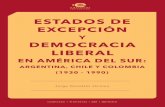EL PARADIGMA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN COLOMBIA
-
Upload
natalia-bustamante -
Category
Documents
-
view
156 -
download
2
Transcript of EL PARADIGMA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN COLOMBIA

EL PARADIGMA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN COLOMBIA
NATALIA BUSTAMANTE ACOSTAC.C. 43.209.931
PENSAMIENTO POLÍTICO CONTEMPORÁNEO
MAESTRÍA EN ESTUDIOS POLÍTICOS
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

EL PARADIGMA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN COLOMBIA
"Quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal
no merecen ni libertad ni seguridad."Benjamín Franklin
Hay una especial coincidencia entre numerosos teóricos, en particular desde la teoría clásica de la política, según la cual los momentos de crisis que impliquen mantener la seguridad del Estado y sus habitantes sólo pueden ser afrontados por una persona dotada de poder absoluto. Esta teoría se ha visto reflejada en la instauración de los estados de excepción en la mayoría de las constituciones de occidente, cuya excesiva aplicación ha dado lugar a regímenes permanentes de dictadura constitucional en muchos países, encontrándose el caso con mayor frecuencia en Latinoamérica.
En toda argumentación tendiente a justificar el absolutismo político o estatal, la maldad natural del hombre es un axioma sobre el que se fundamenta la autoridad estatal. Se ve al pueblo como algo irracional con el que no se puede negociar, que hay que dominar y conducir mediante la razón.
La declaratoria del estado de excepción se ha basado en la teoría del estado de necesidad interna1, consistente en el advenimiento brutal de acontecimientos extraños o situaciones imprevisibles que, dado su carácter amenazante, exigen que sean afrontados inmediatamente con medidas así mismo excepcionales (restricción de las libertades, ley marcial, estado de sitio, etc.), consideradas como las únicas adaptadas a la situación. Por ello, más allá de los derechos de soberanía normales, relativos a la capacidad de dar leyes, se requiere el derecho público de excepción, que permite apartarse del derecho común en caso de necesidad y en interés de la existencia estatal y de la tranquilidad y la seguridad pública.
La necesidad no reconoce ley, crea ley o justifica la transgresión en un caso singular. Durante los estados de excepción, con la legislación mediante decretos leyes de urgencia, la necesidad se vuelve fuente primaria del derecho, cuyo juicio solamente se somete a un control político del parlamento (y en algunos casos a control jurisdiccional). Como se ha dicho, se recurre a los decretos de urgencia durante las crisis políticas eludiendo el principio constitucional según el cual los derechos sólo pueden ser limitados por la ley. Desaparece el principio
1 Esta teoría guarda estrecha relación con la razón de Estado, doctrina según la cual todo lo que se requiere para asegurar la supervivencia del Estado se ha de llevar a cabo, por mucho que repugne a la moral del hombre.

democrático de separación de poderes absorbiendo el poder ejecutivo al legislativo. El congreso ha dejado de ser el órgano soberano al que corresponde el poder exclusivo de obligar a los ciudadanos mediante la ley, se limita a ratificar lo dicho por el ejecutivo.
En consecuencia, el problema radica en que las declaratorias de estado de excepción han dado lugar a la transformación de los Estados constitucionalmente democráticos, que cada vez más retornan a la figura de los estados absolutistas soberanos y al poder del gobernante de “hacer morir y dejar vivir”. Así las cosas, a partir de una breve referencia a los conceptos de Foucault, Agamben y Butler relacionados con el tema, espero exponer, en relación con la pregunta que me he planteado en la investigación, la forma en que en Colombia se ha utilizado el argumento de la defensa de la vida de “todos” para suspender no sólo el orden jurídico sino, además, para introducir excepciones en la vida de “los otros”, considerados como la amenaza a nuestra seguridad que hay que combatir a toda costa e, inclusive, destruir.
1. Marco teórico.
Foucault explica que uno de los privilegios fundamentales del poder soberano fue el derecho de vida y de muerte. Este derecho, si bien ya no se ejerce de manera absoluta, se ejerce legítimamente en aquellos casos en que el soberano se encuentra expuesto en su existencia misma, sea por enemigos exteriores que le permiten arrojar a sus súbditos a la muerte, sea por la desobediencia a sus leyes que le permite castigarlos.
Así, el soberano es quien determina lo que es útil o perjudicial al Estado. Si puede decidir sólo sobre cuándo hacer una excepción con base en el interés público, sin tener que contar con ninguna otra instancia, es un señor absoluto.
No obstante lo anterior, asegura Foucault que Occidente ha presenciado una profunda transformación según la cual el poder se ha dedicado más a administrar vidas que a doblegarlas o destruirlas. En este contexto, el poder de muerte se ejerce como complemento al poder sobre la vida, y el objetivo de las guerras se desplaza de la defensa del soberano hacia la existencia de todos. Esta transformación se resume en el poder de hacer vivir o arrojar a la muerte. En aras de defender la vida a toda costa pueden introducirse excepciones en ella.
El biopoder, así concebido, se manifiesta a través de dos técnicas políticas: la disciplina y la biopolítica. La disciplina se dirige hacia el control de las multiplicidades, hacia la producción de cuerpos dóciles, la estandarización. Sólo mediante medidas policiales puede garantizarse la seguridad. En la disciplina se utilizan normas que dicen expresamente lo que se puede hacer.
Desde el punto de vista de Agamben existe una continuidad entre los estados democráticos y los estados totalitarios. Todos somos susceptibles de muerte en el

momento en que se presenta el efecto político de la nuda vida, por el cual se le quita el bios a una vida, su sentido cualificado, y se le arroja al zoé. Agamben hace referencia a los campos de concentración en los cuales esas vidas no se reconocen como hombres ni como ciudadanos sino como masas susceptibles de ser administradas en términos biológicos; ello, además, con base en el derecho, lo que otorga legitimidad a la medida.
En este orden de ideas, los dispositivos de seguridad, que buscan el bienestar, reinscriben el problema ético de la humanidad en el mal menor. Con base en la idea del “de qué otro modo”, se sacrifican ciertos derechos y prerrogativas con miras al bienestar de “todos”. Esta idea se concretiza en el estado de excepción por el cual, a través de procedimientos constitucionales, se suspenden temporalmente ciertas leyes o derechos.
La declaración del estado de excepción produce un nomos como espacio jurídico en el que, al estar suspendido el derecho, se pueden presentar toda clase acciones focalizadas en “los otros” que en tiempos normales no sólo serían ilegales sino, inclusive, delitos.
Agamben sostiene que el estado de excepción, concebido originalmente como una medida de carácter provisional y extraordinario, se está convirtiendo hoy en un paradigma normal de gobierno, hasta el punto en que la frontera entre democracia y absolutismo llega a borrarse. Lo anterior por cuanto se pierde la división de poderes y los límites al poder del ejecutivo.
Cuando el derecho deja de ser capaz de cumplir su tarea de garantizar el bien común se le abandona en nombre de la necesidad, el ejecutivo queda desligado de los vínculos de la ley. En lugar de transgredirla se le suspende, sin que pierda su vigencia. Se rompe el ordenamiento para salvarlo.
Lo anterior deviene en otro fenómeno de la dictadura, consistente en la asunción, por parte del ejecutivo, de las funciones del legislativo. La fuerza de ley es la capacidad de obligar incluso frente al soberano que no puede modificarla. Toda ley está ordenada a la salvación común de los hombres, sólo por ello tiene fuerza y razón de ley, si incumple esto no tiene fuerza de obligar. La fuerza de la ley es la posición de ésta frente a otros actos del ordenamiento dotados de fuerza superior como la Constitución o inferior como los decretos. Pero los decretos leyes promulgados en estado de excepción tienen fuerza de ley. Se confunden los actos del legislativo y del ejecutivo. Se convierte en un estado en que, por un lado, la ley está vigente pero no se aplica y, por el otro, hay actos que no tienen valor de ley pero adquieren su fuerza.
Finalmente Butler, partiendo del análisis de la situación de las personas detenidas en Guantánamo y de las medidas adoptadas frente a ellas por la administración Bush en el curso de la lucha contra el terrorismo, sostiene que en nombre de la seguridad y del estado de emergencia nacional, la ley ha quedado suspendida, imponiéndose un nuevo estado de soberanía que, además de ejercerse por fuera

de la ley, se hace por medio de funcionarios encargados de decidir quiénes tienen derecho a un juicio y quiénes son detenidos indefinidamente.
Así, afirma que la gobernabilidad coexiste con la soberanía, resurgiendo ésta en el campo de la primera, aunque ya no funcione ligada a la legitimidad del Estado y al estado de derecho. Bajo las actuales condiciones de emergencia en las que queda suspendido el estado de derecho, la soberanía resurge y se hace visible en el ejercicio de prerrogativas de poder, reservadas al poder ejecutivo o a funcionarios sin legitimación. Con el ejercicio, por parte del Presidente y de funcionarios, del poder judicial, retornan los tiempos en que la soberanía era indivisible quedando, dentro del campo de la gobernabilidad, un espacio paralelo para la adopción de decisiones ilegítimas.
Esta situación demuestra la teoría de Foucault según la cual la ley, en la gobernabilidad, puede ser usada como táctica: el Estado, para su propio beneficio, suspende o distorsiona la ley con el fin de fortalecer el poder discrecional de algunos funcionarios para constreñir o delimitar una población dada, resurgiendo así la soberanía.
2. El caso colombiano.
Teniendo en cuenta el anterior contexto, se revisaron los fallos de la Corte Constitucional relacionados con la declaratoria de conmoción interior, con el fin de confirmar cómo la lucha contra el terrorismo ha servido como excusa para mantener al país en un estado de permanente excepcionalidad en la cual el ejecutivo ha asumidos todos los poderes y se ha servido del marco jurídico que brinda legitimidad a sus actuaciones para administrar una población y privarla de sus derechos teniendo como base el hecho de que la misma amenaza la seguridad de “todos”.
La Constitución de 1886 consagraba, en su artículo 121, el estado de sitio como arma de gobierno para que, en caso de guerra exterior o de conmoción interior, el ejecutivo tuviera varios medios para resistir crisis internas o externas, sin tener que acudir a todos los organismos institucionales de la República. Este artículo, intentaba dar herramientas al ejecutivo para proteger los Derechos Humanos y la democracia, aun con base en la restricción de derechos, en momentos de anormalidad. No obstante la figura sólo debería ser utilizada en los casos explicitados en el articulado constitucional, durante la segunda parte del siglo XX y hasta la Constitución de 1991, el estado de sitio constituyó la regla, en la forma de gobernar del poder ejecutivo en Colombia. Lo anterior por cuanto la duración del estado de excepción no tenía límite alguno y su levantamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad del presidente.
Si bien, una guerra exterior es fácilmente definible, el mecanismo de conmoción interior dejaba a la interpretación del ejecutivo la gravedad de los problemas por los que se debería poner en ejecución el estado de sitio. Aun cuando la reforma

constitucional de 1960 estableció que la Corte Suprema de Justicia debía ejercer un claro control de constitucionalidad sobre los decretos impartidos en estado de sitio, se declararon exequibles una gran cantidad de artículos entre 1958 y 1982 que, rompían claramente con la Constitución y reprimían los Derechos Humanos fundamentales, incluyendo el juzgamiento de civiles por parte de militares. Lo anterior por cuanto la Corte estableció una línea jurisprudencial según la cual los hechos que daban lugar a la declaratoria del estado de sitio, en tanto eran de carácter político, no podían ser revisados, limitando así su control a los requisitos de forma. Estos requisitos eran básicos y no significan ningún tipo de restricción al poder ejecutivo: decreto firmado por el presidente y todos sus ministros y concepto previo del Consejo de Estado que, en todo caso, no era vinculante.
Esta regulación dio lugar a todo tipo de atropellos protegidos por la Constitución tales como la posibilidad de realizar arrestos sin orden judicial, la expropiación administrativa sin indemnización, la ocupación y usufructo temporal de bienes inmuebles privados para pagar con sus productos las necesidades de la guerra, la prohibición de circulación de impresos y demás restricciones a la libertad de prensa, la imposición de contribuciones, la concentración de autoridad política o civil y judicial o militar y la realización de gastos por fuera del presupuesto. Son de particular recordación las medidas adoptadas por el expresidente Turbay en el Estatuto de Seguridad y que significaron una dura represión a estudiantes, opositores al régimen y defensores de derechos humanos. Esta situación ha llegado a considerarse superada, teniendo en cuenta que uno de los grandes “triunfos” de la Constitución de 1991 ha sido el haber consagrado una regulación mucho más garantista de los estados de excepción, sin embargo este no ha sido el caso y, bajo el manto de legitimidad que otorga esta nueva regulación se ha concentrado cada vez más el poder del ejecutivo y se ha despojado de la vida cualificada a ciertos sectores de la población a los que se administra de manera particular con el fin de proteger la vida.
Sorprende el repudio que nos causa la situación generada bajo la Constitución de 1886 y la situación de los prisiones de Guantánamo con sus detenciones sin cargo alguno, basadas en una presunción de “peligrosidad” calificada por técnicos de la rama ejecutiva, detenciones que no tienen límite en el tiempo y que se justifican en las características del terrorismo como fenómeno de guerra ilegítima que no se circunscribe a ningún espacio físico o temporal. Nos llenamos de argumentos en contra de dichas situaciones que jamás podrían pasar en un país en el que contamos con los precisos límites consagrados en la Constitución para los estados de excepción.
En efecto, la Constitución de 1991 consagró la conmoción interior como una de las subespecies del estado de excepción, susceptible de ser declarada bajo estrechas regulaciones. El artículo 213 establece que en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el

Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.
Mediante tal declaración, el Gobierno tiene las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Si bien los decretos legislativos que dicte el Gobierno pueden suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción deben dejar de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público.
Adicionalmente, debe enviarse al Congreso un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración y todos los decretos son objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, tanto sobre sus requisitos de forma como sobre su contenido, calificando la constitucionalidad de la medida con base en la verdadera gravedad de los hechos que le dan origen y en la legalidad de las decisiones adoptadas, teniendo en cuenta que está estrictamente prohibido suspender los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben respetarse las reglas del derecho internacional humanitario y todos los pactos de derechos humanos suscritos por Colombia. Adicionalmente se verifica que las medidas que se adopten sean proporcionales a la gravedad de los hechos.
Esta serie de restricciones y controles dotan a la declaratoria de conmoción interior de un manto de legitimidad, en particular en lo relacionado con ese control constitucional. No obstante, debe tenerse en cuenta que los límites a la discrecionalidad del ejecutivo son calificados, a su vez, discrecionalmente por la Corte, lo que implica que las posiciones políticas de sus magistrados influyen en sus decisiones y conllevan la producción de fallos contradictorios a lo largo de su historia que han permitido múltiples violaciones a los derechos y libertades.
Otro problema, igualmente grave, es que las decisiones de la Corte se producen como mínimo dos meses después de la declaratoria de conmoción interior, encontrándose casos en que los fallos se profieren hasta seis meses después. En este contexto se produce el nomos del que habla Agamben en el que, para el momento en que se dicta la sentencia, ya se han producido todas las actuaciones ilegales que el ejecutivo quería implantar, con el agravante de que los fallos tienen efectos hacia el futuro y, por tanto, las víctimas de dichas actuaciones del Estado quedan desprotegidas y al completo arbitrio del ejecutivo.
Para demostrar mis afirmaciones estudié las principales declaraciones de conmoción interior desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, encontrando las siguientes medidas adoptadas, todas con base en la lucha contra el terrorismo, fuera insurgente o proveniente del narcotráfico o de la violencia común:
Mediante los Decretos 1155, 1156, 1793 de 1992 y 1900 de 1995, revisados por la Corte entre tres y cinco meses después de su expedición, se declaró el estado de

conmoción interior teniendo en cuenta que el tránsito constitucional generó una serie de solicitudes de habeas corpus por parte de personas sindicadas de delitos como terrorismo y narcotráfico. El gobierno consideró que la interpretación que los jueces estaban dando a la norma que consagra dicho recurso era errónea y expidió un decreto en el que se hacía una interpretación de la misma de carácter legal. Este Decreto fue declarado constitucional por la Corte, considerando que el estado de excepción es un mal necesario para hacer frente a las situaciones de anormalidad y las restricciones a los derechos de ciertas personas un mal menor frente a la posibilidad de que estas pongan en peligro la vida de la población.
Lo anterior implica una serie de consecuencias: el ejecutivo se arrogó el ejercicio del poder legislativo (al interpretar una norma por vía legal, facultad exclusiva de este) y del judicial (al decidir de manera generalizada todos los casos de habeas corpus, impidiendo a los jueces considerar los casos concretos, principio fundamental su actuar). Por otro lado, mediante esta decisión se administra a cierta parte de la población, a la que se le niega el derecho a ser acusado de un delito para permanecer privado de la libertad. Lo anterior con el fin de asegurar su comparecencia ante la justicia, de mantener un control sobre el corpus.
La anterior decisión, mediante la cual se permite la detención indefinida de ciertas personas expresamente determinadas (se presentó un reporte de 804 solitudes), proviene de una Corte que venía sosteniendo que el recién declarado Estado social de derecho implica que el poder público se encuentra al servicio del hombre y no al revés, que la persona es el fin último del Estado y no sólo en tanto que sujeto vivo, sino la persona con dignidad, que es un atributo adicional a la mera existencia. El objeto del Estado no sería pues, únicamente, la vida de las personas sino también una cierta calidad de vida de las personas. La Corte olvida así que una de las características propias de una vida digna es el derecho a gozar de ciertas garantías de la persona respecto del poderío institucional, así como de los derechos constitucionales fundamentales. Termina afirmando que “Los derechos fundamentales no pueden ser convertidos, por cuanto sería una conclusión interpretativa al absurdo, en medios para obtener la impunidad”2.
Así, se hace patente la utilización de la ley como táctica al interior de la gobernabilidad. El gobierno define cuándo el ejercicio de un derecho causa perturbación. En lugar de utilizar la regla para acceder a la excepción, se utiliza la excepción para manipular la regla.
En las ocasiones mencionadas la decisión de constitucionalidad de los decretos se debió a la consideración de la Corte de que el estado de conmoción interior coloca temporalmente en manos del Presidente de la República un cúmulo de poderes extraordinarios para conjurar eficazmente la situación de grave perturbación del orden público. Lo anterior por cuanto la responsabilidad de conservar y mantener el orden público en todo el territorio
2 Sentencia No. C-556/92.

nacional, no puede circunscribirse a las manifestaciones últimas, repentinas y externas del fenómeno de la violencia, ni al incremento que en un período dado registre respecto del precedente.
No obstante, esos mismos argumentos sirvieron para declarar la inconstitucionalidad del Decreto 874 de 1994, resaltando que la violencia vivida por el país a manos de los grupos guerrilleros se había constituido en una “anormal normalidad” y, por tanto, no podía enfrentarse con atribuciones excepcionales por el hecho de que se hubiera presentado una escalada temporal de las acciones terroristas. Así se impidió que el gobierno evitara una nueva excarcelación de sindicados por vencimiento de términos. Sin embargo, el beneficio de la declaración de inexequibilidad se ve manchado por el hecho de que esta se produjo cuatro meses después lo que implicó que muchos capturados que no habían sido acusados de ningún delito permanecieran durante ese tiempo en la cárcel.
Además de los anteriores casos, la más dura demostración de la utilización de las tácticas del biopoder en Colombia se presenta con la expedición del Decreto Legislativo 1837 de 11 de agosto de 2002 “Por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior” y del Decreto Legislativo No. 2002 de 2002 “Por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación”. Ambos revisados tres meses después de su expedición por el expresidente Uribe.
Este estado de conmoción interior se declaró con base en la escalada terrorista que vivía el país a manos de las FARC. El gobierno alegó en los considerandos del Decreto que “dentro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones se encuentra, por una parte, la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil y el ocultamiento de sus equipos de telecomunicaciones, armas y municiones en las poblaciones y, por la otra, el constante abastecimiento que funciona en los lugares en que permanecen”.
En el marco de esta declaratoria se adoptaron medidas que parecen salidas del más puro de los estados soberanos y absolutistas: la Fiscalía y la Procuraduría quedaron subordinadas a las Fuerzas Militares en ciertas operaciones; se otorgó a la Fuerza Pública la facultad de disponer, en algunos casos sin autorización judicial, la captura de aquellas “personas de quienes se tenga indicios sobre su participación o sobre sus planes de participar en la comisión de delitos” o del sospechoso (es decir, sin exigir siquiera indicios) cuando haya la necesidad de proteger un derecho fundamental en grave o inminente peligro. De igual forma, se autorizaron interceptaciones de comunicaciones y allanamientos, en muchos casos sin autorización judicial.
Pero lo más grave fue la creación de Zonas de Rehabilitación y Consolidación, una clara expresión de los campos de concentración donde se sometió a ciertas poblaciones “particularmente afectadas por las acciones de grupos criminales”, a un dominio total por parte del Estado. Las Fuerzas Militares terminaron

desplazando a las autoridades civiles y la población se convirtió en una masa de cuerpos a normalizar en sus conductas: a dónde podían ir, qué podían llevar, con quién podían reunirse y qué podían manifestar. Se llegó incluso al punto en el que sólo unas pocas personas tenían derecho al libre tránsito, mediante un permiso especial otorgado por las autoridades. Nuevamente la excepción se convierte en regla.
La peligrosidad supuesta por los agentes del orden se convierte en el único requisito para realizar detenciones preventivas (cualquier parecido con Guantánamo…). Más aun, no se castigan las acciones sino las intenciones, dejando de lado uno de los triunfos del derecho penal moderno que había eliminado para siempre el derecho penal de autor. Así mismo, dichas zonas parten de la base de que todos sus habitantes son posibles delincuentes por lo que la presunción de inocencia se ha perdido. Lo más grave es que los derechos hasta aquí nombrados pertenecen todos a la órbita de los consagrados en los tratados internacionales y por tanto supuestamente intocables en los estados de excepción. Estamos ante la expresión suprema de la soberanía que se justifica en sí misma y no encuentra límite alguno en su actuar.
Lo más grave de toda la situación planteada es que, en medio de un Estado social de derecho que gira alrededor de la dignidad humana como pilar fundamental, se ha retornado al soberano con derecho de vida y de muerte, de hacer morir y dejar vivir. Este fenómeno, si bien no se encuentra expresado en un derecho en sí de disponer de la vida de los gobernados, se haya imperceptiblemente difuminado en las decisiones adoptadas durante los estados de excepción, momento culmen de la supervisión y vigilancia del hombre, mediante la exposición a la muerte.
Las disposiciones analizadas, alarmantes en sí mismas, guardaban además silencio absoluto en relación con el destino del capturado y sus derechos como tal. Nada decían sobre la duración de la captura, como tampoco con respecto a la entrega física del capturado a disposición de una autoridad judicial, pese a que el artículo 28 de la Constitución así lo establece. En un país que ha sufrido los abusos de las Fuerza Pública durante décadas, establecer esta clase de medidas, además de vulnerar abiertamente la Constitución, se convierte en un claro abuso del poder por parte del gobernante que pone en serio peligro la integridad física de los capturados sin ningún tipo de control, quedando suspendidos sus derechos ser capturado sólo por sus actos y nos por sus ideas (planes), a comunicar a su captura, a ser puesto a disposición de una autoridad judicial y ser puesto en libertad en caso de que la captura carezca de fundamento. Lo más grave es que muchas de estas medidas fueron declaradas exequibles por parte de la Corte Constitucional, incluyendo las detenciones preventivas.
En los anteriores términos hemos llegado a un país en el que el ejecutivo con la anuencia de la institución que debía protegernos de él, la Corte Constitucional, reconoce abiertamente que la única forma de administrar una población es convirtiéndola en menos que humana y privándola de sus derechos.

BIBLIOGRAFÍA
AGAMBEN, Giorgio. El Estado de Excepción como paradigma de gobierno. En: Estado de Excepción Homo Sacer II, 1. Adriana Hidalgo Editora, Argentina, 2004.
AGAMBEN, G. (1998), Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida, Valencia: Pre-Textos.
BUTLER, J. (2006), Vida precaria, Buenos Aires: Paidós.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-556 de 1992, C-557 de 1992, C-031 de 1993, C-127 de 1994, C-300 de 1994, C-466 de 1995, C-027 de 1996, C-802 de 2002, C-1024 de 2002.
FOUCAULT, Michel. (2006), Seguridad, territorio y población, Pons, H. (trad.), Buenos Aires: FCE.
_________. (2000). Historia de la sexualidad: La voluntad de saber, México: Siglo XXI._________. (1999), Estrategias de poder. Obras esenciales. Volumen II, Barcelona: Paidós.





![Javier Roberto Suárez González - SciELO Colombia · 2016-10-27 · eidos nº13 (2010) págs.96-129 [97] el desplazamiento del paradigma de la producción hacia el paradigma del](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/5e728c540dd5d462a07ef5aa/javier-roberto-surez-gonzlez-scielo-2016-10-27-eidos-n13-2010-pgs96-129.jpg)