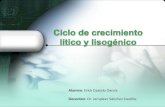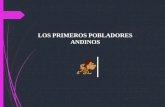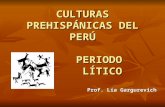EL PENSAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA … · lítico y humano es resignar definitivamente ante las...
Transcript of EL PENSAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA … · lítico y humano es resignar definitivamente ante las...
82
Pticapara ciudadanos GUILLERMO HOYOS VASQUEZ '
Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia
"La ciudad: un organismo para la comunicacUn" RICHARD M . HARÉ
INTRODUCCIÓN
Cuando en momentos de crisis y pese a la impotencia palmaria de los procedimientos meramente coactivos, se sigue aplaudiendo a quienes en nombre del Estado de derecho democrático y con su autoridad creen que pueden mofarse de los procesos de educación ciudadana, no habría que extrañarse de lo profundo que se está llegando en la pendiente. Esto es todavía más grave cuando se estima que medidas meramente pragmáticas —así se trate de las más extremas como la pena de muerte— son las que han de salvar una imagen de democracia que no se quiere legitimar por los conductos regulares de la formación cívica, de la participación política de los ciudadanos y de la depuración de las instituciones. No puede hablarse legítimamente de democracia, si por ello se entiende algo sustantivo y material y no meramente una manera de decir, sin al mismo tiempo identificarse con ciertos principios programáticos que en la modernidad fueron acuñados como pilares de la convivencia. Entre estos ocupa un lugar fundamental el de la educación para la libertad, para la mayoría de edad y para el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la democracia^. El uso inteligente y no
1. Filósofo y teólogo.
2. Quiero referirme expresamente a la amplia discusión en torno a "Educación y Democracia" presentada en dos números monográficos de la Revista Iberoamericana de Educación, N° 7 y 8, Madrid, OEI, enero-abril y mayo-agosto de 1995.
ÉTICA PARA CIUDADANOS
bruto de la fuerza, cuando fuere necesario, y en general todos los procedimientos coactivos se enmarcan en este horizonte normativo de naturaleza eminentemente ética, en las fronteras tanto de la moral como del derecho. El que los ciudadanos comprendan la íntima relación entre dichos procedimientos y las actitudes éticas y el que aprendan a comportarse de acuerdo con ello tiene que ser el propósito de procesos educativos para la democracia. Desesperar de su eficacia, minusvalorarlos, desconocer su sentido profundamente político y humano es resignar definitivamente ante las dificultades que conllevan los ideales libertarios de la modernidad.
Una de las características más significativas de la discusión contemporánea en torno a problemas de la ética es el afán por articular el discurso moral en situaciones concretas y en contextos determinados. Este sentido de "aplicación" (Cortina, 1993) supera sin duda lo trivial de las aplicaciones en otros ámbitos, para enriquecer su sentido mismo, como es propio de un discurso "que trata de la práctica" y que "debe pasar la prueba de los hechos" (Camps, 1992, p. 27). Pero entonces se malinterpreta el "retorno a la ética" si no se entiende este sentido de "aplicación", y se lo confunde con una "inflación socializada de la referencia ética", como le acontece a Alain Badiou (en Abraham, 1995, p. 98):
"En verdad, ética designa hoy un principio de relación con 'lo que pasa', una vaga regulación de nuestro comentario sobre las situaciones históricas (ética de los derechos del hombre), las situaciones técnico-científicas (ética de lo viviente, bio-ética), las situaciones sociales (ética del ser-en-conjunto), las situaciones referidas a los medios (ética de la comunicación), etc. Esta norma de los comentarios y de las opiniones es adosada a las instituciones, y dispone así de su propia autoridad: hay 'comisiones nacionales de ética' nombradas por el Estado. Todas las profesiones se interrogan sobre su 'ética'. Asimismo se montan expediciones militares en nombre de la 'ética de los derechos del hombre".
Compartiendo la necesidad de un pensamiento sustantivo y radical con respecto a los principios éticos, nos parece sin embargo que esta reedición del fundamentalismo moral, priva a la vida dia-
83
LA CIUDAD: HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
ria de aquellas razones y motivaciones que, sin ser los últimos fundamentos del obrar humano, sí se inspiran en ellos y al mismo tiempo son ayuda para el ciudadano del común en lo relacionado con la convivencia. Vamos a intentar por tanto dar algunos elementos con respecto a ese tipo de discurso articulado, contextualizado y "aplicado" de la ética a situaciones y circunstancias determinadas, en este caso a la ciudad, cuando se la piensa en su especificidad y en su sentido contemporáneo. Es obvio que el término "ciudadano" va más allá de los límites de la ciudad, —dado que también los habitantes del campo son ciudadanos—, pero aquí quisiéramos entenderlo centrado precisamente en ella y ganando a partir de ella su significado más específico y complejo.
Una ética para ciudadanos es parte de una filosofía que "reconstruye un saber práctico cotidiano e intuitivo" como el de los habitantes de la ciudad, y que por su "afinidad con el sentido común" se relaciona íntimamente con la totalidad del mundo de la experiencia (Lebenswelt) que nos es familiar. Esto hace de los filósofos unos especialistas de lo general: "desde Sócrates los filósofos también van a la plaza de mercado" (Habermas, 1994, p. 32). Pensamos por ello que una ética para ciudadanos debería inspirarse en aquella tradición en la que se caracterizó el ethos precisamente en el contexto de la polis ( I ) y debería además responder a quienes a nombre de una crítica a ciertos desarrollos de la modernidad (2) han hecho diversas propuestas, en esa rica gama entre el racionalismo y el nihilismo, que por ser cada una de ellas demasiado cerrada con respecto a las otras no parecen decir mucho en su exclusivismo al habitante de la ciudad contemporánea; quizá, propuestas más "eclécticas", en consonancia con el ser complejo y heterogéneo de la ciudad actual pudieran dar más sentido al encuentro de las personas y a la comunicación entre los ciudadanos (3).
I . L A po l i s GRIEGA Y EL "PODER COMUNICATIVO"
Uno de los temas recurrentes en la discusión moral acerca de los principios de la modernidad es el de la posible contradicción entre libertad e igualdad. Hannah Arendt es quizá una de las que mejor ha analizado esta situación a partir del pensamiento griego. La
84
ÍTICA PARA CIUDADANOS
igualdad no es un peligro para la libertad. Todo lo contrario, si se entiende de qué forma se logra la única igualdad posible, la política:
"Esta igualdad dentro del marco de la ley, que la palabra isonomía sugería, no fue nunca la igualdad de condiciones (...), sino la igualdad que se deriva de formar parte de un cuerpo de iguales. La isonomía garantizaba la igualdad (isotees), pero no debido a que todos los hombres hubiesen nacido o hubiesen sido creados iguales, sino, por el contrario, debido a que, por naturaleza (physei) los hombres eran desiguales y se requería de una institución artificial, lapolis, que gracias a su nomos, les hiciese iguales. La igualdad existía sólo en esta esfera específicamente política, donde los hombres se reunían como ciudadanos y no como personas privadas (...) La igualdad de la polis griega, su isonomía, era un atributo de la polis Y no de los hombres, los cuales accedían a la igualdad en virtud de la ciudadanía, no en virtud del nacimiento...".
Este sentido constructivo de la polis con respecto a la libertad y a la igualdad es el que va a dar su valor específico a una política deliberativa y a un sentido radical de democracia en forma de participación democrática, en la que puedan articularse de manera fundamental la autonomía privada y la autonomía pública de los ciudadanos.
Por ello continúa Arendt indicando cómo para los griegos nadie podía ser libre sino entre sus iguales: por consiguiente, ni el gobernante, ni el guerrero, ni el déspota, ni el jefe de familia son libres en cuanto tales, así se encuentren totalmente liberados y se crean autónomos en su obrar, al no ser constreñidos por nadie; sólo son libres en el ámbito de lapolis y en relación con sus conciudadanos.
"La razón de que el pensamiento político griego insistiese tanto sobre la interrelación existente entre libertad e igualdad se debió a que concebía la libertad como un atributo evidente de ciertas, aunque no de todas las actividades humanas, y que estas actividades sólo podían manifestarse y realizarse cuando otros las vieran, las juzgasen y las recordasen. La vida de un hombre libre requería la presencia de otros. La propia libertad requería, pues, un lugar donde el pueblo pudiese reunirse: el agora, el mercado o lapolis, es decir, el espacio político adecuado" (Arendt, 1967: 37-38).
85
LA CIUDAD: HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
Esta función determinante de la ciudad con respecto a la generación de poder político a partir de un "poder comunicativo" se explica porque el único factor material indispensable en los orígenes del poder es la reunión de los hombres. Es necesario que los hombres vivan cercanos los unos de los otros para que las posibilidades de acción estén siempre presentes: sólo así pueden conservar el poder, y la fundación de las ciudades, que en cuanto ciudades se han conservado como ejemplares de la organización política occidental, ha sido la condición material más importante del poder.
Pero como estos procesos articulan la "soberanía popular", es decir, son atribuciones de un poder del pueblo, es necesario mostrar cómo este poder se teje con carácter fundacional, constitucional, como poder comunicativo, según la concepción de H. Arendt (1967: 185—6): "el poder sólo aparece allí y donde los hombres se reúnen con el propósito de realizar algo en común, y desaparecerá cuando, por la razón que sea, se dispersan o se separan". Esto constituye "la sintaxis del poder: el poder es el único atributo humano que se da en el espacio secular interhumano gracias al cual los hombres se ponen en relación mutua, se combinan en el acto de fundación en virtud de la prestación y cumplimiento de promesas, las cuales, en la esfera de la política, quizá constituyen la facultad humana superior". El poder comunicativo, no la libertad subjetiva, como síntesis de perspectivas y propósitos, constituye algo nuevo: un espacio y un estilo político en el que puede construirse el derecho como objetivación de voluntades puestas de común acuerdo acerca de determinados fines. La democracia es la síntesis del principio discursivo con la forma del derecho. Esto constituye "una génesis lógica de derechos" que se deja reconstruir progresivamente (Habermas, 1992: 155).
Según esto, el principio discursivo se articula en la libertad no sólo desde el punto de vista privado; también, en lo público, donde se expresa el sentido de un proyecto de vida de quienes han decidido convivir orientados por principios éticos y por leyes constituidas con base en acuerdos mínimos. Los derechos humanos fundamentales, si se reconstruyen como competencias, y la autonomía pública que funda el Estado de derecho no son realidades inde-
ETICA PARA CIUDADANOS
pendientes, se determinan recíprocamente. Por ello, las instituciones jurídicas democráticas se debilitan sin ciudadanos formados en cultura política capaces de ejercer sus derechos.
La ciudad en este sentido es el escenario, el prototipo, el organismo de esa comunicación que genera y construye el poder ciudadano: para bien y para mal. N o todo poder es dominación, no todo ejercicio del poder es coactivo. El poder comunicativo que se crea en y por la ciudad puede animar los procesos educativos y políticos, se articula en las instituciones y en las leyes, y si se conserva vivo en la ciudadanía dinamiza la democracia participativa, para la solución de conflictos y realización de programas de cambio.
2. E L L E N G U A J E D E LA C I U D A D M O D E R N A
Giuseppe Zarone en su Metafísica de la ciudad{icfc^^, pp. 35— 36) destaca cuatro características claves de la ciudad moderna en relación con lapolis griega:
"La primera consiste en la ausencia de un sólido anclaje de la vida en una Kultur, en el seno de una consolidada tradición de fe ideal y ética que resuelva la necesidad propia de la existencia humana de reconocerse y casi reconstmirse cada vez de nuevo a partir de sí misma..." "La segunda. Igual que en el mito arcaico el edificar se sabe garantizado sólo por una sacralidad cósmica, ahora, en plena modernidad, el construirpretende estar garantizado sólo por el carácter cósmico de la técnica, o mejor por el naturalismo mitológico de la técnica artística..."
"La tercera. No sólo no se puede demonizar, con romántica nostalgia, la industria y la técnica industrial, sino que es preciso asimilarla como la más grande posibilidad que aún se ofrece al fiíturo del hombre y de su cultura..."
"La cuarta. Podríamos definirla como un neo-humanismo cósmico que consiste en la investigación de una originaria nai'vetéde la 'forma' artística y técnica y, como se sobreentiende, también gnoseo-lógica. Las ocultas posibilidades de la forma van rastreándose no sólo a través del estudio de la 'naturaleza' y de las 'materias', sino de la misma experiencia vivida del hombre..."
87
LA C I U D A D : HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
En el caso de la ciudad moderna se trata de una secularización total, la misma lograda en todos los ámbitos por el desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología, con las consecuencias emancipadoras para el hombre moderno, resaltadas en la consigna cartesiana del "amo y poseedor de la naturaleza", pero también con los riesgos destacados en la metáfora weberiana de la jaula de hierro que reduce cada vez más el sentido libertario de la existencia humana. í" '
Ante los problemas que acarrea al hombre la ciudad moderna, tanto desde el punto de vista de los valores tradicionales como desde la perspectiva de su relación con otros y de su identidad cultural, no se trata ahora de reclamar nostálgicamente la reconstrucción de lapolis griega. La ciudad moderna está llamada a responder a necesidades materiales y sociales impostergables. Lo que se echa de menos es que un desarrollo material del mundo de la vida tenga que darse necesariamente a expensas de su dimensión simbólica. Lo que parece tener todavía vigencia es un sentido de polis, más allá de todo funcionalismo moderno, que facilite el encuentro, la solidaridad, la cooperación y la convivencia de los ciudadanos. Esto es lo que entendemos por la necesidad de recuperar el lenguaje de la ciudad, aquel que logre dinamizar la comunicación de los ciudadanos en todo sentido.
Ante todo la ciudad moderna se concibe y constituye como lugar de encuentro, de comunicación de diversos saberes, instituciones y formas de vida. En el prólogo a su Antropología en sentido pragmático (1798), en forma autobiográfica, expresaba Kant lo que para él era su ciudad:
"Una gran ciudad, el centro de un reino, en la que se encuentren los órganos del gobierno, que tenga una universidad (para el cultivo de las ciencias), y además una situación favorable para el comercio marítimo, que facilite un tráfico fluvial tanto con el interior del país como con otros países limítrofes y remotos de diferentes lenguas y costumbres, —una tal ciudad, como por ejemplo Konisberg a la orilla del Pregel, puede ser considerada como un lugar adecuado para el desarrollo tanto del conocimiento de la humanidad como del mundo: donde dicho conocimiento puede ser adquirido inclusive sin tener que viajar".
88
ÉTICA PARA CIUDADANOS
De nuevo, a la ciudad moderna se le dan las condiciones y recursos para responder a las múltiples necesidades del hombre en sociedad. Este renovado humanismo de la ciudad permite pensar toda la actividad citadina y en torno a ella, en función y al servicio del hombre:
"La ciudad es una tecnología multidisciplinaria sin límites puesto que no se puede decir de antemano y apriori qué disciplinas intervienen... Todo lo que concierne al hombre, de cierta manera, converge en la concepción y distribución de la ciudad" (Ladriére, 1986).
Esta complejidad y heterogeneidad propia de la ciudad moderna no puede ser resuelta en el sentido reduccionista del funcionalismo. Si el eje para determinar el sentido de todas las funciones es precisamente el hombre en sociedad, entonces sí podemos comprender la ciudad más que como una morada o como una máquina maravillosa, como un organismo para la comunicación. Esto es lo que permite destacar "la función" protagónica de la ciudadanía:
"como el ejercicio de los derechos y responsabilidades de los habi-I tantes que hace la calidad de una ciudad, sea grande o pequeña, se
defina por la forma como sus ciudadanos se tratan entre sí, lo que 1 implica el marco institucional y cultural en el cual se dan las relaciones de los ciudadanos con el Estado, con las formas —ancestrales y presentes— de producción y de expresión, con la naturaleza y con el medio ambiente construido" (Viviescas, 1995, p. 100).
Planteadas así las funciones de la ciudad moderna, hay que preguntarse si efectivamente en ella el mundo social adquiere aquella unidad que es fundamento de una cultura, teniendo en cuenta la complejidad de actividades, de intereses y de puntos de vista que están en juego en la ciudad. ¿Se ha realizado el ideal de una com-plementariedad entre los subsistemas dinero, poder y solidaridad, que pueda responder a las necesidades reales de los ciudadanos? ¿O la ciudad moderna ha demostrado que mientras se satisfacen las exigencias de una economía y de una burocracia, alejadas de la población, las políticas urbanas avanzan hacia la colonización del mundo de la vida con el deterioro consecuente de la cultura ciudadana?
u-.,.
%
LA C I U D A D : HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
Esto justifica y explica la crítica a una modernidad que se ha dejado reducir a meras acciones de modernización: los postulados funcionalistas no bastan para desarrollar una renovación estético-moral de la cultura contra el sentido caprichoso y unidireccional del proceso de modernización capitalista (Wellmer, 1985, p. 118). El propósito vulgar del funcionalismo al servicio de procesos de modernización se agota en favor de los intereses de la valorización del capital y en alianza con los imperativos burocráticos de las oficinas de planeación urbana. Esto termina por sancionar una desertización total, consecuencia de políticas orientadas sólo por el dinero y el poder administrativo, al margen de toda sensibilidad social y de formas elementales de solidaridad humana.
"Lo que se ha perdido en este proceso de modernización es la ciudad como espacio público, como conglomerado y red de una multiplicidad de funciones y formas de comunicación, o —en palabras de Jane Jacobs— la ciudad en el sentido de 'complejidad organizada" (Wellmer, 1985, p. 121-122).
Esta ciudad compleja, la que procediendo del sentido constructivo de política de lapolis griega, en la tradición occidental llegó a ser lugar de la libertad ciudadana, centro de la vida cultural, eje de las relaciones entre sociedad civil y Estado y, en este sentido, escenario privilegiado del sistema democrático. De acuerdo con la caracterización de arquitectura dada por T. Adorno (1977, p. 387-389), según la cual, ésta debería ser de alguna manera la síntesis de materiales, formas y finalidades humanas, se puede hablar de la ciudad como de una configuración especial de expresiones, significados y lenguaje. Se trata pues de una "funcionalidad" más compleja en la que se puedan articular espacios conformados por la creatividad humana, autoobjetivaciones de una subjetividad, que a la vez lucha por recrear estructuras cada vez más ricas en sentidos que posibiliten nuevas formas de vida. "Espacios habitables y con sentido vital, objetivaciones de relaciones comunicativas y de potenciales de sentido" (Wellmer, 1985, p. 123).
El sentido, por tanto, de una crítica a la modernidad, reducida a mera modernización en el ámbito de la ciudad contemporá-
9 0
ETICA PARA CIUDADANOS
nea, sería el de una liberación integral y radical con respecto a las simplificaciones y limitaciones del racionalismo tecnocrático. Se supera este sentido unidimensional de técnica mediante la apertura que implica el lenguaje de la arquitectura a múltiples formas de participación ciudadana en los diversos aspectos de la planeación y organización de la ciudad. Una tal participación permitiría hacer realidad en lapolis contemporánea la razonabilidad comunicativa para conformar las condiciones de convivencia en toda su complejidad, en su más rica "claridad laberíntica" (Van Eyck en Frampton, 1980, p. 293) de acuerdo con los intereses más variados de los ciudadanos.
No se trata por tanto de un retorno al pasado ante la positi-vización de la técnica y la tecnología, sino de conformar de tal manera la ciudad en que éstas sean ayudas de convivencia, solución de problemas de subsistencia y comunicación, y no sólo instrumentos de la burocracia y de la acumulación del capital. Los aspectos de participación ciudadana, de comunicación y solidaridad que se han acentuado permiten superar la lógica alienante y devastadora de la racionalidad instrumental y desarrollar un auténtico sentido de práctica de la democracia en referencia con los problemas de la ciudad contemporánea.
En este sentido pueden comprenderse aquellas críticas a la modernidad que ven en la arquitectura posmoderna, como Charles Jencks, una apertura hacia la naturaleza comunicativa de la ciudad:
"Una edificación posmoderna habla a dos estratos de la población a la vez: a los arquitectos y a una minoría comprometida que se interesa por problemas específicamente arquitectónicos, y a la vez a un público amplio o a los habitantes del lugar, que se ocupan de asuntos relacionados con la comodidad, con las formas tradicionales de la construcción y con el modo de vida" (Jencks, 1988, p. 85).
En esto consiste el aporte de lo posmoderno: superar las pretensiones elitistas de una minoría, sin abandonar sus intenciones estéticas, para ampliar su lenguaje con respecto a lo tradicional, a lo autóctono, a lo mundovital, al hombre de la calle (p. 88). Para lograr esta comunicación cada vez más amplia y compleja se vale la arquitectura posmoderna del principio de la metáfora: "Cuanto más
9 1
LA CIUDAD: HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
metáforas tanto mayor la dinámica y cuanto más se delimiten a insinuaciones tanto más inciertas". Se trata de superar el fracaso de una modernidad que ya no dice nada a nuestros ciudadanos, evitando naturalmente caer en problemas que surgen al buscar un posible equilibrio entre lo elitista y lo popular, con el peligro de la cursilería y de la mistificación, enfrentándose también a las tentaciones de la sociedad de consumo. Esto se logra si se puede responder a los diversos gustos e intereses, y esto hace del arquitecto un "ecléctico". Este eclecticismo no es otra cosa que apertura a la comunicación en el horizonte de sentido, de un mundo de la vida, que se resiste a la colonización planificadora y tecnocrática y se abre al reino de la multiplicidad: de culturas, formas de vida, intereses, perspectivas de mundo, concepciones del bien, de la vida y del hombre. Esto exige tener siempre en cuenta el contexto en el que se construye, las funciones específicas que se buscan y los gustos de los usuarios (92—93). En este sentido la arquitectura, como políglota, es momento hermenéutico determinante de una concepción comunicativa de la vida social: es el "corazón", para usar la expresión de Jencks (p. 94), cuya fuerza depende naturalmente, también, de toda una serie de condiciones y de una retórica articulada con contenidos sociales y materiales sustantivos del mundo de la vida. La articulación "espiritual" de tales contenidos en la sociedad civil es lo que llamamos ética.
3. ÉTICA COMUNICATIVA PARA CIUDADANOS^
Ciertamente que una ética para ciudadanos, de acuerdo con lo planteado al inicio de este trabajo, no es sólo una rehabilitación de la urbanidad. Esta, entendida en el sentido más amplio del término "urbanitas" —propia de quienes viven en la urbe—, debería ser objetivo primordial de los primeros esfuerzos educativos. Esta urbanidad puede caracterizarse como condición necesaria, aunque no suficiente de la convivencia. En este sentido la tradición tiene mucho que aportar a la renovación de la identidad ciudadana. Pero dicha urbanidad siempre debe ser entendida en un marco más am-
Véase Hoyos, 1995.
92
ETICA PARA CIUDADANOS
pilo de perfiles éticos y políticos, en los cuales encuentra su justificación, para dejar sin piso a quienes siguen proclamando métodos autoritarios de educación ciudadana. Es el autoritarismo dogmático el que forma ciudadanos intolerantes, se encuentren estos en las mayorías o reclamen privilegios a título de ser minorías.
Robert Hughes caracteriza con ironía los extremos a los que puede llevar una "cultura de la queja" en nombre de las minorías, cuando se pretende que las diferencias raciales, religiosas, sociales, y de género deben ser no sólo reconocidas políticamente sino recompensadas jurídicamente mediante la discriminación afirmativa que implanta un multiculturalismo mal entendido.
"El discriminar está en la naturaleza humana. Elegimos y emitimos juicios a diario. Estas elecciones son parte de la experiencia real. Están influidas por los demás, desde luego, pero fundamentalmente no son el resultado de una reacción pasiva a la autoridad. Y sabemos que una de las experiencias más reales de la vida cultural es la desigualdad entre libros, composiciones musicales, pinturas y otras obras de arte. Algunas nos parecen mejores que otras, más articuladas, más llenas de contenido. Quizá nos cueste decir por qué, pero la experiencia pasa a formar parte de nosotros. El principio del placer es enormemente importante, y aquellos que lo quieren ver postergado en favor de la expresión ideológica me recuerdan a los puritanos ingleses que se oponían a cazar osos con trampas, no por el sufrimiento del oso, sino porque divertía a los espectadores" (Hughes 1994: 215-6).
Probablemente el campo más profundo de ejercicio de la tolerancia es el de las convicciones morales. Esto no es lo usual cuando se consideran las diversas formas de argumentación en moral en la filosofía contemporánea: entonces, se suele destacar su antagonismo más que su posible complementariedad. Aquí queremos hacer el ensayo de relacionar algunos de estos tipos de argumentación en un modelo "sincretista", que sin ignorar la sistematicidad de cada una de las diversas propuestas éticas o morales, evite el peligro de su absolutización. Dicha propuesta podría desarrollarse en los siguientes pasos:
m
LA CIUDAD: HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
3.1. \5na fenomenología de lo moral, para explicitar cómo la moral se ocupa de sentimientos y experiencias concretas, así tenga necesariamente que expresarse no en sentimientos, sino en juicios y principios. La ciudad como horizonte concreto de fenómenos morales podría ser considerada tanto en sus aspectos de infraestructura, como en sus posibilidades de encuentro, de fomento de la cultura y de fortalecimiento de la solidaridad ciudadana. Los fenómenos morales pueden explicitarse desde tres puntos de vista por lo menos:
3.1.1. El sujeto moral, aquel que se constituye en la sociedad civil en situaciones problemáticas y conflictivas, en las cuales puede estar o "desmoralizado" o "bien de moral", expresiones éstas muy queridas en una tradición orteguiana y retomadas por José Luis Arangurén y sus discípulos, Adela Cortina y Javier Muguerza. Es posible reconocer en este sujeto moral al funcionario de la humanidad de la fenomenología de Edmund Husserl, capaz de reflexionar sobre el todo y de dar razones y motivos de su acción, de acuerdo con la antigua tradición griega del logon didonai; pero también es moral, en sentido fuerte, el sujeto capaz de disentir de Javier Muguerza (1989), sujeto que toma posición ante situaciones concretas hasta llegar a la desobediencia civil y a la protesta ciudadana. Este es el sujeto de los derechos humanos.
Este es sobre todo el sujeto capaz de formarse, del cual dijera Kant que ha de acceder a su mayoría de edad, al atreverse a pensar por sí mismo y por tanto, responsabilizarse de las situaciones que lo rodean. En este sentido se habla con toda propiedad de una "ética de la autenticidad" (Taylor, 1994), la cual se desarrolla a partir de una estructura fundamentalmente contextualizada —en el mundo de la vida, en la historicidad, en la sociedad civil, en la ciudad, en la comunidad— de la constitución del sujeto moral: responsable de... y con respecto a... El habitante de la ciudad moderna, si no quiere desaparecer en el anonimato propio de los procesos de modernización y si quiere participar en los procesos culturales de la modernidad, ha de esforzarse por la autenticidad propia del ciudadano.
3.1.2. Los sentimientos morales, que se me dan en actitud participativa en el mundo de la vida, y que pueden ser analizados a
94
ETICA PARA CIUDADANOS
partir de las vivencias tematizadas por la fenomenología husserliana, antes de ser formalizados en la clásica fenomenología de los valores de Max Scheler. En esta dirección, puede ser útil considerar la propuesta de P. F. Strawson (1974) acerca de los sentimientos morales, "resentimiento, indignación y culpa", en los cuales se han apoyado recientemente Ernesto Tugendhat (1990) y Jürgen Habermas (1985). Se trata de todas formas de dotar a la moral de una base fenoménica sólida, de un sentido de experiencia moral, de sensibilidad ética, que inclusive permita caracterizar algunas situaciones históricas como críticas por el "lack of moral sense" de las personas y otras como prometedoras por la esperanza normativa que se detecta en una sociedad preocupada por el "moral point of view" de sus miembros. ; ' ' •
Es importante destacar en este lugar la estructura eminentemente comunicativa de una fenomenología de los sentimientos morales, en la cual, por ejemplo, el resentimiento ayuda a descubrir situaciones en las que quien se resiente es lesionado en sus relaciones intersubjetivas; la indignación lleva a tematizar situaciones en las que un tercero ha sido lesionado por otro tercero, y la culpa me hace presente situaciones en las que yo he lesionado a otro.
Es claro que dichos sentimientos morales no constituyen la sustancia de una ética de la sociedad civil. Ellos explicitan un sentido de moral que debe ser JUSTIFICADO intersubjetiva y públicamente. Quien se indigna ante determinadas acciones tiene que estar dispuesto a justificar públicamente, aduciendo razones y motivos, el porqué de su indignación. Lo mismo podría decirse de los otros dos sentimientos. Esta competencia para dar razones y motivos en relación con el comportamiento público y los sentimientos que eventualmente puede suscitar en los participantes, es la que va conformando determinadas culturas ciudadanas.
3.1.3. Es parte importante de la fenomenología de lo moral desarrollar la sensibilidad moral para detectar y vivenciar los conflictos morales como se presentan a diario en la sociedad civil y para contextualizar posibles soluciones. De hecho este sistema de sentimientos morales que hemos descrito constituye una especie de complejo social, en el cual nos relaciones con los demás como sujetos de
m
y ^ - ¡ :
LA C I U D A D : HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
derechos y deberes, ellos y nosotros. Esto es lo que caracteriza una sociedad bien ordenada: aquella en la que sus miembros reconocen, previa toda coacción, estas relaciones entre sus miembros. Aquí debería inspirarse el papel de denuncia y concientización y la función propositiva de los medios de comunicación.
Es en estos contextos mundovitales de la sociedad civil en los que se confrontan consensos y disensos, en los que se aprende a respetar a quien disiente, a reconocer sus puntos de vista, a comprender sus posiciones, sin necesariamente tener que compartirlas. Es importante tener en cuenta en el proceso educativo todo el problema de la sensibilidad moral. El fomentarla, formarla, sin caer en moralismos extremos, pero destacando los comportamientos ciudadanos, es labor tanto de la familia como de la escuela, advirtiendo que normalmente ésta última cuenta con mejores elementos teóricos y con situaciones existenciales más complejas y ricas para lograrlo.
3.2. Como lo indica J. Habermas (1985), se busca ahora un principio puente, una especie de transformador, que nos permita pasar de sentimientos morales, de intereses, de todas formas comunes a muchos en situaciones semejantes, a principios morales. Se busca la manera de pasar de juicios espontáneos de aprobación o desaprobación de determinados comportamientos por parte nuestra o de nuestros conciudadanos a juicios morales propiamente dichos, aquellos que pretenden ser correctos, normativamente válidos para todos los participantes en la sociedad. Se trata, en términos kantianos, de pasar de máximas subjetivas a leyes universales objetivas. Este principio puente es el principio de universalización, análogo —¡no igual!— al principio de inducción en las ciencias: es pasar de lo particular a lo universal a partir de la experiencia. Este principio puente, este transformador es en la filosofía kantiana el imperativo categórico; en la propuesta de una ética comunicativa, es un principio dialogal, que puede ser formulado así:
"En lugar de proponer a todos los demás una máxima como válida y que quiero que sea ley general, tengo que presentarles a todos los demás mi máxima con el objeto de que comprueben discursivamente su pretensión de universalidad. El peso se traslada de
96
ÉTICA PARA CIUDADANOS
aquello que cada uno puede querer sin contradicción como ley general, a lo que todos de común acuerdo quieren reconocer como norma universal" (Sobrevilla, 1987: 104-105).
Quiere decir que el puente se construye comunicativamente y que en el diálogo radica toda fundamentación posible de la moral y de la ética. El mismo Habermas propone como fundamento discursivo común tanto de la moral, por un lado, como, por otro, de la ética, la política y el derecho, el siguiente principio: "sólo son válidas aquellas normas de acción con las que pudieran estar de acuerdo como participantes en discursos racionales todos aquellos que de alguna forma pudieran ser afectados por dichas normas" (Habermas 1992: 138).
Pero entonces es importante analizar las estructuras de la comunicación humana, que son tan complejas, que en su explicitación podemos reconocer fácilmente otros modelos de argumentación moral, otras formas de puentes o transformadores que nos permiten llegar de la experiencia a principios morales. En la disponibilidad de los diversos transformadores posibles, en su riqueza propositiva, puede radicar la clave de una cultura ciudadana no sólo tolerante, sino pluralista.
3.2.1. En su intento por pensar la ciudad como "un organismo para la comunicación", buscando el sentido de una "ética de la planeación urbana", el filósofo moral anglosajón Richard M. Haré parte de una fenomenología del vivir en la ciudad que le permite llegar a la conclusión relativamente simple: "Las ciudades deben adaptarse a las preferencias y al estilo de vida de las personas que viven en ellas" (Haré, 1995, p. 190). Cuando esto no ocurre se acentúan sus problemas: superpoblación y pobreza, contaminación ambiental, criminalidad y todo lo relacionado con el tráfico caótico y en general, con las dificultades cada vez mayores de comunicación. La pregunta es si una ética concreta relacionada con estos asuntos puede ayudar a solucionar los problemas de la ciudad y recomponerla en el sentido de ser organismo cada vez más rico en comunicación ciudadana.
97
LA CIUDAD: HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
Haré, acude a un principio puente en el que relaciona suges
tivamente el kantismo y el utilitarismo: '; > '".
"Si, como lo exige Kant, consideramos la humanidad como un fin y en consecuencia tomamos los fines de todos los hombres como nuestros, tendremos que procurar fomentar todos estos fines de igual forma. Esto es lo que nos inculca también el utilitarista. Es decir: si encontramos mucha gente que será afectada por nuestras acciones y que persigue otras metas o tiene otras preferencias, tenemos que pensar para nuestras acciones máximas que podamos aceptar como leyes universales. Estas serán precisamente aquellas, cuya aplicación a todas las situaciones en las que hipotéticamente pudiéramos encontrarnos, fuera la que más fácilmente pudiéramos aceptar. Serán por tanto aquellas máximas que con respecto a los fines y preferencias de las personas, entre quienes una cualquiera podría ser uno de nosotros mismos, en todas aquellas situaciones en todo sentido pueden motivar a realizar lo mejor. Y esto de nuevo está en consonancia con el pensamiento utilitarista" {íbid: 194). -
Se trata pues de urgir el sentido de transformador moral del utilitarismo, de la lógica medios-fin, de la satisfacción de las preferencias de las mayorías. En el caso que nos ocupa nadie duda de la coherencia del argumento:
"Puesto que una ciudad es un organismo para la comunicación y sin transporte no puede darse ninguna comunicación, éste es por tanto un problema medular para el funcionamiento correcto de una ciudad (...) Hay mucha gente que dice que el tráfico es una especie de enfermedad de las ciudades; pero en realidad es su vida (...) la solución debe ser tal que la función comunicativa que espera la gente de su ciudad sea cumplida cabalmente, sin frustrar naturalmente otras preferencias como las de poder vivir libres de contaminación, ruidos y peligros" {íbid: 199).
Naturalmente que la propuesta utilitarista, así se la relacione de manera tan habilidosa con el kantismo, tiene sus condicionantes y límites. En efecto, en los procesos y problemas urbanos, por ejemplo, para lograr aquellos medios que más fomenten la comu-
98
ETICA PARA CIUDADANOS
nicación, es necesaria una política de información a la ciudadanía que vaya más allá del oportunismo y sensacionalismo de los medios; tampoco basta con crear las condiciones estructurales necesarias para la comunicación, sino que es igualmente relevante el fomento del sentido mismo de la comunicación, de su substancia, de la calidad de sus contenidos, gracias a procesos educativos, al influjo positivo de unos medios de comunicación independientes y críticos y a la participación ciudadana. No basta pues con crear las mejores condiciones estructurales de comunicación, dado que la vida en la ciudad es más rica y más compleja en sus variadas potencialidades comunicativas; es necesario avanzar en procesos de formación ciudadana que permitan a los participantes expresarse más auténticamente, vivir más realizados, encontrarse en contextos más simbólicos, culturales y políticos.
El utilitarismo entendido como necesidad de buscar las preferencias más universales podría considerarse la forma más consecuente de un uso pragmático de la razón práctica, necesario desde todo punto de vista, pero limitado, dado que hay que relacionarlo con los otros usos de la razón: el ético y el moral.
3.2.2. Momento inicial de todo proceso comunicativo es el que podríamos llamar nivel hermenéutico de la comunicación y del uso del lenguaje, en el cual se da la comprensión de sentido de todo tipo de expresiones, incluyendo las lingüísticas, las de los textos y monumentos, las de las tradiciones, y otras, gracias a las cuales nos podemos acercar en general a la comprensión y contextualización de las situaciones conflictivas, de las propuestas de cooperación social,... Este momento comprensivo es conditio sine qua non del proceso subsiguiente. Se trata de un reconocimiento del otro, del derecho a la diferencia, de la perspectividad de las opiniones personales y de cada punto de vista moral. Es un momento de apertura de la comunicación a otras culturas, a otras comunidades, formas de vida y puntos de vista, para asumir el propio contexto en el cual cobra sentido cada perspectiva y opinión.
No olvidemos que toda moral tiene que comenzar por la comprensión y reconocimiento del otro. Naturalmente que comprender y reconocer al otro no nos obliga a estar de acuerdo con él. Quienes
99
LA CIUDAD: HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
así lo temen, prefieren de entrada ignorar al otro, ahorrarse el esfuerzo de comprender su punto de vista, porque se sienten tan inseguros del propio, que más bien evitan la confrontación.
Charles Taylor insiste en hacer fuertes las funciones hermenéuticas del lenguaje: primero su función expresiva, para formular eventos y referirnos a cosas, para formular sentidos de manera compleja y densa, al hacernos conscientes de algo; segundo, el lenguaje sirve para exponer algo entre interlocutores en actitud comunicativa; tercero, mediante el lenguaje determinados asuntos, nuestras inquietudes más importantes, las más relevantes desde el punto de vista humano, pueden formularse, ser tematizadas y articuladas para que nos impacten a nosotros mismos y a quienes participan en nuestro diálogo (Thiebaut en Taylor 1994, 22).
Este momento hermenéutico del proceso comunicativo puede ser pasado a la ligera por quienes pretenden poner toda la fuerza de lo moral en el consenso o en el contrato, pero precisamente por ello es necesario fortalecerlo, para que el momento consensual no desdibuje la fuerza de las diferencias y de la heterogeneidad, propia de los fenómenos morales y origen de los disensos, tan importantes en moral como los acuerdos mismos.
En este origen de la comunicación en la comprensión hermenéutica se basan las morales comunitaristas para reclamar que la comunidad, la tradición, el contexto socio-cultural, lapolis, son el principio puente. Efectivamente, la ciudad es lugar privilegiado de encuentros y desencuentros, que exigen de las personas y de las comunidades descontextualizarse para poder recontextualizarse. Las tradiciones conservadas y rescatadas arquitectónicamente se convierten en la sustancia ética de la ciudad: sus costumbres, usos, posibilidades reales, conforman esa identidad ciudadana que puede llegar a ser fuerza motivacional para bien y para mal. Este es el límite de todo contextualismo. La unilateralidad y reduccionismo de los comunitaristas consiste precisamente en hacer de este momento de la identidad, con base en la pertenencia a una comunidad determinada, el principio mismo y el único transformador valorativo. A su vez, el riesgo de otros tipos de argumentación puede ser ignorar o bagatelizar los argumentos comunitaristas, cuyo aporte debería ser
IDO
ÉTICA PARA CIUDADANOS
el de contextualizar las situaciones morales y dinamizar los aspectos motivacionales de las mismas. De manera semejante a como Husserl decía que es necesario reconocer la verdad del escepticismo para poderlo, no refutar, sino superar, podríamos decir en moral que es necesario reconocer el acierto del comunitarismo, para poder superar su unilateralidad. Nos encontramos aquí con un privilegio del uso ético de la razón práctica, el cual tampoco debe ser absolutizado, como si un uso pragmático y un uso moral de la misma no fueran igualmente necesarios.
3.2.3. Como ya lo hemos advertido, la competencia comunicativa busca superar el contextualismo en aquellos casos en los cuales los conflictos o las acciones comunes exigen algún tipo de consenso. En el asunto que nos ocupa se habla, pues, con toda propiedad de la necesidad impostergable de un pacto urbano (Ministerio de Desarrollo Económico, 1995: 29). Los acuerdos sobre mínimos están en la tradición del "contrato social", en la cual se apoyan las propuestas liberales contemporáneas de corte neocontractualista. Se trata de ver si para lograr una sociedad bien ordenada, en la cual puedan realizarse las personas, es posible llegar a un consenso entrecruzado (overlapping consensus) (Rawls, 1993: IV: 4, 150—154) a partir del hecho de que en la sociedad contemporánea conviven e interactúan varias concepciones englobantes del sentido de la vida, de la historia, del hombre, concepciones omnicomprensivas, tanto religiosas, como morales y filosóficas. EL pluralismo razonable hace posible intentar dicho consenso en torno a principios básicos de la justicia: la igualdad de libertades y de oportunidades y la distribución equitativa de los bienes primarios. Este sería el sentido de una concepción política de la justicia (Rawls, 1993).
Es cierto que la estructura subyacente al contrato social puede ser la de la comunicación. Pero, la figura misma del contrato y su tradición parecen inspirar mejor los desarrollos del sentido ético de la política y de una concepción política de justicia y de sociedad civil. En el momento que tanto la comunicación al servicio del consenso, como el contrato social mismo tiendan a abolutizarse, se corre el peligro de que en aras del consenso o de las mayorías se niegue la posibilidad del disenso y los derechos de las minorías. ;,
l O I
LA CIUDAD: HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
La consolidación del contrato social en torno a unos mínimos políticos puede constituirse en paradigma de orden y paz, cuando de hecho los motivos del desorden social y de la violencia pueden estar en la no realización concreta de los derechos fundamentales. Por ello mismo, las necesidades materiales, las desigualdades sociales, la pobreza absoluta, la exclusión cultural y política de poblaciones enteras y de grupos sociales debe ser agenda prioritaria, para quienes aspiran a que el contrato social, la concepción política de justicia y sus principios fundamentales sean principios reales de la sociedad y de la convivencia ciudadana. Mientras no se logre efectivamente esto, hay lugar para las diversas formas de manifestación del disenso legítimo. • V" r:
3.2.4. Se puede ahora afirmar que un elemento integrante del principio puente son las tradiciones y los contextos en los que se conforman situaciones moralmente relevantes. Esta es la verdad de un comunitarismo de estirpe republicana y conservadora. Pero, también, forma parte del principio puente la posibilidad del contrato social, en lo cual radica la verdad del contractualismo de herencia liberal. También.los utilitaristas, quizá en sus planteamientos más pragmáticos, por ello mismo más independientes de posiciones ideológicas o políticas, reclaman ser tenidos en cuenta en este intento "sincretista" de ofrecer razones y motivos para la acción correcta de los ciudadanos. Se busca ahora la relación entre estas propuestas éticas en la competencia comunicativa. Si el principio puente se cohesiona gracias a la comunicación, ésta debe partir del uso informador del lenguaje, articulado en el numeral 3.2.1, y del sentido contextualizador de la dimensión expresiva y simbólica del mismo lenguaje (numeral 3.2.2), para intentar dar razones y motivos, un uso de lenguaje diferente, en el cual se articula el "poder de la comunicación" y la fuerza de la argumentación. Esta debe orientarse a solucionar conflictos y consolidar propuestas con base en acuerdos sobre mínimos (numeral 3.2.3) que nos lleven por convicción a lo correcto, lo justo, lo equitativo. La competencia argumentadora no desdibuja el primer aspecto, el de la constatación de las preferencias, menos el de la complejidad de las situaciones, que desde un punto de vista moral, son comprendidas. La argumentación busca, a par-
ÉTICA PARA CIUDADANOS
tir de la comprensión, llevar a acuerdos con base en las mejores razones, vinieren de donde vinieren. La actividad argumentativa en moral es en sí misma normativa, lo que indica que en moral el principio comunicativo y dialogal es fundamental.
Este es el lugar de retomar los principios de la argumentación jurídica, propuestos por Robert Alexy (1989), como lo hace J. Habermas (1985), para el proceso discursivo de desarrollo de las normas morales.
Dichos principios explicitan cómo toda persona que participa en los presupuestos comunicativos generales y necesarios del discurso argumentativo, y que sabe el significado que tiene justificar una norma de acción, debería aceptar implícitamente la validez del postulado de universalidad. En efecto, desde el punto de vista de lo lógico-semántico de los discursos debe procurar que sus argumentos no sean contradictorios; desde el punto de vista del procedimiento dialogal en búsqueda de entendimiento mutuo, cada participante sólo debería afirmar aquello en lo que verdaderamente cree y de lo que por lo menos él mismo está convencido. i
Y finalmente desde el punto de vista del proceso retórico, el más importante, valen estas reglas: a. Todo sujeto capaz de hablar y de actuar puede participar en
la discusión. b. Todos pueden cuestionar cualquier afirmación, introducir
nuevos puntos de vista y manifestar sus deseos y necesidades. c. A ningún participante puede impedírsele el uso de sus dere
chos reconocidos en a) y en b).
A partir de estas condiciones de toda argumentación, se ve cómo el principio de universalización es válido. Este nos puede llevar al principio moral más general: únicamente pueden aspirar a la validez aquellas normas que pudieran conseguir la aprobación de todos los participantes comprometidos en un discurso práctico.
Pensamos que este es el momento de mostrar la conveniencia, oportunidad e inclusive necesidad de aprender a argumentar, a dar razones y motivos en moral y ética, para superar los dogmatismos, autoritarismos y escepticismos que se han ido camuflando en el pro-.- /;
103
LA CIUDAD: HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
ceso político y en la sociedad civil, apenas reflejo de un proceso educativo poco crítico y reflexivo, montado, más bien, en modelos y estrategias curriculares de aprendizaje.
Pero el diálogo y la comunicación pueden llegar a constituirse en principio puente único, absoluto y válido por sí mismo, y convertirse así en principio meramente formal, no muy distinto de la pura forma del imperativo categórico. La condición para que la comunicación no se formalice es su vinculación con los aspectos utilitaristas y pragmáticos de las decisiones con base en intereses y preferencias, la explicitación del condicionamiento hermenéutico y contextualizador del lenguaje y el reconocimiento de las diversas posibilidades de llegar a acuerdos sobre mínimos, con base en formas de expresión más ricas que las de la mera lógica formal, como son, entre otras, la retórica, la negociación, los movimientos sociales, la misma desobediencia civil, y otros.
3.3. La relación entre consenso y disenso debe ser pensada con especial cuidado. Absolutizar el consenso es privar a la moralidad de su dinámica, caer en nuevas formas de dogmatismo y autoritarismo. Absolutizar el sentido del disenso es darle la razón al escepticismo radical y al anarquismo ciego. La relación y la complementariedad de las dos posiciones pone en movimiento la argumentación moral. Todo consenso debe dejar necesariamente lugares de disenso y todo disenso debe significar posibilidad de buscar diferencias y nuevos caminos para aquellos acuerdos que se consideren necesarios.
, Esta dialéctica entre consensos y disensos nos devuelve al principio, al mundo de la vida y a la sociedad civil, en la cual los consensos tienen su significado para solucionar conflictos y buscar posiciones compartidas, y los disensos a la vez nos indican aquellas situaciones que requieren de nuevo tratamiento, porque señalan posiciones minoritarias, actitudes respetables de quienes estiman que deben decir "no" en circunstancias en las que cierto unanimis-mo puede ser inclusive perjudicial para la sociedad, en las que los mismos medios de comunicación manipulan la opinión pública, al convertirse en cortesanos o en aduladores del déspota.
Precisamente la capacidad de disentir se va cualificando en la competencia crítica propia de una escuela que forma ciudadanos con
104
ETICA PARA CIUDADANOS
base en informaciones, respeto a las preferencias de las mayorías, reconocimiento de las tradiciones, investigación seria y discusión libre de todo tipo de coacciones. La escuela culta, la que abre los diversos campos del saber, la que mantiene vivo el sentido de pertenencia social e histórica de sus actores, la que se desarrolla como paideia social en procesos de reflexión discursivos, forma de esta manera no sólo para el ejercicio respetuoso de la urbanidad, sino para participar democráticamente en la ciudad; este sentido de participación se hace presente en la sociedad civil como aquel móvil que conserva su movimiento en la interrelación comunicativa entre lo científico-técnico, lo moral-práctico-político y lo personal-estético-expresivo (Habermas, 1985). ' • .
3.4. Finalmente, no habría que olvidar que en estas formas de argumentación se encuentra la posibilidad de explicar las diferencias entre moral, ética, política y derecho: lo moral en la dirección de aquellos mínimos que pudieran generalizarse, lo ético en la dirección de aquellos que requieren más contextualización, lo político y lo jurídico en relación con la racionalidad estratégica (Habermas, 1990). El desarrollo de esta distinción en íntima relación con el sentido mismo de moral aplicada supera las pretensiones del presente ensayo (cf. Hoyos, 1993).
. ; • , • • , " • , > , * - T • ; . j
• . • . " ' . . • • • -
C O N C L U S I Ó N
Partimos de los fundamentos de la polis griega en el poder comunicativo de los ciudadanos, que se convertiría en momento constitutivo de las democracias modernas. Por ello pensamos que un aspecto determinante de la crisis de la modernidad es cuando la ciudad moderna pierde su Sprachlichkeit (Wellmer), su lenguaje específico. Esta pérdida de la comunicación en la ciudad moderna permitió que la modernidad se desarrollara unilateralmente como modernización. En el funcionalismo se ha tratado de simplificar la ciudad para ser instrumento al servicio del individuo o masificar a las personas al servicio de una ciudad, instrumento ella de la productividad. Pensar la ciudad hoy, desde una perspectiva ética, exige una gran confianza en los procesos educativos de los niños y jóvenes y en las actividades formativas de los ciudadanos. Sólo así se puede recons-
1 0 5
LA CIUDAD: HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
truir el tejido comunicativo que dinamiza la ciudad y le devuelve su "claridad laberíntica". Una ética de la comunicación para crear y recrear ciudad, no es ni el arte por el arte de la comunicación, el juego y el símbolo, como tampoco una rehabilitación del racionalismo en búsqueda de consensos absolutos, inflexibles y dogmáticos. Es más bien un proyecto para relacionar discursos y prácticas inspiradas en el utilitarismo y el pragmatismo en relación con la información y la infraestructura comunicativa de la ciudad, en el contextualismo y comunitarismo fomentados por la ciudad como red de solidaridad, y en el neocontractualismo de un renovado pacto urbano que haga de la ciudad realmente lugar de encuentro y convivencia.
De esta forma, una propuesta ética de la comunicación en lu- • gar de absolutizarse ella misma en el consenso, busca relativizar aquellas propuestas que a su vez pretenden ser absolutas: el poder de la información y de la planificación, el de la comunidad y su identidad cultural y el del contrato con base en las mayorías. Reconociendo un pluralismo razonable es posible que los acuerdos sobre mínimos efectivamente permitan crear ciudad, fortalecer el sentido de la participación y enriquecer la convivencia. ", I
BIBLIOGRAFÍA ABRAHAM, Tomás; BADIOU, Alain; RORTY, Richard. Batallas éticas. Buenos Aires, Nue
va Visión. 1995. ADORNO, Theodor W. "Funktionalismus heute" en: Gesammelte Schriften, Frankfurt a.M.,
Suhrkamp. 1977; 10 (i) ARANGURÉN, José Luis. Ética y política. Barcelona, Orbis. 1985. ARENDT, Hannah. Sobre la revolución. Madrid, Revista de Occidente. (1967) CAMPS, Victoria; GUARIGLIA, Osvaldo y SALMERÓN, Fernando. Concepciones de la ética.
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía — E I A F — , Volumen 2. Madrid, Trotta. 1992.
CoViTivih, AáeW. Ética aplicada y democracia radical.'bAAdná,Teciío%. 1993. La ética de la sociedad civil. Madrid, Anaya. 1995.
FLÓREZ OCHOA, Rafael. Educación ciudadana y gobierno escolar. Bogotá, Viva la Ciudadanía. 1996.
FRAMPTON, Kenneth. Modern Architecture. New York, Oxford University Press. 1980. HABERMAS, Jürgen. Conciencia moral y acción comunicativa. Barcelona, Península. (1985)
"Moderne undpostmoderne Architektur" en: Die neue Unübersichtlichkeit. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1988: pp. 11-29. Teoría de la acción comunicativa. Complementos y estudios previos. Madrid,
Cátedra. 1989.
106
ETICA PARA C I U D A D A N O S
"Acerca del uso ético, pragmático y moral de la razón práctica" en: Filosofía, N° i , Mérida, Venezuela. 1990. Faktizitát und Geltung. Beitráge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen
Rechtsstaats. Frankfurt, a.M., Suhrkamp. 1992. HABERMAS, Jürgen y SCHWERING, Markus. "Entrevista con Jürgen Habermas: 'Los filóso
fos también van a la plaza del mercado" en: Humboldt, N" 113, Bonn, ínter Nationes, 1994: pp. 32-34.
H A R É , Richard M. "Wofür sind Stádte da? Die Ethik der Stadtplanung" en: Christoph Fehige y Georg Meggle (Hrsg.), Zum moralischen Denken, Bd. 2, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1995: pp. 187-209.
HOYOS VÁSQUEZ, Guillermo. "Etica discursiva, derecho y democracia" en: Análisis político. N° 20, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, septiembre a diciembre,
1993: PP- 5-19-"Modernidad y postmodernidad: hacia la autenticidad" en: Estudios Sociales, N° 7,
Medellín, FAES. Junio, 1994: pp. 44-65. -Derechos humanos, ética y moral. Bogotá, Viva la Ciudadanía. 1995. "Etica comunicativa y educación para la democracia" en: Revista Iberoamericana de
educación. Número 7, Madrid, OEI, enero-abril, 1995: pp. 65-91 . HUGHES, Robert. La cultura de la queja. Trifulcas norteamericanas. Barcelona, Anagrama.
1994. HUSSERL, Edmund. "La filosofía en la crisis de la humanidad europea" en: La filosofía como
ciencia estricta, Buenos Aires, Nova, 1981: p. 135 ss. JACOBS, Jane . TheDeathandLifeofGreat American Cities. New York, Random House. 1961. JENCKS, Charles. "DieSprache derpostmodernen Architektur" en: Wolfgang Welsch, Wege aus
der Moderne. Weinheim, VCH. Acta Humaniora. 1988. LADRIÉRE, Jean. "Ville, chance de libertf en: Pierre Ansay y ReneSchoonbrodt, Penser la ville.
Choix de textes philosophiques. Bruxelles, AAM Editions 1989, pp. 302—314. LEPENIES, Wolf. Las tres culturas. La sociología entre la literatura y la ciencia. México, FCE.
1994. MACINTYRE, Alasdair. Tres versiones rivales de la ética. Enciclopedia, Genealogía y Tradi
ción. Madrid, Rialp. 1992. Ministerio de Desarrollo Económico. Ciudades y Ciudadanía. La política urbana del Salto Social.
Bogotá, Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable. 1995. MUGUERZA, Javier y otros. El fundamento de los derechos humanos. Madrid, Debate. 1989. Politeia (Monográfico): La ciudad: urbanismo, cultura y vida. Bogotá, Facultad de Dere
cho, Universidad Nacional, N° 17. 1995. PuTNAM, Hilary. Las mil caras del realismo. Barcelona, Paidos. 1994. RAWLS, John. Teoría de la justicia. México, FCE. 1978.
Justicia como equidad. Madrid, Tecnos. 1986. Sobre las libertades. Barcelona, Paidos. 1991. Political Liberalism. Columbia University Press, New York. 1993.
RORTY, Richard. "La prioridad de la democracia sobre la filosofía" en: Vattimo, Gianni (comp.). La secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992: pp. 31-61.
107
LA CIUDAD: H X B I T A T DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
SOBREVILLA, David. "El programa de fundamentación de una ética discursiva de Jürgen Habermas" en: Ideas y Valores, N° 74-75 , Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, agosto-diciembre, 1987: pp. 99-117.
STRAWSON, P. F. Freedom and Resentement and other Essays. London, Methuen. 1974. TAYLOR, Charles. La ética de la autenticidad. Barcelona, Paidos. 1994. THIEBAUT, Carlos. Los límites de la comunidad. Madrid, Centro de Estudios Constitucio
nales. 1992. TUGENDHAT, Ernesto. "Elpapel de la identidad en la constitución de la moralidad" en: Ideas
y Valotes. N° 83-84, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1990: pp. 3-14. VIVIESCAS, Femando y GIRALDO, Fabio (comp.) Colombia: el despertar de la modernidad.
Bogotá, Foro Nacional por Colombia. 1991. "Arquitectura y ciudad: al filo de las redefiniciones" en: Integración, Ciencia y
Tecnología. Bogotá, Colciencias, Conacyt, Conicit, 1995; i (2): pp. 99-104. WALZER, Michael. Las esferas de la justicia. México, FCE. 1993.
"La idea de sociedad civil" en: Ciencia Política. N° 35, Bogotá, Tierra Firme, II Trimestre 1994, 1994: pp. 47-68.
WELLMER, Albrecht. "Kunst und industrielle Produktion. Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne" en: Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1985: pp. 115-134.
WELSCH, Wolfgang. Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. Weinheim, VCH. Acta Humaniora. 1988.
Z A R O N E , Giuseppe. Metafísica de la ciudad. Encanto utópico y desencanto metropolitano. Valencia, Universidad de Murcia y Pre-textos. 1993.
1 0 8
Ciudadano, mente y tecnología A R M A N D O SILVA T E L L E Z
Profesor Departamento de Bellas Artes, Facultad de Artes
Universidad Nacional de Colombia
lisTA NOTA BORDEARÁ un tema prioritario cuanto heterogéneo de la discusión contemporánea, el ciudadano y la estética. Prioritario, pues, con sobradas razones se viene argumentando el paradigma estético como determinante del hombre de finales del siglo xx y heterogéneo, pues, la relación entre ciudadano y estética es abordable desde muchos puntos de vista, criterios o valoraciones. Lo haré, igualmente, desde una renovada opinión de lo público y trataré de llevarlo hasta algunas importantes relaciones con los medios de comunicación y con la tecnología misma que supone quizá, el mayor determinante de la cultura humana del nuevo milenio.
Comenzaría por afirmar la urgencia de ratificar hoy la autonomía de lo público frente a la dimensión absorbente de intereses privados o grupales en relación con todo lo que tenga que ver con una dimensión social de la ciudad. En abrir y adelantar este debate sobre lo público, los investigadores, científicos y artistas, por ahora, juegan un papel determinante frente al proyecto democrático de las culturas urbanas contemporáneas. Las ciudades, espacio de nuevas luchas por hegemoníac nnancieras, comerciales y tecnológicas, deben volver a pensarse como lugar donde se teje lo social, no por fuera de las nuevas maneras de operar la sociedad imbuida por la tecnología electrónica, sino acompañándola y participando de este acontecimiento contemporáneo que a todos de una u otra manera nos afecta.
Profesor titular. Filósofo.
LA CIUDAD: HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
Examinemos un simple ejemplo de la vida urbana atravesada por los medios, que había recogido en otro escrito. Nos cuenta el periodista español Manuel Vicent que alguien descubrió que un mendigo recibía más dinero de limosna algunos días y a ciertas horas. Al investigar la razón encontraron que se trataba del momento en el cual un almacén instalaba en una vitrina callejera la pantalla de televisor que recogía en paneo de la cuadra al pobre hombre tirado en la calle. Aquellos ciudadanos convertidos en público veían al pordiosero en la pantalla y cuando seguían caminando se lo encontraban de carne y hueso y conmovidos le tiraban cualquier moneda. Cuando el televisor se apagaba la realidad (mediática) se desvanecía. ¿Quien o qué produjo la acción misericordiosa? Sin duda que el hombrecito convertido en actor ocasional ha dado en alguna clave. La televisión lo había vuelto a inventar y con ello las pasiones caritativas de algunas buenas almas habían revivido.
El espacio hoy parece haber avanzado a una nueva concepción en la cual los medios se tornan grandes protagonistas en las sociedades de la comunicación y la incomunicación. Lo público, que desde los griegos pasaba por el diálogo y que se concretaba en la polis, lugar donde se discutía 'sofistica' y se ejercía aquello que se opone a lo privado, entra en otra dimensión. De esta manera, el lugar donde vivimos o donde aprendemos o desde donde vemos el mundo sufre importantes transformaciones. La más importante para el entorno urbano es quizá que la vida y sus territorios ya no se asocian a un espacio físico concreto. ¿Dónde estaba el hombrecito que arranca unas cuantas monedas a los transeúntes? Más que en una calle estaba en el televisor. ¿Y dónde queda el televisor? No creo que en ese almacén que mostraba la pantalla. La televisión está en todas partes y en ninguna. Quizá sea de todas la más global de las experiencias si entendemos por global la falta de un sitio reconocible. Pero esto no quiere decir que no haya programaciones locales, nacionales o planetarias, sino que el televisor, como tal, atraviesa todas las instancias espaciales en la cuales se manifiesta el hombre contemporáneo.
La tesis de Habermas sobre la autoproducción del espacio público en la sociedades contemporáneas pone de relieve ese hecho
n o
CIUDADANO, MENTE Y TECNOLOGÍA
de las sociedades mediadas e incluso da para pensar en varios de los movimientos de arte urbano actual que actúan en su proyecto estético desde las llamadas intervenciones. El hacerse público el pensamiento fue el primer requisito del cual habló Kant en la Paz Perpetua para llegar a las sociedades democráticas. La definición moderna de lo público se estableció por primera vez en Francia de principios del siglo xix paralelamente a las ideas de nación y Estado como parte de las grandes transformaciones de la Revolución Francesa. Así lo público tanto en Grecia como en Francia conlleva una noción de dominio políticamente activo. ¿Lo hemos perdido? Cómo relacionar lo público con el consumo y cómo hacer del consumo un hecho constitutivo de lo urbano hoy, sin desdecir de la función pública de la sociedad, de resistir a todo intento de mecanización y objetualización? ¿Cómo deshacerse del comercio y del consumo de bienes si ellos mismos son los que le dan trabajo y bienestar a la sociedad? Son preguntas, al menos, intrigantes. Sabemos hoy más que nunca que los ciudadanos se constituyen porque consumen pero ¿son consumidos en su consumo y quedan convertidos en simples públicos? ¿Lo público y los públicos cómo se entre relacionan? Son, más bien, muchos los interrogantes que surgen.
Hay cosas inquietantes. En mi inmediata pasada convivencia en los Estados Unidos de América aprendí de mi observación algo: el país más poderoso del planeta hace de todo tiempo libre, el de los domingos o el día de la independencia, según el caso, la gran fiesta de la compra de objetos; en esos días el comercio lanza su señuelo más eficaz: toda mercancía a mitad de precio y a veces hasta con un 80-90% de descuento. Entonces todos compramos. El día de fiesta es una fecha maravillosa para comprar y soñar con la posesión de los objetos, sobre todo de cosas innecesarias; quién va a desaprovechar semejantes oportunidades: una llenadora de us$ 50 en solo 5. Comprendí allí algo que quiero relacionar con mis argumentos sobre imaginarios: el problema lo sintetizo diciendo que hemos llegado al extremo en el cual se compra, pero no se consume. He ahí algo más aterrador. Las estadísticas que me propuse conseguir pronto aparecieron. Como ustedes saben la industria del cuerpo y su belleza le sigue los pasos a aquella electrónica. Pues de 100 aparatos
LA C I U D A D : H A B I T A T DE DIVERSIDAD Y C O M P L E J I D A D
para adelgazar que se venden tanto los días festivos, sólo 13 se usan y los demás son consumo imaginario para estar bellos y seductores, en especial en lugares de playas como California o Florida. Estamos, pues, frente a la venta pura de fantasía.
Así creo que los estudios sobre consumo cultural, iniciados hace pocos años con trabajos pioneros en América Latina de García Canclini, habría que ajustarlos con otros presupuestos, en mi dimensión más subjetivos y de corte psicoanalítico y antropológico. Vivimos, cada vez más, la ciudad imaginada. La realidad es desbordada por las misma virtualidades electrónicas, con el computador a la cabeza, pero también, por los nuevos diseños de la vida diaria que pasa por las industrias como la de los ejercicios o de la comida rápida, que desaparece, esta última, la nutrición por obra de una presentación técnica y científica aterradora. Qué experiencia chocante aquella de ir a un restaurante en la California sur de los Estados Unidos de América donde a la entrada se nos advierte sobre las consecuencias de comer indebidamente la grasa, el azúcar, o aun las proteínas y los carbohidratos, de la misma manera que se vende el cigarrillo y se nos advierte que podemos morir de cáncer. Se consume un cuerpo fantástico unido al deseo de ser jóvenes, bellos y seguros. Las nuevas ciudades son de la misma manera cada vez más fantásticas pues,se hacen bajo el índice de la perfección. El aterrador filme The Colony muestra magistralmente a estas nuevas ciudades en la cuales prima un sentido de seguridad colectiva por lo cual los asociados a esta vivienda-club sacrifican espontaneidad y eros por el bienestar de la seguridad. Estamos ya en la des-erotizacion de la vida anunciada por Marcóse: la sociedad tiene la riqueza para producir bienestar y tiempo libre, pero la obsesión de la productividad y rendimiento enfrenta los alcances técnicos y materiales que podrían disponer más tiempo para el goce.
El mencionado filme estadounidense recuerda las nuevas ciudades del sur de California. Todas las casas en este 'conjunto cerrado de vivienda' están interconectadas y hasta los lugares más íntimos son accesibles por un sistema perfecto de seguridad. Incluso los perros y animales domésticos son adaptados a este mundo de silencio y resignación y para que no hagan ruidos innecesarios se les cor-
1 1 2
CIUDADANO, MENTE Y TECNOLOGÍA
tan sus cuerdas vocales; así sus sonidos apenas serán escuchados por el espacio de la casa respectiva y no fastidian a sus vecinos. La ciudad se hace cindadela y se vuelve una prisión de neurótico bienestar donde la norma es hacer lo que se quiera pero nunca fastidiar al vecino: sólo que todo lo puede fastidiar. La vida egoísta pensada en el exclusivo y mítico bienestar personal termina por ser la formula más fascista de la vida urbana contemporánea. Y el modelo republicano del sur de California se extiende rápido por todo el universo urbano.
En estudio sobre consumo cultural en Bogotá se les preguntó a los ciudadanos qué quisieran hacer en su tiempo libre; la respuesta más insistente fue esta: "tener plata para comprar" según el 40% de los encuestados. La compra aparece como el nuevo paradigma de excelencia moderna. Así no es tanto el consumo del objeto: es su compra. Pero aquí hay algo sutil muy significativo; psicológicamente se explica mejor: consumir es agotar un producto en un organismo. Por ellos el término proviene de ambiente material y económico, incluso fue dimensionando por las teorías marxistas como una de las tres actividades en la economía: producción, distribución y consumo. Se consume en propiedad una comida en un restaurante o un vestido que se va usando. Pero, cuando el término se pasa a la 'producción mental' queda un tanto impreciso, aun cuando se sigue usando a falta de una palabra más precisa que seguro pronto aparecerá con el tiempo.
Así el consumo, para aclarar lo fundamental, se produce en dos niveles: aquel de la cosa que se agota, pero también se haría referencial a lo espiritual, que por ende no se acaba y por tanto, más bien se refiere a la evocación. No obstante destaco que al hablar de consumo se puede estar refiriendo con más exactitud a la compra de un producto o a su evocación, que al consumo propiamente dicho y esto trae una diferencia esencial, al menos en una oportuna mirada analítica. La compra es puro deseo, el consumo responde más a la necesidad. Entonces la función psicológica es distinta. Mientras en el consumo se ingiere algo para calmar una necesidad, en la compra no ocurre ello necesariamente y por esto digo: más que por el consumo vivimos hoy en su fantasía; o sea, en su demanda imaginaria. El moderno psicoanálisis distingue entre instinto y pulsión
" 3
LA C I U D A D : HABITAT DE D I V E R S I D A D Y C O M P L E J I D A D
y sin corresponder estos términos a la necesidad y al deseo si tienen serios parentescos. Mientras en el consumo hay instinto que satisface necesidades, en la pulsión prima la función del deseo.
Si uno se pregunta por el consumo de vida urbana, puede dar conclusiones, sin duda. Pero estas apetencias cambian en la misma medida que se transforman los imaginarios sociales, por lo cual deben interrelacionarse estos dos presupuestos. Hoy, por ejemplo, frente al consumo de objetos, se puede notar una tendencia muy fuerte hacia el consumo de artículos que de una u otra manera consolidan aspectos de presentación personal. Por ejemplo, otra vez en Bogotá, en la gran encuesta del DAÑE que acaba de publicarse se encuentran los productos de aseo personal, como jabones, perfumes de ropa, toallas higiénicas, shampus para muebles y similares ocupando la quinta parte del principal producto que es el de alimentos. Esta misma encuesta evidencia que el 82% de los gastos de hogar se hacen hoy en almacenes de venta general cubiertos. O sea, el colombiano compra en tiendas modernas como centros comerciales cambiándose así los hábitos de consumo. Esta dirección hacia lo cómodo, moderno, higiénico, puede ser una tendencia mundial. No obstante, inserto esto dentro de circunstancias específicas colombianas porque podría darnos ciertos sentidos particulares. En otra encuesta de ANIF sobre tiempo libre en más de 10 años atrás (1985) se confirmaba una la relación existente entre espacio urbano y calidad del ocio. Pues el 50% de las clases medias y altas y el 61% de los sectores populares preferían, entonces, tener algún parque pequeño cerca de sus casa. Lo cual quería decir, hace 10 años, que el 'espacio real de experiencia' directa constituía el principal imaginario de vida citadina, en una ciudad que se perfilaba fragmentada y por esto la idea de algún parque rodeando la casa.
En 1997 en la encuesta de Consumo cultural realizada por el Observatorio de Cultura Urbana, el tiempo libre es empleado en "ver televisión". El fin de semana llega a 71%. Los horarios en las cuales se ve más entre semana estaría la noche con un 82%. Los sábados en la noche, también, con un 75% y los domingos con un 79%. Los géneros preferidos son los siguientes: telenoticeros, películas y telenovelas. Y al preguntarse por los aspectos positivos por
114
CIUDADANO, MENTE Y TECNOLOGÍA
los cuales se consume tanta televisión, se responde: "entretención barata" (66%); "contribuye a estar bien informado" (58%); "Impone nuevas modas" (70%). Fueron ésas las tres respuestas de amplio reconocimiento. Las suscripciones a TV cable, Direct rv e internet son bajas todavía, pero en aumento, lo cual es interesante saber para entender la tendencia ciudadana a resguardarse en hábitos de gran conexión imaginaria.
Según datos de Information Technology Solution los usuarios de internet son desproporcionados frente a Estados Unidos. Mientras éste tiene 58.500.000 (21% de la población), el siguiente país, Canadá tiene 9.750.000 (32% de la población), pero luego de estos viene Francia con 4.095.000 (7% de la población). En América Latina, Brasil cuenta con 338.000 (0.21% de la población) y México 260.000 (0.28% de la población). Países más pequeños como Colombia, Venezuela y Perú contaban en 1997 con alrededor de 100.000 usuarios lo cual los coloca en situaciones más privilegiadas por su menor número de habitantes. En el caso colombiano se paso de 10.000 en 1994 a 100.000 en 1997, figurando un aumento de 10 veces su tamaño en solo tres años y la mitad de este uso proviene del sector universitario. Hoy, empezando el 2000, Colombia debe contar con mas de 300.000 usuarios. Aún así, puede destacarse que al sumar los 30 países encuestados por Price Waterhouse su total no llega siquiera a la mitad del número de servicios de internet de los Estados Unidos.
Algo es cierto en la nueva relación entre ciudadano, consumo y evocación estética. El consumo se traslada a aspectos de fuerte contenido imaginario. Las pautas de los Estados Unidos posiblemente se puedan constatar en nuestros países. Electrónica, productos de uso personal como aeróbicos y gimnasia, turismo y medios se constituyen en cuatro grandes renglones de actividad económica de consumo cultural con sus respectivos híbridos en la cultura del nuevo milenio. Por ejemplo, la llamada 'realidad virtual', entendiendo en este caso aquellas experiencias provenientes de grupos de tecnología que unen el computador y sus usos con formas interactivas del cuerpo humano y sus. sentidos como los 'eyephone' y otros 'mediaescape', están en extraordinario avance. Algunas experiencias.
" 5
LA C I U D A D : H A B I T A T DE D I V E R S I D A D Y C O M P L E J I D A D
iniciadas por museos como la muestra de media escape de Los Angeles, hace apenas cinco años, se proyectan hoy a un amplio número de usuarios por fuera de los museos que quieren tener distintas experiencias, como, por ejemplo, aquellas del turismo, del sexo, del arte y visitas a museos. Ahora es posible 'viajar' por 'todo el mundo' y sus grandes atracciones y experimentarlas no sólo como visitante sino con la posibilidad de poder revolotear y volar sobre ellos y pensarlos mientras los ve y visita mientras se descubren aspectos inaccesibles al simple turista real de vista de carne y hueso. Un autor, de un manual técnico para venta de turismo virtual, lo dice así: "Su participación (la del ciudadano) es estimulada con efectos visuales y auditivos de gran fidelidad y tiene usted la posibilidad de in-teractuar con objetos reales del ambiente visual, bajo sensaciones de presencia poderosa". En otro programa sobre turismo de la BBC (1996) se dice: "Usted quiere ir a la cima del Everest, o la playa más excepcional, pero no todas las cosas que se quieren podemos hacerlas. Entonces,las logramos vía cyber experience".
Y por el lado de la llamada vida real, también sufrimos una desmaterializacion merced a fuertes imaginarios modernos. Son parte nuestra, nuevas utopias de la 'vida propia' que conducen a la vida individual de estos tiempos. Si uno pregunta, como lo hace el sociólogo alemán Ulric Beck, qué quiere hoy la gran mayoría de habitantes urbanos, dirá: dinero, amor, poder, trabajo o Dios. Y todas estas son expresiones de la vida propia como argumenta el mismo sociólogo. El dinero significa dinero propio; el espacio, espacio propio; incluso el amor significa que cada pareja tenga su vida propia. Cada uno con su propia biografía y su propio destino. Se puede decir que existen pocos anhelos de ratificación social, son más los hombres y las mujeres mismas, son su propia razón en su individualidad. Esta sociedad, 'metamoderna' para decir que es una modernidad encima de la anterior, no vincula a los seres humanos como personas integrales a sus sistemas funcionales, por el contrario: "Está supeditada justamente a que los individuos no sean integrados sino que sólo participen de manera parcial y temporal como caminantes permanentes entre mundos funcionales".
116
CIUDADANO, MENTE Y TECNOLOGÍA
Pero esa vida propia a menudo se somete a control institucional: horarios de empresas, transporte... Sin embargo, muchas cosas, se intentan conseguir, a pesar de las imposiciones. Esto hace de la vida moderna una vida legitimada por el riesgo. Una sociedad del vértigo y del riesgo, inclusive detrás de las fachadas de seguridad de la venta de la publicidad actual, pues este imaginario es quizá el que más vende, precisamente porque en nuestro inconsciente percibimos muchos riesgos e inestabilidad. Los sistemas de seguridad de nuevas partes de las ciudades latinoamericanas son la evocación que más vende terreno. No deja de impresionar por ejemplo, Guayaquil, dolorosamente autositiada, como caso paradigmático del resto de ciudades de América Latina. Se trata no sólo de laberintos propiciados por los urbanizadores, sino de fortalezas modernas hechas bajo la ilusión, las pequeñas utopías encantadoras, de no ser perturbados. Allí se potencializa al extremo los llamados 'conjuntos cerrados' en el sector de la Puntilla. Se trata de fortificaciones construidas que han aprovechado el río Babahoyo para sacarle brazos artificiales e instaurar de este modo un esquema de vivienda cerrada, sobre lógicas rizomáticas, con barreras, desvíos falsos y muros de contención para que los ladrones-piratas no lleguen a llevarse sus pertenencias. Pero sí aparecen. Precisamente en improvisadas canoas que cruzan las aguas pandas de los brazos falsos y se regresan con televisores y electrodomésticos que sustraen de las casas-fortalezas. El aire acondicionado en casi todos los carros de Guayaquil y otras del continente producen, es paradójico, contrasentido de andar con aire frío en plena ciudad marítima. . • . i
La vida propia es a su vez la vida global y por esto no se pueden fracturar estos dos términos y circunstancias y presentarlas como contrarias. Beck lo expresa así: "La diferencia con Georg Sim-nel, Emile Durkhein y Max Weber está en que en sus análisis los seres humanos eran arrojados de seguridades religioso-cosmológicas de clase al mundo de la sociedad industrializada; ahora somos trasladados de la sociedad industrializada nacional-estatal a las turbulencias de la sociedad mundial del riesgo." A los seres humanos se les impone la vida con los más diversos riesgos globales y personales que se contradicen unos a otros. Individuación significa
117
LA C I U D A D : H A B I T A T DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
destradicionalizacion y su contrario: invención de tradiciones: el pastel de manzana de la abuela.
El cuerpo sufre así sus propias heridas. En las nuevas ciudades de Estados Unidos los andenes son para hacer ejercicios y la industria del buen cuerpo propio genera la mayor inversión de nuevas necesidades. Los aparatos de gimnasio son revelados como las nuevos máquinas de torturas con increíbles parecidos visuales con las viejas salas de la inquisición medieval. En países de fuerte acento estetizante femenino como Colombia y Venezuela parece convertirse en un martirio el no ser bellas. Leí, hace poco, un informe en el cual se habla del pecado de ser fea en Venezuela: "No hay alternativa. Hay que ser bellas a toda costa y a cualquier costo". En este país que tiene el récord Guinness de cinco Miss universos y cinco Miss mundo, mientras una reina mide 1.80, pesa 60 kilos y cuenta con 90/ 60/90 en sus medidas preciosas y precisas, la venezolana promedio, según la oficina Central de Estadística, tiene estatura promedio de 1.60 metros y 65 kilos de peso. Una venezolana gasta us$ 2.000 al año en belleza y aumenta las visitas a los psicólogos. En Colombia las toallas higiénicas en su consumo han llegado, debido a una fuerte competencia publicitaria, a superar la inversión que se hace en otros renglones como el de cremas de belleza o hasta más inversión que en dulces ocasionales, según encuesta del DAÑE. Así la conciencia del cuerpo y sus estilo se consolidó como unos de los más fuertes creadores de consumo cultural.
La relación entre ciudad, imaginarios y medios, en especial la televisión, o más bien tomando su pantalla como modelo, es elocuente. La vida se torna cada día más imagen, llena de objetos y de evocaciones. La realidad virtual y las redes globales van marcando a la par confines incalculables. Es como si en nuestra mente cohabitaran dos cuerpos, el pulsional y el evocado. Si bien la realidad virtual ya existía en la novela, el cine, el teatro o la fotografía, lo que tiene de novedoso la asociación entre computador, pantalla y realidad virtual es su hiperrealidad: aquella que nace cuando la imaginación reclama la cosa verdadera y para obtenerla debe fabricar algo falso absoluto, como lo explica Francesca Alfano. La realidad del falso absoluto deviene en hiperrealidad. ¿Cuánta de esa hiperreali-
I¥ t
C I U D A D A N O , MENTE Y TECNOLOGÍA
dad vivimos hoy en nuestras ciudades? ¿Hasta dónde podemos sostener una conversación cotidiana sin citar alguna experiencia que aprendimos de los medios? No obstante es por ese camino de las tecnologías, los medios y la nueva viuda urbana que pueden originarse nuevas utopías del hombre del siglo xxi. El dilema de la ciudad imaginada se instaura como uno de los más poderosos paradigmas del milenio que está comenzando. Vivimos una fuerte crisis en la capacidad de representación que acompañó los milenios anteriores, como lo expresé en el siguiente artículo con el cual cierro esta divagación sobre ciudad y cultura contemporánea alrededor de los grandes problemas de las sociedades globales.
Entramos al nuevo milenio bajo notoria incapacidad de los signos para significar en sociedad. Las palabras se alejan de sus significados. Las imágenes sirven para algo distinto a lo que las originó (por ejemplo, en Colombia todos los días hablamos de paz para mostrar la guerra). Los medios se hacen cada vez más autoreferenciales: muestran realidades fabricadas por ellos, como lo hacen los estudios norteamericanos en donde las estaciones del clima son simuladas y la cámara rara vez va a exteriores reales. Las realidades son simuladas y obedecen a distintos cálculos, siendo el más espeluznante aquel en el cual el humano mismo sería clonado.
Las imágenes apocalípticas del fin del pasado milenio se vuelven sintomáticas de lo que filósofos del tema llaman la crisis de la representación. O sea que junto a la crisis de valores burgueses, ante la destrucción de la familia (como vemos en el impactante filme Celebración del grupo Dogma), o la destrucción del ambiente, aparecen respuestas aún más apocalípticas como la de producir comida química que nos aleja aún más de la naturaleza. Y hay otras crisis. Las de género, cuando una mujer madura descubre que puede amar con mayor intensidad y sinceridad a otra de su sexo (como se ve en el filme La amante de mi mujer). Las crisis se vienen todas al tiempo. No se sabe cuándo se es joven o viejo; cómo se es hombre, o mujer, o ni siquiera cuál es el oficio de uno: si se es escritor de poesía, novela o de ensayo, si se es médico, astrónomo o yerbatero, o si se es historiador o narrador, artista o científico.
119
LA C I U D A D : HABITAT DE DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
Las crisis de las disciplinas que estudian los humanos en su valores, sus creencias o fantasías, llegan también a las ciencias llamadas exactas. En matemáticas las teorías de la catástrofe muestran rupturas en la dinámica del aparente continuo proceso de la realidad observable; las teorías fractales han mostrado distintas coincidencias en los modos de autorepresentarse la naturaleza, como por ejemplo, las repeticiones infinitas en las formas de las entradas de la arena en las playas, similar a cualquier forma enseñada a un programa de diseño del computador, inspirador de la fractalidad. Representaciones caóticas donde pensábamos orden riguroso u ordenadas donde las creíamos dispersas.
Distintos encuentros de pensadores contemporáneos comienzan el año con una pregunta central: ¿pierde el humano su capacidad representativa? Será posible la representación en el tercer milenio o, al contrario, se trataba de una ilusión de épocas anteriores? O sea, aquellos factores que nos daban identidad personal, familiar, social ¿pierden su capacidad de respuesta integradora? Quizá, perdemos en identidad pero al mismo tiempo ganamos en libertad expresiva, como signo del mundo urbano del 2000. Se puede ser bisexual, padre y madre a la vez, alumno y profesor al tiempo o televidente y protagonista a la vez (los televidentes intervienen para cambiar libretos de una telenovela). La ficción se toma el mundo.
* i -
1 2 0