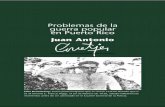El sentido de la guerra - Fondo de Cultura Económica · ma una estética, un sentido del honor y...
Transcript of El sentido de la guerra - Fondo de Cultura Económica · ma una estética, un sentido del honor y...
Marzo 2007 Número 435
El sentido de la guerra
■ Dragiša Cvetkovic■ Julius Evola■ Ernst Jünger■ Roger Caillois
Un cuento de Paola Morán Leyva
Poemas■ Ted Hughes■ Álvaro de Campos■ Homero Chapman del Río
■ Roberto Calasso sobre John Cage
■ Miguel Morey sobre Beckett■ François Bernouard:
secretos del tipógrafo
número 435, marzo 2007 la Gaceta 1
SumarioPibroch 3
Ted HughesContra la simpleza liberal 4
Dragiša CvetkovicDoctrina aria de lucha y victoria 7
Julius EvolaSi te quieres matar 13
Álvaro de CamposTres fragmentos de la guerra, nuestra madre 15
Ernst JüngerGuerra y democracia 18
Roger Caillois11-m 20
Homero Chapman del Río
El barco y la prisión 21Paola Morán Leyva
John Cage o el placer del vacío 22Roberto Calasso
Beckett contra Descartes: ¡Piensa, cerdo! 24Miguel Morey
De impresores y editores: Prefacio del tipógrafo 26François Bernouard
Diario de Hiroshima, de Michihiko Hachiya 28José Vergara Laguna
El Hitler de la Historia. Juicio a los biógrafos de Hitler, de John Lukacs 29
Por Leopoldo LezamaCon M de México: un alfabeto delirante, de Nicolás Alvarado 31
Luis Alberto Ayala Blanco
Imágenes de portada e interiores: Jorge Delángel
Directora del FCEConsuelo Sáizar
Director de La GacetaLuis Alberto Ayala Blanco
EditorJosué Ramírez
Consejo editorialConsuelo Sáizar, Ricardo Nudelman, Joaquín Díez-Canedo, Martí Soler, Axel Retif, Tomás Granados Salinas, Álvaro Enrigue, José Vergara, Mayra Inzunza, Miguel Ángel Moncada Rueda, Max Gonsen, Juan Carlos Rodríguez, Paola Morán, Citlali Ma-rroquín, Geney Beltrán Félix, Miriam Martínez Garza, Fausto Hernández Trillo, Karla López G., Héctor Chávez, Delia Peña, Juan Camilo Sierra (Colombia), Marcelo Díaz (Es-paña), Leandro de Sagastizábal (Ar-gentina), Miriam Morales (Chile), Isaac Vinic (Brasil), Pedro Juan Tucat (Venezuela), Ignacio de Echevarria (Estados Unidos), César Ángel Agui-lar Asiain (Guatemala), Rosario To-rres (Perú)
ImpresiónImpresora y EncuadernadoraProgreso, sa de cv
FormaciónCristóbal Henestrosa
La Gaceta del Fondo de Cultura Econó-mica es una publicación mensual edi-tada por el Fondo de Cultura Econó-mica, con domicilio en Carretera Picacho-Ajusco 227, Colonia Bosques del Pedregal, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, México. Editor res-ponsable: Josué Ramírez. Certificado de Licitud de Título 8635 y de Lici-tud de Contenido 6080, expedidos por la Comisión Calificadora de Pu-blicaciones y Revistas Ilustradas el 15 de junio de 1995. La Gaceta del Fondo de Cultura Económica es un nombre registrado en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con el número 04-2001-112210102100, el 22 de no-viembre de 2001. Registro Postal, Publicación Periódica: pp09-0206. Distribuida por el propio Fondo de Cultura Económica.
Correo electró[email protected]
2 la Gaceta número 435, marzo 2007
La guerra ha estado presente en la larga vida de las civilizaciones que con-forman las diferentes sociedades a través de la historia. La guerra de Troya inspiró a Homero la Ilíada y hasta nuestros días el fenómeno social confor-ma una estética, un sentido del honor y una política económica. La guerra en sí misma o como tema y realidad seduce y es motivo de reflexión crítica y de movimientos sociales por la paz.
En 1963, Roger Caillois publicó Bellone ou la pene de la guerre que, en 1972, el Fondo de Cultura Económica publicó en su colección Breviarios bajo el título La cuesta de la guerra, en traducción de Rufina Bórquez. En la solapa de esa edición se lee: “Caillois expone sucintamente las grandes fases de la historia de la guerra y demuestra cómo su mecanismo ha obe-decido a un proceso de estrecha relación con el desarrollo del Estado. De manera magistral, describe los efectos de la apasionada enajenación huma-na en esta manifestación de la vida colectiva, su carácter sagrado, el temor y la fascinación que inspira”. Tanto estas palabras como las del autor de Piedras (poema en prosa) nos aproximan al centro de un fenómeno que no pocas veces ha determinado o decidido el destino de la humanidad en su conjunto o de un pueblo o de dos países vecinos.
En el presente número de la Gaceta reproducimos tres partes de La cues-ta de la guerra, porque pensamos que el tratamiento del tema aporta un cambio de perspectiva sobre una realidad siempre urgente de tratar a pro-fundidad. En una época como la actual, donde se resaltan valores como tolerancia, pluralidad, vamos, democracia, habrá que revisar cuáles son los mecanismos esenciales de nuestras diferencias y cómo no podemos renun-ciar nunca a nuestra naturaleza que, aunque es cambiante, mantiene sus esencias. Así, la lucha política es una etapa evolucionada de la guerra y la guerra encierra en sí misma un sentido de disciplina, estrategia y ética.
En el centro de estas reflexiones está la condición del guerrero, que se empeña en un camino interior para lograr la fortaleza de su espíritu. En este sentido, apostamos por la actualidad y la reimpresión oportuna del libro de Roger Caillois y porque a la vez desentrañemos el significado de la lucha entre los contrarios. La guerra no se puede evitar ni mucho menos eludir, forma parte de nuestra realidad y de nuestro desarrollo. Quizá por ello el papel del reportero en la actualidad tiene en el fenómeno bélico uno de los paradigmas de la comunicación, la denuncia y la presentación des-encarnada de nuestros horrores. Quizá también por ello no sorprende, pero no deja de llamar la atención, que en la más reciente entrega del pre-mio World Press Photo la fotografía ganadora, del fotógrafo estadouni-dense Spencer Platt, sea un paseo en convertible entre las ruinas que deja un bombardeo. Asimismo enfrentamos un nuevo aspecto de la guerra, mismo que Caillois observa en este libro fundamental, que es cómo la guerra pasó de ser una lucha entre los hombres a una masacre y, actual-mente, una masacre mediática.
Comparemos la realidad que vivimos ahora, sobre todo aquella que tie-ne que ver con el concepto de lucha política o guerra, desde la luz que arrojan estas lecturas.
número 435, marzo 2007 la Gaceta 3
Pibroch1
Ted Hughes
El mar se lamenta con su voz sin sentidotratando por igual a sus muertos y a sus vivos,probablemente aburrido con la apariencia del cielodespués de tantos millones de noches sin dormir,sin propósito alguno, sin autoengaño,
al igual que la piedra. Un guijarro es aprisionadocomo nada en el universo,ha sido creado para el sueño negro, pero, a veces, se torna consciente del punto rojo del sol,entonces sueña que es el feto de Dios.
Sobre la piedra acomete el vientoincapaz de mezclarse con nada,como el oído mismo de la ciega piedra; o vuelve, como si la mente de la piedra se despertase al sentir una fantasía de direcciones. Bebiéndose el mar y comiendo la piedraun árbol se esfuerza por crear hojas:una anciana caída del espaciosin preparación alguna para estas condiciones,y se aferra porque ha perdido totalmente la razón.
Minuto a minuto, eón tras eón,nada disminuye ni se desarrolla,y no es una versión fallida ni ensayo alguno.Es aquí donde los ángeles atraviesan y observan, es aquí donde se inclinan todas las estrellas.
Traducción de Miguel Ángel Moncada Rueda
1 Música marcial que tocan los montañeses de Escocia con la gaita.
4 la Gaceta número 435, marzo 2007
Contra la simpleza liberalDragiša Cvetkovic
Cuando los significados profundos de un término se explican de forma clara y precisa, lo que se busca es una nueva actitud, no una práctica renovada, con relación a dicho término. Esto que parece obvio no lo es, ya que la actual cultura democrática, observa Dragiša Cvetkovic, insiste en autodefinirse como lo que no es, y lo que es no alcanza a formularlo debido al manto de supersticiones modernas que la amordaza.
Poder político
La dimensión del poder político coincide con el espacio donde los hombres dejan de ser capaces, poderosos, y donde abando-nan el riesgo y la responsabilidad de asumir la fuerza propia. Lo que terminan por hacer es delegar su voluntad en una ins-tancia común, que promete realizar la máxima esperanza hu-mana: la seguridad. De aquí se desprende el gran enigma de lo político: ¿cómo hacer para que estos peculiares seres puedan soportarse entre sí? Soportarse, tolerarse, difícilmente aceptar-se o amarse. La alquimia que produce el paso del poder perso-nal al poder político representa la renuncia a cualquier residuo de autonomía. No olvidemos que la aceptación de nuestra im-potencia como elemento impulsor del bien gregario busca una sola cosa: seguridad. Pero ésta adopta el rostro de la impoten-cia, del agrio reclamo de nuestra fuerza que ha sido abandona-da y puesta en manos del fantasma del Estado. Sin embargo, se argumenta que se hace por el bien de todos, apelando a la bue-na voluntad que debe prevalecer entre los hombres, fundada en la solidaridad y la fraternidad humanas. Fraternidad que ad-quiere su verdadera dimensión cuando se la observa desde la óptica del rechazo a ser tocado —para decirlo con las palabras de Canetti. No existe aversión más grande en el hombre que la provocada cuando un ser extraño lo toca, y a partir de esta certeza se articulan las relaciones sociales. Schopenhauer lo explica de manera contundente: “En un frío día de invierno una sociedad de puercoespines se aglomeró muy estrechamen-te para protegerse contra el frío mediante el mutuo calor. Pero pronto sintieron las espinas recíprocas; lo cual volvió a alejar a unos de otros. Cuando la necesidad de calentarse volvió a aproximarlos, repitióse el segundo mal; de tal manera que fue-ron lanzados de acá para allá entre ambos sufrimientos, hasta que encontraron una distancia moderada, que era la que mejor podían soportar. Así la necesidad de sociedad, brotada del vacío y de la monotonía del propio interior, empuja a unos hombres hacia otros; pero sus muchas propiedades reluctantes y sus muchos defectos insoportables vuelven a apartarlos. La distan-cia media, que acaban encontrando, y en la que puede darse una coexistencia, consiste en la cortesía y en las buenas cos-tumbres. A quien no se mantiene a esa distancia se le grita en Inglaterra: keep your distance. Gracias a la misma, la necesidad de calentarse unos a otros no queda satisfecha, ciertamente, más que de un modo imperfecto, pero, en cambio, no se siente la picadura de las espinas. Mas quien tiene mucho calor propio, interior, ése prefiere permanecer fuera de la sociedad, para no producir ni recibir ninguna molestia (Parerga y Paralipomena).”
Ésta es una de las descripciones más precisas que hay sobre la vida en sociedad. No obstante, este tipo de visiones ofende a los nuevos beatos (Stirner), es decir, a la gente moderna, civiliza-da y alejada de las supersticiones religiosas y míticas, que sola-mente alienan y engañan a la gente despistada. El poder polí-tico se presenta como la posibilidad que tienen unos pocos de determinar o influir en el curso de la vida de los hombres en sociedad. Que esto sea posible quiere decir que éstos ya se despojaron de su poder en nombre del bien común, esa cosa tangible, inteligible y en la que todos están de acuerdo sin du-dar. Por supuesto que estoy utilizando las palabras que esputan en sus discursos esos seres autodenominados demócratas que están tan en boga, mediante las cuales proponen que los dioses sean sustituidos por los trasuntos más débiles que se puedan concebir (sociedad, humanidad, bien común, derechos humanos, etc.). Y cuando en nombre de la democracia, los derechos humanos, la civilización, el desarrollo y el ya viejo progreso, se realizan actos de injusticia (que finalmente están enmarcados dentro del propio discurso civilizatorio-democrático), se apela a los riesgos que la libertad y la responsabilidad de asumir la mayoría de edad con-llevan. Lo único que esto denota es una clara estolidez o, en su defecto, una forma poco efectiva para dilucidar lo que las rela-ciones políticas son. Esto es así a causa de la imposibilidad que tiene el hombre moderno para creer en algo que lo trascienda y que lo exima, o por lo menos lo disculpe, de lo que es inevi-table y que Maquiavelo y Hobbes tenían muy claro: que el hombre es esencialmente malo. Ahora bien, aclaremos que el término maldad siempre dependerá del referente simbólico que se decida adoptar. No es que el hombre sea malo en sí, lo que sucede es que simplemente es un ser que no puede con-vivir con sus semejantes de una manera en que la presencia de su poderío no aplaste a unos y beneficie a otros. El bien común es muy poco común, a menos que lo común sea la imposición que yo hago de lo que debe ser común. Valéry es tajante: “El individuo distingue al individuo en el precepto o la doctrina que se quiere que adopte, la cual se reviste de unos términos de los que ningún individuo es capaz. ‘Ten por seguro lo que yo te aseguro y de lo que no estoy seguro, ni puedo estarlo.’ ‘Haz, obedece, por el bien común que consiste en la idea que yo tengo de él, yo.’” Todos los discursos llamados científicos que obvian esto son simples rosarios de buenas intenciones, lo que no deja de ser un eufemismo, puesto que las buenas intencio-nes dependen de lo que yo entiendo por buenas intenciones. Todo es así desde el momento en que las polis dejaron de poseer mitos y dioses al interior de sí mismas. En el momento en que El Hombre pasó a ocupar el referente único del poder y de lo
número 435, marzo 2007 la Gaceta 5
social, el resentimiento se apoderó de las relaciones humanas. Si todos los individuos somos iguales pero a la vez sabemos que no todos podremos ejercer el poder ni influir o tomar las deci-siones que determinan nuestra vida en común, pues en reali-dad siempre serán unos pocos quienes lo hagan, rompiendo así la igualdad que los legitima, entonces el abuso de poder se perpetúa, sólo que bajo la sombra de nuestra propia voluntad. Círculo vicioso: por fin somos los dueños de nosotros mismos, pero sólo para ser los esclavos de nosotros mismos. ¡Claro! —se argumentará—, eso es mejor que continuar subyugados por fantasías que legitiman los abusos de unos cuantos. Lo que no se toma en cuenta es que con el pueblo como único sobera-no se hace lo mismo, pero sin la posibilidad de apelar a algún dios o ¿fantasía? que pueda condenar dichos abusos. Ahora somos las víctimas de nuestra propia estupidez, ya ni siquiera podemos echarle la culpa a los dioses de la misma manera en que lo hacían un Esquilo o un Sófocles. Sin la potencia de los grandes mitos y tradiciones, pero sobre todo sin la presencia —sea demostrable empíricamente o no— de los dioses, las sociedades se ven reducidas a una eterna lucha al interior de sí mismas. Se pierde la dimensión realmente política, la de vivir en una polis, donde los dioses, la virtud (areté) y la pertenencia a una serie de creencias trasciendan a los humanos justo para
que sus pequeños egos no se instauren como soberanos, evitando así que rija la estulticia y la soberbia, o como la nom-braban los griegos, la hybris. “El hombre y la ciudad simbolizaban el cosmos, toda la realidad. No olvidemos que el micro-cosmos que era la ciudad (intermediario entre el cosmos personal y el macrocos-mos) tenía también sus dioses y sus espí-ritus. Res publica magna et vere publica quae di atque homines continetur, dice Sé-neca (De otio, iv, 1) (‘La auténtica repú-blica y auténticamente pública [es] la que a la vez encierra los dioses y los hombres’). El hombre es ciudadano. Los que no lo son (los esclavos) no llegan a la plenitud humana. En una palabra, la ciudad no es únicamente un hecho so-ciológico; también es una realidad teoló-gica y forma parte integrante de una cosmología. No olvidemos que nos ha-llamos en la antigüedad, donde el ddt de la ‘razón científica’ no había aún eli-minado un buen número de seres vivos del universo (Raimon Panikkar)”. Ahora bien, con esto no quiero decir que los hombres se volverían buenos y entonces sí podrían vivir en un espacio fraternal y solidario. ¡No! Las relaciones de poder, en donde uno intenta imponer su fuerza sobre el otro, son ineludibles.
Amigo/enemigo
Esto último es lo que vislumbró Schmitt como la esencia de lo político, y se sin-tetiza en la tan mal entendida oposición
amigo/enemigo. Toda relación política implica la institución de bandos antagónicos, donde unos combaten a otros depen-diendo de los intereses de cada uno de los implicados. El obje-tivo se centra en ejercer la fuerza, y su ejercicio entraña la po-sibilidad de exterminar al otro. A partir de aquí chorrean las críticas de la gente liberal, condenando el escaso espíritu soli-dario de ese maldito conservador que sólo ve amigos y enemi-gos, y que no entiende que la gente se pueda llevar bien siem-pre y cuando se les dote de una buena dosis de cultura político-democrática. En los regímenes democráticos —se dice— se respeta la pluralidad y la diferencia; eso sí, siempre y cuando no choquen con la idea de pluralidad y diferencia que la cultura político-democrática establece como válida. Por eso todas esas tonterías de mitos, sacrificios, ideales teocráticos o manifestaciones de fuerza por el simple placer de ejercerla, están fuera de consideración y hasta son condenadas por los tribunales de la decencia y la virtud pluralista y tolerante. ¿En verdad no se darán cuenta de que sobre todo ahí continúa pre-valeciendo la razón amigo-enemigo? Lo que pasa es que ahora ya sabemos cuáles son los únicos que pueden considerarse ami-gos, y cuáles enemigos. Incluso el contradictio in adiecto más afamado del pensamiento liberal, a saber, el esgrimido por Locke: Debemos ser intolerantes con los intolerantes, permanece en
6 la Gaceta número 435, marzo 2007
la lógica schmittiana. Schmitt es claro y tajante: el enemigo no es el malo, ni el feo, ni el criminal, ni ninguno de los seres que nos son hostiles (hostis) per se; el enemigo (enemicus) es simple-mente el otro, el que no es como uno y que amenaza con des-quiciar el orden al interior de nuestro grupo. De hecho, plan-tea una relación con el enemigo un tanto virtuosa: a éste se le reconoce un estatuto que debe ser respetado y que obliga a aquel que lucha contra él a no degradarlo, sino simplemente a combatirlo. La guerra es una justa donde el honor de los con-trincantes debe estar salvaguardado por una serie de reglas que determinan el sentido mismo del polemos. De ahí que Schmitt no pueda dejar de criticar las supuestas buenas intenciones de los liberales, porque justo lo que hacen al negar la figura del enemigo es precisamente dar entrada al resentimiento.
Roger Caillos explica la forma en que la rapiña guerrera está emparentada con la introducción del fusil, claro símbolo de-mocrático, al desvanecer la posibilidad de un tipo de lucha que de alguna manera era personal, donde la fuerza y la destreza propia estaban en juego y con ello el aspecto heroico, virtuoso y honorable que mantenía la diferencia pero a la vez la defe-rencia hacia el otro. Al igual que en la democracia, con la pre-sencia del fusil los hombres se derriten en la indiferenciación de las cualidades, cualidades que imponen la jerarquía a partir del mérito. Pero sobre todo al enemigo se le niega la dignidad que merece, ya que en un momento dado puede convertirse en amigo. Por eso los grandes pensadores del polemos señalan que para considerar a alguien como un enemigo primero debe cumplir con ciertos requisitos, es decir, debe ser digno de ser-lo…, a los otros ni siquiera vale la pena considerarlos. En pocas palabras, “… se pertenece, en calidad de bueno, a la clase de los buenos, a un cuerpo que tiene espíritu de cuerpo, porque todos los individuos están ligados entre sí por el sentimiento de la represalia. Se pertenece, en calidad de malo, a la clase de los malos, a un revoltijo de hombres avasallados, impotentes, que no tienen espíritu de cuerpo. Los buenos son una casta; los malos, una masa semejante al polvo. Bueno y malo equivalen,
durante cierto tiempo, a noble y villano, a amo y esclavo. En cambio, no se considera al enemigo como malo, porque puede pagar en la misma moneda. Los troyanos y los griegos son, en las obras de Homero, buenos unos y otros. No es el que nos causa un daño, sino quien es despreciable, el que pasa por malo” (Nietzsche).
A diferencia de lo que se le achaca a Schmitt, a saber, que es un maldito que solamente puede ver violencia y guerra en las relaciones políticas, leyéndolo con un poco de cuidado pode-mos percibir una clara preocupación por tratar de regular un tipo de relaciones que, fuera de su esquema amigo-enemigo, desembocan en una agresión incontrolable de todos contra todos, ya que los amigos terminan confundiéndose con los enemigos, dando lugar a que sólo podamos contar con una relación de enemistad encubierta por el manto de una amistad irrealizable. Sin la figura del enemigo, el amigo se desvanecería inmediatamente. Al no haber diferenciación alguna, la envidia y la violencia que caracterizan las relaciones humanas terminan por apoderarse de todo. Lo único que intenta Schmitt es reco-nocer y regular, aunque sea un poco, algo que es inevitable y que de otra manera adquiere dimensiones descomunales. No se trata de pensar que el hombre sea malo por naturaleza, sim-plemente es hombre. La distinción entre bueno y malo obede-ce a ciertos códigos de referencia y siempre serán relativos. Lo único que se puede constatar es que los hombres en sociedad se mueven a partir de ciertas conductas que podemos sintetizar con la palabra dominio, así como Canetti lo explica con la ima-gen del gato y el ratón. Esto no significa que el gato sea el malo y el ratón el bueno; significa, más bien, que es absurdo querer escapar de dicha imagen, y curiosamente eso es lo que preten-den todas las visiones que quieren justificar la bondad y la predisposición solidaria y fraternal entre los hombres, logran-do, en cambio, exacerbar la envidia y la violencia indesterrables del ethos humano. G
Traducción de Anastas Branica
número 435, marzo 2007 la Gaceta 7
Doctrina aria de lucha y victoriaJulius Evola
En 1940, Julius Evola dio lectura a esta síntesis sobre las tradiciones guerreras, sin dejar de lado el presente de aquel momento, los inicios de la Segunda Guerra Mundial, pero centrado sobre todo en las tradiciones indo-aria, describe sus significados míticos y simbólicos. Al contrario de lo que se acostumbra decir de la guerra, sobre todo en la actualidad, donde se convierte en espectáculo, en imagen impactante, Evola apela al sentido místico de la lucha.
La “Decadencia de Occidente”, según la concepción de una crítica reputada de la civilización de Occidente, es claramente reconocible en dos características principales: en primer lugar, el desarrollo patológico de todo aquello que es Activismo; en segundo lugar, el desprecio hacia los valores del Conocimiento interior y de la Contemplación.
Esta crítica no entiende por Conocimiento, ni racionalismo, ni intelectualismo ni otros juegos de palabras vacíos; no en-tiende por Contemplación un alejamiento del mundo, una re-nuncia o un alejamiento monacal mal comprendido. Al contra-rio, Conocimiento interior y Contemplación representan las formas de participación normales y más apropiadas del hombre en la Realidad sobrenatural, supra-humana y supra-racional. A pesar de esta aclaración, en la base de la concepción indicada existe una premisa inaceptable para nosotros, ya que, tácita-mente y de hecho, es admitido que toda acción en el dominio material es limitativa y que el más alto dominio espiritual sólo es accesible por otras vías que no sean las de la acción.
En esta idea se reconoce claramente la influencia de una concepción de la vida básicamente extranjera al espíritu de la raza aria; pero que, sin embargo, está tan profundamente unida ya al pensamiento del Occidente cristiano, que se la en-cuentra igualmente en la concepción imperial dantesca. La oposición entre Acción y Contemplación era, por el contrario, desconocida por los antiguos arios. Acción y Contemplación no estaban enfrentadas como los dos términos de una oposi-ción. Designaban únicamente palabras distintas para la misma realización espiritual. Dicho de otro modo, se estimaba entre los antiguos arios que el hombre podía sobrepasar el condicio-namiento individual no solamente por la Contemplación sino también por la Acción.
Si nos alejamos de esta idea primera, entonces el carácter de decadencia progresiva de la civilización occidental debe ser interpretado de diferente forma. La tradición de la acción es típica de las razas ario-occidentales. Pero esta tradición se des-vía progresivamente. Así es en el Occidente actual, donde se ha llegado a conocer y honrar solamente una acción secularizada y materializada, privada de toda forma de contacto trascenden-te, una acción profanada que, fatalmente, debía degenerar en manía resolviéndose en el obrar por el obrar: o bien, en un hacer que está ligado solamente a efectos condicionados por el tiempo. A una acción de tal forma degenerada no responden, en el mundo moderno, valores ascéticos y auténticamente con-templativos, sino únicamente una cultura brumosa y una fe pálida y convencional. Tal es nuestro punto de vista sobre la situación.
Si la “vuelta a los orígenes” es el concepto base de todo movimiento actual de renovación, entonces debe valer como tarea indispensable, de vuelta consciente, el comprender la concepción aria primordial de la Acción. Esta concepción aria debe tener un efecto transformador y evocar en el Hombre Nuevo, de Buena Raza, las fuerzas vitales dormidas.
Hoy y aquí, queremos atrevernos a hacer un breve “excur-sus” precisamente justo en el universo del pensamiento del mundo ario primordial, con el objetivo de sacar, de nuevo, a la luz algunos elementos fundamentales de nuestra tradición co-mún, poniendo atención especial en los significados arios de guerra, de lucha y de victoria.
Naturalmente, para el antiguo guerrero ario la guerra, como tal, respondía a una lucha eterna entre fuerzas metafísi-cas. De un lado está el principio olímpico de la luz, la realidad solar y uraniana; del otro, la violencia brutal del elemento “ti-tánico-telúrico”, bárbaro en el sentido clásico, “femenino-de-moniaco”. Este tema de aquella lucha metafísica aparecería de mil formas en todas las tradiciones de origen ario. De esta suerte, toda lucha a nivel material era tomada con una cons-ciencia más o menos grande, como un episodio de esta antíte-sis. Ya que la arianidad se consideraba como milicia del princi-pio olímpico, hoy es necesario, por tanto, devolver esta vía de los antiguos arios, así como conceder la legitimidad o la consa-gración suprema del derecho al poder y de la concepción im-perial misma, ahí donde, en el fondo, parece bien evidente su carácter anti-secular.
En la imaginación de este mundo tradicional toda realidad se transformaba en símbolo… Esto también vale para la guerra desde el punto de vista subjetivo e interior. Precisamente, po-drían ser fundidas en una sola entidad: guerra y camino hacia lo divino.
Los significativos testimonios que nos ofrecen las varias tra-diciones nórdico-germánicas son, para todos, bien conocidos. De todos modos, debemos decir que estas tradiciones, tal como nos han llegado, se ven fragmentadas y mezcladas; muy a me-nudo ya representan la materialización de las más altas tradicio-nes arias primordiales, caídas a nivel de supersticiones popula-res. Sin embargo, esto no nos impide fijar algunos puntos.
Ante todo, como todos sabemos, el Walhalla es la capital de la inmortalidad celeste, y principalmente reservado a héroes caídos en el campo de batalla. El señor de estos lugares, Odín-Wotan, es representado en la saga Ynglinga como aquel que por su sacrificio simbólico al árbol cósmico Ygdrasil ha indi-cado el camino a los guerreros, camino que conduce a una re-sidencia divina, donde siempre florece la vida inmortal. Con-
8 la Gaceta número 435, marzo 2007
forme a esta tradición, de hecho, ningún sacrificio o culto es más agradable al dios supremo, ningún otro esfuerzo obtie-ne más ricos frutos supra-terrestres, que aquel que han ofreci-do los que han muerto combatiendo en el campo de batalla. Pero hay mucho más; tras la oscura representación del Wildes Herr1 se esconde también, el siguiente significado fundamen-tal: a través de los guerreros que, cayendo, ofrecen un sacrificio a Odín, se forman aquellas tropas que el dios necesitará para la última batalla definitiva del “Ragna-rökk”; es decir, contra ese fatal “oscurecimiento de lo divino” que ya desde los tiempos antiguos planea, amenazante sobre el mundo.
Hasta aquí, por consiguiente, el genuino motivo ario de la fuerte lucha metafísica es claramente expuesto a la luz. En los Edda quedaría igualmente dicho: “Por muy grande que pueda ser el número de los héroes reunidos en el Walhalla, nunca será lo suficientemente grande cuando el lobo irrumpa”.2 El lobo es aquí la imagen de esas fuerzas oscuras y salvajes que el mundo de los Ases ha logrado someter. La concepción ario-iraniana de Mithra, “el guerrero sin sueño”, es de hecho análoga. El que a la cabeza de los Fravashi y de sus fieles libra batalla contra los enemigos del dios ario de la luz. Hablaremos, inmediatamente después, de los Fravashi y examinaremos su estrecha correla-ción con las Walkyrias de la tradición nórdica. Por otra parte, intentaremos clasificar también el significado de la “Guerra Santa” a través de otros testimonios concordantes. No hay que sorprenderse si en este contexto hacemos, ante todo, referencia a la tradición islámica. La tradición islámica tiene aquí el lugar de la tradición ario-iraniana. La idea de la “guerra santa” —al menos en lo que concierne a los elementos aquí examinados— llegará a las tribus árabes por el universo del pensamiento ira-nio: tiene por tanto, al mismo tiempo, el sentido de un tardío
renacimiento de una herencia aria primordial, y, desde este punto de vista, puede ser utilizada sin ninguna duda.
Es admitido que se distingue, en esa tradición en cuestión, dos “guerras santas”; es decir, la “grande” y la “pequeña” “gue-rra santa”. Esta distinción se funda en unas palabras del Profe-ta que afirma a la vuelta de una incursión guerrera: “Hemos vuelto de la pequeña guerra a la gran guerra santa”. En este contexto, la gran guerra santa pertenece a niveles espirituales. La pequeña guerra santa es por el contrario la lucha psíquica, material, la guerra conducida en el mundo exterior. La gran guerra santa es la lucha del hombre con sus propios enemigos, los que lleva en sí mismo. Más exactamente, es la lucha del elemento sobrenatural del propio hombre contra todo lo que resulta instintivo, ligado a la pasión, caótico, sujeto a las fuerzas de la naturaleza.
Tal es la idea, también, que aparece recogida en el Bhaga-vad-Gitâ, ese antiguo gran tratado de la sabiduría guerrera aria: “Conociendo aquello que está sobre el pensamiento, afírmate en tu fuerza interior y golpea, guerrero de los largos brazos, a ese temible enemigo que es el deseo”.3 Una condición indis-pensable para la obra interior de liberación es que este enemi-go debe quedar aniquilado de forma deliberada. En el cuadro de la tradición heroica, aquella pequeña guerra santa —es de-cir, una guerra como lucha exterior—, sirve solamente de me-dio por el cual se realiza justamente esa gran guerra santa.
Y por esta razón, en los textos, “guerra santa” y “camino de vía a Dios” son a menudo sinónimos. Así leemos en el Corán: “Combaten en el Camino de Dios” —es decir, en la Guerra Santa— aquellos que sacrifican esta vida terrestre a la vida fu-tura; pues a aquel que combate y muere sobre el camino de la Vía de Dios, o a aquel que consigue la victoria, le daremos una gran recompensa”.4 Y, más adelante: “A aquellos que caen so-bre el camino de la Vía de Dios, Él nunca dejará que se pierdan sus obras; les guiará y dará mucha paz a sus corazones; y les hará entrar en el Paraíso, que Él les revelará”.5 Se hace alusión aquí a la muerte física en guerra, a la mors triunphalis (muerte victoriosa); y que se encuentra en correspondencia perfecta con todas las tradiciones clásicas. La misma doctrina puede, de todas formas, ser también interpretada en un sentido simbóli-co… Aquel que en la “pequeña guerra” vive una “gran guerra santa” crea en sí una fuerza que le prepara para superar la crisis de la muerte. Pero, igualmente, sin haber muerto físicamente, puede, mediante la ascesis de la Acción y la Lucha, experimen-tar la muerte; puede haber vencido interiormente y haber lo-grado un “más que vida”. Entendidas esotéricamente, “Paraí-so”, “Reino de los cielos” y expresiones análogas no son más que símbolos y figuraciones forjadas por el pueblo, de los esta-dos transcendentes de iluminación en un plano más elevado que la vida o la muerte. Estas consideraciones deben valer tam-bién como premisa para reencontrar los mismos significados bajo el aspecto externo del Cristianismo, que la tradición he-roica nórdico-occidental se vio apremiada a adoptar durante las Cruzadas, para así poder manifestarse al exterior. Mucho más de lo que —hoy y en general— la gente está inclinada a creer, en las cruzadas medievales para la “liberación del Tem-plo” y realizar la “conquista de la Tierra Santa”, existen evi-
Importancia del ejemplo Fragmento viii
De manera natural el hombre busca imitar; si ve hacer el bien, se pone él mismo a hacerlo; si ve hacer el mal, se abandona a ello y hace al igual que sus modelos. No hay nadie que no desee gozar de una buena reputación; no hay nadie que no desee hacerse de un nombre. Si queréis que vuestras gentes hallen placer en conducirse bien, tened vosotros mismos una conducta irreprochable; si queréis que trabajen con todas sus fuerzas para adquirir una reputación honorable, para hacerse de un nombre del lado del valor y de las demás virtudes guerreras, dadles vosotros mismos el ejemplo: haced acciones extraordinarias, superaos, por decirlo así, en todo lo que es vuestro deber, en todo lo que pueda ser la admiración de los hombres. En todo lo que hagáis, sea para bien, sea para mal, estad convencidos de que siempre tendréis una multitud de imitadores, quienes no tardarán ellos mis-mos en ser modelos. G
Se-Ma, La cuesta de la guerra, fce, 1972.
1 Grupo salvaje, horda tempestuosa.2 Gylfaginning.
3 Bhagavad-Gitâ iii, 43 (traducción de Emile Senart, París, 1967).4 Corán vi, 76.5 Corán xlvii.
número 435, marzo 2007 la Gaceta 9
dentes puntos de contacto con la tradi-ción nórdico-aria, donde se hace referencia a la mítica Asgard, la lejana tierra de los Ases y de los Héroes, donde la muerte no tiene prisa y donde los ha-bitantes gozan de una vida inmortal y una paz sobrenatural. La guerra santa aparece como una guerra totalmente espiritual hasta el punto de poder llegar a ser comparada, por los predicadores, literalmente a una “purificación, como el fuego del purgatorio antes de la muer-te”. “Qué mayor gloria que no salir del combate, sino cubierto de laureles. Qué gloria mayor que ganar, sobre el campo de batalla, una corona inmortal”, afirma a los Templarios un Bernardo de Clair-vaux.6 La “Gloria Absoluta”, aquella que atribuyen los teólogos a Dios, en lo más alto del cielo (con su “in Excelsis Deo”), es también encargada como propia al cruzado. Sobre este telón de fondo se situaba la “Jerusalén Santa”, bajo ese doble aspecto: como ciudad terrestre y como ciudad celeste, y la Cruzada como una gran elevación que conduce real-mente a la inmortalidad. Los actos de los militares de las cruzadas, altos y ba-jos, produjeron inicialmente sorpresas, confusión, y hasta crisis de fe, pero tu-vieron después como único efecto puri-ficar la idea de la “Guerra Santa” de todo residuo de materialismo. Sin du-darlo, el fin desafortunado de una Cru-zada es comparado a la Virtud que es perseguida por el Infortunio; y en el cual el valor puede ser juzgado y recompen-sado solamente en relación con una vía, en forma no terrestre. Así, se concentra-ría —mucho más allá de la victoria o de la derrota—, el juicio de valor sobre el aspecto espiritual y genuino de la Ac-ción. De esta manera, la “Guerra Santa” vale por sí misma, independientemente de su resultado material visible, como medio para alcanzar, por el sacrificio activo del elemento hu-mano, una realización supra-humana.
Y justo esa misma enseñanza, elevada a nivel de expresión metafísica, reaparecerá en un texto indo-ario citado y conoci-do, el Bhagavad-Gitâ. La compasión y los sentimientos huma-nitarios que impiden al guerrero Arjûna batirse en liza contra el enemigo, son juzgados por dios “turbios, indignos de un ârya (…), que no conducen ni al cielo ni al honor”.7 El manda-to le dice así: “Si muerto, tú irás al cielo; si vencedor, goberna-rás la tierra. Álzate, hijo de Kuntî, dispuesto a combatir”.8 La disposición interior puede transmutar de la forma siguiente:
“…Trayéndome toda acción, el espíritu plegado sobre sí mis-mo, es libre de esperanza y de visiones interesadas, combate sin escrúpulos”.9 En expresiones tan claras se afirma la pureza de la acción: debe ser deseada, por sí misma, más allá de toda pa-sión y de todo impulso humano: “Considera que están en juego el sufrimiento, la riqueza o la miseria, la victoria o la derrota. Prepárate, por tanto, para el combate; y de esta forma evitarás el pecado”.10
Como fundamento metafísico suplementario, el dios aclara la diferencia entre aquello que es espiritualidad absoluta —y, como tal, será indestructible— y lo que solamente tiene como elemento lo corporal y humano, en una existencia ilusoria. De
6 De laude novae militiae.7 Bhagavad-Gitâ ii, 2.8 ii, 37.
9 iii, 30.10 ii, 38.
10 la Gaceta número 435, marzo 2007
un lado, el carácter de irrealidad metafísica de aquello que se puede perder como cuerpo y vida mortales que pasan, es reve-lado en los que la pérdida puede ser un condicionante. De otro, Arjûna es conducido, en aquella experiencia, de una fuer-za de manifestación de lo divino a una potencia de irresistible trascendencia. De esta manera, frente a la grandeza de esta fuerza, toda forma condicionada de existencia aparecía como una negación. Allí donde esta negación es activamente negada, es decir, allí donde, en el asalto, toda forma condicionada de existencia es invertida o destruida, esta fuerza llega a tener una manifestación terrorífica. Sólo sobre esta base, exactamente, se puede captar la energía adecuada para producir la transforma-ción heroica del individuo. En la medida en que el guerrero obra en la pureza y el carácter de lo absoluto, aquí indicados, rompe las cadenas de lo humano, evoca lo divino como una fuerza metafísica, atrae sobre sí esta fuerza activa y encuentra en ella su ilusión y su liberación. La palabra crucial correspon-de a otro texto —perteneciente también a la misma tradición. Dice: “La vida es como un arco; el alma es como una flecha; el espíritu absoluto como la diana a traspasar. Uníos a este gran espíritu, como la flecha lanzada se fija en la diana”.11 Si sabe-mos ver aquí la más alta forma de realización espiritual por la lucha y el heroísmo, es entonces verdaderamente significativo que esta enseñanza sea presentada, en el Bhagavad-Gitâ, como continuación de una herencia primordial ario-solar. De hecho, le fue dada por el “Sol” al primer legislador de los arios, Manú; y fue guardada seguidamente por una gran dinastía de reyes consagrados. En el curso de los siglos, esta enseñanza se perdió y, sin embargo, fue de nuevo revelada por la divinidad, no a un
devoto sacerdote, sino a un representante de la nobleza gue-rrera: Arjûna. Lo que hemos tratado hasta aquí permite tam-bién comprender los significados más internos que se encuen-tran en la base de un conjunto de tradiciones clásicas y nórdicas. De tal forma, como punto de referencia, habrá que reseñar aquí que en estas tradiciones antiguas algunas imáge-nes simbólicas precisas aparecían con una frecuencia singular: éstas son, primero, la imagen del alma como demonio, doble y genio; y enseguida, la imagen de las presencias dionisiacas, la de la diosa de la muerte y la imagen de una diosa de la victoria, que aparecía a menudo bajo la forma de diosa de la batalla. Para la exacta comprensión de todas estas relaciones será muy oportuno clasificar la significación que tiene el alma, entendi-da aquí como demonio, genio o doble. El hombre antiguo simbolizaba en el demonio o propio doble una fuerza yaciente en las profundidades, que es, por decirlo así, “la vida de la vida”, en la medida en que ella dirige en general todos los su-cesos, tanto corporales como espirituales, a los que la cons-ciencia normal no tiene acceso; pero que indudablemente condicionan la existencia contingente y el destino del indivi-duo. Entre esas entidades y las fuerzas místicas de la Raza y de la Sangre existe una bien estrecha ligadura. Asimismo, por ejemplo, el Demonio aparece, bajo numerosos aspectos, pare-cido a los Dioses Lares, a las entidades místicas de un linaje o una generación; de los cuales Macrobio, por ejemplo, nos afir-ma: “Son dioses que nos mantienen vivos. Ellos alimentan nuestro cuerpo y guían nuestra alma”. De esta manera, se pue-de decir que entre el demonio y la consciencia normal existe una relación del mismo tipo que entre el principio individuan-te y el principio individuado. El primero es, según las enseñan-zas de los antiguos, similar a una fuerza supra-individual, y por tanto, superior al nacimiento y a la muerte. El segundo, es decir, el principio individuado, consciencia condicionada por el cuerpo y el mundo exterior, es destinado normalmente a la disolución o a esta supervivencia efímera, propia del mundo de las sombras. En la tradición nórdica, la imagen de las Walkyrias tiene más o menos el mismo significado que el demonio. La imagen de una Walkyria se confunde, en muchos textos, con aquella de una Fylgja;12 es decir, con una entidad espiritual activa en el hombre y a cuya fuerza su destino está sometido. Como Kynfylg ja, una walkyria es —de igual forma que lo son los dioses lares romanos— la fuerza mística de la sangre. Y lo mismo ocurre con las “Fravashi” de la tradición ario-iraniana. La Fravashi —explica un bien conocido orientalista— “es la fuerza íntima de cada ser humano, es la que le sostiene desde el momento que nace y subsiste”. Del mismo modo que los dioses lares romanos, las Fravashi, están en contacto, simultá-neamente, con las fuerzas primordiales de una raza y son, como las Walkyrias, diosas preponderantes de la guerra, que dan la fortuna y la victoria. Tal es la primera relación que de-bemos desvelar y descubrir. ¿Qué es lo que esta fuerza tan misteriosa, que representa el alma profunda de la raza y lo trascendental en el interior del hombre, puede tener en común con las diosas de la guerra? Para comprender bien este punto habrá que recordar que los antiguos indo-germanos tenían una concepción de la propia inmortalidad, por así decirlo, aristo-crática, diferenciada. No todos escaparían de la disolución, de esta supervivencia lemúrica de la que Hades y Niflheim eran
11 Mârkandeya-purâna, xlii, 7, 8. 12 Acompañante.
número 435, marzo 2007 la Gaceta 11
antiguas imágenes simbólicas… La inmortalidad fue un privi-legio de bien pocos; y, según la concepción aria, un privilegio heroico principalmente. El hecho de sobrevivir —no como sombra, sino como semidiós—, está reservado solamente a aquellos a los que las acciones espirituales han elevado de una a otra naturaleza. Aquí no puedo, por desgracia, suministrar las pruebas para justificar lo que doy como afirmación: técni-camente, estas acciones espirituales logran transformar el yo individual, el de la consciencia humana normal, en una fuerza profunda, supra-individual, la fuerza individuante, que está más allá del nacimiento y de la muerte, y a la cual, como se dijo, corresponde el concepto de “demonio”. Sin embargo, el demonio está mucho más allá de todas las formas finitas en que se manifiesta, y esto no solamente porque representa la fuerza primordial de toda una raza, sino también por su aspecto de alta intensidad. El paso brusco de la consciencia ordinaria a esta fuerza, simbolizada por el demonio, suscitaba, por consi-guiente, una crisis destructiva; parecida a un relámpago como fruto de una tensión de potencial demasiado alto en y para el circuito humano. Suponemos por ello que, en condiciones excepcionales, el demonio puede igualmente aparecer en el individuo y hacerle experimentar el tipo de una trascendencia destructiva; y, en este caso, se produciría una especie de expe-riencia activa de la muerte, y la segunda relación aparecía por tanto muy claramente, es decir, porque la imagen de doble o demonio en los mitos de la antigüedad ha podido confundirse con la divinidad de la muerte. En la vieja tradición nórdica, el guerrero ve su propia walkyria en el mismo instante de la muerte o del peligro mortal.
Vayamos más lejos. En la ascesis religiosa, la mortificación, la renuncia al Yo y la tensión en el desamparo de Dios, son los medios preferidos, a través de los que se busca, precisamente, provocar la crisis mencionada y superarla positivamente. Ex-presiones como “muerte mística” o bien “noche oscura del alma”, etc., que indican esta condición, son de todos conoci-das. De forma opuesta, en el cuadro de una tradición heroica, el camino hacia el mismo fin está representado por la tensión activa, por la liberación dionisiaca del elemento Acción. Ob-servamos, por ejemplo, al nivel más bajo de la fenomenología correspondiente, la danza empleada como técnica sacra para evocar y suscitar, a través del éxtasis del alma, fuerzas subya-centes en las profundidades. En la vida del individuo liberado por el ritmo dionisiaco se inserta otra vida casi como el flore-cimiento de su raíz basal. Las Erinias, Furias, “Horda salvaje”, y otras varias entidades espirituales análogas representan esta fuerza en términos simbólicos. Todas corresponden por consi-guiente a una manifestación del demonio en su trascendencia aterradora y activa. A un nivel más elevado se sitúan ya los sa-cros juegos guerreros y deportivos, y aún todavía más alto se encuentra la misma guerra. De esta manera, retornamos de nuevo a la concepción aria primordial y a la ascesis guerrera. En la cumbre del peligro del combate heroico, se reconoce la posibilidad de esta experiencia supra-normal. De esta forma, la expresión latina “ludere”, —jugar o desempeñar un papel, combatir—, parece contener la idea de resolución.13 Ésa es una de las numerosas alusiones a la propiedad comprendida en el combate, de desatarse de las limitaciones individuales; de hacer emerger fuerzas libres escondidas en la profundidad. De aquí
deriva el fundamento de la tercera asimilación: los Demonios, los Dioses Lares, como el Yo individuante, son idénticas no solamente a las Furias, Erinias y a las otras naturalezas dioni-siacas desencadenadas, que, por su parte, tienen muchas carac-terísticas comunes con el deseo de muerte; tienen también igual significación, por su relación con las vírgenes que condu-cen héroes al asalto en la batalla, a las Walkyrias y las Fravashi. Asimismo, las Fravashi son descritas en los textos sagrados, por ejemplo, como “las aterradoras, las todopoderosas”, “aquellas que escuchan y dan la victoria al que las invoca”; o, para decir-lo ya más claramente, a aquel que las invoca en el interior de sí mismo. De ahí a la última con la normal consciencia ordinaria. Así es como ellas, Furias y Erinias, nos reflejan una manifesta-ción especial de desencadenamiento y de irrupción demoníaca —y las Diosas de la Muerte, Walkyrias, Fravashi, etc…, se rela-cionan con las mismas situaciones, en la medida en que son posibles a través de un combate heroico—, de igual forma la Diosa de la Victoria es la expresión del triunfo del yo sobre este poder. Indica la tensión victoriosa respecto de una condición situada más allá del peligro, inserto en el éxtasis y en las formas de destrucción sub-personales, un peligro siempre emboscado detrás del momento frenético de la gran acción dionisiaca, y también de la acción heroica. El impulso hacia un estado espi-ritual realmente supra-personal, que nos hace libres, inmorta-les, interiormente indestructibles, lo ilustra la frase “Convertir dos en uno” (los dos elementos de la esencia humana), que se sintetiza, pues, en esta representación de la consciencia mítica. Pasemos ahora al significado dominante de estas tradiciones heroicas primordiales, es decir, a esta concepción mística de la victoria. Aquí, la premisa fundamental es que una correspon-dencia eficaz entre física y metafísica, entre lo visible y lo invi-sible, fue conocida allí donde los actos del espíritu tuvieron lugar en la victoria efectiva. Entonces todos los aspectos mate-riales de la victoria militar se convierten en expresión de una acción espiritual que ha suscitado la victoria, en el punto en que exterior e interior se tocan. La victoria aparecería como signo tangible para una consagración a un renacimiento místi-co acometido en el mismo dominio. Las Furias y la Muerte, que el guerrero había afrontado materialmente en el campo de batalla, se le oponen también, interiormente, más en el plano espiritual, bajo la forma de una irrupción amenazante de las fuerzas primordiales de su ser. En la medida en que triunfe sobre ellas, la victoria es suya. En este contexto se explica tam-bién la razón por la que cada victoria toma especial significado sacro en el mundo ligado a la tradición. Y de esta forma, el jefe del ejército, aclamado en los campos de batalla, ofrecía la ex-periencia y la presencia de esta fuerza mística que lo transfor-maba a él. El sentido profundo del carácter supra-terrestre emergente de la gloria y de la “heroica divinidad” del vencedor se hace, de esta manera, más comprensible; y de ahí, el hecho de que la antigua tradición romana del triunfo tuviese rasgos más sacros que militares. El simbolismo recurrente en las tra-diciones arias primordiales de Victorias, Walkyrias y otras enti-dades análogas que guían al “cielo” el alma del guerrero…; así como el mito del héroe victorioso, como el Hércules dorio que obtiene de Niké, “la Diosa de la Victoria”, la corona que le hace partícipe de la inmortalidad olímpica. Este símbolo se manifiesta ahora bajo una luz muy diferente, y en adelante re-sulta claro que es totalmente falso y superficial este modo ig-norante de ver, que no querría distinguir en todo esto nada más 13 Bruckmann, Indogerm, Forschungen, xviii, 433 Q. C. K.
12 la Gaceta número 435, marzo 2007
que simples “poesía”, retórica y fábula. La teología mística actual enseña que en la Gloria se cumple la transfiguración espiritual santificante, y toda la iconografía cristiana rodea la cabeza de los santos y mártires de la aureola de la gloria. Todo nos indica que se trata de una herencia, aunque muy debilitada, de nuestras tradiciones heroicas más elevadas. La tradición ario-iraniana ya conocía, de hecho, el fuego celeste entendido como gloria —Hvareno—, que desciende sobre los reyes y ver-daderos jefes, los hace inmortales y les permite llevar de esta manera el testimonio de la victoria… La antigua corona real de rayos simbolizaba, exactamente, la gloria como fuego solar y celeste. Luz, esplendor solar, gloria, victoria, realeza divina, son ésas las imágenes que se encontraban en el seno del mundo ario, en la más estrecha relación; no como abstracciones o in-venciones del hombre sino con el claro significado de fuerzas y dominios absolutamente reales. Y en este contexto, la Doctrina Mística de la Lucha y de la Victoria representa para nosotros un vértice luminoso de nuestra común concepción de la acción en el sentido tradicional.
Esta concepción tradicional nos habla hoy, de forma todavía comprensible para nosotros —a condición, naturalmente, de que nos desviemos de sus manifestaciones exteriores y condi-cionadas por el tiempo. Entonces, al igual que en el presente, se quiere superar así esta espiritualidad cansina, anémica o basada en simples especulaciones abstractas o en mortecinos sentimientos piadosos, y a la vez se sobrepasa también la dege-neración materialista de la acción. ¿Se puede encontrar para esta tarea mejores puntos de referencia que los ideales mencio-nados del ario primordial? Pero hay mucho más. Las tensiones materiales y espirituales son comprimidas hasta tal punto en el Occidente de estos últimos años que no pueden ser ya resuel-tos más que a través del combate. Con la guerra actual, una
época va dominada y transformada en la dinámica de una nue-va civilización tan sólo por unas ideas abstractas, unas premisas universalistas o por medio de mitos ya conocidos irracional-mente. Ahora, una acción mucho más profunda y esencial se impone para que, mucho más allá de las ruinas de un mundo subvertido y condenado, una nueva época comience para Eu-ropa. Sin embargo, en esta perspectiva mucho dependerá de cómo el individuo pueda dar forma a la experiencia del comba-te; es decir, si estará a la altura de asumir heroísmo y sacrificio como propia catarsis, como un medio de liberación del desper-tar interior. No solamente para la salida definitiva y victoriosa de los sucesos de este periodo tempestuoso, sino incluso tam-bién para dar una forma y un sentido al orden que surgirá de la victoria. Esta tarea de nuestros combatientes —interior, in-visible, apartada de gestos y grandes palabras—, tendrá un ca-rácter decisivo. Es en la batalla misma donde es necesario despertar y templar esta fuerza que, más allá de la tormenta de la sangre y de las privaciones, favorecerá, con un nuevo esplen-dor y una paz todopoderosa, la nueva creación. Por esto, se debería aprender hoy sobre el campo de batalla la acción pura, una acción no solamente en el sentido de ascesis viril sino tam-bién de gran purificación y de camino hacia formas superiores de vida, válidas en sí mismas y por ellas mismas; eso que, no obstante, tiene en cierta forma el sentido de una vuelta a la tradición primordial del ario-occidental. Desde los tiempos antiguos resuenan todavía hasta nosotros las palabras: “la vida, como un arco; el alma, como una flecha; y el espíritu absoluto, como una diana a traspasar”. Ya que aquel que, todavía hoy, vive la batalla en el sentido de esta identificación, persistirá en pie allí donde los otros caerán; tendrá una fuerza invencible. Este hombre nuevo vencerá en sí todo el drama y toda la oscu-ridad, todo el caos, y representará la llegada de los nuevos tiempos, el comienzo de un nuevo desarrollo… Este heroísmo de los mejores, según la tradición aria primordial, puede real-mente asumir una función evocadora; es decir, la función de restablecer de nuevo el contacto, adormecido desde hace mu-chos siglos, entre mundo y supra-mundo. Entonces el combate no se convertirá en una horrible gran carnicería, no tendrá el sentido de un destino desesperado, condicionado únicamente por el único deseo de ganar poder, sino que será la prueba del derecho y de la misión de un gran pueblo. Entonces la paz no significará un ahogo en la oscuridad burguesa cotidiana, ni el alejamiento de la tensión espiritual de la lucha en batalla, sino que tendrá, todo lo contrario, el sentido de un cumplimiento de ella. Es justo por ella que queremos hacer nuestra, de nue-vo, la profesión de fe de los antiguos; tal como se expresa, y muy bien, en las siguientes palabras: “La sangre de los héroes es más sagrada que la tinta de los sabios y las plegarias de los devotos”. Eso se encuentra justamente en la base profunda de la concepción tradicional, según la cual, en la “guerra santa” operan con mayor fuerza que los individuos, las místicas fuer-zas primordiales de la raza. Estas fuerzas de los orígenes crean los imperios. G
Victoria sin batalla Fragmento v
Sin librar batallas, tratad de ser victorioso: ése será el caso en el que os elevaréis por arriba del bueno, os acer-caréis más de lo incomparable y lo excelente. Los gran-des generales acaban descubriendo todos los artificios del enemigo, haciendo abortar todos sus proyectos, sem-brando la discordia entre sus gentes, teniéndolos siempre en vilo, impidiendo los auxilios ajenos que pudiera reci-bir, y arrebatándole todas las facilidades que pudiera tener para decidirse a algo aventurero… Un general hábil no se halla jamás reducido a semejantes extremos: sin librar batallas, conoce el arte de humillar a sus ene-migos; sin derramar una gota de sangre, sin sacar incluso la espada, termina por tomar las ciudades; sin poner los pies en los reinos extranjeros, encuentra el medio para conquistarlos; y sin perder un tiempo considerable a la cabeza de sus tropas, procura una gloria inmortal al prín-cipe al cual sirve, asegura la felicidad de sus compatriotas y hace que el Universo le deba el reposo y la paz.
Sun-Tsé, La cuesta de la guerra, fce, 1972. * El texto fue editado por primera vez en castellano en el Segun-
do Dossier Orden del Temple, publicado por Ediciones Alternativa en 1985.
número 435, marzo 2007 la Gaceta 13
Si te quieres matarÁlvaro de Campos
Si te quieres matar… ¿por qué no has de quererlo?¡Ah, aprovecha, que yo, que amo tanto la vida y la muerte,Si me atreviera a matarme también me mataría…Ah, si te atrevieras, ¡atrévete!¿De qué te sirve el cuadro sucesivo de las imágenes exteriores al que llamamos mundo,El cuadro cinematográfico de las horas que son representadasPor actores convencionales en poses predeterminadas,El circo policromo de nuestro dinamismo sin fin?¿De qué te sirve tu mundo interior, que desconoces?Tal vez matándote lo conozcas al fin…Tal vez al acabar comiences…
Y de todas maneras, si estás cansado de ser, Ah, ¡cánsate noblementeY no cantes, como yo, la vida por borrachera,No saludes, como yo, a la muerte en la literatura!
¿Haces falta? ¡Oh sombra fútil llamada nosotros!Nadie hace falta; a nadie le haces falta tú…Sin ti todo marcha bien, sin ti.Tal vez para los demás sea peor que existas a que dejes de existir…Tal vez peses más durando que dejando de durar…
¿La pena de los demás…? ¿Tienes anticipados remordimientos de que te lloren?Cálmate; pocos te llorarán…El impulso vital extingue las lágrimas poco a pocoCuando no son por cosas propias,Cuando son por lo que sucede a los demás, sobre todo la muerte,Que es algo después de lo que nada sucede a los demás…
Primero es la angustia, la sorpresa de que haya llegadoEl misterio y la ausencia de tu vida comentada…Después el horror del cajón visible y material,Y de los hombres de negro que ejercen la profesión de estar allí.Después la familia que vela, inconsolablemente contando anécdotas,Lamentando la pena de que te hayas muerto,Y tú, mera causa ocasional de aquellos lloros,Tú, verdaderamente muerto, mucho más muerto de lo que te imaginas,Mucho más muerto aquí de lo que te imaginasAunque te encuentres mucho más vivo más allá.Después, la trágica retirada hacia el panteón o la fosa,Y después el principio de la muerte de tu recuerdo.Primero se da en todos un alivioDe la tragedia un poco aburridora de que te hayas muerto…Después, la conversación se aliviana cotidianamenteY la vida de cada día recupera su ritmo
De Odisea de la poesía portuguesa moderna, selección y traducción de Francisco Cervantes, México, fce, 1985, 195 pp.
14 la Gaceta número 435, marzo 2007
Después, lentamente, se te olvida.Sólo en dos fechas se te recuerda, cada aniversario:Cuando se cumplen años de tu nacimiento y cuando se cumplen años de tu muerte.
Nada más, nada más, absolutamente nada más.Piensan en ti dos veces, cada año.Suspiran por ti dos veces cada año aquellos que te amaron.Y alguna que otra vez suspiran, si por azar se habla de ti.
Enfrenta en frío, enfrenta en frío lo que somos…Si te quieres matar, mátate…¡No tengas escrúpulos morales, recelos de la inteligencia!¿Qué escrúpulos, qué recelos crees que tiene la mecánica de la vida?
¿Qué escrúpulos químicos crees que tiene el impulso que engendraLas savias, la circulación de la sangre, el amor?¿Qué memoria de los demás tiene el ritmo alegre de la vida?Ah, pobre vanidad de carne y hueso llamada hombre,¿No ves que no tienes importancia alguna?
Eres importante para ti, porque es a ti a quien tú sientes,Eres todo para ti porque eres el universo para ti,El mismo universo y los otrosSatélites de tu subjetividad objetiva.Eres importante para ti porque sólo tú eres importante para ti.Y si eres así, oh mito ¿por qué los demás no han de ser así?¿Tienes, como Hamlet, pavor a lo desconocido?Pero, ¿qué es lo conocido? ¿Qué es lo que conocesPara que llames desconocido a algo en especial?¿Tienes, como Falstaff, el amor grasoso por la vida?
Si la amas así de materialmente, ámala todavía más materialmente:¡Vuélvete parte carnal de la tierra y de las cosas!Dispérsate, sistema físico químicoDe células nocturnamente conscientes,En la nocturna conciencia de la inconsciencia de los cuerpos,En el gran cobertor que no-cubre-nada de las apariencias,En la hierba y en el césped de la proliferación de los seres,En la niebla atómica de las cosas,En las paredes en vórticeDel vacío dinámico del mundo… G
número 435, marzo 2007 la Gaceta 15
Tres fragmentos de la guerra, nuestra madreErnst Jünger
El camino del guerrero es un camino interior, de fortaleza, en el que el rito del combate, la lucha, trasciende el horror y exalta la emoción. Ahí donde la guerra tiene lugar está presente el impulso indomable, sin embargo, éste se mezcla con el refinamiento de la cultura, sea cual fuere, a la que pertenece el guerrero, que bien puede ser un solo individuo o un pueblo entero. Ernst Jünger, como Homero, ve esa cualidad en la que se funden animal y hombre.
1
Las grandes batallas revisten una majestad eterna que domina la trama ininterrumpida de la historia. Se ciernen sobre miles de acontecimientos que constituyen esta historia; se cubren instantáneamente de un rostro impasible, mostrando así que el hombre en relación con ellas es únicamente el instrumento de una Voluntad Superior. Nada quedó de las elevaciones del alma durante la construcción de las Pirámides. De los innumerables sufrimientos soportados entonces, de tantas dichas aniquiladas, de las esperanzas de los Estados y de los Reyes, nada subsiste hoy. Pero siempre nos emocionaremos ante el espectáculo de esos monumentos que constituyen la Historia y desde donde llega hasta nosotros la voz poderosa y solemne de una voluntad libre de todo sentimentalismo.
¿Hasta cuándo deberemos esperar que acontecimientos tan magníficos como la gran batalla de la primavera de 1918, o la batalla naval de Skagerrak, se erijan por encima de los tiempos como monumentos que el hombre no puede tocar? Cuando hayan muerto los hijos de aquellos que cayeron a nuestro lado, o cuando hayan sucumbido en una nueva guerra; cuando apa-rezca radiante nuestro destino tan grandioso e indiferente a las preocupaciones cotidianas; cuando el tiempo haya enterrado todas las trivialidades de este mundo; cuando el fuego de las pasiones se haya apagado –entonces, el recuerdo del pasado ilumi-nará el porvenir. Y, ante todo, cuando se hayan derrumbado los Estados cuya suerte se decidió en unos minutos, en unas horas, no quedará del pasado verdaderamente nada sino la visión re-trospectiva y emocionante de una ola impetuosa de Vida –de la Vida que había entonces revelado su verdadero aspecto: un juego magnífico y sangriento que regocija a los dioses. Enton-ces, todos los sufrimientos y todas las torturas de una genera-ción no tendrán quizá ya sentido, como no lo tiene ahora para nosotros la lanza que un soldado arrancaba de su ardorosa he-rida durante la batalla de Iso.
Nosotros somos aquellos que han sufrido, aquellos que han soportado el dolor de las heridas, pero más allá de esos sufri-mientos, todavía podemos reivindicar para nuestra gloria esa profunda emoción que nos embarga en la batalla, y que es la recompensa de las proezas heroicas conscientemente realiza-das. ¡Dichoso el hombre que ha podido sentir esa sublime emoción, tan diferente de la resignación eslava frente al sufri-miento, y que engendra, por el contrario, una reacción podero-
sa contra la adversidad! Ése no solamente ha experimentado el poder de la materia, ha conocido lo que esconde, verdadera-mente ha vivido una Vida Interior.
(Prefacio a la 2ª Edición)
2
El hombre es el depositario, la urna inmutable en la que repo-sa y se perfecciona todo lo que se ha cumplido, pensado y sentido antes que él. Es, igualmente, el heredero de los deseos irresistibles que han torturado a sus antecesores.
Los hombres de hoy también se esfuerzan, al precio de su sangre, de sus dolores y sus deseos, por construir una Torre de Felicidad de una altura inconmensurable, superponiendo su propia generación a todas las que le han precedido.
Reconozcamos que sus esfuerzos no han sido vanos, que esa torre se eleva más y más rápidamente, que su elevación nos acerca cada día más al triunfo supremo y que ofrece a las mira-das ávidas, paisajes todavía más vastos y más ricos. Pero el rit-mo de esa edificación es irregular, febril. La obra a menudo se encuentra amenazada y sus bases frecuentemente se han estre-mecido por insensatos embargados de desánimo o desespera-ción. Las reacciones inevitables del destino se deben tanto a situaciones que se creían desde hace largo tiempo estabilizadas como a la erupción de fuerzas elementales, seculares e impere-cederas, que rugen y bullen bajo el delgado barniz de la civili-zación.
El hombre está amasado con innumerables materiales. Arrastra tras de sí la cadena inevitable de sus antepasados. Mi-les de lazos, miles de hilos invisibles lo atan y lo retienen en la maraña de las raíces de esta selva pantanosa cuyo calor benéfi-co lo ha engendrado. Su salvajismo, su brutalidad, los destellos de impulsos sin duda se han suavizado, atenuado en el curso de los siglos en los que la sociedad ha refrenado su codicia y sus deseos. Indudablemente también, el refinamiento constante de las costumbres lo ha purificado y ennoblecido, pero la bestiali-dad no deja de dormitar en el fondo de su ser. Quedan en él los caracteres e instintos del animal que se complace, rodeado de costumbres y formas agradables, en el seno del bienestar y la comodidad de la civilización moderna. Pero la máscara cae cuando la curva ondulante de la vida pasa nuevamente por la línea roja de las costumbres bárbaras; de inmediato, el salvaje, el hombre de las cavernas reaparece en toda su desnudez y en el desencadenamiento de sus instintos indomables. La herencia de sus antepasados flamea en él en cuanto la vida retorna a sus formas prehistóricas. Y la sangre, que corría calmada y fría en De La cuesta de la guerra, México, fce, 1973, 319 pp.
16 la Gaceta número 435, marzo 2007
medio del trabajo de las ciudades, hierve en las venas; se des-cubre entonces ese fondo de bestialidad que, desde siempre, reposa en las profundidades oscuras del ser y que se manifiesta principalmente en las guerras. Destrozado por el hambre, el hombre antiguo despierta en las batallas, en la hora suprema del asalto que libran la Vida y la Muerte.
En las discordias y en la guerra, en las que el hombre rompe todas las convenciones y todos los tratados que no son sino harapos remendados de un mendigo, la animalidad sube del fondo del alma como un monstruo misterioso. Surge cual lla-ma devoradora, cual aturdimiento irresistible que embriaga a las masas, como una divinidad que reina sobre los ejércitos. Cuando todos los pensamientos y todas las acciones se concen-tran en un solo esfuerzo hacia un mismo objetivo, el sentimen-talismo también debe esfumarse, adaptarse a la horrible simpli-cidad de ese objetivo: el aniquilamiento del adversario. Es éste un axioma que deberá realizarse durante todo el tiempo que los hombres hagan la guerra, y habrá guerras mientras existan los hombres.
La forma aparente de la animalidad humana es indepen-diente de la del combate. Ya sea que alarguen las guerras o que se muestren los dientes a la hora del encuentro; que hachas groseramente talladas se esgriman o se tiendan los arcos de madera; que una técnica refinada eleve incluso la destrucción hasta hacerla un arte superior, llega sin embargo un momento en que la embriaguez de sangre roja se refleja en los ojos de ambos adversarios. A la hora del asalto, del último esfuerzo, el cuerpo a cuerpo desesperado suscita siempre la misma combi-nación de sentimientos, los mismos apetitos —que la mano levante el hacha afilada o que lance la granada llena de explo-sivos. En estos campos de batalla en los que la humanidad busca resolver sus querellas por una decisión sangrienta —ya sea que se trate del estrecho desfiladero donde se enfrentan dos tribus montañesas, o del arco largamente tendido de la batalla moderna—, el hombre se sacia con los peores horrores. Pero la acumulación de los medios de acción más refinados lo hace estremecer menos que la rápida aparición del enemigo, que surge ante él en la refriega y que, como un relámpago, resucita la imagen del guerrero de antaño, llevando los recuerdos del pasado grabados en el rostro. Porque toda técnica es función del azar y de las armas de que dispone. La bala es ciega, su trayectoria involuntaria. Pero el hombre lleva en sí una volun-tad de matar que se expresa en las tormentas en las que se acu-mulan los explosivos, el fuego y el acero. Las leyes de la guerra exigen la destrucción de uno de los dos adversarios que saltan uno contra otro en la embriaguez del combate. Se han coloca-do en una situación tan vieja como el mundo, la de la lucha por la vida, bajo su aspecto más realista. En un combate así, el más débil sucumbe; el vencedor, blandiendo su arma, penetra más profundamente en la vida y prosigue su marcha victoriosamen-te escalando el cuerpo maldito. El grito que resuena entonces de una y otra parte es el llamado desesperado de los corazones ante las puertas de la eternidad. Es un estertor cuyo eco trans-porta el río de la civilización desde hace siglos; es un grito de reconocimiento, de horror y de sed de sangre.
Sí, de sed de sangre. Paralelamente al horror, es la embria-guez, la sed insaciable de sangre que devora al guerrero y lo cubre de un torrente de olas rojas, cuando las nubes tembloro-sas del aniquilamiento se ciernen sobre los campos de carnice-ría. El hombre que jamás haya combatido por defender su vida,
no puede saborear esta embriaguez. Cosa extraña, la aparición del adversario aporta, al lado de los últimos terrores, la libera-ción de una opresión tan pesada como insoportable. La volup-tuosidad de la sangre flota por encima de la guerra como una vela roja sobre una galera sombría. Su ímpetu infinito la asemeja a la voluptuosidad del amor. Sobreexcita los nervios en las ciudades afiebradas, cuando, bajo una lluvia de rosas, las columnas de “morituri” en marcha hacia el frente se dirigen a las estaciones. Está latente en las multitudes que lanzan gritos y aullidos de victoria alrededor de esos hombres. Es una parte de los senti-mientos de esos soldados que marchan como hecatombes pro-metidas a la muerte. Acumulada durante los días que preceden a la batalla, en la dolorosa tensión de las noches en vela, cuan-do los proyectiles diezman las filas de los tiradores, la volup-tuosidad de la sangre brota como espuma rabiosa, incluso antes de que esos ríos humanos vayan a aniquilarse en la zona de es-panto y de combates con cuchillo. Transforma entonces todos los deseos en un único deseo: lanzarse sobre el adversario, ata-carlo como lo exige la sangre, sin armas, ebrio de vértigo, con la única fuerza de los puños. Así ha sido en todos los tiempos.
He aquí el ciclo de sentimientos que trastornan al comba-tiente en su carrera a través de los desiertos iluminados con las gigantescas batallas modernas: primero, lo primero el horror, luego lo sobrecoge el miedo; pronto tiene el presentimiento de su destrucción; pero el deseo ardiente de revelarse supera todas las angustias y, en su impaciencia, la espera del combate cuerpo a cuerpo le parece demasiado larga. Cuando por fin el guerrero, frente a frente con el enemigo, halla la ocasión de descargar la ferocidad concentrada en él, cuando la sangre corre de su pro-pia herida o de la del adversario, entonces la niebla se desgarra bruscamente. Como un sonámbulo arrancado de sueños horri-bles, ve a su alrededor. Y el sueño de animalidad monstruoso que el atavismo había forjado en él —por la evocación de los tiempos de sus antepasados, en hordas siempre amenazadas, abriéndose paso a través de las estepas salvajes—, ese sueño toma cuerpo y reviste formas sensibles. Esta bestialidad que se despierta y que exige una enorme prodigalidad de fuerzas y de voluntad, paraliza de horror y aterroriza el alma del comba-tiente.
Solamente entonces, el guerrero descubre que el campo de batalla, a donde su marcha fogosa lo ha llevado, es verdadera-mente la tierra de sus antecesores; distingue los peligros que lo rodean y palidece de emoción.
Es más allá de estos límites que comienza el valor.(Capítulo iº)
Apéndices
3
Breve e impersonal, una orden se pierde a veces en la pesada cadencia de los pasos, en el choque de los fusiles contra los cascos, en el ruido de las bayonetas y de los útiles de los pre-cursores. Largas columnas de artillería, desde las piezas de campaña hasta los gigantescos morteros montados en tracto-res, avanzan enseguida en un ruido de trueno. De este sombrío desfile de hombres, de bestias y material, el espectador no con-serva finalmente sino la impresión de una enorme fuerza inde-cisa y de una voluntad que dirige esta fuerza hacia donde debe ejercer su acción. Ese torrente gigantesco y devastador, que
número 435, marzo 2007 la Gaceta 17
fluye a través de la noche y va a amontonarse en las primeras líneas, es la voluntad de vencer, es el poderío llevado a su forma más sintética: el Ejército.
¿El Ejército? Hombres, bestias y máquinas, soldados en un mismo instrumento. Con el material queremos aplastar al ad-versario, cegarlo, ahogarlo, hacerle morder el polvo, abatirlo por tierra, envolverlo en llamas, triturarlo en los agujeros, ex-terminarlo. Queremos quebrar la energía de los raros sobrevi-vientes con un desencadenamiento de espanto que nuestras tropas de asalto los sacarán de sus refugios como a seres sin defensa y embrutecidos. La máquina representa la inteligencia de un pueblo fundido en acero. Multiplica hasta el infinito el poder del individuo, y es ella, ante todo, la que da a nuestras batallas modernas su carácter horripilante.
El duelo de las máquinas es tan formidable, que cerca de él el hombre no existe ya, por decirlo así. Cuántas veces me ha parecido extraordinario y casi increíble asistir a un aconteci-miento de la historia universal, cuando las tempestades de la batalla moderna se desencadenaban a mi alrededor. El comba-te se revela como un mecanismo gigantesco y mortífero, ba-rriendo el terreno con una ola de destrucción ciega y glacial, creando un verdadero paisaje volcánico en un planeta deshabi-tado que vomita fuego a través de sus entrañas abiertas.
Y sin embargo, detrás de todo eso se esconde el hombre. Sólo él dirige las máquinas, sólo él sabe servirse de ellas. Hace surgir los proyectiles, las materias explosivas y el veneno; por ellas, se eleva por encima del enemigo como un pájaro de pre-sa, o se disimula en su vientre cuando avanza pesadamente y escupen fuego sobre el campo de batalla. Es el ser más peligro-so, el más excitado por la sangre, pero también el más clarivi-dente que la tierra pueda tener.
Siempre ha habido combates y guerras, pero es la vida, bajo el aspecto más terrible que el Creador le haya dado jamás, que se desenvuelve aquí en la sombra. Esas masas grises, monóto-nas —que pasan y van a concentrarse en las paralelas de parti-da como en un estanque lleno de energía potencial—, despier-tan la impresión de una potencia irreductible cuya idea electriza al espectador solitario. Impresión de una sobriedad embriagadora. No se sienten otras iguales sino en el centro de nuestras grandes ciudades o ante la imagen de los campos mag-néticos tal como los concibe la física moderna. Se descubre ahí una voluntad cesariana que sobrepasa desmesuradamente aquella que las manifestaciones populares quieren expresar. Es una batalla de un carácter completamente nuevo la que aquí se releva…
Pero, ¿qué son pues esos hombres que se sienten de otra época? Hoy escribimos poesía con el acero, epopeyas con el cemento armado. Es por la preeminencia del poder por lo que luchamos en esas batallas en las que los acontecimientos se encadenan con una precisión mecánica. En esos combates por tierra, por mar y en el aire, en los que el ardor de la sangre se reprime y gobierna las maravillosas y poderosas obras maestras de la técnica, existe como una belleza velada de la que ya tenía-mos el presentimiento. Y yo puedo representarme perfecta-mente que, en el porvenir, esas manifestaciones de una raza dotada de un espíritu realista y de un carácter enérgico, serán contempladas con una magnífica orquídea que no exige más justificación que la de su existencia.
Todo es vanidad en este mundo. Sólo la Emoción es eterna; sin cesar desenvuelve ante nosotros espectáculos de una mag-
nificencia despiadada. Sólo a muy pocos hombres les es dado poder hundirse en su sublime inutilidad como en la contem-plación de una obra de arte o en el hechizo del cielo estrellado. Pero aquellos que han visto en la última guerra sólo un desafío lanzado a la civilización, aquellos que únicamente han sentido y conservado la amargura de su propio sufrimiento, en lugar de reconocer en ella el signo de una alta afirmación, ésos han vi-vido como esclavos. No tuvieron Vida Interior, sino solamente una existencia pura y tristemente material.
Es la vida tal como debe ser la que pasa ante nosotros, la Vida: esfuerzo supremo, voluntad de combatir y dominar a la manera de nuestro tiempo, bajo formas que no son persona-les, bajo el aspecto más imponente y más salvaje que se pueda concebir. Frente a ese perpetuo desencadenamiento de fuerzas hacia el combate, todas las obras se desvanecen, todas las con-cepciones están desprovistas de valor. Se percibe ahí la revela-ción de una potencia prodigiosa, que constituye el principio fundamental del mundo, que siempre ha existido y que existirá siempre, aun cuando desde hace tiempo no existan hombres y, por consiguiente, tampoco guerras. G
(Conclusión)
18 la Gaceta número 435, marzo 2007
Guerra y democraciaRoger Caillois
La evolución de la democracia encuentra sus bases en la economía, sin duda entre ésta también está la guerra, ya sea en su manifestación armada o en su transfiguración llamada política. Caillois subraya en este ensayo cómo la guerra no es una acción contra la civilización sino que la funda. De ahí que podamos entender la lucha política como una forma de la guerra y, a su vez, realza la importancia que tiene pensar la democracia como algo centrado en el papel activo de los individuos y no sólo en la lucha entre los aparatos partidistas.
El mosquete venció al arma blanca. El soldado de infantería suplantó al caballero y la igualdad remplazó a los privilegios. La Revolución estableció el sufragio universal y el servicio militar obligatorio. Toda conquista implica su reverso. Los derechos adquiridos, las libertades obtenidas, suponen una organización compleja y poderosa: la conscripción misma re-presenta un aspecto. Significa solamente que el ciudadano participa, a partir de ese momento, tanto en la defensa como en la gobernación de la nación. Pero como Ferrero lo percibie-ra claramente, no hay ninguna de las ventajas de la democracia que no se revele en una ocasión correspondiente, benigna o estricta, según las ambiciones del Estado. Por poco que éste tolere menos obstáculos a sus empresas y decida sacrificar todo para su éxito, sus dádivas, sus intervenciones se convierten en otros tantos medios de presión e instrumentos de servidumbre. Ya en lo ordinario, ni en la escuela ni en su profesión, ni en sus bienes, ni en el ejército, el ciudadano escapa del Estado. Niño, debe dejarse adoctrinar por el instructor; obrero, está expuesto a la explotación del patrono y a la esclavitud del trabajo mecá-nico; contribuyente, debe al fisco una parte de sus ingresos; conscripto, el cabo lo veja y lo trata brutalmente.1
Para la guerra en particular, y para su preparación, la demo-cracia exige el dinero, el trabajo y la sangre de cada uno, no ya la aplicación y valentía de un puñado de profesionales especia-lizados, unos honrados, otros de reputación perdida, y que efectúan de cuando en cuando operaciones limitadas y poco sangrientas. La guerra es ahora para el Estado una actividad total, con vistas a la cual se hallan, constantemente, moviliza-bles la población en conjunto, sus recursos y sus energías.
Una transformación semejante no podía dejar de llamar la atención de los contemporáneos. Unos la comprueban con nostalgia, otros con aprehensión. Joseph de Maistre echa de menos, amargamente, la fórmula aristocrática de la guerra: “Se mataba, sin duda, se quemaba, se asolaba, incluso se cometían, si queréis, miles y miles de crímenes inútiles, sin embargo se empezaba la guerra en el mes de mayo; se terminaba en di-ciembre; se dormía bajo techo; el soldado sólo combatía al soldado. Las naciones jamás estaban en guerra, y todo lo débil era sagrado a través de las lúgubres escenas de ese azote devas-tador.” Este hombre del Antiguo Régimen se asombra ante todo de las exigencias que la República se atreve a presentar al pueblo, exigencias que ningún monarca, según él, hubiera po-
dido concebir. Es verdad, y esta confesión revela la debilidad irremediable del orden condenado en relación con las nuevas instituciones. Sin embargo, el emigrado continúa en términos que recuerdan, curiosamente, los del revolucionario Rabaut St. Etienne: “Ninguna nación triunfaba sobre la otra…; una provincia, una ciudad, a menudo inclusive aldeas terminaban, al cambiar de amo, con las guerras encarnizadas. Las atencio-nes mutuas, la cortesía más rebuscada sabían mostrarse en medio del fragor de las armas. La bomba, en los aires, evitaba el palacio del rey; danzas, espectáculos sirvieron más de una vez como intermedios de los combates. El oficial enemigo, invitado a estas fiestas, venía a hablar, riendo, de la batalla que debía darse al día siguiente; e inclusive en medio de los horro-res del más sangriento combate, el oído del moribundo podía escuchar expresiones de piedad y fórmulas de cortesía.”2
Chateaubriand, que se hace extrañas ilusiones, no percibe la salvación sino en el retorno al pasado: “Al llevar a Francia a la guerra, se enseñó a marchar a Europa; no se trataba sino de multiplicar los medios; las masas han igualado a las masas… Turena sabía tanto como Bonaparte, pero no era amo absoluto y no disponía de 40 millones de hombres. Tarde o temprano habrá que retornar a la guerra civilizada que todavía conociera Moreau, guerra que deja a los pueblos en reposo mientras un pequeño número de soldados cumplen con su deber; habrá que retornar al arte de las retiradas, a la defensa de un país por medio de plazas fuertes, a las maniobras pacientes que cuestan sólo horas y respetan a los hombres. Esas inmensas batallas de Napoleón están más allá de la gloria; la mirada no puede abar-car esos campos de carnicería que, en definitiva, no traen nin-gún resultado proporcional a sus calamidades. Europa, a me-nos que haya acontecimientos imprevistos, ha quedado por largo tiempo hastiada de combates. Napoleón ha matado la guerra al exagerarla.”3 Los militares son más perspicaces. Jo-mini profetiza, por el contrario, que se está a punto de retornar a los excesos de los vándalos, los tártaros y los hunos. Se equi-voca. No son las invasiones bárbaras lo que se ha resucitado, es la nación en armas, es Roma, donde la ciudad coincide con el ejército, en la que cada ciudadano es un soldado, en la que las instituciones políticas reproducen y siguen a la organización militar. Pero prevé correctamente cuando escribe: “¡La guerra
1 G. Ferrero, La Fin des Aventures,, París, 1931, pp. 268-272.
2 J. de Maestre, Soirées de St. Petersbourg, Septieme Entretien.3 Mémoires d´Outre-Tombe, Libro XX, cap. 10, Ed. de la Pléiade,
t. I, pp. 772-773.
número 435, marzo 2007 la Gaceta 19
se convertirá en una lucha sangrienta, no obedeciendo a nin-guna ley, entre grandes masas equilibradas de armas de poten-cia inimaginable!”4
A Carlos de Clausewitz le está reservado hacer la teoría de los nuevos conflictos y demostrar “que no podrán ser conduci-dos sino por otros principios distintos a los de las guerras anti-guas, en las que no todo se calculaba sino en razón de las rela-ciones existentes entre los ejércitos permanentes”5. Él mismo deduce el más importante de estos principios: la ley de la com-petencia que pesa ahora sobre los beligerantes y que los empu-ja a enfrentarse, por muy restringido que sea lo que está en juego inicialmente, con la totalidad de sus recursos y hasta el límite de sus fuerzas. Ahora, todo lo posible es inevitable. Pre-cisamente, los progresos de la ciencia y de la industria permiti-rán las destrucciones masivas, con menos riesgos para los eje-cutantes. Por consiguiente, la victoria depende, ante todo, del poderío de las máquinas y de la capacidad para producirlas.
Estas demostraciones de fuerzas colectivas que son, ante todo, esfuerzos de producción, de transporte y destrucción, no ofrecen más que un lugar minúsculo al combate propiamente dicho, es decir, al combate cuerpo a cuerpo de los adversarios y en éste, a las cualidades personales de los combatientes que cuentan mucho menos que el alcance de las armas. El esparta-no Arquidamos lo había previsto, lamentándose a la vista de un arma arrojadiza traída de Sicilia: “¡Por Hércules, esto da cuen-ta del valor”! En espera de la ametralladora, del bombardero de gran radio de acción y de la bomba atómica, el mosquete complementa el arco y la deflagración de la pólvora, la tensión de la cuerda. Enrique de Bülow repite la queja del lacedemonio al escribir en 1799: “Ahora que la infantería se concreta a dis-parar y que la trayectoria de las balas decide todo, las cualida-des físicas y morales no entran en cuenta absolutamente para nada.” La guerra patricia descansaba en el ideal de la proeza y del combate leal, en los que triunfa el mejor. Retrocedió en varios siglos, gracias a una afortunada obstinación, el plazo de su desaparición fatal. Este gran éxito tiene algo de prodigioso e inclusive, debido a la singular concepción sobre la guerra que de ahí ha salido, de paradójico. Pero indudablemente que es inútil oponerse a la historia. El mosquete, el soldado de infan-tería y, finalmente, el demócrata, vencieron.
No hay por qué lamentarse de una evolución irreversible. Además, continúa: las formas de guerra que tanto deben a la democracia siguen enseñando, mostrando el camino y el ejem-plo. Una nueva fase se cumple hoy: la del paso de la demo-cracia liberal a la democracia totalitaria. El análisis que acabo de tratar de hacer del papel de la técnica, de las instituciones, de las operaciones militares, de los problemas y soluciones pro-pios del ejército, de los resultados de la guerra y la forma de conducirla, en la revolución que sustituye la voluntad del sobe-rano por el sufragio universal y el privilegio por la ley, me pa-rece que podría transponerse más tarde para explicar, esta vez, el origen y la génesis de esta clase de Estado en el cual el ejér-cito parece ser tan evidentemente el modelo: ya no hay más propietarios, y la subsistencia y el vestido se aseguran a todos según su función y grado, la autoridad no tolera juego ni disi-
dencia y la virtud consiste sin vacilaciones ni murmuraciones. La movilización es constante y universal, la igualdad absoluta, la disciplina implacable. La justicia se halla salvaguardada, puesto que todo se otorga al mérito y todos pueden acceder a los puestos más altos. Todo sucede como si la existencia civil y la vida privada del ciudadano se vieran repentinamente some-tidas, en el peor de los casos, a las reglas militares.
No se trata de que el ejército se haya apoderado de la nación y al pliegue a sus costumbres. Por el contrario, es la nación la que parece conservar una huella muy profunda de las guerras sufridas, que busca ordenarse espontánea e integralmente se-gún la fórmula comprobada y prestigiosa que el ejército le propone. Hay que confesar que la historia cuenta con pocas conversiones tan completas: el ejército, primeramente, apenas si forma parte de la sociedad, en conjunto se halla como fuera de la ley: por los oficiales, nobles que sus privilegios sitúan por encima de lo común, y por los hombres de tropa, infames y sin estatuto civil. Pero el ejército se hace parte de la nación, repre-senta un aspecto y cumple una función. Hoy día, la relación está en ocasiones invertida. La evolución contemporánea tien-de a hacer de la nación un aspecto temporal y transitorio del ejército, del que no se distingue sino por una imperfección relativa, un grado menor de coherencia y cristalización, un yo no sé qué de amorfo y de insuficientemente estricto. Represen-ta el estado diluido y, por así decirlo, el grado reducido, como se expresan los lingüistas. Pero es suficiente la guerra para que de inmediato se cumpla el paso al máximo grado. Todo lo pre-para, todo fue previsto, todo ha sido concebido y ejecutado para que se realice fácil y rápidamente.
Hubiera sido necesario desesperar, si la escala misma de los medios de destrucción, con los cohetes y la ojiva atómica y las bombas termonucleares no hubieran, repentinamente, dado a los técnicos mayor importancia que a los combatientes y abier-to paso, por encima de los batallones, a los laboratorios mejor equipados y a las más abstractas de las ciencias. Por supuesto, para sus efectos últimos, este nuevo peligro es más radical que el antiguo. Pero para el tren ordinario de vida, quizás deja al hombre más esperanzas y libertad de lo que consentía el cami-no que había emprendido y de la que conviene, ahora, descri-bir la última etapa. G
4 Citado en Brinton, Craig y Gilbert, Makers of Modern Strategy.5 Théorie de la Grande Guerre, trad. franc. París, 1886-1887, t.I,
p. 98. De La cuesta de la guerra, México, fce, 319 pp.
20 la Gaceta número 435, marzo 2007
11-mHomero Chapman del Río
Convertida la imagen en verdad el mundo es un destello de mentiras.
Mañana muere ayer y hoy no basta ser el que ama sólo los instantes a medida del dedo indiferente.
Preguntas indelebles de lo mismo donde sangre y vergüenza, pena y muerte responden a la ausencia de sentido.
El otro que nací despierta crudo, casi ebrio en las aguas remo-vidas de lo real distante y, a mis lados, el deshonor la usura y el descrédito, en teléfonos públicos trafican los secretos que pac-tan con la muerte.
Asco. Esta impotencia narra sombras y polvo en las escenas discontinuas de un engaño mimético y tenaz.
Torres y trenes: signos paralelos a cárceles y campos de exter-minio. Llanuras donde nada puedo ser, sino ese que lee en las esquinas los nombres de la historia, el amigo que pulsa su so-llozo en las altas calderas del dolor y busca, donde puede, epi-fanías.
Es costumbre: atado con mis prendas, como un despertador que se activa con el alba, umbrío, la ciudad recorro. Voy contra la corriente derretida en la tensión del tiempo. Memoria infer-nal, mínimo destrozo de una eternidad pintada siempre entre sierpes sonámbulas, silicios con sus brillos sensibles a la luz.
Dos onces de mañana desplomada por rápidas acciones que no buscan intercambiar astucias, prohibiciones a esa voluntad presta a matar, a vencer a cualquier precio —me he planteado preguntas sobre esa bravura que pretexta traiciones adversarias y desprecios.
¡Guerras! Odio insaciable del horror que clava sus cuchillos en el quieto mar de la servidumbre voluntaria. ¡Guerras! En el subsuelo de las patrias hay túneles tribales o masivos, donde suelen andar los criminales hablándose al oído.
Enajena la muerte de la vida y no podemos ser sin ver imáge-nes de los otros que somos por la carne una ignominia más, pixeles fatuos. G
número 435, marzo 2007 la Gaceta 21
El barco y la prisiónPaola Morán Leyva
Este lugar es muy pequeño. El vaivén no me deja dormir. La humedad no me deja respirar. Conforme avanza el tiempo, hace más frío. Si hubiera escapado con los otros, no estaría aquí. Recuerdo que la batalla fue sangrienta. Una ma-tanza tremenda para nosotros. Dos meses de sitio no los resiste cualquiera. Al final estábamos completamente desarmados y muertos de hambre. Debimos rendirnos antes. Las condiciones hubieran sido diferentes. Ahora voy rumbo a un país desconocido sin saber qué pasará.
Con éste son 40 días de viaje. Según nuestra velocidad, 8 nudos en prome-dio, dicen que dentro de 20 días estaremos llegando a nuestro destino. Somos alrededor de 300 prisioneros de guerra.
Hasta el momento, el único puerto que hemos tocado era una isla, la llama-da Martinica. Era bella. Llena de vegetación y frutas exóticas. Por supuesto, no pude disfrutar del paisaje mucho tiempo, pues, confinado como vengo, no pude bajar libremente. Luego de subir algunos víveres, debí volver a mi pocilga.
No nos dejan salir a cubierta más que una vez a la semana. El resto del tiem-po debo barrer y ayudar con las labores del barco, para después volver aquí. El espacio es reducido y debo compartirlo con otros siete. Soldados como yo, pe-learon por la patria y son hombres de honor.
¡No lo soporto más! No soporto ese interminable platicar de la guerra, las batallas perdidas, las esperanzas de volver para combatir de nuevo. Debí escapar cuando pude.
¡Qué sensación tan extraña la de convivir con un muerto! Ayer en la noche se murió el compañero número 3. Dimos aviso, pero los franceses no nos creen. Piensan que es una treta para salir del sucio camarote que nos sirve de prisión. Además había cierta algarabía porque pronto llegaremos a tierra y no querían distraerse con nosotros. No nos hicieron caso. El 3 se murió ayer.
Es curioso, antes de saber que estaba muerto, todo era normal. Cuando nos dimos cuenta, el ambiente cambió. La sensación del roce de la muerte es rara. ¿Por qué cambió tanto al saber que estaba muerto?
Extraña sensación. Él dormía a mi lado. Y no soportaba sus largas charlas sobre la patria y esas tonterías. Sin embargo, yo era el más próximo. Me aterró sentirlo helado. Mañana seguramente lo tirarán al mar, como ya han hecho con algunos otros, pero el 3 me dolerá más. Estas horas de convivencia con el muer-to me han hecho apreciarlo más que cuando estaba vivo. Por lo menos, ahora está callado.
Lo insoportable de este encierro es la falta de intimidad. Debo estar con ellos todo el tiempo. Ya no puedo más. El olor de los orines se confunde con el olor de la sal del mar. Pero las voces, las voces son intolerables. La falta de silencio me está volviendo loco. ¿Qué pasará cuando lleguemos a tierra? G
22 la Gaceta número 435, marzo 2007
John Cage o el placer del vacíoRoberto Calasso
Son casi veinte años que veo abuchear a John Cage: antes en Darmstadt, donde le abucheaban los adeptos mismos de la Neue Musik, asustados por su intrusión que arruinaba todas sus bellas estructuras (y de hecho su llegada marcó el fin de Darmstadt, que desde entonces ya no fue el lugar de la nueva música); luego en festivales y conciertos en varias ciudades de Europa.
Le abucheaban colegas resentidos y damas distinguidas, inte-lectuales orgánicos y exponentes de la vanguardia moderada, burócratas céreos y defensores de los valores. En cambio, los pocos que le aplaudían eran, en gran parte, aquellos que hacen algo porque piensan que se tiene que hacerlo; en menor núme-ro, aquellos músicos y aquel auditorio que estaban agradecidos con Cage por el leve soplo hilarante y disolutivo que supo ha-cer circular entre los sonidos. No le aplaudían, por lo tanto, solamente (o en primer lugar) como compositor.
Cage, de hecho, es ante todo un inventor (como supo ver su maestro Arnold Schönberg). Y su invento específico ha sido el de introducir discretamente, infantilmente, un poco de Vacío en la música, y por lo tanto en nuestra vida. Ahora, aquel Va-
cío tiene para todos nosotros una función saludable, como una brisa para un asfíctico. Porque una de las enfermedades más graves que padecemos es la del lleno: la enfermedad de quien vive en una continuidad mental ocupada por un torbellino de palabras entrecortadas, de imágenes tontamente recurrentes, de inútiles e infundadas certezas, de temores formulados en sentencias antes que emociones. Todo esto produce muchos desastres —pero sobre todo uno, del cual se derivan los demás: la falta, la incapacidad de atención.
Cage, en el fondo, no dijo nada tan desconcertante como la siguiente obviedad: que la música es el mundo del sonido, por lo tanto algo que no empieza y no termina en la sala de con-cierto sino que nos acompaña en cada instante de la vida. En una habitación acústicamente aislada no escuchamos el silencio (que es, en todo caso, una categoría metafísica) sino el casi im-perceptible sonido de la circulación de nuestra sangre. Cage ha invitado a su auditorio a fijar su oído en esta realidad.
Sin embargo, para hacerlo, no se precisa tanto ejercitar el oído cuanto la mente para construir en su interior un poco de Vacío en el cual acoger los sonidos. Esta pacífica propuesta puede fácilmente provocar reacciones violentas, porque a su propio lleno muchos están patéticamente adheridos (de lo con-trario —temen con razón— no sabrían a qué aferrarse). Por este motivo, creo, Cage es abucheado tan a menudo.
Pero la demostración perfecta, paradójica, y tal vez insupe-rable de este mecanismo la he visto sólo ahora, en el reciente concierto de Cage en el Lírico de Milán. Un público de quizás dos mil personas, en su mayoría entre los quince y los treinta años (los intelectuales más maduros no estaban presentes, evi-dentemente consideraban la función no digna de su atención), se había agolpado para escuchar a este nombre legendariamen-te “crítico” y “alternativo”. Pero de él no debían de saber, o de haber entendido, mucho más que el nombre. De hecho, des-pués de pocos minutos, el espectáculo se transformó en un psicodrama galopante, que tenía como su objeto tácito las ga-nas de darle una paliza al ilustre músico.
Cage, solo en el escenario, atento y concentrado en una incongruente lectura de sílabas, logró provocar un black-out por dos horas y media sobre dos mil espectadores, hizo que se revelaran a sí mismos como ningún psicoanalista, como ningún pedagogo político sabría hacerlo jamás. Si tanto querían expre-sarse, debo admitir —¡ay de mí!— que lo lograron. Y ¿qué cosa expresaron estos jóvenes de todas las tendencias, de todas las desviaciones, de todas las marginaciones, de todas las diferen-cias? Antes que nada revelaron su odio hacia lo que es realmen-te extraño. Porque Cage es precisamente una de las raras per-sonas realmente extrañas que se pueden encontrar. De por sí
número 435, marzo 2007 la Gaceta 23
por su apariencia, por su gesto, por el estilo, por ejemplo, de su invencible carcajada, que tiene un ruido de hojas secas. Lue-go revelaron, teniendo por dos horas y media la total disponi-bilidad de un teatro, lo que es su teatro mental: con inventos verdaderamente trillados, muy alejados de aquella ironía que sin embargo deberían de haber redescubierto.
En fin, utilizando todo lo que encontraban a su alrededor como percusión, crearon momentos de verdadera fusión tribal: pero era como un dilatarse del espíritu del “juntemos las me-sas” en los hostales montanos durante los días de lluvia. Con la añadidura de una violencia explícita que emanaba momento tras momento, nutrida por una cordial solidaridad en las ganas de golpear a quien de cualquier modo no hubiera podido de-fenderse. Así que muchos parecían invocar no precisamente la habitual quimérica liberación sino una más uniforme, y por lo tanto más equitativa, opresión. En cierto punto, un grupo de una decena de muchachos se amontonó alrededor de Cage. Uno intentó vendarlo con una tira negra —y temo que no su-piera que en aquel momento repetía un gesto antiquísimo con el cual el músico es elegido como pharmakós, víctima fascina-dora y miasmática, que debe ser expulsada de la ciudad, según relató Platón en La república. Era el gesto simbólico de la pali-za. No le pegaron porque Cage —aunque a pocos centíme-tros— en su inflexible quietud siguió actuando como El ángel exterminador. Pero los gestos simbólicos, es sabido, significan siempre un poco más que los hechos. Al final de la pieza, Cage se levantó de su silla, se inclinó ante el público y abrazó son-
riendo —con su admirable sonrisa vacía— a los dos muchachos que tenía más cerca. Luego salió entre el estruendo de los aplausos de los muchos que le habían injuriado y de los pocos que le estaban agradecidos por haber provocado este pequeño y atroz juego de la verdad.
El inerme había desarmado a las multitudes enardecidas. Y creo que en ese momento se ganó la admiración de alguien que hasta un poco antes lo había mirado, tontamente, como a un enemigo. Tal vez sólo en ese entonces nos dimos cuenta de que todo se había desarrollado como en El ángel exterminador de Buñuel: las puertas estaban abiertas, pero hasta el final nadie había logrado irse (y habría sido una reacción razonable ante un espectáculo de tan exasperante monotonía). Varios cientos de personas habían mirado, hipnotizadas, aquel hombre solo sentado a su mesita, los insultos le habían atravesado como a una hoja transparente, habían rebotado y habían ilustrado a to-dos lo que profundamente deseaban: cosas más bien tristes.
De todos modos, aquellos espectadores no querían el tenue soplo de vacío que acompaña a Cage: demasiado llena de es-combros verbales estaba su mente para que pudieran reconocer que se encontraban en presencia de algo que tal vez no habían encontrado nunca: una persona sin hostilidad alguna hacia ellos, carente de rencor en general. G
Traducción de Valerio Negri © Roberto Calasso
24 la Gaceta número 435, marzo 2007
Beckett contra Descartes: ¡Piensa, cerdo!Miguel Morey
Aunque Beckett se confiesa, en 1968, “poco dotado para la filosofía”, buena parte de su obra está atravesada por las resonancias de un nombre propio a quien la tradición ha dado en considerar fundador del pensamiento moderno: René Descartes. Su primer libro de poemas, Puthoróscopo (Whoroscope, 1930), tiene precisamente por protagonista a un maltrecho Descartes que trata de hilvanar una meditación coherente sin conseguirlo—para terminar parodiando su célebre COGITO con un “fallor, ergo sum” (“me engaño, luego existo”), a modo de sarcástico premio de consolación.
Sin embargo, en el resto de sus obras, las referencias a Descar-tes ya no serán directas (tal vez porque, ante enemigos de su talla, el ataque frontal siempre ha sido un mal modelo), sino diferidas: reverberan en la aureola que rodea su figura, hacien-do resonar, parodiados, temas y nombres. Así, Malebranche, Leibniz, Guelincx, Pascal, asoman esporádicamente en sus páginas, como títeres excesivos y grotescos. Así, también, la serie de temas caros al humanismo racionalista son ferozmente desconstruidos: operación implacable de desfondamiento del suelo mismo de nuestra cultura occidental.
Suele establecerse el cogito cartesiano como el momento de su entronización, en el discurso occidental, de ese sujeto sobe-rano a quien Kant daría el espaldarazo definitivo, y alrededor del cual se edificará el espacio histórico del humanismo —cu-yas ruinas forman hoy el nuestro. Si Descartes enuncia un “pienso, luego existo” que es garantía de nuestra identidad personal, del mundo objetivo y de una relación adecuada entre ambos, Beckett instala su particular visión del mundo sobre el espacio de estas certidumbres demolidas. Así, en Esperando a Godot, Lucky tan sólo puede dar fe de su existencia de hombre, bajo el imperativo de Pozzo (“¡Piensa, cerdo!”), al que respon-derá declamando monótonamente un irrisorio sermón: “Dada la existencia tal como demuestran los recientes trabajos públi-cos de Poiçon y Wattmann de un Dios personal cuacuacuacua-cua de barba blanca cuacua fuera del espacio y del tiempo que desde lo alto de su divina apatía…”.
La identidad es así un efecto de la mirada del otro sobre mí, mirada que es y me hace máscara, persona. Apenas un juego de espejos. Cuando Clov pregunta, en Fin de partida: “¿Para qué existo?”, recibe la lapidaria respuesta de Hamm: “Para darme la réplica” —lo que resume perfectamente el carácter de epife-nómeno que reviste en Beckett toda identidad. Esta convic-ción, de resonancias empiristas, según la cual el ser del hombre reside en ser mirado por el otro, dará lugar a todo ese arte casi insoportable de las “parejas” beckettianas: fraternidad cruel de los Watt y Sam, Didi y Gogo, Vladimir y Estragón, Bem y Pim…, que les mantiene estrictamente unidos por vínculos mutuos de poder y dominación, aunque, de tarde en tarde, circulen disfrazados de ternura. Los afectos son sólo un espe-jismo, sin embargo: algunos personajes de Beckett parecen creer en ese amor que les ofrecería un nirvana “à deux” —pero fracasan irremisiblemente. Lo que cuenta es el juego mirar/ser mirado que indefectiblemente se traduce en la penosa dialécti-ca de la víctima y el verdugo. La persona amada, precisamente por ser persona, es un otro lejano y cruel al que me unen una
serie sin fin de presiones y resistencias. A pesar de ello, este planteamiento no se limita a ser ilustración de la máxima de Pascal, según la cual “toda la infelicidad de los hombres pro-viene de una sola cosa: no saber permanecer en reposo en una habitación”. Ésta es una disciplina en la que serán duchos ar-tistas los Molloy, Malone y demás trasuntos. Debemos renun-ciar tanto a una lectura mística (el mito de la soledad santa), como a una lectura en clave existencial sartreana (“el infierno son los otros”), puesto que, en última instancia, ese otro que al mirarme me configura soy yo mismo, y es a ese “yo mismo” a quien ante todo hay que derrocar. “Primeramente yo era pri-sionero de los otros. Entonces los abandoné. Luego, fui prisio-nero de mí mismo. Era peor. Entonces, me abandoné”. En ello estriba el hilo conductor del itinerario beckettiano: un paulati-no proceso de desculturización (“La cultura que yo tenía…”, escribe en Como es), de huida y exilio, un continuo desmarcarse de todo lo codificado. Lento aprendizaje de los Molloy que deben autodestruirse completamente, cubriendo un doloroso viaje iniciático, para renacer a una existencia “propia”, emer-giendo al final de una verdadera pesadilla genésica. “Nacer, ésta es ahora mi idea” —confiesa Malone. Verdad profunda, que es también la de Artaud: la de un cuerpo “poseído” que lucha trabajosamente por rescatar el “cuerpo propio”, en el sufrimiento de lo prenatal. Arte del “segundo nacimiento” que, por vez primera, Beckett descubre leyendo a Proust, siguiendo las huellas de su prodigioso aprendizaje. Para renacer, será necesario sufrir una dolorosa serie de mutilaciones: romper con el cuerpo-máquina, ese organismo rígidamente jerarquiza-do que hacía soñar a Descartes, y transgredir el espacio del cuerpo disciplinado por el poder, centralizado bajo un signo mayor (cabeza, mano, falo…), puro efecto de una tecnología política de adiestramiento de “cuerpos dóciles” para su mejor aprovechamiento económico. Se trata de ir más allá de la es-tructura personal (“… los cuerpos van buscando cada cual su despoblador”): remontar su núcleo fundacional, el Edipo, y abrirse a la sabiduría dionisíaca del “cuerpo troceado”, única experiencia de resurrección. “Justamente ésta es una idea, otra buena idea, mutilarse, mutilarse, y quizás un día, de aquí a quince generaciones, podrás empezar tú mismo, entre los tran-seúntes”. Éste es el gran viaje psicótico de Molloy, Malone y el Innombrable: desconstrucción del animal-máquina cartesiano, tránsito que conlleva la inevitable destrucción del lenguaje que es tan ajeno a mí como mi cuerpo disciplinado o mi propio yo. El lenguaje siempre pertenece al otro. Ésta es la sabiduría del Innombrable: “Es una simple cuestión de voces, digo lo que se
número 435, marzo 2007 la Gaceta 25
me dice que diga, esperando que un día se cansarán de hablar-me. […] ¿Creen que yo creo que soy yo quien hablo? También esto es cosa de ellos. Para hacerme creer que yo tengo un Yo mío, y que puedo hablar de él, como ellos del suyo. Otra tram-pa para capturarme entre los vivos”. Y más allá, el silencio —un silencio aún hoy demasiado arriesgado, con el que Beckett juega continuamente sin abandonarse del todo a él (“Es el si-lencio y no es el silencio, no hay nadie y hay alguien”), efec-tuándolo por medio de una escritura irregular, asignificativa, nómada… “Ya no hay logos, no hay sino jeroglíficos” —escribe Deleuze refiriéndose al Proust que fascinó a Beckett. Y es pre-cisamente por el espacio residual de este logos fragmentario por donde Beckett efectúa sus fantásticos itinerarios.
Descartes, en su intento de conciliar cierto platonismo con la nueva ciencia, tras la crisis del pensamiento medieval, recoge la convicción galileana de la supremacía de las matemáticas e inicia un movimiento de identificación entre razón y cálculo que llegará hasta nuestros días. Frente a ello Beckett nos pro-pone un uso meramente lúdico de las matemáticas (“Contar, uno de los raros placeres de este mundo”) que tiene más que ver con los delirios que con la razón —mathesis perversa. Desde Murphy (que nos muestra la posibilidad de comer cinco galle-tas de ciento veinte maneras diferentes) hasta la larva parlante de Como es (que determina en un gigantesco cálculo el número de personajes que, reptando, seguirán el mismo camino que él y su misma postura, estableciendo luego todas las posibilidades de encuentro entre primeramente dos personajes, y más tarde tres, dado el trayecto a recorrer y el dato inicial: víctima-verdu-go-víctima), todas las novelas de Beckett están cruzadas por un festivo desfile de series, permutaciones y posibilidades escrupu-losamente determinadas. Watt responde al clásico “Deus calcu-lat” trazando los itinerarios posibles de Mr. Knot, elaborando la lista de perros famélicos necesarios para la absorción de un tazón de alimento, o inventariando las secuencias de un coro de ranas. De modo parejo, Molloy distribuye en diferentes bolsi-llos los guijarros que chupa, o calcula la frecuencia de sus ven-tosidades (“cuatro pedos cada cuarto de hora…”). Este virtuo-sismo de la martingala ha sido emparejado repetidas veces, desde claves parateológicas, con la “diversión” pascaliana: bajo un cielo sin habitante, el hombre se sume en la banalidad para huir de sí y de su angustia. Sin embargo, poco tiene que ver con ello, sino más bien con el concepto de “gasto improductivo” de Bataille (“producción de consumo” para el esquizoanálisis): puro despilfarro, don de sí, movimiento continuo y gratuito. Inútilmente buscaremos en Beckett algo que le asocie con los acólitos de las pasiones tristes (“Nada hay tan cómico como la infelicidad”). Su espacio es, a lo sumo, el de una curiosa indife-rencia —reencontrando así una imagen del espíritu afín a la que nos propone Hume: “Azar, delirio, indiferencia”. Frente a toda la imaginería cartesiana del Dios relojero, el Dios Omega, Beckett desplaza los papeles: “Maldecir a Dios ningún sonido anotar la hora mentalmente y esperar el mediodía medianoche […] maldecir a Dios o bendecirlo y esperar reloj en mano”. No, el problema no es teológico. El Innombrable confiesa haber inventado a Dios y a los hombres para retrasar el momento de hablar de sí. Si Dios es, en cierto sentido, un problema, se debe a su estatuto de gigantesca proyección paranoica del otro, de nuestro propio yo.
Con ocasión del estreno de Esperando a Godot, menudearon las criticas que trataban de subsumir el discurso de Beckett
bajo un registro teológico-existencial: se entendió como la tragedia de la espera y la ausencia de Dios, la angustia de estar-arrojado-en-el-mundo… Pero, preguntarse por el significado de la obra no es sino un modo de tratar de exorcizarla. La sig-nificación es un mal modelo (recuérdese al respecto la respues-ta de Clov, en Fin de partida: “ ¿Significar? ¡Significar nosotros! ¡Ésta sí que es buena!”). Nada de lo que ocurre en Beckett tiene que ver con la significación —es bajo otro registro por donde transcurre la obra. Así, quienes buscan un “significado” a ultranza, demasiado a menudo concluyen afirmando que se trata de una obra en la que “no pasa nada”. Y sin embargo, durante todo su transcurso, los personajes cantan, se interro-gan, pasean, se tiranizan, comen o se pegan… La obra está materialmente acribillada por decenas de acontecimientos mi-núsculos que la traspasan y sacuden. ¿No ocurre nada? Lo único que no ocurre, para desconsuelo de hagiógrafos y teólo-gos, es la llegada de Godot: el Acontecimiento Redentor que asignaría un sentido inequívoco a lo visto, dotándolo de razón y necesidad. Creo que fue Robbe-Grillet quien acertadamente señaló que no es que en la obra no ocurra nada sino que ocurre algo menos que nada. La obra precisamente se sitúa por entero en este “menos que”: más allá de la razón y de la redención, de la presencia o la ausencia, del ser o de la nada —en un espacio de juego y parodia inmanente y previo. Y es justamente este espacio desnudo el que abre lo posible, al otro lado de la Nada: el espacio gratuito del juego.
La argumentación profundamente sarcástica, mediante la que Guelincx conciliaba la libertad y la Providencia, hacía las delicias de Beckett en su juventud: el hombre es pasajero de un barco que tiene a Dios por timonel —aunque el barco se dirija hacia el Norte, nada impide al pasajero que camine sobre cu-bierta hacia el Sur. Hoy, Beckett, en un barco sin timonel y desbrujulado, descubre la absoluta futilidad de andar en una u otra dirección: ocupa su travesía jugando, aprendiendo a jugar.
En cierto modo, Beckett, como Lowry, Artaud o Burroughs, es una experiencia límite en el seno de nuestra cultura —una experiencia siempre amenazada con la exclusión, la reclusión o la muerte. Porque circula al filo mismo de ese limite que sabe-mos puede ser transgredido, pero no impunemente. El que moremos en un barco a la deriva (y el que ello sea precisamen-te condición de posibilidad del goce y el juego) no quiere decir que no nos rodeen múltiples instancias de control que fingen rumbos, inventan derrotas y nos asignan tareas precisas e in-eludibles, monopolizando toda opción al goce. Estamos lejos aún de ese día en que, quizá, como nos recuerda Foucault, “todo lo que hoy experimentamos bajo el modo del límite, de la extrañeza o de lo insoportable, alcanzará la serenidad de lo positivo”. Entre tanto, la empresa de Beckett, como tantas otras, queda condenada a enmascararse en ese gueto de tole-rancia relativa llamado “arte”, o a la clandestinidad. Es tiempo aun de virtudes crepusculares. Tiempo de transcurrir subterrá-neo, de mutilaciones y aprendizajes, de ensayar el gesto múlti-ple de la revuelta, mientras, con el guiño cómplice de Beckett, llega hasta nosotros el lema de Joyce: silencio, exilio, astucia. G
Barcelona, invierno de 1976 © Miguel Morey
26 la Gaceta número 435, marzo 2007
De impresores y editoresPrefacio del tipógrafo*François Bernouard
… La máquina triunfante, que alivia al obrero después de haberlo inquietado.
Émile Zola
Cuanto más alivia el dolor humano la mecanización, más los patrones encuentran orgullo en la organización de buenos ta-lleres; cuanto más los obreros pierden la fe en su oficio, más la mecánica perfecciona el trabajo: de ahí que la emulación nazca entre los patrones; una vez terminados los trabajos de instala-ción o de transformación, se invita a algunos colegas o a algu-nos amigos a visitar la nueva organización; se emprenden amables discusiones, acerca de cómo se lograron ciertos pro-gresos, ya que cada quien quiere mejorar también a su hom-bre-taller.
Pues los patrones comprenden, al igual que sus obreros y obreras, que pasan más tiempo en los talleres que en casa.
Pero si los patrones rivalizan en cuanto a instalaciones y tantos son los obreros que pierden el amor a su oficio, estas dos reacciones tienen el mismo origen: la máquina.
La máquina trabaja tan bien, o a veces mejor —siempre a mayor velocidad y de una manera continua—, que el obrero o la obrera; envejece más lentamente; sus enfermedades conoci-das al instante se cuidan y curan rápidamente.
El obrero francés combate la mecanización. Nacido artesa-no, no quiere que se lo taylorice, a pesar de que comprende que la máquina es la esclava futura y que para él la liberación llega fuera de la política gracias al progreso mecánico.
Sé que quienes me conocen me han etiquetado de acuerdo con pensamientos opuestos a las líneas precedentes.
Hace veinte años, cuando casi solitario entre los artistas admiré el cinema, la naciente aviación —asiduo, asistí a casi todos los encuentros de aviación—, creé La Belle Édition, to-mando la Rosa de Francia como marca, y proclamé en esa época el esplendor de la inteligencia de las manos, y ¡ay! que el arte del libro debía ser un arte manual. A los veinte años se
piensa más en los muertos que en uno mismo; las historias de William Morris me deformaban; otros hay todavía hoy que no pueden evadir tales pensamientos pueriles.
Desde que tuve el gusto de poseer una prensa de brazo, el horrible deber de la posesión me entristeció; vi la lentitud del trabajo, su acabado deficiente ¡y su sufrimiento!, mientras que las máquinas de cilindro o las minervas trabajan dos veces más rápido, mejor y sin dolores inútiles.
La guerra me alejó de mis esfuerzos y durante ese tiempo el gusto por las bellas ediciones se extendió por todo el país, so-bre todo por París, donde yo ya no vivía; después del armisti-cio, el gusto, no ya sólo por las ilustraciones, sino por la bella tipografía apareció a su vez. De regreso, mis máquinas de cilin-dro, herrumbradas durante la batalla, volvieron a la docilidad.
Todas las tardes, viendo a las mujeres que encuadernaban extenuadas y enfermizamente nerviosas, pensé en las máquinas que son benignas para la humanidad. Fui a ver diversos mode-los de estas admirables bestias; en seguida, en el taller, las ob-servé mejor y busqué, siempre que les enfadaba el trabajo, comprender su psicología. Un día, una de mis obreras, ante la obstinación asnal de la máquina, exclamó: “¡Si fuera un caba-llo, ya lo habría matado!”. Comprendí que la máquina hacía a los hombres más humanos; con el tiempo todos mis colabora-dores lograron captar las diversas imperfecciones mecánicas de las levas y los resortes. Las mujeres de encuadernación, aun haciendo diez veces más trabajo, salían menos fatigadas por la noche.
Observé al obrero marginando la hoja de la misma manera en la prensa que la obrera en la dobladora y vi que el trabajo salía mejor realizado y con mayor limpieza.
Y rendí honores a la casa Preuss que me había fabricado mi dobladora y a M. Leysens que me los presentó.
La costura de los libros me obsesionaba; esas mujeres, do-bladas en dos, sufrían; el trabajo salía lentamente. Contemplé una máquina cosedora y la instalé en mi taller. Rápidamente comprendí su fácil psicología; el trabajo, realizado con mayor viveza, se ejecutaba más apropiadamente que con las manos, con mayor regularidad, y llegaba mejor preparado para el pe-gado.
Y rendí honores a la casa Martini, olvidando que este inven-tor había descubierto también el famoso fusil, y al señor Hein-sius que supo introducir esta cosedora en nuestro taller.
El enlomado de los libros necesitaba un trabajo lento y fati-goso; había que ganar tiempo al tiempo en ese trabajo. Encon-
* Uno de los grandes tipógrafos y editores franceses de la primera mitad del siglo XX fue François Bernouard (1884-1948), que man-tuvo diversos sellos editoriales en inglés y francés (fue el editor, por ejemplo, de A draft of xxx cantos, de Ezra Pound). Después de la pri-mera guerra publicó en su taller (La Belle Édition) obras importantes, como las obras completas de Émile Zola y libros de Jules Renard, Bourges, Nerval, etc. Sus libros de poesía son por lo general edicio-nes de lujo, con grabados e ilustraciones de los pintores del momento. Con Jean Cocteau publicó la revista literaria Schéhérazade.
En su Prospectus de la Typographie François Bernouard pour l’édition des oeuvres complètes d’Émile Zola, que adjuntó al primer tomo, publi-cado en 1927, el editor escribió el presente texto.
número 435, marzo 2007 la Gaceta 27
tré entonces una máquina ingeniosa, que sabía hacer varias acciones: prensar los libros, encolar y ranurar el lomo, pegar la cubierta. La instalaron en mis talleres y rendí honores a los hermanos Ledeuil, dos franceses, que inventaron ese útil mara-villoso que lleva su nombre a los cuatro rincones del mundo.
A pesar mío o casi, amueblé mi casa con muchos tipos de máquinas, pero, para la tipografía, ese arte maravilloso de dis-poner las letras y los espacios entre palabras en formatos que dependen del grosor de los caracteres y la amplitud de los már-genes de manera de encantar los ojos y hacer agradable la lec-tura para enriquecer al espíritu, todavía seguí luchando. Los muertos seguían gobernándome; la máquina me parecía impo-sible, sólo buena para los periódicos, por su necesidad de tra-bajar sobre el tiempo.
Una página de caracteres, cierto día, encantó mis miradas y la idea de la máquina de componer nació en mí, gracias a la publicidad. Se me incitó y se me explicó; los muertos inexora-bles me traicionaron, para mi mal, pero la vida y los bajos in-tereses me aconsejaron asimismo: la elección de una Monotipo se impuso en mi espíritu; recompuse según mi manera algunos ensambles de letras o de signos de puntuación y vi que esta máquina trabajaba con mayor inteligencia que muchos obre-ros, y sobre todo que su pensamiento, más continuo, más re-
gular, componía con arte, que los diseños de los distintos ca-racteres que acababa de comprar podían, por su belleza, rivalizar con los de las mejores fundiciones de París.
Y rendí honores a los múltiples inventores de la Monotipo y al señor Garda que supo introducirlo en nuestro taller.
Hoy que empiezo la obra completa de Émile Zola —quien, como uno de los primeros escritores del siglo pasado, magnifi-có el hierro pulido, acerado—, feliz, publico sus cincuenta to-mos con la ayuda de las máquinas, de los motores y bajo el sonido alegre de sus múltiples cantos, ya que cada uno tiene su canto profesional, amable, atrayente, para quien sabe conocer la embriaguez del trabajo, más dulce que la del vino, más eter-na que la del amor. G
Traducción de Martí Soler
Tomado de www.bmlisieux.com/litterature/bibliogr/zola_pub.htm, del portal de la Bibliothèque Municipale de Lisieux.
28 la Gaceta número 435, marzo 2007
Diario de Hiroshima,de Michihiko HachiyaPor José Vergara Laguna
La Segunda Guerra Mundial se inició para Japón y Estados Unidos con el ata-que a la base naval de Pearl Harbor en Hawai el 7 de diciembre de 1941. El día siguiente el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt dio un mensaje a la nación describiendo el hecho como “un día que vivirá en la infamia”. Con estas palabras se desató la guerra del Pacífico. Transcurrieron casi cuatro años cuando el 6 de agosto de 1945 “Little boy”, como se llamó a la bomba atómi-ca, fue lanzada sobre Hiroshima. Días después las palabras que surgieron de Japón fueron las de rendición, dichas por el emperador Hirohito, “soportar lo insoportable”. Palabras que tuvieron una gran repercusión dentro de una na-ción derrotada.
Diario de Hiroshima es un ejemplo de lo que ha significado para un japonés “soportar lo insoportable”. Michihiko Hachiya,1 médico y director del Hospi-tal de Comunicaciones de Hiroshima,
fue quien escribió este diario-documen-to que inicia el 6 de agosto y termina el 30 de septiembre de 1945. Nos muestra las penitencias y aflicciones que los habi-tantes de Hiroshima tuvieron que vivir y sobrevivir, pero que también descubre el carácter humano del hombre que en-frenta terribles situaciones para salir avante y tener esperanza en la vida.
En la actualidad es muy fácil pensar y conocer los efectos que la fisión de los átomos tiene sobre el hombre y las co-sas, pero en un momento en que no se conocía esto, observamos cómo el autor empieza a describir un suceso que en su momento fue incomprendido y de ca-rácter misterioso. Conforme se inicia la lectura del texto se encuentran las pri-meras menciones de un hecho incierto. Unos lo llamaron Pika,2 otros lo llama-ron Don,3 palabras que fueron usadas para describir y dar significado a la ex-plosión atómica vivida en Hiroshima. La destrucción fue a las 8:15 de la mañana. Ésta fue total. Muchos de los edificios situados en el centro de la ciudad resis-tieron, ya que estaban hechos de hormi-
gón reforzado, pero, la mayoría de las casas, hechas de madera, no lo lograron. Una de éstas fue la de Hachiya sensei. Él describe la tragedia “como sin sonido y sin luz alguna”. Un momento en que el día se hizo de noche y la vida muerte. Tanto él como su esposa Yaeko-san so-brevivieron, sin embargo al salir de su casa derruida se dieron cuenta de la des-trucción causada. Hay episodios que describen cómo la gente trata de vivir y sobreponerse a las quemaduras llegando al río Ota, lamentablemente se ahoga-ron. Se encuentran cuerpos inermes a lo largo de las calles. Tal y como se narra, no quedó piedra sobre piedra.
Tanto Hachiya como su esposa lo-gran llegar al hospital. Él se encuentra en estado grave, ya que presenta quema-duras en su cuerpo pero es atendido por el personal médico. Es ahí donde se de-sarrolla la narración, el lugar en donde se desenvuelven muchos de los aconteci-mientos de gran importancia.
Conforme uno avanza en la lectura y los días continúan, el lector puede en-contrar que la tragedia tiene nombres. La mirada es puesta en los pacientes, los niños de la escuela de la prefectura de Hiroshima, soldados de la zona militar, ancianos, padres de familia y hermanos; la señorita Kobayashi, la señora Hama-da, Sakai, Toki-chan. Todos ellos son
1 Nota sobre la lengua japonesa y los nombres propios: para la escritura de esta reseña se utilizará la transliteración Hep-burn así como también en la escritura de los nombres japoneses se seguirá el común para México en donde se escribe el nombre propio seguido del nombre familiar.
2 Esta palabra puede ser traducida como un flash o luz muy brillante.
3 Don puede ser traducida como un bang o sonido muy fuerte.
Michihiko Hachiya, Diario de Hiroshima, Madrid, Turner, 2005.
número 435, marzo 2007 la Gaceta 29
protagonistas dentro de este escenario. Mueren al día, a los dos días, a los tres días, pero esto no es lo único que ocurre. No sólo es la fatalidad humana que ro-dea a los muertos sino que también es el carácter de los vivos que en situaciones donde falta ropa, alimentos, calzado y agua, cualquier cosa de valor se convier-te en moneda de uso común.
En medio de esta soledad y extraña-miento social, en el hospital crece un espíritu de ayuda y una amistad compar-tida. Los doctores Hinoi, Yitani y Tama-gawa, entre muchos otros, son personas con las que día a día comparten la amis-tad y bondad para seguir haciendo el aseo, buscando la comida, el agua y las medicinas. En las páginas del diario se leen esfuerzos individuales que hacen una diferencia en la vida de las personas.
Un punto que llama la atención grandemente en el diario se encuentra en la segunda mitad, a finales de agosto y principios de septiembre. Conforme Hachiya sensei se va recuperando y ga-nando fuerza se va también desenvol-viendo como un observador avezado con la realidad que le rodea, pero tam-
bién como un científico curioso. Su formación como médico le permite re-lacionar las diversas aflicciones que ve en el hospital. La pregunta que guía su interés es qué es lo que causa las enfer-medades. Cuando una persona sobrevi-ve al evento y se ve fuerte de salud de repente recae y muere.
Sus investigaciones y su trabajo en los casos de los pacientes le permiten sacar conclusiones. Las alteraciones en la san-gre son solamente algunos de los sínto-mas, tanto el estudio patológico como el estudio clínico refuerzan el hecho. Se en-cuentran manifestaciones clínicas como son las petequias, derrames sanguíneos internos. La falta de plaquetas y el con-teo bajo en los glóbulos blancos son ejemplos de que estos pacientes presen-taban una enfermedad causada por la bomba atómica.
Un mapa de la tragedia se empieza a dibujar a través de los distintos casos de los enfermos. La cercanía o lejanía del epicentro se relaciona con el mal de la radiación. De Yokogawa al norte a Chu-goku en el centro, a Ujina y Eba en el sur. Del este en la estación de tren de
Hiroshima y el monte Futaba, al oeste en Koi. Uno puede observar y entender cómo se va conformando una geografía de la destrucción. Pero todo esto es es-crito por Hachiya sensei para entender la magnitud del suceso y también para dar razón y propósito a las actividades de rescate.
La perspectiva científica y humana se deja ver en todo momento, tratando de comprender la vida enfrentando a la muerte. Éste es sin duda un testimonio de esperanza.
Este diario inició con el día después de mañana y resulta importante pensar lo que dice Kenzaburo Oe: “El momen-to crítico de decisión ha llegado cuando sea posible juzgar si los japoneses han emergido de la experiencia trágica de Hiroshima y Nagasaki para convertirse en un pueblo nuevo que verdaderamen-te busque la paz”. Palabras célebres a las cuales habría que añadir no sólo a los ja-poneses sino a la humanidad entera dentro del reto de convertirse en hom-bres deseosos de buscar la paz. G
El Hitler de la Historia. Juicio a los biógrafos de Hitler,de John LukacsPor Leopoldo Lezama
Si se efectuara una encuesta en todo el mundo sobre quién se considera el per-sonaje más brutal y sanguinario de la historia moderna, muy probablemente habría el consenso de que, sin duda al-guna se trata de Adolfo Hitler. Símbolo de la maldad, santo negro, Hitler repre-senta para nuestros tiempos un estadio en que el crimen y la soberbia sobrepa-saron cualquier límite. Sin embargo, para la historiografía esta imagen es sólo una entre muchas que se han venido formando a lo largo de la última mitad del siglo xx. Las biografías y los estudios en torno a Hitler son diversos y contra-puestos; todos ellos representan un mo-
mento en la evolución del desentraña-miento de una personalidad compleja. Y si cualquier biografía representa un con-flicto donde entra en juego la interpreta-ción, el contexto, el acercamiento de quien investiga, la tarea se vuelve más complicada cuando el interés se dirige hacia un hombre sin el cual la historia del Occidente moderno no se entende-ría. Hitler, el joven que perdió a sus pa-dres antes de cumplir los 19 años, el soldado que fue herido combatiendo por Alemania en 1914, el vagabundo en los días de Viena, se ha convertido en una temática. Por tal motivo hacía falta un trabajo que fuera una valoración de las
valoraciones de Adolfo Hitler; un análi-sis de sus historias que estuviera lejos de las alabanzas nacionalistas y del espectro diabólico. El estudio del profesor John Lukacs logra mantenerse en un sitio en que Hitler, desestigmatizado, pasa a ser objeto de estudio. Así, el análisis de los más de cien libros que ha revisado Lukacs va demostrando que la imagen de Hitler no es un asunto de juicios, sino un problema historiográfico. De lo con-trario ¿por qué motivo varían tanto las opiniones?, ¿por qué algunos ven al hé-roe y otros al villano? Las opiniones, las hipótesis, los cuestionamientos son mu-chos, y el hacer una exposición crítica de
John Lukacs, El Hitler de la Historia. Juicio a los biógrafos de Hitler, México,
fce-Turner, 2003, 293 pp.
30 la Gaceta número 435, marzo 2007
ellos es el propósito de este libro: un balance de la evolución de una figura, o en palabras de Lukacs, la historia de la evolución de nuestro conocimiento de Hitler. Y como Lukacs sabe que la historia es una ciencia inexacta, un monumento relativo, una versión dentro de muchas versiones, plantea su reformulación con base en la recopilación de las percepcio-nes que él considera más importantes dentro del corpus de las apreciaciones de Hitler. Una tesis fundamental de Lukacs es que ha habido varios momen-tos importantes en la historiografía so-bre el militar alemán; uno de estos fue-ron los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y en especial las déca-das de los sesenta y setenta, en los cuales se multiplicaron sus biografías, y apare-cieron novelas y películas. Otra hipóte-sis defendida por Lukacs es que son tres las causas del inagotable interés por Hitler: la publicación cada vez mayor de documentos, la distensión de la Guerra Fría con Rusia, y el creciente interés de las nuevas generaciones. El éxito de su personalidad es una mezcla entre el sín-toma de la curiosidad de los aficionados a la historia, y la reacción absurda de la gente que se siente atraída… por el mal, sin men-cionar a quienes en su momento consi-deraron que el nacionalsocialismo pudo ser una alternativa política para Europa.
Por otro lado, algo realmente atracti-vo dentro de este minucioso escrutinio es el tener al alcance, comentadas y re-sumidas, las distintas posturas de los examinadores de Hitler. Martín Brozat (1983) opina que es necesario desatani-zarlo para hacer factible su historización; Konrad Heide (1944), tras una brillante conjetura, piensa que Hitler fue posible por la terrible, la peligrosa subestima-ción que le tuvieron propios y extraños; Alan Bullock (1952) considera que el retrato se reduce al de Un oportunista carente totalmente de principios; también afirma Bullock que los únicos principios del nazismo fueron el poder por el poder. Esta opinión es sin duda la idea más ge-neralizada que se tiene sobre el führer y sobre las políticas del Tercer Reich. Lukacs y otros autores consideran que ésta es una visión simplista y sectaria del conflicto, que tuvo mucho impacto ha-cia mediados del siglo xx, pero que hoy es obsoleta. Sin embargo, no todos coin-ciden con este criterio: Percy Ernst Sharamm, en su Hitler: The Man and Military Leader (1971) resalta las virtu-
des del militar, del orador, cuyo discurso “podía llegar a ser tan intenso que casi era tangible físicamente”. En el mismo tono se encuentra Werner Mazer en Adolf Hitler: Legende, Mithos, Wirlichkeit (1975) en el cual hallamos al intelectual, al lector, quien “trató de perfeccionar su conocimiento literario, leyó los clásicos alemanes y se entretuvo leyendo la poe-sía lírica alemana… leyó sin duda más que la mayoría de los intelectuales pro-fesionales de su tiempo”. Un momento cúspide, por su impacto y su trascenden-cia, lo alcanza muchos años antes Hugh Trevor-Roper, quien formó parte de un equipo de servicio secreto británico en-cargado de aclarar las circunstancias reales de la muerte de Hitler. Por medio de esa experiencia, escribe The Last Days of Hitler (1947), que relata los célebres diez días finales de la vida del führer en el búnker de la cancillería del Reich. Episodio dramático, pinta a un ser de-rrotado, enloquecido, tomando decisio-nes irracionales para salvar una guerra ya perdida. Otros autores dignos de res-catarse son Joachim Fest (1973), Albert Speer (1969), David Irving (1977 —quien hizo un trabajo basado en testimonios de gente muy cercana a Hitler), entre muchos otros.
Es preciso notar que casi todos los biógrafos de Hitler se interesan sobre los últimos seis años de su vida y los años de la guerra; Lukacs busca actuali-zar las percepciones y los juicios, con la intención de mantener documentada la discusión sobre este personaje. Como podemos apreciar, Adolf Hitler es el re-sultado del trabajo, de la visión y de la ilusión de una multiplicidad de investi-gadores. Hitler es la idea de Hitler, es idolatría, devoción, repugnancia, admi-ración, documento. ¿Cómo fue posible tal sujeto?, ¿cómo llegó a adquirir tal poder?, ¿qué motivos han influido para moldear su figura?, ¿cuáles fueron las causas que hicieron germinar este pode-roso ente? El militar, el político, el revo-lucionario que tenía la idea de una socie-dad alemana remodelada, el líder que pensó que su reino duraría mil años, el pintor fracasado. Hitler, el hombre dis-ciplinado, tenaz, con grandes facultades intelectuales; Hitler, el hombre que des-plegó a lo largo de toda una época la noción del mal. Entonces ¿cómo leer a Hitler?, ¿bajo qué argumento o qué perspectiva se califica? Pareciera que lo intelectual, lo político, lo moral, lo mili-
tar, lo psicológico no bastarían para construir un dibujo definitivo. En este sentido, un gran acierto de Lukacs es no tomar partido por ninguna visión, y li-mitarse a sintetizar y a mostrar los gran-des acercamientos a Hitler. El mayor mérito del libro de Lukacs es que logra equilibrar los criterios más dispares, sin demonizar y sin exculpar. El libro de-muestra que el buen quehacer historio-gráfico no es aquel que hace más convin-cente la historia de un fenómeno, sino el que está mejor documentado y, sobre todo, el que mejor plantea sus proble-mas. Lukacs logra las dos facetas: selec-ciona las más importantes apreciaciones sobre Hitler, y sin juzgar, levanta una serie interminable de incógnitas que nos hace pensar que en efecto aún estamos lejos de acabar con Hitler. Otro mensaje de Lukacs pareciera ser: entre mayores co-nocimientos se poseen sobre un tema, mayores herramientas hay para enfren-tarlo, y a pesar de que Hitler casi no dejó documentos personales considerables (salvo su temprano Mein Kampf ) con los que se pudiera estructurar un criterio más exacto de su perfil psicológico, el trabajo de Lukacs es lo suficientemente completo para no dejar huecos. Lejos de todo afán de exoneración, lejos de un mero fanatismo documental, Lukacs trata de entender uno de los más gran-des problemas de la historia: “En suma, Dios dotó a Hitler con numerosos talen-tos y fuerzas y esto es lo que lo hace responsable de haberlos usado de modo incorrecto”. Así, por un momento, Lukacs revive la disertación sobre este hombre declaradamente hipocondríaco, consumidor compulsivo de medicamen-tos cuya salud mermó en los últimos años de su vida, mermando (a su vez) la salud de todo un continente. En efecto, no hay que olvidar que hubo un mo-mento en que el pulso del mundo de-pendió del ánimo y de las decisiones de este hombre capaz de estimular a la ma-yoría del, entonces, pueblo más culto del mundo.
Al final, gracias a la extraordinaria labor de Lukacs, es tarea del lector, y ya no de la historiografía, si decide exhu-mar de los sótanos del tiempo a un án-gel, un demonio, un ser sobrenatural, o un simple líder político de la Segunda Guerra Mundial. G
número 435, marzo 2007 la Gaceta 31
Con M de México: un alfabeto delirante, de Nicolás AlvaradoPor Luis Alberto Ayala Blanco
Con M de México corresponde a con I de Ironía, siguiendo el camino trazado por su autor, Nicolás Alvarado. Y no es una apreciación a la ligera, ya que la etimo-logía de ironía resuena en todo el libro. Veamos: en un primer momento parece una contradicción. Imposible pasar por alto la relación inextricable entre ironía e ignorancia fingida, a lo Sócrates, y si hay algo que no le podemos achacar a Nicolás Alvarado es algún tipo de fingi-miento con respecto a la erudición que ostenta y ejerce en la cultura mexicana actual. Ahora bien, si nos detenemos un momento, después de reír y gozar con su espléndida escritura, y reflexionamos sobre lo que acabamos de leer, nos caerá como una pesada losa, compuesta de obviedad, la certeza de que el sentido literal de ironía se sostiene con una fuer-za inusitadamente imbatible, es decir: Nicolás Alvarado dice menos de lo que piensa, pero sólo para señalar lo que no puede ser nombrado: la imbecilidad de la ciudadanía mexicana…, una ciudadanía seudodemocratizada hasta los párpados, que no cesa de girar sobre algunas taras que hacen del mexicano clasemediero actual lo que es…, y curiosamente son tantas como letras hay en el alfabeto. Pero, ¿a qué me refiero con imbecili-dad? Para esclarecerlo recurramos nue-vamente a la etimología, y pasemos a con I de Imbécil. Alguien imbécil es quien adolece de cierta debilidad men-
tal, en pocas palabras, alguien “escaso de razón”. ¡Y qué son los libros sino instru-mentos mágicos que prometen llevarnos lejos del reino de la imbecilidad! En realidad, imbécil hace referencia a al-guien que no tiene sostén, necesitando entonces de algún tipo de palo o bastón para continuar con su incierto camino. Es así como pasamos de la ironía que planea apaciblemente por el espacio de Con M de México, a la guía indispensable de la sabiduría de Nicolás Alvarado, so-porte y báculo necesario para no trope-zarnos y caer en el fango de nuestra mexicanísima estulticia. Ironía e imbeci-lidad: nuestras vidas transcurren del fin-gimiento a la verdadera carencia de ra-zón. Entonces, ¿cuál es el elemento que hace posible la convivencia de ambos polos de lo mismo? La respuesta es tan sencilla como difícil de asimilar: el hu-mor. ¿Será que Con M de México debe leerse como si fuera con H de Humor, pasando por la hierogamia que repre-senta el vínculo que hay entre con I de ironía y con I de Imbécil? Nicolas Alva-rado realiza, bajo la égida del aticismo, un minucioso retrato de lo que hoy so-mos los mexicanos, no sin antes tener muy claro que, en tanto humanos, siem-pre seremos imbéciles, y que sólo con el humor lograremos soportar el tedio de la existencia, incluso en México, donde la estupidez, muchas veces, no siempre, es una diosa a venerar. Sin embargo, esta
maravillosa deidad no es el tema central de este libro. Simplemente es el trasfon-do que utiliza Nicolás Alvarado para destacar lo realmente importante: que los escenarios, a lo largo de las distintas sociedades y culturas, pueden ser diver-sos, pero eso no quita que la esencia, o, para no entrar en cuestiones ontológi-cas, la idiosincrasia de la humanidad deje de ser la misma, es decir: la humanidad debe soportar su imbecilidad con la ma-yor dosis de humor que pueda. Final-mente, Con M de México es el rostro que Nicolás Alvarado, gracias a su exquisito sentido del humor —que es lo mismo que decir gracias a su elegante inteligen-cia—, logra esculpir en un pequeño pe-dazo de esa cosa llamada humanidad; y lo hace para todos nosotros… para todos los mexicanos atrapados en este “alfabeto delirante”. G
Nicolás Alvarado, Con M de México: un alfabeto delirante, México, Norma,
2006, pp. 258.