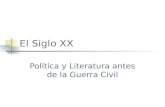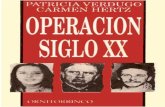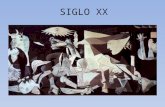El-socialismo-del-siglo-XX-2006.pdf
-
Upload
johnguenha -
Category
Documents
-
view
78 -
download
12
description
Transcript of El-socialismo-del-siglo-XX-2006.pdf

~IJJS IJBROS DE
EL NACIONAL


El socialismo del siglo XX El deb.uc Rdurma-Rcvolu<.tón, l.u poknut.l.� tk lct t/qlllcrda
y los caminos del socialismo du1-ame el:.1glo XX aaudioRama
2006 *
ISBN: 980-388.283-X Depósilo legal: lf5452006320J 604
Colección Ares N° 65, serie Fuera de serie *
Corrección de pruebas: Gabriel Payares D1seño gráfico de colección: Analiesse !barra
Portada:Joanna Cutiérrez Ane final: Ediplus producción, C.A.
Fotolito de portada: Orión Impresión: Industria Gr.ifica Integral
*
Editorial CEC, SA RIF: .J-30448800·9
�LOS IJBROS DE
EL NACIONAL [email protected]
www.libroselnacíonal.com.vc Apartctdo Postal 209, Caracas 1 O 1 0-A
VeneLuel<t
·1ooo.� lo.s derechos reM:rvado�.

El socialismo del siglo XX El debate Reforma-Revolución, las polémicas
de la izquierda y los caminos del socialismo durante el siglo XX
Claudio Rama
�LOS LIBROS DE
EL NACIONAL

LA REVALORIZACIÓN DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO
El creciente auge de esquemas analíticos, políticos e ideológicos socialistas-democráticos en América Latina tiene muy claras y precisas causas. Ellas, a nuestro criterio, son el fracaso de los partidos populistas y populares, la crisis del socialismo real, el balance del radicalismo de los años sesenta y la búsqueda de superar la crisis económica generada por la década perdida impuesta por las políticas aperturistas y los ajustes económicos.
Es ésta una discusión vieja en la región. Ya en 1836 se publicaba en Argenrina el primer libro sobre el socialismo utópico, en 191 1 en Uruguay ya chocaban las diversas interpretaciones y vertientes del concepto de sociaLismo. José Serrato deda que:
Si por socialismo se entiende el mejoramiento de las clases obreras y trabajadoras, tendiendo a elevar su cultura, sus medios de existencia y su dignidad humana, si se emiende también el procurar a la sociedad una distribución más racional de la riqueza, si por socialismo se enciende defender y buscar ese valor económico que se llama hombre y sin el cual no hay progresos ni adelantos, en ese caso este proyecto es netamente socialista; pero si por socialista, o por aspiración socialista inmediata se entiende la desaparición de la propiedad individual, si por socialista se entiende la apropiación de todos los medios de producción, yo digo entonces que este proyecto no ha sido inspirado en las ideas de esa escuela.
Otro destacado dirigente de la región de aquel entonces, Ocravio Moraró, escribía en 1912 las diversas concepciones que sobre el vocablo socialismo se manejaban en aquel emonces e introducía el debate Reforma-Revolución:
Por socialismo de Estado debe entenderse la política económica y financiera desarrollada con el fln de introducir ideas de reforma social en la organización del Estado, sin conmover y sin modificar fundamemalmenre las insriruciones legales y políticas. En ve2 de ir a la conquista de las reivindicaciones sociales por medio de la revo-
S

lución, que pugna por arrastrar los fundamentos de la sociedad actual, el socialismo de Estado tiende a dar sarisfucción a aquellas reivindicaciones por medio de la evolución ( ... ) mientras que el socialismo como docrrina económica significa la apropiación social de rodos los medios de producción, máquinas e instrumentos, ere.
En aquel momento en la región se apuntaba a la existencia de marcos conceptuales y teóricos distintos sobre el concepro del socialismo. Todo esro ocurría ames de que la II Imernacional Socialista se dividiera a raíz de la Primera Guerra Mundial y mucho ames de que la división se hiciese rocalmence explfcira con la creación de la lii Internacional Comunista. Esta úl cima fue creada por Len in en enero de 1 918 y las 21 condiciones de incorporación a esta organización convirtieron a la 111 Internacional Cornunisra en el brazo político internacional de la república de los soviet.
A varias décadas de aquellos planteamientos la discusión sigue presente. El debate ya no se plantea únicamente en el plano reórico ante la existencia desde 1 917 de varios ejemplos de socialismos reales. Es en d balance de esos casos concretos, de esas sociedades, donde se pueden dirimir las diferencias y dar una. respuesta sobre la forma y el contenido de un régimen socialista.
El informe Kruschev fue el primer reconocimiento oficial de lo que durante años había sido descartado, sin remordimientos, como calumnias de los imperialistas, de la socialdemocracia o del rrorskismo. A los ojos del mundo se presentaban así, en el The New York Times y censurados para los propios soviéticos, los problemas de ese tipo de socialismo. La centralización del Estado; su carácter autocrático y burocrático; su funcionamiento vertical y la falca de democracia y participación de la ciudadanía; la fusión del Partido y el Esrado; la inexistencia de libertades polfcicas as{ como de los derechos liberales, ere. Luego se dio el gran cisma chino-soviético, la histórica rupcma encre los gigantes. La realidad se enfrentaba al dogma del manual que no preveía la existencia de contradicciones dentro del socialismo. Años más tarde, la intervención militar en Checoslovaquia, la de China en Viernam, la de ésce en Kampuchea, así como nuevamente La soviética en Afganisrán, terminaron por quebrar las últimas ilusiones. Y ello sin hacer referencia a la frustrada Primavera de Praga, los grandes levantamientos de Polonia de 1956, 1970, 1973 y basca el del 80, y finalmente la caída del Muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética.
En resumen, la cruda realidad golpeaba los ojos prohibiendo ser indiferente. El socialismo real estaba en crisis. En los noventa, casi rreinta años después del informe del 56° Congreso del Partido de la Unión Soviética, Gorbachov agregaba a la Lista de problemas corrupción económica; falca de vinculaciones enrre la industria y la cecnología; concepción ilusoria sobre las remuneraciones; ausencia de innovaciones sociales y económicas; amén
6

de un excesivo peso del Partido en las decisiones técnicas, ere. Fue el fin de una historia, del propio siglo XX.
Hacer un ejercicio de reflexión colectiva acerca de este gran rema de nuestro tiempo y asumir que ese modelo de socialismo desapareció, es el espacio para pensar los tiempos presentes. No es la dificultad de la construcción de un socialismo en un solo país pobre, casi feudal y acosado por los rusos blancos. Tampoco es la guerra mundial y sus secuelas, ni las deformaciones producidas por Stalin y el culto a su personalidad, ni la existencia de dificulcades en la superación de los residuos del stalinismo. Se n-ara de algo mucho más difkil y complejo de modificar en la historia: un si�rema de poder aferrado en una ideología dogmática que actúa como un marco religioso de aglutinación social y de negación de la democracia y sus liberrades.
Es en ese balance del socialismo real donde se produce el reencuentro con los valores liberales y la revalorización de la opción socialista democrácica. La importancia del pluralismo partidista como respuesta al régimen de partido único; el valor de la democracia a diferencia de la concentración del poder; el sufragio universal directo opuesto al control del Partido sobre el Estado; la valoración de un régimen de separación de poderes como respuesta a la ausencia de garandas ciudadanas. También es indispensable acabar con la concepción mí cica del Panido como poseedor a priori de la verdad. Éste, al no reconocer sus errores, no progresa en su moderni'Zación social. Volver a valorar el mercado en respuesta a una burocracia que, legitimada por la propiedad colectiva de los medios de producción, se apropia a su ancojo de los bienes de la sociedad y concluye conformándose como grupo dominante. Darle espacio a la libertad de opinión (y de prensa) en contraposición al monopolio propagandístico.
El socialismo democrático históricamente es heredero del liberalismo y del socialismo teórico y uro pista del siglo XIX. Hoy es además heredero del fracaso del llamado socialismo real. Históricamente el socialismo asumió dos vertientes en su evolución, definidas ambas en los vigorosos debates que atravt!.)aron a los equipos políticos e intelectuales a fines del siglo XIX y �obre rodo en las prime1-as décadas del actual. Es la polémica Lenin-Bernsrein: es la polémica de la Revolución versus la Reforma; de los partidos de clase versus los partidos policlasistas, de la dictadura del proletariado versus el parlamentarismo, de las vanguardias organizadas insurreccionalmente versus los partidos electorales de masas, de internacionalismo proletario versus la valori'Zación de la Nación.
Pero no es éste un debate europeo ni externo a nosotros. En América Latina lo encomramos en varios lados, ya que ambas propuestas constituyeron respuestas a los desafíos de moderni-zación que el inicio del siglo XX se planreaba en rodas parees del mundo. En nuestra América Latina podemos encontrar en formas fragmentarias o desarrolladas, debates sobre los
7

mismos parámetros: Mariaregui y Haya de la Torre en Perú, RómuJo Berancourr y el Parrido Comunista en Venezuela, entre Luis Muñoz Marín y Albizu Campos en Puerro Rico, entre Barlle y Mibcli en Uruguay.
La ideología socialdemócrata gestada en aquel concexro ha tenido en Europa importantes profundizaciones durance este siglo. Bien sea por la vía del ejercicio de gobierno o por su desarrollo teórico. La experiencia del gobierno socialdemócrata sueco desde 1936 y el Congreso de Bad Godesberg en 1959 del Partido Socialdemócrata Alemán (PSA) indicaron un permanente avance ideológico. Allá triunfaron las ideologías socialdemócratas y el cambio social y el desarrollo económico fue una realidad. A diferencia de Europa, en América Latina las opciones reformistas fueron lenramenre desapareciendo ante la hegemonía de las ideologías leninisras.
Para Lenin, la Revolución era el único camino para el cambio social; mientras que para Bernsrein la Reforma era la única política que debía seguir la socialdemocracia y el movimiento obrero. t.sre negaba la estrategia revolucionaria al tiempo que afirmaba la necesidad y la posibilidad de una esrrategia reformista como el único camino para la transformación real. El objetivo de Lenin era construir las condiciones para la Revolución, no el mejoramiento de las condiciones sociales: el desarrollo del leninismo se fundamentaba en la confrontación como mérodo de lucha política y el rechazo a roda reforma.
La revalorización del socialismo democrático en la región ha recibido otro impulso del balance de la década del sesenta, de la radicalización social, de las guerrillas y las dictaduras. Es un balance que nace en la pérdida de rumbos de los partidos populistas y populares en los setenta, se entronca con la influencia del foquismo y la aparición de la guerrilla, se suma con la llegada de los sectores conservadores al poder y la imposición de una política no popular, se multiplica con la efervescencia esrudiamil y el cambio del libro por el fusil, recibe un eco con la comracuJrura y la Universidad del cambio, se agranda con la radicaljzación sindical en canco brazo movilizado de fuerzas políticas y recibe su puntillazo final con la apertura de los cuarteles, con la sangre en las calles y las libertades detenidas en casi roda la región.
La desinregración de los gremios revalorizó la democracia sindical, La década del sindicalismo-corporativismo revalorizó los partidos como soportes de la democracia, la década de la violencia revalorizó la paz. Pero, posteriormente a la redemocracización, el desarrollo de los procesos de transición Llevó a La postergación de las necesidades sociales en el marco de Las poHcicas aperruriscas, en el consenso de WashingtOn y en las prácticas de corrupción. Por codo ello no es casualidad la búsqueda de nuevos caminos del socialismo y nuevos debates sobre las polémicas del socialismo democrático en América Latina.
8

DEL SOCIALISMO UTOPICO Al SOCIALISMO DEMOCRÁTICO
Dos ideas generalizadas en el ámbito político buscamos discutir aquí. La primera es aquella que afirma que el socialismo llamado científico es fiel conrinuación del socialismo utópico. La otra, que el revisionismo es una reflexión en el inrerior del marxismo. La realidad es ocra. La socialdemocracia tiene dos líneas conducroras duranre el siglo XIX: la marxista y La reformista, que se retroalimenrarán en un continuo debate, el cual se sostiene hasta los días accuales.
El socialismo democrático riene una larga tradición. Encuentra sus cimientos iniciales en el pensamiento liberal del siglo XVII. en las ideas democráticas del siglo XVIII, en los movimientos utopistas de comienzos del siglo XIX y en el desarrollo de un conjunto de planreamiemos teóricos y políticos que durance rodo el siglo XIX se enfrentaron con el pensamienro marxista, para cristalizar en el debate que posteriormente protagonizó Eduard Bernstein, y continuar en el siglo XX en los procesos teóricos que condujeron al Congreso de Bad Godesberg en 1959. No nace de la mera crítica bernsteniana al pensamiento marxista sino que aquél es apenas un punto en el largo proceso de conformación del cuerpo teórico del socialismo democrático. El siglo XIX es un siglo rico en debates polrricos como derivación de la Revolución Francesa, donde se pusieron a prueba rodas las reorías y praxis políticas. Es el siglo donde, en sucesivas polémicas, se conformaron dos modelos teóricos y prácticos para impulsar el desarrollo social: uno de carácter reformista, el otro de carácrer revolucionario.
Por un lado, hay una escuela de pensamiento radical que, viniendo de los jacobinos de la Revolución Francesa, del propio Babeuf enrre orros, pasa por Blanqui, por Marx y Engels, por Lenin y Mao, por Fidel y los movimientos de los años sesenta. La ocra corrience de pensamiento, parriendo de la tradición liberal, del propio Rousseau, del espíritu de "liberrad, igualdad y fraternidad" francesa, atravesando los suefios de los utopistas reformistas, va construyendo el cuerpo re6rico del socialismo democrárico a través de una serie de escuelas teóricas que se consolidaron en el debate con Marx y Engels. Los deba res que llevaron adelante éstos contra el rronco ucopisra-reformisra fueron muchos y variados. Nacen, ral vez, en el debare contra Feuerbach. represemanre de la izquierda hegeliana, continúan con-
9

tra Proudhon y contra Dühring, se cristalizan con la Crítica al Programa de Gotha, continúan en el debare enrre Kaucsky y Bernstein y, finalmenc�, cierran en el debate enrre Lenin y Kautsky.
EL HUMANISMO SOLIDARISTA DE I.OS UTOPISTAS En los movimientos utopistas de la Europa de principios del siglo XIX
está la génesis de la consrrucción de los grandes panidos socialdemócratas. Es en ésros donde se gesta el pensamiencó socialdemócrata que recorrerá el siglo XIX y se consolidará en Europa durante el siglo XX como un proyecto global.
El ucopismo constituyó una de las opciones pollcicas que apuntaban a la necesidad de construir un mundo mejor. Formulado luego de la san� grienta Revolución Francesa era ante todo un cuerpo teórico humanista y pacifista. Sin embargo, su incapacidad de dar soluciones concretas y su ineficacia política para resolver los conflictos modernos, propendió al desa� rrollo de nuevas teorías que permitieron llevar a la práctica los sueños de redención y justicia social que reclamaban amplios sectores sociales y que los utopistas expresaron. De este desfase entre la realidad y el sueño del futuro, es que nacen los caminos del cambio: el socialismo científico o marxista, el anarquismo o el socialismo democrático (también llamado socialismo crítico, reformista o revisionista). Tamo el marxismo como el anarquismo lo único que mantienen de los uropisras es el sueño de un nuevo reino de felicidad en la tierra: la compleja máquina humana de la polftica de crear ilusiones frente a la insatisfacción de la realidad. A diferencia de ésros, los socialdemócraras coman de los llamados u copistas las ideas germinales de Reforma social.
Los utopistas empalman al nacer con las ideas existentes de los grandes pensadores franceses del siglo XVIII. Con aquellos que condujeron a la roma de La Bastilla, pero que al tiempo expresaron una reacción con la restauración francesa producida a posreriori de la Revolución Francesa, conera el capitalismo desenfrenado que la Revolución Industrial puso a caminar sobre la tierra.
Fourier, Saint-Simon, Owen o Proudhon fueron los ucopisras más destacados. En ellos, al tiempo que la crítica y los sueños políticos, está la génesis del reformismo. El marxismo intentó asumirse como continuador histórico de aquel uropismo socialista en el libro de Engels Del socialismo utópico aL socialismo científico. aun cuando el título de uno de los capítulos "Los socialistas utópicos: el tdeal pequeño burgués del reformismo social" indicaba la valoración que cal ideología tenía del utopismo. Tal intento proviene de una deformación de los principios básicos del utopismo y un respaldo a la Hnea jacobina de Babeuf y Blanqui cuyos lógicos continuadores fueron los anarquistas, Marx y el propio Lenin, cal como dijera Kaucsky en sus críticas a la revolución de los soviet.
10

Por su parte, el tronco dominante del utopismo proviene de Saint-Simon, continúa con Proudhon, se profundiza enrre otros con Louis Blanc y Lassalle para concluir, en el siglo XIX, en Bernstein con la ideología del socialismo democrárico. Lo maravilloso es que dicho proceso se realizará en el incerior de la II Imernacional Socialista y marcará su fururo derrotero.
Las críticas despiadadas de los u copistas socialistas al mundo presente y sus sueños fu euros de justicia e igualdad, les hicieron buscar, al igual que a las sucesivas corrientes ideológicas, los caminos concretos para alcanzar los ideales de justicia social.
De allí nacen las diversas corrientes de la última mirad del siglo XIX, que concluirán en el reformismo: el socialismo de estado, el socialismo de cátedra, en su mayor parte de economistas que propugnaban por numerosas medidas estatales de reforma social, el socialismo nacional de Lassalle en Alemania, el socialismo fabiano en Inglaterra y el georgismo en Estados Unidos que, a través del impuesto abogaba por redistribuir la renta de la propiedad inmueble al ser ésta una de las causas de la miseria al aumentar el progreso. Todas estas escuelas de pensamienco nombradas rechazan el sistema liberal político y económico al que llaman manchesteriano o smithsinismo y, fieles continuadores de los utopistas, asignan al Estado la solución de las desigualdades, en tamo órgano de una solidaridad moral existente entre rodas las clases de la Nación. Para ellos, el gobierno por medio de los impuestos reducirá las ganancias elevadas, usando lo producido en recompensar el trabajo.
AJ contrario que otras corrientes socialistas, creen en la propiedad privada aún cuando sostienen que ésta debe limitarse a través de la mulciplicación de las instituciones de imerés público. Su objetivo es Limitar los abusos sociales de la libertad económica así como mejorar con medidas prácticas la situación de Los trabajadores. PaJa ellos, el socialismo no es una doctrina de clase, sino una misión y un plan para asegurar a codos sus derechos e iguales posibilidades. Políticamente son democráticos y promueven el sistema republicano representativo.
Los PRINCIPIOS DEL liTOJ'ISMO
El socialismo utópico ciene entre sus principios fundamentales el racionalismo (la nueva sociedad será producto de la razón y de la reflexión), la reacción contra el individualismo y el liberalismo económico, la filosofía social del siglo XVI TI, su rechazo a la coacción, su adhesión a las evoluciones lentas y pacíficas, el marcado carácter moral de sus ideas, su aleo solidarismo social. Para Sainc-Simon la ciencia era la solución del futuro; Owen enconrró en la Reforma el camino de la redención social, la cual experimentó en su propia fábrica Limitando el horario de trabajo y mejorando las condiciones laborales y al1.ando las banderas del cooperativismo; Fourier dividió la sociedad en etapas que, iniciándose en el salvajismo, pasaban por
11

la barbarie, el patriarcado y la civilización, en la que ya se estaba desde el siglo XVI y se buscaba su real implantación a través de comunas y falansterios¡ Proudhon, al analizar las matanzas inútiles que los jacobinos habfan producido en la Revolución Francesa, buscaba evitar la revolución violenta a partir del desarrollo del Estado y concebía ah reforma política como el requisito previo para las reformas sociales, entre las cuales destacaba el acceso de todos a la propiedad privada.
Finalmente es Louis Blanc quien -ya más cerca de los reformistas que de los utopistas- propende a la reforma gradual para abolir las desigualdades, las crisis y el desempleo. Ya éste había expuesto sus ideas reformistas en Organisation dtJ travaiL en 1839, y cónsono con ellas, como miembro del gobierno provisional del 48 en Francia, promovió el esrablecimiemo de cooperativas de productores. Tras el fracaso y el exilio de por medio, evolucionó hacia un reformismo moderado y, de regreso a Francia en 1870, se opuso a la Comuna de París de 1871 por su radicalismo. Los hechos demostraron su razón, luego de 73 días de gobierno y 20.000 muenos.
Blanc había ejercido fuerte influencia sobre Lassalle, quien en 1 860 había fundado la Asociación General de Obreros Alemanes bajo una orientación reformista. Abogaba por el paso al socialismo a través del sufragio universal y del cooperativismo de producción protegido por el Estado. Lassalle fue el alma del socialismo democrático alemán, así como Bernstein su teórico. En 187 4 el partido de los lassalistas y el parrido marxista de Liebknechr se unen para enfrentar el autorirarismo de Bismarck, bajo el nombre de Partido de los Trabajadores Socialistas y adaptando en esa ocasión el Programa de Gocha. Fuerremente criticado por Marx por la impronta reformista del lassalismo, el Programa fue posteriormente modificado en el Congreso de Erfurt al adoptarse un programa ortodoxamenre marxista escrito por Kaursky. Sin embargo, ya para entonces el socialismo democrático ha recorrido su largo nacimiento y ha sentado las bases de sus premisas ideológicas, que darán luz en los últimos años del siglo con Eduard Bcrnscein. Serán esas ceo rías y sus prácticas correspondientes, que se rueron perfilando en el siglo XIX, las que permitirán crear la democracia europea, es decir, el sufragio universal, las libertades ciudadanas. En fin, la democracia polftica, primera etapa del reformismo en su camino.
EL NA(.IMIE:>ITO DEL SOCIALISMO DEMOCRATIC.O
En el debate acontecido entre el marxismo y las ceodas u copistas y reformistas. está la génesis del socialismo democrático. Duran ce codo el siglo XIX Marx buscó construir un cuerpo teórico enfrentando a las escuelas uropiscas, reformistas o idealistas.
Ya en 1844 escribió contra el reformismo de Escado. En 1845, en Tesis sobre huerbach, formuló sus principios del materialismo, rechazando las concepciones idealistas en el devenir de la historia. En L 847, a
12

través de la Miurin de la Filosofta se enfrentó al socialismo utópico. Desde 1862 enfrenró al socialismo nacionalista y escara lista de Lassalle, para posteriormente luchar conua las influencias de Proudhon en la I Internacional. Es a partir de 1874 que comienzan a producirse las primeras teorfas enfrenradas al marxismo: el Programa de Gocha de ese año constituye una propuesta social claramente reformista. En 1877, Engels tiene que responder al primer esbozo revisionista de Dühring en su Anti-Diihring. Pero será Bernscein quien conformará un cuerpo teórico alternativo hacia finales de siglo.
Nacido en Alemania en 1850, Eduard Bernstein se adhirió al movimiento socialdemócrata desde 1871. A causa de la política represiva de Bismarck emigra en l 878 a Suiza, de donde será expulsado posteriormente, para terminar refugiándose en Gran Bretaña. Allí comienza a trabajar con Kaucsky y dirige dura me varios años el órgano del Partido Socialdemócrata Alemán, desde donde empezará a revisar críticamenre al marxismo. Son muchos más los que para enronces comienzan a visualizar las fallas teóricas del marxismo. Lange, Hochberg o George von Vollman son citados regularmente como los precursores de la revisión del marxismo a la que Bernsrein dio, más tarde, concreción y unidad.
El primer signo de la crisis revisionista en el seno del partido alemán sw·gió hacia 1898, en la discusión de la cuestión agraria. En el Congreso de Frankfun de 1894, el líder socialdemócrata George von Vollman afirmó que el partido debía defender a los campesinos. Una cuestión tan intranscendente involucraba sin embargo un punto básico en la ortodoxia teórica. El campesinado era, en el esquema marxista, una clase en desaparición y de ideología reaccionaria. La doctrina tradicional suponía que en el capitalismo se producía la crecienre polarización de clases, la concentración del capital, la ruina de los pequeños propietarios y la proletarización de las masas. Era considerado un proceso irreversible, y rodas las reformas en el marco del capitalismo eran superficiales e inestables, siendo por moro la principal labor de los socialistas la preparación del futuro conflicto revolucionario.
Este fue apenas uno de los remas iniciales. Posceriormenre, conceptos centrales del marxismo clásico como la teoría del valor, la dictadura del proletariado, la teoría del derrumbe o crisis final, la lucha por las reformas o por la Revolución, las concepciones sobre el propio desarrollo capitalista, la importancia o no del parlamentarismo y las vías legales, fueron sometidas a una fuerte revisión crítica.
Si bien el debare se cenrró dcnrro del Partido Socialdemócrata Alemán, la polémica arravesó a codos los parcidos de la 11 lmernacional y dividió en el correr de las dos décadas iniciales del siglo XX a los partidarios de b Revolución de los parrídarios de las reformas.
13

Lo\ POLEMIC�>\ DEL RE\'ISIONIS�IO En un comienzo la polémica acerca del revisionismo mostraba eres po
siciones netamente diferenciadas. La revisionista, comandada por Bernscein y que proclamaba abien:amence un gradualismo pacifista. Influido por los fabianos ingleses, Bernstein incemaba unir el socialismo y el liberalismo, y confiaba en la legislación social como medio de reforma más que en un saleo cualitativo del capitalismo al socialismo. Para el padre del reformismo, las predicciones de Marx acerca de la concentración del capital eran erróneas, asf como también lo era la teoría de la polarización de las clases sociales y la idea de un cambio revolucionario que aboliese el orden existenre. Según él, el socialismo era un proceso gradual de socialización con la ayuda de las instituciones democráticas y de los sectores laborales. La democracia, en tal senrido, no era simplemente un arma en la lucha política, sino un fin en sí mismo, la única forma en la cual el socialismo podía hacerse realidad.
Bernstein registraba además dos tradiciones socialistas. La primera, constructiva y evolutiva, se había desarroUado en la literatura utópica, en las sectas socialistas, en asociaciones de trabajadores Jel siglo XIX y cenfa corno objetivo la emancipación de la sociedad por medio de un nuevo sistema económico. La otra, de carácter destructivo, conspiradora y terrorista, cuya finalidad era transformar la sociedad por la fuerza y la expropiación política. Para él, el marxismo era, no una síntesis, sino un mero compromiso y, por ende, un pensamiento oscilante encre ambas posiciones.
Uno de los centros de las críticas de Eduard Bernscein lo consciruyó la ceoda del valor-trabajo de los clásicos. Para él, el trabajo constituía una paree imporranre del valor, sin embargo, cuando el valor adquiría la forma de precio (cuando entraba en el mercado) había otros factores que influían en su determinación. En cal sentido, sin abandonar tocalmeme la noción del valor-trabajo, Bernsrein acepta las conclusiones de la escuela marginalista austriaca, especial menee en los términos en que estas conclusiones fueron expuestas por Jevons. La incapacidad empírica de medir el valor, la determinación del valor sólo en la esfera de lo produccivo, el error conceptual de definir una rasa de exploración individual y la incoherencia de basar ciendficamente el socialismo en el hecho de que el trabajador no reciba todo el valor del producto de su trabajo dada la existencia de o eras determinaciones en el valor, conscirufan las críticas fundamenrales dirigidas al texto nodal del marxismo, EL capital. Asf, desde el ángulo de la economía, desentrañaba las sucesivas revisiones del cuerpo teórico del llamado socialismo ciendflco.
Las orras dos posiciones en la polémica revisionista fueron la ortodoxa, susrenrada por Kautsky, el teórico marxista de mayor prestigio de la Il lncernacional, que defenderá la validez del marxismo y luchará contra las reformas y el gradualismo, no aceprando ningún dpo de revisión teórica.
14

Sin embargo, será éste quien, veinte años después y ya para entonces cerca de las posiciones del socialismo democrático, se enfrentará a Lenin, criticándolo por la ausencia de democracia en los soviet y por la creación de una férrea dictadura con la Revolución Soviética. La tercera posición será la de Rosa Luxemburgo, quien en su libro sobre el debate, titulado &forma o rftvolución, combatirá a Bernstein desesümando el parlamentarismo y las vías legales y subrayando que la Revolución es fundamentalmente un asalto al poder.
Los (�'\.\.fBIOS EN EL SOCIALISMO
A fines del siglo XIX el socialismo de tipo marxista se había impuesto en casi codos los panidos socialistas de Europa. Las tradiciones radical-democráticas, anarquistas o de socialismo de Estado de Lassalle, habían perclido terreno frente al marxismo o al llamado socialismo científico, a cuya cabeza aparecían canto Kaucsky como el Partido Socialdemócrata Alemán. Fue probablemente sólo en Inglaterra donde el partido laborista, desde el comienzo, cuvo una doctrina social-reformista dado el influjo de los fabianos y las traders. Sin embargo, cal debate revisionista aheró el panorama político europeo en pocos años, sustituyendo el camino dialéctico hacia el socialismo por un esquema de desarrollo evolucionista, a partir de la expansión paulatina de las funciones del Estado y de las comunas y del sufragio. Comra coda idea de planificación rígida, y antecediendo algunas de las ideas keynesianas, la concepción general del revisionismo fue asegurar, gracias a una política fiscal progresiva, una paree creciente del ingreso nacional a las clases laborales, acompa.ñado por una participación más amplia de la población a través de la democracia y el sufragio universal en los asuntos públicos.
Este proceso atraviesa las primeras dos décadas del siglo. Comienza en 1898 cuando, en el Congreso de Stuttgan, Bernstein presenta en una larga carta sus tesis fundamentales y termina en 1921 cuando Lenin crea la III Internacional Comunista. A partir de entonces, deflnirivamente, se delimitan dos concepciones ideológicas y caminos poHticos claramente diferenciados y hasta antagónicos.
El período abre con el debate emre Bernstein y Kautsky y se cierra cuando éste último, ya para entonces aliado con Bernsrein, se enfrente a Lenin. Sin embargo, el segundo momento del debate revisionista no tendrá como cenrro fundamental la vigencia de las teorías económicas de Marx ni la necesidad de un desanollo político a través del reformismo, sino que se remitirá a revalorizar los valores democráticos del liberalismo socialista frente a la autocracia de la dictadura del proletariado. Para Kautsky "el socialismo sólo conquistará el poder cuando sea bastanre fuerce para conseguir predominio sobre los demás partidos denrro del marco de la democracia".
Kaursky, principal antagonista teórico del bolchevismo, en sus libros La dictadura del proletariado, de 1 918 y Terrorismo y comtm ismo, de 1919.
15

se enfrentará a las ideas de Lenin sobre la construcción del socialismo a través de la dictadura del proletariado, al Partido Vanguardia Jacobino y a la ausencia de democracia. "Un régimen socialista que no emplea otro recurso para elevar la moral proletaria que un sistema penal severo, da pruebas irrefutables de su bancarrota", denunciaba.
En tal sentido coincidfa con Rosa Luxemburgo quien, en su análisis crítico sobre la Revolución de Octubre, se expresaba sobre el alcance de la libertad: "¿Libertad solamence para los seguidores del gobierno, solamente para los miembros del Partido? ... No importa cuán numerosos sean, no es libertad. Libertad es siempre y exclusivamente liberrad para aquellos que piensan de manera diferente".
LA IN11'RNAcroNAL CoMUNISTA
Además de una participación destacada en el plano teórico, KaU[sky tuvo una acción política encaminada a impedir que la socialdemocracia alemana siguiese el camino soviético. En cal sentido las respuestas no fueron sólo teóricas por parte de Lenin y de Trotski. La división de la 11 Internacional Socialista y la creación de una Internacional Comunista dirigida desde Moscú, fue la conclusión de ello, y en sus 21 condiciones se expresaban claramente sus criterios. Ya en su ardculo primero se deda que "dondequiera que Jos miembros de la I l l Internacional logren penetrar, es necesario marcar a fuego, sistemática y despiadadamente, no sólo a la burguesía, sino también a sus cómplices, los reformistas de cualquier tendencia". En su arrkulo tercero indicaba la táctica, no sólo para Europa, sino también para América: "los comunistas no pueden tener confianza en la legalidad burguesa. Ellos están obligados a crear en rodas parees un organismo paralelo e ilegal que en un momento decisivo ayude al partido a cumplir su deber hacia la revolución". Más texcualmenre aún, en el séprimo arrículo de esas condiciones para afiliarse a la Internacional, se decía que "los partidos rienen el debe1 de reconocer la necesidad de una ruptura completa y definitiva con los reformistas y la política de centro y de preconizar esa ruptura entre los miembros de las organizaciones".
Así ocurrió en América Latina. En Uruguay, por ejemplo, que no fue una excepción, casi codo el parrjdo socialista de Frugoni -educado en un rechazo al reformismo de Baclle- pasó a fundar el Parrido Comunista y a afiliarse a la lii Internacional.
En el corro período histórico de dos décadas, se creó el fundamenro ideológico de una nueva socialdemocracia, cocalmcnre deslindada del marxismo y cuyos antecedentes estaban en e1 siglo XIX. La nueva doctrina. compromiso enrre el liberalismo y las vertientes demócratas del socialismo del siglo XJX, tendría un desarrollo po!Crico destacado, y aún sufi·iría también algunas variaciones ideológicas. Sin embargo, su cuerpo teórico fundamental ya estaba consrruido casi mtalmente en el marco de la polémica revisionista.
16

Los CAMINOS DEL CAMBIO, ¿R.f.I'OIUviA O REvOLUCióN?
Quien relata falsas leyendas al pueblo y -sea deliberadamente o por ignorancialo engaña con ditirambos hisróricos, es can
culpable como el geógrafo que rr:ua mapas equivocados para el navegante.
Edw1rd Bunsr¿n
La teoría social dominante a fines del siglo XIX al interior de los partidos socialdemócratas tenía una fuene influencia marxista. Bajo el more de socialismo científico, dicha teoría social escableda que la sociedad en forma autónoma e independiente de la volunrad de los hombres se orienraba hacia el socialismo. El materialismo histórico esrableda mecánicamente que el incremento sostenido de las fuerzas productivas, tarde o temprano, entraría en contradicción con las relaciones sociales. Era éste un esquema interpretativo de la evolución social que, además de tener una fuerce marca hegeliana por el reducido peso que asignaba a los hombres en la consuucción de sus respectivas sociedades, conrenía una visión predeterminada del curso de la historia, como si ésta fuese un mero mecanismo de relojería de fuerzas productivas y relaciones sociales. Y aunque no era la "idea absoluta" hegeliana la que modelaba la acción de los hombres, sino que era la conformación de la sociedad, los hombres eran esclavos de cales sociedades, tal como muy claramente teorizó el propio Plejánov, padJe del marxismo ruso a fines del siglo XIX.
Imbuida de un sentido ideológico, de un mundo fucuro de salvación final, tal teoría inflamó de ánimo de redención social a vastos sectores oprimidos y explotados por el capitalismo salvaje del siglo XIX. La realidad permitió verificar que la uansformación social no era resultado de un proceso automático, sino que la acción de los hombres organizados era la clave cenrral para la superación de las condiciones sociales.
El revisionismo fue la crítica a esra concepción mccanicista del materialismo histórico. Al no existir un proceso natural garantizado que condujese inevitablemente al socialismo y al tener el desarrollo histórico diversas posibilidades de orientación, la práctica política consciente adquirió un papel preponderante. Allí nació el debate sobre las vías de cambio social: sobre la Reforma o la Revolución.
En la primera fase de la polémica, la mayor parte de los ideólogos socialdemócratas asumieron el imperativo de una práctica poHrica para promover las transformaciones sociales. Fueron éstos los debates entre Bernsrein y Kaursky y entre Len in y Kautsky, donde éste úlcimo representaba la clásica ortodoxia marxista y los otros dos la heterodoxia. Sin embargo, mien-
17

eras Lenin preveía un futuro sombrío de tensiones de clases, de incremento de la centralización de los capitales, de masiva proletarización, Bernscein hallaba pruebas estadísticas de que las clases medias no perdían terreno, que aumentaban los ingresos de los asalariados, que las pequeñas empresas aumentaban a pesar de los monopolios, en fin, que "la miseria creciente del proletariado", como expresaba el ya viejo Mnnifi(sto conumista de Marx, no era la tendencia histórica real de la sociedad.
El mundo comenzaba a cambiar, Marx había teorizado sobre el capitalismo industrial de mediados del XIX, el de la libre competencia, aquel de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo como el mecanismo de acumulación, aquel de la existencia de dos clases únicas y antagónicas, el de la ausencia de mecanismos reales de regulación social como el Estado o los sindicatos, aquel de las dictaduras bonapartistas y la ausencia de liberrad y democracia. Pero la sociedad ya estaba transformándose hacia lo que será dominante en el Siglo XX: la producción y el consumo de masas gracias a la cadena de montaje, a la redistribución del ingreso a través de la tributación y el gasto público, la democratización en el acceso a la educación y la salud, la democracia parlamentaria y la plena vigencia de las instituciones liberales, la aparición de nuevos sectores sociales, básicamente las capas medias, la legislación laboral y la libercad sindical.
REFoRMA VERSUS REvoLUCIÓN Así como dos análisis se extrapolaban de aquella cambiante realidad,
también dos caminos se establecían para su transformación social. Para Lenin la Revolución era el único camino para el cambio social; para Bernstein la Reforma era la única política que debía seguir la socialdemocracia y el movimiento obrero. Éste negaba la estrategia revolucionaria al tiempo que afirmaba la necesidad y la posibilidad de una esrrategia reformista como el único camino para la transformación real. También negaba que la lucha polrtica debiera conducirse hacia formas más directas del enfremamiemo social, a la polarización y a la radicalización de las contradicciones pues de tal modo las clase:, sociales llegarían al enfrentamiento abierto sin ningún tipo de mediación. Para Bernstein eran precisamente los trabajadores los que tenían especial interés en formas más moderadas �e la acción social, en formas constitucionalmente reglamentadas, mientras que era la oligarquía la que se encontraba interesada en las "formas más duras" del enfrentamiento social. Como la estrategia reformista correspondía a formas más moderadas de la lucha social, ya en aquel emonces los reformistas fueron difamados por los revolucionarios, que los acusaban de querer privar a la clase obrera de su derecho a mejores condiciones sociales con la Revolución.
Para los ideólogos del revisionismo-reformismo, el principio de Hobbes del "derecho a la rebelión" no estaba excluido de la praxis polírica sino que estaba legitimado en regímenes aurorirarios y dictatoriales. De hecho,
18

la lucha social, la competencia polírica, solo podfa ser llevada adelante me� diante formas más moderadas bajo regímenes con plena vigencia de los derechos democráticos y sociales fundamentales. Sólo el derecho de asocia� ción, la libertad de opinión y de reunión, el derecho de expresión, la pro� rccción laboral, permitían mejorar las condiciones sociales para las grandes mayorías y encauzar las luchas sociales hacia opciones de éxiro. Pero no era ésra una mera defmición política sino que tenía también un basamenco filosófico en Kant. Habfa como soporte filosófico una ética de la humani� dad, un deber de paz como norma moral central y una estrecha vinculación entre el principio del deber ético y el principio de la razón.
LA Rf.FOR.\IA: EL GAMI:-<0 DE LA CLASE OBRERA Ei\ UBFRTAO
La formulación de una teoría de la transformación social a partir de la profundización de la democracia a través de la lucha por la Reforma social, nace a partir de una revisión de la literatura marxista, de un análisis de las tendencias de la sociedad, así corno de un balance de los resultados de las luchas sociales del siglo XJX y de la propia Revolución Francesa, que ges� raron una fuerce valorización de las libertades. La ideologfa revolucionaria habfa conducido a avenruras políticas que sólo sirvieron a la contrarrevo� lución. No fueron las supuesras leyes objerivas de la evolución del capitalismo que conducían a un antagonismo social y por ende mecánicamente a la agudización de los conflictos sociales, sino estrategias de enfrentamiento sin cuarrel -ranro por las fuerzas reaccionarias como por los revolucionarios- que Llevaron a los sucesivos levantamientos y a las sangrientas represiones.
La Revolución Francesa fue la madre de las revoluciones y de los movimientos insurreccionales del siglo XJX. Ella marcó a casi codos los levantamiemos populares que recorrieron roda Europa (1821, 1830, 1848 y la propia Comuna de Parfs), y que por rodo el continente fueron reprimidos salvajemenre. Y de la Revolución Francesa -que usó la guillotina a roda hora, primero contra la monarquía y luego encre los principales actoresfue la Hnea más jacobina la que más influyó en los movimientos populares del siglo XIX. La linea girondina, a diferencia, fue la que condujo el regreso de la monarquía.
La forma de acción política más incransigemc, más asceta, más anridernocrática, más imbuida de la "razón de fucuro", perrneó fuertemente a amplios sectores del movimiento obrero. Pero de hecho, en las sociedades europeas, donde las libertades formales corniem.an a tener funcionamiento real, una teoría que regaba las caJlcs de sangre en nombre de la liberrad, difícilmente podla asumirse como la estrategia para los sectores populares. En la teoría marxista, la acción política estaba dirigida a la catástrofe revolucionaria, canto por la propia concepción teórica, como por la inexistencia de regímenes democráticos. En vida de Marx los movimientos populares
19

debieron luchar en la mayoría de los países por las precondiciones para su acción política legal, y allí la radicalización fue el instrumento para promover la instauración de las Uamadas "democracias burguesas".
El régimen democrático es esencial para la modernización y el mejoramiento de las condiciones laborales y sociales, es por eso que para los reformistas la democracia es tanto un medio como simultáneamente es también un objetivo, un fin en sí mismo. El movimiento socialdemócrata es el movimiento de las grandes mayorías y es al tiempo necesariamente un movimiento democrático. Por eso, la socialdemocracia es democrática en la medida que es reformista en el sentido socializante. El reformismo es un proceso de transformación continuo, de modernización de las instituciones, de mejoramiento de las condiciones económicas y de creciente socialización de la economía al propender a un mayor acceso social a los bienes y servicios canco en su consumo como en su producción y distribución. Y por sobre codo siempre es democrático, al buscar crear una trama social concertante y consolidar las inscicuciones democráticas de las cuales es expresión. Por eso la Reforma es consustancial al Parlamenco, porque sirve de contrapeso al poder, tanto en la carencia de reformas como en su exceso, porque es la instancia de expresión y de negociación de codos los sectores del país. Porque es el lugar polftico donde se formulan las leyes y la juridicidad es el soporte de toda reforma. Y por sobre todo, el reformismo es concertante y consensual: requiere la construcción permanente de acuerdos poUricos, y de finos equilibrios de poder.
Ll\ REvOI..VCJÓN: ¿GERMEN DE lA DICTADURA? La Revolución se asienta sobre bases disrinras. Se articula sobre la nega
ción de las reformas y de los mecanismos de dirimir las diferencias, y tiene como táctica cotidiana y como objetivo final el enfrentamiento, la polarización, y la acción radical.
Hay revoluciones de dos tipos. Unas tienen como objetivo la destrucción de un sisrema dictatorial o autoritario que no permite el ejercicio de la libertad y de la democracia. Estas fueron básicamente las revoluciones de la independenc:a larinoamerica.na contra el imperio colonial español en las primeras décadas del siglo XIX. Buscaban construir un sistema democrático y nacional.
En las orcas revoluciones, el objetivo final es la total reorganización de la sociedad a parrir de un modelo teórico prefijado. Y esta acción política puede pro moverse tanto en una sociedad democrática como en una que no lo es; tanto en una sociedad que permite el disenso y la libertad, como en una donde impera la coacción y el terror. La Revolución Rusa se produjo contra un sistema democrático en construcción, como era e1 gobierno de Kerenski, al tiempo que la Revolución Nicaragüense o la cubana se realizaron conrra dictaduras asesinas.
20

Si los primeros modelos de revolución a los que hicimos referencia -las independencias latinoamericanas, por ejemplo- buscaban romper las cadenas de la tiranía para implantar la libertad y el ejercicio de la democracia, en las segundas revoluciones se buscaba destruir las esuucruras del funcionamiento societal para imponer orras estructuras.
Pero cualquiera que sea la Revolución, ella implica una organización jacobina de polícicos profesionales que se asume como vanguardia de rucha rransformación. Aquí radica el posible elemento roralirario, tal como de hecho lo implica el modelo leninista revolucionario el cual significó la expropiación política del proletariado y su sujeción por una vanguardia organizada en el Partido Comunista. Para Lenin la conciencia es introducida a la clase desde afuera por una vanguardia intelectual portadora de la concepción socialista de la historia, y que la propia clase obrera debía estar vanguardizada por "revolucionarios profesionales", ya que en caso contrario pasaría a tener una mera conciencia sindicalista.
La libertad individual nunca se reencuenrra en la Revolución, tal como el paso del tiempo ha mostrado en los sistemas del socialismo real. El totalitarismo es entonces el lógico resultado del control de un grupo sobre una clase social. También resulta en totalitarismo cuando un partido se apodera del Estado con la finalidad de provocar una rotal reorganización de la sociedad en función de un modelo prefijado. Dfgase lo que se diga sobre la participación del pueblo para llevar adelante ese objetivo, el proceso sólo puede seguir avanzando bajo "dirección concieme", o sea, con un riguroso conrrol permanente por medio de la incansable presión desde arriba. Por eso a corto o largo plazo la doctrina de la Revolución Proletaria terminó siendo la ideología de una nueva clase dominante, como afirmara Djilas, y se convirtió en el mecanismo de sujeción de los sectores trabajadores.
EL E�TADO y LA REFORMA
La concepción que se renga sobre Gobierno y Estado determinará en buena parte la estrategia política a implementarse. Por eso, toda praxis pol1-tica tiene su soporre en la caracterización del cipo de gobierno o del tipo de Estado. Podemos encontrar a grandes rasgos dos concepciones sobre el papel y el rol del Estado que conducen a prácticas políticas no sólo diferentes sino antagónicas. Una concluye reforzando la función del Estado como instancia mediadora de la sociedad, como la expresión social colecriva por encima de clases, grupos o personas; la otra procura deslegicimar al Estado en canco que éste es palanca de opresión de una clase social.
Tal diversidad de criterio sobre un mismo objeto, el Estado, remite también a concepciones distintas sobre el poder y la democracia. Una de dichas concepciones teóricas establece una simbiosis enue Estado y Gobierno, al tiempo que la otra fija una sustancial cüferencia entre el Estado, como expresión de la Nación, y el Gobierno, como expresión particular en
21

un momento histórico concreto de un determinado bloque social y poHtico. Los caminos del cambio más nítidameme trazados en la práctica polícica -la Reforma y la Revolución- remiten a esas concepciones distintas sobre el papel del Estado. Más aún, son la derivación práctica de las dos reorías más eo boga sobre el Estado, de las cuales no está ausente la práctica polfrica en los distintos países de América Latina. Tales criterios podemos sintetizarlos en:
• Por un lado, el Estado como órgano de dominación de clase, como inscrumemo de opresión de una clase sobre otra.
• Por otro lado, el Estado como la instancia de reconciliación de las clases, como el lugar en el cual se conforma -y se expresa- la Nación, por encima de clases y sectores, y con su propia lógica separada de las clases -tal como analizara Gramsci siguiendo a Hegel, que separó las sociedades entre sociedad civil y sociedad política-.
EL 'E:>IAOO OPRESOR La concepción que define al Estado como expresión directa de las cla
ses dominantes tiene su apoyo en el marxismo del siglo XIX y, más concretamente, en Engels. Éste articuló una reo da del Estado basado en los estudios antropológicos e históricos realizados en el siglo pasado sobre la conformación de los Estados en las sociedades prehistóricas. Según dichas investigaciones, el Estado nació cuando la sociedad de dividió en clases, y estas se conformaron solo cuando nacieron los excedentes económicos que permitieron que una parte de la sociedad trabajara y que otra parte viviera a expensas de la riqueza creada por los sectores trabajadores. El Estado se conformó como el instrumento de una clase para imponer las condiciones de trabajo la otra, a la trabajadora. Gracias al control del Estado, una capa social pudo transformarse en clase dominante al utilizar la estructura de dominación política para ejercer el poder.
El marxismo realizó una transposición histórica de cal concepción sobre el Estado primitivo y lo impuso como modelo permanente para analizar la estructura estatal moderna. Habfa, sin embargo, algunos argumentos que permitCan realizar este forzamiento histórico: el Estado europeo cípico del siglo XIX estaba caracterizado por el ejercicio restringido del sufragio, la ausencia de funciones administrativas y la preponderancia de funciones militares por pane del Estado, definidas como las de juez y gendarme. ExistÍa además una estructura de clases polarizada, por una parte, entre el reciente proletariado y la nueva bmgucsfa en el ámbito urbano y, por otra pane, el campesinado y la aristocracia en el ámbiro rural. La plena vigencia de gobiernos liberales cuya filosofía política se sintetizaba en la consigna Laissez foire, la issez passer, la inexistencia de una polírica social y la sobreexplotación de las clases trabajadoras completaban el cuad¡;o polícico. Todo
22

ello, junro con la ausencia de una sociedad civil, del ejercicio de las libertades y de la vigencia de las instituciones democráticas, de la separación de poderes y el imperio de la ley, permitió la confusión enrre el Estado y el Gobierno, derivando su definición en un simple brazo opresor.
Tal concepción sobre el Estado condujo a Lenin a articular una teoría donde el Estado, en canco órgano de dominación de clases, tenía su única oposición en la Revolución con la consiguiente destrucción del Estado. Lenin establecía que "la liberación de la clase oprimida será imposible, no sólo sin una revolución violenta, sino también sin la destrucción del aparato del Poder estatal". Bajo su concepción, la Revolución no era sólo el medio de acceso al poder sino que además era el único mecanismo para imponer el con junco de los objetivos políticos que detrás de ella se buscaban. Al respecto, Lenin expresaba que "el proletariado necesita el poder del Estado, una organización cencraliz.ada de la fuena, una organización de la violencia, canco para aplastar la resistencia de los exploradores, como para dirigir a la enorme masa de la población en la obra de poner en marcha la economía socialista".
Dos objetivos estaban inseparablemente integrados: por un lado l a lucha por el poder del Estado y por el orro una lucha contra el poder del Estado. La Revolución buscaba la destrucción del Estado por los medios de fuerza en tanto requisito para articular otro Estado que permitiese imponer la construcción de una nueva sociedad llamada socialista. Claramente afirmaba que "la revolución consiste en que el proletariado destruya el aparato administrativo y rodo el aparato del Esrado, sustituyéndolo por otro nuevo, formado por obreros armados".
Lenin estaba claramente influenciado por los anarquistas y los llamados socialistas revolucionarios. Éstos promovran vías poHticas violentas a través de la colocación de bombas y su acción política se basaba en destruir hoy para construir mañana.
Los objetivos políticos de Len in desprenden un tipo de estrategia polrtica dual. Por un lado, con miras a debilitar el poder del Estado y, por el otro, a construir un segundo poder. El deterioro del poder del Estado y de sus instituciones o aparatos está vinculado a la conformación de un poder alternativo en tanto Estado y no meramente gobierno. Así, el incentivo a la ineficiencia estatal, la negación del reformismo, el debilitar las instituciones, negar el parlamentarismo o desprestigiar la Presidencia, constituyen los instrumentos prácticos de esta estrategia poHrica. La concepción leninista de destrucción de los aparatos del Estado fue uno de los temas cenuales de debate al interior de la socialdemocracia.
Kautsky fue uno de los que enfrentó esa concepción violenta. Para éste "la Revolución no debería conducir a una destrucción del poder del Estado, sino siempre, pura y simplemente, a un cierto desplazamiento de la relación de fuenas denrro del poder del Estado y la meta de nuestra lucha
23

política sigue siendo, con esto, La que ha sido hasta aquí: conquistar el poder del Estado ganando la mayoría del parlamento y hacer del Parlamento el dueño del gobierno".
Un dato anecdótico que vale resaltar es que esta cira es registrada por Lenin en El Estado y la Rtvolt�ción y respondida por él bajo los siguientes términos: "esto es ya el más puro y el más vil oportunismo, es ya renunciar de hecho a la revolución". Irónicamente será ScaJin posteriormente quién reforzará a un grado elevado el peso y el rol del Estado y del Gobierno, en el marco del objetivo de construir el socialismo en un solo país y de ocorgarle auronom1a al país del sistema capitalista mundial.
LA CR.tACIÓN DEL CONTRAPOD'ER La conformación de un comrapoder es la clave central de la acción
revolucionaria que busca destruir a los aparatos del Estado. Muy someramenee podemos referir tres versiones de esta concepción de la praxis poUtica. La versión leninista que se basa en la acción del movimiento obrero en canco que "sólo el proletariado es capaz de ser jefe de todas las masas trabajadoras" liderada por una vanguardia que introduce de fuera la ideología socialista. El objetivo no es la obtención de mejoras en el ámbico sindical, sino la creación de un poder alternativo. Tal concepción concluyó en la famosa consigna "todo el poder a los soviets" y en la suplancaci6n canco del poder central, como del propio poder de los mencheviques (opositores de los bolcheviques en los soviets).
Otra versión proviene de Gramsci y podemos sintetizarla en la llamada "guerra de posiciones". Busca conformar en La sociedad civil distintos ceneros de enfrentamiento hacia el Estado, confrontando a la sociedad frente al Estado a través de la articulación de ceneros de concrapoderes. De fuerte sesgo anciparlamencario y consejista, tal praxis fue marcada por la influencia del corporativismo de las primeras décadas del siglo como del propio tronco leninista. De hecho, cal concepción de la praxis polfrica y la versión leninista no son antagónicas sino inclusive complementarias, aunque con el correr del tiempo, en el marco de los partidos eurocomunisras, condujeron al abandono del concepto de dictadura del proletariado, extremadamenee vinculado a La versión leninista del concrapoder.
Finalmenre, la versión foquisra, muy dominan ce en la década del sesenta, y que hoy podemos identificar en La praxis del 26 de julio en Cuba, los movimientos guerrilleros en Cenuoamérica y también en Sendero Luminoso en Perú. Las FARC de Colombia, por ejemplo, tienen en su origen una fuerte influencia china en el sentido que fijan sus bases de construcción de poderes fuera de las ciudades y su base social en el campesino para cercar las ciudades donde descansan las bases fundamentales del poder del Estado. Dicha estrategia en conrexcos de sociedades altamente urbanizadas se expresó, a rravés de la traducción que hizo Oebray, en movimientos guerrille-
24

ros de vanguardia básicameme militares y más idenrificados a sectores medios profesionales como en los casos de Uruguay, Argentina o Chile. En esre caso el objeto de la praxis política era la construcción de un conrrapoder, no civil sino militar, a diferencia de las orras versiones que buscaban construir un conrrapoder civil de raíz rural campesina.
EL EsTADO CONCIUAOOR
La otra definición del Estado es aqueUa que lo contempla como la instancia de conciliación por encima de las diferencias de grupos, sectores o clases. Esta definición encuentra su génesis en la propia división social del trabajo que el desarrollo económico va generando y que deriva en la obligación de la exisrencia de una instancia de sínresis global, de reafirmación de la unidad nacional por encima de las diferencias sectoriales, regionales, étnicas, grupales, etc. El desarrollo social -en tamo que proceso de diversificación de actividades y servicios- va generando una enorme variedad de grupos con sus disrinros imereses sociales. La democracia, al ser la articuladora de las diferencias y de los reclamos, es entonces la única modalidad de funcionamiento posible para estas sociedades.
La democracia, en tanto que órgano complejo y dorado de un fuene tejido de relaciones sociales, es consustancial al Estado moderno como el mecanismo articulador y sintetizador de las diferencias. El Estado va así conformándose como la instancia de sínresis de la diversidad.
Esta concepción sobre el Estado se expresó orgánicamente en la búsqueda de la separación de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales como clave para el funcionamiento de la sociedad. Es en este senrido que el Estado constituye el factor de regulación de los equilibrios globales que requiere el funcionamiemo del sisrema de convivencia político y social. Tal función del Estado como instancia de conciliación y garante de los necesarios equilibrios sociales, ha permitido históricamente el que se consciruya como el factor de cohesión fundamental de una formación social, más allá de la cultura, de las instituciones o de la tradición. El Esrndo, en ramo que producto de una sociedad en una etapa determinada de su desarrollo, debe inclusive amortiguar y aminorar los conflictos para manrenerlos en un nivel de control societario. Por ser la formación social un sistema de equilibrio inestable en su interior, el Estado desempeña el papel de regulador por encima de intereses. A diferencia dcl Estado opresor, el Estado conciliador tiene un rol, un proyecto propio, inclusive más allá de grupos, emias o clases.
LA PRAXIS DE LA REF'ORMA La definición del Estado como conciliador en tanto garante de los equi
librios necesarios de la convivencia nos lleva a considerar la Reforma como la función primordial del Estado moderno. La Reforma como el mecanismo de reconstrucción permanente de los equilibrios sociales, como la única
25

modalidad de amortiguar Jos conflictos sociales en una sociedad dorada de un amplio tejido social. La función principal del Esrado es promover la Reforma social como el (mico mecanismo de legicimación de los equilibrios sociales, y bajo una única modalidad: la Reforma que renga el objetivo de la democratización del poder.
Así, bajo esca lógica, el desarrollo de reformas sucesivas es el funcionamiento consustancial del Estado, y esce proceso sólo se puede realizar en democracia y en libertad, ya que bajo esras siruaciones las personas pueden expresar cuáles son los tipos y modalidades específicas de las reformas que la sociedad, como un rodo, requiere. El Esrado esrablece con la sociedad una función independiente de las cbses, de sus luchas y acuerdos, con la finalidad de promover las condiciones de desarrollo que amortigüen los confliccos y que manrengan los equilibrios sociales. Él acrúa como regulador de la vida social y para ral dinámica, la Reforma es la palanca fundamenea] de su accionar.
La Reforma no es siempre épica, ni es siempre una fuerte palanca movilizadora de la sociedad, pero tampoco es la lógica burocrácica adminiscraciva del Estado. Es cotidiana pero silenciosa; no es momentánea sino permanente; no es espasmódica sino persistente. Por todo ello algunas veces se parece al mero accionar adminisuarivo del Estado, y cuando esto acontece, la imaginación social queda prisionera en la lógica burocrática del Estado.
La Reforma democratiza el poder. y por eso la historia de las sociedades muestra como la democratización de la sociedad, la profundización de la democracia social, se produce a uavés de la Reforma. No con miras a la construcción de poderes antagónicos al Estado que paralizan al sistema político y social, y radicalizan el sistema de convivencia ciudadana, sino con miras a la ampliación de los espacios de participación ciudadana en la tarea del desarrollo social. Por eso la Reforma comienza desde el Esrado o desde la sociedad civil, y debe expresar las necesidades fundamentales de los ciudadanos, pero también debe ser democrática y consensual. Debe estar legitimada, y por eso muchas veces debe ser tamizada a través del Parlamento, de la sociedad civil o de los partidos. en ramo represenrames de rodas las volunrades populares.
La sociedad sólo avanza social, económica, cultural y políticamente a cravés de la Reforma, y el papel del Estado debe ser el promover ese movimienco de cambios que final menee se expresarán en políticas públicas. Contrariamente, sin la Reforma, una sociedad se detiene, se paraliza en su accionar, y como codo cuerpo inmóvil es rápida presa de sus perseguidores. Muchos de los que aspiran paralizar las reformas no lo hacen únicamente por sus conrenidos sino porque sus lógicas polícicas sectoriales se afirman en la negación de la Reforma, en la negación del Estado, en la afirmación de "su" revolución, en la afirmación de su propio Estado .soñado, en el conservatismo de sus intereses.
26

LA BATALLA Di-. LAS INTERNACIONALES: LA LUCHA ENTRE LA Il lNTI:.RNAC!ONAL SOCIALISTA Y l.A I I I INTERNACIONAL COMUNISTA
La II Internacional nació en el marco de la lucha contra las corrientes anarquistas dominantes en la I Internacional. Buscaba establecer una encadenación tan ro con el pasado socialista de comienzos del siglo como con las ideas de libertad, igualdad y fraternidad que fueron la bandera de la Revolución Francesa. De alH que su primera reunión constitutiva fuera en París el 14 de julio de 1889 en el centenario de la coma de la Bastilla; de allí que su primer programa fuera tildado de reformista por los anarquistas.
Esta plataforma política hada referencia expresamente a la lucha en el sistema legislativo y estaba redacrada de forma de imposibilitar la participación de los anarquistas en esta nueva lmernacional. Sin embargo, diferencias sobre los mismos remas se replantean nuevamente cuando en el seno de la II Internacional se produce posteriormente la revisión teórica del marxismo por parte de Bernstein , así como también la participación de ministros socialistas en diversos gobiernos de coalición. Los marxistas ortodoxos habían coincidido con los reformistas en la lucha contra los anarquistas por su concepción terrorista y el rechazo a los instrumentos del estado moderno como las elecciones, el parlamento, los sindicaros, etc. Sin embargo, pronco los marxistas ortodoxos fueron los adalides de los debates contra la Reforma frente a la Revolución, al igual que contra las demás derivaciones teóricas a que conducía el revisionismo.
Durante estos años las discusiones en los Congresos de la Il Internacional constirufan elaboraciones reóricas con escasa aplicación práctica común dada la auwnomía de acción de los discinws grupos. Así, los debates sobre el colonialismo, las huelgas generales o el revisionismo, no condujeron a una división dentro de la Internacional sino a un proceso de definiciones teóricas y de reagrupamientos sobre la base de los dogmas del marxismo. Es en ese camino como se asientan las bases de la futura división de la Internacional. Tuvo que llegar la I Guerra Mundial para que el cisma se produjera cuando se escogieran estrategias distintas, como lo fue la solidaridad internacional versus la lealtad nacional.
La li Inrernacional, nacida de la experiencia de la l lmernacional anarquista extremadamente cemraliz.ada, se había dorado de un amplio margen democrárico expresado en la autonomía de acción por parte de sus partidos
27

miembros. Hubo algunos que opcaron por coparcicipar en gobiernos de coalición al tiempo que otros se mantuvieron en oposición frontal. Así, las discrepancias y la división que enfrentaron al movimiento socialista no se debieron inicialmente a la alternativa Reforma-Revolución sino a la posición adoptada por los respectivos partidos frente a la guerra y a sus gobiernos.
La 1 Guerra Mundial dividió a la 11 Internacional. Para algunos era dominante la solidaridad y la lectura de Jas clases, para otros el eje era Ja Nación. El Partido Socialista francés y el plameamiemo de Jaurés estuvieron en el cenrro de la polémica. Tal división de la Il lncernacional fue el resulrado canco de las derivaciones de la Guerra Mundial como de marcos teóricos marxistas que no valoraban las diversas "cuestiones nacionales". Imbuidos en una visión global y supranacional, los análisis marxistas no reconodan la existencia de la Nación como un concepto central de la lucha política y de la realidad de los pueblos. Privaba una concepción donde las fronteras nacionales limitaban la solidaridad entre las clases. A pesar de esto, el internacionalismo proletario fue superado por los nacionalismos.
La práctica disolución de la Internacional Socialdemócrata fue sin embargo acompañada por sucesivos intentos de su reorganización. En uno de dichos intentos en Zimmerwald, 1915, Lenin buscó organizar otra internacional, conscicuyendo la génesis de la lii Internacional Comunista, la cual a su criterio "deberá organizar las fuen.as proletarias para el asalto revolucionario a los gobiernos capitalistas, la guerra civil contra la burguesía internacional para conquistar el poder político". Una vez más, aún con convocatoria reducida (no participaron los reformistaS, ni siquiera aquellos que como Kautsky y Bernstein habían estado contra los créditos de guerra), dos posiciones se enfrentaron. Una que quería reconstruir la IJ Internacional, y otra que se orientaba hacia la conStrucción de una III Internacional. No fue hasta la Revolución Rusa que tal debate se replanteó, ahora en forma virulenta, con el apoyo de la nacienre Unión Soviética y la fuerte visión internacional que Lenin y Trorski marcaron en su primera etapa.
EL SOCIALISMO ÉTICO La Revolución Rusa -a criterio de los bolcheviques- cambió el sentido
y las funciones de la Internacional. Constituía un axioma para ellos que la guerra mundial preparaba el camino a la Revolución mundial, de la cual la Revolución Rusa era simplemente su fase inicial; el eslabón más débil de la cadena. Por ello, a partir de la Revolución, el objetivo leninista no era unir a codos los llamados socialistas en una organización común, sino movilizar sólo a los revolucionarios con era sus gobiernos y contra los reformistas como condición necesaria para llevar adelanre la Revolución mundial. El escablecimienco de una organización desde Moscú fue la l6gica conclusión de ello.
Para los socialistas, por su paree, el proceso de reorganización de la Il Internacional constituía el objetivo primordial desde mediados de la gue-
28

rra, el cual recién pudieron llevar a cabo en Berna en 1919. Las diferencias ideológicas estaban totalmente delimitadas y la gran mayorfa de las delegaciones enFatizó la indivisibilidad del socialismo y la democracia. Al denunciar la dictadura, se criticaba explkitamence a la polírica bolchevique. En la conferencia de Berna se afirmó que "una sociedad reorganizada, cada vez más penetrada por el socialismo, no puede realizarse y mucho menos establecerse permanenremence, si no descansa en los triunfos de la democracia y no está arraigada en los principios de la libertad".
El efecto de esta reunión fue un rompimiento definitivo con la izquierda comunista, no menos decisivo que el que Lenin estaba incentivando desde la Conferencia de Zimmerwald. Las críticas se concentraban en la violación de la democracia que se produda en el régimen soviético, así como en el desconocimiento del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos como en el caso de la absorción de Georgia por los bolcheviques. Orro puntO crítico fue la negación del pacifismo dado que los leninisras aceptaban el carácter fatal de las guerras.
Sin embargo, también las diferencias teóricas eran cada vez más marcadas. Henri de Man fue más lejos que Bernstein formulando la necesidad de mandamiencos éticos que sefialan móviles a la voluntad del socialismo. El líder belga expresaba que "el socialismo es una tendencia de la voluntad hacia un orden social justo. El socialismo considera justas sus reivindicaciones porque juzga las instituciones y las relaciones sociales según un criterio moral universalmente válido" Así, no sólo se abandonaba el determinismo económico del marxismo, sino inclusive su racionalismo cientÍfico. Se gestaba un importante acercamiento a las concepciones filosóficas de Kant respecto a los imperativos éticos. La escuela austriaca será la que desarrollará más profundamente este nuevo proceso revisionista. Max Adler y Orto Bauer sostenían que la norma kantiana de considerar siempre al individuo como fin y no como medio estaba plenamente de acuerdo con los principios del socialismo. Que éste, afirmaban, sería una parodia de sí mismo si no tuviera como mera exclusiva el libre desarrollo de la asociación de seres humanos.
Esta concepción implicaba un regreso a las concepciones idealistas y ponerse en conrra de las concepciones materialistas. Kant proporcionaba a los socialistas un fundamento moral, dando nacimiento así al concepto de "socialismo ético". El neokantismo, como el revisionismo de Bernsrein, reflejaba una fe optimista en el socialismo por grados, y en canco que era racionalista se enfrentaba al hisroricismo evolucionista de Marx y Hegel. La escuela austriaca define un nuevo parámetro en la ideología socialdemócrata: el imperativo ético en el socialismo, problema que canco los uropisras como Proudhon y los socialisras democráticos como Bernsrein y de Man coincidían en que debía constituir el eje central de wda acción política.
29

A U\ BÚSQUEDA m. u\ Rf:VOLUC.IÓN MUNDIAL
En esta época se desarrollaban paralela menee dos movimientos. Por un lado se daban estos pasos hacia el restablecimiento de la Internacional Socialista bajo los auspicios de los socialistas parlamentarios de Europa Occidental y el apoyo de los socialistas ami bolcheviques de Rusia y de los otros países sujeros ames al imperio ruso. Por su parte, los bolcheviques se apresuraban a llevar adelante su viejo proyecto de una nueva Internacional que excluyera a todos los pacifistas, a los que favoreciesen una política reformista en lugar de una política revolucionaria y a los que apoyasen al parlamentarismo contra la dictadura del proletariado.
A pocos meses de la Conferencia de Berna se produjo en Moscú la fundación de la III lnrernacional Comunista, en cuyo manifiesto de 1919 se expresaba cajanremenre que se conformaba como el organismo de lucha para dirigir el movimiento comunista inrernacionaJ sobre el principio fundamental de "subordinar los intereses del movimiento de cada país a los intereses generales de la revolución como un todo". Se proponía el establecimiento de esta III lmernacional Comunista, no como una federación Aexible de partidos políticos nacionales independienres al estilo de la Segunda Internacional, sino como un organismo basado en una autoridad centralizada que controlarfa todo el movimiento revolucionario mundial. Los partidos comunistas de cada país debían considerarse no como organismos independientes con derecho a determinar individualmente su polftica y su dirigencia, sino como una simple sección del todo, donde el Komintern (Comité Ejecutivo) podía pasar por encima de las decisiones no solo de los respectivos ejecutivos nacionales, sino inclusive de los Congresos de cada país. Los estatutos conferían al Komintern un amplio poder de injerencia en todos los asuntos de los partidos comunistas afiliados, poder que clarameme se verificará en las décadas del veinre y del ueinra no sólo en las constantes purgas en las secciones nacionales sino en el establecimiento de líneas de acción polfricas absolucameme distanciadas de las condiciones concretas de cada país.
La Internacional Comunista estará indisolublemente ligada a la Revolución Rusa. Será su propio brazo ejecutor internacional y su más fiel y puro instrumento ideológico en codo el mundo. Pero no era únicamente un instrumento para exportar su revolución, sino que era el aparato que debía darle permanencia a su propia revolución. Al menos fue así hasta 1924, cuando Sralin levantó la teoría del socialismo real en un solo país. De allí la importancia que le dieron, de allí la centralización que ruvo, de alH su alta dependencia de Moscú. Para los primeros bolcheviques, la Revolución en Europa era condición necesaria para la esrabilidad de la Revolución Rusa.
La rarea de la IJl Internacional era defender la Revolución a partir de la transformación revolucionaria de Europa. "La guerra civil -decía el manifiesto- es una paree necesaria de la revolución", por la cual se hada necesa-
30

rio "una lucha sin cuartel no sólo conrra los partidos laboristas . . . sino también contra el cenuo socialista que trata de revivir la Segunda Internacional". El primer congreso de la 111 Internacional Comunista realizado en Moscú tuvo como objetivo inicial la creación de partidos comunistas a partir de divisiones o transformaciones en los propios parridos socialdemócratas, por lo que el enfrentamiento entre ambas internacionales pasó a ser violenro. Al año siguiente, en 1920, cuando el segundo congrc.'iO de la III Internacional Comunista aprueba las famosas 21 condiciones de incorporación, se le agrega al enfremamienro un manual rígido de cómo debían hacerse las revoluciones.
Los resultados eran más trágicos. Los intentos de establecer revoluciones casi forzadas -como en los casos de Alemania, lralia y Hungría- condujeron al fracaso generalizado y a la muene de decenas de hombres que se enfrentaron inclusive a regímenes democráticos. Además, favorecieron directamente a la contrarrevolución al incemivar la polarización social y la lucha armada. La historia ha dejado testimonio de como el radicalismo irracional condujo a la confrontación milirarizada en la Europa de los veinte y, en consecuencia, al lenw ascenso del fascismo.
La lnrernacional Comunista realizaba una acción sujeta canto a los vaivenes de la lucha polítiC3 al interior de la Revolución Rusa como de su propia polfrica exrerior como Estado. Las sucesivas purgas de TrotSlci, Zinóviev y Bujarin significarfan sucesivas etapas de Ja polfcica de la Internacional que generarían a su vez sucesivos fracasos. Así, la Internacional Comunista pasó de la polírica del Frenre Unido a la política de Clase contra Clase, en la cual ranro el fascismo como la socialdemocracia eran vistas simplemente como las dos caras de la dictadura del gran capital. Ello para finalmente concluir en la política de los Fremes Populares que propendía a la construcción de una gran alianza contra el fascismo a través de la revalorización de la democracia y la vía electoral, estrategia que permitió los triunfos de Francia y España en la década del treinta mienrras ascendfa el fascismo en roda Europa. Todo esro señala una política cambiante y oportunista mediada exclusivamente por los intereses de la unión Soviética como Nación que se develará fina! mente en los Pacros de 1939 enrre Molorov en Canciller de Stalin y Ribbenrrop el Minisuo de Relaciones Exteriores de llider.
Sin embargo, el balance de los Fremes Populares de la década del treinta generará huellas indelebles para los socialistas, huellas que llevarían a muchos a no querer reperit esas experiencias.
Ft SE'\OERO DEL SOCI.\USMO nt �10CK.-\ l tCO La política práctica de los socialiStas duranre la primera etapa de esra
epoca mosuó varios resultados favorables. Los socialistas austriacos triunfaron en las elecciones de 1923, y a comienzos del 24 el Partido Laborista
31

Británico tuvo sustanciales avances electorales que lo llevaron a la formación del primer gobierno socialista. Unos meses después Herriot llegaba al poder en Francia a la cabeza de una coalición radical, y canco en Dinamarca como en Suecia los socialistas aumentaban sus fUerzas electorales pudiendo integrarse a gobiernos minoritarios. Incluso rodas las reivindicaciones sociales y laborales obtenidas después de la Guerra se mantuvieron incólumes a pesar de la recesión generalizada y los ataques patronales.
Para 1925 las rareas de la l l Internacional Socialista se encaminan esencialmence al mejoramiento progresivo de las relaciones internacionales en lucha conrra la guerra y por una paz estable, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera mediante esfuerzos parlamentarios y sindicales. Será esta dinámica la que esueche más sólidamente los lazos entre los partidos socialdemócratas y el movimiento obrero. A diferencia de la etapa previa a la 1 Guerra Mundial, la Internacional Socialista descansaba su estrategia política en la estrecha colaboración con los sindicatos, a pesar de no definirse ya como una representación político-social de los intereses de los trabajadores, sino como una organización política. En esra erapa el peso del Parcido Laborista inglés era dominante, tal como anteriormente lo había sido el Partido Socialdemócrata Alemán, hasra los levanramienros de 19 19.
La JI y la III lncernacional compitieron por el apoyo de la clase obrera, al menos hasta el 23 de agosto de 1939 con la firma del pacto de no agresión entre Hitler y Stalin. Este pacto y su protocolo adicional secreto sobre la delimitación de las esferas geopolíticas de interés permitió La invasión nazi a Polonia y así deslegitimó totalmente a la I I I Inrernacional Comunista al asociarla a ral "engendro". Morfa así polfticamenre el aparato destinado a exportar el socialismo real. Jurfdicamence la IIl Internacional Comunista desapareció en 1943, cuando Stalin la disuelve para demostrar su buena volunrad con los aliados
Durame la década de los 30, la Internacional Socialista buscó promover polfticas de reforma social que al tiempo propendieran a la democratización y socialización de las sociedades. También pretendía detener la creciente polarización de las fuerzas políticas y sociales promovidas por la confrontación entre comunismo y fascismo como alrernarivas de sociedad. Sin embargo, la gran depresión del 29 incenrivó la radicalización, más aún cuando la I l l Internacional no sólo verificaba sus análisis sobre la crisis final del capitalismo -el viejo debate sobre la teorfa del derrumbe- sino que además legitimaba una concepción del socialismo como resulrado de la crisis económica y no como una profundización de la democracia.
Así, la década de los 20 rerminó con una nueva aplicación de la polícica de Clase contra Clase que facilitó la instalación del fascismo en varios pafses, especialmente en aquellos donde se habfan sucedido inrenros revolucionarios importados. Este proceso conduda a inclinar La opinión pública
32

hacia regímenes aucoritarios y así, cuando el fascismo definitivamente arrasó los últimos vestigios de democracia, el Komintern cambió rápidamente de línea, reconociendo ahora la importancia táctica de la lucha contra el fascismo y el apoyo a la democracia. Pero ya era tarde. La expansión de esta polírica estaba golpeando los cimientos mismos de las teorías del gran derrumbe y de la crisis final del capitalismo que visualizaran Lenin y Rosa Luxemburgo.
En esta época Kondratieff formula su teoría de las ondas largas del capitalismo en la cual se muestra cómo el sistema funciona a través de un proceso continuo de expansión y depresión asociado a ciclos tecnológicos. Sus teorías y sus propios datos fueron censurados y él fue trasladado a S iberia Al formular la teoría de que el sistema capitalista funciona a través de ciclos regulares, Kondratieff golpeó al cenrro mismo de la teoría leninista que sosrenfa que el sistema capitalista estaba entrando en una crisis final y que, por ende, la carea de los revolucionarios era acelerar su crisis final para pasar a la siguienre etapa, e1 socialismo .
.33

LA IDEOLOGÍA DE LA SOCIALDEMOCRACIA CONTEMPORÁNEA
El socialismo no es en última instancia más que la aplicación de la democracia a la totalidad de la vida social.
Djilas, La sociedad imperfecta
Tanto la década de los veinre como la de los rreinta fueron atravesadas por el enfrentamiento teórico y práctico emre las posiciones socialistaS y comunistas, expresadas ambas en sus respectivas organizaciones internacionales. Ow-anre dicho período, la ITI Internacional Comunista asumió diversas líneas políticas como las del Frente Único, la de Clase contra Clase ( 1928-1934), la de los Frentes Populares (34-38), la del Pacw Germano ( 1939-1941) y finalmente, antes de su disolución, la de los Frentes Anrifascisras (41-43) Estas líneas fueron el resultado de las luchas internas en la Unión Soviética y de las disrinras concepciones sobre el papel de la Unión Soviética (revolución permanente o socialismo real en un sólo país). También esras líneas tenían como objecivo construir su propia esfera geopolítica de influencia externa, bien fuese promoviendo divisiones en los partidos socialdemócrataS, bien fuese persiguiéndolos o prohibiéndolos como en la Unión Soviética. El trabajo de zapa y la división del movimiento socialista internacional, el desconocimiento del pacifismo y la violación de la democracia interna, fueron los cernas centrales de las protestas y reclamos por paree de los sociaüscas a los comunistas. A ello se le unía la crfrica a una dinámica que condujo la dirección política de La Rusia posrevolución de un sistema pluriparcidista a un sistema de partido único. Terminó siendo un sistema de una sola fracción interna en el Partido, para concluir a su vez en el gobierno de un sólo dirigente: Sraün. Se criticaba que la política de enfrenramienco y de polarización de la Ill lnrernacional procuraba la reducción del espacio político de la socialdemocracia, aún a cosra del irresistible ascenso del fascismo cal como ocurrió, para luego a su vez darle la espalda al resro de Europa al aliarse con Hider, hecho que marcó su propia liquidación como lncernacional.
DISOLlJCIÓ� Y RECO�STRUCCIÓ:-.1 DE G\ lNTFR'IACJO:-iAL SOCIALDEMÓCRATA
La II Inccrnacional disuelta en la Primera Guerra Mundial y reconstruida luego de ésta, dejó también de existir cuando en 1940 la Alemania nazi ocupó Bélgica, lugar donde escaba la sede. Los líderes socialdemócratas emigraron mayorirariamenre a lnglarerra y a Suecia, en donde mantuvieron diversos agrupamienros. Sin embargo, dichas organizaciones no tenían ni autoridad ni mandato para represenrar a la socialdemocracia internacional.
35

El Partido Laborista de Inglarerra era el único parrido con peso real. Disponía de un aparato partidario legal y ejercía poder político reaJ gracias a su participación en el gobierno. Este Parcido Laborista, reorganizado en su forma actual en 1 9 1 8 a parcir de la Sociedad Fabiana, fundada a su vez en 1884, constituía el vértice ideológico donde se unían el socialismo, el liberalismo y la democracia.
No proveniente del marxismo, el laborismo construyó una teoría evolucionista del socialismo. "Lo que el socialismo quiere es evicar extremas diferencias de ingresos económicos que dividan a la sociedad en clases incapaces de entremezclarse en iguales términos". lndicaban que el camino era "sólo mediante la deliberada y continua intervención del Estado". Sin embargo, no proponía una intervención estatal generalizada sino que afirmaba la necesidad de "rechazar la idea de realizar esa transformación mediante la propiedad pública (socialización) rotal ya que ella conduce al totalitarismo". Agregaba que
se requiere la intervención del Estado, no para privar a la gente de su derecho a adoptar decisiones y aceptar responsabilidades, sino para alterar la distribución de poder, de modo que se manrenga el equilibrio y ningún interés privado sea privilegiado.
"Una economía socialista es una economía mixta" afirmaban. A su vez, los laboristas indican por primera vez la necesidad de amparar y representar polícicamence a los consumidores, a los cuales consideraban como los más perjudicados en la lucha entre los empresarios y los sindicaros.
La o era presencia destacada estaba en Esrocolmo. Uno de los grupos de socialdemócratas exiliados que trabajaban por una polfcica socialista para la Europa de posguerra se encontraba ahí. Eran parte activa de este Comité, Willy Braudt, Bruno Kreisky y Gunnar Myrdal, quienes jugarían posteriormente destacados papeles políticos en sus países. Fue de esca inscancia de donde partió, en 1943, una resolución relativa a los "objetivos de paz de los socialistas democráticos", documento que constituirá el puente teórico entre las concepciones de la Internacional de ames de la Segunda Guerra Mundial y los principios de la actual Incemacional Socialista. En él se deda que "la verdadera victoria sólo será alcanzada cuando se superen las condiciones sociales e internacionales de las que surgió el peligro nazi y fascista", indicando que "los socialistas democráticos se sienten solidarios con los movimientos nacional democráticos de las colonias y luchan contra los prejuicios de contenido racial y la discriminación de los pueblos de color''.
La reconsrrucci6n de la Internacional Socialisra era uno de los objecivos cenrrales tanto del grupo inglés como del grupo nórdico, cuyas posturas y concepciones marcarán a la nueva ll lncernacional de posguerra.
36

LA GuERRA FRiA v L'\ TERCERA FuF.RZA La reconstrucción de la II Internacional Socialista constituyó un proce
so que comenzó desde el fin de la U Guerra MundiaL Luego de sucesivas reuniones concluyó en el Congreso de 1951 en Frankfun con la D�claración cú principios d� la Internacional Socialista, en la cual se establecían los objecivos socialistas de la nueva fase. Esta etapa que se abría en la socialdemocracia, además de ser continuación de las tradiciones históricas, era el resultado de la nueva realidad geopolítica de las grandes potencias, signada por la Guerra Fría. Los últimos años de la II Guerra habían promovido la unidad de las fuerzas antifascistas, a tal punto que inclusive se llegó a la proposición formal por parre del secretario general del Partido Comunista de Estados Unidos, Earl Brower, de disolver a los partidos comunistas y permitir su enrrada en los gobiernos liberales y socialdemócratas, tal como aconteció en varios países de América Latina.
Este contexto de distensión de la política mundial, sin embargo, pronto encontró su fin. La realización del Golpe de Praga por el cual los comunistas se apropiaron del poder, la presión soviética frente a Yugoslavia y la violación de los derechos democráticos de los ciudadanos de las repúblicas populares del Este consriruycron, junto con la crisis económica de la posguerra, los incentivos de la Guerra Fría, como reconocieron los propios soviéticos posteriormente después del XX Congreso. El informe de Kruschev contra Stalin sostenía que en la preparación y reali-zación de la fusión de los partidos obreros en los pafses de democracia popular, los comunistas cometieron "errores y fallas, a veces resolvían los problemas administrativamente, se apresuraban y demostraban una intolerancia sectaria en relación con los obreros socialdemócratas".
En los paises de Europa Oriental se produjo la adopción de la dictadura del proletariado tal como lo entendía Stalin, y los partidos socialdemócratas, al oponerse a la fusión con los comunistas, fueron reducidos al silencio. A ello se agregaba la crisis de Berlfn en 1948 que planteó seriamente la amenaza de agresión soviética, y la agudi-zación de la situación internacional en 1950 a causa de la Guerra de Corea.
La Guerra Fría encuentra su lógica explicativa en los cambios que se operaban en los frágiles equilibrios geopolíticos consuuidos a fines de la Guerra Mundial en los acuerdos de Yalta y Postdam. La presión soviética conducía a una alteración de las zonas de influencia acordadas, aprovechándose de la crisis económica de la posguerra y de la presencia de su Ejércico Rojo. Tal contexto de nueva polarización política en ere el Este y el Oeste no sólo planteó nuevos enfrentamientos, sino que colocó a la socialdemocracia en una posición difícil e inestable. Los partidos socialdemócratas promovieron un nuevo ajuste teórico de sus principios, ya no en el plano ideológico, sino en el ámbico de la teoría política, la cual se adaptaba a las nuevas realidades geopolrricas internacionales. Así, en Frankfurt, en el
37

1 Congreso de reconstrucción, la II Internacional reivindicó la idea de construir una tercera fuerza y la necesidad de la distensión internacional.
La noción de Tercera Fuerza fue introducida por el socialista francés León Blum en 1947. Para él, la rarea de los socialistas democráticos consistía en la creación de un bloque de fuerzas políticas encabezado por los socialdemócratas. Se ubicaría encre la derecha y los comunistas, y aseguraría el desarrollo democrático y pacífico de los Estados. El socialismo democrático se arricula en esta fase como una tercera vía de desarrollo social, diferente y discante, ramo del socialismo real como del capitalismo salvaje. La distensión internacional crearía así condiciones favorables para el desarrollo del socialismo democrático. Esto quedó verificado cuando a fines de la década de los 60, con el rápido progreso de la distensión, fue nuevamente posible para los socialdemócratas ocupar un amplio espacio político, tanto en Europa como en el mundo.
La rercera vía tendrá su corolario en el Sur, en el proceso de descolonización. Apoyado por los socialdemócratas de Europa, se conducirá a la búsqueda de un modelo de no alineación en el campo político, al pretender distanciarse del comunismo y del capitalismo, sobre todo del americano.
LOS PRJNCIPIOS DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO
El concepto central de la IJ Internacional Socialista en su nueva erapa lo constituyó la democracia. Luego de un preámbulo, el Documento de Principios establecía las cuatro líneas fundamentales del socialismo democrático: la democracia política, la democracia económica, la democracia social y la democracia internacional.
En el ámbito de la democracia económica se decía que "los socialistas luchan por medios democráticos por la constitución de una nueva sociedad en libenad. No hay democracia sin libertad. El socialismo sólo puede ser realidad en democracia, y la democracia sólo puede ser realizada por: el socialismo". Definiendo que "la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". Por su parte, en el aparte de la "Democracia económica", el documento sostenía que "los objetivos económicos inmediaros de la política socialista son el pleno empleo, el aumento de la producción, el incremento permanente del bienestar, la seguridad social y una justa distribución del ingreso de la riqueza". Además, el Documento de Principios agregaba que
los sindicaros y las asociaciones de productores y consumidores son facrores indispensables en una sociedad democrática; pero no deben convertirse en instrumento de una burocracia central así como rampoco degenerar en un siscema corporativo. Esras asociaciones económicas deben participar en la estructura de la política económica respecando plenameme los derechos constitucionales del Parlamento.
38

La introducción de los conceptos de planificación y control democrático y la superación de la micología de la nacionalización como solución para los problemas económicos, constituyó otro elemento fundamental del documento.
En sus Principios sobre Democracia Internacional la 11 Internacional Socialista se definía como un movimiento internacional porque
aspira a la liberación de los hombres de toda servidumbre económica, espiritual o política (. . . ) Para el socialismo democrático, la preservación de la paz mundial es la rarea más imperiosa de nuestra época ( . . . ) lucha que se encuentra ligada directamente a la lucha por la libertad.
Fue en el marco de estas ideas que la II Internacional estableció crecientes vinculaciones con los paises del Tercer Mundo, facilitando el proceso de descolonización producido a posteriori de la II Guerra Mundial.
La necesidad de una distensión mundial, la promoción de la democracia a nivel mundial, la creación de estructuras estatales supranacionales, la convicción de que ningún pueblo puede encontrar por sí solo soluciones a codos sus problemas y la necesidad de un nuevo orden económico internacional, constituyeron las causales de la expansión de la 11 Internacional Socialista a nivel mundial, superando así su anterior eurocentrismo. Cónsonos con esta estrategia desde fines de la década de los SO, los diversos partidos afines a la socialdemocracia fueron introduciendo en sus respectivos programas los Principios de Frankfurt, dándole de hecho una mayor coherencia a la Internacional y por ende un mayor radio de difusión.
EL SOCIALISMO ES MÁS DEMOCRACIA
Cuando los partidos socialistas democráticos se reconstruyen al concluir la Segunda Guerra Mundial y reorganizan la II Internacional Socialista, tienen ante sí una nueva realidad histórica. El desarrollo de nuevas ideas les permite articular en forma global la nueva ideología socialdemócrata. Esta será entonces el resultado histórico de procesos poHricos, reflexiones ideológicas y nuevas realidades sociales. Asume como influencias determinantes en su definición político-ideológica eres pilares.
En primer lugar, el tronco del pensamiento democrático del siglo XIX con las ideas de libertad, igualdad y fraternidad de los girondinos de la Revolución Francesa. Ésta se articula con los socialismos utópicos premarxistas basados en los principios de la solidaridad y la Reforma social; el socialismo nacional de Lassalle, basado en la valorización del concepto de nación; el socialismo de Estado de George, basado en la redistribución del ingreso a cravés de las vías tributarias bajo la palanca del Estado; y los fabianos ingleses, basados en el uadeunionismo, que constituyó la modalidad
39

específica en la cual se construyó el sindicalismo inglés y que se caracterizó por su fuerte impronra reformista y no revolucionaria.
En segundo lugar, las definiciones ideológicas generadas en la discusión teórica con el marxismo desde principios del siglo XX en el seno de la II Inrernacional Socialdemócrata. Debates promovidos por los rrabajos de Bernstein; la discusión Reforma-Revolución; las reflexiones sobre los cambios desde el capitalismo salvaje del siglo XIX al capitalismo basado en el consumo de masas del siglo XX; el debate sobre la crisis final y el derrumbe del sistema que llevó al Gulag y a la muerte de Kondratieff (el más importante economista soviético del siglo XX), las agrias discusiones enrre Kautsky y Len in sobre democracia y parlamentarismo versus dictadura del prolecariado y soviet; los trabajos de Henri de Man referidos a la planificación participariva versus el esracalismo burocrático. Así como las reorías de los austriacos referentes al socialismo érico versus el sociaüsmo de clase, el balance de los Frentes Populares de la década de los 30 en Europa -especialmenee en España y Francia-. Algunos de estos debates derivaron de las experiencias totalitarias de los regímenes fascistas y comunistas, y promovieron la revalorización de las libercades, del sufragio universal y de la democracia pluralisra y parlamentaria.
En último lugar, la propia historia de los partidos políticos miembros de la U Internacional, perseguidos por comunistas y fascistas en las décadas del 20 y del 30 en la Europa del Oesre. Disueltos y supuestamente incegrados a los partidos de gobierno en los paises del Este bajo las imposiciones de los comandantes militares de los ejércitos soviéticos.
LA LIBERTAD ORCANlZADA EN DEMOCRACIA
Este complejo proceso condujo a que la ideología del socialismo democrático, tamo como liberalismo organizado y regulado o como escarismo liberalizado e individualizado, se volviese consustancial a la idea de democracia en tanto definida por Lincoln como el «gobierno de codos, por codos y para todos". El socialismo quedó entonces definido como un sistema sólo realizable en democracia, caracterizado por ser un régimen político que se moderniza democratizándose a través de un continuo e interminable proceso de reformas sin interrupción, basado en el sufragio universal y cuyos objetivos de largo plazo son la democracia polícica, la democracia social y la democracia económica.
La verificación empírica que permitía descubrir el esbozo de procesos de confon;nación de clases dominantes en forma permaneme en la escrucrura burocrática centralizada de los llamados socialismos reales, y la verificación constante de la pérdida de libertad individual ante la excesiva injerencia del Esrado, promovieron una amplia reflexión sobre la necesidad de un Estado democrático. La revalorización de la democracia en rodas sus dimensiones por parte de los socialdemócratas partió de la constatación de
40

la pérdida de democracia en la Revolución Rusa frente a la efectividad del sufragio universal. La revalorización del Estado en tanto instancia de repre� sentación de la totalidad de la sociedad en un marco democrático, fue la conclusión ante la falta de democracia y libertad a que conducían los regí� menes totalitarios burocráticos del socialismo real. Los cuales, en canto asu� mían ser representantes del proletariado, eran de hecho expresión del parri� do monopólico y, dado su centralismo monolítico, de su propia cúpula.
Si la democracia constituyó la reflexión inicial que marcó nítidas dis� rancias entre comunismo y socialdemocracia, el Estado constituyó el se� gundo rema de discusión que definió claramente los campos teóricos entre ambas concepciones. De allí parrió la ya famosa definición casi axiomática de los socialdemócratas de permitir el desarrollo de la economía de merca� do hasta donde sea posible y aplicar la planificación estatal sólo donde sea necesario. Esta encierra una concepción de la economía democrática, con claras características de economía mixta, donde la relación entre libertad individual y racionalidad estatal busca encontrar un punto medio. Esto en función del desarrollo económico y del conuol de los procesos irracionales a que podía conducir el mercado libre y la propia democracia. Así, el Esta� do debía crear condiciones para la realización de los individuos en el marco de la libre responsabilidad individual y el compromiso social. A1 tiempo, la ideología socialdemócrata o del socialismo democrático, acerca el Estado a los ciudadanos, les ocorga peso y dimensión a las comunidades locales y descentraliza la actividad burocrática. Escos se conforman como objetivos poHcicos en el marco del respetO a la libertad individual y a la lenta cransfe� rencia del poder estatal representativo hacia los propios ciudadanos en nú� deos organizados.
Ambas reflexiones sobre el Estado y sobre la democracia confluyen en� tonces para definir los objetivos de largo plazo, signados por la democratización de la sociedad en sus aspectos políticos, sociales, económicos e ínter� nacionales. La creciente democracia resultaba así un sistema socialista de� mocrático en términos de promover la igualdad de los ciudadanos. A la vez, el reformismo era el mecanismo de la realización del proyecto socialista.
Acompañando estas definiciones teóricas, fue fundamental el Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán de Bad Godesberg. Se promovió una profunda reflexión de las concepciones ideológicas y una revisión exhaustiva del pasado, de los partidos socialdemócratas que se transformaron en partidos populares, nacionale.� y democráticos, abiertos a todas las categorías sociales y perseguidores de la democratización de la sociedad y del Estado.
Es en estos procesos conceptuales y prácticos, donde los partidos dejaron de ser únicamente de la clase obrera para transformarse en partidos del pueblo.
41

EL CAMINO DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO
La práctica política del socialismo democrático responde a las necesidades concretaS de la ciudadanla y carece de dogmas. Sin embargo, hace más de cincuenta años, Albin Hansson sentó las bases de la estrategia reformista del socialismo democrático, no en tanto objetivo concreto sino en forma de direcciones generales a las cuales apunta la política socialdemócrata. Dice Hansson "comencemos por la democracia poli cica, después instauremos la democracia social y a continuación llegará la hora de la democracia económica".
Concernporáneamente la discusión sobre la crisis mundial y la necesidad de un nuevo orden económico internacional, incorporó la lucha por la "democracia internacional". La democracia polftica fue el primer objetivo de los socialdemócratas. En el siglo XIX muchos de los teóricos socialdemócratas criticaban a la democracia parlamentaria como formal, carente de legitimación y vacfa en contenido. Ello tenía una clarísima explicación que hoy buscan olvidar quienes apoyados en algunos de esos textos, se dotan de instrumentos teóricos para criticar las actuales democracias: en aquella época no existía el sufragio universal y secreto. Las elecciones no eran democráticas, sino que estaban reducidas a clases o grupos de recursos económicos. La introducción del sufragio universal y secretO en casi todas partes del mundo se realizó con el alba del nuevo siglo, bajo la presión de los sectores populares o bajo el impulso de gobiernos progresistas. Es con ello que la sociedad comienza su camino socialista, al democratizar la cúspide del poder y luego ir democratizando codos los ámbitos sociales, como los sindicales, escudianciles, polfcicos o jurídicos.
Objetivamente es la sociedad norteamericana la que ha avanzado más en esta dirección, donde a través del sufragio se decide desde sberiff de pueblos, pasando por jueces, hasta obviamente legisladores y presidentes, asf corno leyes y reglamentos. OlofPalme claramente expresaba al respecto que
el derecho de expresión, el derecho de crítica, el derecho de difusión de las ideas son a la vez, inalienables y no categóricos. La democracia no escá ligada a una determinada clase social, sino que es una paree incegrance de la dignidad humana.
Por su parre Willy Brandt afirmaba que "la democracia es más que un conjunto de reglas de juego para la vida polfcica del Estado. Para nosotros, la democracia es al mismo tiempo camino y meta, por lo canto no hay que limitarla al aspecto político". Al reafirmar que la libertad sin igualdad se convertía muy fácilmente en escudo protector de los privilegios, introducía a la democracia social como continuación necesaria e imprescindible de la democracia política. Sostenía que bajo el sufragio universal, al dirigir las mayorías se promueven políticas sociales para la totalidad de la sociedad.
42

La solidaridad consúruye el nexo emre la libertad y la igualdad. Sólo mediame un comportamiemo solidario es posible conjugar la lucha por una mayor justicia en la sociedad con la necesidad de una mayor libertad de los individuos. La expansión de los servicios sociales por paree del Estado, la defensa de los trabajadores en los ámbitos de la producción, su defensa de las arbitrariedades de la burocracia así como la socialización de la educación, la atención a los sectores y grupos marginados o la ampliación de la participación de las mujeres en la sociedad, podían referirse como algunas de las múltiples líneas de acción en la línea de la democracia social.
La democracia económica por su parte era el lógico corolario de la democracia social, conscruida en el marco de una planificación moderna y flexible que plantee una mayor capacidad de decisión po!Ctica respecto al futuro, y que al tiempo articule el mercado y el conrrol, o sea racionalidad económica junto con racionalidad estatal.
El objetivo de que la políúca orientada por las circunstancias no prevalezca sobre la políúca orientada con arreglo a los principios constituye el eje central que ha articulado la estrategia de construcción de una sociedad socialista democrática con la paciencia histórica que supone un desarrollo democráúco por medios pacíficos, consensuales y reformistas. Pero al mismo tiempo, se trata de incorporar siempre en el presenre una dosis de futuro, integrando al accionar del presente el objetivo de avanzar siempre hacia el futuro democrático. La democracia económica ha asumido ciertas esuategias para conquistar el ámbito de la propiedad del capital con el desarrollo de empresas estatales, la generación de nuevas modalidades de unidades económicas concretadas en cooperativas y la aperrura del mercado de capitales o cogestión.
LA RECARGA IDEOLÓGICA D'E LOS TIEMPOS PRESENTES
Desde comienzos de la década de los 70, la II Internacional Socialista asumió un nuevo proceso de recarga ideológica, pautado por las diversas experiencias de gobierno que varios de los pafses estaban teniendo. Las nuevas realidades de la crisis mundial y la creciente polarización en la política internacional que promovía la Guerra Frfa le permiúan replantearse teóricamente.
Constirufa éste un proceso de renovación ideológica, de revisión de los programas anteriores y de un mayor nivel de protagonismo a nivel mundial. Asociado a éste nuevo escenario conceptual, la II Internacional promovió un nuevo orden económico internacional, el diálogo Norte-Sur, la profundización de la distensión entre el Este y el Oeste, la ampliación de la Comunidad Económica, la reconstrucción de los Buró regionales de la li Internacional y la atención a los nuevos problemas y grupos sociales c�eados durante los últimos años.
43

En este nuevo camino el socialismo regresa a las visiones incernacionales que lo nutrieron en el siglo XIX y que habían sido ejes de las tensiones previas a la Primera Guerra Mundial en las discusiones entre el internacionalismo proletario de Lenin y la defensa de las nacionalidades. Los intereses económicos comenzaron a ser cada vez más determinantes en su polfrica internacional luego de Ja caída del Muro del Berlfn y el triunfo de la esrrategia de distensión del canciller Willy Brandt.
44

EL SURGIMIENTO DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO EN AM�RICA LATINA
La declaración de Principios de la I I Internacional Socialista en el Congreso de Frankfurc en 1951 declaraba que "desde sus inicios el socialismo es un movimiento internacional". Sin embargo, tamo en su discurso como en su práctica política, la I I IncernacionaJ Socialista estuvo fuertemente marcada durante la primera mirad del siglo por el eurocentrismo, sobre todo entre 1 9 1 4 y 1945. Las luchas políticas y la crisis mundial debido a la Gran Depresión les obligaron a concentrar su esfuerzo y atención en el Viejo Mundo. Los procesos políticos que en ella se desarrollaban no podían dejar de tener repercusiones en nuestro continente, en nuestras sociedades trasplaneadas de fuerres inmigraciones y de lengua y culturas comunes.
Muchas veces los debates desarrollados en Europa mecánicamente se trasladaron a nuestro continente como si la estructura de clases, el desarrollo económico y la conformación de las respectivas sociedades fuesen iguales. Dadas raJes influencias y a pesar de la poca atención que los socialistas europeos prestaron a nuestro concinence, se produjo la conformación del Partido Socialista de Argentina, liderado por Juan B. Justo, y del Partido Socialista Uruguayo, dirigido por Emilio Frugoni, partidos que se afiliaron a la 11 Internacional.
Además de sus concepciones revisionistas bernstenianas, el reducido peso político que la acción, canco del radicalismo de lrigoyen como del reformismo de Batlle, dejaba a esos parridos, los condujo a buscar relaciones con la Internacional como palanca para sus respeccivos crecimientos polícicos.
La traducción mecánica de los procesos polfricos en Europa produjo el nacimiento de esws parcidos. En su mayoría estos parridos eran reducidos grupos de incelecrualés influenciados por los debates europeos más que movimientos políticos y sociales anclados en sus respectivas sociedades. Se perfilaban as{ dos proyecros polfricos que se expresaron en el concinente corno dos cipos de partidos políticos. Unos, vinculados a los procesos político-ideológicos europeos; los orros, vinculados a la problemática de la independencia y el desarrollo latinoamericano, cuyas bases radicaban en el liberalismo latinoamericano del siglo XIX.
Ni los socialistas ni los anarcosindicalisras lograban encender que los daros sociopolícicos indicaban que se formulaban proyecros nacionales,
45

democráticos, polidasistas, que además recurrfan a varias escuelas ftlosóficas -como el krausismo, por ejemplo, por parte de Barlle e Hipólico Irigoyen- por las cuales introducían en los viejos esquemas liberales un nuevo concepto de solidaridad social sobre el cual se articulaban esros proyecws reformistas.
Enfrentados a las oligarquías nacionales, a la penetración extranjera, a la necesidad de conquistar la independencia polftica y la soberanía económica -en fin, la modernización-, América Latina fue atravesada en cüversos momentos y en muy distinta dimensión, por proyectos políticos populares -que después se convirtieron en populistas- que promovieron ampüas políticas reformistas y de redistribución económica, en la mayor parre vinculadas al desarrollo de los respectivos Estados nacionales. Proyectos, a su ve-z, que significaron desarrollos capitalistas nacionales y la superación en distinta magnitud de las condiciones de atraso características del siglo XIX.
EL NAC:IMIEI\'TO DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO EN AMÉRICA !..ATINA
Los impulsos de estos gobiernos populares, unidos a las escisiones provocadas en los panidos socialistas en América Larina por los debates en Europa enue Reforma y Revolución, y posteriormente por la acción fracciona! de la III Internacional Comunista, fueron los que determinaron que esos partidos tuvieran muy poca incidencia po!Icica, canco dentro de nuestros países como en el seno de la II Internacional Socialista. Su centro de atención prioritaria seguía siendo Europa.
Constituían proyectos de socialismo evolucionista tanto los de Justo en Argentina o los de Frugoni en Uruguay no apoyados en experiencias nacionales sino en la adhesión a banderas y debates internacionales. Además, conforme avanzaba la 1 Guerra Mundial, las diferencias internas denrro de estos partidos socialistas se iban acentuando entre las posiciones evolucionistas y las posiciones revolucionarias. Era claro que los verdaderos y reales evolucionistas y nacionalistas estaban en las filas de los partidos liberales nuevos. Por eso, cuando la Revolución Rusa introdujo una nueva corriente político-ideológica en América Latina, estos partidos socialistas afiliados a la II Incernacional sufrieron radicales divisiones y cambios y pasaron a ser las respectivas secciones nacionales de la III Internacional, o sea, los Partidos Comunistas de cada país. Al tiempo que los partidos afiliados a la II Internacional Socialista disminuían su peso en América Latina, la lll Internacional Comunista recién fundada en 1919 crecía enviando sucesivos emisarios a América Latina con la tarea de organizar sus diversas secciones nacionales. Así fue que para 1929 había en América Latina 19 Partidos Comunistas y orros 9 se crearfan en los cinco años posteriores.
El mito que significó la Revolución Rusa en nuestro continente contribuyó a reducir la repercusión y la influencia en la región de procesos tan fundamentales para nuestra América como la Revolución Mexicana o la
46

Reforma Universitaria de Córdoba de 1918. También, las periódicas invasiones de Estados Unidos en aquellos tiempos {México, 1914; República Dominicana y Haid, 1916; Honduras, 1924; Nicaragua, 1925) constituyeron un incentivo adicional al nacimiento de estos partidos marcados por su fuerte antiimperialismo. Finalmente, la presencia directa de la Internacional Comunista en América Latina que en 1929 organizó en Montevideo el Congreso Continental de Partidos Comunistas y en Buenos Aires la Confederación de Sindicaros de América Latina, contribuyó de manera directa, buscando utilizar la clase obrera como instrumento de su lucha contra Estados Unidos. Sin embargo, la reoda marxista-leninista sobre las clases o sobre la Revolución que, por ejemplo, subrayaba la primada del proletariado industrial, al plantearse en contextos de escasísima clase obrera, propendieron a su incomprensión y, por ende, a un escuálido desarrollo de estas estrategias políticas. Las etnias indígenas, la debilidad de los Estados Nacionales, la dependencia económica, la propia ausencia de proyectos nacionales en un marco de alta heterogeneidad desigual, constituían realidades de América Latina que no lograban internar las teorías de la II Internacional.
EL OE8ATI IOEOLÓGICO EN AMÉRICA LATINA
La política llevada por los diversos Partidos Comunistas en América Latina siguió los derroteros que planteaba la III Internacional desde Moscú, la cual a su v� reproducía los vaivenes de las luchas al interior del Partido Comunista de la Unión Soviética. Así, en 1 929, ame los 38 delegados en la Conferencia de dichos partidos de América Latina, el dirigente argentino Codovilla repetía las esuategias del Kominrern en su etapa de Clase contra Clase. Allí expresaba que "la socialdemocracia desde el poder representa un período de transición del régimen democrático al dictatorial", al tiempo que caracterizaba al radicalismo argentino y al APRA peruano como "nacional fascista". No sólo trasladaba los dictados de la IIl Internacional sino además buscaba polarizar a nuestras sociedades bajo los mismos parámetros europeos.
El traslado mecánico de estas concepciones comunistas promovió un rico debate en América. Cumplió en nuestras sociedades una importancia tan destacada en la ruptüra teórica y en la delimitación de las opciones políticas, como el que en Europa significó el propio debate revisionista que en el seno de la Internacional promovieron Bernstein, De Man, Kaursky o Bauer. Nos referimos a los debates que en nuestro continente llevaron adelante Rómulo Berancourr (el fundador de Acción Democrática en Venezuela) con Gustavo Machado (el fundador del Partido Comunista); o el de José Barlle y Ordóñez con el diputado comunista Mibelli llevado adelante desde las páginas de EL Dla y, sobre codo, el de Haya de la Torre {el fundador del APRA de Perú) ramo con José Carlos Mariáregui (el fundador del Partido Comunista de Perú) como con Julio Mella (fundador del Partido
47

Comunista de Cuba) . Se confrontaron concepciones socialistas democráticas, bajo d nombre de nacionalistas y populares frenre a concepciones comunistas. También se discutía la necesidad de partidos policlasisras versus partidos de clases; la defensa dd Estado versus la destrucción del Estado, la necesidad de construir las estructuras democráticas de la sociedad versus la desvalorización de la democracia formal, etc. Otro rema central fue el del anciimperialismo que sólo fijaba como punto de ataque a Estados Unidos, asumido como parte de un movimienro de revolución mundial, versus un anciimperialismo que, afincándose en la nación y en América Latina, criticaba a todas las potencias fuese cual fuese su signo y buscaba la construcción de proyecros nacionales. Era la afirmación de lo popular y lo nacional frente a lo intelectual e internacional, y por ello de esos debates nacieron tanto los parcidos populares y populistas como los partidos comunistas.
Esta discusión en América Latina, a diferencia de la producida en Europa, no se realiza en el interior de los Panidos Socialistas, pues prácticamenee no existían, sino que nace con la introducción misma del marxismoleninismo en nuestros paises. Se lleva a cabo ranro en parridos políticos ya constituidos como en los nuevos partidos que se estaban gestando, como es el caso del APRA peruano y de AD en Venezuela. Mientras unos se afincaban en las tradiciones liberales de América Latina afirmando que el "socialismo democrático es la herencia del liberalismo del siglo XIX" y se inspiraban en la reforma universitaria de Córdoba y en la Revolución Mexicana, otros eran mera traslación de los dictados desde afuera.
Portadora de la ideologla genérica de reforma democrática, la Reforma Universitaria de Córdoba constituyó una de las banderas en las cuales se afincaban los movimientos populares de entonces, asf como también los movimientos populistas posteriores. Igualmente en la Revolución Mexicana, por su entronque en lo nacional y en lo agrario. Haya de la Torre, por ejemplo, había iniciado desde 1924 una lucha ideológica que tuvo alcance continental, inspirado en la Revolución Mexicana y en la Reforma Universitaria de Córdoba. Propuso bajo el "indoamericanismo" una alternativa antiimperialista y socialista, y buscaba levantar banderas alternativas a las de los comunistas, canco en el plano práctico como en el plano ideológico.
La introducción del marxismo-leninismo en América Larina no se produjo meramente en el plano de las ideas o de la conscrucción de Partidos afines sino que, influido por las estrategias de la III Internacional en sus diversas fases, condujo a sucesivos intentos de insurrección. Los del Soviet de El Salvador en 1932 o de la Columna Prestes en Brasil en 1935 contra el gobierno populista de Vargas no son sólo casos trágicos y sangrientos de traslado mecánico de estrategias revolucionarias de la Internacional Comunista hacia América Latina, sino que además significaron acciones políticas para incentivar la confronración y la polarización social. En cal sentido, buscaron dificultar las opciones reformistas y democráticas.
48

PAI('J IDOS POPULISTAS Y LOS PAI('JIDOS POPULARES
La construcción de partidos populares y nacionalistas en América Latina que llevaron adelante las banderas de la modernización, de la reforma social y de la democracia, no fue sólo resultado de los debates teóricos sino que, por sobre codo, fue la respuesta reformista y popular frente al imperialismo.
La histórica presencia del imperialismo inglés del siglo XIX, junto con la crecienre preponderancia americana expresada en la Doctrina Monroe de 1 822, la sentencia del Destino ManifiestO en la década de 1840, o el Corolario Roosevelt en 1904 -que establecía la "facultad de ser una potencia de policía internacional"- habían dejado profundas huellas de rechazo en América Latina expresadas en un larvado anrimpedaJismo que sólo recién a partir de la política del "Buen Vecino" de Franklin D. Roosevelr en la década del 30 del presente siglo, y la casi desaparición de Inglaterra, comenzaría a cambiar. De aHí surgieron los reformismos, nacionalismos y populismos específicamente latinoamericanos que indicaron senderos socialdemócratas por sus contenidos ideológicos, distintos a su vez a los senderos socialdemócratas clásicos del continente europeo. Fueron estos los únicos movimientos pollricos en América Latina que construyeron una amplia base social para sus respectivos gobiernos reformistas, no a partir de la clase obrera, la cual no existía, sino de un amplio abanico de grupos sociales. Estos panidos, que adoptarían primero banderas populares (Barlle, Irigoyen) y luego banderas populistas (Cárdenas, Vargas, ere.) en sus luchas conrra los sectores más conservadores, modernizaron sus países, incorporándolos al mercado mundial y a las formas modernas de la democracia representativa. Los partidos populistas y los partidos populares ocuparon en América Latina el espacio polftico que los partidos socialdemócratas ocuparon en Europa, y sus banderas fueron comunes la mayor pane de las veces. En la década de los 60 es cuando la Internacional Socialista, al iniciar su mirada al mundo no europeo, comenzará a aprehender estos fenómenos políticos latinoamericanos.
Los DICTADOS DE LA INTERNACIONAL CoMUNISTA
En 1935, apenas dos meses después del fracaso del alzamiento insurreccional del Partido Comunista Brasileño contra el régimen populista del Estado Nuovo de Getulio Vargas, el VII Congreso de la Internacional Comunista (IC) cambiaba su táctica y pasaba de la estrategia de Clase contra Clase a la estrategia de los frentes populares. Era la conscacación del fracaso del izquierdismo insurrecciona! y el ascenso del fascismo que cal polarización promovió. A diferencia de la Rebelión Roja de El Salvador en 1932 o el efímero golpe de Estado comandado por Grave en Chile en 1932 y su inremo de establecer una república socialista, la insurrección de Prestes contra el gobierno populista de Vargas había sido minuciosamente discutida, deci-
49

dida, planificada y apoyada por hombres de la lncernacionaJ Comunista de la cual el propio Prestes, secretario general del Partido Comunista Brasilero, era miembro del Comité Ejecutivo.
Con el viraje de la IC, los Partidos Comunistas pusieron proa hacia la estrategia de los frentes populares. El objetivo volverá a cambiar en 1939, a ralz del pacto ruso-germánico que establecerá como estrategia la crítica a las llamadas democracias burguesas. Nuevamente se reoriencan desde la invasión de Hírler a la Unión Soviética en 1941, constituyendo los Frentes Nacionales Antifascistas.
La propuesta de los frentes populares en la región fue una mera copia de las experiencias de los frentes eleccoraJes de Francia y España. Indicaban una vez más el desconocimienco de las especificidades latinoamericanas y la repetición de modelos políticos traídos desde el extranjero. En cal sentido, el objetivo de constituir estos frentes durante la 11 Guerra Mundial condujo a los partidos comunistas latinoamericanos a apoyar diversos tipos de gobiernos con tal de que ellos tuvieran una polftica antifascista y, por ende, indireccamence favorable a los intereses de la Unión Soviética en la conflagración en el Viejo Continente. Una vez más los partidos comunistas adecuaban su accionar político a los dictados de las conveniencias nacionales de la URSS. Es esta estrategia la que explicará, entre otros casos, el rompimiento en 1939 del P.anido Comunista Mexicano con el ala izquierdista del Partido de la Revolución Mexicana y el apoyo aJ aJa moderada de Ávila Camacho; la participación ministerial del Partido Comunista de Cuba en el gobierno de Fulgencio Batista entre 1941 y 1944, o las confluencias entre los comunistaS argentinos con el gobierno conservador de Orciz en 1939.
LoS POPUUSMOS LATINOAMERICANOS
Al tiempo que los partidos políticos -afines a las concepciones polfcicas y a Jos debates ideológicos que atravesaba Europa para entonces- establecían sus estrategias en América Latina como meras copias mecánicas de aquellas realidades, el continente se vio convulsionado por procesos polfticos populares y populistas, muchas de cuyas ideas conductoras emanan de debates frente a las ideologías transplantadas. Son entre otras, las experiencias políticas de Hipólito Irigoyen, Batlle y Ordóñez durante las primeras décadas y, sobre todo -eno·e o eros- las de los gobiernos de Lázaro Cárdenas en México en 1938; de Domingo Perón en Argentina en 1944; de Getulio Vargas en Brasil desde 1930; de Rómulo Betancourt en Venezuela desde 1945 o de José Figueres en Cosca Rica desde 1948, las cuales condujeron a la consolidación de los respectivos estados nacionales.
Estos escados estaban caracterizados por los vigorosos desarrollos capitalistas en sus respectivas naciones, por la incorporación de las masas urbanas al sistema político a partir de la democratización de esas sociedades y la consiguienre construcción de los derechos ciudadanos. También por la vio-
50

lema urbanización, el desarrollo de los mercados internos, la industrialización sustitutiva a partir de la reserva del mercado interno a las industrias nacionales y la creación de nuevas clases sociales asociadas al vigoroso empuje de los aparatos estatales que inclusive llevó adelante la nacionalización y/o la creación de un fuerte sector de industrias básicas. Pero más que todo, cumplieron en nuestro continente el papel de conscrucrores de la democracia polfcica en el aspecto de los derechos ciudadanos. Iniciaron la democracia social con la construcción de los derechos sociales que cales proyectos reformistas significaron. Es en tal sentido que esros proyectos políticos ocuparon en América Latina el papel y el espacio político que la socialdemocracia llenó en Europa.
La Internacional Socialista asumió esros fenómenos poüticos desde comienzos de la década de los 60 con el desencanto provocado por la Revolución Cubana. Ésta, al alejarse de las propuestas y confusas banderas de un socialismo democrático latinoamericano y reinrroducir, a rravés del foquismo, el leninismo con la consiguiente polarización política, llevó a la Internacional Socialista a un análisis más riguroso de nuestra América. Se agregaba además la radicalización izquierdista de los pequeños partidos socialistas históricos, algunos de cuyos sectores pasaron a engrosar los focos guerrilleros. Así, la Incernacional Socialista verificó que ten fa más en común con los partidos y movimientos populares y populistas que con los partidos socialistas históricos del continente.
LA REINSERCIÓN DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA
Es en la década de los sesenta cuando la Internacional Socialista asume que muchos de los elementos de los partidos populares y populistas se acercaban a los del movimiento obrero europeo e, inclusive, que estos partidos preanunciaron elementos que la socialdemocracia misma adoptaría posteriormente. Tal es el caso de su definición de clases, ya que mientras los partidos políticos populares de América Latina eran policlasistas en la u-adición de Haya de la Torre, los socialdemócratas europeos históricamente se habían definido como partidos de la clase obrera. Esto al menos fue así hasta 1959, cuando en el Congreso de Bad Godesberg la socialdemocracia alemana pasó de definirse de un "partido de la clase obrera" a un "partido del pueblo", modificación que posteriormente llevarían a cabo la mayor parte de los panidos socialdemócraras europeos.
La pervivencia del colonialismo europeo en el mundo conspiraba contra la posibilidad de construir una real Internacional Socialista y no una unión de características meramente europeas. Así, cuando la U Guerra Mundial concluyó y en varios países los panidos socialdemócratas se instalaron en sus respectivos gobiernos, estos llevaron adelante la can ansiada descolonización del Tercer Mundo. En muy pocos años se produjo la independencia de la casi cocalidad de las antiguas colonias, muchos de cuyos
51

parridos gobernantes pasaron a engrosar la propia Internacional Socialista. Sin embargo, los objetivos de pacificación en Europa y de consuucción de una tercera vía implicaron una estrategia más global para el Tercer Mundo.
En la década del cincuenta la Inrernacional Socialista, en la búsqueda de su inrernacionalización como mec.1.Ilismo para promover la distensión y afumar la viabilidad de una tercera vía, había creado secretariados regionales para Asia y para América Latina. Esra última se definía como una "organización de naturaleza estrictamente latinoamericana para el intercambio de información enrre los partidos que han emergido del movimiento político de la clase obrera y que han adoptado el socialismo como meta'', en concordancia con la ideología imperante en la Internacional Socialista anteri01 a Bad Godesberg.
Allí tenían su núcleo los panidos socialistas de Argentina, Uruguay y el Parrido Laborista de la ex colonia de Jamaica, estrechamente vinculado al laborismo inglés. Tal secretariado apenas duró seis años, hasta 1961, cuando la Internacional Socialista estableció una mayor vinculación con los partidos populares y populistas. Así, en 1963, en el Congreso de Ámsrerdam, la organización amplió la membresía a partir de la introducción de la categoda de "miembro observador", la cual, hacia fmales de la década de los 70, pasó a definirse como miembro consultivo, consdruyendo el mecanismo para acercu nuevos partidos y movimientos políticos. Se insrau.ra un nuevo margen jurídico en el Congreso de Ámsrerdam y se redefinen las políticas respecto a las características de los partidos popuJucs latinoamericanos como partidos afines y la necesidad de romper el eurocenrrismo. En esre marco de situaciones se incorporan como observadores el Partido de Liberación Nacional de Cosca Rica, el APRA de Perú, Acción Democrádca de Venezuela y el Parrido Febrcrisra de Paraguay. Este proceso, luego de sucesivas incorporaciont>s, logra que, hacia fines de la década, el grupo de parcidos latinoamericanos miembros de la Internacional Socialista sea el mayor después del europeo.
'LA.o; NUEVAS FORMJ\S DE LA SOLIDARIDAD LNTERNt\CIONAL
Una nueva estrategia y una nueva definición ideológica de la Internacional Socialista se profundizarán en la década de los 70. En 1 974, con el propósito de acercarse al Movimiento de los No Alineados, Olof Palme decía:
Tenemos que encontrar formas responsables y no burocráticas para hacer de la lncernacional un foro abieno al debare, a la colaboración de representantes de otras panes del mundo. Para ello lo esencial no es que estemos todos absolutamente de acuerdo acerca de rodas las cuestiones ideológicas, sino que codos tengamos un verdadero sentido de la solidaridad internacional.
52

Pot su paree, Socialist A/foirs, la revista oficial de la Internacional Socialista, expresaba que "un análisis de las metas del Movimiento de Países no Alineados sugiere que este movimiento tiene mucho en común con la Internacional Socialista y que ambos tiene mucho que aprender, uno del otro { . . . ) Las diferencias no son importantes".
El propio Willy Brandt, en 1972, expresaba la necesidad de una mayor amplirud por parte de la lnrernacional Socialista: "también en otras regiones del mundo existen partidos socialdemócratas, pero en mayor número panidos y movimientos que no pertenecen propiamente a la socialdemocracia en nuestra acepción de ella, pero que le son afines".
En la misma dirección, en 1975, se expresaba Kreisky, el primer ministro de Austria, en carta a Brandt y Palme. Kreisky afirmaba que:
si deseamos mantener un contacto vivo con el desarrollo polfrico de otras regiones del mundo, debemos mantener una postura abierta en nuestras relaciones internacionales. ( . . . ) La democrac1a ha experimenrado una evolución muy diferente en los diversos paf:.es. ( . . . ) En América Latina puede haber movimientos y parridos capaces de mantener contactos con los socialdemócratas europeos, sin que por ello rengan que ser juzgados con arreglo a los severos criterios de la InternacionaL
Sin embargo, es desde el ascenso de Willy Brandt a la presidencia de la Internacional Socialista en 1976, cuando la organización asume fuerces modificaciones que no sólo se expresaron en la creciente incorporación de nuevos partidos, sino en un papel más destacado en la geopolfrica mundial. Se trataron los remas de los derechos humanos, de la paz y la distensión, asf como de la promoción de la democracia y de la lucha por un nuevo orden económico internacional. Ello, a su vez, en un marco de independencia y de manrenimienro de los niveles de autonomía de los partidos miembros. Willy Brandr era claro en este principio de independencia al afirmar que cela Inte• nacional Socialista no pretende exportar ideologfa, sino dar un ofrecimiento concrero de colaboración a sus amigos del Tercer Mundo".
Al tiempo, en 1980, en la ocasión de la creación del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, el dominicano Peña Góme-L, vicepre.�idenre de la Internacional Socialista para América Lacina, expresaba que "en el seno de la Internacional Socialista nosotros llevarnos nuestros acuerdos. No dejamos que los europeos dicten la política para América Latina porque somos nosotros los que conocemos nuestro continente". Todo este proceso estaba sentando así las bases de una nueva alianza entre Europa y América Latina a través de los panidos miembros de la Incernacional Socialista.
S3

LA BATALLA DE Li\S ARMAS
Los movimientos anarquistas m vieron destacada importancia en América Latina no sólo por la hegemonía de la 1 Internacional, sino también por la iniluencia de las fuerces oleadas de inmigración hacia América Laüna desde los paises que gestaron dicha ideologfa.
La dominación de esta corriente ideológica fue en nuestro continente más prolongada que en la propia Europa, en parte por el rezago del proceso de difusión de las ideas desde Europa, en paree porque las ideas clásicas del marxismo tuvieron más fuerza y eco en los países desde los cuales no se produjeron movimientos migrarorios hacia América. Así, el marxismo clásico de fines de siglo tuvo reducida influencia en nuestro continente. Las ideas socialistas de Marx y Engels, salvo las escasas excepciones de los paises más europeizados que mecánicamente trasladaban los debates ideológicos existentes en el viejo continente, llegaron después de la década de los 20 envueltas del halo leninista y stalinista que exportaba la novel revolución de los soviets.
La IIl Internacional fue, en tal sentido, el Estado Mayor ideológico y organizacivo de estos partidos comunistas, los cuales reproducían sus directrices y apLicaban sus manuales leninistas. Sin embargo, dejando de lado las diversas tácticas que en cada momento establecía la Internacional, "hasta 1958, los Partidos Comunistas de América Latina estiman la vía armada como el único camino revolucionario posible", tal como expresara Rodney Arismendi, secretario general del Partido Comunista uxuguayo y sostuviera durante más de ueinra años, desde la década de los 40. Tal ocien ración fue dominante hasta el informe crítico que Kruscbev hiciera sobre Stalin. En este informe es donde formula una posible vía de transición padfica desde el capitalismo al socialismo, una vía acorde con su propuesta de coexistencia pacífica con Estados Unidos, tal como se lo exigía su país, largamente afectado por el stalinismo, y la propia nomenklatttra, ya consolidada como grupo dominante y temerosa de perder sus prerrogativas ante un staLinismo trasnochado que seguía reproduciendo revolucionarismo externo y terror interno.
En 1956 los comunistas en América Latina comienzan a plantear la posibilidad de una vía pacífica y dan inicio así al debate sobre las vías de la Revolución latinoamericana. No obstante, fue solo cuando se produjo la defmición socialista de la Revolución Cubana y la ruptura de los gigantes del comunismo con el cisma cnino-soviético, cuando nuestro cominence pasó a ser espacio de discusión ya no teórica sino práctica de diversas opciones revolucionarias, lugar de la lucha por la hegemonía del movimiento revolucionario latinoamericano.
La distancia política y cultw·al de China, el desconocimiento de las verdades del socialismo real y de las características de "la nueva clase" que analizara Djilas así como el fuerte influjo del leninismo en América Latina
54

por la larga presencia de los Partidos Comunistas, abrieron el espacio para la influencia de la Revolución Cubana en forma mucho más destacada que la Revolución China y su posterior Revolución Cultural.
Las diversas influencias del debate que atravesaba el mundo lo constituían las propias revoluciones existentes. La Unión Soviética había instaurado como producto de exportación la concepción de la Revolución en etapas (primero la fase democrático-burguesa y luego la Revolución Prolecaria), la dictadura del proletariado concretada en La vanguardia del Partido Comunista, y la modalidad de la huelga general insurreccional como momento de eclosión revolucionaria. Por su parte, China magnificaba su propio modelo de Guerra Popular Prolongada caracterizada por el largo sirio desde el campo a la ciudad, el papel revolucionario del campesinado y posteriormente la negación de la modernización de la Revolución CuJruraJ. En esa misma época, Cuba promovía la teorfa del foco revolucionario rural, la importancia de las capas media en el proceso insurreccional y la capacidad de crear condiciones revolucionarias por la propia acción militar de las vanguardias guerrilleras.
EL DESATE DEL FOQUISMO Aun cuando los tres modelos de Revolución eran distintos, de hecho, la
guerrilla guevarisra constituyó la traducción latinoamericana de la tesis china. Para el estratega Nguyen Giap "la guerrilla es la guerra de las masas populares en un pa!s económicamente arrasado". En 1960, con la publicación del manual Guerra de guerrillas, el Che Guevara sostenía que el foco guerrillero podía crear las condiciones revolucionarias. América Latina se reencontró con las Tesis de abril de Lenin, claves de la insurrección de los soviets en 1917. La 11 Declaración de La Habana en 1 962 era aún más clara al afirmar que "la revolución era inevitable en muchos países de América Latina".
La teorfa de Debray, en ramo que difusor de las reorías guevaristas del foco, podrfa sincetizarse en dos puntos. Primero, que América estaba madura para la Revolución, sosteniendo las oligarqulas nativas sólo por el apoyo del imperialismo, y segundo que la superación de esta dependencia se realizaría mediante el desarrollo ininterrumpido de un foco guerrillero. La fuerza guerrillera era el "moror pequeño" de las elites que ponía en marcha el gran motor de las masas. Era esta una estrategia enfrentada tanto a la "acción de masas" de los Partidos Comunistas, posterior al informe de 1956, como al putchismo aventurero de la etapa anterior. Debray establecía un claro enfrentamiento con los Partidos Comunistas de América Latina al afirmar que éstos sufrían la burocratización de sus esuuctw·as de dirección, la búsqueda obsesiva de alianzas y regateos polfticos, las intrigas electorales, el liderazgo de un viejo grupo dirigente dotado de un estilo conformista y la valoración de ideologías tradicionales. Al ciempo afirmaba que coda línea
55

polfriC<l que "no era susceptible de expresarse como una línea milirar precisa y consistenre no podía ser considerada revolucionaria". Se abría así el más importante debate aconcecido en América Latina entre los diversos sectores que reclamaban para sí el rítulo de marxistas-leninistas. La reunión de los Partidos Comunistas en La Habana en 1964 constituyó la instancia más álgida de dicho debate. La influencia de la Revolución Cubana había conducido a los partidos comunistas de Venezuela, Guatemala, Colombia y Paraguay a adentrarse en la vfa armada a través de la creación de focos guerrilleros rurales. A ello se agregaban los imencos de los comunistas chinos de dividir a los Partidos Comunistas latinoamericanos, la creación de focos guerrilleros provenientes de partidos socialistas en Argentina y Uruguay, la creación de focos guerrilleros desde las clases medias. Ello se expresó en la violenta aparición de las guerrillas guatemaltecas (51-63), del movimiento campesino de Hugo Blanco en Perú (61-64), de la guerrilla de Tucumán en Argencina (61), la de Honduras (64), la de Ecuador (62), la aparición del Frente $andinista (1961), de las guerrillas de Ricardo Maserri en Argentina (63-64), de Labio Vázquez, y Marulanda en Colombia ( 1964), de Lo bacon y de la Puence Uceda en Perú (1965), de la ida a la guerrilla del Partido Comunista de Venezuela y la fundación de la Fuerz.as Armadas de Liberación Nacional (FALN) liderizadas por Douglas Bravo ( 1963-64), de las guerrillas del Paraguay (1959-62), y el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) en Uruguay ( 1965)
l..A REvOLUCIÓN EN ETAPAS
La teoría oficial de los partidos comunistas la expresaba el propio Arismendi. Cargado de un arsenal de citas de Lenin, afirmaba éste que
la definición de vía pacífica corresponde a la fase de transición o de acceso a la posibilidad real de roma de poder por el proletariado, más que al acto en sí de la instauración de la dictadura del proletariado sin el recurso de la insurrección. Hablando en términos militares (la vía pacífica] parece referirse más a la marcha de aproximación que al ataque o al asalto.
En tal sentido, ubicaba las diferencias a nivel de la táctica. Unos transitaban la vía pacífica para concluir en una eclosión insurrecciona! armada, mientras que para los foquisras canco el medio de acceso como el momento final tenían un carácter militar. La llamada vfa pacífica exigía armonizar dos tesis difíciles de conciliar: por un lado el hallazgo de una ruta de aproximación a la Revolución que volviese innecesario la insurrección o la confrontación armada, y por otra, la "destrucción ineludible de la máquina burocrático-militar, condición de roda auténtica revolución popular", al decir de Arismendi. En ral sentido, la vía pacífica era meramente una posi-
56

bilidad en el amplio abanico de vías revolucionarias. Para él "los revolucionarios deben dominar efectivamente -y no sólo verlo como un plameamiemo teórico general- todas las formas posibles de lucha para estar en condiciones de pasar en cualquiera circunstancia de una a otra forma''.
La diferencia respecto a la teoría del foco de Guevara radicaba en la consideración de que la insurrección -como toda forma de lucha- era antes que nada un problema político, y sólo luego un problema militar o técnico. Para los partidos comunistas adoctrinados en la táctica de la huelga general insurrecciona! armada, la guerrilla sólo tenía semido en tamo constituía un factor preparatorio de la insurrección general.
Obviamente, se reconocían las restricciones políticas que imponían los propios regímenes democráticos: inclusive el Che Guevara afirmaba que "donde un gobierno haya subido al poder por alguna forma de consulta popular, fraudulenta o no, y se mantenga al menos una apariencia de legalidad consritucional, el brote guerrillero es imposible de producir por no haberse agorado las posibilidades de lucha cívica''.
La realidad fue, sin embargo, distinta. Casi sin excepción, los países de América Latina sufrieron embaces guerrilleros, sin distinción de régimen político imperante. La influencia ideológica, militar, política u organizativa de la Revolución Cubana constituyó un importante aliciente para muchos movimientos políticos, los cuales pasaron a la organización de focos guerrilleros urbanos o rurales. Incluso se organizaban en las zonas más agrestes de sus respectivos países, acorde con una traducción mecánica de la teoría leninista del "eslabón más débil de la cadena imperialista".
EL FRACASO DE LAS GUERRILLAS
Al tiempo que el aparato internacional de apoyo a las guerrillas latinoamericanas se profundizaba con la reunión de la Tricontinental de La Habana en 1966 y el Congreso de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en 1967, los propios Partidos Comunistas iban abandonando entre 1966 y 1968 su apoyo inicial a las guerrillas. Casi todos los movimientos guerrilleros de la década de los 60, impulsados bajo los parámetros del foco, habían terminado en desastrosos fracasos. Ñancahuasu era más que la muerte del Che, era el toque de retirada de la guerrilla rural.
Para 1967, la sucesión de fracasos guerrilleros y la cada vez más estrecha vinculación de Cuba a la Unión Soviética, reafirmada en el embargo comercial y el fracaso de la especialización azucarera, contribuyen a una sustancial modificación de las tesis guevarisras. Fidel hace hincapié en esta nueva etapa, que se iniciaba con la muene del Che, en que la insurrección armada no constituía la única forma de lucha revolucionaria. Sin embargo, mantenía el criterio de que la insurrección armada constiruia la forma fundamental hacia la cual finalmente llevaban todas las demás formas de acción política revolucionaria.
57

En el ínrerin se había producido una Larga Marcha de fracasos insurreccionales y la casi coral marginación de Cuba ame la comunidad de países latinoamericanos. La micología revolucionaria tenía ya demasiados mártires y la realidad mostraba nuevos procesos políticos que no enuaban en el cartabón de los modelos guerrilleros. Comenzaba además el lenco avance de la militarización de las sociedades impulsadas por el víolemismo guerrillero, la crisis de los modelos de sustitución de importaciones, el agotamiento de las banderas populistas que se habían quedado meramente en la democracia política y en una débil democracia social
58

EL PODER EN EL SOCIAUSMO REAL
La imposición en Rusia de un modelo de socialismo caracterizado por "la dictadura del proletariado" implicó necesariamente un partido altamente centralizado, vertical y asumido como vanguardia del proletariado. Además por ende la aplicación de un régimen de terror para llevar adelante tal concepción de sociedad. Más aún, ello significó no sólo la práctica desaparición de la reducida democracia y libertad que ex.iscfa en la Rusia Zarista, sino inclusive de la propia democratización que intentó llevar adelante Kerenski, a la caída de los Románov, en febrero de 1917.
La teoría leninista de incentivar el agravamiento de las condiciones sociales y la acentuación de la crisis política y económica se expresó en repetidas ocasiones en su propuesta de derrocismo revolucionario donde expresaba que "el proletariado de cada país debía favorecer la derrota militar de su propio gobierno para convertir la guerra imperialista en guerra civil". Esto llevó a Lenin a la construcción de un camino de actuación política signado por un fuerce sectarismo, intransigencia y ferocidad, contra los oponentes, apaciguadores, reformistas o pacifistas. De esta táctica emergieron las divisiones al interior de la socialdemocracia europea. La historia veriftcó que la estrategia leninista tenía razón en tanto que ninguna orra pudo crear un panido centralizado y disciplinado como el bolchevique. Este consiguió, en un momento crítico a través de un golpe de manos, dominar la situación conflicciva y apropiarse del poder en la posguerra. Incluso siendo ran sólo una minoría de no más del 25%, como se verificó en las únicas elecciones democrácicas de 1918 para la elección de la Duma.
De allí en adelante, el leninismo demostró ser no meramente una esrraregia político-militar para la roma del poder, sino una concepción más amplia sobre la dirección del Estado y sobre el tipo de sociedad. Tan discante de las utopías socialistas que Suslov, el ideólogo de la Unión Soviética de los últimos treinta años, definiera como el socialismo real.
De la Revolución en adelante, cada una de las fases de la evolución del gobierno soviético significó la restricción de la democracia. Historia que estuvo marcada primero por el pasaje de un sistema pluriparridista a un sistema de gobierno basado en un parcido único. Tal hecho se produjo cuando el 18 de enero de 1918, recién reunida la Asamblea, fue inmediatamente
59

disuelta por los marinos armados, terminando as( la efímera historia de la democracia parlamentaria rusa. Adicionalmente, cal hecho significó la prohibición de los parridos mencheviques como de los socialistas revolucionarios. Tales purgas en rodas las instituciones poüticas y cultu.ra.les ruvieron el efecto lógico y narural, aún cuando no previsto, de reflejar en el propio partido bolchevique los diversos conflictos sociales existen ces. Éstos condujeron a la aplicación denrro del Partido Comunista el mismo principio despótico que el Partido ejercía sobre la sociedad.
La lógica continuación del proceso de resuicción de la disidencia implicó el paso a un sistema de gobierno dirigido por una fracción única. El propio descontento de los trabajadores se reflejó incernamenre en la llamada "oposición obrera", vinculada al levanramienro Kronstadt, otrora símbolo de la Revolución de Ocrubre. El arrasamiento de las disidencias internas condujo a la preeminencia única de una sola fracción, la estalinista, ramo a1 interior del Parcido, del Gobierno como del Estado. De esta forma, por un proceso casi natural y en nada exento de conflictividad y despotismo, la dicradura ejercida sobre la sociedad en nombre de la clase trabajadora, y luego sobre la clase trabajadora en nombre del Parrido, se aplicó al propio Partido creando el gobierno de un solo hombre y las bases de la tiranía. Era el gobierno exclusivo de un único dirigente, Sralin.
Cada uno de estos movimientos politicos promovió violentas exclusiones y evidenció el catácter aurocrácico del régimen impuesto. Se sucedieron prohibiciones violentas a la existencia de otros partidos en los inicios de la década de los 20; la marginación, el exilio o el encierro -y también regularmente el fusilamiento- de las otras fracciones a fines de la década de los 20 y mediados de los 30, y finalmente las grandes purgas y juicios de los propios miembros y partidarios de la fracción esralinista en 1937. Si a1 comienzo el uso del terror generalizado expresaba que la libertad no habfa sido erradicada por completo, a1 final del ciclo estalinista la lenta sustitución del lenguaje del cerror de la dictadura del proletariado, por el lenguaje genérico de la democracia "socialista", indicaba claramente que la democracia y la Libertad ya prácticamenre habían sido extirpadas de la sociedad. En el medio, había desaparecido la autonomía universitaria, la liberrad de prensa, de asociación y, sobre todo, la capacidad de disenrir y por ende la propia existencia de la opinión pública, claves todas ellas necesarias para la existencia y la posibilidad de la democracia y la libertad. Sólo con la muerre de Stalin la sociedad dominada y asusrada comenzó a moverse.
LA DES'ESTAI..lNIZACJÓN CONTROLADA El 25 de agosto de 1956 Nikira Kruschev, nuevo primer secretario del
Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), realizó en sesión secreta su famoso discurso crftico sobre Stalin. Su exposición de 26.000 palabras ante algunos asistentes escogidos en el marco del XX Congreso del PCUS
60

se haría luego pública a través del New York Times de Estados Unidos. La cruda denuncia reservada a unos pocos escogidos significó un golpe de realidad sobre todo el movimiento comunista internacional que, ahora sí, tuvo que creer las infinitas denuncias que sobre el régimen de terror del estalinismo voceaban los trotskistas, los socialdemócratas o los liberales. Al mismo tiempo, el mundo conoda también el testamento de Lenin, en el cual se hacía referencia a la "brutalidad y falta de lealtad" de Stalin. La desestalinización iniciada, sin embargo, no significó la rehabilitación de todos los dirigentes purgados por Stalin, sino tan sólo los de su propia fracción estalinista, de la cual el propio Kruschev era un miembro connotado. La critica se basaba meramente en la existencia de un culto a la personalidad de Stalin, a sus errores y a su violentismo, y no en la propia estructura autoritaria que la Revolución y el marxismo-leninismo habían construido.
Aún así, el nuevo rumbo fijado por el PCUS iniciaba un cambio fundamental en la política mundial que tendría destacadas repercusiones en todo el movimiento comunista internacional. La desescalinización implicaba la rehabilitación sólo de los miembros de la fracción de Stalin, y la introducción de un nuevo principio de funcionamiento del sistema político. Requería para su propia existencia una cierta legalización de la pluralidad de opiniones, de la diferencia de criterios y de la controversia al nivel reservado de los órganos máximos del aparato del Partido, única estructura real de poder dada la simbiosis gobierno, estado y partido. La desestalinización en este sentido significaba una ampliación de los espacios de poder, y una cierta democratización en los altos niveles de la cúpula dirigente. Concordancemente se rechazaban las tesis de Stalin que afirmaban que a medida que la Unión Soviética progresara por el camino hacia el socialismo, los conflictos de clase se hacían más agudos, y los enemigos de clase se convertían en más peligrosos. A diferencia, Kruschev insistía que los conflictos de clase se atenuaban y que los enemigos de clase se hacían menos peligrosos y ofensivos y que, en tal sentido, no era necesario combatirlos con los mismos rígidos procedimientos anteriores.
LA COEXISTENCIA PACÍFICA
La desestalinización cumplió el papel de válvula de escape de las millones de tensiones existentes en una sociedad atravesada por profundas heridas aumritarias. El mecanismo fundamental de legitimación del estalinismo había descansado casi exclusivamente en formas de coacción. El dificultoso cambio que la propia fracción estalinista intentaba llevar adelante tenía sus límites en sí mismo, en sus propias responsabilidades en los actos de violencia anteriores. Si bien dicha política conducía a liberar tensiones y fuerzas centrífugas existentes en la sociedad que se enfrentarían al equipo gobernante, suponía que luego de su eclosión ellas conducirían a un nuevo equilibrio y una nueva cohesión al bloque soviético. A ello avalaba el apara-
61

ro militar y la realización de la primera explosión atómica soviética en 1 949 y de su primera bomba de hidrógeno en 1 953, la ampliación del campo comunista a partir de 1 949 con la Revolución China y la posibilidad de utilización de tropas sustitutivas en conflictos localizados tal como se verificaba desde 1950 en Corea.
Esta nueva geopolítica y la imperiosa necesidad de promover cambios internos en un senrido liberador en la Unión Soviética condujeron a la desestalinización. En el plano externo se expresó por la formulación de una nueva poHtica de expansión exterior signada por la teoría de la coexistencia pacífica entre el capiralismo y el socialismo real, y por la formulación de una posible vía de transición pacífica desde el capitalismo hacia el socialismo real. Por su parte, en el plano de la política interna, se proclamó que la URSS ya no constituía una dictadura del proletariado porque el Estado soviético "peneneda ya a todo el pueblo". Ello implicaba un compromiso y una promesa: el compromiso de que no se volverían a repetir los métodos terroristas de Sralin y la promesa de extender las libertades civiles por las que los pueblos habían luchado y seguían suspirando. Se empezaba así a construir la geopolftica de la era atómica, de equilibrio del terror entre el Este y el Oeste que veinte años después asumirá el nombre de "detente".
EL GRAN C:lSMA DEL MONOLITO
El informe Kruschev significó en la Europa Oriental profundas conmociones sociales. El escaso tiempo histórico de consolidación de las repúblicas democráticas, las cuales en su mayor parte no habían producido sus propias revoluciones sino habían sido amparadas por el apoyo de los ejércitos rusos, la ausencia de piezas de recambio fuera de las fracciones estalinistas en un conrexw de rápida desestalinización desde arriba, promovió levantamientos populares sobre todo en Polonia y Hungría, país donde el nuevo líder Nagy intentó levantar las banderas del socialismo democrático. No obstante, el inmediato aplastamiento de la rebelión de Hungría en 1956 por parte de los ejércitos de invasión indicó claramente los límites y controles que en adelante debería tener tal desestalinización. Más aún, indicó el fm del revisionismo histórico y la delimitación de las restricciones a roda posible liberalización futura.
El cisma fundamental provino de Oriente, de la China de Mao. Éste, acorde con los tiempos, promovió inicialmente, a través de la ((Campaña de las cien flores", un similar proceso de desesralinización interno. Pero el rápido brote de duras críticas al régimen y la experiencia de los levanramientos en la Europa Oriental condujeron a una rectificación, el regreso a la ortodoxia estalinista y la formulación de fuertes críticas a las nuevas estrategias políticas del régimen soviético, poniendo el fin del monolírico comunista. Gracias a este nuevo escenario Albania pudo desligarse del régimen soviético y vincularse a China; los rumanos pudieron dorarse de una poliri-
62

ca exterior más independiente; y los seguidores de Tiro conformar un modelo autogescionario de sociedad con un mayor margen de autonomía. Igualmente codos los movimienros revolucionarios en el mundo comenzaron a tener opciones políticas en el mundo de las izquierdas radicales.
La crítica maoísta -caracterizada en aquella vieja frase "el imperialismo es un tigre de papel" cuya respuesta irónica de Kruschev era "pero con dientes nucleares"-parecía retomar el viejo debate enrre Stalin yTrotski sobre el socialismo en un solo país versus la revolución permanente. Pero por sobre la discusión académica, lo que estaba planteado era la lucha por la hegemonía del movimiento comunista inrernacional y sobre codo el del Tercer Mundo. Se planteaba la disyuntiva entre las propuestas soviéticas de contención y coexistencia pacifica, y las propuestas maoíscas de las guerras populares prolongadas de liberación nacional y de rodear las ciudades capitalistas desde el campo subdesarrollado del Tercer Mundo. Mao discucía roda la ortodoxia marxista-leninista al plantear su propio camino como manual de revoluciones. Afirmaba la supremacía del campo en la Revolución moderna, agregando que el nuevo régimen soviético había abandonado la reoda marxista sobre el Estado y que había dado paso a la "degeneración burguesa" del viejo grupo dirigente, lo cual incluso planteaba "el peligro de una nueva restauración capitalista en la URSS".
63

EL bSCEPTICISMO: G.EORGE ÜRWI:.ll
La Revolución Rusa conmocionó al mundo; polarizó la vida social generando imporrantes ímpetus revolucionarios; construyó ejércitos de amigos solidarios a su causa y reorganizó a antiguos enemigos. O se era absolutamente incondicional o se era un enemigo de la revolución de los soviets y por ramo, un aJiado del imperialismo. Las 21 condiciones de incorporación a la lmernacional ComunÍS(a era la horma fija del manual avalado por la realidad de cómo producir el cambio social. Pronro se descubrió que la Revolución no es un producto de exportación y que la joven república estaba envuelta en una bruma de misterio donde se escondía una ácida pelea por el poder. Así fueron rodando las cabezas de casi codos los organizadores de las jornadas de Octubre. La purga interna en la "casa matriz" fue acompañada de rápidos despidos de las "sucursales" y cuan más vertiginosas eran las expulsiones, mayores fueron los fracasos para esas fuerzas impugnadoras. Algunas de las antiguas solidaridades se transformaron en nuevos afeeros y algunos viejos afectos en odios. En medio de codo ello, el escepticismo, cuando no la desconfianza, fue comando cuerpo en variados equipos intelectuales. La expulsión de Trotski, el marginamiento del viejo equipo dirigente y su posterior fusilamiento en los juicios del 37, la flagrante intromisión de la temible policía soviética (GPU) en España en plena Guerra Civil contra los grupos trorskisras -que llegó hasta el asesinato de su líder Andreu N in- sumado a los Pactos con los alemanes en 1939 y el asesinato de Trotski en México, hizo abrir los ojos a algunos socialistas y a alzar gritos de repudio y desesperanza.
George Orwell, viajero comprometido, periodista denunciante de la miseria social, también recorrió ese largo camino hacia el escepticismo. Su vida personal le permitió observar el mundo críticamente.
Nacido en la India en 1903, en el seno de una familia inglesa ocupada de las arduas rareas de mantener el colonialismo en Asia, Orwell -seudónimo de Eric Blair- estuvo siempre a contramarcha de su medio social.
Blanco, de familia protestante e invasora en la India, esmdianre debajos ingresos y más un oscuro pasado en la aristocrática escuela privada de Eron en Inglaterra, a dos aguas entre ingleses colonialistaS y nativos complacientes. Al terminar sus estudios se enroló en la Policía Imperial para ir a
65

Birmania donde radicó por cinco largos años hasta sus veinticinco. Tampoco podía ser miembro pleno encre los vagabundos y mendigos con quienes compartió hambre, frío y cárcel durante dos años en Europa al regreso de su experiencia militar. Cuando referido a ello publicó en 1933 su primera novela Sin dinero m Parls y Londres, Orwell, con rreinca afios, había adquirido un férreo espíritu laborioso, huraño e individualista algunas veces, con una fuerte dosis de criticismo social. Fino y sensible en su apreciación de la cultura y dorado de una desarrollada concepción socialista y humanitaria con las clases trabajadoras fuerremenre golpeadas por la crisis del 29.
Su humanismo no nació a partir de un conocimiento teórico de los dogmas en boga, que nunca llegó a tener, sino por una muy afectuosa solidaridad, sin petulancia y muy racional. Una relación coddiana con los más desfavorecidos y un profUndo conocimiemo de sus penurias, fueron ampliados gracias a sus recorridos por Gran Bretaña como vendedor de suscripciones de periódicos y de seguros.
Orwell fue uno de los primeros inrelecruales ingleses que abrazó la causa del socialismo, pero que se diferenció con fuerza de las prácticas políticas del socialismo real. De allí su originalidad; de allí su incomprensión. Fue uno de los primeros que perdió la fe en el socialismo, producto de las realidades que día a día se sucedían en la Unión Soviédca; pero no perdió la convicción de lo imperioso de un cambio social, y cómo éste debía ser un modelo de socialismo distinto.
En 1935 dio un leve giro hacia la religión. Fue allí que escribió que:
No existe ningún sustituto para la fe, ni la autosuficíente aceptación pagana de la vida, ni los reconfortantes panemas panteístas, ni ninguna religión del "progreso" con visiones de utopías resplandecientes y hormigueros humanos de acero y hormigón; o bien la vida sobre la Tierra es una preparación de algo superior y más duradero, o bien �rece de senddo y es tenebrosa y horrible
Pero ya en 1937 en La hija deL revermdo se criticará y dtrá: "qué cobardía echar de menos una superstición de la que uno ha logrado liberarse, querer creer en algo que en el fondo uno siente como falso". Es una referencia directa a la pérdida de fe, no es sólo con la religión, sino que por debajo subyace ya la certeza de la incredulidad en aquel socialismo de entonces.
f.L SICNJFIGADO DE LA LIBERTAD Como analista político y social, Orwell nunca escondió sus posiciones
a pesar de encontrarse prácticamente solo y vapuleado. Colaboró con publicaciones trotskistas y se solidarizó con el otrora lugarteniente de Lenin, quien recorría eJ mundo en busca de una visa. Con la República, viaja a España ya en plena guerra civil y se incorpora a las brigadas de defensa
66

coordinadas por el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) dirigido por Nin. Durante tres meses permanece en el freme, donde es herido y enviado a Barcelona para su recuperación. Al volver es cuando el panorama está más caJdeado: la guerra ha sufrido un vuelco negativo y recrudecen las disputas en el bando republicano, donde se debaten la guerra y la Revolución: ¿avanzar o retroceder?
Los comunistas deciden el debate. Golpean a sus antiguos aliados anarquistas y trotskistas que mantienen una fuerce hegemonía en coda la región de Cataluña. Orwell escapa milagrosamente, y ya de vuelta a Inglaterra escribe Homenaje a Cataluña, donde enjuicia severamente a los comunistas como causantes de la pérdida de la Guerra Civil y por las matanzas de republicanos de izquierda. Sus concepciones democráticas toman más fuerza aún y retoma la famosa frase de Volcaire: "detesto lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo". En medio de la Segunda Guerra Mundial agregará que
libertad significa el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír. Durante una década he creído que el régimen existente en Rusia era una cosa perversa y he reivindicado mi derecho a decirlo, a pesar de que seamos aliados en una guerra que deseo ver ganada.
Con la guerra incremenra su actividad: escribe en varios periódicos y mantiene una columna semanal en Tribune. Para él la guerra conrra Hitler necesita plantearse sobre la base de promover rambién cambios sociales internos y a ello dedica sus días. Sin embargo, ante el fracaso estrepitoso del cambio social propuesco y la aparición de la Guerra Fría, se torna alramente pesimista en las perspectivas futuras de la sociedad. No cree que en un mundo enfrentado los cambios sociales necesarios se produzcan.
La tuberculosis incrementa su pesimismo. De estos años son sus libros más famosos, Rebelión en la granja y 1984, sátiras de sociedades totalitarias del presente y presagios siniestros que la deshumanizada perspectiva del desarrollo tecnológico incontrolado esbozan para un futuro.
1984 es su obra cumbre: es allí donde su escritura es más lúcida y fluida, y su narración más detallada. Es también donde se muestra la más clara y precisa visión fucura de un mundo enfrentado. Por eso es chocante, por ser pasional. Además de una visión pesimista sobre el futuro del mundo escrita en medio de la Guerra Fría, es la crítica más feroz al mundo stalinisra, a la ausencia de libertad, al control político y al falseamiento de la verdad. Vayan como ejemplo las siguientes ciras: "el socialista de vieja escuela, acostumbrado a luchar contra algo que se llamaba 'privilegios de clase' daba por cierto que codo lo que no es hereditario no puede ser permanente" o "un grupo dirigente es tal grupo dirigente en canco pueda nombrar a sus sucesores . . . ". Muchas de esas visiones, de esas trágicas sátiras, y presagios
67

siniestros que allí se sostienen, fueron rechazadas por amplios sectores socialistas, y Orwell falleció a los pocos meses, en 1950, con el sello anticomunista que le buscaron escampar. Tuvo que pasar el XX Congreso del PCUS, la invasión de Hungría, la Primavera de Praga y el renacimiento del socialismo democrático para que OrweU empezara a ser releído, comprendido y aceptado por amplios sectores intelectuales y políticos socialistas.
68

EL SOCIALISMO PACrHCO: GANOHI
Mohandas Karamchand Gandhi, cuarto y último hijo del cuarto y último matrimonio de su padre, nació en la aldea de Porbandar, el 2 de octubre de 1869. Fue miembro de una familia de funcionarios hindúes de la casta de los valsya y dencro de ella de la subdivisión de la Modh Bania.
Adalid del pacifismo y la no violencia contemporánea, fue sin embargo víctima del radicalismo: tres balas segaron su vida el viernes 30 de enero de 1948 a los 79 años de vida. Pero ya una pan:e de sus objecivos habían sido realizados: India habfa obtenido padficamence su independencia, y atrás quedaban siglos de dominación y colonialismo. Los conquistadores musulmanes Mughals entre 1528 y 1858 y luego los ingleses hasta la independencia en 1947. El Maharma Gandhi era al tiempo que un hombre de la India y de su mitología, un ciudadano del mundo en ramo conocedor de las nuevas ideas de libertad y socialismo. Fue así que insertó la ideología del socialismo pacífico en su tradición nacional. Era la propia micología hindú la que estaba profundamente enraizada en su ser, gracias a lo cual pudo transformarla. No era un religioso sino un luchador social que al ciempo que independizó a su país del colonialismo inglés, conformó un modelo pacífico de cambio social basado sobre principios éticos.
Como polírico, Gandhi se aferró siempre a consideraciones morales y religiosas y como religioso no se encerró en templos, sino en la lucha popular a todo lo largo y lo ancho de su país, por los derechos y por la justicia. Su religión lo hizo polícico; su política, religioso. Era una lucha por la liberrad humana la que él llevaba adelante y por ende, una lucha religiosa. Irónicamenee deda que "la geme comema que soy un santo errando por el terreno polrtico, pero el hecho es que soy un político incenrando a coda costa ser un
" sanco .
''Vl\'E V DEJA \'TVIR"
El hinduismo es más que una docrrina y más que una religión. Es una forma de vida que se entreteje con la prehistoria mitológica y con la historia real de la sociedad. Más aún, es la suma de las experiencias nacionales, carente de parrones fijos expresados en dogmas o texcos sagrados, flexible, pero donde el peso de la tradición milenaria es fuerremence dominante:
69

"no debes hacer a los demás lo que sea desagradable para ti" expresaba el Mahabharara, antiguo libro donde se recogen las leyendas y se recrean las tradiciones épico-religiosas. Así, los movimientos reformistas del hinduismo, al igual que el budismo y el jainismo, nunca resultaron en cismas religiosos ni mucho menos culturales o políticos. Es un gran magma mirológico, religioso y cultural de unidad en la diversidad cuyo lema cenera! "vive y deja vivir", fomentó interminables e infinitas divisiones. Ciemos de miles de aldeas rum.les que al tiempo que se bastaban a sí mismas en una modalidad de feudalismo asiácico, desarrollaron vertientes específicas de religiosidad y micología, dando vida a más de 30.000 castas, 1549 lenguas indias y 103 lenguas importadas, todo ello en un territorio de más de 3 millones de kilómetros cuadrados donde habitan más de 350 millones de habitantes.
El hinduismo toma sus fuenres del proceso infinito de reencarnaciones que crea micos y dioses en las diversas vidas de Vimu, Krishna, Shiva o Rama, dando una rica diversidad de creencias y acogiendo a los infinicos estados humanos. Esta diversidad, en una lema y milenaria evolución, construyó una forma particular de división del trabajo santificada por la religión. Era el sistema de cascas herméticas, donde cada una tenía reglamentadas estrictamente las distintas pautas de componamienro de los individuos, tanto en lo económico como en lo social. Ello hada extremadamente rígido y estable el sistema social rural, y tornaba difícil la plena introducción de la democracia.
La sociedad hindú escaba dividida en cuatro castas principales. En el peldafio superior estaban los sacerdotes, los Brahmanes; y por debajo de ellos, los Catrias, gobernantes o soldados. La casta Valsya dedicados a la administración, el comercio y la agricultura; y los Sudras, los trabajadores. Finalmente fuera del sistema de castas estaban los innombrables, que hacían las careas domésticas y de servicios que resultaban inaceptables para las castas hindúes. Una minoría sustancial de musulmanes, tal ve:z. el 20o/o de la población, así como miembros de orras sectas y religiones como los janis, los Sikhs o los París, que no seguían el mismo sistema de cascas y de poderes de los hindúes, completan el mosaico de culturas y religiones que caracterizan al continente indio. Todo este sistema milenario de cascas se veia reforzado en su pasividad por el fuerte hinduismo y el minoritario budismo, que impulsaban a los hombres a acepcar sumisamente su destino en el mundo, ya que la creencia extendida en la reencarnación reafirmaba esta aceptación de las diversas escalas sociales. Para el hinduismo el hombre puro constiruye una forma del ser universal, que pasa por una serie interminable de transformaciones y vidas, y cuya esperanza escriba en llegar por el conocimiento de la verdad a una absorción en el seno de Brahma. La inmortalidad, sin embargo, s6lo se reservaba para aquellos que además practicaban la abstinencia, la continencia y la contemplación. Los permanenres ayunos de Gandhi, as( como su continencia sexual durante los últimos cincuenta años
70

de su vida, constituían accos que en el marco de la religión hinduisra lo acercaron a la casi veneración por su pueblo y, por ende, le dieron siempre un fabuloso respaldo político que nadie se atrevió a discutir, lo que le permitió llevar adelante sus proyectos políticos.
EL SOCIALISMO NO VJOLENI'O En el contexto de su historia nacional, Gandhi advirtió que la Libertad
de su país pasaba por la hermandad entre los indostanos de diversas religiones y por la supresión del secular y arraigado sistema de castas. El Mahatma luchó porque la sociedad integrara plenamente a parias e intocables, buscando romper y alterar una tradición antidemocrática antiquísima. Al mismo tiempo, buscó insertar en la corriente de la historia al socialismo democrático. "El verdadero socialismo nos ha sido trasmitido por nuestros antepasados", afirmaba.
Gandhi tenía una visión crítica de las otras corrientes llamadas socialistas y de la propia hiscoria de ellas. "Cuando algunos reformadores perdieron la fe en el mérodo de conversión nació la técnica de lo que hoy se conoce como socialismo científico", afirmaba. Para él, el socialismo era ran puro como el cristal y requería por lo tanto métodos cristalinos para realizarlo. Los medios impuros daban como resultado fines impuros, no pudiéndose alcanzar la verdad con la falsedad. En relación a la III IncemacionaJ Comunista afirmaba que la ambición de ésta era la misma que la de Gengis Kan, sólo que aquella era colectiva y ésta individual. "En razón de que el comunismo cree en su expansión en otros países, lleva en sí las semillas de su propia destrucción" escribía. El manual del análisis marxista no lograba explicar una sociedad donde no existían clases sociales sino castas; que rechazaba los mitos industrialistas y valorizaba el acercamiento a la naturaleza y cuya negación a las ideologías externas era tan ancestral como las propias invasiones y dominaciones por otras civilizaciones.
El enfoque de Gandhi se basó siempre en rodas las luchas que Llevó a cabo contra las injusticias y en la no-violencia como eje central de la acción de las masas y de él mismo. Múldples fueron las ocasiones cuando las manifestaciones se salfan de los carriles pacíficos en su confrontación con las fuerzas inglesas coloniaJes. En esas ocasiones detuvo dichas luchas sociales, ya que según su concepción la violencia no debía encabezar el proceso independentista ni ser parte de este. Ideológicamente, mantenía un pie en la corriente individualista de principios del siglo XIX en Europa y otro en el nacionalismo hindú de fines del siglo XIX que promovió los grandes levantamientos de 1857 y 1858 contra el colonialismo inglés. Navegaba entre esas dos aguas. Por un lado por la defensa del individuo frente a la comunidad; y del hombre frente a la máquina, coincidiendo así con Ruskin, Thoreau, Mazzini, así como con los socialistas utópicos no marxistas de Europa. A través de estos parámetros era que criticaba a los socialistas occidenra-
71

les en canco éstos "han creído en la necesidad de la violencia para implantar sus doctrinas socialistas".
EL Es1'\DO CONTRA EL INOI\'lDUO Como los ucopiscas o inclusive como los primeros textos de los anar
quistas como Bakunin, el Estado representaba para Gandhi la violencia en forma concentrada y organizada. "El individuo tiene alma, pero como el Estado es una máquina sin alma, jamás podrá ser aparcado de la violencia, a la cual debe su existencia misma". Lo que prefería no era la centralización del poder en manos del Escado, sino una ampliación de la participación ciudadana, de las ancesrrales aldeas rurales, a través de las figuras organizativas de cipo solidario que él llamaba fideicomiso. En su opinión, ia violencia de la propiedad privada era menos dañina que la violencia del Estado. La centralización como sistema no condecía con la escrucrura no violenta de la sociedad. Por ello, "bajo el otro socialismo no hay libertad individual" afirmaba. Su visión del Estado lo alejaba del socialismo estacalista, al ciempo que sus planteamientos sobre la necesidad de planificar la sociedad, sobre la igualdad económica y sobre el apoyo redistribucivo del Estado, lo acercaban a la socialdemocracia. El parcido socialdemócrata, el Congreso Nacional Indio, fue paree activa desde hace largo tiempo en ese movimiento político y también fundador posterior de los movimientos de los no alineados.
Su concepción no violenta lo acercaba además a la corriente pacifista europea, en la cual destacaban León Tolstoi, Bertrand Russell y Romain Rolland. También él dará su apoyo al Congreso de la Internacional de los Resistentes a la Guerra que se reunió en Austria en 1928 y que levantaba las banderas de la paz y la no violencia en un mundo signado por los radicalismos y los enfrentamientos.
"Mi socialismo nació en mi inconmovible fe en la no violencia". Quería amor y paz y por ello no podía predicar el odio y las rivalidades: el fm deLerminaba sus medios. El ideal socialista -para Gandhi, el ser de amorsolamente podía logrado por medios no violentos. Sólo los socialistas veraces, no violemos y de corazón puro podían establecer una sociedad socialista en la India y en el mundo, y en cal sentido, para él, no era necesario hacer una revolución para crear el hombre nuevo, sino que sólo a partir de la existencia de un hombre nuevo es que podía ser posible la Revolución social. En su libro EL camino del sociaLismo escribe: "estoy llevando a cabo una revolución en interés de los trabajadores, pero es una revolución no violenca". En una sociedad carente de sistemas parlamentarios y democráticos para expresar las diferencias y promover las necesarias reformas sociales, su propuesta de cambio social era un método viable para transformar las relaciones de poder reales.
Conocedor del viejo debare Reforma-Revolución que atravesó Europa a comienzos del siglo, Gandhi había oprado por el camino de la Reforma a
72

través de la no violencia, la no cooperación y la desobediencia civil. Escas fueron sus eres armas de lucl1a permanente. Con ellas luchó incansablemenee en favor de los indostanos en África del Sur y recorrió el largo y doloroso camino hacia la independencia de la India.
No eran sin embargo sólo senderos para lograr la independencia, sino que iban más allá, hacia la construcción de una nueva sociedad signada por el amor y la verdad, por el ahimsa en la micología hindll que ramo incorporaba a la polftica. En sus libros Hacia un socialismo no vioLento y Mi socialismo, expresaba que "la agitación pacífica y el crear una opinión pública al respecto son los medios de que disponemos para reducir las diferencias en la sociedad". El propio camino del poder era individual y ético: "en la resistencia civil de masas, la jefatura es esencial; en la resistencia civil individual, cada resistente es su propio líder". Era otra crítica explícita a los parados vanguardistas, a las estructuras políticas burócratas, tanto de su país como fuera de él. Contra estas concepciones tuvo que escribir y predicar, en un país azotado por el hambre y donde las propuestas revolucionarias violentas hubiesen tenido mucho más eco de no exisrir su ejemplo y sus palabras.
El espíriru del gandhismo reposaba anre wdo en el principio de la no violencia y en una cooperación popular sin cascas sociales ni odios religiosos. Formulaba, prácticamente y a través de su ejemplo, una propuesta de lucha moral creadora frente a lo que él llamaba la violencia exterminadora. En tal sentido, también se acercaba a las corrientes austriacas que habían formulado una propuesta de socialismo écico en cuya génesis se encontraban los viejos principios éticos de Kant. La definición socialista de Henri de Man para quien "la concepción socialista juzga las instituciones y relaciones sociales según un criterio moral universalmente válido" coincidía con los principios de Gandhi, para quien eran los mandamientos éticos los que debían señalar la voluntad socialista.
73

EL SOCIALISMO EDUCATIVO: PRIETO fiGUEROA
En la Venezuela marcada por la búsqueda de un nuevo modelo de sociedad, a la salida del largo ocaso del gomecismo, Luis Beltrán Prieto Figueroa presenta su reflexión. Se vivía un complejo escenario societario, marco de una confrontación teórica sobre los caminos de la transformación social a escala global, que se expresaba en un significativo debate sobre el rol de la educación en la modernización social y en la construcción del Estado Nacional en la Venezuela peu·olera. Prieto Figueroa intentó construir un discurso socialista desde una orientación no marxista, basada en la democratización de la sociedad a u-avés del rol protagónico del Estado y de los docentes en la construcción de educación de masas asociada a nuevas prácticas pedagógicas, todo con una fuerte sustentación en el derecho y en la ética humanística.
Testigo de su tiempo histórico, discrepó radicalmente de los totalitarismos. Siempre puso distancias conceptuales con el radicalismo marxista, aunque haya reconocido algunos de sus conceptos en el marco de concepciones que nutren el socialismo democrático.
Muchas de sus concepciones se formaron en Europa, al calor de las distintas visiones sobre el cambio social, en el tumultuoso período de entreguerras, resultado de un complejo desarrollo de escenarios teóricos de debate al interior de las teorías del cambio, de generación de nuevas visiones sobre el rol del Escado (Heller) , del desarrollo de un nuevo pensamiento educador (Dewey) . También del debate conceptual sobre la educación en las sociedades democráticas, y de la lucha política por promover la modernización. Prieto Figueroa fue construyendo un pensamiento cónsone con una concepción socialdemóc1-ata, e hizo de esta orientación política un significativo logro en el camino del socialismo educativo para la transformación social.
Luis Beltrán Prieto Figueroa fue un intelectual, político, abogado, masón y pedagogo venezolano, y el hombre que más influenció en el perfil de la educación durante el siglo XX. Su longevidad, su fuerte protagonismo en altos cargos y los fuertes cambios ocurridos en Venezuela durante el siglo XX, le dieron un contexto especial para incidir en forma muy marcada en la educación venezolana. Gracias a un potente, limpio y claro discurso y a una concepción que colocó a la educación como la palanca de la transfor-
75

mación social en una concepción coherenre y consistente de socialismo educativo para la región, asumió una expresión humanista para crear una educación de masas a través del Estado doceme. Su sendero fue desde la acción política educariva, desde donde contribuyó al proceso de conformación de la democracia venezolana iniciada a la caída de la dictadura de Gómez, en tiempos de las presidencias de Lopez Conrreras y de Medina Angarita.
En la promoci6n de estas ideas ruvo un significativo liderazgo educativo y social. Asf, al iniciaJse el proceso de evolución democrática e institucional, se consticuyó como una de las figuras más destacadas del gremio de profesores, que reclamaba reformas educativas a través de una mayor responsabilidad del Esrado.
Muy tempranamente accedió a la palestra política en una sociedad que estaba reclamando el inicio de cambios y la construcción de una democracia. Los cambios se dieron no desde el debate intelectual de la izquierda marxista sino del mundo jurídico y educativo, de un fuerce giemialismo tanto nacional como internacional, y poniendo el acenro en la educación como instrumento y objetivo de la política. Siempre con el objetivo de senrar las bases de una democracia que apuntara hacia el humanismo como bandera filosófica.
Al frente del movimiento magisterial fue un activo militante en la construcción de la base social de AD que derivó en el golpe del 45, en el cual también asumió un rol activo. Con la llamada Revolución de 1945, luego de un período como Secretario General de la Junta Revolucionaria de Gobierno enrre 194 5 y 1947, asumió el Ministerio de Educación. Tuvo un período muy fecundo, a pesar del corto tiempo que lo ejerció: encre 1947 y 1948. En apenas ese año se pudieron expresar claros conceptOs e ideas sobre el rol de la educación en la sociedad y el papel del Estado en la promoción de la educación. El cenit de su reflexión y de su visión de la educación fue la tesis del Estado docente, donde centró su concepción sobre la transformación social.
EL HUMMI�MO OEMO<"R.\TJCO
Prieto Figueroa levamó en Venezuela las banderas del Uamado "humanismo democrático" que se articularon en el marco de las concepciones de un pensamiento socialista democrático. En múltiples libros y conferencias, promovió una síntesis que inregrara el humanismo democrático, la educación y el Estado. Hablaba de un humanismo democrático, que rendía a poner los bienes de la cultura al servicio de la sociedad, y en esa línea, proclamaba en una clara orientación polfcica que "ese ideal no puede IJevarse a la práctica sino mediante una política democrática, en un Estado democrático, con una economfa regida por normas que se pongan al servicio de los intereses colectivos".
76

Luis Beltrán Prieto Figueroa fue un conocedor de las tesis marxistas y claramente optó por los caminos del socialismo democrático. Ya en 1940 con vehemencia decía que "no aceptamos al marxismo como un dogma, ni [todo] lo que significa o conduzca al sacrificio de la libertad". Ese mismo año definió al socialismo como
una doctrina de realización plena del hombre, que no puede existir sino en libertad. La defensa de los derechos humanos es el meollo del verdadero socialismo. Cuando se limita la libertad de expresión del pensamiento se restringe la organización política de los ciudadanos y se niega su participación en la dirección social, así se contradice el socialismo.
Su concepción no rechazaba al socialismo como concepto, sino su desarrollo sin libertad. Su concepción sobre la lógica del cambio social descansaba en el terreno educativo, y en tal sentido, es que definimos su concepción de socialismo educativo, cuyos instrumentas serán el Estado docente, el maesrro y la educación de masas.
Asociaba los conceptos de democracia y humanización como objetivos de la educación. En este semi do, en 1943 afirmaba que
la orientación que debe darse a la Escuela venezolana ( . . . ) equivale a señalar una solución que implica la democratización efectiva de toda la vida social, porque sólo así podrían armonizarse los contrarios, ya que democratizar significa humanizar. (. . . ) La democracia contiene una humanización progresiva del orden social.
En este texto expuesto en la VIII Convención Nacional de la Federación Venezolana de Maestros, Prieto expresará más claramente su concepción al afirmar que "la democracia [tiene] la obligación de socializar la cultura y los bienes materiales para socializar al hombre".
En una entrevista sobre la relación enue su concepción sobre el Estado docente expresada en múltiples libros y las tesis marxistas, Prieto afirmaba con absoluta claridad que:
se diferencia en todo, sin que esta concepción mía [el Estado docente] deje de tener fundamentos marxistas. Es distinta porque los marxistas quieren imponer desde arriba una forma de acmar, y en el concepto del Estado docente se trata de actuar desde abajo, tomando el pueblo desde abajo, y elevándolo, dirigiéndolo y formándolo. Se rrata de un proceso de formación, que acaso parece muy lenco, y en realidad es muy lento, pero es la única forma en que el
77

pueblo pueda llegar a escar verdaderamente apeo para actua1· de acuerdo con las ideas que uno está exponiendo.
Lo significativo, además del concepto del Estado docente, es su diferencia con las concepciones de los socialdemócratas europeos, que propendían a un rol menos preponderante del Estado. Prieto asignará un rol determinante al Estado en nuestras sociedades en la construcción de las políticas sociales, y en cal sentido es que muchos lo asociarán, en aquella época, con las tradicionales visiones comunistas de un fuerce estatismo. Prieto, a diferencia, concebirá el instrumento del Estado docente, no con el objetivo de reducir la libertad en la sociedad, sino de ampliarla a rravés de la educación, bajo ideas que expresan una clara visión reformista asociada a procesos de evolución democrática.
Según su concepción, se alcanza un estadio superior igualitario en lo social, y posteriormente también económico, a partir de un proceso continuo de reformas en lo educativo, y ello sólo era posible en un escenario de masas, en democracia y con un rol protagónico del Estado, pero siempre teniendo como centro a la persona. Su visión del socialismo estaba anclada en la democracia. Afirmará que la regla de oro de la educación es la de promover la igualdad social, que es anterior a la llamada igualdad ante la ley. Para lograr la igualdad social es preciso poner en juego lo que dencro de la democracia, entendida como proceso humano, se denomina la igualdad de oportunidades. Es(a igualdad de oporrunidades conduce a la igualdad social por la eliminación de roda clase de privilegios.
Esta definición se plantea como objetivos la educación en la igualdad social y la eliminación de las desigualdades, que representan la visión del socialismo. Su concepción sobre la importancia de las leyes en la construcción de la equidad social, lleva a Prieto a discrepar con las tradiciones marxistas. Afirmaba que la fe en la ley no se ha perdido y no puede perderse, pues no obstante que Marx vefa a ésta solamente como un instrumento de la lucha de clases, ahora son los mismos marxistas los que reivindican para la ley el carácter de efectiva garanrfa para crear una atmósfera de seguridad.
Como resultado de su concepción jurídica de las libertades positivas, de su crítica a las sociedades de elites y de cascas, y de su visión ética de una sociedad de iguales, es que Prieco Figueroa desarrolla su concepto Estado docente. Concebía que "el estado debía intervenir en auxilio del hombre [con el objetivo de que] el hombre [esté] en capacidad de alcanzar ventajas que de ocra manera no podfa disfrutar". Esca concepción del derecho la afirmaba en los principios socialistas de igualdad de oportunidades. En tal sentido afirmaba que "para el derecho, considerado desde el punto de vista de la doctrina socialista, además de la libertad tiene señalada im porcancia la seguridad del individuo [para cuyo logro es necesaria] la imervención de la colectividad, del Estado".
78

De acuerdo con él, la educación debía responder al interés de la mayoría y en cal sentido debía ser gratuita y obligatoria, combinando igualdad de oportunidades y selección sobre la base de las capacidades de las personas. "Un Estado democrático" -sostenía- "por imperativos políticos y sociales, necesariamente debía promover una educación democrática, y para ello el Estado debía asumir responsabilidades directas en el ámbito educativo". El Estado tenía un rol central en la construcción social de la democracia y en la propia conformación de la sociedad, proceso que debía tener una especial atención en la educación.
EL EsTADO DOCENTE Su principal aporte teórico se centró en la educación como mecanismo
de transformación social a través del rol del Maestro y del Estado docente, el cual elabora a partir del concepto del Estado Social de Hermano Heller de la escuela polftica alemana. La teorfa del Estado Social y Democrático de Derecho ciene una genealogía específica al ser formulada por juristas de formación socialista en el período de posguerra, entre los cuales destaca Hermann Heller. Fuertemente influenciado por los conflictos de la efímera República de Weimar de Alemania, posterior a la Primera Guerra Mundial, el jurista alemán toma partido a favor de la legalidad del Estado de Derecho y critica duramente a los ideólogos tanto de derecha como de izquierda que propugnaban acabar con la "legalidad burguesa" para acceder, a través de la violencia, a la imposición de sus ideas.
Heller tenía una concepción socialdemócrata, como el propio experimento de la República de Weimar. Concebía el objetivo de alcanzar el socialismo a través de las reformas sucesivas, la expansión de la democrd.cia y el rol protagónico en Estado. Rechazaba la indiferencia del liberalismo con respecto a las funciones estatales, y proponía, en tanto antecesor del New Deal, un Estado fuerte, que se ocupara no sólo en la seguridad sino también de la economía.
Para nosotros puede tratarse únicamente de someter también el orden del trabajo y de los bienes a la organización del Estado material de Derecho, de transformar el Estado liberal en un Estado Socialista de derecho, pero no de eliminar el Estado de Derecho en general . . .
Así como estaba en desacuerdo con el abstencionismo, no se adhería a la desaparición del Estado postulada por los anarquistas y marxistas. Consideraba que había otras causas de lucha y oposición entre los individuos más allá de la lucha de clases, que hacían necesaria la existencia del Estado. Afirmaba que es muy probable que en un orden social no capitalista se reduzcan considerablemente las tendencias a cometer actos antisociales, con
79

lo que habrá de verse restringida la función represiva del Esrado. Pero sólo cabría hablar de una "sustitución del Estado por una adminisrración solidaria" si no se admitiera que también otros anragonismos, aparte de los económicos, por ejemplo, los de carácter ideológico, "pueden resolverse también por la violencia". De tal modo aparece la legalidad peculiar del Estado, que no puede ya reducirse a lo económico, en la universalidad de su función de ordenación y, por consiguience, también de represión.
Según esta concepción, el Estado era necesario para la vida en sociedad, para la cooperación social, y seguiría siéndolo cuando la lucha de clases hubiera terminado porque siempre existirán otros confliccos en que se requerirá la coacción estatal. Heller consideraba que el Esrado debía existir y se justificaba en tanto aseguraba una ordenación social justa. Es decir, aseguraba el derecho jusco en rodo momemo, pero no refiriéndose meramente al Derecho positivo sino al derecho suprapositivo, aquél que esrá conformado por criterios éticos que posean por ende validez y legitimación social. En el concierto de los diversos aporres de la postguerra, Heller representa la visión del camino jurídico al socialismo. Priero Figueroa en Venezuela reafirma esa visión determinante sobre el rol del marco legal, pero pone el acento en la educación como el instrumento de real transformación social.
Sin embargo, para Heller la justicia no se garantiza con la legalidad, y en tal sentido se distanciaba con ese razonamiento de la visión optimista de los positivistas en el imperio de las leyes. "Sometiéndonos sólo a las leyes, aún a aquellas que han sido dictadas por un legislador democrático, esro no nos garantiza que la justicia haya triunfado. Es un medio de limitar la ru.·bitrariedad, pero no es suficiente" afirmaba. Sostenía que debían tener relevancia también los principios éticos o morales reconocidos como válidos por la sociedad en la roma de las decisiones estatales, como lrmíce comra la injusticia. Bajo este enfoque, Heller pretendía alcanzar el socialismo ramo a través de las reformas legales como de la acción de los hombres construyendo los sistemas democráticos. Prieto Figueroa coma éste derrotero pero pretende realizar el camino a través de la educación de masas con un papel significativo del maestro, del Estado y de nuevas prácticas pedagógicas. Ambos pretenden Uegar al socialismo desde concepciones no marxistas. Heller se basará en el derecho como soporte ético, Prieto lo hará concibiendo a la educación de masas como el insrrumento en democracia y con el apoyo del Estado docente.
Bajo la concepción de Heller, la racionalización del poder es idéntica "al principio de la democracia, aJ principio del Estado de Derecho" y al tránsito de la libertad individual a la libenad social. Según él los derechos humanos fundamentales no pueden ser concebidos sólo como derechos de negación, sino como derechos de participación (derechos políticos) y de prestación (derechos económicos, sociales y culturales). En esros derechos el cemro ya no es el hombre abstracto, aislado, rípico del liberalismo, sino
80

el hombre concreto con sus carencias y potencias. En cuan ro miembro de la comunidad obciene del Estado un conjunto de bienes y servicios públicos y comunitarios mínimos, los cuales, bajo la denominación de "derechos sociales", dan cuenta de un nuevo Estado y las bases de una nueva sociedad.
Las teorías de Estado Social y Democrático del Derecho no sólo abrirán camino hacia los llamados derechos de segunda generación, sino que constituirán los insumos intelectuales que dotarán de un nuevo escenario conceptual a los Socialistas Democráticos de la IJ Internacional. Reafirman la concepción de un Estado no como expresión de la dominación de clases.
Las escuelas teóricas asociadas al socialismo democrádco o al humanismo, en la visión de Prieto Figueroa, definen al Estado como la instancia de conciliación por encima de las diferencias de grupos, sectores o clases. Esto encuemra su génesis en la propia división social del rraba¡o que el desarrollo económico va generando y que obliga a la existencia de una insrancia de s(nresis global, de reafirmación de la unidad nacional por encima de las diferencias secroriales, regionales, étnicas, culturales, económicas, ere.
Así, consustancial al Estado moderno, en canto que órgano complejo y dorado de un fuerte tejido de relaciones sociales, la democracia se constituye como el único mecanismo articulador y sinretizador de las diferencias en una sociedad moderna. Tal concepción sobre el Estado, sobre el poder de la sociedad, históricamente requirió para su desarrollo orgánico la separación de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales como clave para el funcionarrúento de la sociedad. Tal función del Estado como inscancia de conciliación, en canto que garante de los necesarios equilibrios sociales, ha permitido históricamente que el Estado se consciruya como el factor de cohesión fundamental de una formación social, más allá de la cultura, de las instituciones o de la tradición. El Estado, en tamo que producto de una sociedad en una etapa determinada de su desarrollo, debe inclusive amortiguar y aminorar Jos conflicros sociales para mantenerlos en el nivel de conrrol necesario para la convivencia societaria y los intereses colectivos que él represenca. Esto, por ser la formación social un conjunto de sistemas de equilibrios inestables en cuyo interior el Estado desempeña el papel de regulador.
La definición del Estado como conciliador condujo a esas escuelas de pensamiento a concebir la Reforma como la función primordial del Estado moderno. La Reforma como el mecanismo de reconstrucción permanente de los equilibrios sociales, como la única manera de amortiguar los conflictos sociales en una sociedad dorada de un amplio y diferenciado tejido social. La función principal del Estado es promover la Reforma social como el único mecanismo de legitimación de los equilibrios sociales, y bajo la única modalidad de las reformas democráticas. Para Prieto, ese proceso de transformación permanente a largo plazo sólo se podra alcan-zar teniendo como eje la educación, los maestros acruando libremente y un rol pro cagó� nico del Estado docenre. Todo ello en democracia y en libertad.
81

Las diversas concepciones del socialismo democrático conciben que el Estado en democracia, si bien tiene sus propios objetivos, establece con la sociedad una función social independiente de las clases, de sus luchas y acuerdos, con la finalidad de promover las condiciones que promuevan la superación de las diferencias y las condiciones de desigualdad. Actúa como regulador de la vida social y para cal dinámica la Reforma es la palanca fundamental de su accionar. La Reforma no es épica, no es una fuerte palanca movilizadora de la sociedad, pero tampoco es la lógica burocrática administrativa del Escado. Es cocidjana pero silenciosa: no es momentánea sino permanente; no es espasmódica sino persistente. Por todo ello algunas veces se parece al mero accionar administrativo del Estado, y cuando eso aconrece la imaginación social queda prisionera en la lógica burocrárica del Estado.
Según la concepción prierista la educación democratiza el poder. Por eso la historia de las sociedades muestra como la democratización de la sociedad, la profundización de la democracia social, se produce en este paradigma a través de la educación y la masificación del acceso a ella. No con miras a la construcción de poderes antagónicos al Estado que paralicen al sistema político y social, y radicalicen el sistema de convivencia ciudadana, sino con miras a la ampliación de los espacios sociales de participación ciudadana en la rarea del desarrollo social. Por eso la reforma educativa, comience desde el Estado o desde la sociedad civil, debe expresar las necesidades fundamentales de los ciudadanos. También debe ser democrática, consensual y estar legitimada. Por eso muchas veces debe ser tamizada a través del Parlamento en tanto representante de rodas las voluntades populares.
El concepto del Estado docente se expresó en la Constitución de 1947 y en la exposición de Motivos del Proyecto de Ley Orgánica de Educación Nacional que Prieto, como Ministro, presentó al Congreso Nacional. En dicha exposición, al presentar los principios sobre los cuales se articulaba el Proyecto, afirmó que
la filosoffa de la educación nacional que fundamenta este proyecto puede sinretizarse en una expresión de neto contenido humanismo democrático. Formar al hombre en la plenitud de sus atributos físicos y mo.rales, ubicado perfectamente en su medio y en su tiempo como factor positivo del trabajo de la comunidad, tiene que ser la meta de un sistema educacivo moderno. La educación venezolana ha de ser, por canto, humanista, desde las escuelas primarias hasta los institutos superiores.
La tesis del Estado docente ya había sido expuesra por Luis Beltrán Prieto en agosto de 1946 en una conferencia dicrada en la escuela normal Miguel Amonio Caro en los siguientes términos: "Todo Estado responsa-
82

ble y con autoridad real asume como función suya la orienración general de la educación. Esa orientación expresa su doctrina polftica y en consecuencia, conforma la conciencia de los ciudadanos". De acuerdo con lo anterior, la educación debía responder al interés de la mayoría y en tal sentido debía ser democrática, gratuita y obligatoria, combinando la igualdad de oportunidades y la selección sobre la base de las capacidades del individuo.
El concepto del Estado docente de Priero Figueroa está basado en el derecho público, en las necesidades de las mayorías y en el objerivo de construir una sociedad de iguales a través de la democracia social expresada en una educación de masas. Pero el soporte conceptual era de tipo jurídico siguiendo la escuela alemana de Heller. Para Prieto
el derecho de enseñar sólo existe como derecho instrumenral. Es el medio del cual se vale la sociedad para asegurarse su propia felicidad ( . . . ). El derecho de enseñar es la consecuencia del derecho de aprender y le está subordinado en la relación de medio a fin.
El sector privado estaba después de las personas, y por encima de ellos estaba el deber del Estado, como responsable de propender a la felicidad colectiva. "El derecho de aprender que tiene el niño, se relaciona al deber de enseñar, que se asigna el Estado" afLrmaba. Este camino era absolutamenee orgánico y consistente en la hermenéutica jurídica al aclarar que:
la educación [primaria] es gratuita y obligatoria [ . . . ] [pero] obligaroria para el Estado. El derecho del niño se expresa en un deber del Estado, y este deber se expresará en el Estado docente. [En esta ingeniería jurídica] el derecho a enseñar es el instrumento de que se vale la sociedad para que el niño ejerza su fundamental derecho a aprender.
Su concepto del Estado docenre no se reducía simplememe al accionar del Estado, sino que regulaba los actos de los paniculares, y por ello es que define a la educación como una función eminentemente pública, "como un acto público cuyas repercusiones no se refieren solamente al presente, sino que se trasladan al pasado y al futuro". En este escenario es que define la existencia de un interés de la sociedad y no de las personas u grupos específicos.
En este razonamiento, Prieto sienta las bases claras de una concepción democrática separada de la visión del Estado socialista real de entonces. al observar que
en el Estado socialista la educación es la expresión de la volumad de la clase obrera expresada en su partido. En el Estado democráti-
83

co, la educación no puede ser, no debe ser, la expresión de la doctrina política de un partido, sino cuando ese partido comprende a la totalidad, lo que es un imposible.
Para él, era la búsqueda de "la igualdad de oportunidades ames que codo [lo que] obliga al Estado a colocar a los pobres en capacidad de competir con la clase opulenra" y ello solo se lograba en el largo plazo y a través de la educación. Bajo este concepto el rol del Estado docente es apoyar la construcción del equilibrio de la equidad para todos a través de la educación de masas.
En esta ünea argumental la autonomía de la escuela fue un punto que precisó. En cal sentido, en su libro D� una �ducación rk castas a una (ducación rk masas, Prieto afirmaba al analizar la situación educativa bajo la dictadura de Pérez Jimenez que "los totalitarismos tienen una escuela doctrinaria, beligerante en la defensa del régimen, miencras que en las naciones democráticas se sostiene que la escuela ha de mantenerse al margen de todo credo polftico". Pero claramente acota esta libertad al afirmar que
la escuela de los pueblos democráticos no puede ser neutral frente a la doctrina democrática misma, frente a los postulados de organización del Estado democrático que forma su esenda, que le dan validez y dentro de los cuales se desenvuelve. Estos postulados deben ser el eje de su acción.
El Estado docente, que era uno de los ejes del pensamiento prietista, implicó una relación y una tensión especial con el sector privado. Aún cuando los gobiernos esruvieran en capacidad de financiar la educación, consideraba que sería "útil, conveniente, estimulante y educativo, que el pueblo pueda participar en la labor educativa". Tal deber debía ser compulsivo a través de la legislación. Esa obligación impuesta a las empresas no era vista como una delegación de responsabilidad, sino que se la concebía como un medio compensatorio puesto en práctica por el Estado a fin de que quienes se aprovechan del trabajo del obrero y tienen interés inmediato en las mejores cualidades de sus trabajadores, contribuyen en mayor grado a la educación de éstos. En esta línea de análisis, inclusive propone que las escuelas financiadas por estos mecanismos compulsivos se llamen "semipúblicas", ya que si bien no son propiedad pública, tampoco son instancias roralmence privadas.
En ninguna ocasión abogó por la prohibición de la participación del sector privado ni del sector educativo religioso los cuales, sostenía, debían estar sujetos a los criterios establecidos por el Estado que es a quién le corresponde en ésta área el mandato dominante. En esta línea escribió que
84

ha de advertirse que [se] precisa evitar que las campañas de alfabetización se conviertan en oportunidad de propaganda política o religiosa, porque ello las desvirtuaría. Tal afirmación no se opone a que un partido político, o una organización religiosa, fUnde escuelas para sus afiliados analfabetos.
EL MAESTRO: LA VANGUARDIA DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Su concepto de la transformación de la sociedad a través de la educación puso a1 maestro en un rol protagónico del cambio social. Para él "el maestro guía al pueblo, su rol es el de 'crear la conciencia democrática, la de fortalecer el espíritu del pueblo, la de enseñarlo a defenderse y a luchar por las conquistas que para él está forjando la revolución'".
En 1 948, expresaba que:
cuando nosorros hablamos de un humanismo democrático al mismo tiempo que de una educación de masas, estamos conjugando dos términos que expresan el propósito de formar hombres en nuestro país que rengan los pies en el suelo, y se dediquen en forma entusiasta y fervorosa al culrivo de la democracia, lo que implica la formación de hábitos y actitudes para vivir en una nación democrática, ( . . . ) pero ( . . . ) incorporamos al viejo concepto de humanismo, el nuevo concepro de la tecnificación del hombre para la explotación de los riquezas, de manera que éstas se pongan al servicio de todos y no al servicio de una casta.
Su visión del maestro era la del revolucionario. En tal sentido afirmaba que "nuestras oligarquías consideraron siempre al maestro como un ser peligroso que al hacer luz en las conciencias atentaba contra sus intereses, y por ello, le relegaron a la categoría de paria sin derechos, proscrito del silencio y el vejamen"
El tema del liderazgo del maestro como bisagra que conecta a las políticas publicas con la sociedad, constituyó uno de los ejes de su reflexión y de su praxis educativa. Tomando como referencia los procesos iniciados por la Revolución Mexicana en 1910 en las escuelas rurales, ponía en los hombros de los maestros la pesada carga de rescatar a las grandes masas de la población de la miseria y la ignorancia. Bajo esta visión, la escuela se convertía en una agencia activa de la comunidad, y los maestros como las personas con mayores conocimientos e iniciativas y que por ello, se podían transformar en los líderes de esas comunidades. Por ello la fUnción de los maestros no úá meramente técnica sino social.
Tal posición generó en su época fuertes debates dado que el papel tradicional de la educación y del maestro era como agente reproductor de valores y saberes. En las visiones de Prieto, el rol de los maestros no era sólo
85

transformarse en líderes de las comunidades, sino de rrabajar para que los líderes locales tomaran clara conciencia de sus necesidades. Por ello rechazaba el perftl de los maestros que se aislaban dentro de sus escuelas. Para asumir esta labor magisterial, sosten fa que "la preparación de los maestros era el problema capital de codo sistema de enseñanza", agregando que "ninguna reforma se puede lograr sino se hace consciente en la mente de los hombres", siguiendo las visiones por la cual había sido creada la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1946.
Las concepciones sobre el rol del maestro, Prieto las vinculaba a la responsabilidad del Estado y de sus organismos educativos en la capacitación y entrenamiento de los hombres y las mujeres encargados de conducir la educación y por ende la Nación. Esta concepción sobre el rol del maestro como constructor de una nueva sociedad a partir de la democratización de la educación y la lucha por el pasaje de una educación de elites que caracterizaba a la Venezuela rural, a una educación de masas, estaba a su vez asociada a una nueva concepción pedagógica. En tal sentido al afirmar que "no hay ningún medio de educar sino mediante la persuasión que es la forma de influencia permanente de Jos dirigentes sobre los dirigidos", estaba incorporando una nueva didáctica basada en el trabajo en equipo y el convencimiento. Y al tiempo, promovía un cambio social sobre bases estructurales: la educación del pueblo y la formación de capacidades y habilidades de razonamiento racional. Prieto Figueroa era en este sentido un claro modernista que creía en el imperio de la razón y que ésta solo era posible a través de la educación. Sus trabajos sobre Sarmiento y sobre Juan Jacobo Rousseau eran una clara expresión de esas concepciones en las cuales fijaba el rol del maestro.
Para Priero Figueroa el maestro no tiene un rol especial únicamente porque sabe algunos elementos técnicos para hacer las cosas, sino porque puede ayudar a las comunidades a que ellos las hagan y con ello promover el propio desarrollo de las comunidades. Su enfoque no descansa meramente en la educación, sino que ésta es simplemente la palanca para el desarrollo social y económico de las comunidades. Siguiendo este razonamiento, Prieto afirmaba que las comunidades tienen muchos líderes, y que el maestro era uno más de ellos. Pero los maestros, sostiene, tienen la posibilidad de ayudar a un desarrollo económico de la comunidad a partir de sus conocimientos técnicos. Podían por ramo ser líderes por su propio papel denrro de las comunidades y de las escuelas.
LA EDUCACIÓN DE MASAS
La educación como política de Estado y el rol del gremialismo y del maestro en la definición de los objetivos de la educación, son los ejes para su concepci6n sobre la educación de masas. La masificación de la educación
86

era el prerrequisito del cambio económico y social que promovía. No bastaba con la democracia politica sino que era necesaria la democracia social, y en la construcción de esce proceso, el rol protagónico descansaba, según su propia concepción, en la educación de masas como mocor de la transformación nacional. Dentro del concepto de la educación de masas, la graruidad constituyó uno de los ejes centrales de su discurso. Concebfa que la educación debía ser graruita porque al Escado le interesaba que el progreso de cada ciudadano repercutiese en la colectividad total. Era obligatoria para el Estado ofrecerla pues estaba en el deber de crear un número de instirucos suficientes y de dorarlos. Pero cambién era obligatorio para los ciudadanos recibirla, porque el ciudadano no podfa entrabar el libre desenvolvimiento de la colectividad resistiéndose a educarse, dados los beneficios que la totalidad de la sociedad recibe de los profesionales y de las personas que se han educado. Bajo su concepción, la obligatoriedad y la gratuidad por un lado, y la cooperación del fmanciamiento privado por el ocro, eran los instrumentos del Estado docente para lograr alcanzar una educación de masas.
La educación de masas, más allá de ser un concepto básico como objetivo del Estado docente, tuvo un efecto político como concepto, y fue el resultado de una confrontación inteleccual frence a las visiones elitistas sobre el acceso a la educación. Ello aconteció entre dos de los intelectuales más sólidos de la historia del siglo XX en Venezuela, como fueron Uslar Piecri y Prieto Figueroa.
Uslar Pietri, como Ministro, propuso la tesis de la gratuidad limitada, y en consecuencia con esta idea afirmó que en ninguna parte el Estado puede y debe costear la educación de todos los ciudadanos. Uslar fijó la gratuidad sólo para la educación primaria elemental, porque la hacía obligatoria para todos, en tanto Prieto era partidario de un concepto mucho más amplio de gratuidad y de responsabilidad del Escado en la formación de los ciudadanos.
Para Prieco,
la educación es gratuita porque al Estado le inreresa que el progreso de cada ciudadano repercuta en la colectividad total. Su objetivo de una educación de masas [era la que] coloca en plan de igualdad [a los individuos] con los otros miembros de la comunidad.
Era una visión claramente asociada al solidarismo pues era el mecanismo pa.ra alcanzar la igualdad social. "La igualdad de oportunidades, antes que codo, obliga al Estado a colocar a los pobres en capacidad de competir con la clase opulenta". Estas palabras definen su visión socialista y el rol de la educación en ello. Lo que nosotros hemos conceptuado como el camino del socialismo educativo.
Fue Prieto Figueroa quién sentó las bases desde la educación de la construcción de una sociedad de iguales, y concibió el desarrollo de la sociedad
87

como gran el proyecro societario del magisterio al promover la masificación de la educación a rravés del paso de una educación de élires a una educación de masas. En la misma tradición que Varela en Uruguay, Sarmienco en Argemina o Vasconcelos en México, Prieto estuvo inmerso y enraizado en las visiones socialistas de mediados del siglo XX y formuló un consistente modelo de educación de masas a través de la formación de un ejérciro de maestros y profesores egresados de los magisterios, inmersos como líderes de la comunidades, apoyados en un rol protagónico del Estado docente, y con una responsabilidad subsidiaria de cooperación del sector privado.
Dorado de un potente discurso humanistico, Prieto desarrolló la concepción de un camino al socialismo a través de los procesos educativos. Integró al cuerpo conceptual de los teóricos de la socialdemocracia que promovieron la integración entre democracia y socialismo y en el marco de valores compartidos con las concepciones de la masonería. Concibió el acceso al socialismo, a una sociedad de iguales, recorriendo un puente a través de la educación.
A dos aguas entre la libertad individual y la responsabilidad social, entre los fines personales y los fines colectivos, Prieto construyó una sólida, coherente y rigurosa teoría del puente entre el hoy y el mañana de la sociedad venezolana. Entre una sociedad rural y desigual, y una sociedad con igualdad de oportunidades, a través de una concepción que privilegiaba a la educación de masas. Una educación altamente integrada en sus diversos ciclos, que al tiempo que promoviera un avance tecnológico y de especialización resguardara la visión humanística y los saberes culturales. Que desarrollara el saber teórico, pero que por sobre codo no deslindara los aspectos pricticos. Por sobre todo, que se basara en un desarrollo de las comunidades apoyándose en maestros profesionalizados.
Su lucha fue cada vez más intelectual y ética, y por eso fue siempre un hombre de la política, lo que permitió que muchas de sus ideas y de propuestas cristalizaran en instrumentos jurídicos. Tenía una concepción integrada del derecho y la educación, y una visión inregrada de la democracia y el Estado en el camino de la transformación social. Con esto se podría alcanzar una sociedad de iguales a través canco de las comunidades organizadas como de la construcción de un campo jurídico necesario para proteger a los individuos.
Representó en la Venezuela del siglo XX el mayor aporte a la modernización social a la democracia social. Fijó la importancia de la educación en la superación de la pobreza y de las injusticias sociales, con un peso significativo del Estado docente, la gratuidad de acceso y una educación integrada emre la teoría y la praxis, entre la especialización y el humanismo.
La más clara demostración de nuestra visión sobre su concepción del camino del socialismo educativo, sea tal vez cuando, libe1·ado de las ataduras y compromisos que implicó su vida política en el inrerior de Acción
88

Democrática, inició el camino de la creación de una fuerza propia. Proclamó claramente "nosotros somos socialistas democráticos ( . . . ) en nuesrra resis política nos pronunciamos contrarios aJ socialismo burocrático ( . . . ) no aceptamos eJ marxismo como dogma".
Fue un soñador de la polftica y un teórico prácrico de la educación, y si bien no logró imponer sus ideas, cambio la forma en la cual Venez.uela ve su educación.
89

LA ESPERANZA: LA PRIMAVERA DE PRAGA
El fin comenzó a las 22.30 horas del 20 de agosto de 1968: tropas soviéticas y pequeños contingentes de polacos, alemanes del Este y húngaros atraviesan la frontera checoslovaca en dirección a Praga. La agencia TASS publica una declaración anunciando que "las unidades soviéticas y aliadas entraron en territorio checoslovaco, el que abandonarán en cuamo se aleje la amenaza contra las adquisiciones del socialismo y la seguridad de los países sociaHstas". Es el fin de la Primavera de Praga y del experimento de transformar internamente el socialismo real en socialismo democrático. Tito grita desde Yugoslavia que "la soberanía de un estado socialista ha sido violada". Al tiempo, los comunistas italianos expresaron su "serio desacuerdo", y casi todos los partidos comunistas son atravesados por fuerces críticas que en varios casos conducirán a profundas divisiones.
En Venezuela, Teodoro Petkoff escribe Checoeslovaquia: eL socialismo como problema sobre el socialismo frustrado por la invasión de los tanques soviéticos e inicia el camino hacia la división del Parcido Comunista venezolano y la construcción de un partido socialista democrático. En Austria los intelectuales Franz Marek y Ernst Fischer son expulsados del Partido Comunista por expresar su rechazo a la invasión.
Se suceden en Checoslovaquia manifestaciones de apoyo a Dubcek, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, mientras éste y sus colaboradores son detenidos. Columnas de tanques rodean la sede de la Presidencia de Gobierno, los locales centrales del Partido Comunista y las emisoras de radio y televisión. El 22 de agosto se reúne el 14ll Congreso del Partido Comunista Checoslovaco y 935 delegados presentes reafirman su solidaridad al equipo Dubcek. El presidente de Rumania, Ceausescu ordena la creación inmediata de unidades territoriales para la defensa del pafs, integrada por obreros, campesinos e intelectuales. En Tirana, el gobierno de Albania acusa a los soviéticos de haber invadido a Checoslovaquia "como verdaderos fascistas".
Al dfa siguiente la URSS vera una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad que prerendia condenar la invasión de Checoslovaquia, mientras canco, Radio Bratislava Libre anuncia que alcanza a 500 mil hombres el número de soldados de los países miembros del Pacto de Varsovia instala-
91

dos en Checoslovaquia. Se suceden comunicados de protesta o de apoyo a nivel mundial. En varios países se realizan manifestaciones populares de
· repudio. Por su parte, en La Habana, Fidel Casero afirma que "el régimen checoslovaco marchaba hacia el capitalismo, marchaba inexorablemente hacia el imperialismo; la situación política en Checoslovaquia se deterioraba y el país iba a caer en los brazos del imperialismo".
La presión mundial de varios partidos y de algunas de las repúblicas populares obliga al PCUS a establecer negociaciones entre las autoridades checas y los soviéticos, las cuales comienzan en Moscú.
A la capital soviética llegan además los jefes de gobierno de los pafses del Pacto: Ulbricht, Gomulka, Kadar y Jivkov. Está en discusión algo más que el destino de Checoslovaquia. Dos días después concluyen las negociaciones en Moscú y regresan las autoridades checas, incluido Dubcek. En el aeropuerto hay gritos de alegría y aplausos, pero ya Dubcek no tiene el poder. Las fuerzas militares de ocupación impusieron la paz. a cambio de la libertad. No sólo fueron los 22 muertos: también falleció una posibilidad de alcanzar el socialismo democrático desde el socialismo real a partir de transformaciones internas en la estructura del poder del partido único. El impulso renovador se deruvo; el gobierno apenas duró unas semanas más. Las cartas estaban sobre la mesa, y el final del camino estaba pautado para marzo de 1969, cuando la intervención promovida por la ocupación desde el interior del pafs y del Partido apagó definitivamente las brasas de libertad. Dubcek fue entonces alejado del partido y sustituido por Guscav Musack.
LAs FLORES DE PRAGA
La Primavera de Praga no nace en el 68. Tiene sus rafees arraigadas en la propia historia de Checoslovaquia, el país más occidental de la Europa del Este. Se remonta a ames de la l l Guerra Mundial, cuando había pleno funcionamiento de la democracia parlamentaria y de los sindicatos, cuando en la lucha antifascista se unificó el país en un amplio frence de masas donde lideraban ramo los comunistas como los socialdemócratas. La expansión del campo socialista y su incentivo a la Guerra Fria significó alli el congelamiemo de La democracia: los comunistas amparados en los ejércitos rusos en 1 948 impusieron el Golpe de Praga y persiguieron a los miembros del histórico partido socialdemócrata checo que no quisieron fusionarse en un partido único. Todavía hoy es miembro de la U Internacional Socialista el Partido Socialdemócrata Checoslovaco. Obviamente en el exilio, al igual que los partidos socialdemócratas de casi codos los países del esce, los cuales se agrupan en el seno de la Internacional Socialista en la SUCHE (Socialist Un ion of Central and Eastern Euro pe).
Sin embargo, todavía mantenían presente el recuerdo de un funcionamiento democrático y de un amplio tejido social. Por eso, cuando el 5 de enero de 1968 el propio Novotny anunció su renuncia al cargo de primer
92

secretario del Comité Central, y fue reemplazado por Dubcek dando así comienzo a la liberalización política, todos recordaron la antigua democracia perdida. Fue entonces que el Parlamento comenzó a recuperar su papel de representante de la sociedad y decretó la abolición de la censura. La libertad de prensa se reanudó, se produjeron destituciones de los partidarios del antiguo régimen, se abrieron investigaciones sobre violación de derechos humanos en el pasado, salieron los escritores presos de las cárceles, y fueron anuladas las medidas de expulsión del país y del propio Partido. La Unión de Escritores editó un semanario que alcanzó un tiraje de doscientos cincuenta mil ejemplares, se crearon instituciones como el Club 231, integrado por víctimas no comunistas del estalinismo, y el Club Pensamiento Crítico, vinculado a los socialdemócratas.
Las fuerzas motrices de la Primavera de Praga provinieron del equipo dirigente que asumió el control del aparato político en los inicios del 68, pero sobre todo de los equipos intelectuales, cuyo peso en la sociedad checoslovaca históricamente siempre ha sido destacado. Un importante grupo de éstos lanzó el documento las Dos mil palabras proponiendo una exhortación a una democratización más rápida, y base de la famosa Carta de /m 77. El proceso es liderado por Dubcek, pero en sus expresiones se denotan claramente los límites y los peligros que incluso para él tenía el abrir las compuertas de la libertad. El rígido sistema político, el poco peso de participación ciudadana y el reducido apoyo popular que mantenía el sistema, hacía de las posibilidades de la democratización una política cuidadosamente delicada dadas las posibilidades de la pérdida del control político que necesariamente implicaba. Era el dilema de una contradicción insalvable: si democratizaban la sociedad iban a perder el monopolio del poder, pero si no democratizaban el sistema político, cada vez iban a tener menos legitimidad. En los discursos de Dubcek se verán claramente esos límites, que también Gorbachov verá 20 años después cuando se inicie el Glasnost y la Perestroika.
En la ley que se está preparando establecemos la libertad de expresión y la cancelación de la censura previa. Sin embargo, esto no lo puede confundir nadie como un derecho a expresar sus opiniones subjetivas ante millones de espectadores, oyentes o lectores sin analizar debidamente la influencia social de la misma.
La democratización, aunque lenta y controlada, tenía elementos reales. Dubcek podía afirmar con orgullo que
hemos cambiado profundamente la composición de los órganos del Comité Central, de su dirección, pero los comunistas y los sin partido llaman la atención sobre el hecho de que en las filas del órgano supremo del Partido todavía permanecen algunos camara-
93

das que han perdido la confianza de los comunistas y de toda la sociedad.
Sin embargo, al tiempo advertía la dificultad de democratizarse al plantearse las siguientes preguntas
¿Cómo distanciarnos de los errores del pasado? ¿Cómo garantizar a todos que la situación actual no conduce a la que existía hasta enero de 1968, ni a la situación anterior a febrero de 1948, ni mucho menos a la situación anterior al año 38, sino que este camino sólo va adelante, hacia una fase superior de desanoUo socialista?
¿U N PASO HACIA EL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO?
Su propuesta democratizadora era profundamente honesta al buscar avanzar hacia un socialismo democrático; "en el futuro no buscaremos una unidad falsa equivalente a la ejecución ciega y dócil de las directivas 'desde arriba'. Contaremos con la confronración de opiniones con que hallaremos las soluciones óptimas". Tan así era que su ministro de Justicia, Kucera, era al tiempo presidente del Partido Socialista y manifestaba a un corresponsal de una revista alemana que su partido, fundado en 1897, tenía el propósitO de hacer la oposición al Partido Comunista. "Deseamos esta confrontación", decía. Y a la pregunta de "si puede concebir que un día se cambie de gobierno en Checoslovaquia y el puesto del Partido Comunista lo ocupe, digamos el Partido Socialista", el ministro respondió: "Teóricamente, es posible". "¿Y prácticamente?", insistía el periodista. "Y prácticamente también. Pero todavía es prematuro hablar en concreto de ello", respondía el ministro.
Sin embargo, cales presupuestos demostraron ser poco realistas en el conrexto del Pacto de Varsovia. No advirtieron que el movimiento de Praga, al tener el socialismo democrático como su bandera más precisa, implicaba necesariamente terminar con el comunismo en la sociedad y la reinuoducción de la democracia. Por eso, desde el diario Pravda en Moscú se respondla con dureza:
por más que se afanen los agentes oeste europeos de la burguesía en el movimiento obrero, por más que imporrunen a los comunistas checoslovacos con sus pérfidos consejos de renunciar al socialismo científico y aceptar la doctrina del 'socialismo democrático', eso es cosa que jamás lograrán.
Cualquier crítica, cualquier propuesta diferenciada, cualquier proceso democracizador, era en la perspectiva de los ideólogos del socialismo real la negación de su propio sistema. Para ellos el camino de Praga era
94

primero, la crítica al régimen socialista; luego la prédica del "socialismo democrático", y, por último, el llamamiento, de hecho, al golpe de Estado, con la finalidad de tomarse el desquite por la revolución de 1948 y de restaurar el régimen burgués.
La historia les daría la razón: abiertas las compuertas de la libertad el sistema colapsaría al no tener cimientos sociales y espacios de expresión de las diversidades.
95

¿EL lARGO CAMINO HACIA 1:-L SOCIAUSMO DEMOCRÁTICO?
En 1911 la milenaria monarquía china cayó bajo el impulso de la revolución democrática que catapultó Sun Yar-Sen. Pero la república impulsada poi el Kuomintang fracasó en su intento de establecer un nuevo orden. Fue fácil destituir la tambaleante dinastía Manchú, pero resultó djfjciJ reemplazarla por nuevas instituciones, nuevos ideales y una nueva jefatura a nivel de roda la amplia superficie de China.
Los principios de la Revolución y sus esperanzas fueron traicionados aún ames de que las noticias de la abdicación de los Manchúes llegasen a los confines más remotos del país. El cambio a más de dos mil años de tradición dio paso a la frustración de las expectativas con el ascenso a la primera magistratura de Yuan Shikai. Éste había sido comandante en jefe de los ejércitos imperiales y no tuvo dificultad en traicionar a la República e intentar iniciar una nueva dinastra. La Revolución de 1 9 1 1 no sólo terminó por desacreditar al amiguo sistema imperial, sino también a los ideales de un gobierno republicano. Ella no condujo ni a una democracia, ni a una nueva dinastía, sino a la creciente desintegración de codo gobierno central y al dominio de múltiples señores de la guerra que se apoyaban en los terratenientes a lo largo del inmenso territorio. Los dos principales enemigos de China, las instituciones feudales y las naciones imperialistas a cuya lucha hablan sido convocados inrelecruales, burgueses y campesinos, sobrevivían a la Revolución de 1911 . Las instituciones feudales se doraban de un mayor espacio de poder al no estar acotados aJ emperador celestial.
La victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial fue ouo centro de frustraciones y ouo motor para encender la pradera de la furura Revolución. Las amplias prerrogativas que Alemania había adquirido en China a través de las sucesivas guerras coloniales fueron entregadas por los triunfadores en la Conferencia de París al Japón. El pequeño, poblado y militarizado país había llegado tarde al repano de concesiones comerciales en el territorio chino y desde 1915 había mostrado claramente su intención de anexión. Los países signatarios de la Conferencia de Versalles, poseedores de concesiones en el Imperio Chino, ante esta solicitud, optaron por transferir las concesiones que Alemania había obtenido al propio Japón.
97

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL 4 DE MAYO
La proresta no se hizo esperar y provino de los secrores burgueses y esrudiantiles. El Movimiento 4 de mayo de 1919 fue la conciencia opositora popular, el principio de la lucha nacionalista moderna contra la dominación extranjera y rambién la génesis ideológica y política del Partido Comunista, su preparación ideológica y política. Por doquier nacieron grupos y manifestaciones de protesta: ante el gobierno nacional que permitía la entrega de las concesiones, ante los gobiernos occidentales que las promovían, ante el Japón que las recibía, ante los caudillos militares que no luchaban.
Revolución Cultural y nacionalismo xenófobo se unían en este movimiento urbano, incelecrual y militante. En Beijing se funda la Sociedad China de Adecentamiento por paree del intelectual Chen Duxiu, la cual es dotada de nuevos bríos cuando Mao la reorganiza en 1920 a la hora de su traslado a la ciudad de Shanghai.
También Chou En-Lai tiene su grupo, La Sociedad Consciente, en Tienjin, su ciudad natal. El hilo conductor e integrador de ambas fue la revista Nueva juventttd, fundada en la capital imperial y desde la cual también se comenzó a difundir la nueva Revolución Rusa. Chen Duxiu, por entonces director de la Facultad de Letras de la Universidad de Beijing, fue la cabeza de este movimiento y de la posterior fundación del Partido Comunista Checo (PCCh) y, aún en ausencia, su primer secretario general. Los líderes de movimiento luchaban en muchos frentes. Contra el idioma señorial enfrentaban el idioma vernáculo, el lenguaje vulgar; contra las potencias occidentales la novel Revolución Rusa; contra las antiguas virtudes del confucianismo confroncaban las nuevas ideas de derechos, individualismo y sufragio femenino; contra el analfabetismo, la aparición de centenas de publicaciones; y anre la ausencia de ideales promovfan la violenta irrupción del marxismo mediante la formación de grupos de estudio en la mayor paree de las grandes ciudades. Este movimiento cultural del 4 de mayo será rambién el magma por donde entren y se expandan las ideas socialistas, utópicas, libertarias y marxistas, asf como también las ideas que promovieron el desarrollo económico chino en la década del 1 O.
La Internacional Comunista (l. C.) encendió rápidamente la situación en China. En el marco de su estrategia política de organizar las "secciones nacionales" en los diversos países, envió en mano de 1920 a Gregor Voirinsky para organizar la fundación del partido Comunista Chino. El marxismo-leninismo hace su entrada de la mano de la I.C. y ya en 1920 y en 1921 se editan en chino e1 Manifiesto Comun ista de "Marx y El Esta® y la &va lución de Len in.
Mao participó en aquella gesta de muchachos donde, en una agradable casa burguesa ubicada en la concesión francesa de Shanghai, donde 13 chi-
98

nos, representantes de los únicos 53 militantes comunisras existentes en todo el país, y dos delegados de la Internacional Comunista, realizaron el 1 Congreso fundacional del PCCh y aprobaron sin muchas polémicas su programa político. El delegado ruso se ha mantenido en el anonimatO; no así el orco delegado, Hendrik Sheevliet, de origen holandés, que morirá ?.sesmado por la Gesrapo en Francia en 1942.
Cuatro veces se reunieron en aquella casa hoy transformada en museo y es al quinto día cuando la presencia de los exuanjeros despierca sospechas a la policía francesa. Uno de sus detectives, luego de una sorpresiva visira, regresó acompañado por grandes contingentes armados. Presurosa fuga de por medio, el Congreso continuó por dos jornadas más en un pequeño barco a 80 kilómeccos de Shangai, la que paca entonces era la ciudad más populosa y desarrollada del Asia. Eran apenas una cincuentena de militantes de origen imelectual, proven iences de las ciudades de Beijing, Shanghai, )unan, Jinan, Camon y Hujan en las cuales existían núcleos comunistas como también del Japón y de Francia, en donde se habían perneado a las ideas de la Revolución Rusa.
La biografía de los 13 hombres aUí presentes en julio de 1921 es una historia carente de triunfos. Zhou Fuhai, delegado de los núcleos comunistas en Japón, abandonará el PCCh en 1924 para afiliarse al Kuomimang. Se pasará a las filas japonesas en 1938, será sentenciado a cadena perperua en 1946 cuando la derrota de la invasión nipona y f.illecerá dos años más carde en la cárcel.
Chen Gongho ruvo un recorrido similar: expulsado en 1923, apoya al Japón cuando la invasión masiva en 1 938, para ser finalmente fusilado en 1946. Bao Huiseng, de Cantan, designado representante personal suyo por Chen Duxiu, nunca fue plenamente aceptado, y finalmente abandonó el PCCh en 1927 luego del intento de Revolución y el sangriento fracaso de los golpes putchisras promovidos por la Internacional Comunista. Li Hanjun, definido como menchevista legalisra, se separó del Partido mucho antes de ser asesinado por el Kuominrang en 1927. También son asesinados Deng Enming en 1931, He Shubeng en 1935 y Chen Tangiu en 1943 a manos de las fuerzas de Chang Kai-Shek y de los japoneses. Liu Renjing fue expulsado por trotskista en 1 929. No es muy distinta la historia de la propia cabeza. dirigente del PCCh a la hora de su gestación. De los eres miembros del Buró Político, Zhang Guotao, presidente del }A Congreso fundacional, luego de su intento de crear otro Comité Central en 1935 en abierta lucha contra Mao, abandonará el PCCh en 1938; Li Da quien había redactado el Programa de principios, se separa del Partido en 1923; y Chen Duxiu, secretario general durante 6 años, fue expulsado en 1929 por ccotsk.istas por instrucciones de la Internacional Comunista, dado que desde 1922 en su 11 Congreso, el PCCb se había adherido a la Internacional Comunista y convertirse en una de sus secciones nacionales.
99

KuOMINTANC vs PARTIDO CoMUNISTA Ct1tNo: UNA TENSA RELACióN
Terminada la guerra civil blanca en la nueva URSS, la Internacional Comunista proclamará como objetivo la constitución de Frentes Unidos Proletarios. Lenín había definido el objetivo de "terminar con la idea del asalto para reemplazarla por la del asedio", luego de los fracasos de los intenros putchiscas en Alemania y Hungría. Así, el Komintern abandona la llamada Línea Irkuts que buscaba asociarse a los caudillos militares del norte. En su lugar dedicó su atención a Sun Yac-Sen, llegando en enero de 1923 a establecer una alianza entre la Unión Soviética y el Kuomintang. Cuando en junio del mismo año se realiza el III Congreso Nacional del PCCh, la Internacional Comunista forzará a la constirución de un frente único revolucionario con el Kuomintang. Concebía al partido de Sun Yac-Sen como un útil aliado en las primeras etapas de la Revolución socialista, y éste a su vt>:J. requería de la asistencia militar soviética en su lucha contra los señores feudales.
Dos posiciones se establecen claramente entre los comunistas: la que aboga por realizar codo el trabajo político a través del Kuomincang, y la que mantiene una posición escéptica respecro a la cooperación. Definiéndose como de derecha la cooperación y como de izquierda la no cooperación, Chen Dux.iu, el secretario general, fue el más firme oposiror de la alianza. Primó, no obstante, el criterio de Moscú, y la estrategia aprobada fue mantener la independencia política y organizativa del Partido y, al mismo tiempo, promover la incorporación individual de los comunistas al Kuominrang. El PCCh será de hecho el ala de izquierda del Kuomintang y sus propias diferencias internas existentes serán resultado de los debates en la propia Internacional Comunista. Expresión de los debates que se comenzaban a gestar en Moscú entre Stalin y Trorski, uno de cuyos centros será la "teoría del socialismo en un solo país".
La muerte de Sun Yac-Sen en 1925 y el ascenso al liderazgo del Kuominrang de Cbang Kai-Shek, comandante de sus fuerzas militares, comenzó a cambiar la ecuación entre el PCCh y el Kuomintang. Ya con las armas, el asesoramiento militar ruso y con la reorganización del parcido bajo esquemas leniniscas, Cbang margina a los comunistas del Kuomintang, despide a los consejeros rusos e inicia la expedición militar al norte del país, derrotando a los caudillos militares y forzando, por primera vez. desde las dinasóas, la unificación de China.
Es la conclusión de la revolución democrático burguesa, dicen algunos comunistas amparados al manual; es la hora de los soviets, gritan los otros. El PCCh se alza violentamente contra los caudillos feudales, y acicateados por la Internacional y su táctica insurrecciona!, inicia los levantamientos obreros. Las dos primeras sublevaciones obreras en Shanghai, el 23 de octubre de 1926 y el 22 de febrero de 1927, se verán frustradas en medio de masivas masacres populares. Será el21 de marzo con la .31 sublevación, bajo la dirección de Chou En-Lai, cuando el alzamiento tendrá algún éxito co-
100

ronando un efímero poder popular en forma de Gobierno Provisional del Municipio de Shanghai.
La derrota de los caudillos y la unificación de China bajo las órdenes de Chang Kai-Shek se verán enfrentadas con un poder comunista de fuerte sesgo obrerista e insurreccional localizado en Shanghai. El imperativo de un solo poder conducirá al Kuomintang a la violenta represión del PCCh. A partir de 1927, China tendrá un solo gobierno central y el PCCh abandonará el cumplimiento mecánico de las instrucciones de Moscú. Se iniciará el camino de la larga lucha armada y campesina contra el Kuomintang. La unidad frente a los caudillos feudales desde la oposición se romperá a la hora del triunfo, cuando había que iniciar la reorganización de la sociedad.
LA LARcA MARcHA DE LA REVOLUCióN DE MAo
El fracaso de las sublevaciones, la Revolución de 1927 y el inicio de una nueva estructura de poder en la sociedad china son la génesis de fuertes debates en el Partido Comunista Chino que conducen a cambios en su estrategia. El nuevo enfoque se localizará en el campo como única posibilidad de supervivencia como grupo poLítico y, en tal sentido, comenzará a desarrollar una particular diferenciación de las estrategias promovidas por la Internacional Comunista. Mientras tanto, Chang Kai-Shek se transforma en el arquitecto principal de una nueva China, cuyas bases de poder descansaban en el ejército, la burocracia, los hombres de negocios y la pequeña aristocracia rural. Antes el sistema político se caracterizaba por una multiplicidad de caudillos armados que fungían de gobernadores en las diversas zonas, ahora el poder descansaba en la existencia de un gobierno central dotado del ejército más poderoso en la historia de China e integrado a los diversos factores de poder bajo la hegemonía del Kuomintang.
Para el secretario general del PCCh, Chen Duxiu, había sido coronada con éxito la lucha de la burguesía china contra el imperialismo y las fuerzas feudales al haberse consumado la revolución democrático-burguesa. En tal sentido, sostenía que el proletariado chino debía esperar un momento futuro para efectuar su propia revolución. Correspondía como tarea desplegar mientras tanto un movimiento nacional que incentivara a las reformas democráticas a través de la constitución de una Asamblea Nacional.
Sin embargo, su propuesta fue rechazada y, en agosto de 1927, el Comité Central del PCCh eligió como nuevo Secretario General a Qu Qiubai. Reafirmando así la vía proletaria armada como el mecanismo para alcanzar el poder, aun cuando a nivel del papel, comienzan a introducir aproximaciones sobre una vía de la Revolución de carácter agraria para los países coloniales. Tal estrategia se amolda a lo resuelto en la VIII Sesión Plenaria de la III Internacional Comunista reunida en Moscú, y que adopta una resolución "Sobre la Cuestión China''. En la cual comienza a hacerse referencia a la problemática de la Revolución agraria, aun cuando se sigue sin
101

embargo transitando dentro de los esquemas de Revolución obrera, urbana e insurrecciona!, pautados por el molde de la propia Revolución Rusa.
Con el fracaso del sueño de la Revolución en Europa, el eje de atención revolucionaria pasó al Este, y China se volvió rema central de los debates políticos en el seno del gobierno soviético y de la III Internacional Comunista. En ere 1925 y 1927 la esrrategia pautada por la ill Internacional en su etapa anticolonial, se orientó a la conformación del bloque de cuan·o clases; obreros, campesinos, pequeña burguesía y burguesía nacional, para buscar avanzar por etapas de la dictadura democrática de los obreros y campesinos a La dictadura del proletariado. En la nueva etapa, entre 1928 y 1933, la estrategia de la Internacional Comunista asumió un nuevo esquema político bajo el nombre de "Clase conua Clase" que promovió la polarización y la radicalización de la lucha de clases, táctica ésta que se expresara en China en la táctica de la "guerra popular prolongada campesina" y en la definición del Kuomimang como fuerza "fascista".
El Vl Congreso de PCCh se realiza en junio de 1 928 en Moscú, y allf junto al Komimern se elabora el programa de la Revolución agraria en China. Bajo la dirección de Qu Qiubai, Chou En-Lai y Liu Bocheng, el Congreso estableció el camino armado, criticó el oportunismo de derecha y destacó al mismo tiempo que la tendencia más peligrosa dentro del Partido era el pucchismo y el avemurerismo militar. Con este viraje se tradujo a la realidad china las luchas y las purgas que se desarrollaban en el Partido Comunista de la Unión Soviética, donde Stalin se enfrentaba a la oposición de izquierda liderada por Trocski y a la de derecha encabezada por Bujarin. El Congreso enfocó el cerna del campo como eje central, pero será años después cuando la experiencia de la importancia de las bases de apoyo rurales desarrolladas por Mao dio sentido práctico y concreto a la incipiente nueva línea trazada ame los fracasos en las ciudades. Mucho después cuando la Internacional Comunista reconozca la viabilidad de este camino para la roma del poder en China.
LAs LUCHAS INTERNAS DEL COMUNISMO CHINO Hasta 1935, cuando Mao asume por un voto de diferencia en el Comi
té Central la Presidencia de la Comisión Militar, el Partido había seguido líneas políticas confusas y contradictorias. Estas políticas estaban marcadas por un comexro de crecienre conflictividad inrerna, supeditación a los incereses y concepciones de la Internacional Comunisra. A su vez elias respondían a las necesidades que esrableda el objetivo primario de promover y garantizar la reo da del socialismo en un solo país.
Acusado de pucchista de izquierda, el secretario general del PCCh, Qu Qiubai, fue marginado en la primavera de 1928; en noviembre de 1929 son expulsados por crorskisras Chen Duxiu y Ma Yufu. La declaración oficial del Partido emitida en aquel momento dice:
102

En el seno de nuestro Partido a pesar de los resabios de putchismo, la tendencia que preconiza un desarrollo pacifico aún cuenta con cimientos bastante sólidos ( . . . ). En la organización de ciertas instancias locales del Partido, se han inftltrado campesinos ricos, lo que hace muy difícil desatar una lucha y, cuando esro se consigue, muchas veces termina con una conciliación o es traicionada.
En junio de 1930, una nueva estrategia hace cuerpo en el Partido, y bajo la dirección de Li Lisan, el Buró Político del CC adopta. la resolución de preparar de inmediato levantamientos armados en todo el país. Así se forman planes para organizar levantamientos en las ciudades, concentrando todas las unidades militarizadas para atacar esas urbes para cuyo fin se unifican codos los organismos dirigentes. No duraría mucho sin embargo la llamada "línea de Li Lisan": en septiembre del mismo año en la III Sesión Plenaria del VI CC del Partido se produjo la rectificación.
Una nueva línea política con nuevos líderes se proclaman en enero de 1931, cuando dirigidos por Wang Ming, se produce un nuevo copamiento de la dirección del Comité Central y, respaldados por la lii Internacional Comunista y su delegado Mif, se coloca la lucha contra la burguesía en el mismo plano que la lucha antiimperialista y feudal. En este nuevo giro se considera a las "fuerzas intermedias" como el "enemigo más peligroso" y se regresa a "la teoría de la prioridad de las ciudades". La reaparición en el seno de la Internacional Comunista del esquema de Clase contra Clase y del enfrentamiento a los partidos socialdemócratas en Europa, se expresó en China en un creciente sectarismo y marginación de amplios grupos del PCCh. Todo esto en una contexto nacionalista como respuesta al avance del Japón en territorio continental, cuyas fuerzas armadas acantonadas en el nordeste de China desatan en setiembre de 1931 una ofensiva en varias provincias del territorio nacional en un prolegómeno de lo que será luego la invasión general.
El fracaso de las diversas líneas del Partido Comunista había revalorizado la acción práctica y autónoma de Mao quien había ido construyendo su propia guerrilla campesina, su propio cuerpo teórico y su propia revolución.
EL CAMINO DEL GRAI'-1 TIMONEL. Mao Tse Tung nació en 1893 en una familia de campesinos acomoda
dos. Estudia primero en una escuela confuciana, luego en la Escuela Normal de Hunan, y finalmente se hace bibliotecólogo en la Universidad de Beijing. Desde la ruptura con el Kuomimang y la Revolución de 1927, condujo al campo a los comunistas que escaparon de la represión. Allí, en los confmes del país, y al frente de una guerrilla campesina, creó en l93l la República Soviética en Kiangshi, sobre una población de 20 millones de habitantes y un ejército de 60 mil hombres que alcanzó a 300 mil en 1934.
103

Se proclamó su presidente. A ella se fueron incorporando múltiples contingentes del Parcido Comunista frustrados por los sucesivos fracasos de los alzamientos urbanos o acosados por las tropas del Kuomintang, que al alejarlos de los obreros, contribuyeron a estrechar sus lazos con los campesinos.
La alianza del Kuomintang y el Partido Comunista contra los sefiores de la guerra no había alcanzado a la cuestión del campesinado y la cierra, lo cual le permirió al PCCh expresar su "campesinismo". La experiencia de Kiangshi fue un claro ejemplo del comunismo primitivo que muchas veces se repetirá posteriormente en la historia de la Revolución China. Al darse curso libre a la lucha política, esta táctica condujo a una purga sangrienta de terratenientes. Zhu De afirmará luego que
durame el período de la Revolución Agraria cometimos errores "izquierdistas" planteando la consigna de no adjudicar tierras a los terratenientes y dar cierras malas a los campesinos ricos, lo cual condujo a la eliminación física de los cerrarenienres y de los campesinos ricos y terminó por ponerlos en brazos del Kuominrang. Más carde advino una campafia de verificación de la distribución de cierras que se realizó en forma aún más "izquierdista" despojando a los campesinos ricos de casi rodos sus medios de subsistencia.
El crecimiento de esta base campesina, la radicalización social y la presión militar cada ve:z. más fuerte por parte del gobierno nacionalista, obligan a Mao a abandonar la Base Revolucionaria Central e iniciar en octubre de 1934 el camino hacia el norte: la Larga Marcha hacia el refugio de las momafias de Yenan. Luego de un año de marcha, trece mil kilómetros y una reducción de 100 mil personas en el camino, Mao construyó un mito y consolidó su control personal sobre el aparato partidario. Así, en enero de 1935 en un airo en el camino de la Larga Marcha, el Buró Político celebrada en Zunyi y convocado para discutir y rectificar los errores de izquierda en lo militar, purgó el Comité Central y estableció la posición dirigente de Mao en el Ejército Rojo, al ser elegido secretario del Comité Cenera! del Partido Comunista Chino.
El ascenso de Mao coincide con la expansión de la invasión japonesa y con la catásrrofe de la estrategia de la III lnrernacional que condujo a la desaparición del Partido Comunista Alemán y al ascenso del nacional socialismo de Hitler. El Komimern iniciará una nueva táctica polrrica que se basará en la creación de Frences Populares para detener el ascenso del fascismo. Mao propondrá la unidad nacional contra el invasor, que Chang KaiShek solo la aceptará obligado por la presión de sus militares. tsros no aceptan seguir luchando contra las pequeñas fuerzas de Mao escondidas en las moncafias, mienrras Japón invade desde Las costas. Así, en septiembre de 1937, Chang Kai-Shek firma un acuerdo reconociendo el rerrirorio de Mao
104

en Yenan, cuyo gobierno participará en el Consejo de Guerra Nacional, al tiempo que miembros comunistaS encran en el Consejo Pol1cico del Pueblo.
El Período de Yenan difiere totalmeme del de Kiansgi. En esta nueva etapa, el acuerdo con el Kuomincang que fue la base del Frente Único, imposibilita una radical reforma agt"aria como instrumento revolucionario. Se llevaron adelante tácticas reformistas y se pasó de una concepción campesinisra a una agrarisra, esrableciendo un movirniemo cooperativo a gran escala.
Años después, cuando la guerra contra el Japón concluyó al sonar de las dos bombas nucleares, se dio nuevamente inicio a la lucha contra el Kuomincang. El PCCh habfa salido de Yenan en 1946 dorado de un fuerre apoyo campesino, una sólida unidad bajo la dirección de Mao y un ejército de un millón de hombres. La organización, eficacia, coherencia ideológica, inserción social y apoyo campesino, dieron al PCCh una superioridad política respecto al Kuomimang gracias a lo cual, tras unos pocos años de guerra civil emre 1946 y 1949, Mao pudo imponer su república soñada e iniciar una nueva era en la milenaria historia de China.
LA REVOLUCIÓN PERMANENTE EN EL PODER
A los 28 años de la fundación del PCCh, en la Plaza de Tiananmen, frente a la murallas de la Ciudad Prohibida -la residencias de los emperadores de antaño-, Mao proclamará la fundación de la República Popular China. Tras 21 años de lucha armada y 6 años de lucha civil, el Partido Comunista Chino asume el poder en 1949 para abocarse a la transformación del país más poblado del mundo en un estado socialista, inspirado claramente en el modelo soviético. La primera fase de la Revolución China estuvo signada por la llamada revolución democrática y la reforma agraria a escala nacional y se caracterizó por la nacionalización de la propiedad extranjera y de la propiedad privada nacional, creándose con esos sectores una fuerre econom1a estatal. El modelo soviético de economía y sociedad se comenzó a imponer inmediatamente y la primera Constitución de la nueva República Popular China, era aun más centralizada que la soviética.
Las unidades de la lucha por el poder cambian a la hora de construir la nueva sociedad. El primer disenso provino de las provincias de Manchuria: Gao Gang y Rao Shushi, responsable del Partido en esa zona y ministro de Planificación respectivamente, son marginados por "conspirar para dividir el PCCh y usurpar la dirección y el poder del Estado".
Las diferencias se exclu(an en el modelo político: en definitiva se es raba creando un régimen estrechamente inspirado en el modelo estalinista. El eje central era la construcción de una economía planificada, la esratalización de todas las actividades de producción, distribución e intercambio de bienes y servicios, ,y la concenrración del poder en el partido único. La creación de cooperativas del campo y la transformación de la artesanía y el comercio individual, se realizan bruscamente provocando tensiones entre
105

el campesinado y el Partido. El concluir con la jornaJización del campesinado y la lenta transformación de éste en obrero agrícola del Estado lleva a una lema pérdida de hegemonía política por parte del Parcido Comunista en el mundo ruraL A la hora de luchar contra los terratenientes y apropiarse de sus tierras a sangre y fuego, los campesinos apoyan activamente dicho camino político, pero cuando dicho sendero termina en la colectivización forzosa y la jornalización individual, el apoyo pasaba a ser más menguado, o francamente conspirador.
CIEN FLORES
En 1956 en el XX Congreso del Parrido Comunista de la Unión Soviética, con el explosivo informe secreto de Kruschev, se inicia el proceso de desestalinización y la primera oleada de libertad. Mao acompaña ral proceso, y en octubre de ese afio, en el VIl Congreso del Panido Comunista, se inicia la campaña de liberalización política que se conoce con el nombre de Cien Flores. "Deja que cien flores florez.can, deja que afloren cien escuelas de pensamiento" declara el gran timoneL El objeto era permitir la manifestación de pumos de visra distintos a los del régimen y la intención era tomar distancias con el modelo estalinista que Nilcita Kruschev exponía públicamente.
Esta libertad dw-ará sólo unos meses. En mano de 1957 con el discurso "Sobre la solución correcta de las contradicciones en el seno del pueblo", Mao clausura la campafia de las Cien Flores. Impone un fuerte viraje aJ iniciar un período de represión con el objeto de desmamar la supuesta ofensiva de la derecha, la cual había expresado sus puntos de vista. Los intelectuales comienzan a ser perseguidos y se inician los viajes de reeducación al campo: los contaminados con las ideas burguesas son enviados a trabajar como campesinos, a "reinsertarse en el seno del pueblo". La lucha contra la oposición se amplía a intelectuales y cuadros del Partido.
Mao afirma que "la contradicción sigue siendo en esta primera etapa de la construcción del socia}jsmo entre el proletariado y la burguesía, la cual lucha contra la rápida construcción del socialismo". Caen en las purgas incclecruales y dirigentes políticos moderados que habían tenido anteriormente un papel protagónico. Mao decide lanzar un fuerce programa económico, el Gran Saleo Adelante, que pretende convertir a China en una potencia industrial en corro plazo, intentando cambiar en forma rápida y drástica la estructura productiva de la sociedad.
En agosto de 1958, el Buró Político del PCCh en la reunión en Beidaihe, propone duplicar la producción de acero respecto a 1957 para alcanzar 107 millones de toneladas. Impone además el establecimiento obligatorio de comunas populares en Las zonas rurales de todo el pafs. Se inicia entonces una campaña masiva para promoverlas: en las aldeas rurales se funde codo el mecal y se entrega al Esrado hasta los utensilios de cocina. Al mismo tiempo se centralizan en las comunas -en canco que unidades poHcicas y
106

económicas- todas las cooperativas y algunas unidades familiares que quedaban, asf como los organismos adminisrrarivos regionales.
Mientras se instalan comedores gratuitos para los campesinos. la economía entra en un descalabro: la existencia de granos baja marcadamente y los planes de aceración provocan cueUos de botella en rodas las áreas industriales. Es el hambre y el desabastecimiento de productos. Años después se hablará de millones de muerros. La desviación izquierdista expresada en el Gran Saleo Adelante, el plancearnienco de metas demasiado ambiciosas, el establecimiento de órdenes a ciega y la comunización por decreto, son el cenero de la lucha política en el Partido, cuyos elementos moderados lemamenee pasan a controlar la situación ante el balance funesto del radicalismo de Mao. Pero e1 cenero de la discusión no radica sólo en los distintos caminos para avanzar hacia el comunismo: se debate sobre codo la hegemonía dentro de la lnternacional Comunista en el período postestalioista y el concepto de lucha mundial. Para la Unión Soviética comienza a perftlarse un camino de transición pacífico basado en el eguilibrio de fuen.as nucleares, para los chinos "el imperialismo es un tigre de papel" y es necesario por eUo promover la lucha armada a escala mundial para vencerlo. Para los poderosos del Norte "el tigre tiene dientes nucleares '', con lo cual reafirman su propuesta de distensión.
Kruschev pretende suavizar la polfrica china. Visita dos veces la región acompañado de un proyecto de acuerdo nuclear y de la instalación de una base rusa en las aguas chinas. Viendo la presión interna y la presión de la Unión Soviética, en noviembre, Mao cambia de posición. Critica Las erróneas opiniones que abogaban por precipitar la transición de las comunas populares de propiedad colectiva a propiedad de codo el pueblo y por abolir la producción mercantil. Al mismo tiempo, promueve una lucha contra la que llamara "camarilla ancipartido oportunista de derecha", cuya cabeza la focaliza en Peng Dehuai. Éste era el jefe del ejército, miembro del Buró PolCtico del Comité Central, jefe de los ejércitos chinos que lucharon en la Guerra de Corea y Ministro de Defensa. A cravés de él la institución castrense babfa censurado la política de Mao de industrialización acelerada y de colectivización forzada. La campaña busca interrumpir la marcha del proceso de rectificación de los errores izquierdistas al crear conflictos en la vida imerna del partido. Pero ya las cartas están echadas y, si bien Mao logra imponer a su delfín Lin Piao como Ministro de Defensa, debe ceder en enero de 1959 la Presidencia de la República y el manejo de la marcha diaria del gobierno a Liu Shao-Shi, el segundo hombre a bordo de PCCh y representante de los moderados.
Hombre del Comité Central desde 1927 y del polibur6 desde 1931, participante en la Larga Marcha de 1934, secretario general del PCCh en 1943, vicepresidente también del poderoso Comité Militar Revolucionario, vicepresidente del Poliburó en 1945, Liu Shao-Shi fue elegido vicepre-
107

sidente de la República en 1 949 y será el nuevo Presidente de China en 1959. Para él, la disciplina partidista debla basarse en el control de la organización. A diferencia de Liu, Mao privilegiaba la movilización social y la lucha de clases que logró promover posteriormente a través de los Guardias Rojos con la Revolución Cultural. Es la lucha ante la burocracia del Partido versus la revolución permanente que promovió siempre el Gran Timonel.
El fracaso del Gran Salto Adelante y de la apurada creación de comunas populares gestaron serios enfrentamientos en el PCCh. Los moderados, poco partidarios tamo del Gran Salto Adelante como de las comunas, se oponían a los doctrinarios, partidarios de incentivar la lucha de clases. Esto concluye con la normalización de la política económica y social desde la década del sesenta, y la hegemonía de los burócratas moderados. Pero en materia externa priva Mao. El conflicto al interior del bloque socialista se torna definitivo. En agosto la URSS retira todos sus asesores económicos, y cenrenas de fábricas y obras quedan paralizadas: es el cisma.
En 1963 Mao retomará la ofensiva con el objetivo de recuperar la totalidad de las parcelas de poder perdidas. Dará inicio al movirniemo de educación socialista que desembocó y se amplió en la Revolución Cultural como expresión y búsqueda de una nueva vía revolucionaria para mantener el dinamismo y la vigencia del proceso en una especie de revolución permanente. Así, a partir de 1966, la política recupera su control sobre la economía, y enrre rojo y experto, Mao opta decididamente por los rojos. A los campos de reeducación van los técnicos, incluido el presidente Liu que morirá en la cárceL
LA REvoLUCIÓN CuLTURAL
Una nueva etapa radical se desarrollará entre 1966 y 1976 bajo el nombre de Revolución Cultural. Estará marcada por el incremento de la lucha de clases. Es una segunda revolución encabezada por Mao, los Guardias Rojos, y la Comisión Cultural del Comité Central con la mujer de Mao a la cabeza. Esta nueva revolución promovió la más vasta campaña de depuración realizada en la historia del PCCh y un verdadero golpe de fuerza dirigido por el Presidente Mao contra la burocracia partidaria a través de los Guardias Rojos, que son utilizados para depurar la conducción partidaria de "influencias burguesas". Durante dos años los jóvenes revolucionarioscarentes de organización formal a nivel nacional- convierten a China en escenario de confrontaciones cada vez. más violentas y anárquicas. Los combates dejan decenas de miles de muertos por doquier y la prohibición de toda producción y consumo cultural extranjero o idealista. Templos budistas y escuelas confucianas, tanto como la música clásica y la cultura occidental, condenados y enviados a la hoguera pública. Los Guardias Rojos habían sido concebidos como instrumento de un objetivo de poder y una vez cumplido su objetivo, Mao comprendió que la situación podía escapar de su control y tuvo que pedir al Ejército que los sometiera.
108

En septiembre de 1968, Mao dio por terminada la fase radical de la Revolución Cultural y encaró la reconstitución del Partido, ya purificado de los cuadros moderados. Pero claramente habían quedado más deslindadas dos tendencias. La radical, la Uamada posteriormente "banda de Jos Cuatro", liderada tanto por la esposa del líder Chiang Ching. A éstos Jos acompañaban los lideres de los Guardias Rojos de Shanghai y sectores vinculados al Partido, el ejército detrás de Lin Piao, los cuales querfan profundizar las políticas de la Revolución Cultural. La otra tendencia eran los moderados que tenían como referencia al histórico Chou En-Lai y a su disdpulo Den Xiaoping y que concebían la modernización de la economía china como objetivo prioritario para la construcción del socialismo.
Al proclamar el igualitarismo, la Revolución Cultural detuvo el proceso de formación y desarroUo de las clases. La lucha popular y las permanente campañas ideológicas, la simplificación productiva, la caza de arroz y el traje "mao" para cada chino, la inamovilidad campesina, la producción única de granos básicos controlados por el Estado a través de cuyo acopio y fijación de precios se transferían masivos recursos del campo a las ciudades, la autarquía con el mundo y la reeducación, fueron los instrumentos usados para construir el socialismo chino. Detuvieron al mismo tiempo la formación de una sociedad moderna, que es siempre el resultado de la libertad económica y de La existencia de opciones distintas entre los seres humanos. Bajo el radicalismo de los sesenta de la Revolución Culcural, promovido por los Guardias Rojos al influjo de Mao, la economía sufrió un nuevo proceso de desmercantilización. De la utopía de creer que la economía era manejable por decisiones polfcicas voluntaristas, como durante el Gran Saleo Adelante, se pasó a la utopía de creer que podía ser sustituido totalmente el mercado por la administración estatal, los estímulos materiales por los estímulos ideológicos e inclusive la burocracia por la movilización popular permanente. Mientras se imprimían millones de libros rojos, China regresaba hacia el comunismo primitivo.
LA CONTRARREVOLUCIÓN CULTURAL "No importa si el gato es blanco o negro, lo imponante es que cace
ratones", afumó Deng Xiaoping. Una mera frase, simple y precisa, hasta ingenua, pero que dio vuelta al planeta para desembarcar en todas las capitales del mundo e indicar que se estaba produciendo un cambio sustancial en la China posterior a Mao.
Para unos era un nuevo Saleo Adelante basado en las leyes económicas, para otros era la muerte de una nueva utopía idealizada de socialismo en momentos en que los mitos se comenzaban a derrumbar y buscaban continuar aferrándose a dichas utopías. Por doquier aparecieron gritos de rechazo o liberales signos de admiración.
109

Tal frase más que una oración era el termómetro indicador de un cambio radical, de "una nueva revolución china" como gusran decir algunos. Pero ella no hubiera tenido repercusión ni trascendencia si no hubiera provenido de un hombre que durante cuarenta años había sido la alcernaciva, el contrapoder, y hoy, en la senectud de su vida, antes de descender a su rumba, concentraba sus últimas energías virales y se abría camino finalmenee hacia el poder. Esta vez para impulsar un largo listado de sueños societarios conformados y definidos al calor de más de cuatro décadas de experiencia en el gobierno y en el ostracismo.
Había regresado con poder propio, larga y pacientemente construido, para quedarse. Había hecho su propia Larga Marcha al in rerior del partido, del ejército y de la burocracia. En ella había sabido sostener sus banderas a pesar de los vientos, había sabido respetar los acuerdos a pesar de las diferencias, había sabido ser cautelosamente discreto, persistenremente tesonero, eficazmente práctico, e increíblemente respetuoso de las decisiones mayoritarias del Partido Comunista Chino. Su hisroria es una odisea contemporánea de sobrevivencia política: miembro del Partido Comunista desde 1925 y vinculado a Chou En-Lai desde la célula comunista en su etapa de estudiante en París, fue marginado al comienzo de la Larga Marcha y pocos pensaban que a la coma de Beijing pasara a ser uno de los hombres del equipo dirigente. Se lo definía como el pragmático de la Revolución ya cuando en 1956 asumió la secretada del Comité Central.
En 1957, cuando Mao comenzó su frustrado Gran Salto Adelante que incluía además una campaña para marginar del poder a los moderados, junto al anciano Liu Shao-Shi en la Presidencia en 1959, Deng Xiaoping fue uno de los más criticados. Fue marginado posteriormente frente al embace de la Gran Revolución Cultural, cuando esca dejó de ser una práctica ideológica al inrerior del Parrido y se rransformó en un aparato movilizado de masas que se ex:rendió a todo el país en feroces purgas.
Por las comunas populares más distantes fueron rodando los equipos políticos de la moderación, de la aperrura gradual a la ciencia y la tecnología, los que pregonaban los objetivos de jerarquizar el ejército, suprimir las ideologías en la educación y promover la industrialización. Deng Xiaoping vivió la Larga Marcha de pregonar la izquierda que llevó a cabo la Gran Revolución Cultural. ti mismo analizó la historia política china al afirmar que
a partir de 1967, empezaron a surgir cienos problemas derivados del "izquierdismo". Nuestra lucha contra los derechistas burgueses fue necesaria, pero el problema es que la llevamos más allá de lo debido. El avance de las ideas "izquierdistas", dio origen al "Gran Salto Adelanre" en 1958, que fue otro error bastance más grave que la renrativa de fundir hierro y acero en todo el país sin tener en cuenta las condiciones necesarias para ello, sumada a roda una serie
1 1 0

de prácticas "izquierdistas", y que tuvo como consecuencia los castigos que recibimos. En los eres años difíciles que van del '59 al '61, se descuidó la producción industrial y agrícola y hubo poca oferta en el mercado, lo que frenó gravemente la iniciativa de las masas populares, que ya no tenían lo suficiente para comer. En aquel entonces, nuestro Partido y el Presidenre Mao Tse Tung gozaban de gran prestigio, y dimos a conocer al pueblo la situación difícil tal como era y, en lugar de seguir propugnando el "Gran Salto Adelante", adoptarnos medidas relativamente eficaces y métodos bastante razonables, lo que nos permitió recuperamos de las dificultades en tan sólo tres años. Sin embargo, permanecía intacta la línea de conducta "izquierdista" en lo ideológico. Cuando recién empezábamos en 1962 a recobrarnos y a mejorar en algo la situación en 1 963 y 1964, surgieron otra vez los "izquierdistas". Se formuló en 1965 la tesis de una supuesta presencia dentro del Partido de dirigentes seguidores del camino capitalista y, más carde, se desencadenó la "Gran Revolución Cultural", llegándose de este modo al colmo del "izquierdismo". Duró roda la década que media entre 1966 y 1976 y fueron derribados casi todos los que integraban la columna vertebral del Partido, pues esa "revolución" apunraba precisarnenre contra esos cuadros veteranos.
La ruptura con la Unión Soviética en 1962, el retiro de los asesores y el fin de la ayuda económica, inclinó el péndulo político hacia la radicalización, hacia la ideologfzación de la sociedad, hacia el voluntarismo en la economía y la autarquía en relación al mundo. Eran los tiempos del debate entre incentivos morales y materiales, de los inicios de la lucha de Ho Chi Minh contra los Estados Unidos, de aquella consigna de "crear dos, tres Vietnam", del balance de la era estaliniana y de la ruptura chino-soviética. De esta fuente bebió Poi Por para practicar luego en Karnpuchea, y los propios chinos para construir su camino solitario.
De un volumen de comercio de 2.000 millones de dólares en 1954 con la URSS y los demás países socialistas, hacia fines de la década de los 60, apenas se mantenía un intercambio por 47 millones de dólares. La autarquía frente al mundo fue una opción de supervivencia como Nación, que implicó a su vez, la hegemonía de los sectores más radicales. También de los menos capaces: la Revolución Cultural colocó corno el noveno enemigo a los técnicos e incelecruales, luego de la larga lista de burgueses, terratenientes, imperialistas, etc.
Todo camino tiene su final, y a inicios de la década de los 70, la Revolución Culrural verificó la vanidad de una política que no se apoyase en la economía. Se iniciaba la venganza de las leyes económicas. La confluencia del explosivo crecimiento demográfico junto con el fracaso del Gran Salto
l l l

Adelante de fines de los 50 y de 1a Revolución Cultural desde mediados de los 60 no significaron -en el ámbico de la economía- ningún cambio sustancial. Eran necesarios capitales y técnicas, comenzó a encender el propio Mao Tse Tung cuando en 1969 dio carca blanca a Chou En-Lai para -vía ping pong- iniciar el proceso de acercamiento sino-americano. Los equipos técnicos y políticos purgados comenzaron su lenta rehabilitación. Sin embargo, hubo aún que espera1· paciencemeoce la muerce del Gran Timonel para que el desarrollo económico, la modernización de la sociedad, del ejército y de la tecnología, volvieran a ser el lógico cerna cenera! de los debates y no la lucha contra los vestigios del capitalismo en la educación, la economía, y también en la moda, en la música o en los hábitos.
El nuevo contexto internacional conducía a un nuevo Saleo Adelante, pero al tiempo la negativa experiencia radical interna promovía una ruptura con el voluncarismo. Japón, el sol de Oriente, el histórico hijo menor de China, el belicoso invasor de los treinta, era ya la gran potencia emergen ce y sus redes económicas entre la China y sus antiquísimas colonias dé ultramar era creciencemente negativa para la propia República Popular. La Unión Soviética, la temida hermana mayor del mundo comunista, había terminado pacientemente de recomponer el rompecabezas de la vieja Indochina y rodeaba a China a través del experimentado ejército viernamita y de sus satélites de Laos y Camboya. Al Norte también se oían gritos de guerra del ejército fronterizo ruso con su hegemonía soviética sobre Mongolia; al oeste La URSS avanzaba en alianza con la India, y aunque la invasión no se había gestado, ya retumbaban los ecos del futuro avance polfcico-militar sobre Afganistán.
Todo el mundo había cambiado, menos China; codos se habfan moderni'Z.ado, menos China; todos creían que el poder nace del desarrollo económico, menos China que soñaba aún que el poder provenía de su peso poblacional y de su capacidad de movilización ideológica interna. Así, la contrarrevolución cultural y las requeridas modernizaciones enconcraron rápida legitimación en el aparato burocrático, en el partido, en el aparato educativo y en el propio ejército. La lógica conclusión de más de veince años de revolución polftica fue la revolución de la economía.
Tres etapas cuvo la Gran Revolución Cultural. Entre 1966 y abril de 1 969, el aparato movilizado de Guardias Rojos bajo la dirección de Lin Piao se concentró en la lucha contra el "cuartel general de Liu Shao-Shi y Deng Xiaoping" y concluyó en la realización del V Congreso del Partido Comunista Chino en el cual se consolidó la sucesión de Mao en su delfín Lin Piao. La segunda fase, que se desarrolló entre 1969 y 1973 se caracceri-7.Ó por la traición del delfín y la creciente hegemonía de la Banda de los Cuatro conjunramence con el inicio de la apertura hacia los Estados Unidos, mediante el viaje secreto de Hemy Kissinger a Beijing en 1971 y la histórica visita de Nixon en 1972. Finalmente, entre 1973 y 1976, se desa-
1 1 2

n·olló la tercera fase de la Revolución Culrura1, ya en franco declive, signada por el regreso de Oeng Xiaoping.
En 1973, frente a una propuesta personal de Chou En-Lai, Mao decidió rehabilitar a Oeng, quien presidió desde 1975 la marcha diaria de los asuntos del Esrado, en reemplazo de Chou, ya enfermo de muerte. Deng comenzó a rectificar sistemáricameme las poli ricas de la Revolución Cultural, pero hacia fines de 1976 Mao re.tiro su apoyo al "pragmático" y desató un movimiento de crfrica a Deng Xiaoping, quien ya había perdido su mayor punro de apoyo con la muerte de Chou En-Lai en enero de 1976.
La radicalización izquierdista, sin embargo, carecfa de legitimación y base popular. De tal forma que las críticas del pueblo a la Banda de los Cuatro eclosionaron en los funerales en honor a Chou En-Lai mediante giganrescas manifestaciones en la Plaz.a de Tiananmen. Al ser éstas denunciadas como acciones comrarrevolucionarias, y responsabilizado Oeng como instigador de ellas, Mao aprovechó la ocasión para proponer destituir a Oeng de codos sus cargos, decisión que el Buró Polrrico puso en práctica inmediacamenre. Fue esce un nuevo ostracismo político para Deng Xiaoping, pero esta vez. de corea duración. En setiembre del mismo año de 1976 el Gran Timonel fallecerá a la edad de 82 afios, y en menos de un mes su viuda Chian Chiang es arrestada junro con los otros ICderes de la denominada Banda de los Cuatro.
Fue allí cuando Deng Xiaoping empezó a retomar el control político; pero no para sentarse en la cúspide del poder sino para craer el respiro de paz y convivencia que el pafs reclamaba. Llegaba inicialmente a la vicepresidencia en 1979 de la mano de jóvenes marginados del parcido, de técnjcos y profesionales del gobierno cansados de ineficacia, de "águilas" militares inseguros de los Guardias Rojos. Todos querían darle un cambio definitivo a la sociedad, modernizarla para erradicar el infantilismo de izquierda y para reintegrarla al juego de las grandes potencias, para transformarse ella misma en potencia.
EL MERCADO DESEMBARCA La nueva hegemonía polrcica conformada en 1978 bajo la jefatura de
Oeng Xiaoping, significó para China el inicio de transformaciones radicales en la sociedad. Ya no una revolución política, sino una verdadera Revolución social. El único parangón en la historia de la humanidad con esra revolución social sea cal vez. la famosa Restauración Meiji en Japón en 1868, mediante la cual se pasó abruptamente de una sociedad feudal a una sociedad capitalista. El III Pleno del XI Comité Central del Partido Comunista Chino realizó un amplio diagnóstico de las fallas en la economía y en la sociedad y sentó las bases para iniciar el camino del mercado. La responsabilidad en los errores del pasado estuvo en "acelerar una prematura transición hacia las erapas superiores de propiedad colectiva sin prestar la debida
1 1 3

atención al nivel de atraso de las fuerzas productivas, forzando incorrectamente el grado de socialización". En una visión por la cual "la gestión económica se basó en la planificación natural, por directivas, negándose la ley del valor y el papel del mercado", agregaban cdcicamence.
La formulación de las reformas propuestas consolidadas en las llamadas cuatro modernizaciones respondía a un diagnóstico objetivo: para 1976 la cierra escaba ampliamente deteriorada por el abuso ecológico que significaba darle de comer a más de mil millones de bocas con bajísima tecnología y pocas tierras cultivables. El trabajo era ineficiente por el oscurantismo que había alcanzado el aparato educacional; el capical además de escaso era obsoleto por el retraso tecnológico y la autarquía de la economía mundial en el marco de la revolución ciendfica había ampliado la brecha con los países industrializados. Es cal sentido que a partir del III Pleno, el cenero de gravedad de la acción poli cica deja de ser la lucha de clases y pasa a ser la construcción económica. El desarrollo de las fuerzas productivas será a partir de enronces la carea principal del Partido, y la contradicción principal a resolver será ahora encre las atrasadas fuerzas productivas y la alta demanda social.
MUCHOS CHINOS, POCA COMIDA Hoy, cuando la casa de natalidad ha descendido brutalmente como re
sultado de drásticos controles de natalidad promovidos desde los setenta, nacen 1 0 millones de chinos por año. En total, más de 1 . 100 millones de seres humanos que todos los días hay que alimentar, vestir, darles trabajo y vivienda. Es éste el principal problema de China: nunca podrán desarrollarse ni salir del letargo del subdesarrollo con las antiguas casas de nacalidad, pero sólo pueden disnúnuir tales índices si promueven cambios que incentiven la productividad. La tasa de natalidad tiene una lógica explicativa en una sociedad campesina; de no ser así, ¿quién cuidaría a los viejos ante la inexistencia de jubilaciones?, ¿quién trabajaría la cierra ame la falca de tractores y la ausencia de mecanización agrkola? Y si el campo no produce y la población migra, ¿pueden las ciudades y la burocracia cubrir las necesidades nacionales de empleo?
La estrategia maoísca tuvo una despreocupación constante sobre el nivel poblacional hasta la década del 70, cuando como resultado de la crisis económica derivada de la Revolución Cultural, el crecimiento poblacional no era sostenible para la economJa maoísta. Sin un crecimiento global de la economía a largo plazo, la única solución para mantener los niveles de ingreso era establecer una política extremadamente rfgida para reducir la tasa de natalidad. Hoy, los matrimonios antes de los 25 años escán prohibidos, como máximo sólo se puede tener un hijo por familia en las ciudades, y muy excepcionalmente en el campo en familias con dificultades se permiten dos hijos. El aborto y las pastillas anciconcepcivas son gratuitos y cotidianos.
114

Dicha política ha logrado bajar la tasa de natalidad en casi dos décadas al 1 o/o anual y en algunas zonas se ha reducido hasta 0,42% anual. Es una proeza histórica que sólo se ha podido lograr con severos castigos, pero aún así hoy nacen 1 O millones de nuevos chinos todos los años. Esta política tiene su propia paradoja. Dada la ancemal tradición china de que la mujer al casarse vaya a vi'V'ir con su marido en la casa de los padres de éste, ello -en un contexto de un solo hijo permitido- implica que las familias que tengan una hija, sólo vivirán con sus padres hasta que se casen, lo cual significa que, cuando los padres sean viejos, no tendrán quienes los ayuden. Así, lamencablemenre, las familias campesinas tienden a macar a sus hijas al nacer, o a abortar ahora que la medicina permite detectar el sexo previo al parto. Prefieren tener un hijo varón, ya que no sólo trabaja él, sino que además al casarse incorporará otro trabajador al hogar: su mujer. Ambas realidades se están mezclando contradicroriamenre: disminución de los nacimientos de niñas y la necesidad de promover una fuerte modernización económica para darle de comer, dormir y vestir codos los días a la inmensa población. La primera está cumpliéndose férreamente desde la década de los 70, la segunda comenzó hacia fines de la misma década.
¿EL CAMINO DEL SOCIALISMO CAPITALISTA?
Las reformas actuales en China no se reducen estrictamente a lo económico, sino que ellas engloban a coda la sociedad, en tamo que el propio modelo socialista tampoco se reducía solamente a una forma especial de organización productiva. La planificación centralizada de tipo soviético que se llevó adelante en China estaba necesariamente asociada con la creación de una jerarquía burocrática grande y poderosa, que desde el punto de vista económico era fatalmente ineficiente. Los sistemas de asignación de recursos que excluyen totalmente al mercado, no sólo generan la hipertrofia burocrática, sino que otorgan más poder a las jerarquías político-administrativas que cualquier oua alternativa imaginable de organización económica.
Los chinos introdujeron desde la Revolución el modelo de una economía impuesta y planificada desde el centro, con propiedad exhaustivamente estatal/colectiva, la cual quedó plenamente consumada para 1956, hacia el final del Primer Plan Quinquenal (1 953-1957). No obstante, muy rápidamence, el modelo centralizado de tipo soviético sufrió profundos intentos de modificación, tamo por los conflictos que la imposición del modelo supuso, como por los debates ideológicos y los conflictos internacionales.
El sistema económico social sufrió imentos de cambios más o menos importantes entre 1957 y 1976: ajustes considerados de derecha en 1957 y enue 1961 y 1965, y ajustes considerados de izquierda entre 1958-1960 y 1966-1976. Sin embargo, los cambios que se comenzaron a perfilar en 1976, y que se impusieron marcadamente a partir de 1978, más que un mero ajuste de derecha en el modelo, ha significado una transformación radical,
1 1 5

y la construcción de un nuevo modelo económico�social. Con la Revolu� ción se había armado una estructura económica cencralizada, una mezcla de soviecismo y métodos militares. Al negar la libertad individual y la pro� pi a recompensa personal, fue incapaz de incentivar a la geme para producir. Ello no sólo obstaculizó el desarrollo de las fuerzas productivas, sino que además implicó la generación de mecanismos excraeconómicos para pro� mover el crecimiento económico, básicamente a través de la ideología y la presión policial.
La acrual reforma busca crear una nueva estructura que impulse la ini� ciaciva individual y de las empresas públicas y transnacionales y que genere un dinamismo capaz de conformar lo que los nuevos dirigemes han dado en llamar la "economía mercantil planificada socialista"'. Antes, la economía planificada soslayaba la ley del valor y descartaba el mercado, mienrras que ahora se pone el acento en el funcionamiento del mercado y del valor, abandonando la ya vieja teoría marxista que contraponía la planificación y el mercado. Acorde con tales criterios, mientras que ames la planificación era obligatOria, ahora comienza a tener simplemente un carácter indicativo de la accividad del Estado. El campo de acción se va reduciendo, dado que el ensanmarnienro de los sectores autónomos, tanto a la planificación como al propio Estado, constituye uno de los objetivos prioritarios. El camino es la libertad y la autonomía al interior del Estado, con un peso de la bolsa de valores y de la supervisión y control del partido a través de nuevos tecnócratas. o� viamence, en tal comexco, las modalidades de propiedad cambian al irse reduciendo paulatinamente la propiedad pública, tanto estatal como colectiva al irse creando orras figuras jurídicas, como la propiedad individual, la mixta o la extranjera. Aun cuando la propiedad estatal sigue siendo dominante, se constata la diferencia sustancial entre propiedad formal y propiedad real que se va gestando a través del desarrollo de los mecanismos de contratación.
Una enorme cancidad de empresas agrícolas, industriales y de servicios, si bien sigue siendo del Estado, son entregadas a los particulares, casi siempre a los exgerentes (los jerarcas del Partido Comunista) bajo contratos específicos, consratándose que lo sustancial no es la propiedad, sino la apropiación. Si antes las empresas eran entidades totalmente subordinadas al poder político a través de inscrumencos administrativos, hoy adquieren personalidad jurídica propia, deciden sus pautas de producción en función del mercado, comercian directamente sus productos y distribuyen sus ganancias luego de pagar sus impuestos. Los líderes del partido son los lrderes de la economía. El gobierno bajo este mecanismo de conrrara comienza a orientar a las empresas y a la totalidad de la economía, no en forma directa y administrativa, sino en forma indirecta a través del marco jurídico (contraros) y del manejo de las variables macroeconómicas. Así, hay un proceso crecience de adopción de técnicas, incluyendo los instrumentos indirectos de administración descentralizados, propios de las economfas orientadas
1 1 6

por el mercado. Estas técnicas corresponden por un lado al sistema global de precios (precios, salarios, intereses, impuestos, subsidios y tipos de cambio) de uso corriente en el mundo capitalista. Pero también abarcan las adjudicaciones de derechos de propiedad o de uso de los activos productivos por parte de los agentes económicos privados.
Es el fin de la planificación ilusoria como principio de regimentación de tOda la sociedad; es el mercado libre en el marco de un socialismo codavía altamente centralizado. Y es también una modalidad de superación de la contradicción entre ética socialista y eficiencia, actuando desde el ámbito de la búsqueda de una eficiencia. Hoy ya el 98% de los establecimientos del país están bajo el régimen de contrata, tanto en el campo como en las ciudades, lo cual ha significado un impresionante proceso de mercantilización y también de crecimiento económico. El mercado, la libertad, han sido ejes del desarrollo de esta nueva China, extraña mezcla de un proceso en el cual, se ha articulado un sistema capitalista en lo económico, mientras que en el ámbito de lo político permanecen las características básicas del socialismo real.
LAs FASES DE LAS REFORMAS
Con marchas y contramarchas, la reforma hasta hoy ha tenido tres fases muy notorias. Desde diciembre de 1978 hasta noviembre de 1 984 el eje de ellas estuvo focalizado en el campo mediante el sistema de contrata, repartición de cierras a las familias y desmembramiento de las estructuras administrativo-económicas que significaban las Comunas Populares. La segunda fase va desde noviembre de 1984 hasta noviembre de 1987, cuando el centro de las reformas lo constituyen los centros urbanos ampliando la autonomía de las empresas entregadas a la sociedad civil, a rravés de los mecanismos de contrata, la apertura de amplias zonas al comercio exterior, tanto las Zonas Económicas Especiales como de las áreas costeras del país así como la rápida constitución de joint ventures y apertura a la inversión externa. La tercera fase por su parte iniciada en 1987 y concluida férreamente en la matanza de Tiananmen de mayo de 1989 se caracterizó por intentar promover una reforma en la estructura política a partir de la constitución de una nueva juridicidad. Por comenzar a separar el Partido Comunista del gobierno, establecieron las áreas específicas de responsabilidad de cada uno y por reafirmar los organismos legislativos diferenciaron de los organismos ejecutivos.
Los muertos de la Plaza donde descansan los restos de Mao abrieron una nueva fase marcada por un control más rígido de las variables políticas. Pero también una apertura mucho más marcada a la globalización económica, a la apertura a la inversión extranjera y a la significativa expansión de una economía abierta, a las importaciones y a las exportaciones, a la competencia capitalista global.
1 17

fNDJCE DE REFERENCIAS
00CTRJNAS O MOVIMIENTOS
El �cho a la rebelión M Thomas Hobbes Filósofo inglés (1588-1679). Escribió Elementos de la ley natural y poll
tica, los cuales, en forma de dos tratados distintos, se editaron en 1650. En París comenzó a publicar las distintas partes de su sistema, empezando con el De cive en 1642. En 1651 publicó Leviatán, sin duda la más conocida de sus obras. En 1655 publicó la primera parte de los Elementos de filosofta y en 1658, la segunda. Estas dos obras completaban la trilogía iniciada con De cive. Sostenía que la verdadera prueba para los gobernantes debía ser su efectividad y no su apoyo doctrinal a la religión o a la tradición. Su pragmático punco de vista sobre el gobierno, que defendía la igualdad de los ciudadanos, allanó el camino hacia la crítica übre al \1 "CONCEP" poder y hacia el derecho a la rebelión frente a gobiernos que no cumplieran las necesidades de sus pueblos.
El Estado Nuevo M Getúlio Vargas Político brasilero (1 883-1954). En 1 922 fue elegido diputado del Con
greso y en 1926, el presidente Washington Luis Pereira de Souza, lo nombró ministro de Finanzas, cargo que desempeñó hasta su elección, en 1 928, como gobernador de Río Grande do Sul, su estado natal. Una vez en el cargo, se presentó como candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones de 1930 y no cuvo éxico. Aceptó la derrota pero, a poco tiempo de la confrontación eleccoral, lideró una revuelca que lo llevó a la jefatura del Estado. Gobernó, haciendo caso omiso del Congreso, durante los 1 4 años siguientes, en los cuales instauró un régimen aurorirario de corre moderadamente populista. Creó el llamado Estado Novo, que rigió hasta 1945, fecha en que un golpe de Estado lo alejó del poder.
La Columna d.e Luis Carlos Prestes Militar y político brasileño ( 1898-1990). En 1924 participó en la insu
rrección de los tenientes que lucharon contra el ejército hasta 1926. Después de su exilio boliviano, que transcurrió desde 1926 a 1934, fue designa-
1 1 9

do secretario general del Partido Comunista. Promovió un nuevo levanramienco apoyado por la Internacional Comunista con un movimiento llamado la Columna Prestes. Fue encarcelado desde 1935 hasta 1946. En 1967 apoyó el frente popular de C. Lacerda y J. Kubitschek. En 1979 marchó de nuevo al exilio. De regreso en Brasil, en 1984, fue e-xpulsado del partido.
La doctrina df' Jarnes Monroe Presidente de los Estados Unidos de América (1758-1831), gobernó
los Estados Unidos desde 1817 hasta 1825. Durante su AdminiStración se fijaron las fronteras con el Canadá británico en la Convención de Londres, 1818. En 18 19 extendió el terrirorio estadounidense mediante la compra de Florida a España y formuló la llamada Doctrina Monroe que estableció que América sólo debía ser para los americanos. Si bien promovió la liberación de las colonias extranjeras, también sentó las bases para el dominio norteamericano sobre los paises de América Latina. También fue miembro del Congreso Continental, senador, embajador, gobernador de Virginia y secretario de Estado y de Guerra.
El socialismo clP Estado de Herny George Economista, periodista y político estadounidense ( 1839-1897). Con
sideraba que la causa principal de la desigualdad y los problemas económicos derivaba de la apropiación privada de las tierras. Proponía como solución un impuesto único sobre la tierra. Expresó una concepción democratizadora del capitalismo a través de los impuescos, y puede ser considerado un precursor de Jos movimiencos sociales del siglo XX. Su influencia fue muy notoria en el movimiento fabiano.
El socialismo nacional de Ferdinand Lassalle Político y pensador alemán ( 1 825-1864). Tras una breve estancia en
París, que le permitió conocer el movimiento socialista francés, en 1845 se afilió a la Liga de los Justos. Durante su participación en la revolución alemana de 1848, por la que fue encarcelado, entabló amistad con Karl Marx. Convenido en uno de los máximos exponentes del socialismo alemán, fundó la Asociación General de Trabajadores Alemanes, el primer movimiento socialista con cierta uascendencia del país. Su ideario, aunque influido por Marx, desarrolló posturas opuestas al marxismo sobre la esuategia revolucionaria, y revalorizó el significado del nacionalismo frenre al internacionalismo. Defendió la unificación alemana y a Bismarck como su necesario artífice, lo cual lo situó al iado del Estado.
El planteamum.to de jean jaures Dirigente socialista francés (1859-1914). Sostuvo un socialismo hu
manista ecléctico, pero cohereme, en el que se mezclan patriotismo e in ter-
120

nacionalismo, individualismo y colectivismo, Reforma y Revolución. Defendió el valor de la democracia parlamentaria para mejorar la condición obrera, encauzando el socialismo francés por vías legales y reformistas. Conuibuyó a que los socialistas se sumaran a los reclamos de revisión del proceso Dreyfus, en 1898, y participaran en gobiernos reformistas de la Tercera República. Sus brillantes cualidades intelectuales y morales, así como su emrega a la causa obrera, le convirtieron en el gran lfder del socialismo francés anterior a La Primera Guerra Mundial y un referente moral para la época posterior.
PERSONAJES
Adler, Max Filósofo y sociólogo austríaco (1873-1937). Interesado de joven por la
política y las tesis marxistas, fue uno de los más significativos representanres del austro marxismo, junto a Otro Bauer y RudolfHilferding. El ausrromarxismo conscirufa una corriente del socialismo que, acenca a las graves tensiones nacionalistas del Imperio Austro-Húngaro, integraba en la doctrina de Marx y de Engels el derecho de autodeterminación de los pueblos. Opuesto a la estrategia leninista y al dogmatismo de los bolcheviques, estudió el mundo social aplicando un modelo de epistemología kantiana .. Por esto, y por su lúcida previsión de la nueva opresión a que abocaba el socialismo real, fue ampliamente silenciado por la "ortodoxia". Pretendió erigir la sociología en una nueva ciencia, fundamentando categóricamente las leyes causales que rigen el devenir económico-material de la hisroria. Es autor de Marx como pmsador editado en 1908, Problemas marxistas en 1913, E/ marxismo como ck>ctrina proletaria d� /a vida en 1922, Lo sociológico m la critica ckl conocimiento de Kant para el año 1925, Manual de la concepción materialista de la historia en 1930, entre otras.
A lbizu Campos, Pedro Patriota y poütico puertorriqueño (1893-1965). Fue la figura más rele
vante en la lucha por la independencia de Puerto Rico durante la primera mitad del siglo XX. Militó en el Partido Nacionalista desde 1925, bajo cuya influencia dicho partido abogó por una lucha activa en favor de la independencia de Puerto Rico. Vinculado a fuertes huelgas, el Partido Nacionalista fue perseguido y finalmente desarticulado con el encarcelamiento de Albiz.u y los principales líderes independentistas, desde 1936 hasta 1947. El arencado de un grupo independentista el 1 de noviembre de 1950 contra la casa del presidente HarryTruman, le Uevó nuevamente a prisión. El gobernador Luis Muñoz le concedió el indulto en 1953; Albizu lo rechazó y fue sacado de la cárcel. El indulto le fue revocado eras otro acencado nacionalista en el Congreso estadounidense en marz.o de 1954. En 1964, pocos meses
1 2 1

antes de su muerte, recibió el indulto definitivo. Admirado por muchos que lo consideran un héroe nacional y denostado por algunos otros debido al empleo de métodos violemos para conseguir sus objetivos, su figura es una de las más conrrovertidas de la historia puerrorriquefia.
Arismend� Rodney Politico comunista uruguayo (1913-1989). Fue electo diputado en 1946
y reelecto en siete legislaturas consecutivas. Impulsor del proceso de transformación del PCU en los años 50, es electo Primer Secretario en el XVI Congreso de dicho partido en septiembre de 1955, cargo que ocupó hasra el XXI Congreso del PCU en 1988. Representó la visión ortodoxa del comunismo soviético. Apoyaba la construcción de un partido de masas, fuertemente inserto en la clase obrera y con su acción en el marco legal a través de frentes populares. Esta idea enfrentada a la visión Castrisra que proclamaba la creación de movimientos de guerrillas en América.
Ávila Camadw, Manuel Polltico y jefe militar mexicano (1897-1955). Se incorporó al ejército
revolucionario en 1914 y a la edad de 32 años alcanz6 el grado de general de división. Fue sucesivamente miniStro de la Guerra, Marina y Defensa Nacional. En 1940 fue elegido presidente, cargo que ocupó hasta 1946. Moderó la política de su predecesor, Lázaro Cárdenas, en contra de la Iglesia católica. Su manda ro fue generalmente conservador y de acercamiento a los Estados Unidos.
Babeuf, Franc;ois Noel Político francés de la Revolución Francesa (1760-1797). En 1789 pro
puso una reforma fiscal igualitaria. Con la Revolución ocupó diversos cargos y pe&ló un pensamiento radical. Formuló la abolición de las clases sociales y la propiedad privada y planteó organizar la sociedad sobre la base del trabajo en común. Sostuvo que una revolución social debfa completar la revolución política realizada desde 1789, aunque para ello fuera necesario emplear la violencia y pasar por un periodo de dictadura. Representó una oposición de izquierdas contra Robespierre y la dictadura del Comité de Salvación Pública, contra la "reacción thermidoriana" de 1794 a 1795 y conrra el Directorio en 1795. Creó una red de babuvisras extendida por roda Francia que subrayaban las limitaciones y conrradicciones de una revolución que sólo había beneficiado a una nueva clase de privilegiados y que regresaba hacia posiciones conservadoras
Bakunin, Mijat'l Teórico político y revolucionario, anarquista ruso (1814-1876). Tras
abandonar el ejército, comenzó a interesarse por la filosofía, principalmen-
122

ce por la obra de los alemanes Fichce y Hegel. Residió en París entre los años 1842 y 1848, coincidiendo con Herzen, Proudhon y Marx, y participó en las revoluciones que escaliaron en esce último año en la capital francesa y en Praga y Dresde. Detenido y condenado a muerce, la pena no se ejecutó y Bakunin fue entregado al gobierno ruso, que lo encarceló por siete años. En 1857 lo destierran a Siberia. Obtuvo un permiso para salir y se trasladó a Londres donde fundó en Ginebra la Hermandad Internacional de la Democracia Social, organización revolucionaria que se disolvió al integrarse en la I Internacional, en 1 867. En este mismo año se dirigió a Suiza, donde apoyó la Liga por la paz y La libertad, a la que pertenecían personalidades como Garibalill, Louis Blanc, Victor Hugo y Sruarc Mill.
Batista, Fulgencio Militar y político cubano (1901-1973). En 1933, tras la subida al po
der de Carlos Manuel de Céspedes, ardculó, junco con una serie de organizaciones estudiantiles también descontentas con la situación polftica, un motín militar que dio como resultado la constitución de un gobierno provisional encabezado por Ramón Grau de San Martín. Batista se mantuvo en la sombra y otorgó la presidencia a distintos hombres de confianza, hasca que, en 1 940, se hizo cargo del gobierno, en el marco de una diccadura que duró hasta su caída en 1959.
Batlle y Ordóñez., José Político uruguayo (1856-1929). En 1899 fue elegido presidente del Se
nado y fue presidente electo de la nación para el período de 1 903 a 1907 y 191 1 a 1915. Como resultado de su programa de gobierno, llevado a cabo durante ambas presidencias, y de su larga hegemonía política hasta su muene, transformó el Uruguay en la Suiza de América como resultado de un amplio panorama de reformas en el orden político, económico, social y cultural. Se extendió La red ferroviaria y se fomemó la inmigración; creó el Banco de Seguros deJ Estado y nacionalizó el Banco Hipotecario; se amplió la democracia y el voto de las mujeres, se laicizó la enseñanza, extendiéndose su gratuidad a todos los niveles; se promulgaron disposiciones progresistas en el campo de la legislación laboral y social: jornada de 8 horas, pensión a la vejez, seguro por accidentes de trabajo, reglamentación del trabajo de las mujeres y los niños; se abolió la pena de muerce y se implantó el divorcio.
Bauer, Ouo Político austriaco (1881-1938). Militante socialista desde 1905, es con
siderado uno de los máximos exponentes del auscromarxismo. En consecuencia proponía convertir el Imperio en una federación de nacionalidades; pero las dificultades del proyecto le llevaron a propugnar desde 1913 la unión de la paree germanohablame de Austria con Alemania. Atacado por
123

Lenin a causa de sus ideas, se convirtió en un anribolchevique radical después de ser prisionero en Rusia durante la Primera Guerra Mundial. Cuando eras la derroca se disgregó el Imperio de los Habsburgo, Bauer asumió en 1918 hasta 1919 el Ministerio de Asuncos Exteriores de la recién nacida República de Austria. En la posguerra se dedicó sobre codo a promover la unidad del movimiento socialista internacional. En 1 934 participó en la fallida insurrección obrera de Viena contra el peligro que representaba la ascensión del fascismo en aquel país; fracasado el intento, se exilió en Checoslovaquia y, posteriormente, en Francia.
Betancourt, Rómulo Político venezolano (1908-1981). Considerado el "padre" de la demo
cracia, se inició en la lucha política en sus años de estudiante. Se exilió en Cosca Rica, donde participó en la fundación del Partido Comunista. Al morir el dictador Juan Vicente Gómez, regresó a Venezuela y rompió con los comunistas en 1936. Fundó el Partido Democrático Nacional y el Partido Acción Democrática. Promovió la sublevación junto a un grupo de militares y derrocó al gobierno democrático en 1945, asumiendo la Presidencia de la Juma de Gobierno hasta 1 948. Fue electo Presidente luego de la dictadura enrre 1959 y 1964.
Bettelheim, Charles Economista e historiador francés (1913- ). Concentró sus investigacio
nes en los procesos de transición económica al socialismo. Con un enfoque marxista, realizó amplios trabajos sobre la planificación económica y la naruralez.a de las sociedades con economía centralizada. Sus principales libros son Problemas teóricos y prdcticos de la planificación de 1946, Algunos problemas actuales del socialismo de 1970; y su monumental obra sobre la sociedad soviética Las luchas de clases m la URSS 1917-1945, en cinco volúmenes que se editaron enrre 1974 y 1983.
Bernstein, Eduaul Pensador y activista socialdemócrata alemán ( 1850-1932). Miembro
del Partido Socialdemócrata Alemán (PSA) desde 1 872, se convirtió en colaborador de Marx y Engels, que lo pusieron al frente del periódico del partido. En 1 888 fue expulsado de Suiza y se refugió en Inglaterra, donde enrra en contacto con el socialismo moderado y gradualista de la Sociedad Fabiana. Al morir Engels ( 1 895) se decidió a hacer públicas sus ideas para una necesaria renovación del socialismo, conocidas desde entonces como revisionismo. En su principal obra escrita, Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, en 1899, desmontaba algunos de los principios fundamentos de la doctrina marxista, como la teoría del valor trabajo o la predicción de un agravamiento de las crisis económicas que conduciría
124

al derrumbamiento del sistema capitalista. Bernstein constataba la capacidad de adaptación y la buena salud general del capitalismo (en la época de la segunda Revolución Industrial y la expansión imperialista) y proponía abandonar la estrategia revolucionaria para luchar dentro del sistema por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Abandonando el determinismo de Marx, Bernstein veía el socialismo como una construcción humana consciente, nacida del convencimienro de la mayoría de que era necesario instaurar una forma superior de convivencia, y no fruto inevitable del desarrollo de fuerzas económicas impersonales.
Blanc, Louis Pensador y político francés ( 181 1-1882). Dirigió su pensamiento hacia
la crítica del orden burgués y capitalista de su tiempo y se le considera entre los precursores socialistas que Marx llamó "utópicos". Se inclinaba por la intervención del Estado para corregir las desigualdades sociales. Como medida concreta proponía crear unas cooperativas obreras que organizaran democráticamente cada rama de la producción, repartiendo igualitariamente sus beneficios y suministrando pensiones de vejez y enfermedad. En la Revolución parisina de 1848 formó parte del gobierno provisional como ministro de Trabajo desde el cual impulsó la creación de Talleres Nacionales inspirados en sus propuestas teóricas, que servirían para mitigar el paro ante la siruación de crisis económica, y que, a largo plazo, se esperaba que transformaran las relaciones de producción, acabando con la explotación.
Blanqui, Louis-A uguste Político y revolucionario francés (1805-1881). Participó en las mani
festaciones estudiantiles en contra de los Borbón. Tras la revolución de 1830, de la que quedó profundamente insatisfecho, ingresó en la Socíété des Amis du Peupfe (Sociedad de los Amigos del Pueblo), siendo encarcelado en dos ocasiones, en 1831 y 1836. En 1839, tras organizar una insurrección armada que fracasó, fue detenido y condenado a muerte, pena que posteriormente le fue conmutada por la de cadena perpetua. Fue puesto en libertad poco antes de la revolución de 1848, en la que participó activamente, lo cual motivó su vuelta a la cautividad, en la que permaneció hasta 1859. No sería la última vez que ingresara en prisión. De hecho, pasó treinta y siete años de su vida entre rejas, y de ahí que fue conocido con el sobrenombre de "el encarcelado".
Entre 1859 y 1861, años durante los cuales disfrutó de libertad, se encargó de organizar varias sociedades secretas. En 1865 se fugó de la prisión y huyó a Bruselas, pero volvió a ser detenido en la víspera de la Comuna de París, de la que, no obstante, fue nombrado presidente y posteriormente, aunque permaneciera todavía en prisión, elegido diputado por Burdeos.
125

Blum, Léon Político francés, primer ministro ( 1872-1950). Desde sus convicciones
republicanas se fue acercando al socialismo democrático representado por Jean Jaures. En el Congreso de Tours ( 1920) hiw frente a la mayoría comunista partidaria de adherirse a la Tercera Internacional y fue nombrado jefe del partido socialista francés, ya escindido de los comunistas. Acentuó la definición del partido como un grupo democrático y humanista, cuyos valores morales resultaban incompatibles con cualquier estrategia para alcanzar el poder que no pasara por el convencimiento de la mayoría expresado en las urnas. Luchó por mantener su línea política freme a los ataques de las alas derecha e izquierda. Promovió una amplia coalición de izquierdas, el Frente Popular, que triunfó en las elecciones de 1936 y que permitió que Blum se convirtiera en primer miniStro de Francia.
Brandt, Willy Político alemán ( 1913-1992). Militante socialista, participó activamente
en la oposición al nazismo, hasta que, en 1933, se vio obligado a huir a Noruega. Durante la guerra civü espafiola combatió en el bando republicano. En 1945 se instaló en Berlín, donde se afilió al Partido Socialdemócrata Alemán (PSA) y entró en el Bundesrag en 1949. Revitalizó el socialismo democrático y trazó las coordenadas que seguiría su partido durante los momentos más tensos de la guerra &ía entre las potencias occidentales y la URSS. Como alcalde de Berlín, entre 1957 y 1966 destacó por su firme actitud frente a soviéticos y alemanes del Este. Sus incencos de 1961 y de 1965 por alcanzar la cancillería de la República Federal de Alemania (RFA) se saldaron con sendos fracasos. Es elegido presidente del PSA. Al formarse la "gran coalición" presidida por Kiesinger, desempeñó la carrera de Asuntos Exteriores entre 1966 y 1969, afio en que su partido ganó las elecciones y él con el apoyo de los liberales se convirtió en canciller.
Bruwder; Earl Secretario General del Partido Comunista de Los Estados Unidos entre
1930 y 1944. A través de sus propuestas desde 1943 y de su libro uherán de 1 944, formuló una propuesta que se llamó "capitulacionista" ya que proponía disolver los partidos comunistas del mundo para apoyar la Guerra Mundial concra el eje Alemania-Japón. Además sostuvo que había un "interés común" entre el proletariado y la gran burguesía de los Estados Unidos, y por ende la necesidad de una pollcica de "conciliación de clases". Presidió en 1944 la disolución del Partido Comunista de los Estados Unidos, y formó una organización sin carácter de Partido, la Asociación Política Comunista de los Estados Unidos. En julio de ese mismo año, la Asociación celebró una convención nacional especial y decidió rectificar definici-
126

vamente esta línea y restablecer el Partido Comunista de los Estados Unidos del cual fue expulsado en febrero de 1946.
Bujarin, Nilwlai Ivanovich Dirigente soviético (1888-1938). En 1906 ingresó en el Panido Social
demócrata ruso, cuya lucha clandestina contra el régimen de los zares lo llevó al exilio en 1 9 1 1 . Siguió a Lenin en la escisión que condujo a la creación del Partido Bolchevique. Formó parte del reducido grupo comunista que se hizo con el poder tras la Revolución de 1917. Según Lenin era el mayor pensador teórico del grupo (de hecho su obra EL imperialismo y la economía mundial inspiró las ideas sobre el particular que después publicó Lenin). Desde 1917 formó parte del Comité Central del partido y, desde 1919, del Politburó. Como máximo guardián de la ortodoxia ideológica marxista, participaba también en la redacción del periódico del partido, Pravda. Presidió la Comisión Ejecutiva de la Internacional Comunista. Como portavoz del ala "izquierdista" del partido impulsó la política de hacer salear súbitamente a Rusia a un modelo económico comunista (doctrina recogida en su libro La economía del periodo de transición, 1920). Contribuyó al hundimiento de la economía rusa, creando una dramática situación de escasez, hasta que Lenin reconoció su fracaso e intmdujo el giro corrector de la Nueva Política Económica (1921).
Castro, Fidel Político revolucionario cubano ( 1927-). Participó en actividades revo
lucionarias desde muy joven. En 1953 realizó el asalro al Cuartel de Moneada en Santiago de Cuba Condenado a 1 5 años de prisión, de los que sólo cumplió dos merced a un indulto que le puso en libertad en 1955; se exilió en México. Desde éste pafs preparó, a finales de 1956, el desembarco en Cuba y el inicio de una guerrilla rw-al que triunfó en 1959. Posterior a un desembarco de exiliados cubanos armados en la Bahía de Cochinos, que fue repelido por el ejército revolucionario en 1961, proclamó el carácter marxista-leninista de la Revolución Cubana y alineó a su régimen con la política exterior de la Unión Soviética. Unificó a los grupos políticos que apoyaban la Revolución en un único Partido Unido de la Revolución Socialista. En 1965 el partido cambió su denominación por la de Partido Comunista de Cuba, del cual fue elegido secretario general el propio Casero. En 1976 acumuló el título de presidente del Consejo de Estado. Con el desembarco en bahía de Cochinos, la presión norteamericana convirtió a Castro en un dictador comunista más y el primero en el hemisferio americano.
Ceausescu, Nicolae Dictador comunista rumano (1918-1989). En 1946, al terminar la
Segunda Guerra Mundial, fue elegido diputado. Accedió al Comité Cen-
127

craJ del Parcido Comunista en 1948, aJ tiempo que la influencia soviécica en aquelJa zona converúa a Rumania en un régimen comunista. En 1955 accedió aJ Politburó; en 1965 fue designado Secretario General del Partido y en 1967 Presidente del Consejo de Estado. Duranre más de veince afios, Ceausescu gobernó Rumania como un dictador implacable: mantuvo un Estado policiaJ de coree estalinista (basado en una eficaz policía poHtica, Ja Securitate), a la que añadió un roque autócmno de corrupción y nepotismo. El "dan" de los Ceausescu monopolizó los más importantes cargos del pais y acumuló gracias a ello una enorme fortuna. Se mantuvo moderadamente distante de la línea oficiaJ soviética y denunció la invasión soviética de Checoslovaquia en 1 968.
De, Zhu Político y militar chino ( 1886-1976). General de brigada en 1916, co
noció a Chou En-Lai en Alemania en el afio 1922, donde se afilió al Partido Comunista Chino. En 1926 se unió a Chang Kai-Shek y dos años más tarde a Mao Tse Tung para crear el lV Ejército Rojo y la primera base revolucionaria. Parcicipó en la Larga Marcha de 1934-1935. En 1934 ingresó en el Politburó del Partido Comunista. Comandante en jefe del Ejército de Liberación del Pueblo desde 1946 hasta 1954, vicepresidente del Gobierno entre los afios 1949 y 1954. Vicepresidente de la República desde 1954 hasta 1959 y presidente de la Asamblea NacionaJ durante el período de 1959 aJ 1976.
Delrray, Rigis Escritor y político francés (194H. Viajó a Cuba en 1962 y trabó amis
tad con Fidel Castro. Fue un difusor de las teorías castristas y guevaristas del foco guerrillero. En 1967 intentó entrevistarse con eJ Che Guevara, pero fue arrestado y condenado a prisión. En 1970 fue liberado. Sus ideas evolucionaron posteriormente hacia el reformismo. Escribió, entre otras obras, ¿Revolución m La r�lución? en 1968 y La critica de Las armas en 1975.
Djilas, MilmJan Escritor y político yugoslavo (191 1 -1995). Afiliado aJ Partido Comu
nista y miembro de su comité centraL Todas sus obras muestran sus reticencias hacia Las tesis tradkionaJes del movimiento comunista. Fuera de Yugoslavia, publicó, encre otras obras, Conversaciones con Stalin en 1962 y La sociedad imperficta o el comunismo desintegrado en 1 969. Es ras obras constituyen una fuen:e crfdca al régimen soviético por la ausencia de democracia y libertad.
128

Duhceck, Alexander Político eslovaco (1921-1992). En 1968 fue electo primer secretario del
Comité Ceno-al del Partido Comunista Checoeslovaco. Tras su llegada al poder se convirtió en abanderado de la denominada "Primavera de Praga", movimiento político de tendencias progresistas que empezó a fraguarse a finales de 1964. Sus principales líneas de actuación tenían como meta la consecución de un "socialismo con rostro humano", del que se derivaba un alejamiento de las directrices políticas y económicas impuestas desde Moscú y un sistema que garantizara las libertades individuales, al tiempo que potenciase un desarrollo económico que fuera capaz de situar al país entre las sociedades industrializadas más avanzadas. Dicha política, que consiguió ganarse el apoyo de la población y la admiración de los líderes comunistas occidentales, chocó fi·ontalmente con la voluntad soviética y motivó la intervención militar de Moscú, cuyas tropas ocuparon Praga en agosto de 1968 con intención de restablecer el orden en las calles y la ortodoxia en el partido.
Dühring, KaTl Eugen Abogado, filósofo y economista alemán (1833-1921). Propugnó un
sistema que intentaba conciliar el positivismo de Cornee con el materialismo ateo de Feuerbach. En él se afirma la bondad natural del hombre a la manera de Fourier, lo que en última instancia debería suponer la superación de la contradicción entre individuo y sociedad. Sus pensamientos socioeconómicos, en cambio, no propugnaban la eliminación del capitalismo, sino sólo la de sus abusos, mediame un sólido movimiento obrero. Sus obras más conocidas son Naturaleza de la dialéctica, de 1 865, Histor ia crítica de la econom{a po/{tica y eL soc iaLismo de 1871 y Curso de econom {a política y social de 1 873.
En-Lai, Chou Político chino ( 1898-1976). Organizó y dirigió la comuna de Cantón
en 1927. Fue comisario político del ejército rojo durante la Larga Marcha. Defendió la constitución de un frente único con el Kuomintang contra los japoneses. Tras la vicroria de los comunistas, fue nombrado primer ministro, cargo que ejerció desde 1949 hasta 1976. Fue ministro de Asuntos Exteriores desde 1 949 hasta 1958. En política interior se mantuvo siempre al iado de Mao Tse Tung. Durante la Revolución Cultural, se opuso a las tesis de Lin Piao y mantuvo una línea moderada. Fue el artífice de la reconciliación de China con EE UU, y en los últimos años de su vida promocionó a su protegido, Deng Xiaoping.
Engels, Friedrich Pensador y dirigente socialista alemán ( 1820-1895). En 1844 se adhi
rió definitivamente al socialismo y entabló una duradera amistad con Karl
129

Marx. En lo sucesivo, ambos pensadores colaborarían estrechamente, publicando juncos obras como La Sagrada Familia de 1844, La ideologla alemana en 1846 y el Manifiesto Comtmísta en 1 848. Aunque corresponde a Marx la primada en el liderazgo socialista, Engels ejerció una gran influencia sobre él: le acercó al conocimiento del movimiento obrero inglés y atrajo su atención hacia la critica de la teoría económica clásica. Fue también él quien, gracias a la desahogada situación económica de la que disfrutaba como empresario, aporcó a Marx la ayuda económica necesaria para mantenerse y escribir El Capital; e incluso publicó los dos últimos romos de la obra después de la muerte de su amigo.
Feuerbach, Ludll!ig Filósofo alemán (1804-1872). Estudió filosofía junto a Hegel, a quien
más tarde se opondría. Centró sus intereses en la elaboración de una interpretación humanística de la teología, en obras como Pmsamientos sobre la muerte y La inmortalidad de 1830, y La esencia del cristianismo de 1841, que es su obra más destacada, en la que considera a Dios como una hipóstasis del hombre. Definido en términos abstractos pero pensado como enre sensible, Dios es en sí mismo una noción contradictoria según Feuerbach. Su filosofía trata de reconducir esta y otras "espiritualizaciones" a la realidad del "hombre singular", el hombre físico, con sus sentimientos y necesidades concretas. Se la considera es una de las principales figuras del Uamado hegelianismo de izquierdas.
Fowier; Charles Pensador socialista francés (1772-1837). Empresario arruinado en la
época de la Revolución, vivió con muchas dificultades económicas como modesto oficinista. Tuvo una formación aurodidacta. Fue un pionero en la crítica sistemática de la nueva sociedad industrial capitalista y liberal, por lo que se le suele encuadrar entre los socialistas llamados utópicos, junto a Sainr-Simon, Owen, Proudhon y Blanc (aunque se enfrentó abiertamente a las teorías de algunos de ellos). Buen conocedor de la especulación comercial, atribuyó a la mala organización del imercambio muchos males del mundo moderno. Propuso un nuevo sistema de organización social basado en la libre asociación de hombres libres atraídos por el "juego de las pasiones". Para ello ideó unas comunidades modélicas, los llamados falansteáos, especie de cooperativas de producción y consumo donde regiría la armonía social. :t.sca utopía sería puesta en práctica sin éxito a mediados del siglo XIX en Francia y Esrados Unidos por sus discípulos (en especial Victor Considéranr). Enrre sus obras se destacan el Tratado tÚ La asociación domlstica y agr!cofa de 1 822, EL nuevo mt.mdo industrial de 1829 y La falsa industria de 1835.
130

Frugoni, Emilio Escritor, abogado y político uruguayo ( 1881-1969). En 1 9 1 O fundó el
Partido Socialista del Uruguay. Cuando la Internacional propone transformarlo en Partido Comunista se opone y representa las visiones asociadas a la Internacional Socialista. Diputado duranre varios períodos, constituyenre de 1916 a 1 9 1 7. Por su ideas socialistas, en el Golpe de Esrado de Terra en 1933, es detenido y deportado. Fue mínimo plenipotenciario de Uruguay en Rusia encre 1944 y 1946, experiencia de donde surge uno de sus Libros más imporrances, La esfinge roja, que rrara sobre la Unión Soviética. Tiene una vasta obra sobre sus enfoques del socialismo democrático, entre los cuales desucan, Ensayos sobre marxismo de 19 36, El Laborismo Británico de 1941, Las tm dimensiones de la Democracia de 1944, Génesis, esencia y fondammtos del Socialismo de 1947. Ya octogenario, en 1962, frenre a la radicalización de su partido ante la influencia cam·ista, echó las bases del Movimiento Socialista.
Giap, Nguyen Polfrico y militar vietnamita (1912- ). En 1941 ingresó en un grupo
indcpendenrisra de Vietnam del Norte que posteriormente se unió al de Ho Chi Minh y que en agosto de 1945 declararon la independencia de Vietnam. Nombrado jefe del ejército, en mayo de 1954 derrocó a las tropas francesas en la batalla de Dien Bien Phu, lo cual motivó el fin de la guerra de lndochina y, por extensión, del régimen colonial francés en la región. Especialista y autor de libros sobre la guerra de guerrillas, eras la división del país lideró las fuerzas armadas de Vietnam del Norte, a las cuales llevó a la victoria en el conflicro armado que las enfrenró a Vietnam del Sur y Esrados Unidos enrre 1966 y 1 973. Tras la reunificación del país, en 1976, y hasta 1980, desempeñó la cartera de Defensa y conservó su condición de miembro del Policburó del Partido Comunista de Vietnam hasta el año 1982.
Gomulka, Wladislaw Político comunista polaco (1905-1982). Principal líder de la resisten
cia, fue nombrado secretario general del Partido Comunista en 1943. Fue vicepresidente del gobierno provisional polaco auspiciado por la Unión Soviética en 1944. Ganó las elecciones de 1947, sin embargo, sus relaciones con Moscú se fueron dereriornndo a medida que la instauración de un régimen comunista en Polonia se traducía en la sumisión del país a las direcrrices soviéticas. En 1948 apoyó las posicionc::s de Tiro en el conflicto que enfrentaba al Hder yugoslavo con la Unión Soviética, motivo por el que fue expulsado del partido y del gobierno en 1949. En el año 1951 fue encarcelado por el mismo motivo. Rehabilitado en 1956, en el marco de la desesralinización impulsada por J ruschov, impulsó una cierra liberalización
131

del régimen y eliminó a la vieja guardia estalinista del aparato del Estado. No obstante, mantuvo el alineamiento con Moscú para conservar el poder, llegando a aprobar la intervención militar soviética contra la Primavera de Praga ( 1968).
Goroachov, Mijail Último dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
( 1931-) Funcionario del Partido Comunista desde muy joven, realizó una rápida carrera polírica, ascendiendo a cargos de responsabilidad regional en las juventudes comunistas y en el partido. Elegido miembro del Sóviet Supremo en 1970, del Comité Central del Partido en 197 1 . Fue Secretario de Agricultura en 1 978 y del Politburó en 1980. Lo nombran secretario general del Panido Comunista de la URSS tras la muerte de Chernenko, en 1985 y presidente del Sóviet Supremo y jefe del Estado en 1988. Encarnó la corriente reformista y propuso una aperrura liberalizadora para sacar a la URSS del estancamiento económico. Desde 1990 puso en marcha un programa político audaz que no sólo acabaría con la dictadura comunista en la URSS, sino con la propia existencia de aquel Esrado, transformando así profundamente el escenario internacional.
Su programa se centró en la trasparencia (glasnost) y la reestructuración (perestroika). La glasnost se produjo primero y con más facilidad: Gorbachov implantó una mayor transparencia informativa, acabó con la represión hacia los disidentes, desmontó el Estado policial y la censura de prensa, restauró cierra libertad de expresión y reconoció públicamente los crímenes y los errores cometidos en el pasado por el partido y por el Estado soviético. La retirada del ejército soviético de Afganistán condujo a procesos más o menos revolucionarios que acabaron con los regímenes comunistas en Europa central y oriental, abriendo el camino para la reunificación de Alemania ( 1990).
La reconstrucción económica, sin embargo, sería uno de los principales fracasos de Gorbachov: la perestroika suponía sacar a la economía soviética del caos y el anquilosamiemo en el que estaba sumida, introduciendo mayor libertad de empresa y dejando actuar al mercado para corregir los defectos de la planificación. Sin embargo, estas reformas no tuvieron resultados positivos inmediatos, pues desorganizaron aún más el sistema productivo existente y ahondaron el empobrecimiento de la mayor parte de la población. Todo ello creó tensiones sociales, agravadas por los intereses políticoeconómicos que se veían afectados.
Gramsci, Antonio Intelectual y político icaljano, fundador del Partido Comunista de Ita
lia (1891-1937). En 1913 se afilió al Partido Socialista Italiano, convirtiéndose enseguida en dirigente de su ala izquierda. Tras haber trabajado en
132

varias publicaciones periódicas del panido, fundó, junto con Togliarti y Terracini, la revista Ordin� nuovo en 1919. Ante la disyuntiva planteada a los socialistas de todo el mundo por el curso que wmaba la Revolución Rusa, Gramsci optó por adherirse a la Hnea comunista y, en el Congreso de Livorno de 1921, se escindió con el grupo que fundó el Partido Comunista Italiano. Perteneció desde el principio al Comité Central del nuevo partido, al que también representó en Moscú en el seno de la Tercera Internacional en 1922. Electo diputado en 1924. Fue miembro de la Ejecutiva de la Internacional Comunista, cuya ortodoxia bolchevique defendió en Italia al expulsar del partido al grupo ulrraizquierdisra de Bordiga, acusándole de trotskismo, en 1926. Ese mismo año es encarcelado y se da a la rarea de Promover una reforma del pensamiento incorporando las categorías de la sociedad civil en el pensamiento comunista.
Hansson, Per Albin Polfcico sueco (1885-1946). Perteneció al partido socialdemócrata y
fue jefe de gobierno en rre 1932 y 1946. Logró sacar al país de la depresión y mantener la neutralidad durante la II Guerra Mundial. Inició la creación del estado del bienestar.
llaya tú la Torre, Víctor Raúl Político peruano ( 1895-1979). Como estudiante inició actividades
políticas centradas en la idea de extender la educación a las clases trabajadoras. Su oposición a la dictadura de Legwa lo llevó a la cárcel, de donde salió tras una huelga de hambre para exiliarse en México, enrre 1923 y 1930, donde fundó en 1924 el APRA (Alianza Popular Revolucionaria), un partido populista de ideología nacionalista, antiimperialista, anticapitalista e indoamericana, que ha gravitado en toda la historia del siglo XX en Perú y que influenció la construcción de partidos populistas en América Latina con fuerte ideología nacionalista y modernizadora. Ganó varias elecciones y golpes de Estados le imposibilitaron tomar posesión del cargo.
llernot, Édouard Político francés ( 1872- 1957). Presidente del Partido Radical desde 1919
hasta s u muerte. Empezó s u carrera política como alcalde de Lyon en 1905. Fue senador entre 1912 y 1919 y diputado entre 1919 y 1957. Encabezó la coalición de izquierdas que se impuso en las elecciones presidenciales de 1924-1926, llevando adelante una reoriencación de la política exterior francesa que hacía descansar la seguridad en el desarme y el arbitraje. Fue ministro de Educación en el siguiente Gobierno de Unión Nacional presidido por Poincaré (1926-29), antes de volver a la oposición.
133

!Ioxha, Enver Político albanés ( 1 908-1985). En 1936 organizó la resistencia armada
contra la ocupación italiana y creó el Partido de los Trabajadores en 1941. Dirigió el Ejército de Liberación Nacional que ocupó las ciudades cuando se retiraron los alemanes en 1944. Ese mismo año recibe la presidencia del Gobierno. En 1946 proclamó la República y expulsó al rey. Fue admirador de Stalin, imitando su culto a la personalidad. Favoreció la ruptura con Yugoslavia en 1 948 y con la URSS en 1961 y el acercamiento a China hasta 1977.
bigoyen, llipólito Político argenrino ( 1852-1933). Participó en la sublevación democrá
tica de los radicales y contribuyó a fundar la Unión Cívica Radical en 1891. Encabezó la lucha de las fuerzas progresistas contra la hegemonía política de los grandes terratenientes conservadores, participando en los movimienms de insurrección fallidos de 1893 y 1905. Uevó a los radicales a forzar la implantación del sufragio universal, direcro y secreto. El voto popular le llevó entonces a la Presidencia de la República de 1916 a 1922 y de 1928 a 1 930. Durante sus mandatos manruvo la neutralidad argentina en la Primera Guerra Mundial, realizó reformas democratizadoras y mejoró el sistema de arbitraje en los confliccos laborales. Pero el descontento social creado por las repercusiones de la crisis económica de 1929 facilitó su derrocamienro por un golpe de .Estado en 1930, el cual llevó a los militares al poder por un periodo de trece años.
]evons, William Stanley Economista británico (1835-1882). Escribió varias obras económicas,
en las cuales expuso los principios de la reor(a marginalisca. Dicha teoría rebatió la del valor-rrabajo heredada de la escuela clásica, proponiendo en su lugar un enfoque basado en la subjetividad de la satisfacción personal experimentada por el consumidor, expresada en función de la "utilidad marginal". Fue pionero en la introducción de un mayor rigor matemático en la disciplina, tendencia que iría generalizándose en años posteriores.
Kruschro, Nikíta Di rigenre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ( 1894- 1971 ).
Hiro carrera política en el Partido Comunista de Ucrania, hasta llegar a ser primer secretario de la región de Moscú enue 1935 y 1938 y de la República de Ucrania enrre 1938 y 1949. Desde este último cargo se esforzó por reducir el nacionalismo ucraniano; organizó la anexión de los territorios ganados por Ucrania en vinud del reparto de Polonia enue la Alemania nazi y la Unión Soviética. Dirigió la resistencia contra la invasión alemana en el curso de la Segunda Guerra Mundial, destacándose especialmente en
134

la batalla de Stalingrado. Sobrevivió a todas las purgas de la época, haciendo gala de un gran celo estalinista. En 1949 regresó a Moscú, donde empezó a destacar como especialista en cuestiones agrícolas en el Comité Central. Al morir Stalin en 1953, Kmschev fue elegido primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, compartiendo el poder con una dirección colegiada del Presidium del partido. Paulatinamente, Kruschev se erigió en Hder de una corriente renovadora, dispuesta a romper con el pasado estalinista: primero se deshizo del ministro del Interior Beria, que representaba la pervivencia del estalinismo. La mala marcha de la economía le permitió aparrar también a su rival, el primer ministro Malenkov en 1955; la dimisión del nuevo primer ministro, Bulganin, en 1958, permitió por fin a Kruschev concentrar personalmente la dirección del Estado y del partido. En 1956 defendió ante el XX Congreso del Partido un informe en el que denunciaba los crímenes y errores de la época de Stalin, el culto a la personalidad y el dogmatismo ideológico. Un año después eran expulsados del Comité Central los dirigentes más significativos de la etapa anterior, en medio de un proceso general de desestalinización. En 1961 hizo que el XXII Congreso del Partido condenara oficialmente a Stalin. En 1964 fue aparrado por Breznev.
justo, Juan Bautista Político argentino ( 1865-1928). Catedrático de clínica quirúrgica, par
ticipó en la fundación del Partido Socialista en 1895, del que fue secretario hasta su muerte. Fundó en 1896 el diario socialista La Vanguardia el cual dirigió. Influido por Marx y Spencer, se adscribió a la tendencia revisionista de Bernsrein. Fue diputado por Buenos Aires.
Kádár,jános Político húngaro (1912-1989). Militante del Partido Comunista du
rante la Il Guerra Mundial dirigió la guerrilla contra el ocupante nazi. Tras la liberación ocupó el cargo de ministro del Interior en 1948, con el nuevo régimen comunista. Acusado de simpatÍa hacia Tito, fue confinado en un campo de concentración hasta 1953. El efímero gobierno de lmre Nagy, en el año 1956, lo convirtió en primer secretario del Partido Comunista. La invasión soviética de ese mismo año lo conservó en ese cargo y lo elevó a la jefatura del Gobierno. En 1958 dimitió del cargo de primer ministro mientras conservaba la se_,..cretaría del Partido, para volver, en 1961, al cargo anterior, que conservaría hasta 1965. Ese año volvió a dimitir de la jefatura del Gobierno. Su gestión, a partir de esa fecha, al frente del Partido Comunisra húngaro se determinó por una defensa de la "coexistencia pacífica", que preconizara Kruschev; por una cierta liberalización en el campo cultural y de los derechos civiles; y por una política de apertw-a hacia los países occidentales. A parrir de la perestroika de Gorbachov en 1985, impulsó la libe-
135

ralización económica y polftica, pero en 1988 fue depuesco de la secretaría del Partido.
Kautsky, Karl Teórico y activista socialdemócrata alemán (1854-1938). Hizo amistad
con Marx e ingresó en 1875 en el Partido Socialdemócrata Alemán (PSA). Durante algún tiempo Íue secretario de Fricdrich Engels. En colaboración con éste dirigió desde 1883 la revista teórica socialista Los nuroos ti�mpos, de Srurrgart, que se convirció en el órgano ideológico más influyente de la Internacional Socialista. Tras la muene de Engels en 1895, defendió la orcodoxia marxista del Pa.rcido y de la Internacional, fijada por el Programa de Erfurt. Se enfrentó a las innovaciones doctrinales que pretendía introducir la corriente revisionista liderada por Eduard Bernstein, pero también concra los desviacionistas de izquierdas como Rosa Luxemburgo. Entre el reformismo moderado de los primeros y la falta de insurrección revolucionaria de los segundos, Kaucsky defendió una vía incermedia que confiaba en el derrumbe inmediato del sistema capitalista. Polemizó con el leninismo respecto a la desaparición de las clases campesinas y su proletarización. Creó el Partido Socialdemócrata Independiente, que mantuvo un pacifismo activo convocando huelgas contra la guerra.
Kem!Ski, Alexandr Abogado, polfcico y revolucionario ruso (1881-1970). Desde 1904 se
entregó a la causa de los campesinos y trabajadores oprimidos. En 1913 fue elegido diputado a Duma, en el Parlamento. Durante la 1 Guerra MundiaJ se distinguió por sus intervenciones contra los elementos germanóHlos dd gobierno del zar, así como por la denuncia que hizo de la corrupción existente enrre los altos oficiales. Opuesto al decreto que disolvía la Duma, el 1 2 marzo 1917, formó un gobierno provisional a la caída del zar. Como ministro de Justicia, uno de sus primeros actos fue el de liberar a todos los presos polCticos. Perdió popularidad cuando, como ministro de Guerra y Marina, trató de dirigir el Ejército en la ofensiva rusa de julio de 1917, mientras el pueblo ruso rechazaba la guerra y anhelaba la paz. En 1917 sucedió al príncipe George Lvov como primer ministro de Rusia, pospuso las elecciones para la Asamblea Constituyente, omitió el re parro de las grandes propiedades entre los campesinos y no supo contrarrestar la creciente propaganda de los bolcheviques. En septiembre asumió el mando supremo del Ejército, pero se vio incapaz de contener la oleada bolchevique que inicia la era soviética en la historia de Rusia.
Kondratzeff, Nicolai Dimitrieu Economista ruso ( 1 892-1938). Desde muy joven se une al Partido So
cial-Revolucionario y se interesa por los problemas económicos agrícolas.
136

Formuló un análisis sobre series estadísticas que mostraba cómo la historia del capitalismo se resumiría en una sucesión de ondas o ciclos largos sucesivos de auge y depresión. Sus teorías entraron en contradicción con las tesis del marxismo y de Stalin que preveían el derrumbe final del capitalismo. A finales de los años 20, los planificadores soviéticos se decidieron a impulsar la industrialización a marchas forzadas, en detrimento de la agricultura, lo que fue criticado por él. En la primavera de 1930 fue anestado bajo la acusación de ser dirigente de un Partido de Trabajadores Campesinos y deportado a Siberia sin juicio. Allí se alojó en un viejo monasterio en el que pudo seguir trabajando por algún tiempo. Finalmente, a pesar de haber enfermado gravemente, en 1938 fue condenado a muerte y fusilado. Sus concepciones se han verificado como ceneras y han marcado la comprensión de las fases de larga curación y ciclos cortos en el capitalismo, sobre los cuales se han articulado las políticas públicas de tipo keynesianas.
Kreisky, Bruno Político austríaco (191 1-1 990). Obtuvo su escaño de diputado socia
lista, y posteriormente fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, cartera que desempeñó entre 1959 y 1966. Designado en 1967 presidente de su partido, propició varias coaliciones con los liberales que le dieron el triunfo en las elecciones de marzo de 1970 y el cargo de primer ministro. Su mandato se caracterizó por la incidenGia en una política de distensión entre el Este y el Oeste y la implementación de diversas reformas orientadas al desarrollo del Estado del bienestar. En este contexto se puede mencionar el paquete de medidas orientadas a la democratización de la universidad.
Lange, Osear Economista polaco (1904-1965). Sus aportes al campo económico abar
can diversos campos. En el terreno del análisis económico, realizó estudios sobre la economía del bienestar, la teoría del interés, el estudio de las imperfecciones del sistema de libre empresa. También trató de propagar el ideario socialista marxista, terreno en que, a pesar de sus contradicciones entre los análisis anteriores y sus convicciones marxistas, intentó demostrar que el sistema socialista podía operar más racionalmente que la economía de mercado.
Len in (Vladimir lllích Ulianov) Líder comunista ruso ( 1870-1924). Dirigió la Revolución de Octubre
en 1917 y creó el régimen comunista. Sus actividades contra la autocracia zarista le llevaron a entrar en contacto con el principal líder revolucionario ruso del momento, Plejáanov, en su exilio de Suiza en 1895. Fue él quien lo convenció de la ideología marxista. Bajo su influencia, contribuyó a fundar en San Petersburgo la Liga de Combate por la Liberación de la Clase Obre-
137

ra, embrión del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso presidido por Plejánov. Defendió la posibilidad de hacer rriunfar en Rusia una Revolución socialista con tal de que estuviera dirigida por una vanguardia de revolucionarios profesionales decididos y organizados como un ejército. En el l l Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso en 1903, impuso aquellas ideas al frente del grupo radical bolchevique, que defendía su modelo de partido fuertemente disciplinado como vanguardia de la Revolución que creía viable a corto plazo. En 1912 quedaría confirmada definitivamenre la ruptura con la minoría menchevique de Plejáanov y Marcov, apegada a un modelo de partido de masas que preparara las condiciones para el uiunfo de la Revolución obrera a más largo plazo, pasando antes por una etapa de democracia burguesa. Mezclando la herencia de Marx con la tradición de insurrección de Blanqui propuso anticipar la Revolución en Rusia por ser este país uno de los "eslabones débiles" de la cadena capitalista, en donde un pequeño grupo de revolucionarios decididos y bien organizados podía arrastrar a las masas obreras y campesinas a una revolución, de la que saldría un Estado socialista. En El Estado y la Revolución de 1917, Lenin definía ese Estado como una fase transitoria y necesaria de dictadura del proletariado, que habda de preparar el camino para el futuro comunista. Pudo llevar adelante con éxito su estrategia en 1917 creando la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas que bajo la égida del Partido Comunista, gobernó dictatorialmente basta 1991 .
Lieblmecht, Karl Cofundador del Partido Comunista Alemán (1871-1919). Militó en el
ala izquierda del Partido Socialdemócrata Alemán y, desde 1912, fue diputado en el Reichstag. Al estallar la Primera Guerra Mundial adoptó una poscura pacifista, coherente con los ideales internacionalistas que el socialismo había venido sosteniendo. Fue detenido en 1916 durante una manifestación contra la guerra en Berlín y permaneció en la cárcel basta que le liberó La revolución de 1918. Se negó a entrar en el gobierno que formó la mayoría socialdemócrata bajo la presidencia de Eberr y, junto con Rosa Luxemburgo, se escindió formando la Liga de los Esparraquiscas que desde 1919 fue transformada en el Partido Comunista Alemán (PCA), el cual, inspirado por el modelo revolucionario desarrollado por Lenin en Rusia, lanzó su propia revolución en 1919 contra el gobierno republicano.
Luxemburgo, &sa Revolucionaria y teórica del socialismo alemán ( 1870-1919). Conua
ria a codo nacionalismo, se unió al poderoso Partido Socialdemócrata de Alemania (PSA). Se asoci6 con Kautsky, defendiendo la ortodoxia marxista frente al revisionismo de Bernstein. En su libro La acumulación del capital de 1913, hizo aportaciones teóricas originales en torno al imperialismo y al
138

derrumbe del capitalismo, que creía inevitable. Se distanció de Kautsky y de la mayoría del partido a medida que éstos se inclinaron hacia los métodos parlamentarios, pasando a ser reconocida como la líder principal del ala izquierda del PSA; pero también criticó a Lenin y su concepción centralista y autoritaria del panido de revolucionarios profesionales. Participó en el inrenro revolucionario de los espartaquistas en 1919.
Man, JJenri de Político belga ( 1886-1953). Socialista no marxista, propuso la unión
de los trabajadores, de los parados y de las clases medias para lograr una nacionalización del crédico. Después de la Il Guerra Mundial fue condenado a veinre años de prisión por haberse mantenido fiel a Leopoldo III en 1940.
Mariátegui, José Carlos Pensador y polftico peruano (1895-1930). En 1918 colaboró en la fun
dación del Partido Obrero Campesino, del que fue secretario general. Tras un viaje por Europa, donde se hizo socialista, ingresó en el APRA, que abandonó en 1928 por considerarlo carente de capacidad revolucionaria. Participó en la creación del Partido Comunista de Perú. Fundador de la revista Amauta. En su obra Suu �nsayos M int"pr�tación M la r�alidad peruana, de 1928, manifiesta que la implantación de un sistema de economía marxista en el país habría de basarse necesariamente en el respero y la comprensión de la cultura indígena y en la integración racial.
Marx, Karl Pensador socialista alemán (1818-1883). Fue el creador de un gran
movimiento político ideológico que bajo el nombre de marxismo marcó el siglo XX. Estudió en las universidades de Bono, Berlín y Jena, doccorándose en Filosofía por esra última en 1841. Desde esa época, el pensamiento de Marx quedaría asentado sobre la dialéctica de Hegel, si bien sustituyó el idealismo de éste por una concepción materialista, según la cual las fuerzas económicas constituyen la infraestructura que determina en última instancia los fenómenos "superestructurales" del orden social, político y cultural.
Mazin� G!Useppe Revolucionario italiano (1805-1872). Se consagró a la lucha contra el
orden establecido con el objetivo de promover la unidad de Italia, la eliminación de la influencia extranjera en la penfnsula y contra el absolutismo monárquico. Fue abanderado del Resurgimiento de Italia a través de varias insurrecciones y encarcelamientos. Al estallar las revoluciones de 1 848, se
trasladó a Milán, donde luchó por la liberación conrra los ausuiacos. Luego
139

colaboró en el movimiento insurrecciona! lanzado por sus partidarios de Roma contra el Papa y fue uno de los triunviros que gobernaron la consiguiente República Romana de 1849.
Mella, julio Antonio Revolucionario cubano (1905-1929). Como líder estudiantil fue elec
tO primer secretario general del Partido Comunista Cubano en 1924. Tras participar en el Congreso Amiimperialisra de Bruselas en 1927, organizó en México el comiré continental de la Liga Antiimperialisra. Murió asesinado por agentes del dictador cubano Machado.
Mises, Ludwig von
Economista austríaco (1881- 1973). Defensor del liberalismo económico en oposición al socialismo y a la intervención estatal en la vida económica.
Myrdal, Gunnar Economista, político y sociólogo sueco ( 1898-1987). Se dedicó a los
estudios económicos. Fue partidario de que los programas económicos gubernamentales incidan en el desarrollo de la economfa con la intervención del Estado. Según los postulados de la socialdemocracia, desarrolló estos argumentos en EL �Lnnmto político en �L d�sarrollo d� la uorla �conómica de 1932. De esa época es su obra Teoría �conómica y r�gkmu subdesarrolladas, en la que acusa a la economía clásica de mantener programas en los que los países ricos mantienen su supremacía sobre los pobres.
Muñoz Marin, Luis Político puenorriqueño ( 1 898-1980). Senador en 1 933, presidente del
Senado en 1940 y líder del Partido Popular Democrático. En 1948 fue elegido, entre los primeros por sufragio popular, gobernador del país. Fue reelegido en 1952, 1956 y 1960, y en 1964 se retiró de las actividades del gobierno. A lo largo de su carrera poHtica evolucionó desde su inicial independencia radical hacia el autonomismo relativo de la fórmula del Estado Libre Asociado (a Estados Unidos), del que seria el gran adalid y promotor.
Nin, Andreu Dirigente revolucionario español (1892-1937). Militante sucesivamente
en movimientos polfricos tan diversos como el republicanismo catalanista, el socialismo del PSOE, el anarcosindicalismo de la Confederación ,Nacional del Trabajo y el marxismo-leninismo del Partido Comunista de España en 1921. Permaneció en la Unión Soviética como funcionario de la Internacional Sindical Roja (Profintern) hasta que fue expulsado por Stalin en 1929, por sostener posturas políticas cercanas a TrotSki. Regresó en ton ces a España y formó en 1930 un partido propio con los rrotskistas españoles
140

escindidos del PCE: Izquierda Comunista de España. La proclamación de la Segunda República en 1931 permitió al partido actuar dentro de la legalidad y desarrollar una activa propaganda, dirigida por Nin desde que fue elegido secretario general en 1932. Pero su estrategia "emristá', que consisda en infiltrarse en el gran partido obrero de masas que era el PSOE, fue desautorizada por Trotski, con quien también acabó rompiendo en 1934. En 1935 unificó su partido con el Bloque Obrero y Campesino, dando lugar al Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), en el cual fue posteriormente secretario general.
Owen, RofJert Empresario y activista socialista británico (1771-1858). Conmovido
por las consecuencias sociales de la introducción del capitalismo durante la Revolución Industrial, buscó la forma de promover una sociedad mejor desde su posición como empresario. Su gestión fue un experimento innovador, pues consiguió que la empresa arrojara beneficios introduciendo mejoras sustanciales para los trabajadores: elevó los salarios, sentó las bases de una seguridad social mutualista y proporcionó a los obreros condiciones dignas de vivienda, sanidad y educación. Este último fue para él el objetivo esencial, pues consideraba que una educación liberal y solidaria sería el mejor instrumento para acabar con la delincuencia y poner las bases para un fururo de justicia e igualdad. Fue un pionero del socialismo, inspirado aún por la fe de los pensadores ilustrados del siglo XVIII en el progreso humano y en la posibilidad de reformar gradualmente la sociedad medianre la razón, el convencimiento y la educación. Marx y Engels le clasificarían más tarde emre los socialistas utópicos, ya que se esforzaban por diseñar una sociedad futura ideal.
Plejáanov, Georgi Pensador y activista del socialismo ruso ( 1857-1918). IntroductOr en
Rusia del pensamiento de Marx y Engels. Fundó el grupo Emancipación del Trabajo, embrión del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, el cual comribuiría a fundar en 1894. Al mismo tiempo, desarrolló una obra teórica siguiendo las ideas de la socialdemocracia. Cuando en 1903 el partido se escindió entre los bolcheviques de Lenin, partidarios de convertir al partido en vanguardia de una revolución inmediata, apoyada en el campesinado, y los mencheviques de Marrov, más inclinados a una estrategia socialdemócrata gradual, que pasaría por la industrialización capitalista de Rusia y por el crecimiento de una clase obrera que hiciera triunfar las ideas socialistas, Plejaánov intentó inútilmente recomponer la unidad del partido, pero terminó siendo excluido de ambos grupos.
141

Pot, Poi Dictador comunista de Camboya (1928-1998). Ouranre la Segunda
Guerra Mundial se unió a las fuerzas de Ho Chi Minh que luchaban contra la dominación colonial francesa en Indochina y conrra la ocupación japonesa. Al acabar la guerra, ingresó en el Parrido Comunista de Camboya. Creó el movimiento guerrillero de los "jemeres" o "khmer" rojos, inspirados por la doctrina de Mao Tse Tung, con el cual acabó derrocando a los militares y tomando el poder en 1976. Durante los tres años de régimen jemer, Poi Pot ejerció una dictadura maoísra a ultranza, dispuesta a exterminar todo rastro de burguesía, clases medias, inrelectuales, disidentes, vida urbana e influencia occidental. Impuso trabajos forzados, campos de concentración, corruras y asesinaros en masa, que provocaron más de un millón de muertos.
Proudhon. Pierre joseph Teórico polftico socialista francés (1 809-1865). De formación autodi
dacta, destacó a temprana edad por su brillantez intelectual. En su primer libro, Qué es la propiedad, desarrolló la teoda de que "la propiedad es un robo", en cuanto que es resultado de la exploración del trabajo de otros. Posteriormente escribió su obra más importante, Sistema de las contradicciones económicas o Fílosofta de la miseria, en la cual se erige en portavoz de un socialismo libertario y declara que la sociedad ideal es aquella en la que el individuo tiene el control sobre los medios de producción. En este semido, se opone al marxismo y al comunismo, ya que considera que en dichos sistemas el hombre pierde su libertad. Marx refutó un año más tarde a las teorías de Proudhon en el libro titulado Miseria de la Filosofla. Fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente de 1948, debido a la popularidad que habían adquirido sus radicales teorías. Como miembro de la Asamblea lanzó diversas propuestas revolucionarias aunque sin éxito. Una de sus ini ciativas consistía en la fundación de un banco popular que concediera pré.�ramos sin interés. También trató de fijar un impuesto sobre la propiedad privada. Publicó folletos donde matizó su anarquismo con la denomina ción de mutualismo, que promulgaba la unión, incluso financiera, de burgueses y obreros en una sola clase media.
Palme, Olof Político socialdemócrata sueco (Estocolmo, 1 927-1986). Nacido en una
familia rica, Palme llegó al socialismo por convicción intelectual cuando era esrudianre en Estados Unidos. A comienzos de los años 50 ingresó en el Partido Socialdemócrata Sueco, que llevaba gobernando el pafs i ninrerrumpidamenre desde 1932, e hizo una rápida carrera política a la sombra del primer ministro Erlander (en el gobierno desde 1946): fue secretario del primer ministro, diputado y ministro, antes de que el propio Erlander le
142

designara para sucederle al frente del partido y del gobierno cuando se retiró en 1969. Palme completó la construcción del imponente Estado de bienestar y la definición del modelo sueco de desarrollo capitalista con fuerte protección social. En política exterior rompió con la tendencia de sus predecesores al aislamiento y la neutralidad, convirtiéndose en un pacifista activo y militando en favor de la democracia a escala mundial: apoyó la lucha de la oposición espafiola contra el régimen de Franco, defendió los movimientos antiimperialistas del Tercer Mundo, alineándose incluso con el régimen comunista de Vietnam del Norce, en guerra contra los Estados Unidos; combatió las intervenciones soviéticas en Checoslovaquia y Afganistán, impulsó el diálogo Norte-Sur y las negociaciones de desarme.
Petko!J, Teodoro Economista, político y periodista venezolano. Militante juvenil del Par
tido Comunista, se incorpora a la guerrilla rural en la década del sesenta. A fines de esa década escribe ChecoesLovaquía: eL sociaLismo como problema sobre la invasión a Checoeslovaquia, que provoca un profundo debate y la división del Partido. Funda el Movimiento Al Socialismo (MAS) en 1971. Promueve una orientación socialista democrática. Será Parlamentario durante varios períodos, miembro de su Comité Ejecutivo y su candidato presidencial. Fue Ministro de Planificación en el Gobierno de coalición de Caldera en la década del 90. A fines de los noventa funda el periódico TaL cual.
Piao, Lín Político y militar chino (1908-1971). En 1924 entró en el Kuomin
tang y en 1926 en el Partido Comunista. Participó en la creación del Ejército Rojo en 1927, del que dirigió el IV cuerpo entre 1928 y 1932. En 1931 fundó con Mao la República provisional soviética. Durante la Larga Marcha dirigió el I Cuerpo del Ejército. Herido en 1938, se trasladó a Moscú. De vuelta en China en 1941, ocupó Manchuria y, al mando del IV ejércitO, entró en Pekín en 1949. Fue vicepresidente del Consejo Revolucionario Militar, viceprimer ministro y ministro de Guerra. Máximo líder del ejército chino, participó en la Revolución Cultural al frente de los guardias rojos. Enfrentado al aparato del partido, murió al estrellarse el avión en el que viajaba, aparentemente después de haber intentado un golpe de estado.
Roosevelt, Franklin Delano Presidente de los Estados Unidos de América (1882-1945). Senador
demócrata en 1911 y gobernador del Estado de Nueva York en 1928, se destacó por su política contra la pobreza. La crisis bursátil de 1929 y la honda depresión económica le permitieron ganar las elecciones presidenciales de 1932, y volvió a presentarse con éxito en las elecciones de 1936,
143

1940 y 1944. Frenre al reto de la Gran Depresión, Roosevelr impulsó un programa político conocido como N�w D�aL (nuevo reparto). Aconsejado por un entorno de inceleccuales y técnicos progresistas, éste programa aplicó de forma intuitiva las recetas de polftica económica que por los mismos años teorizó John M. Keynes. Promovió la intervención del Estado para sacar a la economía del estancamiento y para paliar los efectos sociales de la crisis, aunque fuera a costa de acrecentar el déficit público y romper el rabú de la libertad de mercado. Acabó así con la edad dorada del ulrraliberalismo americano, abriendo la ecapa del Escado de bienestar. Reguló las relaciones laborales a favor de los trabajadores, garancizó la libertad sindical, creó pensiones de paro, jubilación e invalidez, instauró la semana laboral de 40 bocas y el salario mínimo, consiguiendo crear un sistema de seguridad social y reformar el capitalismo americano.
Rolland, Rcmain Escritor francés ( 1866-1944). Escribió notables biografías de grandes
personalidades. Durante la I Guerra Mundial defendió posiciones pacifistas que suscitaron airadas protestas en Francia y en Alemania. Recibió el premio Nobe1 de literatura en 1 9 1 5.
Russel� Bertrand Filósofo, matemático y premio Nobel británico (1872-1970). Muy in
fluido inicialmente por Kant, Hegel y Bradley, escribe en 1903 su primera obra Principios de Matmzdticas, la cual es una exposición y una discusión de los fundamentos de la lógica. Durante la guerra de 1914-18, Russell es encarcelado por pacifista. En 1927 funda una "escuda Libre" en la que aplican métodos educativos considerados como revolucionarios en la época: suprimen los castigos corporales, muchachas y muchachos se bañan juntos, leen lo que quieren y no practican los tradicionales deportes británicos. En 1950 recibe el premio Nobel de Literarura. En 1954 intenta unir a codos los científicos importantes del mundo en una denuncia contra la guerra nuclear y posteriormente contra la Guerra de Vietman. Crea la Fundación Aclánrica para la Paz y promueve un Tribunal Internacional para los crímenes de guerra cometidos contra el Viernam, que acepta presidir Jean-Paul Sarcre. En 1967 propuso un plan paca asegurar la paz en el mundo a rravés de la creación de una organización internacional que osrence el monopolio de la fuerza y que por ello sea capaz de imponer la paz y arenuar las disparidades encre las regiones diversas del Globo.
Ruskin, john Escritor y sociólogo británico (1819- L900). Reaccionó contra el ma
terialismo de la era victoriana, denunciando Los peligros de la indusrrialización y se aproximó al socialismo y a las nuevas utopías sobre planifica-
144

ción urbana. Estudioso de los problemas sociales inherentes a la civilización moderna.
Saint.Simon, Conde tÚ Teórico y político socialista inglés (1760-1825). Aristócrata, participó
en la guerra de la Independencia a favor de las colonias americanas, y durante la Revolución Francesa se hizo republicano. Nombrado presidente de la Comuna de París en 1792. En 1821 escribió EL sistema industriaL, y en 1825 su libro más importante, M1.evo cristianismo. El pensamiento de SaintSimon deriva de su reacción con n-a el derramamiento de sangre de la Revolución Francesa y el militarismo de Napoleón. En sus reo rías propugnaba la idea de que la propiedad privada sería buena en cuanto cada individuo recibiera su retribución en función de su capacidad.
Stalin (JossifVissariónovich D%hugashvili) Dictador soviético (1879-1953). Fue un militanre activo y perseguido
hasta el triunfo de la Revolución Bolchevique de 19 17. Ascendió en la burocracia del partido hasta llegar a secretario general en 1922. Gobernó la Unión Soviética de forma tiránica desde los años u·einca hasta su muerte, implantando un régimen totalitario, un proyecro socioeconómico comunista en Rusia, la extensión de su modelo a orros países vecinos y la conversión de la URSS en una gran potencia. Impuso la colectivización forzosa de la agricultura, hizo exterminar o trasladar a pueblos enreros como castigo o para solucionar problemas de minorías nacionales, y sometió todo el sistema productivo a la estricta disciplina de una planificación central obligawria. Consiguió un importante crecimiento económico mediante los planes quinquenales en lo cuales se daba prioridad a una industrialización acelerada, basada en el desarrollo de la industria pesada, a costa de sacrificar el consumo y el bienestar de la población. Convirtió a la Unión Soviética en una gran potencia, capaz de ganar la Segunda Guerra Mundial y de companir la hegemonía con los Estados Unidos en el orden bipolar posterior.
Sm·ato, José Político uruguayo ( 1868-1960). Fue electo presidente en 1922 por el
Partido Colorado. Tuvo varios cargos en los gobiernos en la administración durante los diversos gobiernos del badlismo.
Suslov, Mijail Andréievich Político soviético ( l 902-1982). En 1921 ingresó en el Partido Comu
nista. Participó en 1933 en las depuraciones esralinistas contra los trotskistas. En 1941 ingresó al Comité Central. Fue secretario del Partido en 1947, cargo desde el cual lanzó una ofensiva contra la escisión de Tito en el movimiento comunista internacional. Su intervención fue determinante en el
145

aplastamiento de la revolución de Hungría en 1 956, en la caída de Krus� chev de 1964, en la represión de Checoslovaquia en la Primavera de Praga de 1968 y en la invasión soviética de Afganiscán de 1979. Estuvo conside� rado como ideólogo intransigente y definidor oficial de la ortodoxia del marxism�leninismo soviético.
Tolstói, León Escritor ruso {1828�1910). Promovió una literatura pacifista con un
desprecio a la civilización burguesa de la Europa occidental. Su obra funda� memal la �rra y paz, monumental crónica de la vida rusa, y Ana Karmi� na, historia de adulterio y felicidad matrimonial en un ambiente aristocrá� rico, rayan a la altura de las mejores creaciones de la lirerarura universal.
1Se Tung, Mao Político y estadista chino (1893-1976). En 1921 participó en la crea
ción del Partido Comunista de China. En 1930 se proclamó la nueva Re� pública Soviética de China, de la que Mao fue elegido presidente, y desafió al comité de su partido al abandonar la burocracia de la política urbana y centrar su atención en el campesinado. Tras la Segunda Guerra Mundial, se reanudó la guerra civil con la victoria progresiva de los comunistas. El l de octubre de 1949 se proclamó oficialmente la República Popular de China con Mao Tse Tung como presidente. Si bien al principio siguió el modelo soviético para la instauración de una república socialista, con el tiempo fue introduciendo importantes cambios como el de dar más importancia a la agricultura que a la industria pesada. A partir de 1959, dejó su cargo como Presidente, aunque conservó la presidencia del partido. Desde este cargo promovió una campaña de educación socialista, en la que destacó la participación popular masiva como única forma de lograr un verdadero socialismo. Durante este período, conocido como la Revolución CultW'al Proleca� ria, Mao logró desarticular y luego reorganizar el partido gracias a la parti� cipación de la juventud a través de la Guardia Roja. Su filosofía política como estadista quedó reflejada en su libro Los pmsamimtos tÚ[ presidmte Mao. A su muerte, China asumió el camino del desarrollo económico, que Mao no promovió durante su largo gobierno.
Thoreau, Henry David Escritor y ensayista estadounidense (1817-1862). En 1846, luego de
un largo período de vida en el campo, Thoreau se negó a pagar los impuestos que el gobierno le imponía, como protesta contra la esclavitud en América, motivo por el cual fue encarcelado. tsce episodio le llevó a escribir Desobedimcia civiL en 1849, donde estableda la doctrina de la resistencia pasiva que habría de influir más carde en Gandhi y Marcin Lucher King. Cercano a los postulados del trascendentalismo, su reformismo partía del
146

individuo antes que de la colectividad, y defendía una forma de vida que privilegiara el contactO con la naturaleza.
Tito (Broz,josip) Creador del régimen comunista en Yugoslavia (1892-1980). De origen
croata, se acercó al socialismo a través de la acción sindical. Se unió a los bolcheviques durante la Revolución de 1917. Actuó como agente de la Unión Soviética y dirigente del Partido Comunista Yugoslavo, que lo eligió secretario general en 1937. Durante la Segunda Guerra Mundial pasó a la clandesrinidad y organizó la resistencia guerrillera concra los alemanes y los colaboracionistas. Sus parcisanos liberaron al país por sí mismos, circunstancia que determinó la instauración de un régimen político autónomo con respecto a las dos superpotencias que se repartieron el mundo en la posguerra. En 1945 proclamó la República Popular Federativa de Yugoslavia con un régimen comuniSta de partido único, en La que ejerció el poder hasta su muerte, primero como jefe de gobierno, desde 1945 a 1953, y luego como presidente de la República entre 1953 hasta su muene en 1980.
Trotski, León Revolucionario ruso ( 1877-1 940). Participó desde joven en la oposi
ción clandestina contra el régimen de los zares, organizando una Liga Obrera del Sur de Rusia en 1897. Participó en la Revolución de 1905 y organizó el primer sóvier. PoSterior a la Revolución de 1917, abandonó su trayectoria anterior de socialista independiente, en relación con los mencheviques, y se incorporó al Partido Bolchevique donde fue elegido presidente del Sóviet de Petrogrado. Desempeñó un papel crucial en el gobierno soviético como primer comisario de Asuntos Exteriores de la Rusia bolchevique entre 1917 y 1918, y como comisario de Guerra de 1918 a 1925, desde el cual organiro el Ejército Rojo. Fue expulsado del Partido por Stalin, luego del país y finalmente mandado asesinar en México.
Ullmcht, Walter Político alemán (1893-1973). Fue elegido miembro del comité central
del Partido Comunista en 1923 y diputado en 1928. Con La subida al poder de Hitler en 1933, se marchó al extranjero, y luchó en la Guerra Civil española. Instalado en Moscú en 1941, cuando se produjo la invasión nazi de la URSS, trabajó en los servicios de propaganda soviéticos contra el ejérciro alemán. Vuelco a Alemania en 1945, tuvo un importante papel en el surgimiento del Partido Socialista Unificado de Alemania (PSUA), nombre que adoptó el Parcido Comunista en Alemania Oriental, y en 1949 en la creación de la República Democrática Alemana. Era secretario general del PSUA en 1950, y en 1960, al morir Wilhelm Pieck, entonces presidente de la República, fue abolido este cargo, y Ulbricht fue elegido presidente
147

del Consejo de Estado. En 1961 hizo levantar el muro de Berlín, mientras mantenía a Alemania Oriental sometida a un rfgido estalinismo. Aunque siguió ejerciendo la jefatura del Estado hasta su muerte, en mayo de 1971 dimitió como secretario general del PSUA, con lo que perdió el poder efectivo.
Xíaoping, Deng Político de la República Popular China (1904-1997). Participó en la
Larga Marcha hasta el esrablecimienco de una nueva base comunista en Yenan de 1934 a 1936. Se alineó con las tesis que defendía Mao Tse Tung dentro del Partido, lo cual le proyectó a la cabeza del movimiento cuando Mao se hizo con el control en 1935. Durante la guerra contra los japoneses, enrre 1937 y 1945, acruó como comisario político en el ejércico. En 1945 entró en el Comité Central del Partido Comunista, en 1954 ascendió a la vicepresidencia del Gobierno y en 1955 se convirtió en secretario general del Partido y miembro del Policburó. Deng fue un líder moderado y pragmático, &ente al radicalismo auspiciado por Mao en los años del Gran Salro Adelante de 1958 a 1961. Entre 1962 y 1965 tuvo que dedicarse a reparar los estragos económicos causados por los excesos del Gran Salro Adelante, de manera que la Revolución Culrural iniciada en 1966 lo tomó como uno de sus principales objetivos y fue destituido de su cargo, obligado a hacer aurocrícica de sus "errores" y enviado a trabajar como obrero en una fábrica en 1970. Posteriormente rehabilitado a la muerre de Mao, fue el artífice de la actual modernización china.
Yat-Sen, Sun Político chino (1866-1925). Dirigente de la Revolución de 1 9 1 1 , está
considerado como el padre de la República China. Desde esrudianre, comenzó su agitación contra los gobernantes manchúes. Lanza una serie de insurrecciones en las zonas periféricas de China, que culminaron en la Revolución de Wuhang del lO de octubre de 1 9 1 1 . Derrocada la dinastía manchú, fue proclamado presidenre provisional de la República en el día de Año Nuevo de 1912, pero ruvo que ceder la presidencia a las fuerzas militares con la esperanza de unificar pacíficamente el país. La Liga de la Causa Común creada por él fue reorganizada con el nombre de Kuomincang y se convirtió en el partido de la oposición en el Parlamento.
Zínoviev, Orig�ri Evseeuich Dirigente comunista de la Unión Soviética (1883-1936). Miembro del
Comité Central del Partido de Len in desde 1908. En 1917, fue contrario al desencadenamiento de la Revolución Bolchevique, y luego al monopolio del poder que estableció su partido. PoSteriormente fue rehabilirado, nombrado jefe del Partido en Pecrogrado, presidente de sóvier local y miembro
148

del Politburó. Lenin le encargó de organizat· la Tercera Internacional, que agrupó a los partidos comunistas del mundo bajo la dirección política de Moscú entre 1919 y 1923. Participó en las luchas por el poder desencadenadas por la enfermedad y muerte, en 1924, de Lenin, formando pane del ala izquierdista del partido junco con Kamenev. En coalición con Stalin, contribuyó a derrotar a Trotski. En 1925 entró en conflicto con Stalin, quien lo expulsa del partido tres veces, en los años 1927, 1932 y 1 934. Acaba por eliminarlo fisicamente como al resto de sus adversarios. Junto a Kamenev, Zinoviev fue acusado en el Juicio de los 16, primera gran purga política del estalinismo, y murió ejecutado bajo la acusación de haber formado una organización terrorista para asesinar a Kirov y a otros líderes comumscas.
149

BIBLIOGRAFíA
Arismendi, Rodney. (1970). Lmin, /.a r�volución y Am!rica Latina. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos.
Bahro, Rudolf (1981). Por un comunismo democrático. EpfJogo de H. Marcuse: protosocialismo y capitalismo avanzado. Barcelona: EdiroriaJ Fontamara..
Bravo Jáuregui, Luis y Uzcáregui, Ramón. (septiembre-diciembre 2001). 1iempo pedagógico de Priero, dos cronologías. &vista P�t:úzgógica, \.1JL XXII. N° 65. Escuda de Educación, Universidad Central de Venezuela, Caracas
Betelhcim, Charles. (1974). Revolt1ción cultural y organización industria/m China. Buenos Aires: Siglo XXI.
Brandt, Willy et al. (1981). Diálogo Norte Sur. En Inform�d� /.a Comisión Brandt. México: Editorial Nueva Imagen.
Bruner, Jean PauJ. (1972). L'mfonu du. parti communist� (1920-1938). París : Presses Universiraires de France.
Caballero, Manud. (1987). La /nurnacionai Comun ista y /.a Rrvoiución Latinoam�ricana, (1919-1943). Caracas: Editorial Nueva Sociedad.
Cierva, Ricardo de la. (1983). Historia tkl socialismo m España (1879-1983). Barcelona, Editorial Planeta.
Claudin, Fernando. (1983). La Internacional Comunista (del Comint�m al Cominform). Madrid, Editorial Taurus.
Claudin, Fernando. (1978). Documentos de una div�rgmcia comunista. Barcelona: Edirorial El Viejo Topo.
____ . {1981). La oposición en �1 socialismo r�al. Madrid: Editorial Siglo XXI. Cogniot, Georges. (1969). L'lnumationak Communiite. París: Edición NorreTemps. Coletti, Lucio. (1984). Le die/in du marxism�. París: Presses Universitaires de France. ConndJ-Smith, Gordon. ( 1977). Los Estados Unidos y la Amtrica Latina. México:
Fondo de Culrura Económica. Crozier, Brian. (1974). Los partidos comunistas tksde Stalin. Buenos Aires: Editorial
Paidos Debray, Régis. (1976). Ensayos sobr� Am!rica Latina. México: Ediciones Era ___ . La gumi/14 del Che. México: Siglo XXI Demsch, Karl W (1976). Po/itica y gobi�o. México: Fondo de Cultura Económica. Deutscber, Isaac. ( 1971). EL maoismo y /.a revolución cultural china. México, Edito-
rial Era.
151

____ ,. {1969). Ironías de la h istoria. Barcelona: Ediciones Península. Elleinstcin, Jean. (1977). El fenómeno maliniano Barcelona: Editorial Laia. Fischer, Louis. (1982). Gandhi. Barcelona: Plaza & Janá Frank eral. (1970). Debray y la revolución lAtinoamericana. México: Edirorial Nuestro
Tiempo. Gandhi, Mahatma. (1976). Mi socialismo. Buenos Aires: Edirorial La Pléyade.
---- · (1977). El camino del socialismo. Buenos Aires: Editorial La Pléyade. ____ . (1 977). Hacia un socialismo rzo violento. Buenos Aires: Editorial La Plé
yade. Gandy, Ross. (I978). lmroducción n la sociologla histórica marxista. México: Edito
rial Era. Galio, Max y Oebray, Régis. (1977). Santiago Canillo: mañana España. Barcelona:
Edjtorial Laia Godío, Julio. (1985). Historia del movimiento obrero lacinoarncricano. Socialtú
mocracia, SocialcriJtianismo y Marxismo, 1930-1980. San José: Edirorial Nueva Sociedad.
____ . ( 1983). Historia del movimiento obrero latinoamericano. En Nacionalismo y Comtmismo, 1918-1930. México: Editorial Nueva Imagen-Nueva Sociedad.
González Casanova, Pablo. (1978). Imperialismo y liberación en Amlrica Latina. México: Siglo XXI.
Gorbachov, Mijail. (1986). Informe polltico del Comitl Central del PCUS al XXVII Co,1greso de/ Partido. Moscú: Socialismo, Teoría y Práctica.
Gunsche, Kari-Ludwig y Antermann, Kiaus. (1979). Historia de la Internacional Socialista. México: Editorial Nueva Imagen-Nueva Sociedad.
Haya de La Torre, Raúl. (1984). Revolución sin balas. Lima: Ocurra Ediciones. Hosbawm, Eric. (1964). Las revoluciones burguesas (Europa 1789-1848). Madrid:
Edkiones Guadarrama. Hureau, Jcan (1970). La transjom1ación de América Latina. Caracas: Editorial Tiem
po Nuevo. Jaumandreu, Jorge. (1977). La tercera internacional. Madrid: Edirorial Mañana. Jaures, Jean. (1967). Los orlgenes deL socialismo alemán. Barcelona: Ediciones de
Cultura Popular. Karol, K.S. et al. (1980). Poder y oposición m las socúdades postrevo-lucionarias.
Barcelona: Edirorial Laja Kaursky, Kart. (1971 ). La cuestión agraria. Bogotá: Editorial Lari na. Kondrarieff ec al. (1979). Los ciclos económicos largos. Madrid: Editorial Akal. Kolakowski, LeS?.ek. ( 1982). Las principales corrientes del marxismo, 11. La edad de
oro. Madrid: Alianza Edirorial. ____ . ( 1983). Las principales corrientes del marxismo, 11/.La crisis. Madrid:
Alianza Editorial. Kriegel, Anrue. (1980). Las internacionaús obreras. Ba.rcelona: Ediciones Martfnex
Roca.
152

Luque, Guillermo. (2002). Pritto Figueroa, matstro de Am!rica. Caracas: UCV Marañon, Luis. (1972). Larinoamlrica m la urgmcia rrooiucionaria. Barcelona:
Editorial Dopesa. Marx, Carlos y Engels, Federico. (1973). Obras tscogidas Moscú: Editorial Progreso. Matthcws, Mervyn. ( 1977). Clam y sociedad m la Unión Sovilrica. Mad cid: Edito
rial Alianza. Mdellan, David. (1977). Karl Marx, su vida. y sus ideas. Grijalbo. Medvedev, Roy. (1972). Le stalinisme (origines, histoire, conslqtlmces). París : Edi
rions du Seuil. Melis, Amonio, Dessau, Adalbert y Kossok, Manfred. (1971). Maridtegui (tres ts
tudios}. Lima, Edirorial Amauta. Mella, Julio A.. (1964). Cuadernos para su vida. La Habana: Comisión Nacional
Cubana de la Unesco. Mittcrand, Franryois. (1982). La paja y el grano. Madrid: Edirorial Argos Vergara. Molina Quiros, Jorge. (1967). La novela utópica ingksa (Moro, Swifi, Hu.xley, OrweU).
Madrid: Editorial Prensa Española. Nahum, Benjamín. (1982). /deologlas polltico-sociaks de/siglo XIX europeo. Monee
video: Edirorial Banda Oriental. Lambcrt, Jacques. (1978). América Latina (estmcturas pollricas e instituciones pollti-
cas}. Barcelona: Editorial Aric.l. Lcnin, Vladimir l. (1975). Obras tscogidas (dos tomos}. Moscú: Editorial Progreso. Leviatdn, revista de hechos e ideas. Madrid (varios números). Lissagaray. Prosper. (1971). Historia de la Comrma. Barcelona: Editorial Estela. Lowy, Michad. (1975). Dialtctica y revolución (ensayos de sociologla e historia del
marxismo}. México: Siglo XXI. Luque, Guillermo (comp). (2003). La educación y otros Temas en la Revista Política.
Guillermo Caracas: OPSU. Orwell, George. (1972). Subir a por aire Barcelona: Ediciones Destino. ---- ·· (1971). 1984. Barcelona, Ediciones Destino. ___ .. (1973). Cataluña 1937. Buenos Aires: Edirorial Proyección. ____ . (1976). l&nciste Rosemary. Barcelona: Ediciones Destino ____ . (1978). Mi guerra civil �spañola. Barcelona: Ediciones Destino ____ .. (1976). El camino de Wigan Pier. Barcelona: Ediciones Destino Palme, Olo( ( 1977). La eutstión sueca. Madrid: Editorial Cambio 16. Partido Colorado. (1984). Por un programa para todos, Moncevideo, Fundación
José Baclle y Órdóñe�. Peña, Alfredo. (1978). Conversaciones con Luis Beltrán Prieto Caracas: Editorial
Ateneo. ____ . (1979). Conversacion�s con Carlos Andrés Perez, Caracas, Editorial Ateneo. PetkofT, Teodoro. (1976). Proceso a La izquierda (o d� lo folia conducta revolttciona
ria). Barcelona: Editorial Planeta. ---- · (1970). Checoeslovaquia: el socialismo como probkma. Caracas: Ediro
rial Salvador de la Plaza.
153

Perras, James. {1984). La socialdmzocracia t:kl sttr de Europa. Madrid: Editorial Revolución.
Posada, Francisco. (1968). Los origen es del pensamiento marxista m Latinoam!rica. Madrid: Editorial Ciencia Nueva
Prieto Figueroa, Luis Beltrán. (2005). El concepto t:k/ llder, el maestro como lftÚr. Fondo Editorial IPASME, Caracas.
----·· (1986). El matitro como lider. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República.
----· ( 1951 ). De la educa�n tÚ castas a la educación tÚ mmas. La Habana: s/e ----· (Pido la palabra (Selección de Arúculos 1969-1990). Fondo Editorial
!pasme, marzo 2005.
___ . (1978). EIEstadoylaEducación enAmbícaLatina. MomeAvila: Caracas. ----· (1959). El humanismo tÚmocrdtico y La educación Caracas: Editorial Las
Novedades. ___ . (1968). La política y Los hombres. sic, Caracas, 1968
----· (1980). Las it:kas no se degüellan. Caracas: Equinoccio. ___ _. (1976). Los maestros eunucos políticos. Valencia: VadelJ Hermanos Revel, Jean-Fran�ois. (1983). Como terminan las tÚmocracias Madrid: Editorial
Planeta. Revista Nueva Sociulad, Caracas. Varios números. Revista Internacional Socialista, Londres. Varios números. Revista Zona Abierta, Madrid. Varios números. Rodríguez, Nacarid (compiladora). (1998). Historia &k la educación ventziJlana Ca
racas: UCV. Sánchez, Luis Alberto. (1955). Haya tÚ la Torre y eL APRA. Santiago de Chile:
Editorial del Padfico. Servíer, Jean. (1969). Historia tÚ la utopla. Caracas: Editorial Monte AviJa. Schaff, Adam. (1983). El comunismo en la encrucijada. BarceJona: Grupo Editorial
Grijalbo. Sibiliov, N. (1985). La Internacional Socia lista. Moscú: Editorial Progreso. Sosa, Arturo. (s/f). Pensamiento educativo de Acción Democrática. Rafees e ideas
básicas (1936-1948). Cerpe (4). Caracas. ___ . (s/f). La educación católica en Venezuela (1889-1986). Cerpe (25).
Caracas. Smelser, N d. ( 1975). Carlos Marx, sociedad y cambio sociaL M�xico: Editorial Con
temporáneos. Snow, Edgar. (1975). La china contemporánea. México: Fundación de CuJtura Uni
versitaria. Stambouli, Andrés. (11 junio 2005). Rómulo Betancourr en 1932: deJ socialismo
onodoxo a la democracia. El Nacional. Subero, Efrafn. (2001 ). Historia tÚ un Maestro que quiso ser. Caracas: UPEL Tas(n, N. (1964). La dictadura de/ proletariado (según Marx, Engel.s, Kautsky. Berns
tein, Axelrod, únin, Trotsky y Bauer). Madrid: f.djcoriaJ Nueva.
154

Thomas, Hugh et aL ( 1985). La Revolución Cubana 25 años tkspuh. Madrid: Editorial Playor Thomson, David (1973). Las itkas políticas. Barcelona: Editorial Labor.
Trotski, León, Bujarin, Nicolai y Zinoniev, Grigori. (1976). l. La rroo/uciótz pamanmu (e/ gran tkhau 1924-1926). Madrid: Siglo XXI.
W. AA. (1971). Checoeslovaqttia. Montevideo: Cuadernos de Marcha. Yoslensky, Michael. (1981). La nommklatura (los privilegiados en la URSS). Barce
lona: Editorial Argos-Yergara. Zulera, Eduardo. (1996). El human ismo, una clave principistn m el disetmo prietofi
guereano. Trabajo de grado no publicado. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas.
Westbrook, Roben. (1993). John Dewey (1859-1952). Perspectivas VoL XXIII, Nl-2. Paris: Unesco, Oficina Internacional de Educación.
155

fNDICE
La revalorización del socialismo democrático .. ... . .. .. .. . ... . .. . ... . . ... . .. . .. . . .. .. .. . . . 5
Del socialismo urópico al socialismo democrático .................................. .... 9 El humanismo solidarista de los utopistas ............................................ 1 O Los principios del uropismo ............................ .................................... 1 1 El nacimiento del socialismo democrático .. .. .. .... .... .... .. .. .......... ........ ... 12 La polémica del revisionismo............................................................... 14 Los cambios en el socialismo .......... .......... ........................................... 15 La Internacional Comunista ................................................................ 16
Los caminos del cambio, ¿Reforma o Revolución? ...................................... 17 Reforma versus Revolución ................................................................. 18 La Reforma: el camino de la clase obrera en libertad............................ 1 9 La Revolución: ¿germen de l a dictadura? ........ ................ ............ ......... 20 El Estado y la Reforma ........................................................................ 21 El Estado opresor .. ............ ......... ..... .. .... .... .... .... .. . .... . .. .. .. .... . .... .... ....... 22 La creación del contrapoder .. .... .... .... .... .. .. .. .... .. .. .... .... .... .... .. .. ....... ..... 24 El Estado conciliador .................................. ............... ......................... 25 La praxis de la Reforma ....................................................................... 25
La batalla de las Internacionales: la lucha entre la II Internacional socialista y la Ili Internacional comunista................................................... 27
El socialismo ético ........ ........... .... .. .... .. .... ........ .... .. .............. .... . .. .. .. .. . .. 28 A la búsqueda de la Revolución mundial ...................... .... ........ ........... 30 El sendero del socialismo democrático .. .. .. .... ........ .... .... ........ .... ...... .. .. . 31
La ideología de la socialdemocracia contemporánea ................................... 35 Disolución y reconstrucción de la Internacional socialdemócrata ........ 35 La Guerra Fría y la Tercera Fuerza .. .................................. .... ............... 37 Los principios del socialismo democrático .... ........................... ............ 38 El socialismo es más democracia .......................................................... 39 La libertad organizada en democracia .......................................... ........ 40 El camino del socialismo democrático ............ ........................ ............. 42 La recarga ideológica de los tiempos presentes .......................... ........... 43
El surgimiento del socialismo democrático en América Latina.................... 45 El nacimiento del socialismo democrático en América Latina .............. 46
157

El deba re ideológico en Am�rica Latina ........ ............................... ........ 47 Partidos populistas y los partidos populares ......................................... 49 Los dictados de la Internacional Comunista ........................................ 49 Los populismos latinoamericanos ........ ........ ........................................ 50 La reinserción de la lnrernacional Socialista ......................................... 5 1 Las nuevas formas d e la solidaridad inremacional ................................ 52 La batalla de las armas ......................................................................... 54 El debate del foquismo ........................................................................ 55 La Revolución en etapas ...... . .. .. ...... ............ .... .... .... ...... .. ...... .... ...... .. ... 56 El fracaso de las guerrillas .................................................................... 57
El poder en el socialismo real ..................................................................... 59 La desestalinización controlada............................................................ 60 La coexistencia pacífica .... .. .. .. .. .... .. .... . ..... .. .. ........ .... ... ... .. .. . ...... ...... .... 61 El gran cisma del monolito .... .. .... .. .. .. ............ ...... . .............. ......... ........ 62
El escepticismo: George Orwel1 .......... ........................................................ 65 El significado de La libertad ................................................................. 66
El socialismo padfico: Gandhi ................................................................... 69 "Vive y deja vivir" .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. ...... .. .. .. .. ...... .... .... .... ...... .... .... .. .. ..... 69 El socialismo no violento ..................................................................... 71 El Estado contra el individuo .............................................................. 72
El socialismo educativo: Prieto Figueroa ..................................................... 75 El humanismo democrático ................................................................. 76 El Estado docente .. ... .... ... ............. .... ..... .... ... ... ............... ... .......... ....... 79 El maestro: la vanguardia de la transformación social .......................... 85 La educación de masas .... ............ .... .. .. . .... ...... ............... .......... ............ 86
La esperanza: La Primavera de Praga ............................................................ 9 1 Las flores de Praga ............................................................................... 92 ¿Un paso hacia el socialismo democrático? .......................................... 94
¿El largo camino hacia el socialismo democrático? ...................................... 97 El movimiento estudiantil del 4 de mayo ............................................ 98 Kuomintang vs Partido Comunista Chino: una censa relación ............. 100 La Larga Marcha de la revolución de Mao ........................................... 101 Las luchas internas del comunismo chino............................................ 102 El camino del Gran Timonel ............................................................... 103 La revolución permanente en el poder................................................. 1 05 Cien Flores .......................................................................................... 106 La Revolución Cultural ....................................................................... 108 La contrarrevolución cultural .............................................................. 109 El mercado desembarca ....................................................................... 1 13 Muchos chinos, poca comida ............................ .................................. 114 ¿El camino del socialismo capitalista? .................................................. 1 1 5 Las fases de las reformas ............ .......................................................... 1 17
158

fndice de referencias ................................................................................... 1 19 Doctrinas o movimientos .. ...... .. .. ..... ... . ... . ... . .. .. .. . .. . .... .... ....... ..... ...... ... 1 19
El derecho a la rebelión de Thomas Hobbes ................................. 1 1 9 El Estado Nuevo de Getúlio Vargas .............................................. 1 1 9 La Columna de Luis Carlos Prestes ............................................... 1 1 9 La doctrina de James Moneo e . . ... ... .. .. . . .... .. .... ...... ..... .. ............. ... . . 120 El socialismo de Estado de Henry George . ... . . . . ... . .. .. .. . .... .. . .. . . ... . .. 120 El socialismo nacional de Ferdinand LassaUe ................................ 120 El planteamiento de Jean Jaur� ........................................ ............ 120
Personajes ............................................................................................ 121 Adler, Max ... ......... .. . .. .. . . .. . . ... . .. . ... . . .... .. . ... . .. .. ... ... . ... .. .. .. .. .. ....... .... 121 Albizu Campos, Pedro . .... ..... ... . . .. . . ... . .. . .. . . . . . . ... . . . . .. . . .. . .. .. .. . . .... .. . . .. 1 2 1 Arismendi, Rodney. .... ...... . . . . ....... ... . ............ ... .... . . . . . .. . . . ......... . . ..... 122 Avila Camacho, Manuel ............................................................... 122 Babeuf, Fran<;ois Noel .................................................................. 122 Bakunin, Mijafl ... ...... ...... ..... .. . . ..... .. ..... .. . . ... ... . . . . ... . .. .. ... ......... .. .... 122 Batista, Fulgencio ......................................................................... 123 Baclle y Ordóñez, José ............................... .... ............................... 123 Bauer, Otto ... ... ... .. . . . ..... ... . .. . . . .. . ... . .. ... .. . .... ...... .. ..... ... . ... . .... .. .. .. . ... 123 Betancourt, Rómulo ................................................. ............ ........ 124 Bettelheim, Charles . ... . ........ ... . ... .. . . . ... . .. . ... . .. .. ... .. . . .. . ... . .. .. .... ... ... . . 124 Bernsrein, Eduard ....... ... ....... .. ... .. .. .. .. . ... . ... .... .... ....... .. ... . . . . . . .... ..... 124 Blanc, Louis .. ... . .... ... . .... .. ...... ... . ... ..... ... . . . .. .. . .. . ... .... ... .... .... ... ........ 125 Blanqw, Lows-Auguste ......................................... ....................... 125 Blum, Léon ......................................................................... ......... 126 Brandr, Willy . ....... ..... ... . .... ... . ... . ... . . .. . ... . .. . ... . .. .. .. . . . . . .. . ... .. . .. .. . ... .. . 126 Browder, Earl .. . ........ ............. .. . . ... ........ ... . ... . .. .... ... .. ... .... ... ...... ..... 126 Bujarin, Nikolai lvanovich ........................................................... 127 Castro, Fidel . . ..... .. .. . . . ... . . ... . .. .... .. . .. ... . ... . .. .. .. . ... . .. ..... .. .. ... ... .. . ...... .. 127 Ceausescu, Nicolae ....................................................................... 127 De, Zhu ....................................................................................... 128 Debray, Régis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Djilas, Milovan............................................................................. 128 Dubceck, Alexander .... ... ......... .. .. ... . .. .. .. . ... . ... ... . . . .. .. . ... . ... .... ..... .. .. 129 Dühring, Karl Eugen .................................................................... 129 En-Lai, Chou ............................................................................... 129 Engels, Friedrich ................ ........................... ............................. .. 129 Feuerbach, Ludwig ... ..... ... . . ........ ... . . ... .. . ... . .. .. .. . ... . .. ....... .. .. ..... ... ... 130 Fourier, Charles .... ... . ... ... . . . . ...... .. .. ... . .. . . . . . . .. . ... . .. . ... . .... ....... .. ..... .. .. 130 Frugoni, Emilio ............................................................................ 1 3 1 Giap, Nguyen ............................................................................... 131 Gomulka, Wladislaw ........ ..... ... .... .... .................. .... ...................... 1 3 1 Gorbachov, Mijail ................................... ....... .............. ................ 132
159

Grrunsci, Antonio......................................................................... 132 Hansson, Per Albín ..................................... .................. ............. .. 133 Haya de la Torre, Vfcror Raúl ....................................................... 133 Herrior, fdouard .......................................................................... 133 Hoxha, En ver ............. ...... ........... ....... ......... .... .................... ....... .. 134 lrigoyen, Hipóliro ........................................................................ 134 Jevons, William Stanlcy ................................................................ 134 Kruschev, Nikita ........................................................................... 134 Justo, Juan Bautista ...................................................................... 135 Kádár, János ................................................................................. 135 Kautsky, Karl ................................................................................ 136 Kerenski, Alexandr .......................... ........... ........... ....................... 136 Kondrarieff, Nicolai Dimitriev ..................................................... 136 Kreisky, Bruno ............................................................................. 137 Lange, Osear .............................. .................................................. 137 Lenin (VIadimir Illich Ulianov) .................................................... 137 Liebknechr, Karl.......... ... .... .. ..... ....... .... ... .... . ....................... ..... ... . 138 Luxemburgo, Rosa ..... .............. .... ....... ................... ...................... 138 Man, Henri de ...... .... .... .... .. .. ...... .... .................. ........ ................ ... 139 Mariáregui, José Carlos ................................................................. 139 Marx, Karl ........ .... .... .. ..... .. . .... .... .... ... ......... ...... ...... . ........ ... .... .. .. .. 139 Mazini, Giuseppe ......................................................................... 139 Mella, Julio Antonio ............. ........... ................ .... ......................... 140 Mises, Ludwig von ....................................................................... 140 Myrdal, Gunnar ........................................................................... 140 Mufioz Marfn, Luis ...................................................................... 140 N in, Andreu ................ ................................................................. 140 Owen, Roben .............................................................................. 141 Plejáanov, Georgi ......................................................................... 141 Por. Poi .. .......................................................... ............................ 142 Proudhon, Pi erre Joseph ............................................................... 142 Palme, Olof. ................ .............. ............ ......................... .... ...... .... 142 Perkoff, Tcodoro ..... .................................................................. .... 143 Piao, Lin ...................................................................................... 143 Roosevelt, Franklin Dclano .......................................................... 143 Rolland, Roma in . . . .. . .... .......... ... . . ... . .. .. ....... ... .... ........ .......... ... .... .. 144 Russell, Bertrand .......................................................................... 144 Ruskin, John ...... ... ....................................................................... 144 Sainr-Simon, Conde de ................................................................ 145 Stalin QossifVissariónovich Dzhugashvili) ................................... 145 Ser rato, José . .... .... .... ............ ....... ... ..... .... ... ..... . ...... ...... ..... .. .. .. .. ... 145 Suslov, Mjjarl Andréievich ............................................................ 145 Tolsr6i, León .. ... ... .... ................ .... ........ ........ ............................ .... 146
160

Tse Tung. Mao ............................................................................. 146 Thorcau. Henry David . ....... ...... .... .................... ........................... 146 lito (Broz, Josip) .............................................. ............................ 147 Troc.ski, León .. .... ............ ................. ............................... ........... ... 147 Ulbrichr, Walrer ................ ........................ .................... .... ........... 147 Xiaoping, Deng ....................................................................... ..... 148 Yat-Scn, Sun ................................................................................. 148 Zinoviev, Grigori Evsecvich .......................................................... 148
Bibliografía .................................................................... ............................ 151
161