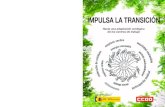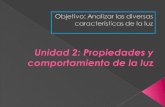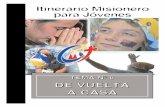El trabajo humano: clave de la cuestión social de fm … trabajo humano.pdfesplendor de la verdad...
Transcript of El trabajo humano: clave de la cuestión social de fm … trabajo humano.pdfesplendor de la verdad...
El trabajo humano: clave de la cuestión social defm de si~o ~extas Jornadas Nacionales de Etica y Economía Mar del Plata, 8 y 9 de septiembre de 1999
Agradecimiento: La presente obra se edita por la generosa y cristiana contribución del señor Gregorio Pérez Companc, de la Fundación Pérez Companc.
Diseño Gráfico: Emilio Buso
Todos los derechos reservados Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723. Impreso en Argentina Prlnted in Argentina
O by Centro de Investigaciones de Etica Social, 2000. ISBN. 987-9188-06-3
Centro de Investigaciones de Etica Social Fundación Áipthoin ------~
Fundación Aletheia Resol. IG] Nro. 001004-25/11/91
Presidente Honorario Vitalicio: Excmo. y Rvmo. Mons.
C.I.E.S.
Dr. Octavio Nicolás Derisi
Presidente Ejecutivo: Dr. Carmelo Eugenio Palumbo
Vicepresidente: Cr. Daniel Passaniti
Secretaria: Dra. Miriam S. Palumbo
Tesorero: Dr. Gustavo Alfredo Horacio Ferrari
Vocales: lng. Claudio Eugenio Palumbo
Dr. Santiago Anto~o Zarza
Dr. Alfredo Pérez Alfaro
Centro de Investigaciones de Etica Social
Centro operativo de la Fundación Aletheía integrado por profesores universitarios
Director General: Dr. Carmelo Eugenio Palumbo Director Ejecutivo: Cr. Daniel Passaniti
Auspicios Académicos: Universidad Austral Universidad del Salvador Pontificia Universidad Católica Argentina Universidad Católica de Cuyo Universidad Argentina de la Empresa Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Buenos Aires Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Capital Federal
Promueven: Asociación de Investigación y Docencia en
Educación Superior de Mar del Plata Centro de Estudio y Reflexión del Obispado
de Mar del Plata (CEDIER) Universidad FASTA
Patrocinio: Fundación Pérez Companc
Adhesiones: Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) Cámara de Comercio, Industria y Producción
de la República Argentina (CACIPRA) Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Confederación General Económica de la
República Argentina (CGE) Fundación Konrad Adenauer Instituto Federal de Estudios Parlamentarios
del Honorable Senado de la Nación
Asurrció• (República del Paraguay) Instituto Tomás Moro de la Universidad
Católica Nuestra Señora de la Asunción
Bahfa Blarrca (Buertos Aires) Centro de Ex-alumnos Don Bosco
Corrcepció• de Tucumá• (Tucumár1) Centro Universitario Concepción, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
Corrcepció• del Uruguay (E•tre Rfos) Secretaria de Producción, Municipalidad de
Concepción del Uruguay Parque Industrial de Concepción del Uruguay.
Córdoba Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Cótdoba
Crespo (Er1tre Rfos) Centro Comercial y Agropecuario de Crespo
Esquel (Chubut) Cámara de Comercio, Industria, Producciím y
Turismo del Oeste de Chuhut
Gerteral Alvear (Mer~doza) Centro de Estudios de Políticas para el
Desarrollo Regional Instituto de Estudios para la Transformación
del Estado {ITE) Cámara de Comercio, Industria, Agricultura
y Ganadería de General Alvear Municipalidad de General Alvear Universitarios Alvearenses Residentes en
Mendoza (UAREM) Dirigencia del Mañana
Gualeguaychrl (Er1tre Rfos) Municipalidad de Gualeguaychú Banco de Galicia y Río de la Plata Broker Marketing Aplicado Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú Cámara de la Industria de Gualeguaychú Centro de Defensa Comercial e Industrial de
Gualeguaychú Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú Estudio Darré S.A. Instituto del Profesorado "Sedes Saplentiae" Sociedad Rural de Gualeguaychú
LuJ6• (BuertOS Aires) Universidad Nacional de Luján, Grupo
Profesional Integrado
Mertdoza Instituto de Estudios para la Transformación
del Estado (ITE) Unión Comercial e Industrial de Mendoza Centro de Estudios de Políticas para el
Desarrollo Regional Dirigencia del Mañana
Mercedes (Buertos Aires) Grupo Profesional Integrado Municipalidad de Mercedes Cámara Económica Mercedina Instituto Superior de Formación Docente y
Técnica "Ciudad de Mercedes"
Mor1tevideo (República Orlerttal del Uruguay)
Club Católico de Montevideo Centro "Francisco Bauzá"
9 de Julio (Buertos Aires) Club de Leones de 9 de Julio Cámara de Comercio, Industria, Producción
y Bienes Raíces de 9 de Julio
Paraná (Entre Ríos) Fundación Asociación Dirigentes de:
Empresas (ADE) Centro Comercial e: Industrial de: Paraná Universidad Nacional de: Entre: Ríos
Pigiié Municipalidad de: Saavc:dra-Pigüé Cámara de Comercio, Industria y Anexos de
Pigüé.
Presidencia Roque Saenz Peña (Chaco) Fundación para el Desarrollo CeÍJtrochaqueño
Puerto Madryn (Chubut) Cámara de Comercio, Industria y Producción
Rafaela (Santa Fe) Centro Comercial e Industrial dc:l
Departamento Castellanos
Río c-rto (Córdoba) Instituto Cervantes
Rosario (Santa Fe) Asociación Empresaria de: Rosario Facultad de Química e Ingeniería de la
Universidad Católica Argentina - Rosario Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Católica Argentina - Rosario Asociación de: Industriales Metalúrgicos Mutual de: Cristiana Ayuda Familiar Instituto Superior de Técnicas Empresarias
San Francisco (Córdoba) Honorable Tribunal de Cuentas Municipali
dad de: San Francisco Centro Comercial, Industrial y de la
Propiedad Asociación de: Industriales Metalúrgicos
Cámara de: Industriales de: la Madera Cámara de: Comercio Exterior de: San
Francisco Centro Unión Comerciantes Minoristas de:
San Francisco Sociedad Rural Secretaria de: Economía y Hacienda - Munici
palidad de San Francisco
SanJ-n Instituto de: Investigaciones del Mercado de
Capitales de la Facultad de: Ciencias Económicas de la Universidad de: Cuyo
Santa Rosa (La Pampa) Revista Factor Económico y de: Desarrollo Fundación para el Desarrollo Pampeano Jóvenes Empresarios de la Cámara de
Comercio, Industria y Producción Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresas Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de La Pampa
Venado Tuerto (Santa Fe) Profesionales Católicos de: Venado Tuerto Colegio de: Graduados en Ciencias Económicas Colegio de: Graduados en Derecho Centro Regional para el Desarrollo del Sur
de: Santa Fe
ViUaA.ngela (Chaco) Cámara de Comercio de Villa Angela
ViUa Libertador General San Martín (Entre Rtos)
Instituto de: Economía - Facultad de: Ciencias Económicas de la Universidad Adventista del Plata.
In dice
Telegrama de S.S. Juan Pablo 11 ....................................................................... 11
Prólogo ............................................................................................................ 13
Palabras del Cr. Daniel Passaniti Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones de Etica Social .................. 15
Fundamento y finalidad del trabajo humano Dr. Carmelo E Palumbo ................................................................................ 19
Trabajo humano y conflictos de fin de siglo Dr. Daniel Héctor Prieto ................................................................................. 29
Visión etico-jurídica del trabajo humano Dr. Antonio Vázquez Vialard ....................................................................... .43
Participación obrera en la empresa · Dr. Dieter W. Benecke .................................................................................... 69
Pleno empleo, seguridad social y equidad Dr. Alfredo Pérez Alfaro ................................................................................. 83
Oferta y demanda de trabajo Lic. Agustín Cordero Mujica ........................................................................... 93
El empleo en la actual economía de mercado Dr. Maree/o Lascano ..................................................................................... 1 03
Conclusiones Cr. Daniel Passaniti ...................................................................................... 111
Telegrama de Su Santidad Juan Pablo II
Su Santidad Juan Pablo JI Con motivo de las V/jornadas Nacionales de Etica y Economía orga
nizadas por el Centro de Investigaciones de Etica Social , a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, para el estudio del tema "El trabajo humano: clave de la cuestión social de fin de siglo~ desea hacer llegar a organizadores, disertantes, y participantes, su cordial saludo y sus fervientes votos para que el esplendor de la verdad los ilumine y oriente en las condusiones de tan importantes cuestiones, de manera que permanezcan siempre fieles a la Doctrina Social de la Iglesia y a la defensa del orden natural. Invocando sobre todos la constante protección del Altísimo, por la intercesión maternal de la Santísima Virgen Maria, el Santo Padre, en prenda de especial benevolencia, les imparte complacido, implorada bendición apostólica.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1999
~F~; Mons. Maurizio Bravi
Encargado de Negocios a.i.
Remitido al Señor Director del Centro de Investigaciones de Etica Social (CIES), Dr. Carmelo Eugenio Palumbo.
11
Prólogo
La conexión entre la crisis social y el trabajo humano adquiere cada vez mayor intensidad y preocupación.
La desocupación creciente, no sólo del trabajo manual sino también del intelectual y profesional, es un hecho innegable tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo, en unos más que en otros y con algunas pocas excepciones.
Estimaciones y anuncios proféticos, pocos años atrás juzgados como de 1antaciencia", sorprenden y preocupan. Científicos y estudiosos de la nueva tecnología pronostican que, de aquí a treinta años, en un proceso veloz y constante, ell 0% de los hombres producirá el total de bienes necesarios y de confort para la humanidad entera.
La pregunta inquietante surge inmediatamente: ¿qué hará el 90% restante de los hombres? Si la desocupación en los trabajos tradicionales es un hecho inevitable, ¿qué otra perspectiva de desplazamiento le queda a la actividad laboral? ¿Cómo evitar caer en el ocio y tedio depresivo? Negar el avance y progreso tecnológico es absurdo y suicida para la vida de los pueblos. Se impone una nueva estructura tecno-económica integrada en una cosmovisión más humana y cristiana que la actual, que da muestra de agotamiento y de incapacidad para controlar y superar la crisis.
Las VI jornadas Nacionales programadas por el CIES-Fundación Aletheia, apuntan a reivindicar la dignidad y valor ético de toda actividad humana, sea la del trabajo manual como la del intelectual. Desde este basamento, relegado por la cosmovisión economicista, podrá construirse la nueva estructura tecno-económica. Las dos instancias materialistas del siglo XX,
13
~~- --~-- -- ----~---~---~ -- ---
14
la del colectivismo y la del economicismo liberal, han conducido a la presente crisis. Las reflexiones y guarismos aportados en las distintas ponencias testifican el fracaso.
Es necesario fomentar una nueva corriente de pensadores, una nueva 'Jorma mentís'; especialmente entre los jóvenes, estudiosos y profesionales, preparando los agentes de "recambio".
En esta tarea se halla empeñado el CIES-Fundación Aletheia. Quiera Dios asistir a los dirigentes sociales en las turbulencias estructurales de la civilización actual.
Carmelo E. Palumbo Director General
CIES-Fundación Aletheia
Discurso de apertura
Cr. Daniel Passaniti VIcepresidente de la Fundación Alethela. Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones de Ettca Social (CIES).
Señor Presidente de la Asociación de Investigación y Docencia en Educación Superior, lic. Agustín Cordero Mujica.
Señor Obispo de la diócesis de Mar del Plata, S.E.R. Mons. Dr. José María Arancedo.
Autoridades y Directivos de las Instituciones locales promotoras de estas VI jornadas Nacionales de Ética y Economía.
Señoras y señores aquí presentes:
Quiero expresar en nombre propio, del Dr. Cannelo Palumbo -Director General del CIES, quien por razones ajenas a su voluntad no ha podido asistir a estas jornadas-, y en nombre de todos los que integran el Centro de Investigaciones de Ética Social, nuestro agradecimiento a la Asociación de Investigación y Docencia en Educación Superior, al Centro de Estudios y Reflexión del Obispado de Mar del Plata y a la Universidad FASTA, por el apoyo y esfuerzo realizado en virtud del cual hoy podemos llevar a cabo en esta ciudad de Mar del Plata las VI jornadas Nacionales de Ética y Economía, y a los directivos del Centro CulturAl General Pueyrredón, por haber facilitado estas confortables instalaciones.
15
16
Nuestro agradecimiento a las instituciones auspiciantes; el auspicio académico otorgado por cada una de ellas honra y prestigia estas Jornadas.
Gracias a todas las entidades culturales, empresarias y académicas del país y del exterior que han adherido a esta reunión nacional que realizamos.
Muy especialmente deseo expresar nuestro reconocimiento y gratitud al Sr. Gregario Pérez Companc, Presidente de la Fundación Pérez Companc, por el apoyo moral y económico que viene brindando a las actividades del CIES, desde que éstas han dado comienzo.
Gracias también a todos por su presencia.
En estas VI Jornadas Nacionales de Ética y Economía, el CIES ha resuelto instaurar el debate y la reflexión sobre un tema de indiscutible actualidad, "El Trabajo Humano: clave de la cuestión social de fm de siglo", el que será desarrollado en cada una de las ponencias previstas desde un punto de vista estrictamente académico, sin caer en cuestiones coyunturales ni análisis políticos partidarios.
Nos hemos propuesto, en esta nueva reunión nacional, ver el impacto de los grandes cambios operados en el final de siglo y su incidencia sobre el trabajo, sobre la forma de organizar el trabajo en la empresa y en el propio mercado de trabajo.
Desde una cosmovisión ética y cristiana, veremos las graves consecuencias que derivan de la visión economicista hoy predominante, en virtud de la cual el trabajo humano sólo vale en función de sus resultados, dejando de lado su dimensión personal y subjetiva, su dignidad y su valor ético. En efecto, el trabajo, en la concepción económica actual, se ha objetivado de tal forma que vale más lo que se produce que quien lo produce. Contrariamente, afirma SS Juan Pablo ll: "El primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto" (LE, 6)
Desde esa misma perspectiva, también veremos cómo la racionalidad económica del sistema capitalista global hoy vigente, le imposibilita dar una adecuada respuesta al problema actual del empleo y le impide siquiera plantear una equitativa retribución del trabajo, sea éste manual o intelectual, más o me-nos eficiente. ·
Por último, expondremos acerca de la necesidad de que Estado y Sociedad gar.mticen a toda persona su derecho al trabajo, por cuanto -veremos- pie-
no empleo y equidad social son exigencias del Bien Común y se corresponden con la misma dignidad del trabajo
Bajo estos lineamientos se desarrollarán estas Jornadas. Estamos plenamente convencidos de que el desempleo y la falta de equidad social no son problemas meramente económicos, antes bien son consecuencia de la falta de planteos éticos en la sociedad. Es por ello que nuestro objetivo, reiterado en este nuevo evento que organizamos, es el de generar un ámbito propicio para la reflexión atendiendo las causas antes que los efectos. Sólo así, y a partir de una cosmovisión ética, natural y cristiana, podrá encontrarse algún principio de solución a la cuestión social que hoy nos aqueja.
Demos comienzo a estas VI Jornadas Nacionales de Ética y Economía, y quiera Dios que las exposiciones y los debates que en ellas se generen, sirvan para el enriquecimiento intelectual, moral y cultural de nuestra querida Argentina. Muchas gracias.
17
Fundamento y fmalidad del trabajo humano* Dr. Carmelo E. Palumbo. Abogado. Presidente de la Fundación Aletheia y Director del Centro de Investigaciones de Etica Social (CIES). Profesor de la Universidad Católica Argentina
1- Algunas caraderísticas del trabajo humano Trabajo humano: se entiende por tal
toda actividad del hombre, en cuanto racional, dirigida a procurar los bienes escasos y útiles para su persona, su famüia y la sociedad a la que pertenece.
Señalamos las siguientes características:
1- Es una adividad propia del hombre Los animales no saben que trabajan ni para qué lo hacen; un caballo ti
ra y lleva adelante un carruaje respondiendo y reaccionando instintiva y mecánicamente a las riendas o al azuzar del rebenque que maneja el cochero. El hombre, en cambio, siempre que actúa lo hace por un fin, porque busca, necesariamente, un bien, y es propio de su naturaleza racional conocer el fin (bien) y los medios que conducen a él.
Esta nota característica tiene suma importancia en la organización del trabajo en las distintas empresas. En efecto, hoy se halla en crisis la clásica concepción "estandarizada" impulsada por Taylor a principio del siglo, en la que se combinan científicamente la máquina y el hombre en orden a una mejor y ma-
• Ponencia remitida por el autor para su lectura.
19
20
yor producción (taylorismo). También está en crisis la "división del trabajo", sistema difundido por Adam Smith, a través de la escuela clásica liberal.
Ambos sistemas procuran que cada trabajador haga siempre la misma pieza o movimiento en la cadena de producción, sin tener presente el final (fin) de la cadena. Cada uno hará lo suyo con precisión; el resultado último será un objeto capaz de competir en el mercado por su calidad y abaratado en sus costos por el aumento de producción, consecuencia del hábito y del perfeccionamiento y rapidez de cada obrero en hacer la pieza que le encomendaran.
Sin embargo, Michael Hammer y James Champy, discurriendo sobre la necesidad de aplicar la "reingeniería" en las empresas, y Karou Ishikawa al difundir el "Control total de calidad" como organización de la producción y servicios, se hacen cargo del fracaso y crisis de las empresas en la actual economía mundial, y convergen, por distintos caminos de consideración, al principio que hemos señalado como primera nota característica del trabajo humano: la división del trabajo y la estandarización de la producción están agotadas; el trabajador y todo agente de la empresa deben "saber para qué y para quién realiza lo que está haciendo."l Los clientes, la competencia y el cambio, general, permanente y vertiginoso de la economía actual, globalizada e informatizada, no admiten la "burocracia" estática de la producción.2 Además el hombre-consumidor es el destinatario de la actividad de cualquier empresa; este final, conocido a conciencia por todos los agentes, desde el presidente hasta el último obrero de la compañía, hará que el bien o servicio ofrecido salgan a competir en el mercado, subordinado a la preferencia del consumidor, a raíz de su mayor y más precisa información.3
la falta del conocimiento del fin de lo que se está haciendo, produce en el trabajador un estado de rutina y tedio. El trabajo se le aparece solamente como castigo, inevitable, por otra parte, para subsistir. Espera el domingo y los días feriados como el sediento en el desierto espera el agua.
2- El trabajo tiene un fin personal Además del fin objetivo señalado en el punto anterior, el trabajo, tanto
manual como intelectual, debe facilitar la realización personal del sujeto ac-
l. Michael Harnmer y James Charnpy: Reingeniería; Edit. Nonna, Colombia 1994; Karou Ishika· wa: ¿Qué es el Control Total de Calidad?, Edit. Nonna, Colombia 1991. 2. Hammer y Champion, op.cít. pg. 18 y siguientes. 3. Harou Ishikawa, op.cit. pg. 40 y siguientes
tuante, desarrollando y aplicando sus inclinaciones naturales, tanto a través de sus fuerzas y destrezas fisicas, como las cualidades morales e intelectuales. Cuanto más a gusto se sienta el trabajador mejor será la producción del bien o servicio programado por la empresa.
Esta característica suele quedar relegada por el aspecto fatigoso y a veces tedioso de la actividad. Añádase que muchos operarios realizan trabajos con resignación, al no encontrar el adecuado a su preparación o inclinación natural. Hoy la frustración de profesionales jóvenes tiende a difundirse cada vez más. Una de las causas es la inadecuada adaptación de los planes de estudios a las necesidades vigentes; otra es la "brecha tecnológica" existente entre los países desarrollados y los subdesarrollados, brecha que tiende a acentuarse; otra causa es la "desocupación" que hace entrar en la desesperación para conseguir lo necesario para subsistir, individual y familiarmente, a costa de cualquier trabajo que se consiga realizar.
3- El trabajo tiene sentido de medio para la satisfacción de las necesidades de la vida humana
Dios ha creado la naturaleza de tal manera que sirva en forma inmediata a las necesidades de los vegetales y animales. En cambio, al hombre lo ha dotado de cualidades fisicas e intelectuales a fin de que se sirva adecuadamente de los inorgánicos y del reino vegetal y animal. La prolongación y aplicación de sus manos e inteligencia, ha dado origen desde las primitivas y rudimentarias "técnicas" para el cultivo de la tierra, la caza y la pesca, hasta el desarrollo actual de la "técnica digitar en los distintos sectores de la actividad.
. Este avance del hombre sobre la naturaleza es positivo en sí; se está cumpliendo con el mandato divino de "dominar la tierra" y ponerla a su servicio.
Sin embargo, es preciso señalar el aspecto negativo. El fin de la actividad humana sobre la naturaleza es procurar satisfacer las "necesidades" de la vida, de alimentación, educación o desarrollo personal y social. Pero la agilidad y cantidad de la producción, la velocidad del intercambio y la publicidad de los medios de comunicación, inspirados en una illosofta consumista y hedonista, han añadido a la satisfacción de las necesidades, la satisfacción de los "deseos", inventados e inculcados por los centros de poder, nacionales e internacionales.
La satisfacción de las "necesidades" se ha de distinguir, considerados el consumismo y hedonismo, de la satisfacción de los "deseos". Aquéllas se auto-
21
22
limitan, éstos pueden ser ilimitados, incrementándose desorbitadamente a través de un hábil manejo de la publicidad.
Esta distinción entre "necesidades" y "deseos", no es baladí, pues aquéllas son limitadas: una vez satisfechas dejan en reposo la voluntad humana; éstos, en cambio, son ilimitados4, de tal manera que realizado uno surge inmediatamente otro, según la educación del sujeto y la incitación exterior, sea directa por la presentación de un nuevo objeto deseable, sea indirecta a través de una hábil publicidad. llevado a los ejemplos, es el caso del apetito para comer: una vez que el sujeto ingirió los alimentos suficientes, cesa el apetito; con los deseos sucede lo contrario: quien desea tener una casa, por ejemplo, una vez que la obtiene, deseará un automotor, luego un "week end", luego deseará viajar, luego le gustaría tener una casa en el exterior, etc. La limitación y satisfacción de los deseos lícitos y legítimos dependen de la formación del sujeto, del ambiente en que vive y de muchas otras circunstancias imposibles de enumerar. Lo cierto es que la actual sociedad de consumo y hedonista, multiplica los deseos a través de una proliferación de bienes y servicios, cuyo atractivo es dificil controlar. Y todo esto en desmedro del ser humano que se vuelca al dominio de la naturaleza para procurar bienestar a los sentidos, sofocando la vida interior y de quietud plenificante.
4 El trabajo, la fatiga y el cansancio Se considere el trabajo manual, o el intelectual, ambos producen, en
mayor o menor medida, fatiga y cansancio, pues tanto uno como otro significan un esfuerzo.
Esta nota no es propia ni caracteriza de por sí al trabajo humano. También los animales sufren la fatiga, el cansancio y el desgaste ftSico, cuando realizan un trabajo, como el caballo al llevar un carruaje. Es una ley propia de la materia y de los cuerpos: el desgaste por la fricdón, la fatiga y el cansancio muscular por los movimientos a que son sometidos. Esta característica común a todo trabajo, tanto el animal como el humano, ha servido a la antigüedad, como luego se verá, para concebir el trabajo "manual" del hombre como indigno de la persona, y en consecuencia, se lo reservaba a los esclavos, a los vencidos en una guerra y a los de más baja categoría social.
4. Cfr. Sto. Tomás, 1-11-q. 2 art. 1 ad. 3.
Sin embargo, lo peculiar del trabajo humano, para el creyente por supuesto, es que el hombre fue presetvado por el Creador de la fatiga, el cansancio y el desgaste, propios de la materia y de los animales, y que, a raíz del pecado original cometido por Adán y Eva, Dios le quitó ese don gratuito y lo dejó librado a las leyes ftSicas: "Comerás el pan con el sudor de tu frente. "5
El trabajo humano, como se ha dicho anteriormente, es un actuar propio del hombre para la realización de sus cualidades ftSicas e intelectuales; mediante ellas satisfará, también, las necesidades de la vida presente. Si Adán no hubiera desobedecido a Dios, igualmente hubiera trabajado, es decir, actuado sobre la naturaleza para dominarla y servirse de ella, pero sin fatiga, cansancio ni desgaste. Hubiera construido barcos para cruzar los mares, aviones para acortar las distancias, etc. Hubiera "jugado", como los niños, realizando cosas serias y serviciales; no hubiera habido conflicto de intereses, malicias ni egoísmos. Por supuesto no hubieran tenido lugar las actividades que hoy se realizan para prevenir los delitos, castigar a los delincuentes, preservar la salud, etc.6
5- El trabajo humano es obligatorio Nadie puede renunciar a trabajar. La "vagancia" y el "parasitismo" social
son contrarios a la naturaleza. La vagancia connota una frustración existencial de la persona, y el parasitismo es rechazado por todas las sociedades, pues revela una crasa falta de solidaridad y un "mofarse" de todos aquéllos que le dan de comer por lástima, filantropía o caridad mal entendida.
Toda persona necesita y exige poder realizarse y desarrollar sus aptitudes, físicas o intelectuales. A su vez las sociedades necesitan que todos sus miembros, en la medida de sus posibilidades y capacidades, colaboren con el bien común. Toda persona, desde su nacimiento, recibe muchas cosas de la sociedad; es justo que colabore a mantener y elevar, si es posible, el nivel de vida de todo el cuerpo social. Es un gesto de reconocimiento, agrndecimiento y solidaridad.
II- Distintas concepciones del trabajo humano La antigüedad pagana
En general se circunscribía el trabajo humano al manual, incluyéndose el artesanal y la servidumbre. Se consideraba al trabajo como algo degradante y
5. Génesis, cap. III-19. 6. Juan Pablo II: Laborem exerr:ens, n.9; Johan Huizinga: Homo ludens, Emecé Editores S.A., Bs.As. 1968.
23
24
propio de los esclavos y metecos (extranjeros). Así en Grecia (Aristóteles y Platón) como en Roma (Cicerón) y entre los bárbaros, tyM'd quienes el oficio digno era ganarse el pan con la sangre del vencido en una batalla.
La riqueza de las clases altas provenía del botín y latrocinio de guerra, además de los pesados impuestos que debían tributar los pueblos sojuzgados.
Israel También se relegaba el trabajo a la servidumbre, aunque el trato estaba
morigerado por las recomendaciones de los profetas y de los escritores sagrados del Antiguo Testamento. La creencia del pecado original y posterior casti· go divino que se halla relatada en el primer libro de la Biblia, el Génesis, hizo que los judíos consideraran al trabajo como una carga pesada y expiatoria por la desobediencia de Adán y Eva a la prohibición del Creador.
El cristianismo El mensaje social de Jesús y de la Iglesia fundada por El, consistió en rei
vindicar el trabajo humano, tanto el manual como el intelectual.
El pecado original, como se dijo anteriormente, mereció el castigo divino. Respecto del trabajo, si Adán no hubiera pecado, hubiera igualmente trabajado para "dominar la tierra "y ponerla al servicio del ser humano" (Génesis). Pero el trabajo hubiera sido una "dulce ocupación" o un "juego productivo". El trabajo es un "hacer", un "obrar"; el castigo divino le añadió el cansancio y la fatiga, el desgaste y el dolor: "Comerás el pan con el sudor de tu frente".
Jesús era hijo de un "carpintero" a quien ayudó hasta comenzar su vida pública; eligió casi todos los apóstoles entre trabajadores; en la parábola de los "talentos" reprende e increpa al que no había hecho fructificar el talento que se le dio: "Siervo inicuo y haragán .. ."7; en la parábola de la viña se refiere al salario justo, el contratado con los primeros empleados, pero a los últimos obreros, empleados a la última hora del día, el dueño les paga igual que a los primeros por razones de caridad: ellos necesitaban lo necesario para el sustento, nadie los había contratado. s
7. Ev.SanMateo cap. XXV-14 8./btd. XX-1-16
Los discípulos de jesús siguieron trabajando, en muchos casos, y predicando; así San Pablo, cuya es la siguiente amonestación: "el que no trabaja no come."9
Fueron los monjes cristianos quienes enseñaron a los bárbaros a trabajar la tierra, manejar el arado, cosechar la uva y hacer el buen vino. También la Iglesia valorizó el trabajo intelectual de los predicadores, docentes, profesionales. El hombre es espiritu y cuerpo, por tanto tiene acciones espirituales y corporales, y tanto más perfectas cuanto más espirituales las intente .lO
Para concluir basta con recorrer las directivas pastorales y pontificias, especialmente de los últimos tiempos, y comprobar la preocupación de la Iglesia por la clase obrera y la "cuestión social", desde León Xlll con la encíclica "Remm novarum", 1891, hasta Juan Pablo 11 con la "Laborem exercens", 1981.
Calvino y el puritanismo Calvino divide a los hombres en dos categorías: los predestinados al
cielo y los réprobos, condenados al infierno eterno. Se nace en una de estas dos categorías, no hay libre albedrío. Por ello, para Calvino y los puritanos, al hombre en la tierra no le queda más que dedicarse a producir riquezas, pues el éxito en este sentido, es señal de predestinación eterna. Los ricos, por tanto, se salvarán y los pobres se condenarán. Esta creencia impregnó la mentalidad anglosajona, según la cual se consideró que el deseo de lucro y de ganancia era un objetivo loable, señal de "vocación divina" al cielo. Según H. Belloc, Calvino predicó el "Evangelio de las riquezas". El capitalismo desenfrenado halla en esta doctrina pleno justificativo, así como explicaría, de algún modo, la soberbia de los pueblos del Norte respecto a los pobres del Sur.ll
Materialismo marxista Sólo se admite el trabajo manual como único factor válido que puede
actuar sobre la estructura económica de la historia. El trabajo intelectual está al servicio de la praxis revolucionaria para la liberación del proletariado. Los capi-
9./1 Carta a los Tesalonicenses, cap. III-6-15 10. Santo Tomás: Contra Gentiles L.lll, cap. 135; Suma Teológica: II·II q.lOO art. 3 11. Cfr. Hilaire Belloc: La crisis de la civiltzación; Max Weber: La ética protestante y el espiritu del capitalismo
25
26
talistas surgen por un acto de expoliación, al quitarle al obrero el fruto de su trabajo (plusvalía); deben ser defenestrados y perseguidos como "ladrones".
El consumismo contemporáneo Concibe al trabajador como mero factor de la economía, sin considerar
lo como persona, agente principal, causa eficiente y final del proceso. Todo consiste en hacer y tener cada vez más, para el goce material y placentero de los sentidos, desconociendo los fines superiores del espíritu.
JI/- Consideraciones finales Capital y trabajo
la actividad económica del hombre, es decir el trabajo humano, sobre los bienes exteriores buscando los escasos y útiles para el sustento, hace que para cumplir adecuadamente con su cometido, se valga de instrumentos para las distintas circunstancias y necesidades. Entre los principales se encuentran: el capital, entendido como los medios de producción; el dinero, especialmente el financiero, y la técnica.
Resulta evidente y de sentido común que tales instrumentos han de servir como medios al trabajo humano y, por lo tanto, éste es superior a ellos.I2
Sin embargo, a raíz de falsas ideologías y de conductas carentes de ética, dominadas por la soberbia de la vida y la filosofia del "tener siempre más", estos instrumentos salen de quicio y, ora uno ora otro, sus dueños o dirigentes distorsionan el fin del proceso económico comportándose como si fueran los agentes principales y la causa final de toda la economía.
Cuando esta inconducta se da en el área del instrumento capita~ se configura el hoy denominado "capitalismo salvaje": el dueño del capital (de los medios de producción) se alza con todo el fruto de las empresas, como algo debido a él, y regula sus relaciones con los obreros según las leyes del mercado, aunque la aplicación de éstas imposiblite una remuneración equitativa. En algunos casos este capitalismo, pues no todo capitalismo es malo, evade impuestos y fomenta la corrupción de funcionarios y de terceros para lograr sus objetivos de enriquecimiento.
12. Juan Pablo 11: Laborem exercens n.6.
Cuando esta inconducta se da en el área del dinero financiero, como sucede en ei presente en todo el mundo, se instala una " economía meramente especulativa" en desmedro de la productiva. La industria, el agro, el comercio, etc., se desestimulan o quiebran por la distorsión introducida en el circuito económico.
Finalmente, cuando se da en el área de la técnica, se apodera de las personas y de los gobiernos la llamada" tecnocracia", "nuevo positivismo( ... ) como forma dominante del dinamismo humano, como modo invasor de existir, como lenguaje mismo, sin que la cuestión de su sentido se plantee realmente." 13
Ni el capital, ni el dinero ni la técnica son la causa principal y fmal de la economía; es el hombre, inteligente y libre, espíritu y materia.
Fraternidad e igualdad A la perturbación mundial que hoy padecemos se añade el mito abstrac
to de la igualdad, interpretada en clave económica.
Es cierto que todos los hombres son iguales en cuanto personas, no en cuanto talentos y funciones; los hay especulativos, prácticos, voluntariosos, débiles, fuertes, etc.l4 Sin embargo, las democracias liberales y socialistas, después de la Revolución Francesa hasta nuestros días, pregonan y tratan de arrastrar a las "masas" con un discurso en tomo a la igualdad, con acento casi exclusivo en lo económico.
Esta malversación del genuino concepto de igualdad ha engendrado una convivencia social, en el orden nacional e internacional, dialéctica y, en algunos casos, fratricida. Paradójicamente la igualdad, así entendida, atenta contra la fraternidad y la solidaridad social:
- Las democracias liberales, con distintos matices de un país a otro, aseguran que la libertad irrestricta del mercado resolverá todos los problemas de la vida presente y, como una mano invisible, logrará implantar un equilibrio e igualdad social, al menos de oportunidades.l5 Su signo centralizador es "la moneda": cuánto más tiene más vale la persona;
13. Pablo VI: Octogestma adventens, n.29. 14. León XIII: Rerum novarum n.l3. 15. L. V. Mises: La acción humana pg. 363, edit.Sopec, Madrid.
27
28
-Las democracias socialistas, en un tono más virulento, azuzan el resentimiento de las "masas", empujándolas, a veces, al odio y la lucha de clases. Todo ello bajo la bandera de la "igualdad": ¿por qué ellos sí (los ricos y pudientes) y nosotros no?"
En ambas concepciones, la liberal y la socialista, la corrupción monetaria y demagógica tiene abiertas las puertas principales.
He aquí los dos brazos de la pinza que amordazan al hombre y a los pueblos contemporáneos. Ambos esclavizan los espíritus, no como la esclavitud antigua en la que el esclavo era pertenecido por una persona o una familia, sino que hoy la esclavitud es respecto de un mito abstracto: la igualdad, cuyo reino es la cantidad: de moneda en lo económico y de votos en lo político.
Para concluir conviene recordar la enseñanza de Jesús: es necesario y obligatorio procurar el sustento para la vida presente, pero no hay que olvidar "que no sólo de pan vive el hombre•t6. Esto exige un cantbio de mentalidad; el "tener" es bueno al hombre siempre que sirva de medio para "ser más hombre", para desarrollar los valores superiores del espíritu. La actividad económica, el trabajo humano y sus instrumentos son medios para estos altos fines (J.Pablo 11: SoUicitudo reí socialis, n2 28)
16. Ev.San Mateo, cap. IV-4
Traba jo humano y conflictos de fm de siglo Dr. Daniel Hédor Prieto Licenciado en Economía; Profesor de las cátedras de Control de Gestión en U.AD.E. (Universidad Argentina de la Empresa); cátedras de Control de Gestión y de Administración y Finanzas en U.B. (Universidad de Belgrano ). Miembro de la Comisión de Estudios Económicos e Integrante del Comité Consultivo de la misma en el C.P.C.E. (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal). Socio Fundador y Vocal Titular dellE.C.G. (Instituto de Especialistas en Control de Gestión) Ex -asesor de la Gerencia de Planificación de la Dirección de Centrales Nucleares de C.N.E.A
Dado que el tr.lbajo es parte de nuestrn esencia, de nuestrn natur.J.leza, fundamentalmente como elemento conductor de nuestrn fuerza innovadorn y creativa y como factor ordenador y director de la sociedad, el análisis histórico nos muestrn al hombre en permanente conflicto con su evolución. Pero nunca como en este fin de siglo se han advertido tantos cambios y síntomas de desintegración, cambios que han llevado a algunos a plantearse una sociedad sin tr.lbajo, como si el hombre pudiern vivir en puro estado de ocio, sin necesidad de procurarse aquellos bienes materiales parn subsistir.
Si bien esta situación está íntimamente relacionada con la revolución tecnológica y con sus grandes t:rnnsformaciones, el problema parece ser mucho más complejo y estaría exponiendo con toda crudeza una profunda crisis estructur.J.l del sistema económico.
Asistimos a una encarnizada batalla por la hegemonía, a una gran concentrnción de la riqueza, y a un creciente grado de marginalidad de importantes sectores que hasta ayer formaban parte del aparnto productivo. Se profundizan las diferencias en los países de la periferia y se notan grados cada vez mayores de discriminación en los países centrnles; los marginados y desocupados no son ya exclusividad de la periferia, sino que integran una población creciente del llamado Primer Mundo.
29
30
Luego de la caída del Muro de Berlín, muchos creímos ver en ese hecho un momento trascendente para la humanidad: desaparecía una barrera que era mucho más que ftSica, nacía la posibilidad de comenzar a transitar un verdadero camino de integración que le permitiría al sistema capitalista ocuparse de estas cuestiones esenciales.
Seguramente pecamos de ingenuos, ya que hasta el presente ese proceso de reconversión sólo ha dado lugar a la aplicación de políticas, fundamentalmente en los países en desarrollo, que aceleraron el proceso de acumulación y de exclusión, tornando al sistema mucho más inestable, con serias depresiones en el ciclo y con crisis reiteradas y devastadoras, sobre todo en relación a la pérdida de empleos y a su precarización, con la subsecuente polarización del ingreso.
Estas políticas fueron la antítesis de las regularmente aplicadas en los países desarrollados a partir de la crisis de 1930. Si algo hemos aprendido los economistas de aquella crisis es que en los momentos de depresión es necesaria la presencia del Estado para permitir la recuperación del ciclo, a través de unas políticas activas, baja de la tasa de interés y de los impuestos, y alta inversión pública reproductiva. Paul Samuelson lo catalogó como "Síntesis Neoclásica", Paul Krugman más recientemente como "El Acuerdo Keynesiano".
En los países en desarrollo y fundamentalmente a través de la presión de los organismos internacionales de crédito, se indujo la profundización de la depresión. Incremento de tasas y reducción del gasto, despidos masivos impulsados desde un Estado desprestigiado, primero en retirada y luego totalmente ausente.
No es de extrañar entonces que bajo estas políticas se incrementara fuertemente el desempleo y la pobreza estructural.
Los últimos informes de Naciones Unidas nos señalan con datos estremecedores los síntomas más visibles de esta polarización económica que ha ido en aumento en todo el mundo.
La gran concentración económica a la que se hace referencia se evidencia en forma elocuente al señalar que tan sólo 358 personas, acumulan riquezas equivalentes al producw bruto de países que representan el45% del total de la población del mundo.
Mientras más de la cuarta parte de la población mundial vive en la pobreza (1300 millones de personas viven con un ingreso inferior a un dólar diario), menos del20% concentra el80% de la riqueza.
En el siguiente gráfico podemos observar la reladón existente entre el incremento en el ingreso per cápita y el porcentaje de la población mundial
Corno podernos ver, los países cuyo crecimiento entre los años 1980-9S es superior al S% representan a un 27% de la población mundial (entre 196S-80 representaban el12%), mientras que los países con crecimiento negativo representaban en este último período aproximadamente el S% de la población mundial, y entre 1980-9S pasaron a ser cerca del20%. La gran masa de la población, más del80%, se encontraba entre 196S-80 con un ingreso real per cápita que crecía entre un O y S%; en el período 1980-9S la población cuyo ingreso crecía a este ritmo era de un SS% aproximadamente.
90
~ ~
~ 70
60 e: ~s 50 '-'
t 40
..!! 30 u 20 'O
'* 10
o
La polarización del ingreso
>5% >0<5% <0%
Incremento promedio del ingreso per capita
• 1980-1995
ff 1965-1980
Esta polarización en el nivel de ingresos está en gran medida generada por la pérdida de importantes fuentes de trabajo y por su precarización. No es casual entonces, que las políticas aplicadas en los países periféricos estuvieran acompañadas de un Estado totalmente ausente. No sólo se abandonó el objetivo de pleno empleo, sino que el Estado abandonó su rol estratégico, dejó de ser el mediador entre la eficiencia del mercado y la equidad distributiva.
Nos dice Juan Pablo ll en uno de sus mensajes a la Academia Pontificia: "La historia muestra ampliamente la caída de los regímenes caracterizados por la planificación que atenta contra las libertades cívicas y económicas. Sin embargo esto no avala a los modelos diametralmente opuestos, pues por desgracia, la experiencia demuestra que una economía de mercado abandonada a una libertad incondiciona~ no puede ofrecer beneficios a las personas y a las sociedades.
31
32
No se puede olvidar el escándalo continuo de las graves desigualdades entre las diferentes naciones, y entre las personas y los grupos dentro de cada país ... "
El desempleo en el mundo hoy es mayor que el pico máximo alcanzado durante la gran crisis del año 1930, más de 800 millones de personas se encuentran en la actualidad sin trabajo. Es éste un dato real e incontrastable que surge de la más reciente información de la OIT.
En el siguiente cuadro se han sintetizado algunas variables claves, referidas a naciones y grupos que podemos considerar mas representativos :
Algunos indicadores relevantes
Tasa de clcscmpko 1 Empko7 1Poblacló~~~ P.B.\IProductl:tSaL Real 1987 l 1993 1 1997 11987-1997 199().1995 199().1995 199().1995 199().1995 199().1997
Paises desarrollados 7,6 8,0 7,3 1,1 0,7 0,7 2,0 1,0 1,0 Europa 10,4 10,6 10,5 0,9 0,5 0,5 1,6 0,8 1,0 Japón 2,8 2,5 3,4 1,0 0,3 0,6 1,0 0,8 1,0 EE.UU. 6,2 6,9 4,9 1,4 1,0 1,1 2,6 0,6 -0,3 Alemania 7,7 8,0 9,4 -0,8 0,6 0,3 2,1 1,0 1,4 Francia 10,6 11,7 12,5 0,3 0,5 0,8 1,0 1,4 0,6 España 20,5 22,7 20,8 1,2 0,2 1,0 1,1 1,7 Italia 11,9 10,2 12,3 -0,4 0,2 0,4 1,0 1,3 0,2 Reino Unido 10,8 10,3 7,1 0,7 0,3 0,3 1,4 1,5 2,2 Otros 8,3 11,0 8,8 1,3 0,8 0,7 3,0 0,8 0,7 A. Latina y Caribe 5,7 6,8 7,4 2,9 1,7 2,5 3,2 0,6 1,4 Argentina 10,5 9,9 14,9 1,0 1,3 2,0 5,7 3,6 1,0 Brasil 5,3 5,4 5,7 2,5 1,5 1,6 2,7 0,3 4,5 Chile 17,0 6,4 5,3 3,7 1,5 2,1 7,3 3,4 4,9 Mcxico 4,4 3,4 3,7 3,4 1,9 2,8 1,1 0,9 -1,4 Uruguay 13,1 8,4 12,1 1,2 0,6 1,0' 4,0 2,8 0,3 Paraguay 5,1 5,1 6,4 5,8 2,7 2,9 3,1 2,7 -0,4 Asia 2,9 2,8 3,1 2,1 1,4 2,2 7,4 1,8 Olina 2,0 3,6 3,0 2,2 1,1 1,1 12,8 5,5 India 3,4 2,3 2,4 1,8 2,0 4,6 ·5,5 Rep. Cola 3,1 2,8 2,6 2,6 0,9 1,9 7,2 7,1 Hong-Kong 1,7 2,0 2,8 1,3 1,6 1,3 5,6 0,0 Otros 4,3 4,4 4,2 2,0 1,8 2,0 6,9 1,3 Europa Cmt y Orlent 7,2 9,6 ·1,8 -0,1 0,2 ·7,2 2,7 Fcder. Rusa 5,5 9,3 -2,3 0,0 0,0 -9,8 -8,7 Rep. Otcca 3,8 3,9 -0,2 -0,1 0,4 ·2,6 6,8 Hungria 11,9 8,7 ·1,2 -0,3 0,1 ·1,0 ·1,6 Polonia 14,0 11,2 0,5 0,3 0,6 2,4 4,6 lblmania 8,2 6,0 0,4 -0,4 0,1 -1,4 Afrlca
4,1 0,1 Argelia 17,0 23,11" 1,0 2,2 Egipto 6,9 11,3' 0,5 2,0 2,7 1,3 -3,6 Sudáfrica 5,1' 2,2 2,4 0,6 Túnez 16,2 3,2 1,9 3,0 3,9
• Datos año 1995 Fuentes: on; FMI, PNUD, INDEC, Otros
---~-·--
Salvo algunas excepciones en la última década ha habido un fuerte incremento del desempleo.
En el conjunto de países desarrollados se han mantenido las altas tasas de desocupación. Países como España, Alemania y Francia han sufrido fuertes incrementos.
EE.UU. es la excepción; ha logrado disminuir su tasa de desocupación, pero a pesar del fuerte incremento del PBI, los salarios reales han disminuido.
Asia luego de la reciente crisis ha sufrido fuertes incrementos del desempleo. La importante recesión operada en estos países ha de tornar muy dificultosa su recuperación, con el temor permanente de lo que ha de pasar con China, que hasta el presente ha logrado mantener su situación interna, con controles de cambio muy estrictos, pero muy a su pesar con fuertes incrementos en la tasa de desocupación.
La situación de las economías en transición de Europa Central y Oriental es realmente alarmante. El gran cambio operado en su sistema económico y político y la falta de atención de los problemas sociales, derivados de dichos cambios, han elevado la tasa de desempleo y por ende los niveles de pobreza y marginación a niveles desesperantes.
Esta situación se observa sobre todo en la incapacidad de generar nuevos empleos, empleo negativo de -1,8% en Rusia y de -2,3% en la República Checa.
De África no se cuenta con buenas estadísticas, sobre todo con series confiables, pero por los datos disponibles, las tasas de desempleo son tan dramáticas como el resto de los indicadores sociales.
En casi todos los países, a excepción de Alemania ( -0,8%) e Italia (-0,4%), la tasa de empleo ha sido positiva, pero en todos los casos insuficiente para compensar el incremento en la tasa de actividad.
En América Latina la situación es crítica; la tasa promedio de desempleo de la región se ha incrementado de manera considerable, y su evolución es altamente desfavorable.
La Argentina ha pasado de un alto 10,7% en 1987 a un pico en mayo de 1995 del18,4%, y los indicadores actuales lo muestran nuevamente muy cercano a aquellos guarismos.
33
34
Chile que había logrado un importante descenso a comienzos de la década ha vuelto a sufrir fuertes incrementos. En Brasil luego de la crisis de enero pasado, se ha visto renacer el fantasma de la desocupación en forma alarmante.
En todos los casos las tasas de subocupación y desempleo no registrado, junto a la precarización del empleo y del salario, hacen mucho más grave aun la situación.
Nótese que aquellos países con mayor crecimiento de la productividad y de PBI, entre los cuales se encuentra la Argentina, están entre los más afectados, y que el salario real se ha estancado.
En general puede obsetvarse una correlación muy directa y estrecha entre el índice de productividad, la tasa de desempleo y la evolución del salario real.
En el caso de nuestro país, la tasa de productividad promedio entre 1990 y 1997 creció a razón del3,6% anual promedio, el producto bruto lo hizo al5,7%, mientras que la tasa de empleo al igual que el salario real crecieron al 1% anual.
No parece que el incremento de productividad haya redundado en mejoras del empleo y del salario, ni que el fuerte incremento del PBI se haya traducido en una distribución sesgada hacia el sector del trabajo, sino todo lo contrario.
Resulta claro que la falta de políticas adecuadas derivó en un incremento de la polarización, que un Estado ausente dejó librado sólo a las leyes del mercado la distribución de la riqueza, sin tener en cuenta los principios de equidad y de subsidiariedad, que es donde su participación se hace esencial.
Sin dudas la crisis del empleo se ha visto ampliamente favorecida por la falta de políticas activas. Pero los países centrales que sí implementaron mecanismos de protección, que como se señalara aplicaron en sus naciones políticas anticíclicas para evitar las crisis de recesión, sólo pudieron controlar la situación y mantener la tasa de desempleo en niveles cercanos al 10% en promedio.
Obviamente las políticas sociales implementadas a través del Estado, si bien no atacaron la raíz del problema, sí lograron disminuir de manera considerable sus efectos.
Pero atacar el desempleo estructural no es una tarea simple, sencillamente porque no terminamos de ponemos de acuerdo en cuáles son sus verda-
deras causas: éstas se presentan de manera poco clara y difusa, y lo que pare~e servir en unos casos, parece agrandar el problema en otros.
Si bien todos los estudiosos del tema coinciden en la gravedad de la situación, la interpretación de sus causas, evolución futura y probables soluciones, difieren de manera considerable.
Algunos ven en el avance tecnológico y en el desplazamiento masivo de mano de obra que ha generado, la principal causa del creciente desempleo, y nos plantean un futuro sin trabajo; otros entienden que se trata de un problema coyuntural, y que el nuevo siglo ha de permitir superar la crisis con la creación de nuevos empleos para las nuevas generaciones.
Rifkin entiende que después de años de previsiones optimistas y de falsas expectativas, las nuevas tecnologías en el campo de los ordenadores y de las telecomunicaciones están ftnalmente produciendo los impactos largamente anunciados sobre el mercado laboral y sobre las economías nacionales, llevando a las comunidades que conforman nuestro mundo actual al inicio de una tercera gran revolución industrial.
En los próximos años, señala, nuevas y más softsticadas tecnologías basadas en la información y en el empleo de ordenadores, llevarán a la civilización a situaciones cada vez más próximas a la desaparición del trabajo. La completa sustitución de los trabajadores por máquinas deberá llevar a cada nación a replantearse el papel de los seres humanos en los procesos y en el entorno social; será probablemente el elemento de presión más importante del próximo siglo.
Al igual que una implacable epidemia mortal que se abre paso por el mercado, la rara y aparentemente inexplicable enfermedad económica se extiende destruyendo vidas y desestabilizando comunidades completas con su avance inexorable.
Más del75% de la masa laboral de los países más industrializados está comprometida en trabajos que no son más que meras tareas repetitivas. La maquinaria automatizada, los robots y los ordenadores pueden realizar la totalidad de esas tareas. Eso signiftca que tan sólo en EE.UU. en los años venideros más de 90 millones de puestos de trabajo son potencialmente susceptibles de ser sustituidos por máquinas, y debemos tener en cuenta que según Rifkin, menos del 5% de las empresas han introducido cambios reales en es· te sentido.
35
36
Otros autores como Alvin Totler y Alain Touraine ven también en el avance tecnológico una de las principales causas para el incremento del desempleo, pero entienden, a diferencia de Rifkin, que esas mismas tecnologías cuentan con un potencial en la generación de nuevos empleos, que se está comenzando a ver de manera incipiente. Esta revolución del Saber, con la aplicación y desarrollo de las tecnologías de punta, bastaría para resolver en los primeros años del próximo siglo la crisis del empleo.
En todas las épocas el crecimiento económico estuvo estrechamente ligado al avance tecnológico, pero sin duda el desarrollo actual tiene aspectos que lo hacen muy diferente al de épocas anteriores.
En un reciente artículo, Claudio Katz aporta algunos datos de interés sobre el particular; señala el autor que existen numerosas razones para afirmar que en los últimos años ha comenzado una nueva Revolución Tecnológica. El eje de este proceso ha sido la creación de aparatos que generan y retroalimentan la información con finalidades productivas. Lo novedoso no es la gravitación de la información en el sistema económico, sino el desarrollo de una tecnología para sistematizar, integrar y organizar el uso económico de la información.
Se indica que la informática crece a nivel mundial a un ritmo de casi el 10% anual. Algunos ya lo consideran el sector más gravitante en la economía de EE.UU. Los saltos en la capacidad de procesamiento son impresionantes. Cada 18 meses se duplica la capacidad de los semiconductores. La fibra óptica otorga a cada segundo una capacidad equivalente a 21 horas de uso de la línea telefónica tradicional. Toda la Enciclopedia Británica puede transmitirse en ocho segundos.
Desde 1973 el precio de los chips se ha reducido a razón de un 30% anual. Si este abaratamiento se hubiera dado en la industria automotriz un RollRoyce costaría hoy menos de tres dólares.
La mayor parte de los especialistas coinciden en los cambios trascendentes que conlleva la aplicación de la inteligencia artificial, teniendo como principal objetivo reproducir la estructura operativa de la mente humana.
Señala Rifkin que algunos científicos están pensando en desarrollar máquinas inteligentes que pueden leer textos, comprender complejos discursos, interpretar gestos faciales e incluso ser capaces de anticipar comportamientos. Japón está implementando con ese objeto el Real World Program.
A finales de la primera mitad del siglo XXI, los especialistas creen que será posible crear imágenes holográficas de tamaño real, capaces de interactuar con seres humanos reales en tiempo y espacio. Estas imágenes no podrán distinguirse de la gente real.
Posibilidad, utopía, ficción, se mezclan de manera inevitable; lo que es innegable es el vertiginoso avance en esta materia. Su aplicación cambia todos los precios relativos de la economía y principalmente el del trabajo, bajando drásticamente el tiempo laboral para la producción de bienes, y acelerando el proceso de pplarización al que hemos hecho mención.
En virtud de lo expuesto un análisis superficial puede llevamos a erigir como gran culpable de la falta de trabajo y de todas sus consecuencias sociales, a este fenomenal avance tecnológico.
En este sentido los argumentos parecen coincidentes con el pensamiento de Karl Marx, aun cuando llegan en la mayoría de los casos de ideologías muy distintas. Deéta Marx que un sistema automático de maquinaria, finalmente sustituirá a los seres humanos en los procesos económicos. Cada innovación tecnológica transforma las operaciones de los trabajadores en operaciones más y más mecánicas, para que en un momento determinado el mecanismo usurpe su lugar.
Lo que olvidan unos y otros es que la tecnología es fruto del trabajo, y por lo tanto de dominio del hombre. Oponerse a ella y hacerla culpable de la desaparición del trabajo es contrario a este principio. Es el hombre quien desarrolla y aplica la tecnología y es en consecuencia quien determina qué hacer con el excedente económico que genera.
Señala Katz que la revolución tecnológica no sólo ha significado nuevos realineamientos y liderazgos, sino que acentuó fuertemente el proceso de polarización al concentrar las enormes ganancias derivadas de él en muy pocas manos, profundizando además la explotación del trabajo asalariado y ensanchando la brecha entre los países afectados.
"Las ganancias extraordinarias creadas en el High Tech, son acaparadas por las grandes corporaciones, y sólo una porción menor de este lucro queda en manos de los inventores, científicos y técnicos". En la producción de los nuevos instrumentos coexisten formas de trabajo muy calificadas y muy degradadas. Por un lado se desarrollan complejas actividades de programación, software o diseño. Pero al mismo tiempo se refuerza eJ taylorismo en Ja fAbricación de las partes más estandarizadas, que se localiza en los países de menor remuneración salarial.
37
-- ------------------
38
Del reparto de las ganancias de la informática sólo participan las grandes potencias, que generan el 92% de las patentes.
Países como el nuestro pagan en un equipo de computación sólo un S% de materiales, el resto son royalties y patentes, lo cual origina una fenomenal transferencia de recursos, que una vez más acelera el proceso de concentración.
Como vemos el problema es la forma de distribución de la riqueza que origina la aplicación de la tecnología. Si una gran parte de los habitantes del mundo pasan hambre y no tienen acceso a los requerimientos básicos para la vida, que es su derecho más elemental, siendo que el sistema genera recursos más que suficientes para evitarlo, estamos ante un problema de distribución, de equidad; es ésta una miopía económica llevada al extremo, que lleva en sí la semilla de su destrucción.
Un aspecto que es muy conveniente analizar en profundidad es el efecto que han tenido sobre la economía globalizada, aquellas políticas anticíclicas que mencionara al comienzo, y en qué medida no son altamente responsables de esta crisis del trabajo y de este fenómeno de polarización del ingreso.
Como señalara anteriormente, en cada oportunidad en que los países desarrollados ven acercarse el fantasma de la recesión, recuerdan las consecuencias devastadoras de la última gran depresión, que sin dudas puso al sistema al borde de la desaparición. Y en ese momento, como señala Krugman, acuden sin dudarlo al "Acuerdo Keynesiano", interviniendo en el mercado hasta donde sea necesario, para lograr la recuperación del ciclo, retardando en consecuencia la fase de depresión de largo plazo.
Además del manejo de la política monetaria, baja de las tasas de interés e incremento del gasto público, se aplicaron subsidios, protecciones arancelarias, salvataje bancario y muchas otras medidas, que en realidad trasladaron los efectos de la crisis, pero la salida de capitales desde el sector productivo al financiero, que acompaña a todo proceso depresivo, sí se produjo, y se mantuvo en el tiempo mucho más de lo habitual, en este caso motivado por la gran posibilidad que le permitía el fenomenal avance tecnológico, sobre todo en la velocidad de transacciones que permitían la informática y las comunicaciones.
La fase de expansión del ciclo económico tiene su cota máxima en el momento en que se produce la crisis. En ese punto una unidad más de inversión no incrementa la rentabilidad y ese capital sobrante se deriva temporalmente al circuito financiero. Es entonces el momento de la contracción, carac-
terizada por la recesión; en el ciclo de largo plazo, esta situación provoca profundas transfonnaciones sociales y de Estado. La última se corresponde con la gran depresión de 1930.
Durante la etapa de recuperación desaparecen las empresas más débiles, de manera que las mejor posicionadas ven mejorar su rentabilidad, se abaratan los activos, y por lo tanto la innovación tecnológica se hace más viable, bajan los costos salariales y se incrementa en consecuencia la productividad unitaria de la mano de obra. Estos son los incentivos que detenninan que el capital paulatinamente vuelva a incorporarse desde el sector financiero al productivo. Como vemos los mecanismos que generaron la crisis están también presentes para potenciar la etapa de recuperación del ciclo.
Lo que entonces podría haber sucedido es que esa intervención deliberada, para evitar los efectos de otra gran depresión, retardó en gran medida la aplicación productiva del avance tecnológico Oos datos señalados por Rifkin en el sentido de que en EE.UU. esos avances se aplicaron sólo en un 5% de las empresas, así lo estarían demostrando), el capital financiero no retornó en la manera debida al sector productivo, y en los sectores más retrasados, sobre todo en los países en desarrollo, se lograron grandes saltos de productividad (en la mayoría de los casos con tecnologías ya probadas en los países centrales), y la mayor parte de los beneficios derivados de ella no fueron reinvertidos productivamente.
Lo que parece demostrarse, es que el mantenimiento en el tiempo del capital especulativo (potenciado por la acuciante necesidad de financiamiento de los países pobres, motivada por una espiral de endeudamiento que estrangula cada vez más sus posibilidades de crecimiento y desarrollo), ha retardado en gran medida la generación de nuevas alternativas, impulsando en consecuencia las altas tasas de desempleo que caracterizan este fin de siglo, con sus terribles consecuencias sociales, y con amenaza de tornar al sistema explosivo.
César Altamira, en un ensayo titulado "Adiós al Trabajo", señala que el avance tecnológico y la desregulación de los mercados financieros han acelerado la globalización y la concentración, logrando importantes ganancias del capital financiero por sobre el productivo, y esto debe verse como un causal importante de la pérdida de trabajo industrial.
En smtesis, la revolución tecnolÓgica profundiza la crisis del sistema al acentuar sus profundas iniquidades, manifestadas en la gran polarización a la
39
40
que hemos hecho mención, y a diferencia de otras crisis en las cuales la depresión fue puntual y devastadora, dando lugar a la recuperación del ciclo de largo plazo, sería ésta una crisis a plazos que no tennina de resolverse. Las intenciones parecen más encaminadas a defenderse del monstruo que se ha creado que a darle solución estructural.
Las verdaderas soluciones dependen de aplicar serias políticas correctivas, que no sólo identifiquen la magnitud del problema, sino que reconozcan que aquellas recetas que pregonan que la riqueza se filtra por ósmosis, de arriba hacia abajo, no sólo no son aplicables, sino que forman parte de una falacia que nos promete llegar a un mejor futuro, luego de soportar estoicamente el calvario del presente. La realidad es que sin un presente digno, sin un hombre con posibilidades de crecer y desarrollarse dignamente, se hace ese futuro inalcanzable, y para ello este derecho fundamental del hombre que es el trabajo, se constituye en una herramienta insoslayable.
Cuando en nuestros países hablamos de un hombre sin trabajo, estamos refiriéndonos a un hombre que de a poco va perdiendo su dignidad, su autoestima, se lo margina socialmente y se lo condena a la pobreza estructural.
En el Informe del PNUD de 1996 se señala: "No hay vinculos automáticos entre crecimiento económico y desarrollo humano, pero cuando se forjan tales vmculos mediante políticas deliberadas, puede lograrse un refuerzo mutuo de modo que el crecimiento económico impulse eficaz y rápidamente el desarrollo humano".
En consecuencia el combate al desempleo y a la pobreza en todas sus formas, y la mejora del empleo y sus condiciones, parece ser la única salida. Y el papel que juegue el Estado en estas circunstancias como generador de politicas activas, como mediador entre la eficiencia del mercado y la equidad distributiva, debería ser el punto de resolución, que pennita el cambio estructural del sistema.
La ausencia del Estado en estas cuestiones fundamentales ha sido, a no dudarlo, una de las causas principales por las cuales hemos llegado a esta instancia.
En su informe sobre el Desarrollo Mundial de 1997, el Banco Mundial señala: "Las miradas del mundo entero están vueltas hacia el Estado. Los trascendentales acontecimientos registtados en la economía mundial nos han obligado a replanteamos algunos interrogantes fundamentales: cuál debe ser el pa-
pel del Estado, qué es lo que puede y lo que no puede hacer, cómo debe hacerlo ( ... ) En ausencia del Estado no puede alcanzarse un desarrollo sostenible ni en el plano económico ni en el social."
El "Primer Mundo" nos plantea hoy en todos los foros internacionales la necesidad de generar políticas para atacar el desempleo y la pobreza estructural. Algunos entienden que es una toma de conciencia, otros que se trata del temor a las consecuencias, ya que lo ven como una amenaza a su propio sustento. Sea cual fuere el motivo, es necesario señalar que sin su participación activa y aporte de recursos, la lucha parece a priori condenada al fracaso.
Naciones Unidas señala: " Se necesita apoyo internacional especial para situaciones especiales, a fin de reducir más rápidamente la deuda de los países más pobres, aumentar la parte que les corresponde en la ayuda y abrir los mercados agrícolas a sus exportaciones. Sin este tipo de apoyo las promesas internacionales de solidaridad, derechos humanos y erradicación de la pobreza a escala mundial, quedan en el aire."
Debemos ser capaces de imaginar nuevas alternativas para resolver esta crisis del empleo. Seguramente "la solución no ha de ser única"; la amplitud que nos permite el análisis económico, cuando es aplicado sin dogmatismo y en el bien de la gente, debería permitir encontrar soluciones parciales y posibles fuera del óptimo clásico. Necesitamos nuevas políticas para un mundo que cambia de manera vertiginosa.
Bibliografía: Juan Pablo 11 - Centesimus annus
Juan Pablo 11 - Laborem exercens
Juan Pablo 11 - Mensaje a la Academia Pontificia de Ccias. Sociales (25-4-97)
León XIII - Rerum novarum
OIT - Panorama Laboral98-5
OIT - Informe sobre El Empleo en el Mundo 1998-99
OIT- El Empleo en el Mundo 1996-97, 1997-98
ONU - PNUD ·Informe sobre DesarroUo Humano 1996-97-98
41
42
BM- Informe Sobre el Desarrollo Mundial/997
M.T.y S.S. -Revista del Trabajo Año 2 N" 6
IRREAL- Novedades Económicas N" 184
André Comte-Sponville- Valeur et Veríté- Presses UF. 1995
Luis Beccaria, Néstor López y otros - Sin Trabajo - UNICEF - Losada
Jeremy Rifldn - El Fin del Trabajo - Paidós
CIES - El Desarrono Sustentable en la Argentina - V Jornadas Nacionales
Cesar Altamira - Adiós al Trabajo - Realidad Económica (RE) N" 143
Claudio Katz- Crisis y Revolución Tecnológica a Fin de Siglo- RE. 154
Carlos M. Vilas- Reforma del Estado y Pobreza- RE. 144
David K. Hurst - Crisis y Renovación - Temas
Alain Touraine - Qué es la Democracia - F.C.E.
Paul R. Krugman - De vuelta a la Economía de la Gran Depresión - G.E. Norma - Vitral
Peter Drucker - La sociedad poscapitalista
Visión étic(}juridica del trabajo humano
Dr. Antonio Vázquez Vialard Abogado. Doctor en Ciencias jurídicas y Sociales. juez de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Miembro de Número y Secretario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Bs. As. Miembro de Número y Vicepresidente Primero de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad SociaL Vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social para el período 1998-2000. Autor de varios libros y numerosos articulos publicados en diarios y revistas jurídicas del país y del exterior.
1- Concepto de Trabajo Et trabajo humano. En este trabajo,
intentamos referirnos a la conducta que debe observarse, tanto en cuanto respecta a la prestación del trabajo a nuestro cargo como al que ejecutan los demás miembros de la comunidad. Como es lógico, un análisis de ese tipo, parte de una concepción del hombre, de la vida, de las cosas. En otras palabras, de una interpretación de lo que es el ser y el quehacer humano.
Como punto de partida del análisis, consideramos necesario definir el trabajo humano como la acción que realiza el hombre, t a ftn de dominar la naturaleza, reducir la limitación a que ella lo somete, lo que se traduce en un racionamiento. A través de aquélla el ser huntanü obra sobre la naturaleza, en un lento proceso de transformación, dominándola, en cumplimiento de lo que establece el Antiguo Testamento: "sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra
l. Utilizamos la expresión con el smtido que le da el Génesis: varona y varón.
43
44
y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre las aguas ... Yo les doy todas las plantas que producen semillas, todos los árboles que dan frutos con semillas; ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros sobre el cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde" (Génesis 1,28/30).
El ser humano, que constituye el centro de la vida social, ha sido colocado dentro de una realidad (mundo) que constituye su ámbito natural, pero que lo coacciona, limita, por lo que debe realizar una tarea, a fin de disminuir ese dominio que se traduce en un racionamiento. En primer lugar, es un ser indigente, cuya existencia le obliga a consumir bienes a fin de reparar el desgaste de sus energías -que le son estrictamente necesarias- y de esa manera des-arrollarse (ha nacido arrollado). Durante el transcurso de su vida, requiere des-plegar sus posibilidades, en otras palabras, concretar el paso de la potencia al acto, de manera tal que va adquiriendo así una mayor plenitud de su ser, un mayor señorío que le hace más hombre y lo completa. Para lograr ese efecto, necesita la incorporación de bienes, es decir de cosas materiales que tonifican su capacidad de acción y, a su vez, reemplazan las energías que pierde en esa acción.
la posibilidad de acceder a esos bienes que le ofrece la naturaleza2 surge del hecho de vivir en sociedad, es decir con otros (el hombre no puede ser pensado como un ser aislado). la vida social le ofrece ese primer panorama: poder lograr, de esa manera, los bienes que requiere, así como también aprender las técnicas que le son necesarias para dominar la naturaleza, utilizar mejor aquéllos y sacar de ellos mayores frutos. Ello lo adquiere gracias a lo que ve hacer a los demás, y lo que éstos le transmiten, a veces en forma de una enseñanza directa, en otras, por el solo hecho de observar su actitud. El crecimiento del hombre por un proceso que va desde el seno materno, en el cual el óvulo fecundado ha ido desarrollándose hasta alcanzar una cierta autosuficiencia de vida (por lo menos en cuanto respecta a los fundamentales elementos biológicos, en que él mismo se desprende de ese ámbito de vida), es recogido por la familia (segundo útero), que le provee las posibilidades de su desarrollo en una nueva instancia de su vida. A medida que se produce su crecimiento, alcanza etapas más adecuadas de su existencia (actualiza sus potencias) y requiere mayores cantidades de bienes y servicios que le son necesarios para poder realizar ese proceso en la línea de su ser.
2. No se los da gratuitamente; tiene que obtenerlos, a través de su dominio (debe arrancarlos).
Éste es uno de los aspectos fundamentales de la visión ético jurídica, respecto de la primera etapa de la vida: el ser humano es un consumidor (necesitado, pobre). Las posibilidades y perspectivas de su vida, de su crecimiento, de su bienestar, dependen de lo que le proveen los otros. En primer lugar sus padres, los miembros de su familia, así como también los de las sociedades que luego integra, aun incluidas las de tipo intermedio: localidad, ciudad, global, tanto en el orden nacional, como internacional. El paso de su potencia al acto, está condicionado a la obtención, a través de esa dación, de bienes y servicios que le brinda el hecho de ser un ser social.
La existencia del hombre comienza como deudor; sólo tiene perspecti· vas de vida y de desarrollo humano, en la medida en que los demás (en primer lugar sus padres, en forma decisiva en el primer tramo de su vida) le han brindado lo necesario. Esos bienes, así como los servicios y técnicas indispensables para lograr un mejor vivir, han sido elaborados por otros que han recorrido el trayecto de la vida con anterioridad.
El saldo positivo de la existencia que se constituye en función de un superávit de la capacidad de producir bienes y servicios sobre el consumo realizado por cada uno ellos, constituye lo que algunos designan como "sistema de provisiones", es decir la cantidad y calidad de bienes y servicios a disposición de una comunidad, y, fundamentalmente, de la existencia de sistemas que ayudan al hombre a producir en mejores condiciones. El desarrollo de las distintas comunidades en la historia, puede caracterizarse como el mayor dominio o la menor dependencia de los seres humanos del racionamiento a los que los somete la naturaleza. Por supuesto ese estado alcanza día a día y de generación en generación, mejores niveles de eficiencia, en la medida en que cada comunidad tiene la posibilidad de gozar de un más acabado "sistema de provisiones".
Alcanzado un cierto grado de desarrollo ftSico e intelectual, el hombre está en condiciones de aportar a la vida social. En primer lugar, bienes que recoge (que arranca) de la propia naturaleza, así como servicios que transmite a los demás. De esa manera, comienza a devolver parte de lo que ha recibido; y paulatinamente, cancela su deuda social, primero, con su familia, y luego con las demás sociedades, en especial, la global.
Las posibilidades que una comunidad ofrece a sus integrantes, depende, entre otras, de la capacidad de sus miembros para hacer un aporte al "sistema de provisiones", que supern los consumos que le han sido indispensables a cada uno de ellos y como del acopio, fruto de su actuar, de las comunidades anteriores.
45
46
De allí surge que el trabajo no sólo es un derecho de la persona, condición indispensable tydra tener un crecimiento en el orden de su ser 3, lo que forzosamente le obliga a reducir el racionamiento a que normalmente lo somete la naturaleza, sino también una obligación. A través de él, cancela su débito social, es decir, le paga "a la comunidad" los bienes y servicios que ha consumido con anterioridad, la que se los ha provisto ya sea como consecuencia del fruto del trabajo de los demás miembros, o como herencia del ahorro que se ha producido en las anteriores generaciones, transferido como una herencia.
De acuerdo con ello, resulta un principio fundamental de la vida la regla según la cual "el que no trabaja no come", expresión a la que hizo referencia San Pablo en una de sus cartas, y luego Marx, aunque quizá asignándole otro sentido. El no trabajar significa aprovecharse del esfuerzo de otros, sin retribuirlo. No sólo el que se requiere para producir los bienes y servicios utilizados, sino para corregir los defectos de la polución natural que significa el paso del hombre por la historia.4 Como lo hemos indicado, esa acción que debe realizar el ser humano para limpiar no sólo en su ámbito propio y en el de los suyos -en primer lugar, el de los más próximos-, sino también el de todos los que integran la comunidad, es lo que constituye el trabajo.
II- El trabajo como actividad del hombre De acuerdo con una visión economicista que, desgraciadamente, estu
vo y está en boga en muchos ámbitos de la vida, se suele considerar al trabajo como una mercancía, lo que constituye un grave error. El trabajo no es una cosa, sino que es la propia vida del hombre, el empleo de su tiempo (la gran riqueza de que dispone el ser humano) para reducir el racionamiento al que la naturaleza no sólo lo comprime a él, sino a todos los demás.
En la vida, estamos acostumbrados, y ello por cierto resulta lógico, a retribuir los bienes y servicios que recibimos de otros, por lo que solemos hacer referencia a un pago -indudablemente, quizá la forma más adecuada-, de acuerdo con nuestra naturaleza herida por el pecado original S. En realidad, no
3. Ver Calvez Jean-lves, La Necesidad del Trabajo ¿Desapararlción o redefinición de un valor? Editorial Losada, Bs As, 1999 4. Ello significa el aprovechamiento del trabajo de los demás, negándose a colaborar en la tarea que es necesaria para poder vivir. 5. La negativa del hombre a seguir el camino tm.ado por Dios, le significó no sólo la pérdida de la amistad con Él sino también el dominio que tenía sobre la naturaleza y, además, una lesión interna (psicológica) que estimamos que es la causante de los males actuales que padece el hombre.
se trata de una dación que cancela totalmente la obligación, sino que constituye una compensación al otro, que ha invertido parte su vida, de su tiempo, a fin de darnos la perspectiva de alcanzar un mejor estado a través del des-arrollo de nuestra existencia, a través del consumo de bienes y servicios.
De acuerdo a cómo se ha realizado el trabajo en las distintas sociedades, se ha distinguido lo que en el Derecho del Trabajo se designa con la expresión "en relación de dependencia", de aquel otro que se hace en forma "autónoma". En el primero, la relación se da entre dos personas, de las cuales, una de ellas pone su capacidad de trabajo, es decir su posibilidad de dominio sobre la naturaleza (más propiamente, de la reducción del racionamiento a que ésta nos somete), a disposición de otra que la recibe, dirige y, obviamente, además de cumplir los débitos propios referidos a las distintas condiciones en que se hace la prestación, debe remunerado.
En la mayor parte de los países en el mundo actual que han alcanzado un cierto grado de desarrollo económico, la casi totalidad del trabajo que se produce, se realiza a través de la forma de "relación dependiente"6. Ello no significa desconocer que gran parte de él, no ya en función del número de personas que lo realizan, sino de su importancia, de su dimensión, se hace en forma de trabajo "autónomo", es decir, donde el propio productor del bien o servicio asume el riesgo empresario. Con prescindencia de que lo haga bien o no, que la acción realizada sea eficaz para alcanzar el objetivo (producción de bienes y servicios que puedan cubrir necesidades humanas), el operador lo realiza bajo su propio riesgo . En forma directa, no ha puesto su capacidad a disposición de otro 7, sino que él mismo lo realiza, y lo que en su momento da a otro en una relación de cambio, no es su trabajo, es decir su acción, su capacidad para reducir el racionamiento, sino el fruto de ella (es decir, cosas hechas y servicios, aunque hayan sido realizados por encargo).
Podríamos decir, que los bienes que consumen los hombres en una comunidad, en cualquier etapa de su vida, aun cuando se trate de productos que contienen un alto grado de naturaleza pura (es decir, que no han sido objeto de un proceso de transformación), incluyen un alto porcentaje de lo que po-
6. A medida que los distintos países logran un mayor desarrollo económico, la proporción de los trabajadores en •relación de dependencia" se incrementa Aquélla es reducida (en comparación con aquéllos) en los que tienen un bajo índice de desarrollo económico. 7. Sí, el fruto de su acdón. Juridicamente puede afirmarse que entre ambas partes se configura una locación de obr.t o de servicios.
47
48
dríamos llamar "trabajo en conserva". Éste está representado por el fruto de una acción humana que se ha incorporddo al producto natural, enriqueciéndolo a través del agregado de un nuevo valor. Por ejemplo, con respecto a los bienes fruto de la agricultura, cualesquiera sean, dependen de la acción realizada por otros miembros de la comunidad que se han preocupado, entre otros, por mantener en buenas condiciones el terreno que produjo el fruto, así también como su regadío, los trabajos necesarios para mantenerlo en condiciones adecuadas para su consumo, colocarlo en el comercio, etc. Se puede afirmar que todos los bienes que necesitamos en la vida, aun aquéllos que parecerían ser los más naturales -con menos proporción en ellos del trabajo del hombre-, incorporan, sin duda, de distintas maneras, parte de ese "trabajo en conserva".
Siempre se requiere la acción de otros hombres; en el caso que indicamos, de alguien que plantó, otro que se preocupó por vigilar al árbol, lo regó, lo dotó de todos los elementos indispensables para que pudiera dar el fruto, de los que lo cosecharon y lo transportaron hasta el lugar en que se lo consume; se da una vasta cadena de acciones humanas que han mejorado ese fruto natural y, así, han incrementado el acervo de bienes y servicios comunitarios. En algunos casos, han favorecido la capacidad de producción de los elementos naturales; a veces trataron de combatir los elementos perniciosos que dificultan tal proceso; en otros, recogiéndolos, colocándolos en las condiciones propias de su consumo, es decir en los diversos operativos de transformación y adecuación de esos bienes, así como de su colocación a disposición del consumidor. No siempre los bienes producto de la naturaleza, que ésta, como escenario en el que se halla colocado el hombre, le ofrece, están en condiciones de poder ser consumidos en su estado natural, o su aprovechamiento en esas condiciones pueda ser el mejor, el óptimo. Para ello se requiere una serie de actividades que son estrictamente necesarias. Como lo hemos indicado, le agregan un valor, fruto del trabajo del hombre que complementa la acción de la naturaleza.
Puede sostenerse, a nuestro juicio sin incurrir en un error, que el bien que puede alcanzar una comunidad, depende, fundamentalmente, de la disposición de un adecuado "acervo de provisiones" al que nos hemos referido. Ello significa la capacidad de dominio que aquélla ha alcanzado, fruto de su propio accionar, de la herencia recibida de las anteriores generaciones o de la transferencia de conocimientos de parte de otros que le son contemporáneos, pero lo-
--------------·------
calizados en otro sector geográfico. Esto último, no significa que no participe con éstos de un mismo bien común, por lo que en el caso, se beneficia (así como en otras situaciones, puede perjudicarse) de los bienes y servicios elaborados fuera de un ámbito ftSico territorials.
La importancia del trabajo ejecutado que puede incluirse dentro del ámbito de lo económico9, no admite desconocer el valor que tiene el que no corresponde a esa categoría, es decir, toda acción que realiza una persona10, a fm de complementar y mejorar el proceso productivo que le es indispensable al hombre. Si bien es cierto que éste vive no sólo de pan 11, "es necesario destacar que también vive de pan". Por lo tanto, una visión ética de la vida, en modo alguno puede prescindir del alto valor que tiene el proceso de producción que le asegura al hombre el mantenimiento de su vida, aunque sólo se refiera a un aspecto, sin duda, no el más importante, pero si estrictamente necesario (aunque no suficiente).
III- Aspectos del trabajo Una somera descripción del trabajo, nos lleva a la consideración del aná
lisis de sus dos fases: una de carácter subjetivo, que con anterioridad se lo solía designar como "ad intra", y otra objetiva, "ad extra"12. A través de esta última, el hombre co-construye el mundo que ha sido creado por Dios y que dejó inacabado, precisamente, para que el hombre lo complete 13. A través de esa tarea, el ser humano se asocia a la obra de Dios; el bienestar de una comunidad, no sólo depende de los elementos naturales, sino, también, del esfuerzo que realiza la propia generación y del que han realizado las anteriores, cuyos objetivos y técnicas desarrolladas han sido heredadas por aquélla.
8. Ello significa un importante avance, en cuanto los descubrimientos, tanto en d orden físico o científico de un país, trascienden a otros. Bastaría entre otros hacer mención a las vacunas descubiertas en un lugar de la tierra, que, al poco tiempo, son aplicadas en d resto de los países, es decir en el ambito de la construcion dd mundo. 9. Constituye un aspecto, no d único, ni d más importante. lO. En tanto él, de acuerdo con sus particulares talentos, es un dominador de la naturaleza. ll. Hacemos referencia a la expresión evangélica, para destacar que no sólo tiene importancia la producción económica. 12. Esta es la expresión con la que antes se conocía a esa visión del trabajo. 13. Esa función a cargo del hombre, surge evidente del texto biblico a que hemos hecho referencia con anterioridad (Génesis l, 28/30).
49
so
El trabajo humano tiende a complementar la obra de la Creación, así como su mejor conocimiento que, sin duda, constituye una vía adecuada para facilitarle un buen vivir (no ser esclavo de la naturaleza o del hombre)I4.
Como lo hemos indicado, la tarea humana no sólo tiene un aspecto hacia afuera, construir, complementar la obra de Dios, sino fundamentalmente, hacia adentro. A través del trabajo que es una necesidad del hombre, éste se construye internamente, o bien, de no lograrlo, se destruye a sí mismo.
Pío XI en su encíclica Quadragesimo annol5, destacaba el hecho que sin duda alguna constituye una de las paradojas de la vida moderna: que mientras en la fábrica (se refería al proceso industrial de principios de la década de los treinta; indudablemente la situación se ha complicado mucho más con motivo del desarrollo de los últimos setenta años), la materia ingresa en forma impura, y sale de ella perfeccionada, es decir mejorada y apta para el consumo (se trate de acero, de cereales, etc.), con frecuencia, en el hombre, se produce una situación distinta. A éste, el trabajo en la fabrica normalmente no le significa un mejoramiento de su vida, sino al contrario, un decrecimiento de ella; sufre el impacto de largas y duras jornadas de trabajo, que le exigen un gran esfuerzo en un ambiente no siempre adecuado, en un accionar que pone más el acento en lo material, por lo que está despojado no sólo de una luz de eternidad, sino aun de humanidad. No muchos comprenden el sentido del trabajo; por qué tener que realizar uno que exige un esfuerzo muchas veces doloroso, sin poder apreciar una compensación con un auténtico valor humanoi6.
Un análisis de la visión ética del trabajo, no puede desconocer el grave baldón que constituye para el mundo moderno la existencia de esa situación, que se traduce en la existencia de trabajos sucios, repetitivos, fatigosos. Sin duda, el desarrollo de la tecnología tiende a reemplazar muchas de estas labores por el robot. Ello, fruto de la ambivalencia de toda obra humana, provoca otro problema sumamente grave (aunque quizá con otro índice de incidencia en la psiquis humana): la desocupación. Visto este fenómeno desde un cierto punto de vista, no resulta tan grave en cuanto suprime aspectos inhumanos (ruido, ru-
14. AI respecto, no ser esclavo depende de una cuestión de justicia en la relación humana 15. Ver nº 135. 16. Entendemos que esa visión pesimista es, precisamente, una de las consecuencias de la lesión psicológica derivada del pecado original.
tina, suciedad, falta de participación, etc.) del trabajo, que desplaza hacia nuevas fonnas de producción y de organización. El aspecto realmente negativo del fenómeno, se refiere a lo imperioso de la creación de nuevos puestos de trabajo, lo que debe incitar la creatividad, a fin de hallar una solución al inquietante problema del llamado "fin del trabajo"17, tema que luego abordamos.
La vida social se compone de una cantidad de relaciones que se van dando entre los diversos miembros de la comunidad, a través del intercambio de bienes y servicios 18 que son el fruto del trabajo, que le imponen al que los recibe una serie de obligaciones a fm de reconocer el derecho del que lo ha realizado (y que otros consumen). Como lo hemos indicado, no podemos, en modo alguno, considerar que lo que se recibe es una mercancía, ya que se trata del fruto directo o indirecto de la acción de un hombre que, en cuanto se refiere a los bienes, le adiciona un valor a un objeto natural. Por lo tanto, se trata de una prestación de vida humana, lo que exige una consideración especial.
Con frecuencia, nos referimos al "precio" del trabajo; como lo hemos indicado, se trata del reconocimiento que hacemos del esfuerzo realizado por otros que nos proveen un bien o servicio, por el cual le compensamos el esfuerzo realizado que, fundamentalmente, se tradujo en la inversión de tiempo (auténtica riqueza del hombre) en la producción de aquéllos. Durante ese periodo, él ha tenido un desgaste de su energía que debe reponer a través de la incorporación a su propio ser, de bienes y servicios que debe requerirles a otros, los que, a su vez, le reclamarán una justa compensación del esfuerzo realizado para su producción.
Sin duda, no siempre podemos afirmar que el bien o servicio que hemos recibido, que nos hace deudor del otro, ha sido suficientemente retribuido mediante la entrega de un importe determinado. El servicio que hemos recibido, en primer lugar, de nuestra madre, de nuestros padres, a veces de nuestros hermanos 19, miembros de la familia, de la comunidad en general, no puede ser retribuido adecuadamente en fonna material. Lo recibido en esas si-
17. Ver Ritkin Jeremías, El Fin del Trabajo, Nuevas tecnologias contrapuestas de trabajo: el nacimiento de una nueva era. Bs. As. Barcelona 1996.-18. En la vida social, no sólo se intercambian bienes materiales, también hay otros en el orden intelectual, espiritual que, en su mayor parte, son fruto de la acción humana que, a veces, se ha incorporado a la materia, pudiéndose designar al efecto como "trabajo en conserva". 19. Dada la relación que se da entre éstos en el ámbito familiar, se ha sostenido, quizá con algún grado de veracidad, que en la vida intrafamiliar no existen derechos a reclamarles a otros.
51
--- ----------------------------- -
52
tuaciones, suele superar en mucho el valor de lo que damos a cambio 2o, máxime cuando no se concreta en una acción personal, sino en un objeto (moneda) que confiere cierta capacidad de pago frente a terceros.
IV- La compensación monetaria En cuanto se refiere a lo que podríamos designar como "precio" que se
abona por el fruto del trabajo recibido, o sea la recompensa a favor de quien lo ha realizado 21 , cabe precisar que, si bien ese precio está sujeto a ciertas condiciones impuestas por el mercado, en lo fundamental -como lo que se adquiere es el fruto de la vida humana-, constituye un elemental deber de justicia, es decir, entregar un valor equivalente a lo recibido, a fin de no expropiar al otro que lo ha elaborado, lo que le corresponde; una compensación que le permita, a su vez, mantener una vida digna, decorosa, para sí y su grupo familiar. Resulta equitativo que se le devuelva lo que, en cierta manera, ha dado a otro, así también para que a través de ese ingreso, pueda incrementar su capacidad de dominio sobre la naturaleza, a fin de adquirir una mejor técnica para el proceso de producción. De lo contrario, se produce una expropiación, fruto de una evidente injusticia: la falta de paridad entre los elementos del cambio; uno ha dado más (ha enriquecido al otro) y recibió menos, con lo que se ha empobrecido.
Es indudable que, en algunos ámbitos, tal como en la familia y en ciertas comunidades, se explica que exista una apreciable diferencia entre el valor de lo que se da y el que se recibe. Con especial referencia a la primera, no se trata de una mera relación de intercambio económico, sino humano, en que la retribución que una parte recibe a cambio de su prestación, no debe tener un necesario correlato económico, ya que aquélla, en lo sustancial, corresponde al orden de la generación, por lo tanto, del amor, del darse, de la educación, que requiere una retribución que normalmente no puede contabilizarse en los libros de comercio, ni aun en los de este estadio terrenal. Con frecuencia, lo que se da en el ámbito familiar, así como en ciertos aspectos de la vida comunitaria, constituye el pago de lo que antes también se ha recibido gratis 22 de parte de la generación anterior, que se cancela con la entrega que se hace a la posterior
20. Que a veces, se detennina en función de las rígidas y duras reglas del mercado. 21. Ya sea en fonna directa o indirecta, a través de la llamada demanda derivada 22. En el Evangelio, Cristo les dice a sus discípulos (referido a los bienes espirituales), que deben darlos gratis, porque así los han recibido.
o a quienes integr.m el sector de los que tienen carencias humanas (pobreza): les falta vida (vejez, salud, conocimientos, bienes indispensables), aunque sean ricos en otros. En ese terreno, lo importante es lograr un razonable equilibro humano, no económico.
Es un deber fundamental, que quien ha colaborado con otro en la producción de un bien o servicio, que le es necesario o lo enriquece, reciba una compensación que le permita mantener su vida y la de sus familiares. Como consecuencia de esa situación, el referido "pago", remuneración, cuando se da, en el ámbito de una "relación de dependencia jurídica", tiene que tener un piso mínimo: una entidad suficiente para que, con ella, el trabajador que ha producido, pueda subvenir al pago de los bienes y servicios que tanto él como su grupo familiar necesitan para mantener una vida digna. Esto constituye uno de los elementos fundamentales de lo que se designa como salario justo (precio justo), es decir, que exista una paridad, una cierta equivalencia, entre lo que se da y lo que se recibe23.
Sin embargo, dada la naturaleza de la relación , no basta sólo hacer referencia a la compensación económica. Aunque la misma fuera adecuada, ello no supone que con lo que se abona, en justicia se haya cancelado la obligación, en cuanto en virtud de la relación, paya quedado comprometida la responsabilidad psicológica del trabajador. Al respecto, Juan XXIll, en Mater et Magistra24, pone de resalto que, en la relación de trabajo, no se da una situación de justicia en la medida que, a través de ella, quede dañada o menoscabada la responsabilidad subjetiva de quien ha colaborado en la producción, es decir, que no haya sido considerado como una persona: un ser creado a imagen semejanza de Dios, ser social, con una capacidad de inteligencia, con voluntad. En la medida que no se cumple con este objetivo, se lo reduce al papel de un simple robot, de una cosa, por lo que se comete una gravísima injusticia, aunque se le asigne un buen salario. Esa situación anómala no siempre se destaca, lo que constituye un grave problema actual.
En realidad, el salario constituye la contraprestación que el trabajador percibe en relación a su aporte a la comunidad global, en el caso realizado a tra-
23. Respecto del concepto de la justicia social y el salario ver el análisis de la doctrina judicial de la Corte Suprema de la Nadón en Uvellara Carlos Alberto, La retribución justa en la doctrina judicial de la Corte Suprema, TySS 1997-590. 24. Ver n~ 83.
53
54
vés de la empresa. En otros términos, es una forma de redistribución del fruto elaborado por la comunidad que debe hacerse de acuerdo con la virtud de la justicia; en el caso en función del aporte humano que significa el brindado a través del trabajo25.
A ello responde el concepto de salario justo, el que si bien hace referencia al trabajo "que se presta en relación de dependencia", también es aplicable a cualquier intercambio de bienes y servicios que llevan incorporados en sí trabajo humano. Por lo tanto, es aplicable a la retribución del llamado trabajo autónomo.
Dado el carácter del trabajo (acción humana), es evidente que, en todo tipo de relación que se da con motivo de su prestación o recepción, debe tenerse en cuenta esa circunstancia. Insistimos: no se trata de una mercancía, cosa, sino de una acción realizada por el hombre que transforma un bien (ése sí es una cosa) con aptitud para satisfacer una necesidad humana. De acuerdo con ello tanto en la empresa que es una comunidad de personas, como en la vida sindical, como en cualquiera de las que hacen referencia a esa calidad, debe tenerse en cuenta que quien trabaja es una persona, a la que no puede considerarse como un instrumento. Este es uno de los elementos fundamentales de una visión cristiana del trabajo, que pone a la persona como centro de la vida social.
Aparte de ese salario o retribución económica, existen ciertas situaciones en que, si bien lo que se recibe puede ser adecuado, se viola la justicia en cuanto, como lo hemos anotado, queda comprometida la responsabilidad psicológica del trabajador, al que se reduce al papel de un robot, aunque su remuneración alcance un nivel adecuado. Existe también un salario psicológico, o sea la satisfacción que recibe el trabajador (aspecto vinculado con el proceso subjetivo al que hemos hecho referencia), en cuanto se considera como una persona que ha contribuido a construir el acervo de bienes y servicios puestos a disposición de la comunidad, lo que le hace sentir que ha colaborado en ese importante servicio, lo que requiere la respectiva consideración . Ello hace que se sienta como una persona, no un robot, una cosa.
Con referencia al salario, respecto del que posiblemente se ha destacado más el aspecto material -en el que se han cometido situaciones gravemente injustas-, existen varios elementos determinantes del justo salario. En primer
25. Por lo tanto, debe existir una cierta paridad en los cambios.
lugar, éste depende de lo razonablemente necesario para que una persona pueda mantener un nivel de vida en un plano de dignidad para sí y su familia. Ha colaborado en la producción de bienes y servicios que integran el "servicio de provisiones" a disposición de la comunidad, que le permite a cada uno de sus integrantes alcanzar un cierto nivel de calidad de vida.26 Es lógico, por lo tanto, que aquélla a quien ha contribuido, le facilite la posibilidad de compartir el fruto de la labor realizada en forma colectiva, lo que normalmente se !(} gra a través de la retribución que se obtiene como contraprestación del aporte realizado. Se trata de que en la relación de cambio, se hayan cumplido los presupuestos básicos de la justicia conmutativa, referida a la paridad entre aquéllos.
En el tema, corresponde hacer una especial referencia respecto a quienes, por una razón que no les resulta imputable, no están en condiciones de cancelar su deuda social. Nos referimos al sector de la población: a) que no ha alcanzado la edad requerida para producir en condiciones de eficiencia27; b) los enfermos; e) los ancianos28 que, en su momento de plenitud, han contribuido a la elaboración del "servicio de provisiones", por lo que resulta razonable que cuando sus fuerzas han claudicado, la comunidad les asegure una compensación adecuada para poder hacer frente a sus necesidades personales y de su inmediato grupo familiar que se halla en su misma condición; d) los desocupados a los que la comunidad, por diversas razones, no está en condiciones de brindar la oportunidad de desempeñar un empleo eficiente29. La inclusión en este sector requiere como condición que, no obstante la voluntad de la persona, ella no encuentre un empleo adecuado a su edad, capacidad y condiciones laborales, en tanto se sujete no sólo a aceptar los ofrecimientos de empleo <ompatibles con su situación- que se le propongan, así como su disponibilidad a concurrir a cursos a fin de mejorar su calificación profesional
De acuerdo con la técnica adoptada al respecto, la prestación monetaria30 que se le dispensa a este sector de la población, ya en forma directa o indi-
26. Se trata de una elemental situación de justicia conmutativa. 27. Se sigue manteniendo la situación de inmadurez propia del menor. 28. Que han realizado su contribución durante el periodo de su vida activa. 29. Es decir un trabajo que produzca bienes y servidos, no sólo que haya consumido trabajo humano (que ha dado un real rédito social). 30. Este es el instrumento que, como unidad de medida, utilizan los seres humanos en sus transacciones.
55
-------------------------
56
recta31, no se designa como salario (retribución económica que compensa el trabajo realizado), sino como prestación de Seguridad SociaJ32. El ingreso de una comunidad se redistribuye a través de esos dos canales: económico y social.
De esa manera, a todo miembro de la comunidad se le asegurA la posibilidad de gozar, por lo menos, de un determinado nivel de calidad de vida adecuado, en cuanto de su parte no se rehúse a satisfacer su débito social: contribuir a mantener y acrecentar el "servicio de provisiones", de lo que sólo se está eximido cuando existen causas que no le son imputables.
Otro de los elementos que deben tenerse en cuenta a fin de asegurar la percepción por parte del trabajador de un salario justo (razonable), lo constituye la entidad del aporte realizado, lo que normalmente está en relación con la calidad de la prestación brindada que suele depender de la capacitación adquirida.
En cuanto el salario constituye uno de los modos, a través de los cuales se redistribuye lo producido mediante el aporte efectuado a la comunidad empresaria, es indudable que, a tal efecto, debe tenerse en cuenta la contribución efectuada por cada uno de sus miembros. Parece lógico que, dentro de un cierto marco de razonabilidad, perciba más el que más aportó. Como lo indicamos, esto último, normalmente, está en función de la formación técnico-profesional de cada uno de ellos, de lo que depende la productividad33.
Interesa, no sólo desde el punto de vista de la empresa, sino también de la comunidad global, que los aportes en capacidad humana34 que se hacen en forma directa a la primera e indirecta a la segunda, tengan un buen nivel técnico, ya que así se logra un producto de mayor calidad. A fin de lograr ese objetivo, el proceso educativo, tanto en su aspecto formal, como informal, cumple un papel fundamental. La inversión que la comunidad global realiza en tal sen-
31. A veces, a través de la posibilidad de obtener de un tercero un ingreso determinado. 32. Esta corresponde al modo de distribución de los bienes elaborados por la comunidad, no ya en función del aporte que cada uno de ellos hizo, sino de la necesidad que siente cada uno de ellos. A través de este medio de redistribución y en virtud de la solidaridad, se alcanza un cierto nivelamiento en el usufructo de los bienes. 33. Ésta mide la relación que existe entre el esfuerzo realizado (insumo) y el fruto obtenido. En razón de la mayor técnica que va desplegando el hombre, en su dominio sobre la naturaleza, el grado de productividad se ha incrementado y es el que ha permitido mejorar su situación a los distintos pueblos en la historia. 34. Es decir, la posibilidad dd hombre de dominar al mundo, con lo que limita d racionamiento a que éste lo somete.
----- -------~--~--- ---- ---~- -
tido, ya en forma directa o facilitando la que efectúan otros, tiene una importancia decisiva, máxime en una sociedad del saber hacia la que se desplaza la historia en esta etapa post-moderna. La educación constituye el elemento crítico más importante para incrementar la productividad de una comunidad.
Otro de los factores a tener en cuenta a fm de determinar si el salario que percibe un trabajador resulta razonable, es la situación de la empresa, concebida ésta como una comunidad de personas, en la que el bien o servicio elaborado lo ha sido como consecuencia del aporte de muchos, en algunos casos respecto de trabajos en relación dependencia, de la utilización de instrumentos debidos a una determinada tecnología, fruto de un trabajo realizado antes, y de la tarea propia de la concepción y dirección del trabajo que se ejecuta. Quienes integran la unidad económica, se hallan como si estuvieran en un mismo barco, por lo que no pueden prescindir de la situación de éste, tanto en los periodos favorables como desfavorables. De acuerdo con ello, en determinadas situaciones de emergencia, la fijación del salario de los miembros no puede prescindir de esa situación, así como de las perspectivas futuras del grupo.
La referencia que hacemos a la empresa, normalmente como justificativo de una limitación del ingreso de sus miembros, sólo debe ser utilizada en forma excepcional. Ella tiene como fundamento el bien común, de manera tal que cabe admitir su aplicación a fm de facilitar la supervivencia de aquélla (como en otros casos, la de un determinado sector), como productora de empleos e iQgresos (que desaparecen con su cierre). De acuerdo con ello, cabe admitir que ante situaciones coyunturales35, a fm de mantener la "navegabilidad del barco", sus integrantes, en una proporción razonable de acuerdo a la función que desempeñan (y de acuerdo con ello, su participación), deban limitar sus ingresos o el incremento de su carga para facilitar la viabilidad del emprendimiento, a fm de evitar graves consecuencias que provocarían su hundimiento.
Esa limitación, además de razonable, debe ser soportada por todos los miembros (no sólo las más débiles), en proporción al "capital" no sólo económico, que tienen comprometido en la empresa.
La otra referencia que hace la Doctrina Social de la Iglesia, respecto de la determinación de un salario justo para el trabajador, es al bien común global. Este, que se define como el conjunto de condiciones que posibilitan el normal
35. Muy puntuales de crisis económicas, inundación, fracaso de la cosecha, etc.
57
58
desarrollo de los organismos sociales (al servicio de personas) que integran una comunidad (desde la familia a la sociedad nacional y hoy internacional), requiere que exista un clima que lo favorezca. Para ello, cada uno de aquéllos debe hacer su aporte, no sólo económico, sino también de orden moral, a fin de lograr la armonía necesaria.
El bienestar particular, entendido en sentido egoísta, de uno de los miembros, conspira contra el bien común global, lo que altera el equilibrio propio de una ecología humana. Con frecuencia, determinadas empresas y sectores de actividad económica operan de manera tal que no les preocupa la incidencia del efecto que provocan en la comunidad. En algunos casos, en razón de gozar de una situación de privilegio, mantienen precios elevados por sobre los parámetros que surgirían como consecuencia de una sana competencia, con lo que le exigen al resto de la comunidad un esfuerzo desmedido que no se basa en una razón de justicia, sino en el aprovechamiento abusivo de una situación de privilegio. Esto conspira contra el bienestar general, lo que debe hallar solución a través del ordenamiento jurídico, cuya finalidad es hacer viable la vida en común (lo que incluye al mercado)36.
En materia salarial, dado el efecto de demostración, su elevación respecto de uno o varios sectores que, por determinadas razones no están en condiciones de afrontarlas por encima del nivel general, puede plantear gravísimos problemas a la comunidad. El incremento de aquél, como consecuencia exclusiva de ese factor, no de un aumento de la productividad general, puede generar una perniciosa distorsión en cuanto provoca un aumento del costo de vida en razón del aumento producido en algún o algunos factores, sin que exista un correlato en el de los bienes a disposición de la comunidad (inflación).
A nuestro juicio, ello requiere por parte de la autoridad social la adopción de medidas a fin de lograr un ajustado equilibrio en el mercado. Se trata de que éste funcione de acuerdo con sus propias reglas de competencia, distorsionadas, en el caso, por situaciones abusivas.
En Laboren Exercens, Juan Pablo 11 hace expresa referencia al "empresario indirecto"37. En la relación de trabajo, además del empresario (empleador)
36. Ello se logra a través de una protección para el más desposeído, no sólo en el aspecto económico sino humano, a través de reglas de juego que deben respetarse. De lo contrario, la realidad se convierte en una selva, en la que el animal más poderoso vence y domina a los demás. 37. Ver nº 17
directo, aquél que recibe la capacidad del trabajador, la utiliza, dirige y remunera, existe también el indirecto, constituido por el conjunto de las condiciones que requiere toda comunidad que se expresa, en algunos casos, a través del servicio brindado para aumentar la productividad y, fundamentalmente, aquéllos que trabajan para establecer criterios de justicia, equidad, de sentido del orden, de la justicia etc ..
El trabajador, en cuanto integrante de una comunidad global, no sólo tiene derechos frente a su empleador directo (que recibe su trabajo), sino también ante su "empleador indirecto" (la comunidad social y cada uno de sus miembros). Dentro de las obligaciones a cargo de ésta, cabe mencionar las que se refieren a la constitución (en forma expresa o implícita) de las leyes de juego, dentro de las que se ha de desarrollar la relación de trabajo. Muchas de ellas integran el ordenamiento jurídico que establece un primer orden de repartos (potencias, impotencias, derechos, deberes), en función de los cuales se establecen las pautas fundamentales dentro de las que transcurre ese tipo de relación humana.
Dentro de las obligaciones a cargo del empleador indirecto, está la de facilitar la creación de puestos de empleo productivo.
V- Fuentes del Derecho del Trabajo Los derechos básicos y fundamentales del trabajador en "relación de de
pendencia" a que aquélla debe sujetarse, están contenidas en la ley estatal promulgada por la autoridad política de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto. Ella es inderogable in peius para el trabajador (orden público laboral)38 y, como una consecuencia fundamental del principio protectorio que rige en el derecho del trabajo, toda cláusula convencional que viola lo dispuesto por aquélla, es nula (es decir, no tiene valor jurídico), y en su reemplazo se aplica la norma que se ha querido infringir.
Estimamos, opinión que no es compartida por todos los autores que han tratado el tema, que por encima de los pisos mínimos fijados por la ley (entre otros, salarios, condiciones de trabajo), así como por debajo de los techos máximos establecidos por aquélla (horarios), las partes de la relación tienen aptitud para pactar condiciones de trabajo (en la medida que no alterar las referi-
38. Constituye el mínimo, por cuyo motivo se impide a los particulares negociar por debajo de ese nivel fijado para la protección del orden público.
59
--- --- --- ~-- --~~
60
das bases legales) (art. 12 LCI). De acuerdo con ello, puede afinnarse que en el Derecho del Trabajo existe una libertad condicionada (por los indicados parámetros) de configuración de la relación, siendo plena esa libertad, en cuanto se refiere a la elección del cocontratante.
Desde hace unos 30 años39 se ha desarrollado en el Derecho del Trabajo una tendencia, a fin de adaptar ese criterio estricto al orden de prelación de las fuentes referido: ley estatal, convenio colectivo de trabajo, laudos arbitrales, "contrato individual de trabajo", y costumbres (art. 1 º Ley de Contrato de Trabajo).
De acuerdo con la LCT, se admite que, en detenninadas materias expresamente establecidas por la ley estatal, ésta pueda ser modificada in peius para el trabajador, por un convenio colectivo de trabajo (disponibilidad colectiva). De esa manera, con los recaudos expresamente establecidos en la ley, se admite que los interlocutores sociales (representación sindical y de los empleadores), puedan fijar las condiciones básicas que han de regir la relación de trabajo subordinado aunque ellas correspondan a un nivel inferior.
VI- El problema de la desocupación El tema adquiere especial importancia, en un mundo en que gran parte
de los empleos, en especial en la actividad industrial, son suprimidos por el uso de nuevas modalidades técnicas y de organización del trabajo. En consecuencia, el hombre se ve desplazado de un puesto de trabajo sustituido por nuevos procedimientos de producción y de organización laboral. Es éste uno de los desafios importantes que se le plantean a la comunidad actual, que merece una especial consideración: la necesaria creación de nuevos empleos, no sólo como consecuencia del crecimiento económico, sino también de la "oferta" de nuevos servicios para satisfacer necesidades humanas que hasta ahora no habian sido tenidas en cuenta.
No obstante el panorama actual del desempleo40, estimamos que el problema a mediano plazo, puede hallar solución. Frente al ideal que muchos se
39. A partir de la década de los setenta, como una de las consecuencias que provocó la llamada crisis petrolera que produjo un gran impacto en el campo de las relaciones socioeconómicas. 40. El fenómeno afecta a la mayor parte de los países, especialmente con un cierto grado de desarrollo, aparte del endémico, propio de los p:uses no desarrollados.
plantean, respecto a que la actividad industrial podrá absorber la demanda de trabajo provocada por los trabajadores que han sido desplazados de sus empleos, a lo que se agrega el natural crecimiento vegetativo41, estimamos que ello no ha de ocurrir. El fenómeno que actualmente se produce, es similar al que provocó la utilización de la tecnología mecánica y biológica en las actividades rurales. A diferencia de lo que ocurrió respecto de ese fenómeno, en que el desarrollo de la industria absorbió a los trabajadores desplazados del campo, éste último sector no está en condiciones de repetir esa función. Al contrario, ahora expulsa trabajadores cuyos puestos de trabajo son desempeñados por robots, o bien suprimidos, como consecuencia de nuevas técnicas operativas o de organización.
Nuestro optimismo radica en que en la actualidad existe una auténtico déficit de satisfacción de necesidades humanas (que precisamente, es la finalidad del trabajo). Determinados sectores, entre ellos la llamada tercera edad y otros, adolecen de graves deficiencias, cuya satisfacción ha de absorber gran cantidad de trabajo humano. Frente a ello y a un cierto difundido pesimismo respecto del "fin del trabajo"42, cabe recordar que, entre muchas necesidades no satisfechas, nuestras ciudades, así como los caminos, deben ser reconstruidos.
Lo cierto es que la absorción de la mal llamada "mano de obra"43, se refiere a capacidades (en especial en el sector servicios) distintas a las actualmente requeridas que han sido preparadas a tal fin. Es indudable que el puesto de trabajo desempeñado por un minero, un oficinista ocupado en una tarea que desaparece, no será reemplazado por otro de la misma o similar índole. Lo será por otro u otros, que requerirán a sus operadores capacidades distintas, las que deberán ser preparadas (o reconvertidas). El amplio impacto que produce (y lo
41. En al~ países, entre ellos los europeos, no existe un crecimiento, sino, en todo caso, una involucion vegetativa. El déficit es cubierto por la afluencia de personas de otras regiones, lo que plantea gravísimos problemas desde el punto de vista humano; entre otros, la necesaria adaptación de las personas que provienen de zonas económicamente menos desarrolladas a las pautas culturales de esos países. El tema constituye uno de los graves problemas actuales, en el que se debate, por una parte, el derecho de todo hombre a vivir bien, lo que implica poder emigrar, y el de la comunidad que los recibe a "defenderse frente a ese avance". 42. El tema se vincula un poco con el del fin de la vida, del desarrollo humano, de la historia. 43. Esta es una expresión, bastante difundida, que responde a una calificación antigua, cuando se apreciaba como fundamental la fuerza tísica del hombre sobre la naturaleza. En la actualidad, más que "mano de obra" habría que referirse a capacidad e inteligencia, es decir, la posibilidad que tiene el hombre para dominar la naturaleza, mediante la utilización de sus auténticos talentos: su capacidad para decidir, obrar.
61
62
será mucho más intenso en el futuro) el inusitado desarrollo tecnológico, que convierte en obsoletas capacidades adquiridas por el personal que integra el sector activo, desde hace muchos o pocos años44, obliga a una fase constante de reciclaje, lo que demanda un ímproba tarea educativa, que va adquiriendo una característica: debe ser continua45, lo que hace que todos, con prescindencia del nivel de nuestros conocimientos, en períodos cada vez más breves, debamos volver a los "bancos de las escuelas"46 a través de procesos formales o informales, a fin de reciclar nuestros conocimientos.
No parece utópico pensar que la plena o, por lo menos, más adecuada satisfacción de las necesidades de una población mundial en aumento, no sólo numérico, sino también en necesidades de todo orden (biológicas, sociales, de confort), ha de incrementar la actual demanda de trabajo, lo que hará decrecer los actuales índices de desocupación. Según algunos autores, el problema se convertirá en una díficil cuestión para asegurar la distribución del ingreso, que se hará por una vía distinta a la del trabajo que aseguró durante mucho tiempo la integración política, social y constituyó el tiempo dominante. Frente a estas afinnaciones, consideramos oportuno destacar el papel de la necesidad del trabajo47, que constituye una dimensión del hombre, por lo tanto, imposible de sustituir.
Lo que sí parece evidente, es que el actual trabajo requerido a la may<r ría de nuestros conciudadanos, -en gran parte, rutinario, ocioso, carente no ya de luz de eternidad (¿para qué?), sino humana (¿cuál es su necesidad?)48, ha de sufrir importantes transformaciones. Consideramos que el que se requerirá a las generaciones futuras, ha de ser más humano que el actual, en cuanto le demandará a quien lo realice acciones más creativas que repetitivas o, por lo menos, le exigirá un mayor desarrollo de sus facultades intelectuales.
En la historia, parte del esfuerzo fJSico que, en algunas de sus épocas, constituyó el principal ingrediente del trabajo del hombre, lentamente disminu-
44. Que se ha convertido en obsoleto, porque no responde a las necesidades actuales. 45. &ta es una realidad que ha adquirido el proceso educativo en el mundo actual. 46. Utilizamos la expresión con referencia a la inversión en los bancos comerciales. Mucho más importante que ese tipo, es el que se hace en el ser humano, lo que se logra a través de los "bancos de las escuelas". 47. Calvez op.cit., notan~ 3. 48. &timamos que es una de las consecuencias del pecado original, que ha introducido el pesimismo en la vida, la falta de esperanza de salir de las graves situaciones que se van dando a lo largo de la historia en forma reiterada.
yó, en la medida en que fue reemplazado por el empleo de tecnologías de sustitución que multiplicaron su capacidad de dominio sobre la naturaleza, con lo que aquél quedó liberado de tareas pesadas, por lo que tuvo oportunidad de uti· !izar esa capacidad en otros sectores más adecuados a su naturaleza, con lo que su actividad se humanizó.
Es de presumir que gran parte de las tareas penosas, rutinarias, que en el siglo XX han realizado seres humanos, ya y en el futuro, las realicen robots de distinta generación, lo que debe alegramos. El problema consiste en lograr ocupación para ese personal desplazado, entre otras, de la "cinta de producción". A nuestro juicio, en la medida que se amplíe el espectro de necesidades humanas -"de todo el hombre y de todos los hombres"- que debe ser satisfecho a fin de mejorar el nivel de "calidad de vida", y exista conciencia y deseo49 de cumplir ese objetivo humano, para lo que el hombre está especialmente dotado (el trabajo es una dimensión de su ser), es factible que los actuales miedos en materia del "fin del trabajo", desaparezcan. Ello no ocurrirá por arte de magia, sino como fruto de la acción realizada por el hombre -sujeto, protagonista de la historia (de la vida)- en esa tarea de dominar la naturaleza y ser su señor, de acuerdo con lo que se le indicó en los albores de su vida (Génesis, 1, 28, 30).
Estimamos que la cuestión del trabajo, que para muchos parece insoluble (con el desarrollo tecnológico, la capacidad de produción del instrumental técnico se incrementa en una proporción geométrica), en lo fundamental, en su raíz, no es un problema de orden técnico, sino humano, espiritual, cultural. Habría que recordarles a aquéllos que quizá entraron en la desesperanza, la expresión muchas veces repetida por Cristo en los Evangelios: ¡hombres de poca fe, por qué teméis!
VIL- Sectores que requieren protección especial Una visión ética del trabajo humano, obliga a hacer referencia a la ac
ción sindical, como un indispensable instrumento para defender y tonificar el derecho de los trabajadores. Dentro de ella, el hombre que trabaja debe ser el centro, no sólo en cuanto se refiere al establecimiento y ejercicio de la estrategia para asegurar el reconocimiento de sus derechos en la vida comunitaria
49. El tema, en su base fundamental, es de carácter étic<Hiloral, más que técnico.
63
------------- --
64
(que comparte con otros que tienen otros intereses), sino también en la vida intema del propio grupo sindical, cuya finalidad es crear condiciones de trabajo en las que se respeten los derechos del trabajador, a una justa retribución de su aporte, a un justo reconocimiento de su tarea, lo que se logra a través de la defensa de sus intereses.
Además de esa visión, corresponde que ella se amplíe a ciertos sectores que requieren mayor protección. En primer lugar, los menores a quienes la comunidad debe asegurarles su desarrollo a través de la educación y capacitación técnica, así como la satisfacción de sus necesidades propias del crecimiento, sin requerírseles un aporte a la vida comunitariaso. Ellos constituyen el futuro de la comunidad, por lo tanto, sólo podrá reclamárseles su aporte laboral una vez que hayan alcanzado un nivel de madurez que les permita ser contribuyentes. De acuerdo con ello, en la mayor parte de las legislaciones se establece una edad mínima; no alcanzada ésta, salvo excepciones, se prohibe el trabajo de los menores. Nuestro ordenamiento legal (art. 190 LCl) establecía ese piso mínimo a los 14 años. Como consecuencia de la ratificación por nuestro país del Convenio de la OIT nº 138 (a través de la ley 24.650), se ha elevado a la edad de 15 años. De esa manera, se cumple también con el recaudo que establece la Declaración de los Derechos del Niño (aprobada por las Naciones Unidas) que determina como obligación de los distintos Estados el establecimiento de una edad mínima para acceder al trabajo. Por lo tanto, constituye una obligación de cada una de las comunidades, tanto en el plano interno o sea nacional, como internacional, crear las condiciones para que recién se les requiera el cumplimiento de su débito laboral, a quienes han alcanzado un cierto grado de suficiencia en cuanto se refiere a su capacidad biológica.
Otro de los temas importantes de protección del trabajo, se refiere a los discapacitados, es decir, personas que padecen una aminoración en su capacidad orgánica o mental para el trabajo. Respecto de ellos, la comunidad debe preocuparse por que puedan realizar una prestación compatible con sus posibilidades que los haga considerar miembros útiles de la comunidad. De acuerdo con ello, si bien su contribución en la construcción del mundo (aspecto ob-
50. En razón de su situación humana, en algunos casos, porque no han llegado a su período de madurez; en otros, se hallan afectados por deficiencias que les impiden hacer aportes y, entre ellos, los que constituyen el mal llamado sector pasivo (que reclama la devolución del aporte social que ha hecho en su oportunidad).
jetivo del trabajo), debe ser menor que la que se le requiere al común de los demás miembros, se salva el principio del aspecto subjetivo que construye al propio hombre.
La protección que se les debe dispensar a los discapacitados, no puede limitarse a la norma jurídica; debe concretarse a través de acciones positivas como, entre otras, facilitarles el acceso a una capacitación propia y lugares especiales de trabajo. Esto puede hacerse a través de "talleres protegidos" y de disposiciones que, dentro de un nivel razonable, establezcan que los empresarios públicos y privados que, por lo menos emplean un determinado número de personas, contraten una proporción de discapacitados.
Al efecto, cabe admitir que, por la via de los convenios colectivos de trabajo, se facilite el empleo de personal que se halle en esas condiciones, aunque su remuneración, dentro de limites razonables, sea inferior a la común. El ingreso de este personal podría ser incrementado con prestaciones dinerarias (subsidios) otorgados por el Poder Público, así como en concepto de indemnización con motivo de haber sufrido un accidente de trabajo, como ocurre con el régimen de la ley de Riesgo de Trabajo5I.
Otro tipo de protección (discriminación positiva) lo constituye la rebaja del aporte patronal al servicio de Seguridad Social (sistema previsional) a fin de inducir a los empleadores a contratar personal en esas condiciones52.
También deben ser objeto de especial protección determinados sectores, entre ellos mujeres y personas que han alcanzado una cierta edad, a las que "el mercado" normalmente no les ofrece perspectivas de un empleo, en cuanto son descalificados frente a la presencia de otras personas que, ya sea por razones de competencia o de edad, presentan mayores perspectivas de productividad. Para ello, se requiere que la normativa general cree alicientes para el empleo de este personal, lo que a veces puede producirse en un régimen de discriminación positiva, a favor de quienes normalmente, librados a su propias fuerzas, les sería sumamente dificil poder obtener un empleo. De esa manera, la comunidad asiste a esos grupos, con lo que se opera en cierta manera un cri-
51. A fin de que esta situación no tenga consecuencia sumamente gravosa con respecto al llamado salario de pasividad, de acuerdo con la referida ley deben hacerse aportes sobre dicha indemnizadón. 52. Lo que supone que debe hacerse un esfuerzo para que el menor ingreso al sistema previsional se repare por otra vía, de lo contrario, éste se desfinancia.
65
66
terio de distribución de la riqueza; en este caso, no en función de lo producido, sino de las necesidades del agente53. Como lo hemos indicado, el ingreso producido por una comunidad se distribuye a través de dos canales: a) económico, y b) social. Mientras que el primero retribuye en función del aporte realizado (a veces en forma teórica o presumida), el segundo lo hace en razón de la necesidad que sufre la persona que lo recibe. Dentro 'de las características de este último, cabe incluir aquel régimen que, en vez de asignar capacidad de pago, limita la contribución a cargo del propio titular de la prestación o de un tercero que debe hacerla, por una circunstancia vinculada con éste; con frecuencia se orienta a limitar la contribución jubilatoria a cargo del empleador, lo que induce a éste a contratar personal en esas condiciones, que se halla desplazado en el mercado, con lo que se le asegura una ventaja (discriminación positiva).
Otro grupo que merece una especial consideración es el sector agrícola. Las distintas comunidades, desde hace tiempo y quizás como efecto del proceso de desarrollo industrial que se operó a partir de fmes del siglo XVIII, de hecho han puesto en un nivel de privilegio al trabajo no agrícola. Ello ha producido un menor ingreso por parte de este sector que, como consecuencia de ello, ve limitadas sus posibilidades de acceder a situaciones de bienestar (en cuanto se refiere a la adquisición de bienes que le son indispensables, dado el estado económico y social de una comunidad). Con frecuencia se suele consideradar lógico que los ingresos de los sectores agrícolas queden deprimidos con respectos a otros, lo que significa una cierta injusticia, en cuanto se refiere a la redistribución del ingreso producido por una comunidad nacional. Ello, obviamente, afecta a los trabajadores del sector agrícola
Consideramos necesario destacar que, en la relación que se entabla como consecuencia de la prestación-recepción del trabajo, debe privilegiarse lo que hace a la promoción y el respeto, así como a la dignidad (no sólo en las declaraciones, sino en los hechos concretos) del hombre que trabaja.
Es indudable que una visión ética del trabajo humano no puede prescindir de un aspecto fundamental: la cosmovisión de la cual se parte. Toda sociedad humana, tanto en lo que se refiere a su construcción material, pero fundamentalmente, en cuanto se refiere al sistema que conforman las relaciones en-
53. De esa manera, se resuelve uno de los inconvenientes que existen para la contratación de detenninado tipo de personal. La rebaja también podría estar relacionada con el grado de incapacidad que padece el empleado.
tre los hombres (no sólo respecto de la prestación de trabajo), parte de una concepción: ¿quién es el hombre? ¿para qué es el hombre?, ¿para qué el trabajo? De acuerdo con ello, es evidente que pueden darse situaciones distintas. Si se parte del punto de vista que el hombre es un mero instrumento para producir, es evidente que se le requerirá por parte de los demás miembros de la comunidad un esfuerzo, sin reconocerle su carácter de sujeto y protagonista de la historia. Por lo tanto, no sólo la exigencia del trabajo, sino su retribución, se diseñan no en función de considerararlo como un ser humano, sino como una máquina o un robot, lo que llevó en algunas oportunidades a considerar al trabajo como una mera mercancía, es decir, una cosa, no la obra de una persona, creada a imagen y semejanza de Dios.
67
-----·------
Participación obrera enb empresa Dr. Dteter W. Benecke Director de CIEDLA Fundación Konrad Adenauer Buenos Aires
Introducción Al fin del siglo XX, las naciones dispo
nen de grandes posibilidades económicas y tecnológicas para un progreso sostenido, pero al mismo tiempo deben enfrentar graves problemas que hacen surgir nuevamente la antinomia del capital y trabajo. Entre estos problemas relacionados con tal antinomia se destacan la pobreza y la falta de equidad social, el desempleo, la corrupción y la criminalidad. ·
Como en el siglo pasado, cuando se produjo una "pequeña globalización" a nivel europeo con la revolución industrial, habrá que encontrar soluciones, para que el trabajo y el capital se combinen -ahora con la tecnología-, ofreciendo posibilidades de lograr o mantener la paz social, un empleo aceptable y el rendimiento individual en una sociedad democrática.
En este contexto, la educación y la participación de los empleados y obreros en las empresas jugarán un papel decisivo. Personas no educadas no pueden avanzar ni participar en el diseño social. Sin participación no habrá identificación con la sociedad y por lo tanto crece el peligro del renacimiento de dictaduras, por lo menos de líderes populistas que usan la etiqueta "democracia • ocultando el contenido de su programa.
Si este juicio es válido a nivel macrosocial, también tendrá su relevancia a nivel microsocial, es decir en las empresas y las organizaciones sociales.
69
70
No cabe la menor duda que el personal de las empresas es un factor decisivo para su éxito. Es cierto que el capital y la tecnología juegan un papel muy importante, pero su uso, bueno o malo, siempre está en las cabezas y las manos de personas. Por esto, la educación y capacitación profesional del personal son una precondición del éxito de la empresa y la participación del personal -de obreros y empleados- parece ser una consecuencia lógica de la vida empresarial. La pregunta, por lo tanto, no es si debería haber o no participación del personal, sino qué forma de participación es la mejor para la empresa y para el personal.
La respuesta a esta pregunta varía con los desafios del mundo empresarial (economía abierta o cerrada), con el sistema político (democracia participativa o sistema dictatorial), con la política social (participación subsidaria del Estado, responsabilidad individual de los asegurados) y con el trasfondo cultural (ética, marco legal, sistema educacional).
La globalización ha cambiado las estructuras de poder político, econ& mico y social. Varios actores de la sociedad deben redifinir sus funciones. Un desafio especial es la globalización para los empresarios y los representantes de los trabajadores, es decir, para los sindicatos, suponiendo que ellos realmente representen los intereses de los trabajadores. Esta situación globalizada obliga a los dirigentes políticos, económicos y sociales y a los intelectuales a analizar las consecuencias con el fm de lograr la máxima eficiencia económica, la justicia social y la satisfacción personal de los actores económicos.
No me corresponde opinar sobre el caso argentino. En el caso de Alemania, sin embargo, no sólo conozco las intenciones teórico-legales respecto a la participación, sino también la práctica. Durante mi tiempo de aprendizaje en una empresa, que lo hice antes de estudiar Economía, fui entrenado por el sindicato en mi función de delegado electo de los aprendices, viendo la participación del lado del personal. En los últimos 14 años, como presidente de una institución cuasi-gubernamental en Alemania, trabajé estrechamente con los comités del personal, viendo la participación desde el lado patronal. A raíz de estas experiencias prácticas tuve que revisar mis exposiciones teóricas en mi cátedra de Política Social, ya que una cara de la medalla es la intención -indudablemente buena y justificada- del legislador, otra es el comportamiento de los actores. El esqueleto está dado por la legislación, los músculos -en el doble sentido de la palabra- son los actores, y los médicos- en caso de que los músculos quieran mover los huesos indebidamente- son las Cortes de Trabajo, interpretando las leyes o buscando un compromiso entre los actores.
Historia de la participación obrera en Alemania Hasta los años 30 del siglo pasado, Alemania tenía una estructura corpo
rativista. Los gremios (Zünfte) definían el mundo empresarial y del trabajo, prescribiendo, por ejemplo, cuántos carniceros, panaderos, carpinteros, etc. podían operar en una ciudad, cuántos obreros podían ser empleados en cada empresa, cuál sería el sueldo, etc. En este mundo jerarquizado -y obviamente muy ordenado- no hubo espacio para una participación obrera, ni tampoco hubo mucha flexibilidad para innovaciones o para una dinámica competitiva. Tampoco parecía necesaria una participación por razones sociales, ya que el código ético de los artesanos-empresarios los obligó a responsabilizarse por el bienestar de sus obreros, teniendo que contar con sanciones fuertes en caso de violar la ética.
Como resultado de los primeros movimientos democráticos en Alemania a mediados del siglo pasado, también se perdió el orden corporativista. La revolución industrial y el levantamiento de las fronteras aduaneras en Alemania, creando una unión de libre comercio (Zollunion) entre varios Estados de Alemania, aceleraron dicho proceso, dando libertad a empresarios para abrir nuevas empresas (Gründerzeit), llegando finalmente a una ley de Libre Actuación Económica (Gewerbefreiheit), definitivamente válida para todos los Estados del Norte de Alemania (Norddeutscher Bond) en 1869.
En dicho proceso, también los trabajadores ganaron la libertad de movilidad (se dijo a veces que era la libertad para morir de hambre dentro del sistema capitalista salvaje de entonces), perdiendo obviamente también la protección -muy paternalista, por cierto- de los patrones. En su miserable situación de proletariado!, obviamente los trabajadores no tenían posibilidades de participación, ni le dieron prioridad a obtenerla, ya que la sobrante oferta de trabajo les obligó a "callarse" y a cumplir sin cuestionar. Su única protección, si hubiera alguna, la ofrecieron las iglesias católica y protestante, por ejemplo las Asociaciones de Trabajadores (Arbeitervereine) del padre Kolping, y los movimientos de trabajadores socialistas (Lasalle). El filósofo francés St. Simon dio un paso más hacia delante, propagando empresas autoges-
l. Habría que tener en cuenta que la palabra "proletariado" tiene sus raíces en el latín; •proles" son los niños. Durante el orden corporativista, en muchos Fstados de Alemania hubo una restricción para los obreros de casarse y tener niños. Ganando la libertad de movilidad, se produjo un gran crecimiento demográfico que agudizó aun más la situación miserable de los trabajadores y de sus familias.
71
72
tionadas. Estas no fueron exitosas en aquellos tiempos, pero tuvieron un renacimiento intelectual en los años 60/70 del presente siglo en Yugoslavia, Chile, Perú y también en la Argentina, promovidas esta vez como un instrumento político-ideológico.
A pesar de la situación muy precaria de cada uno de los trabajadores y del altísimo desempleo (amenaza patronal: "los que protestan, se van, porque fuera de la puerta esperan miles de interesados."), ya en 1835 un profesor del derecho público con una orientación muy liberal y obviamente influido por la Revolución Francesa (von Mehl), recomendó a los empresarios que conversaran con sus trabajadores sobre posibilidades de mejorar las condiciones de trabajo.
En 1848/49, el tiempo del primer intento serio de establecer la democracia en Alemania, se lanzó la idea de una organización democrática del trabajo. Se quería introducir un sistema de elegir los capataces por los trabajadores de las fábricas, idea que no prosperó. Sólo en Prusia algunas empresas establecieron "consejos de trabajo", en los cuales los trabajadores, sin embargo, tenían una participación minoritaria.
La situación de los trabajadores mejoró lentamente, gracias a estos primeros intentos sociales, las actuaciones de las iglesias y una creciente influencia de los partidos socialistas. Para quitarles a estos movimientos políticos el viento de las velas y para mejorar "en forma ordenada" la situación de los obreros, el canciller Otto von Bismarck, gran estadista conservador y "arquitecto de la unificación" de Alemania en los años 70 del siglo pasado, lanzó las leyes de protección contra accidentes de trabajo e invalidez, de seguro contra enfermedades y para la creación de fondos solidarios de pensión. Dicha legislación, levemente modificada con el tiempo, fue un modelo para muchos países y quedó válida en su esencia por más de cien años. Esta protección, como en tiempos corporativistas establecida "desde arriba" aunque con presión "desde abajo", redujo por varios años el espíritu luchador por una mayor participación.
Sólo en 1905, a raíz de una gran huelga que hicieron los trabajadores de las minas de carbón, se logró la introducción de la participación obrera en empresas con más de 100 trabajadores. Desde entonces, el sector carbón-siderúrgico ha ocupado la posición pionera de la participación obrera, dando un ejemplo para otros sectores de la economía.
Con el desarrollo de la democracia en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, la participación obrera avanzó más rápido. No mencionando varias etapas intermedias, debe considerarse como paso decisivo la introducción de la participación obligatoria en empresas con más de 20 trabajadores en 1922. De ahí se abrió la posibilidad de participar en la dirección y -por ende, aunque en forma indirecta- en los resultados de la empresa, enviando representantes de los trabajadores al Consejo de Administración de las Sociedades Anónimas.
Obviamente, tal modelo cuasi-democrático no pudo mantenerse en el tiempo de la dictadura nacionalsocialista entre 1933 y 1945. En 1934 fueron disueltos los sindicatos, creando el así llamado Frente Alemán de Trabajo (Deutsche Arbeitsfront) que procuró la protección de los trabajadores, arbitrando en caso de conflictos entre ellos y sus empleadores.
Este retroceso a un sistema paternalista, coincidiendo con el principio político fascista del liderazgo jerárquico, fue abandonado en 1945. En el proceso de la reconstrucción de Alemania existía un profundo espíritu de cooperación entre los empresarios y los trabajadores, solamente imaginable en tiempos tan caóticos como entonces, cuando el80% de las fábricas estaba en ruinas y el único sueldo era la "olla común" del empresario y de sus trabajadores, un modelo romántico, y como todo romántico de corta duración. Con la dispersión de los ingresos -alto crecimiento para los empresarios, más modesto, pero continuo para los trabajadores- los sindicatos volvieron a ponerse más poderosos. Gracias a discusiones constructivas entre los sindicatos, las asociaciones de empleadores y el gobierno de Alemania Federal, se estableció una ley de Participación en 1951 para todo el sector carbón-sidenírgico, otra vez el sector pionero (Montanmitbestimungsgesetz), a la cual le siguió la Ley de Cogestión (Mitbestimmungsgesetz) y la Ley de Constitución Empresarial (Betriebsverfassungsgesetz) en 1952, ambas ampliadas considerablemente en 1972 y levemente en los años siguientes.
Debe subrayarse que estas leyes de 1951 y 1952 no fueron el resultado de luchas o de huelgas, sino fueron elaborados por el Gobierno junto con el Parlamento, los sindicatos y las asociaciones empresariales. Estas leyes obedecen al espíritu de la Economía Social de Mercado, es decir, se las consideró pertinentes al modelo económico alemán, introducido en 1949 por Ludwig Erhard, el primer ministro de Economía del canciller Konr.~d Adenauer. Dichas leyes llevaron -otra vez con varias etapas intermedias y con más resistencia em-
73
74
presarial- a la participación paritaria entre los propietarios del capital y del rsonal en las grandes empresas, estableciendo allí una posición de un Directo1 de Trabajo (Arbeitsdirektor) en 1976.
Tal modelo de participación, iniciado en las empresas, se ha ampliado hacia el sector de la administración pública, de modo que también en ella y en las organizaciones sin fines de lucro, el personal tiene la posibilidad de participar en ciertas decisiones.
Cabe mencionar que esta democratización del mundo de trabajo sólo fue posible en la parte democrática de Alemania, mientras en la RDA, la así llamada República "Democrática• Oa D también se interpretó como Demagógica o Dictatorial) Alemana, no hubo participación sino a través del sindicato unitario socialista, unido al Partido Unitario Socialista.
Las posibilidades de codeterminar las decisiones gerenciales fueron ampliadas por la participación del personal en las ganancias de la empresa y por la emisión de acciones a los trabajadores, medidas fomentadas por el Estado a trávés de ventajas tributarias en programas de establecer un patrimonio individual de los ciudadanos (Vermogensbildung). Al mismo tiempo se discutió un modelo de •sueldos re-invertidos• por los obreros en la empresa, con el se quería reducir la presión para aumentar los sueldos pagados en efectivo, y vincular a los trabajadores más a •sus• empresas. Esta idea no prosperó en Alemania, ya que los sindicatos quisieron administrar dichos fondos centralmente, lo cual les habría dado mucho poder, causando por ende una fuerte resistencia del sector empresarial. Además, los trabajadores, en general, prefirieron disponer de su sueldo de acuerdo a su deseo propio, no dejándolo en manos de un sindicato con funcionarios altamente pagados.
La confianza de los obreros en la capacidad de los sindicatos de manejar fondos financieros se redujo aun más, cuando los medios -y obviamente les gustó mucho a los empresarios- descubrieron que un líder sindical, especialmente duro en sus negociaciones con los empresarios y haciendo gran alusión a la "clase obrera" y sus necesidades, manejaba uno de los modelos de Mercedes Benz más caros, llevaba trajes carísimos y tenía un peluquero casi privado. En este proceso se conocieron también los altos sueldos de los líderes sindicales y fraudes en el manejo de las cooperativas de consumo y de vivienda, vinculadas con los sindicatos, razones que redujeron durante varios años la confianza de los trabajadores en la gestión social-económica de los sindicatos, llevándolos a un mayor interés en la participación directa en "su• empresa.
----------
Como el mundo ha cambiado entretanto, no es de extrañar que también la base legal de la participación del personal sufriera modificaciones. El resultado esencial de este proceso histórico, sin embargo, no cambió, manifestándose en los tres puntos siguientes:
- En cualquier empresa u organización con más de 20 trabajadores, se puede establecer un comité del personal.
- En empresas u organizaciones con más de 500 trabajadores se debe liberar por lo menos un miembro del comité del personal de sus funciones de trabajo, dándole(s) la posibilidad de dedicación exclusiva a los asuntos de la participación del personal.
-En Sociedades Anónimas, el personal tiene voz y voto en el Consejo de Administración, función que normalmente cumplen delegados de los sindicatos, elegidos por el personal.
De esta forma, la participación del personal en la empresa u organización establece otro elemento de la democracia, ya que el personal elige sus comités y obtiene a través de éste las informaciones sobre los acontecimientos en la organización en la cual trabajan.
Funciones del comité del personal Parece ser obvio que el personal de una empresa u organización puede
o debe participar en las decisiones que son de alta relevancia para el personal. Sin información sobre lo que pasa en la organización y sin posibilidad de participar en las decisiones, por lo menos a través de un proceso de consulta y comunicación, es dificil que el personal se identifique con su organización y rinda lo necesario para que la organización pueda ser exitosa. Sin embargo, no se le debe ni puede quitar al empresario o director de una institución la responsabilidad final, compartiéndola entre todos. La experiencia muestra que, si todos tienen la responsabilidad, nadie la asume. La autogestión, por muy linda que sea como modelo humanista, no suele funcionar excepto en tiempos de crisis, si los obreros buscan trabajo a toda costa o quieren transitoriamente superar un problema de la empresa. La experiencia yugoslava, española (Mondragón), chilena y peruana muestran que empresas autogestionadas o bien se jerarquizan o desaparecen.
La ley de Cogestión (Mitbestimmungsgesetz) y ley de la Constitución Empresarial (Betriebsverfassungsgesetz), por lo tanto, parten del principio de
75
--- ~--· -----~--
76
una cooperación en confianza (vertrauensvolle Zusammenarbeit) entre la dirección de la organización y el comité del personal. Se establece una obligación amplia de informar al comité del personal, pero se limita la codeterminación a algunos asuntos de alta envergadura social, del personal y de la situación económica.
Esto se da especialmente en los siguientes casos:
l. Organización de la empresa o de la institución: El consenso del comité del personal es necesario, por ejemplo, para el
diseño estructural de la empresa y el código de conducta, para fijar las horas de trabajo, para la instalación de aparatos que controlan el proceso de trabajo, para las medidas de protección de trabajo, para el sistema de sueldos y pagos.
2. Asuntos laborales: La gerencia requiere del visto bueno para el empleo y despido del per
sonal, para la planificación personal, para la capacitación del personal, para el cambio de función del trabajador y el aumento o la reducción de su sueldo. El comité del personal, sin embargo, sólo puede impedir dichas medidas bajo una (o varias) de las seis siguientes condiciones:
a) La medida contradice a una disposición legal. b) La medida contradice a la posibilidad de una mayor capacitación. e) La medida pone en peligro el puesto de trabajo de otra persona. d) La medida trae desventajas para un trabajador ya empleado en la
empresa. e) El puesto por crearse no ha sido avisado antes en la empresa. f) La medida puede perturbar la paz social en la empresa.
Estas regulaciones enumerativas tienen como techo común las leyes generales y laborales así como el Contrato de Tarifa, negociado libremente entre los sindicatos y las asociaciones empresariales.
Espíritu y funcionamiento de la codeterminación En base a la relativamente alta paz de trabajo en Alemania en los últimos
50 años, puede decidirse que estas leyes de participación obrern han mostrndo una buena funcionalidad. Además, coinciden con el modelo económico de la
Economía Social de Mercado. Pero todo el funcionamiento depende de las personas. Las regulaciones legales son tan abiertas que se ofrece la oportunidad de un excelente clima de tr.tbajo y la posibilidad de crear altas tensiones.
Por mi experiencia personal como presidente de una institución alemana con 160 trabajadores y empleados puedo decir que he trabajado con tres comités del personal, elegidos cada 3 a 4 años, en forma excelente en el espíritu de la cooperación en confianza, del cual parte la ley. Con el cuarto comité, en cambio, tuve algunas dificultades, porque tenía un lider muy ambicioso y un grupo de seguidores menos capacitados profesionalmente, intentando asumir más funciones gerenciales e interpretar la ley en forma exhaustiva a favor del comité del personal. Este intento es legítimo, ya que la ley en algunos casos no es clara, razón por la cual ambas partes -la gerencia y el comité del personal- pueden estar convencidos de que interpretan la ley correctamente. Para los casos de divergencias sirven las Cortes Laborales en tres instancias. Ambas partes, cuando tienen divergencias, por lo tanto tienen suficientes posibilidades de argumentar. En casos muy urgentes, la directiva de la organización puede tomar decisiones que son válidas hasta que el fallo del juez diga lo contrario.
Contra la posición del empleador supuestamente más fuerte, la ley ha establecido un contrapeso respecto al costo del litigio y del abogado del comité del personal; estos costos deben ser pagados por la empresa. Un comité del personal irresponsable puede, por lo tanto, iniciar muchos litigios para discriminar la directiva de la organización. Para que estos árboles no crezcan al cielo, el empleador puede entablar demanda contra el comité del personal por indemnización, cuando el comité del personal abuse de sus posibilidades.
Además, el legislador ha reforzado la posición del comité del personal, haciendo casi imposible despedir a un miembro del comité del personal, incluso en el periodo posterior a su pertenencia al comité. Esta protección muy efectiva exige un alto grado de responsabilidad de parte de los integrantes del comité del personal. Si ésta existe, lo que es el caso normal, y si el empleador actúa en el espíritu de la conftanza mutua, lo cual también suele ser la regla, entonces la Ley de Codeterminación es un instrumento muy efectivo para la paz social en la empresa y para la consideración de los intereses empresariales al igual que de los intereses del personal. En caso del comportamiento irresponsable de ambas partes o de un actor, la Ley de Codeterminación se presta para crear o aumentar situaciones conflictivas.
77
78
Un caso concreto puede mostrar cuán amplia es la gama de interpretaciones. El encargado de un programa educacional fue mandado -por disposición del gerente y con el acuerdo del empleado- por tres meses a Estados Unidos para adecuar un programa educativo, diseñado por una institución alemana para el mundo entero, a las condiciones especiales del sistema educacional americano. El empleador consideró esta medida como un viaje de trabajo normal, como parte de las funciones normales de aquel empleado. El comité del personal, en cambio, opinó que éste viaje era un traslado de un empleado y la creación de un nuevo puesto.
El comité del personal, por lo tanto, reclamó dar su visto bueno y, porrazones aparentemente personales, vetó este viaje. El jefe de personal de la institución, en cambio, insistió en la posición de la gerencia y el viaje se realizó, dado que este trabajo era muy importante para la institución, sin visto bueno del comité.
El comité se dirigió a la Corte Laboral y ésta sentenció que el empleador se había comportado correctamente, ya que se trató de una función de corta duración. El juez argumentó que de un traslado (que legalmente exige el visto bueno del comité del personal) sólo se trataría en caso de un tiempo más largo, no definiendo cuán largo debería ser el tiempo de viaje. Entretanto, el trabajo en Estados Unidos ya estaba terminado, y el costo del juicio resultó mayor que el costo del viaje.
Casos aislados como éste, fundamentados en la naturaleza del ser humano, no quitan la importante función de protección y de paz social que la Ley de Codeterminación ha posibilitado. Causa costos y a veces se necesita mucho tiempo para conversar y ponerse de acuerdo. La ley hace posible impedir decisiones rápidas innovadoras, si la relación entre la gerencia y el comité es potencialmente más conflictiva que cooperadora. Es menos idónea para instituciones sin fines de lucro, pero muy protectora en caso de intentos de explotación de gerentes irresponsables.
Libertad de diseñar el contrato laboral En Alemania, los sindicatos y las asociaciones de los empleadores nego
cian libremente sobre las condiciones de trabajo y sobre su pago. El Estado normalmente no interviene, aunque en tiempos de crisis o de alto desempleo el gobierno expresa a veces el deseo de participar, como en 1999, en una Mesa Re· donda de Trabajo.
·---~-------~~---
Los convenios laborales suelen tener una duración de dos años, puede ser menos o más. Durante el tiempo de vigencia del contrato, llamado Contrato de Tarifa (Tarifvertrag), existe la obligación de evitar conflictos laborales, logrando la paz social. No pueden hacerse huelgas y, si se las hiciera, los participantes se arriesgan de ser castigados. El Contrato de Tarifa es la base minima que los empresarios deben conceder a todos sus obreros, sean éstos miembros del sindicato o no. El empresario puede ofrecer mejores condiciones que aquéllas, negociadas con el sindicato, pero no peores.
Después de expirar el tiempo del Contrato de Tarifas y al no llegar a un nuevo acuerdo, los sindicatos pueden organizar huelgas, a las cuales los empresarios pueden reaccionar con despidos. En este caso, el sindicato paga a los huelguistas miembros del sindicato una compensación (Streikgeld), obviamente inferior a su sueldo.
Si la huelga daña demasiado a las empresas o a la base financiera del sindicato, la disposición a llegar a un compromiso aumenta. Para lograr un acuerdo y no "perder la cara", las contrapartes suelen llamar a un árbitro de común acuerdo (Schlichter), normalmente una persona muy conocida y de alto prestigio.
Este sistema de autonomia de las partes contratantes y el hecho de que ambas partes fmalmente suelen convencerse de sus propias desventajas al no buscar la paz social, han sido una de las más importantes razones para el desarrollo positivo de la economía alemana.·Se apoya además en el hecho de que los sindicatos en Alemania no tienen, en general, pretensiones políticas, a pesar de su mayor simpatía expresada hacia el partido socialdemócrata.
Los sindicatos alemanes son organizados a nivel de sectores económicos y por lo tanto más fuertes que sindicatos organizados a nivel de empresa. La desventaja de esta estructura es que las empresas peores de un cierto sector sufren más por las condiciones negociadas, mientras las empresas mejores pueden cumplir con facilidad los convenios o aun ofrecer mejores condiciones, con las cuales pueden atraer obreros mejor calificados. En la práctica, tal fenómeno no ha causado mayores problemas.
La relativa independencia y fuerza de ambas partes contratantes apoya también al sistema de participación del personal de las empresas, ofreciendo servidos especiales a los miembros de las asociadones empresariales y de los sindicatos respectivamente. En el caso de las empresas, son las pequeñas las que necesitan más asesoramiento, mientras las mayores suelen disponer de buenos
79
80
abogados en sus departamentos de personal. Los comités del personal, a su vez, pueden utilizar los seiVicios legales y organizacionales de los sindicatos, buscando consejo en casos particulares o un asesoramiento regular. Los sindicatos también ofrecen cursos para entrenar a los miembros del comité del personal, que tienen un derecho a capacitarse. La empresa debe financiar los costos que este entrenamiento causa, lo cual puede ser considerado como positivo en el sentido que un comité del personal bien entrenado se comporta más racionalmente. Algunos empleadores aceptan tal obligación de mala gana, ya que facilita al comité conocer más posibilidades refmadas de utilizar sus facultades.
Desarrollo futuro de la participación obrera La integración, la globalización y el alto grado de desempleo constitu
yen nuevos desafíos, cuyo manejo deja espacio para muchas especulaciones respecto a la participación obrera.
Con el alto desempleo ha disminuido el grado de afiliación a los sindicatos, llegando en el caso alemán en ciertos sectores a menos de 25%. En vista a que hoy los gobiernos socialdemócratas en su mayoría son menos ideologizados, y dado el hecho que los sindicatos suelen preocuparse sólo por aquéllos que tienen trabajo, es de suponer que la fuerza de los sindicatos siga disminuyendo.
Esta posibilidad se refuerza por la globalización. Aquellas empresas que se sienten demasiado presionadas por los sindicatos, pueden escapar a los conflictos con las posibilidades de la globalización, cambiando la sede de su empresa. Los sindicatos, en cambio, tendrán mayores dificultades de convertirse en "global players", ya que difícilmente pueden establecer estándares a nivel mundial.
Si, por ejemplo, un sindicato argentino le siguiera a la empresa argentina que traslada su sede principal a Corea, y si reclamara allí los beneficios de que gozan los trabajadores argentinos, sería una gran alegría para los trabajadores coreanos, pero le haría imposible a la empresa argentina competir con las empresas coreanas.
A un nivel reducido, se nota el mismo problema de fondo en el caso de la integración, suponiendo que -como en el caso de la Unión Europea- se permita la libre circulación de personas, de empresas y del capital. En Europa ya se está hablando del peligro de un "dumping social".
Una empresa portuguesa de construcción, por ejemplo, gana una licitación para un trabajo en Alemania. Emplea los trabajadores portugueses (o alemanes desempleados) en condiciones de la leyes laborales de Portugal, ofreciendo un menor sueldo y peores condiciones sociales que una empresa alemana. Es obvio que -debido a los altos costos o beneficios sociales en Alemaniauna empresa alemana no puede competir con la empresa portuguesa, a menos que el sindicato alemán renunciara a algunos beneficios, lo que reduciría su atractividad y probablemente el número de sus afiliados. Por otro lado, dificilmente pueda exigirse de la empresa portuguesa que renuncie a sus ventajas comparativas.
Los sindicatos a nivel europeo insisten en una armonización de las condiciones laborales, pero los intereses no son compatibles, mientras las condiciones laborales son tan diferentes; los sindicatos que han logrado un nivel alto de beneficios sociales, no quieren reducirlos al nivel de los países con menores beneficios, y los sindicatos que aún no han logrado tantos beneficios, no pueden exigirlos de la noche a la mañana, si no quieren poner en peligro a las empresas afectadas. En este campo aún queda mucho por hacer.
Por el momento, en Europa -y aun a nivel global- sólo hay reclamos y exigencias respecto a una armonización de las condiciones sociales, pero todaVIll no se vislumbran soluciones, ya que el factor trabajo no tiene un precio establecido por oferta y demanda, como sucede en el caso de los bienes. Si uno siguiese la recomendación de los ultraliberales, transformando los mercados de trabajo en mercados iguales a los de los bienes y servicios, lo que ya suele ser el caso de las personas en altos cargos, entonces conferencias futuras sobre la participación obrera se convertirán en sesiones de cuentos, empezando con "Érase una vez ... •.
Contrario a esto expreso la esperanza de que haya un sistema de participación obrera prudentemente diseñado y beneficioso para el personal empleado así como para los empresarios, ya que ambos merecen la paz socia~ la equidad, la e[tciencta; de acuerdo a los esfuerzos individuales y a su potencial.
81
Pleno empleo, seguridad social y equidad
Dr. Alfredo Pérez Alfaro Doctor en Ciencias Económicas. Fundador y Presidente del Instituto de Espedalistas en Control de Gestión. Titular de la Consultora Pérez Alfaro y Asodados. Profesor del Consejo Profesional de Ciendas Económicas de la Capital Federal, de la Universidad de Be/grano y de la Universidad Nadonal del Centro de la Provinda de Buenos Aires. Miembro del GES y Consejero de la Fundadón Aletheia.
El Estado social El sostenimiento del pleno empleo, el
ejercicio de la seguridad social y la vigencia de la equidad distributiva en el seno de la sociedad, son responsabilidades inherentes al Estado a las cuales éste no puede ni debe renunciar.
Se trata de "condiciones de ambiente", de un marco económico social para el mundo del trabajo humano, que necesariamente debiera ser preservado por las políticas públicas.
La Doctrina Social de la Iglesia, en precisos conceptos de Juan Pablo 11, nos brinda una orientación fundamental cuando define los principios rectores del Estado Social: "Es esencial que la acdón política asegure un equilibrio del mercado, mediante la aplicación de los principios de subsidiariedad y solidaridad, según el Estado Social".
83
84
El Papa concibe al desarrollo, dentro de una economía de mercado, como un camino amplio y ancho, pleno de posibilidades y alternativas, pero que debe ser protegido por dos banquinas muy firmes: la subsidiariedad, por la cual le corresponderá hacer al sector privado todo lo que le sea posible en el campo del desarrollo, pero donde el Estado tome a su cargo todo aquello que resulte necesario; y la solidaridad, que implica garantizar la acción primaria y directa del Estado para atender las necesidades perentorias de los sectores más menesterosos del proceso económico.
Tener en cuenta estos principios resulta de gran utilidad cuando enfrentamos los vaivenes contradictorios que vienen experimentando las funciones del Estado.
En efecto, a partir del desplome de las economías dirigidas, con la caída del Muro de Berlín, se produce un marcado retroceso de esas funciones. La intervención del Estado cae en el descrédito, generalizándose un marcado rechazo a sus regulaciones.
Y por otra parte, en el mundo capitalista, fuertes restricciones presupuestarias generan en la última década un retroceso notable de las funciones del llamado Estado de Bienestar. Muchos países del Primer Mundo cancelan planes y estímulos sociales, privilegiando los gobiernos las finanzas ordenadas por sobre las urgencias humanas.
Pero al mismo tiempo, cuando analizamos los diversos "milagros económicos" acontecidos en los últimos tiempos, desde los casos de la segunda posguerra hasta el surgimiento de los "tigres asiáticos", resulta evidente que el Estado ha cumplido allí roles altamente significativos, contribuyendo a los notables éxitos alcanzados con generosas dosis de coordinación, inducción y planeamiento a largo plazo.
Y por fin, la convivencia de la globalización con verdaderas emergencias humanitarias en muchas partes del mundo, plenas de desigualdades e injusticias, nos presentan situaciones sociales y humanas donde resultaría ilusorio creer que puedan ser resueltas exclusivamente por los mecanismos del mercado.
Severas contradicciones, pues, capaces de confundir razonamientos y posturas si no se cuenta con la base de principios rectores éticos y morales como los expresados en el concepto de Estado Social.
La irrupdón de la tecnología en el mundo del trabajo Paralelamente a las circunstancias antes expresadas, el trabajo humano
ha resultado impactado espectacularmente por los avances exponenciales de la tecnología.
Como lo expresara John Naisbitt, "hemos dejado de ser una sociedad cuyo fundamento era la economía industrial, para convertirnos en otra basada en la creación y transmisión de conocimiento; y cuando hay avances tecnológicos, debe haber una capacitación de la misma intensidad".
También lo destaca Peter Drucker cuando nos advierte que en nuestras sociedades el centro de gravedad de la mano de obra ha pasado a aquéllos que no trabajan con las manos. "Nos trasladamos desde la manufadura hacia la mentefadura."
La irrupción de la tecnología en el mundo del trabajo ha creado dos consecuencias simultáneas: por una parte el proceso conocido como "job enlargement"", caracterizado por una constante devaluación del contenido humano del trabajo. Y por otra parte, el "job enrichemenr, que plantea nuevas valoraciones de cierto tipo de habilidades laborales.
Empresario directo y empresario indirecto La necesidad de trabajar es propia de la esencia misma de los seres hu
manos. Existe una obligación humana del trabajo -"ganarás el pan con el sudor de tu frente"- y un mandato bíblico -"someted la tierra"-, pero así también deben reconocerse los derechos del trabajador correspondientes a esas obligaciones, en primer lugar el derecho al trabajo mismo.
Para expresar mejor esto, cabe atender a la distinción que realiza la Doctrina Social de la Iglesia entre "empresario diredo" y "empresario indiredo".
El concepto de empresario directo comprende tanto a las personas e~ mo a las instituciones de diverso tipo con las que el trabajador estipula directamente las condiciones del contrato de trabajo, así como también los contratos colectivos de trabajo y los principios de comportamiento establecidos por esas personas e instituciones, que determinan todo el sistema socioeconómico o que derivan de él.
85
86
Por empresario indirecto se debe entender un cúmulo de factores diferenciados, además del empresario directo, que ejercen un determinado influjo sobre el modo en que se da forma, bien sea al contrato de trabajo, bien sea a las relaciones más o menos justas en el sector del trabajo humano. Implica muchos y variados elementos.
El empresario indirecto condiciona el comportamiento del empresario directo, a través del ejercicio de una política laboral correcta desde el punto de vista ético. Por lo tanto el concepto de empresario indirecto se puede aplicar al Fstado.
Este razonamiento puede también aplicarse en un sentido más amplio, considerando instancias a escalas nacional e internacional que también son funcionales a todo el ordenamiento de la política laboral.
El Estado, frente al problema del trabajo, deberá procurar, como empresario indirecto, o sea como garante del bien común, la plena vigencia de los valores cristianos en las condiciones y relaciones laborales.
Pero es menester tener en cuenta que estas exigencias coinciden con la vigencia de un nuevo paradigma en el mundo del trabajo, conforme lo describiera oportunamente Peter Drucker: "Fabricar productos de alta calidad, asegurar una distrlbudón transparente y responsable, emplear una fuerza de trabajo profesional, constituir equipos interdisdplinarlos, capaces de lograr la integración de tecnologías complejas, con capaddad de respuesta a los permanentes cambios del mercado".
Estado en retirada versus Políticas Activas En aquellos países que optaron por reducir significativamente las funcio
nes del Fstado, se han privilegiado los valores de la estabilidad monetaria y el crecimiento económico por sobre los del pleno empleo y la justicia distributiva. El resultado de este orden de prioridades ha sido la aparición de la exclusión social.
Según el Informe de la CEPAL de 1998 dedicado al Panorama Social Latinoamericano, en la Argentina había para entonces ocho millones de pobres y dos millones y medio de indigentes.
Semejante panorama sólo podría llegar a revertiese mediante la implementación de Políticas Económicas Activas; habrá que comprender que mientras la Economía, como ciencia, carece de juicios de valor, no ocurre lo mismo con la Política Económica, que debe y puede ser enfocada a partir de un severo compromiso con la realidad.
- -- -- ---------------~ ------- -
Las Políticas Activas pueden asumir así rasgos muy concretos: orienta· ción de un perfil industrial y tecnológico, preservación de la estabilidad con pleno empleo, creación de condiciones para el desarrollo sustentable, desarrollo de las economías regionales, ejercicio de elementales previsiones geopolíticas y geoeconómicas, sostenimiento del equilibrio de las cuentas externas, creación de mecanismos que aseguren la equidad social, etc.
· El Estado es fundamental para el desarrollo económico y social. No necesariamente como agente directo del crecimiento. Fundamentalmente como socio, como elemento catalizador, como impulsor de ese proceso.
Desde otros puntos de vista, Lester Thurow lo ha expresado con absoluta claridad cuando en un reciente artículo se refería a las nuevas reglas de la economía y los deberes del Estado: según Thurow, la riqueza ya no es una cuestión de propiedad, es una cuestión de capacidad; la riqueza ahora es impulsada por el conocimiento.
Para Thurow, el proceso de creación de la riqueza se asemeja a una pi-rámide, sostenida por la organización social, donde sus fundamentos son:
-Educación - Infraestructura -Orden -Salud
Y corresponde a los gobiernos cimentar la base de esa pirámide, asegu-rando que prevalezcan:
- La iniciativa - El conocimiento - La innovación - La creatividad - Y el progreso económico
Vinculación de los valores cristianos con el mundo del trabajo
Los valores cristianos de una economía y una sociedad tienen mucho que ver con lo que ocurre en el mundo del trabajo. Veamos su vinculación.
El Humanismo, protector de la dignidad de la persona humana, está dirigido a preservar los derechos inalienables del individuo en el mundo del trabajo.
87
88
La Ubertad, concebida no sólo como una expresión perteneciente al marco político, sino también al marco de la economía, debe asegurar la expresión libre del hombre, capaz de elegir dónde, cuándo y cómo trabajar.
La Justicia, entendida como una justicia conmutativa, capaz de asegurar a cada uno lo que le corresponde en las relaciones laborales, pero también como una justicia social, como marco específico de las tareas del empresario indirecto.
La Solidaridad, capaz de hacer entender a todos que tenemos un destino común, marcado por la fraternidad, superador de la indiferencia de los "incluidos" frente a los afectados por el desempleo cíclico o friccional, y también por el desempleo estructural, tecnológico, que hoy acosa a la humanidad.
La Participación, a través de la cual todos los actores del sistema económico debieran tomar parte activa en las relaciones productivas.
El Pluralismo, que comprende la coexistencia, dentro del panorama económico y social, de estructuras económicas demandantes de trabajo que presentan diferentes comportamientos, como sucede con el sector privado, el sector estatal, y el llamado tercer sector, integrado por las organizaciones sin fines de lucro.
La Revalorización del Trabajo, considerado por la Doctrina como la causa eficiente primaria del proceso productivo de bienes y setvicios, donde el capital sólo debe ser considerado como un mero instrumento, con primacía del trabajo sobre él.
La Austeridad, concebida como un valor opuesto al consumismo, capaz de privilegiar las opciones del ser frente a las opciones del tener; se trata de un valor directamente vinculado con la Seguridad Social y los modos de concebirla.
La Opción por los pobres, que implica la efectivización de un compromiso con los más pobres, especialmente de parte del empresario indirecto, atendiendo a los perdidosos del mercado, a partir del aseguramiento para todos de un consumo social básico, pero sobre todo del derecho a trabajar.
Para la Doctrina Social de la Iglesia, el principal problema a considerar en relación con el trabajo es el problema de conseguir trabajo, o sea, encontrar un empleo adecuado para todos los sujetos capaces de él.
En este orden de cosas, el desempleo es lo contnrio de una situación correcta, es decir, la falta de puestos de trabajo para los sujetos capacitados.
La reacción de los poderosos El mundo desarrollado no parece estar ausente de los problemas que ge
nera la desocupación en los países sometidos a los ajustes de la globalización.
En 1999 tuvo estado público la llamada Carta de Colonia, una declaración de los países integrantes del G7 (los países más poderosos de la Tierra), donde se anuncia la condonación del35% de la deuda externa de los países más pobres.
También se decidió allí la creación del Fondo del Milenio, destinado a paliar las desigualdades sociales del mundo, integrado por 70.000 millones de dólares.
En la Carta de Colonia se destacan los caminos que deben emprenderse en ese sentido: procesos educativos que coloquen a las sociedades más empobrecidas en un virtual estado de aprendizaje permanente.
Un claro ejemplo de políticas activas previsoras en lo que hace al impacto tecnológico en las condiciones laborales lo ha dado la política desarrollada por el gobierno de Bill Clinton, puesta en práctica por su Secretario de Trabajo Robert Reich.
En efecto, al asumir la Presidencia, la Administración Clinton centró todo el esfuerzo en mejorar las aptitudes de la fuerza laboral norteamericana, decidiéndose por la explotación de la ventaja comparativa esencial en este entorno de exigencia: la materia gris de las naciones.
Se encararon fuertes políticas de capacitación, a través de la Ley de Reempleo diseñada por Reich, que destinaba inicialmente 3.400 millones de dólares para ser aplicados a la reeducación de las personas que perdían sus empleos por causa de alguna de estas razones:
- Reestructuraciones empresarias. - Recortes en el área de Defensa. - Medidas de liberalización del comercio.
Los planes encarados procuraban ante todo el mejoramiento de las aptitudes y de la autoestima de los desocupados. La idea central de Reich era la de transformar la Beneficencia Social, de "puente" hacia un trabajo de las mismas características, en "escalera" para acceder a nuevas habilidades laborales.
89
90
El éxito de estas medidas puede apreciarse en los últimos años, que muestran a Estados Unidos con uno de los índices de desocupación más bajos del mundo desarrollado.
El trabajo en el siglo XXI El trabajo en el siglo XXI se halla amenazado en su propia médula. Ex
perimentamos las consecuencias de un modelo planetario, que fuera caracterizado por Michel Camdessus como el de "la mitad, por dos y por tres": la mitad del personal, con el doble del sueldo, pero exigido a triplicar la producción.
Es un mundo de alta productividad, de crecimiento sin empleo, generador de los fenómenos de exclusión.
Puede ocurrir el desempleo en general, o en determinados sectores. También puede ocurrir coyunturalmente, como consecuencia de las ondas recesivas que caracterizan al sistema capitalista de producción, o estructuralmente, por efecto de las grandes mutaciones del trabajo generadas por la revolución tecnológica, y esto último es lo que tiende a verificarse con mayor intensidad y persistencia.
Las condiciones del trabajo están pasando del esquema fordista de "la fábrica" al esquema informático de "la red". Se marcha hacia una organización productiva dúctil, articulada, descentralizada y flexible, donde se maximice la capacidad de reacción de las empresas a los cambios del mercado.
Todo ello provoca la quiebra de muchos paradigmas, y presenta los peligros de un mundo cada vez con menos trabajo, como lo expresara claramente Jeremy Rifldn:
"En víspera de la entrada al tercer milenio, la civilización se encuentra a caballo de dos mundos absolutamente diferentes, uno utópico y repleto de promesas, otro distópico y lleno de peligros. Se trata del propio concepto del trabajo. Nuestras instituciones políticas, nuestros pactos sociales y nuestras relaciones económicas están basadas en que los seres humanos venden su trabajo como si fuera una mercancía en el mercado. Ahora que el valor del trabajo se hace cada vez menos importante en los procesos de producción y distribución de bienes y servicios, será necesario poner en marcha nuevas formas para proporcionar ingresos y poder adquisitivo':
----------
Los caminos de superadón. El papel de la seguridad social
Tal como lo sostiene Mater et Magistra, en la actualidad son cada día más los que ponen en los modernos seguros sociales y en los múltiples sistemas de la seguridad social la razón de mirar con tranquilidad el futuro, la cual en otros tiempos se basaba exclusivamente en la propiedad de un patrimonio.
Las garantías establecidas por la seguridad social en general, no deben presentar diferencias entre sí, sea el que fuere el sector económico donde el ciudadano trabaja o desde cuyos ingresos recibe demandas laborales.
Como los sistemas de seguros sociales y de seguridad social pueden contribuir eficazmente a una justa y equitativa distribución de la renta total de la comunidad, deben por ello mismo considerarse como vía adecuada para reducir las diferencias entre las distintas categorías de ciudadanos.
El conjunto de instituciones consagradas a la previsión y a la seguridad social puede contribuir en parte al destino común de los bienes.
Juan Pablo II y el desempleo La mejor manera de resumir la opinión actual de la Iglesia sobre la proble
mática del desempleo y las políticas necesarias para superarlo, será a través de la expresión de los principales conceptos vertidos por el Papa Juan Pablo 11 en su discurso del6 de marzo de 1999 ante la Academia Pontificia de Ciencias Sociales:
• El hombre debe estar en el centro de la cuestión del trabajo.
• El desempleo es una fuente de angustia, y debe ser considerado como una calamidad social.
• El trabajo brinda a toda persona un lugar útil en la sociedad.
• Un número importante de jóvenes se encuentra desempleado.
• Nadie debe resignarse a que algunos no tengan trabajo.
• El empleo supone una sana repartición del trabajo y la solidaridad.
• Concebir una empresa únicamente en términos económicos y competitivos comporta un riesgo capaz de poner en peligro el equilibrio humano.
91
92
• La globalización de la economía y del trabajo exige de la misma manera una globalización de las responsabilidades.
• Todo desarrollo económico que no tenga en cuenta el aspecto humano y moral tenderá a aplastar al hombre.
• La Política Salarial no sólo debe tener en cuenta el rendimiento de la empresa sino también a las personas.
Hacia una nueva ética del trabajo Las amenazas que nos aguardan han sido planteadas por numerosos au
tores, y por la Iglesia misma, con gran claridad.
El fm de la era industrial nos conduce hacia una sociedad con trabajad<r res sin trabajo. Se produce una constante expulsión de mano de obra, en medio de la dificultosa convivencia de periferia laboral desocupada con analistas simbólicos -en el sentido de Robert Reich- sobreocupados.
La demanda de trabajo no calificado tiende a desaparecer, aumentará la precariedad laboral, y se continuará reduciendo la jornada laboral.
La gran esperanza marcada por muchos pasa por el incremento de los trabajos "socialmente útiles", canalizados fundamentalmente a través de las instituciones sin fines de lucro: tareas culturales, de asistencia, de ayuda mutua, de amistad y cooperación, de atención a intereses comunitarios, de gestión de instituciones comunitarias, etc.
No olvidemos que para Peter Drucker, el siglo XXI será el siglo de las instituciones sin fines de lucro. La sociedad tendrá que "aprender a aprender", para poder adaptarse a estos nuevos paradigmas.
Marchamos, en suma, a una nueva conceptualización del trabajo, superadora de la obsoleta ética capitalista, donde imperen formas sociales capaces de desconectar al trabajo del ingreso.
En este sentido, ya se conocen en Italia los llamados "bancos de trabajo", donde las personas no depositan dinero, sino simplemente horas de trabajo disponibles, sobre las que se acuerda cómo "invertirlo".
Así pues, una nueva noción del trabajo será la que ganará espacio en las nuevas estructuras sociales del siglo que comienza: el trabajo socialmente útil.
Oferta y demanda de trabajo
Lic. Agustín Cordero Mujica Licenciado en Economía. Secretario de la Asociación Argentina de Colegios Universitarios. Profesor Titular Ordinario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro y Profesor Titular en "Mar del Plata Community Colleges". Ha dictado numerosas conferencias en el ámbito nacional e internacional, visitando entre otras instituciones las Universidades Autónoma, Complutense y Deusto de Madrid. Investigador, colaborador y autor de numerosas publicaciones que hacen a su especialidad.
Análisis introductorio. La grm crisis de los años 30, frenó el
avance del pensamiento neoclásico en materia económica, por la incapacidad que había demostrado ese modelo de resolver automáticamente todos los problemas de la economía, con el solo ajuste de las variables económicas. E alto crecimiento de la economía en el mundo desde los inicios del siglo XIX hasta 1930, frenó las críticas al modelo capitalista que se basaba exclusivamente en el mercado como forma de determinar todos los precios (tanto mercados de bienes, C(}
mo de factores, etc). la crisis del 30 fue muy fuerte y puso al descubierto varias inconsistencias del modelo. Allí se va a producir un cambio en la orientación de la teoría económica. Hasta esa fecha, los autores habían trabajado, con pocas excepciones, en una Teoría Microeconómica, preocupados por el proceso productivo, la determinación de los precios, los mercados de competencia perfecta y sus enemigos (monopolio, oligopolio, etc). Pero esta grm crisis reflejó la necesidad de trabajar en la construcción de una Teoría Macroeconómica, que prestara mayor atención a los grmdes agregados, los problemas del producto nacional, el ifr greso, la economía internacional, etc. Será seguramente John Maynard Keynes,
93
94
un brillante economista inglés, enrolado en un principio con el pensamiento neoclásico, quien dará los primeros pasos para la creación de esta Macroeconomía y refutar los endebles supuestos de la teoría neoclásica, frente a los severos problemas generados en la década, por la recesión, el desempleo, la escasez del ahorro y otras manifestaciones de esa crisis estructural de la economía.
Desde 1930 los países eliminaron el Patrón Oro como sistema monetario mundial y de cambios; en esa oportunidad desaparece el comercio multilateral y se transforma en bilateral; los países se introyectan en un modelo de economía cerrada. Aparece entonces el Estado como el gran regulador de la economía reemplazando o cubriendo las defecciones del mercado, llevando adelante nuevas políticas de comercio, distribución del ingreso, moneda, etc.
Pero recuperada la economía luego de la Segunda Guerra Mundial, en especial en Europa, los países sostienen un nuevo modelo de capitalismo, con la introducción de la llamada "economía del bienestar", por medio de la cual los gobiernos intentan buscar un mayor equilibrio, en especial en la problemática cíclica pero con énfasis en atender la mala distribución del ingreso y favorecer, tanto a obreros como empresarios, a través de un Estado que se haría gigante, con altos presupuestos y grandes impuestos, para financiar esta nueva modalidad operativa.
La fuerte crisis del petróleo (iniciada en 1973 y repetida en 1979), el problema de la balanza de pagos en EE.UU., el país Iider del sistema monetario mundial desde 1944 con la creación del FMI en Bretton Woods, llevaron a una devaluación del dólar y por ese camino a la caída del sistema creado por el FMI, generando incertidumbre en el mecanismo de pagos, la relación de las monedas, etc. Pero la inflación instaurada a partir de la crisis del petróleo, quebró los presupuestos estatales y la economía del bienestar comenzó a sufrir recortes que la llevaron a una fuerte disminución de su presencia.
Cuando aparece la "stangflación", mezcla de inflación con recesión, la teoría de Keynes y sus instmmentos de política económica entran en crisis, retomando cierta presencia las teorías neoclásicas, ahora impulsadas desde la Universidad de Chicago por Milton Friedman, con un retomo al sistema de mercado pero con una concepción de mayor participación de la moneda en la economía.
Las consecuencias de estos cambios vuelven a plantear el incremento del desempleo, la recesión y otros males que se creían resueltos con la economía del bienestar. La realidad actual, según lo expone Lester Thurow, es la existencia de
un capitalismo salvaje, que ha perdido las virtudes del viejo sistema, que plantea un crecimiento económico sin desarrollo y con disminuciones de ocupación, de niveles saJariales y una cada día más inequitativa distribución del ingreso.
El planteo alternativo A la teoría neoclásica de la ley de la oferta y la demanda, así como la eco
nomía centrada en el mercado, Keynes ya había criticado puntos sustanciales de este modelo, que no permitían su funcionamiento automático: la existencia de salarios rígidos a la baja en el mercado de trabajo, la incongruencia entre el ahorro y la inversión en el mercado de bienes y el problema a la baja de la tasa de interés Olamada "trampa de la liquidez") en el mercado de dinero. la primera de ellas es la que más ha afectado el funcionamiento del mercado de trabajo, pues ya sea por los salarios de convenio entre gremios y empresarios o el salario fijado por el Estado por otras razones, impiden el funcionamiento automático de este mercado y por ende se generan puntos de desocupación o sobreocupación, con mayor frecuencia que el equilibrio del salario con pleno empleo. la contribución más importante de Keynes a esta nueva visión económica Oa Macroeconomía) es haber observado en la recesión generada por la crisis del 30, que el pleno empleo es una situación excepcional pero que lo más habitual son realidades de equilibrio inestable en el subempleo.
El planteo alternativo surge cuando, además de los principios neoclásicos, agregamos al mercado de trabajo la llamada "ley de reciprocidad en los cambios". Esto implica que una vez producido el intercambio, las personas continúen manteniendo entre sí la misma posición relativa, para poder satisfacer plenamente sus necesidades; de esta forma se evita que una de las partes se beneficie a expensas de la otra y se logra un reparto más equitativo de las riquezas.
Otro aspecto que ha sido cuestionado de la teoría neoclásica, es el hecho de que se observa que el mercado, que para funcionar adecuadamente debe hacerlo en competencia perfecta, se ha caracterizado en los últimos tiempos por los monopolios, oligopolios o competencias monopólicas, lo que distorsiona la adecuada asignación de las variables y obliga al Estado a intervenir para regular y normalizar el mercado.
Para lograr entonces un real equilibrio de la oferta y la demanda de trabajo, se necesita el funcionamiento al wúsono de las dos leyes (oferta y demanda, y reciprocidad en los cambios), en el marco de un mercado que elimine las
95
96
distorsiones monopólicas. Pero el sustento filosófico de la ley de reciprocidad de los cambios, es en definitiva la aplicación del principio de que el Bien Común es superior al individual, por lo cual se suplanta la concepción hedonista de los clásicos por la nueva modalidad de la solidaridad social.
El salario de equilibrio y el salario justo Los objetivos macroeconómicos de la sociedad tienden a que se logren,
en forma simultánea, el equilibrio interno (que se compone de pleno empleo y estabilidad) y el equilibrio externo, que puede reflejarse, aunque no en forma perfecta, en la expresión del equilibrio del balance de pagos (habría que analizar la deuda externa, el pago de sus intereses, la compra de bienes de capital en el exterior para dinamizar la producción y otras circunstancias para verificar que el equilibrio externo sea real y no sólo contable). Este planteo hace sugerir un programa de desarrollo endógeno, en el cual no se dependa tanto del ahorro externo para no agravar la deuda con el exterior. Pero en estas últimas décadas se viene discutiendo si es compatible la estabilidad con el desarrollo, si existen instrumentos de política económica que resuelvan en forma simultánea el logro de estos dos objetivos. Además, a partir de la década del 80, el grave endeudamiento de los países en vías de desarrollo transforma en casi utópica la idea de un equilibrio externo, visualizándose economías muy endeudadas, en las cuales el porcentaje de la deuda sobre el PBI es superior al 50% y las posibilidades de pago con las exportaciones casi imposible.
La economía ha planteado siempre estas alternativas de objetivos, políticas e instrumentos, pero no ha señalado adecuadamente el peñtl al cual debe apuntarse, para satisfacer las demandas que surgen de la naturaleza del hombre. Este tiene características especiales, por su alma, inteligencia y dignidad personal, que lo colocan por encima de las restricciones que le impone el mercado. La visión subjetiva del hombre, nos habla de la igualdad ante Dios, del derecho al trabajo y a percibir una renta que permita satisfacer las necesidades básicas, lo que no se compadece con una economía en donde los salarios son determinados exclusivamente en función del equilibrio del mercado de trabajo, ya que de esta forma no siempre resultan suficientes para satisfacer aquellas necesidades. Pero también existe la visión objetiva del hombre y de su trabajo, lo que implica que cada uno será remunerado según sus capacidades, y éste es ya un aspecto diferencial de la remuneradón. El salario justo surgirá entonces, según esta dimensión subjetiva y objetiva del trabajo humano, adicionando al tope mí-
nimo requerido para satisf.tcer las necesidades básicas del trabajador y su familia, un plus por productividad derivado de la capacidad creadora y diferencial de la naturaleza humana, tope máximo del salario.
Desde hace muchos años y con inicio en la Alemania de postguerra, se viene trabajando en la idea de la participación de los asalariados en los beneficios de las empresas (la cogestión implica no sólo participación en las ganancias sino en la responsabilidad que deviene de la coadministración, con importante presencia de los trabajadores en el Directorio u otros organismos de conducción), así como también en la participación en el ingreso nacional en el conjunto de la economía.
También la nueva teoría sobre la empresa, que plantea un modelo diferente al tradicional, con una incertidumbre importante y no certeza como sostiene la concepción clásica, es una contribución para avalar un cambio a la teoría neoclásica del salario de equilibrio, pues la participación del obrero en organizaciones modernas más horizontales, es vital para lograr el éxito de la empresa y ello no siempre está ligado al salario de equilibrio.
Como han sostenido la Doctrina Social de la Iglesia e importantes autores (como el mencionado Lester Thurow), el excesivo materialismo, utilitarismo y hedonismo, ha generado una sociedad muy segmentada, con pocos ricos y muchos pobres (también en los países desarrollados) en un clima de economía sin ética, sin solidaridad, sin justicia y sin la comprensión de la dignidad. A ello se le suma el Estado ausente, en retirada, abandónico, frente a una problemática que requiere su presencia, no como productor, sino como mediador.
El análisis histórico argentino El escenario argentino en la crisis de 1930 refleja lo que sucedió en Eu
ropa y EE.UU., ante un capitalismo brillante durante el siglo XIX y parte del XX, pero con la crisis del sistema, generada por la caída de la rentabilidad de las inversiones y otras causas. La alternativa de la intervención del Estado en la economía surge, tanto por el fracaso del modelo anterior como por las ideologías
\ políticas en boga en esta etapa de la vida europea, con el control de los gobier-'- nos por parte de partidos con ideologías fuertemente intervencionistas. Las economías se cierran, desaparece el multilateralismo en el comercio (aparece el b~Iate14lismo), surgen las concepciones proteccionistas y la fuerte regulación de la economía por parte del Estado.
97
98
En el caso argentino, la imposibilidad de mantener el mercado de exportaciones agropecuarias facilitó el inicio de la llamada política •sustitutiva de importaciones", con un modelo de desarrollo industrial cuyo perfil era el nacimiento de industrias livianas, el proteccionismo para permitir su desarrollo con altas tasas ar.mcelarias que se extendieron en el tiempo más allá de la prudente protección de la industria naciente y con una característica muy especial: ser industrias con modelos tecnológicos capital-intensivos, por lo cual usaban más capital que mano de obra. Las consecuencias de este perfil han sido las siguientes: 1) Por ser industrias livianas, la necesidad de la importación de insumos, lo que acrecentó la vulnerabilidad del sector externo, iniciada en el 30. 2) Por el alto proteccionismo, se desarrollaron industrias ineficientes y por ende no exportadoras, pues no competían con el exterior y era más cómodo el mercado interno. 3) Por el modelo tecnológico capital-intensivo, traído de los paises desarrollados (en donde el capital es más barato que la mano de obra) el desplazamiento de la mano de obra del campo a la ciudad y su no absorción por parte de la industria, incrementó innecesariamente el sector terciario, en especial la administración pública, el comercio, las finanzas, el transporte, etc., todas actividades de menor valor agregado que la industria. Este problema del desempleo o empleo disfrazado, iniciado a fines de los años 40, es el comienzo de la situación argentina actual, pues el modelo de 1991 solo sinceró algo encubierto por la inflación y el proteccionismo.
Recien en 1958, a través de otra política industrial, se desarrollaron las industrias pesadas (petróleo, siderurgia, petroquímica, aluminio, automotores, etc.), que mejoraron al sector industrial, al menos hasta la crisis mundial de los 70. La inflación iniciada a fmes de los 40 pero consolidada en los 70 y el desempleo con empleo encubierto, son dos componentes estructurales de la crisis económica argentina, a la que se le suma su vulnerabilidad externa, fruto de políticas productivas que no alentaban las exportaciones y con un contenido de importaciones que se incrementaba en forma continua, para alimentar las nece· sidades de insumos y de bienes de capital para el sistema productivo.
la eta{Yd 1958-73, periodo llamado "la primavera económica" en el mundo, por los buenos precios internacionales, altas inversiones y desarrollo de la i• dustria pesada, mejoraron la situación argentina, pero la crisis petrolera de 197 el nacimiento de la stangftation, traen de nuevo la crisis en sus variables hist~ .Áit
La etapa 1980-90 implica una década muy compleja para el paít·, por. deuda externa contraída, y el crecimiento de los intereses mundiales que se de-
bían atender con escasas exportaciones. En lo que se refiere al mercado laboral, aparece una baja tasa de desocupación que oculta empleo disfrazado y subempleo, con crecimiento en tareas poco eficientes o portadoras de valor, como empleos públicos, cuentapropismo, servicio doméstico y otros similares. El sector industrial, generador de riqueza, retrocede en la toma de mano de obra.
Las causas del desempleo en el modelo de 1991 El inicio de lo que se denomina "el modelo" en 1991, con la aplicación del
plan de convertibilidad y otras medidas de sinceramiento y ajuste de la economía, perfiló el crecimiento de la demanda de mano de obra y el mejoramiento de los salarios reales. El freno a la inflación, la aparición del crédito y un shock de confianza productivo generado en el ~. así como el acceso a importantes inversiones extranjeras, trajeron como consecuencia el crecimiento de la economía, mayor consumo y más producción. En este contexto y antes del efecto de la aplicación de ciertas medidas de ajuste, el sector productivo demandó mano de obra. En el período 1m1992 con un desempleo del6,8% se crearon 700 mil puestos de trabajo. En el período 1992-94 con una oferta de 600 mil se crearon sólo 100 mil puestos de trabajo, lo que lleva la desocupación del7,1% all1,1%; ya secomienzan a sentir los efectos de la mayor oferta, las privatizaciones, la reconversión del Estado y otras medidas. El período 1994-96 incluye la crisis mexicana llamada "efecto tequila"; en ese período la desocupación llega a 720 mil puestos de trabajo, llevando en 1995la desocupación al alto nivel de 17 ,6%. Terminada la crisis del tequila, la economía se recupera rápidamente, creciendo en el período 1996-97 en más del7%, disminuyendo la desocupación hasta el12,4%. Pero vuelve a caer el crecimiento, fruto de las crisis acumuladas de Rusia, Asia y Brasil.
Sintéticamente, ¿cuáles han sido las causas de la desocupación? Podemos plantearlo de la siguiente manera:
1) Demográfiazs: Crece la tasa de participación, es decir, más personas en la población económicamente activa -PEA- que lo histórico ( del38 al casi 40%).
2) Sociológicas: Una mayor participación de mujeres, jóvenes y ancianos en la oferta laboral por diversas razones, entre ellas una posición cultural, pero también la necesidad de incrementar los ingresos familiares.
3) Culturales: El cambio del paradigma productivo genera una acelerada obsolescencia en las habilidades y calificaciones de las personas, tanto manuales como intelectuales, lo que los pone fuera del mercado de trabajo.
99
4) Tecnológicas: Las nuevas tecnologías demandan cada vez más capital y menos mano de obra. Esto también se explica por la baja del costo del capital (menor tasa de interés y menores aranceles para estos bienes importados) y el mantenimiento de un costo laboral alto, lo que genera una opción por parte de los empresarios. Este costo laboral alto es fruto de un sistema legal, similar al europeo, con mucha protección de los que están en el sistema (ultraactividad) con referencia a los que quedan afuera.
5) Regionales: Falta de una política de asignación de oferta a demanda de trabajo, además de una cierta resistencia a las migraciones a ciertos lugares del país.
6) Economía informal: A pesar de que parezca paradójico, la eficiencia del sistema impositivo y de control, hace disminuir la economía informal, que es la que precisamente había crecido en la década del80, como refugio por la falta de oportunidades de trabajo.
7) Globalización: Este fenomeno de la economía hace más dificil la competitividad, pues hay que enfrentar a los colosos desarrollados (EE.UU.:Japón) así como a la mano de obra barata de los nuevos países industrializados del Asia.
8) Crecimiento de la produdividad del trabajo: mientras que en la década del80% bajaba a una tasa del2,5% anual, en el período 1990-94 creció al 7,3% anual, alcanzando más del30% en el período.
Luego de este planteo de los problemas globales, la síntesis del desempleo en porcentajes y según las estadísticas aportadas por Juan Uach en su libro "Un trabajo para todos", puede reducirse de la siguiente manera (sobre dos millones de desocupados):
A) Por crecimiento de la oferta un 25%, es decir, cerca de 500 mil personas que buscan trabajo y no lo encuentran.
B) Por las racionalizaciones efectuadas (reconversión del Estado, privatizaciones, etc.) y por las crisis planteadas en el período (tequila, Rusia, Asia, Brasil) un 25%, es decir otros 500 mil.
C) Por la incapacidad de subirse al mercado laboral, en razón de la pérdida de las habilidades y calificaciones, un 50%, es decir, casi un millón de personas.
¿Quienes son los desocupados? Según Llach el 50% son mujeres, 800 mil menores hasta 25 años y luego personas sin secundario, pues ya no es el prima-
100
rio completo el que permite acceso al trabajo, sino que ahora es el secundario completo. Es decir que las mujeres y los jóvenes, así como los menos instruídos, son los más castigados por la desocupación. Hay una importante relación entre la educación, la situación ocupacional y la estratificación social. El cambio de perfil dado implica la sustitución de más antiguos por más modernos, menos educados por más educados, menos contratos indeterminados por a límite y flexibles, y cambio de salarios, con una baja apreciable en estos 8 años.
¿Cómo se mantienen? Como no califican para el seguro de desempleo, ni tienen obra social, los mantienen los familiares y amigos y realizan algunas changas o tareas informales de poca remuneración y sin cobertura social.
Conclusiones La economía ha cambiado y en esto no se volverá atrás. El mundo se ha
globalizado, la competencia será cada día más fuerte, la productividad del capital hace retroceder el empleo en las empresas grandes y formales; el Estado se achica y no es más demandante de mano de obra. Frente a esta realidad hay que volver a plantear los objetivos de la sociedad. A pesar de lo que digan determinados intelectuales y a la realidad vigente, es menester mantener en alto las banderas del pleno empleo como forma de resolver la crisis social generada. Serán las pymes, las que producen más ocupación, las que deben ser apoyadas, tanto en los aspectos comerciales, financieros, impositivos, etc., otorgándole subsidios a las que tomen mano de obra, lo que contribuye más a la producción que el subsidio por desocupación. Deberá pensarse que el siglo que se inicia tenderá más al crecimiento de los servicios, puesto que el campo y la industria es dificil que vuelvan a ser demandadores de mano de obra. Y dentro de los servicios, habrá que prestar especial atención a las ONG, puesto que la reducción de las jornadas de trabajo y la existencia de muchas personas con menor ocupación, requieren organizaciones de servicios para atender el llamado "tiempo libre". Las ONG pueden generar trabajos en los barrios, solidaridad y mejorar los servicios sociales, la salud, la educación, la asistencia social. Habrá que buscar una legislación que las proteja e intensificar un sistema económico que les permita generar fondos para atender sus costos.
El crecimiento económico, para que se vuelva a demandar mano de obrn, debe tener una tasa anual sostenida y creciente. Se estima que deberá estar en no menos del 6% para que la economía realmente crezca y demande
101
puestos de trabajo; pero ese crecimiento debe sostenerse en el tiempo, pues de lo contrario, lo que se absorbe hoy se expulsa mañana. Para resolver el problema de las personas que no reúnen las habilidades para incorporarse a la fuerzas productivas, debe planificarse desde la sociedad pero con activa participación del Estado, una reforma educativa profunda, tanto la formal como la informal, y otorgarle prioridad a la educación continua, para el crecimiento de las habilidades y la reconversión, que permita a los que pierden sus puestos volver a recuperarlos en otras áreas.
Es menester plantear un Estado que sea subsidiario y solidario. Con lo primero, es menester que descentralice para evitar la burocracia; lo que puede hacer el privado que no lo haga el Estado y lo que pueda hacer la comuna o la provincia que no lo haga la Nación. En cuanto a la solidaridad, es menester evitar las exclusiones y fragmentaciones sociales, crear una red de contención para que nadie caiga en la macginalidad, y buscar un sistema de desarrollo de la comunidad que tenga la fuerza de permitir real crecimiento de la gente, sin caer en el asistencialismo, que es circunstancial pero que no permite crecer.
El desarrollo económico requiere un fortalecimiento de la empresa; por ello es menester mejorar la relación empresario-trabajador, haciendo más flexible el peso del obrero en los ajustes que la producción exige, pero dándole también participación en los beneficios y mayor responsabilidad en la gestión y organización de la empresa.
La estructura salarial sugerida por Uach implica: 1) Un salario básico más la participación en la empresa; 2) El mantenimiento y consolidación de los sistemas de seguros, sean de jubilación, desempleo, accidentes, etc., por mecanismos que no graven a las empresas o aumenten el costo laboral; 3) Un salario familiar que incentive el crecimiento y estabilidad de la familia, núcleo básico social que está en peligro de desintegración; 4) Un salario indirecto, que implica la labor de la sociedad y del Estado para permitir el acceso de los necesitados a la participación en los bienes sociales (educación, salud, vivienda).
En el marco de estas ideas globales, se sostendrá la idea del salario justo y del nuevo mecanismo de la oferta y demanda laboral, en una sociedad que mantenga el pleno empleo y la distribución equitativa del ingreso como objetivos prioritarios de política económica.
102
-- ~- ~-----------
El empleo en la actual economía de mercado Dr. Maree/o Lascano Doctor en Economía Monetaria (Posgrado ). Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Ha cumplido funciones de consultoría en distintas organizaciones internacionales. Ex-Subsecretario de Hacienda de la Nación. Ha sido asesor de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y director del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Autor de numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad.
E1 tema empleo ha suscitado alguna controversia, sobre todo en los últimos años, en cuya virtud se observan claras posiciones que responden con fidelidad a enfoques doctrinarios, cuando no crudamente ideológicos. Mientras el debate se mantenga en el plano de las ideas, la discusión será enriquecedora en la medida que sirva para esclarecer el punto y para articular soluciones apelando a las herramientas de la política económica. En esta inteligencia, ningún argumento debe descalificarse de plano, es decir, sin discusión previa y en un ámbito elevado donde la búsqueda de la verdad y la resolución del problema constituyan el objeto de la eventual controversia.
Si uno observa el funcionamiento del mundo moderno, puede deducir que casi ninguna experiencia responde satisfactoriamente a enfoques unilaterales. La realidad demuestra que aun en el capitalismo de vanguardia, empleo y desempleo se mueven en función de muchas circunstancias y no sólo al compás de una elección ideológica. La experiencia norteamericana actual, al igual que la japonesa histórica, ambas identifiadas con situaciones de pleno empleo, nada tienen que ver con los estilos de política económica. En EE.UU. ha predominado la versión anglosajona de mercado, mientras en la potencia oriental éste ha convivido con manifiestas intervenciones de la autoridad. En Europa, ha prevalecido -en generaJ- un criterio intermedio aunque sin alcanzar Jos registros de los rivales mencionados.
103
Como resultado de los actuales contrdtiempos japoneses y europeos, existe la tentación de explicar la diferencia con los norteamericanos, apelando a considerdciones ideológicas que suelen unilateralizar y simplificar los temas. Se aduce, entonces, que el pleno empleo en EE.UU. responde a la hegemonía de instituciones liberdles, en tanto los contratiempos en el Viejo Mundo se explican por la influencia de reglamentarismos sofocantes, sobre todo en el mercado de trabajo. Es innegable que las diferencias existen en esa dirección, pero no lo es menos que noventa meses de crecimiento ininterrumpido tienen que haber contribuido decisivamente a la generación de extraordinarios niveles de ocupación en la superpotencia y este hecho debería subrayarse.
Ahora bien, crecimiento y empleo en EE.UU. tampoco son el resultado de mercados libres y transparentes presentados como antípodas de las versiones europeas y asiáticas, por seguir en el Primer Mundo. Junto con el crecimiento registrado en esta década, el impulso oficial a la investigación científica pura y aplicada y el apoyo al comercio exterior, configuraron un escenario que contribuyó significantemente a generar empleos en una medida casi desconcertante. Después del derrumbe de la URSS, nuevas definiciones diplomáticas hicieron de las exportaciones estadounidenses una cruzada de alto rédito social. Simultáneamente, políticas de protección agrícola y la erección de barreras arancelarias y para-arancelarias en un contexto de estrategias comerciales de ostensible privilegio a la producción nativa, permiten confirmar el aserto. La cláusula de la nación más favorecida negociada con China, donde estuvieron en juego fuertes exportaciones de aeronaves, no deja de denunciar influencia política, donde restar clientes a los europeos y ganar empleos parece una fructífera jugada estratégica.
Por supuesto, la globalización tiende a influir en los mercados de trabajo, sobre todo en las economías más abiertas, pero debería distinguirse con algún cuidado porque no es lo mismo exportar o importar bienes con alto valor agregado que simples commodities. En el primer caso, el multiplicador del comercio exterior actúa como dinamizante generador de empleo, mientras que en el segundo el efecto es menos universal, sobre todo si se importaran bienes de consumo que por definición no constituyen mercancías, como diría el injustamente olvidado Piero Sraffa, en cuyo caso ellas podrían emplearse productivamente y estimular la demanda de mano de obra. Teniendo en cuenta que sólo se transa internacionalmente alrededor del17% de la producción mundial, el impacto del comercio exterior sobre el empleo nacional depende del grado de inserción de cada país en el intercambio.
104
Esta última magnitud sirve para afirmar que la globalización no es necesariamente un fenómeno "strictu sensu" de índole económica o comercial. Eso sí, se trata de un acontecimiento sin duda cultural, financiero, informático, cuyos alcances pueden llegar a ser espectaculares, inclusive en materia de producción y empleo, a condición de que se entienda bien su proyección, alcances, costos, etc., todo lo cual demanda una decidida concepción política estratégica que nada tiene que ver con el intervencionismo de antiguo cuño. En este marco conceptual, debe recordarse, además, que la globalización y la movilidad de los factores, no siempre están en la armonía que se deduce de algunos enfoques autistas que dan por superadas todas las barreras entre las naciones, según se hace en los juegos de alianzas. las políticas de subsidios, beligerancias proteccionistas, discriminaciones raciales, reglas de origen no transparente, cupos y cuotas, en fin, un sinnúmero de restricciones limitan severamente la movilidad internacional de los factores, en algunos casos hasta tecnológicos, todo lo cual sirve para poner cierto orden en los conceptos dominantes.
Es a partir de esas definiciones que debería examinarse con realismo el tema del empleo. Los enfoques ideológicos pueden aceptarse como concepciones que son, pero no como catecismos operativos, habida cuenta que las ideologías defienden intereses y no siempre se inscriben en el ámbito del bien común del consorcio político. Los pronunciamientos doctrinarios y hasta ideológicos deben considerarse sin subestimaciones apriorísticas, pero a la luz de cada realidad cultural, productiva, institucional, geográfica, de modo de extraer todo el provecho posible, pero sin perder de vista la propia infraestructura social, el balance de recursos, las posibilidades subyacentes y la íntima inclinación de cada sociedad a favor de un determinado modo de comportamiento productivo.
El caso argentino a) Depresión, desempleo y destrucción de riqueza.
El programa económico enfrenta ostensibles dificultades. Aunque éstas no son recientes, parece llegada la hora de apelar a la reflexión para salvar la estabilidad monetaria-cambiarla que ha resultado ser el activo más preciado.
Estamos frente a una encrucijada. Ello no es bueno ni malo. Es un resultado y un desafio concreto y objetivo que no puede subestimarse, so pretexto de la ilusión de invariabilidad del programa económico. El binomio depresión· deflación se ha instalado en la Argentina. No se trata de una respuesta cíclica, re-
105
cesiva. La situación actual no es para estremecerse, pero es mala por la sencilla razón de que ambos términos de consuno suponen la profundización de desequilibrios que nunca resultan indiferentes a la política y menos a la economía.
Recuérdese que contextos parecidos sirvieron de escenario para la expansión de Japón en Asia como resultado de la indoblegable depresión Showa (1927/32); el encumbramiento de Hitler después del experimento deflacionista Brüning y el 30% de desempleo, y al mismo Roosevelt y su nueva política como respuesta al enfoque de apelar a presupuestos equilibrados en medio de elevada desocupación (25%).
Por temor al regreso de la inflación estamos virtualmente paralizados. Esperamos que los mecanismos de ajuste automático ideales corrijan las cosas, según una mecánica que nunca funcionó. Abe! Posse ha dicho con acierto recientemente algo que sirve en esta coyuntura: "de tanto combatir las ideologías los políticos de Occidente se han quedado sin ideas" (Disenso Nº 7). Bien, que no sea cuestión de que por descalificar alternativas se paralice toda iniciativa y se aborten nuestras posibilidades de producción y empleo.
Existirían tres caminos posibles para cambiar el estado de cosas. No hacer nada. En su caso sería descartable porque sin wi mínimo de acción racional la vida económica sucumbe. Profundizar el mismo programa. También resultaría descartable, porque su utilidad, básicamente antüntlacionaria, fue insuficiente para encarrilar el desarrollo del país debido a su connatural vulnerabilidad externa. Finalmente, quedaría apelar a la convicción del filósofo británico Edmund Burke cuando recomendó: "Conservar reformando~ Ello supondría un camino aceptable para quienes aprueban y desaprueban, en tanto el realismo prevalezca.
El espacio no da para más. Empero, insisto que sin una frontal ofensiva exportadora a cuyo servicio debería condicionarse no sólo la diplomacia, sino también una estrategia impositiva, el sistema financiero, la política laboral y otro enfoque tarifarío en los servicios públicos, no hay mayores alternativas. La razón es muy sencilla. Este modelo confió su funcionamiento al ingreso indefinido de capitales y dejó de funcionar precisamente cuando aquéllos se replegaron. Esta opción no subestima a otras, pero debo recordar que la convertibilidad sin divisas no funciona.
Una nueva conciencia exportadorA no sólo implica una altetmtiva estrAtégica que multiplica producción y empleo y con ello recaudaciones y divisas
106
genuinas; afinnaría también la actividad productiva del interior, pennitiría ocupar el territorio y utilizar los corredores oceánicos contemplados con singular provecho por Brasil y Chile.
Sin exportaciones creciendo más rápido que el PBI y los servicios de la deuda externa, la insolvencia se convertirá en el nuevo dilema para la convertibilidad, para los acreedores, los inmigrantes y las empresas extranjeras. Sin divisas sus transferencias se volverían irrealizables. La economia volveria a funcionar con las mismas pausas resultantes de concepciones inadecuadas para el sector externo. Este enfoque puede compartirse o no, pero es realista. Según Global Economic Prospects del Banco Mundial (marzo 1996), durante 1996-2005 el crecimiento del comercio mundial duplicará la tasa de expansión del PBI global, en un contexto donde el boom de las commodities que se disparó en 1973 puede concluir (p. 15/19). No se puede desestimar esta oportunidad.
El crecimiento del PBI y el restablecimiento gradual de los niveles de empleo sólo podría encararse -a mi juicio-, a través de una amplia y frontal cruzada exportadora.
La depresión y el desempleo actual constituyen la respuesta al programa económico porque éste se desentendió de fonnular una teoría para el desarroUo del país. Se desaprovechó la estabilización de precios. Ello ahora es irremediable. Lo que hay que evitar es la profundización de la depresión y del desempleo que infonnan la coyuntura. La politica económica no puede prescindir, como diría Karl Popper, de una teoría útil para hacer predicciones. Tendría menos sobresaltos.
Ahora bien, según se confinna en un trabajo suscripto por el profesor Julio Olivera siguiendo estimaciones de Blaug (Oikos, sept.l995), la vinculación entre desempleo y pérdida directa e indirecta de producto es tan destructiva, que no sólo debe convocar a la acción, sino también a modificar las condiciones y herramientas para el crecimiento, entre las cuales, reitero, las exportaciones deberían liderar la estrategia, precisamente por la vulnerabilidad externa que el modelo conlleva y su elevada precariedad social. Si 1% de desempleo entraña 1% de caida del producto -según el articulo mencionado- más otro punto derivado del deterioro ftSico y mental de las personas sin trabajo, caidas de aptitudes y aumento de la criminalidad, es tacil concluir -discrepancias estao!Sticas mediante- que una tasa de desocupación dell 0% significaria una destrucción equivalente al producto real en sólo 5 años. Se trata de un hecho concreto, deducido de la realidad frente a la cual deben ofrecerse respuestas ade-
107
cuadas. Reactivar actualizando las herramientas y desarrollar la economía a partir del comercio exterior puede ser una de ellas, sobre todo porque el modelo necesita producir divisas para su funcionamiento sin contratiempos.
b) Estabilidad, desempleo y pérdida de patrimonio. La estabilidad dominante se explica, básicamente, por el elevado de
sempleo y subempleo y por una apertura económica que no contempló los mínimos·resguardos para diferenciar las ventajas de la competencia internacional de las agresiones comerciales desmanteladoras, lo cual es muy distinto teórica y prácticamente. El desguace del Estado, la enajenación de patrimonios privados a inversores también extranjeros y una acumulación de deuda externa pública y privada de excepcional magnitud, financiaron un significativo aumento del componente importado de la oferta global que, salvo en el caso de monopolios naturales protegidos, mantuvo necesariamente en línea cualquier intento de ajuste interno de precios. Este conjunto de factores contribuyó decisivamente a sostener la estabilidad, a pesar de que la acumulación de déftcits públicos y de balance de pagos fue adquiriendo alturas inéditas, incompatibles con enfoques tradicionales sobre etiologías inflacionarias.
Ese contexto revela la influencia estabilizadora de dos vulnerabilidades. Social una, en tanto muestra los efectos de la curva de Phillips en la formulación del diagnóstico: es más posible conseguir estabilidad de precios con alto desempleo que la versión inversa. Externa la otra, con un agravante. El shock importador y el jubileo turístico - contra el que no tengo nada principista- se ftnanció y ftnancia disminuyendo el patrimonio neto a través de un inconveniente proceso de desnacionalización de riqueza y de endeudamiento público y privado que no guarda correspondencia con la capacidad de repago de la economía argentina.
En efecto, la dinámica de caja, o sea, el financiamiento de las exigencias operativas de la economía pública y privada a través de ajustes patrimoniales proveedores de divisas - enajenación y deuda -, en última instancia puede llegar a convertir la estabilidad en un mero espejismo, si como resultado se agudizan las presiones cambiarlas del futuro que un enfoque más racional debía haber previsto con alguna razonabilidad.
Una economía que desmanteló su tejido industrial, que extranjerizó empresas y servicios públicos ligados al consumo interno, que agudizó el endeudamiento en divisas y que depende fuertemente de importaciones para mantener una oferta global sin desequilibrios desestabilizantes, no pudo dejar de con-
108
templar una simultánea estr.ttegia exportador.t, precisamente para abortar eventuales estrangulamientos cambiarios, inducidos por la precaria posición externa que la estr.ttegia conlleva.
Esta observación no tiene ningún significado ideológico o doctrinario. Descansa, simplemente, en un hecho largamente experimentado. Una economía que afronta una sostenida demanda de divisas inducida por cambios estructurales significativos en la propiedad de los bienes de producción, en la composición de la oferta global y en el devengamiento de crecientes servicios reales y financieros no puede sobrevivir sin una inserción de doble mano en el mercado mundial. Esta debe resultar compatible con las exigencias de divisas que demanda el nuevo paradigma que supone la convertibilidad, versión argentina.
Si la convertibilidad vino para quedarse no es lo que más interesa. Lo importante es rescatar los aspectos positivos que se desprenden de la reciente experiencia sin congelar posibilidades. Actualizar la política económica en función de las nuevas realidades parece el desafio. Doblegar el desempleo, la recesión, la subutilización de la capacidad productiva y reducir la vulnerabilidad externa creciente, no se consigue sin flexibilidad intelectual y sin inteligencia estratégica. El desafio, entonces, pasa por ventilar el desarrollo del país sin adulterar los logros que la sociedad hizo suyos: estabilidad monetaria y cambiaria, disciplina fiscal, intercambio con el resto del mundo.
Esta interpretación aconseja adelantarse a los acontecimientos, porque no existe modelo duradero alguno que asegure un funcionamiento económico sin sobresaltos, apelando a liquidaciones patrimoniales y a endeudamientos para conseguir divisas junto con precariedades sociales para sostener la estabilidad monetaria-cambiaria. Esta demanda otros fundamentos para ganar legitimidad a largo plazo.
Fuentes: -Revista FIDE Nº 241, Noviembre 1998, pág. 23 y 24.
- Libro "Reflexiones sobre la Economía Argentina." Autor: Dr. Marcelo Lascano. Edicio-nesMacchi.
Artículo: "La desocupación reclama cambios racionales", pág. 203/204 Artículo: "Depresión, desempleo y destrucción de riqueza", pág. 209-211
109
Conclusiones Cr. Daniel Passaniti Contador Publico. Vicepresidente de la Fundación Aletheia. Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones de Etica Social. Profesional Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Profesor de la Universidad Católica Argentina. Director del Centro de Capacitación y Perfeccionamiento [)Jcente, Red Federal de Formación Docente Continua, del Centro de Investigaciones de Etica Social (CIES)
Armnábamos, al inaugurar estas Jornadas, que el desempleo y la falta de equidad social no son problemas meramente económicos, que se impone la necesidad de atender las verdaderas causas desencadenantes de esta cuestión social de fin de siglo y de actuar en consecuencia y con realismo, superando toda apreciación ideológica. Expresábamos también, que sólo a partir de una cosmovisión ética, natural y cristiana, podrán encontrarse alternativas de solución a dichos problemas.
Los temas desarrollados han acertado en esta visión, y claramente han sido expuestos los principios éticos que deben ordenar el proceso económico y S<r
cial a efectos de lograr una economía hacia el pleno empleo y la equidad social. De las exposiciones escuchadas surgen a modo de conclusión las si
guientes ideas:
1- Trabajo humano y conflictos de fin de siglo Frente a antiguas concepciones que consideraban el trabajo como ac
tividad degradante, propia de los esclavos o de la servidumbre, y frente a otras que lo conceptúan como simple factor de producción cuyo fin es la generación y acumulación de riquezas, el mensaje social cristiano ha reivindicado el trabajo y al mismo trabajador. En efecto, afinna Juan Pablo 11 que el trabajo
111
constituye una dimensión fundamental de la existencia humana; que en el cumplimiento del mandato recibido de su Creador, de someter y dominar la tierra, el hombre colabora con la obra creador.t de Dios y se realiza en cuanto tal: "El trabajo es un bien del hombre, mediante el cual se hace más hombre" (Laborem exercens, 4-9).
El hombre está obligado al trabajo, no sólo a efectos de procurarse los bienes necesarios para una subsistencia digna y cooperar, mediante su actM dad, con la sociedad en la que vive, sino que además, necesita trabajar para realizarse como persona. El trabajo es una necesidad natural y apremiante, una obligación ineludible para todo hombre, no sólo para su conservación sino también y principalmente, para su propia perfección y desarrollo. Como persona -afirma Juan Pablo 11- el hombre es el sujeto del trabajo, y esta dimensión subjetiva es la que fundamenta la dignidad del trabajo, su valor y esencia ética (Laborem exercens, 6).
Las distintas concepciones ideológicas hoy vigentes (corrientes socialistas, neo liberalismo) fundamentadas en una racionalidad eficientista y economicista, quitan el sentido trascendente del trabajo humano, lo han objetivado de forma tal, que éste sólo vale en función de sus resultados, como si fuera un simple factor de producción más.
Para la concepción ética y cristiana, el trabajador es la causa eficiente y final del proceso económico y social, proceso que debe estar ordenado a la satisfacción plena de todas las necesidades humanas. Desde esta perspectiva reconocemos la superioridad del trabajo frente a la técnica, el capital y el dinero, todos ellos instrumentos que deben facilitar, acelerar y perfeccionar el trabajo humano (Laborem exercens, 12).
La sociedad tecnocéntrlca de este final de siglo, que sólo aprecia la ciencia, la técnica y el mismo conocimiento humano en sentido utilitario, ha favorecido la degradación actual del trabajo. En efecto, sin dejar de reconocer los aspectos positivos de los adelantos científicos y tecnológicos, queridos por el Creador para un mejor ordenamiento y perfección de la naturaleza, el proceso selectivo de difusión de conocimiento y tecnología ocasiona una gran polarización social, imposibilitando a gran parte de la humanidad acceder a un trabajo digno. Los objetivos de mayor productividad, mayor eficiencia y maximización de ganancias, alienan al hombre a las exigencias del progreso técnico y económico. Con claridad magistnl afirma Juan Pablo 11: ~ .. se verifica también -esta alienación- en el trabajo, cuando se organiza de manera tal
112
que maximaliza solamente sus frutos y ganancias y no se preocupa de que el trabajador, mediante el propio trabajo, se realice como hombre, según aumente su participación en una auténtica comunidad solidaria, o bien su aislamiento en un complejo de relaciones de exacerbada competencia y de recíproca exclusión, en la cual es considerado sólo como un medio y no como fin"(Centesimus annus, 41).
2- Derecho al trabajo. Su retribución. Como consecuencia directa de esta dimensión moral, personal, subjeti
va y trascendente del trabajo humano, claramente se expuso sobre la necesidad de que la sociedad en su conjunto garantice a toda persona el derecho a un trabajo digno; el pleno empleo y la equidad social son exigencias del Bien Común Nacional. ·
Del deber moral que todo hombre tiene de conservar su vida y de contribuir al bien de la comunidad en la que vive, se deriva el derecho al trabajo. Este derecho natural de la persona, excluye toda circunstancia o acción que, en forma directa o indirecta, impida su ejercicio. Desde esta perspectiva, afrrmamos el deber social de la propiedad de crear posibilidades de trabajo y el deber del Estado de propiciar las condiciones favorables para ello (Messner).
Corresponderá entonces a la empresa y a los sindicatos (estos últimos hoy, y por múltiples factores, con una fuerte crisis de representación), ver la forma más conveniente de generar alternativas de participación obrera en la empresa, a efectos de que el trabajador reciba equitativamente y en función de su aporte la parte que le corresponda del rédito empresarial, así como también se le posibilite participar, salvada la unidad de dirección, en la toma de decisiones empresarias. Corresponderá también al empresario no perseguir como finalidad última y exclusiva de su gestión la maximización de beneficios, antes bien deberá asumir responsablemente su compromiso social retribuyendo equitativamente a sus dependientes y generando, en la medida posible, nuevas fuentes de trabajo.
El Estado por su parte quedará obligado a garantizar este deber social de la propiedad y deberá tener presente como objetivos finales de su política económica el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso, por cuanto estos objetivos se corresponden con la misma dignidad humana. Consecuentemente, deberá también garantizar un ordenamiento y equilibrio del mercado in-
113
terviniendo -como afirma Juan Pablo 11- subsidiaria y solidariamente, según el modelo de Estado Social (Discurso en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, 25-04-97).
Claramente fue expuesto que la suerte de la economía y de la sociedad toda no pueden quedar abandonadas a las propias leyes del mercado. Dadas las actuales circunstancias, dejar el proceso económico exclusivamente relegado a lo que determine la ley de oferta y demanda, implica resignarse a un darwinismo social en virtud del cual prosperan sólo los más eficientes y los más capacitados para competir -hoy representados por los trabajadores del conocimiento, la nueva aristocracia obrera emergente·, quedando así rezagada y marginada gran parte de la sociedad.
La justicia social será viable cuando la ley de oferta y demanda quede subordinada a la ley de reciprocidad en los cambios, puesto que ambas proceden de la misma naturaleza individual y social de la persona humana. Esto implica que la búsqueda del máximo beneficio personal o sectorial quede subordinado al Bien Común mediante una conciencia global de la solidaridad. Y será viable esta justicia en la medida que exista un poder público ordenador y orientador del mercado y de la competencia, que gerencie eficazmente los condicionamientos impuestos por la economía global y a la vez instrumente políticas públicas en la búsqueda permanente de una mayor equidad social.
Hemos visto también en la última de las exposiciones que la realidad y la experiencia histórica superan toda apreciación unilateral e ideológica; que estos principios ordenadores del acontecer económico y social son principios de sentido común, que a la larga se imponen.
En economías donde ha prevalecido una concepción anglosajona y un capitalismo de corte neoliberal, hoy se registran menores tasas de desempleo, todo ello en virtud de un objetivo nacional muy claro, de estrategias compartí· das y de políticas explícitas de crecimiento y desarrollo. Nada quedó librado a la espontaneidad del mercado.
Todo nos lleva a concluir que las posibilidades de empleo y la equidad social dependen del nivel de solidaridad interna de un país. Los factores éticos y el nivel cultural de una comunidad inciden decisivamente en las relaciones laborales y en todo el proceso económico y social. En consecuencia, al ethos utilitarista global de la actual economía de mercado habrá que anteponer unaglobalización de la solidaridad, para que de esta manera, cada sujeto económico
114
actúe no sólo en defensa de sus derechos y beneficio personal, sino a la vez, plenamente consciente de sus deberes sociales.
Pero para que esta solidaridad se globalice, para que cada uno de los actores sociales actúe comprometido con el Bien Común Nacional mediante una fuerte conciencia comunitaria, hará falta una gran tarea educativa que propicie el cambio cultural necesario a tal efecto. En esa tarea docente y formativa está empeñado el CIES desde hace tiempo. Ojalá que estas VI Jornadas Nacionales de Etica y Economía hayan sido útiles para tales cometidos.
115
Obras publicadas:
Temas CIES 1: Demonología, Espiritismo y Sectas- 3 Documentos Eclesiásticos, año 1990. Temas CIES 2:]ornadas Empresarias (1): "Empresario ocupe su puesto en la vida nacional", año 1990. Temas CIES 3: 100 años de la Encíclica Rerum Novarum- León Xlll, año 1991. Temas CIES 4: Sexo y Vida- Sida, Homosexualidad, Aborto- Dr. Luis Aldo Ravaioli, año 1992. Temas CIES 5: Diccionario de la Centesimus Annus- Luis M. Bertolino, año 1993. Temas CIES 6: El Vaticano y la Democracia- Dr. Juan Rafael Uerena Amadeo, año 1994. Temas CIES 7: Diccionario de la Veritatis Splendor- Luis M. Bertolino, año 1995. Temas CIES 8: Diccionario de la Evangelium Vitae- Luis M. Bertolino, año 1997. Temas CIES 9: "Diccionario de la Fides et Ratio- Luis M Bertolino año 1999. Cuestiones de Teología, Etica y Filosofía, Carmelo E. Palumbo, año 1988. Orientaciones y principios del Magisterio Social de la Iglesia - 15 Documentos Pontificios, año 1989. Cuestiones Varias de Etica, Educación y Teología- Carmelo Palumbo, año 1996. Guía para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia, 3da. Edición, Carmelo E. Palumbo, 2000. Rol de Estado en la Economía, Varios autores. Primeras Jornadas Nacionales de Etica y Economía- "La Gestión Empresaria y el Capitalismo del Futuro" Segundas Jornadas Nacionales de Etica y Economía - "Problemas actuales de la ocupación y el empleo" Terceras Jornadas Nacionales de Etica y Economía- "Estabilidad, crecimiento y desarroUo" Cuartas Jornadas Nacionales de Etica y Economía- "Organizaciones sociales intermedias" Quintas Jornadas Nacionales de Etica y Economía- "El desa"oUo sustentable en la Argentina" Ciclos de Cultura y Etica Social- Volumen 1, "¿Qué tipo de hombre es Ud.?"
117