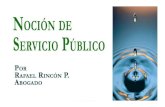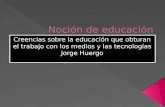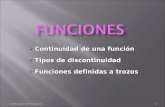EL TRATAMIENTO DE LA PREHISTORIA EN LOS LIBROS DE TEXTO DE ... · La noción de representación es...
Transcript of EL TRATAMIENTO DE LA PREHISTORIA EN LOS LIBROS DE TEXTO DE ... · La noción de representación es...
1
EL TRATAMIENTO DE LA PREHISTORIA EN LOS LIBROS DE TEXTO DE
1º DE E.S.O.: REPRESENTACIONES Y MODELOS SUBYACENTES1
Víctor M. Longa
RESUMEN
Este artículo analiza el tratamiento de la Prehistoria en 1º de E.S.O. a partir de una
muestra representativa de cuatro libros de texto. Además de diferentes imprecisiones, el
análisis de tales libros revela un modelo claramente eurocéntrico, consistente en
sostener, explícita o implícitamente, que la conducta humana moderna surge en Europa,
ignorando así el papel clave de África en el origen de tal conducta. El trabajo aborda las
implicaciones de tal visión, que reproduce, y transmite al alumno, un modelo
tradicional, ya abolido por la Paleoantropología.
Palabras clave: Prehistoria, Paleolítico, evolución humana, conducta humana moderna,
E.S.O., libros de texto
0. INTRODUCCIÓN
La noción de representación es central en cualquier explicación de lo que
denominamos ‘realidad’, esto es, del mundo o de ciertos aspectos de él. Desde una
perspectiva neurológica, Bickerton (1990, p. 40) ha sostenido que “ninguna criatura
percibe directamente el mundo”, de modo que cualquier conocimiento de la realidad no
es directo, sino mediado por los mecanismos cognitivos que posea una especie dada.
Por ello, todo aspecto que percibe un organismo (la visión en color o en blanco y negro,
etc.) es una representación que se impone sobre lo representado (Bickerton, 1990, p.
45). De este modo, la única manera en que cualquier ser (humano o no) puede conocer
el mundo es mediante niveles de representación, que son simplemente formas de
aprehender el mundo (Bickerton, 1990, p. 107).
Lo señalado no se limita a la percepción sensorial, sino que se puede extender a
cualquier ámbito del conocimiento que es mediado por otros. El teórico de la literatura
André Lefevere ha enfatizado el papel de la reescritura, esto es, el papel de “quienes
2
están en medio”, hecha por “hombres y mujeres que no escriben literatura sino que la
reescriben” (Lefevere, 1992, p. 13). Como este autor señala, la noción de reescritura se
aplica a cualquier aspecto que suponga una selección determinada: una antología de un
autor o corriente, una edición de un texto, una traducción, una historia de la literatura o,
extendiendo aún más su marco, una guía de catedrales románicas, por ejemplo. Cada
una de estas selecciones puede variar bastante, o incluso mucho, si es efectuada por dos
personas diferentes, y lo relevante consiste en que cada selección produce una cierta
representación (o imagen, por usar el término de Lefevere). Ya que esa representación
es el acceso al ámbito en cuestión para mucha gente, eso implica que tales imágenes
coexisten con las realidades con las que compiten, pero las imágenes siempre alcanzan a
más personas que las realidades correspondientes (no en vano señalaba Bickerton que
las propiedades de las representaciones se imponen a la fuerza sobre aquello que es
representado).
La trascendencia de la noción de representación (ofrecida por otros, en este caso),
se aplica de manera muy relevante también al ámbito escolar, pues el conocimiento al
que accede el alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje le inculca una
determinada imagen del mundo (mediante una determinada selección y tratamiento de
los contenidos); por ello, diferentes ideologías ‘fabricarán’ diferentes modelos y valores
educativos. En suma, aplicando las tesis de Lefevere (y Bickerton) al ámbito educativo,
las representaciones transmitidas al alumnado producirán en él una visión determinada
de la realidad, que idealmente debería coincidir con ella, pero no siempre sucede así.
El objetivo de este trabajo es analizar tal aspecto aplicado al tratamiento (o
representación) de la Prehistoria en 1º de E.S.O. dentro de la asignatura Ciencias
Sociales. Geografía e Historia. Tal curso introduce en el currículo escolar (al menos,
desde una perspectiva amplia) los contenidos de la Prehistoria, siendo así el primer
contacto del estudiante con ese macroperíodo temporal. El trabajo se originó a partir de
la lectura que hice, por pura curiosidad, del tema correspondiente2 en el libro de texto de
mi hijo (Pérez Álvarez et al., 2007, editorial SM). La lectura reveló varias imprecisiones
y errores relevantes. A partir de ahí, decidí ampliar la perspectiva, rastreando cómo
presentaban la Prehistoria otros libros de texto del mismo curso3, correspondientes a las
editoriales Anaya4 (Burgos Alonso y Muñoz-Delgado y Mérida, 2007), Bruño5
(Morales Pérez et al., 2007) y Editex6 (Matesanz Caparroz et al., 2007), para tratar de
3
determinar, a partir de una muestra significativa, si otros libros seguían un derrotero
similar7.
Es obvio que la selección de los contenidos de la Prehistoria que se deben
impartir en un nivel cursado por alumnos de 12-13 años debe ser muy cuidadosa, pues
el conocimiento de ese vasto período se basa solamente en el análisis e interpretación
del registro fósil y arqueológico asociado a las varias especies de homínidos que nos
han precedido. Dado que, como señala Mithen (2007), tal registro no ‘habla’ por sí
mismo, hay que aplicarle métodos y teorías que permitan su interpretación, en la cual
son básicas las inferencias (cf. Balari et al., en prensa, apdo. 1 sobre los problemas de
tales inferencias). Por esa razón señalaba Binford (1989, p. 3) que “all statements we
make about the past as a result of our archaeological endeavors are only as good as the
justifications we offer for the inferences that we make”.
Esa necesidad de presentar los contenidos con sumo cuidado supondrá muchas
veces simplificar ciertos aspectos. Pero una cosa es simplificar un contenido para que
un alumno de 1º de E.S.O. pueda acceder a él y otra muy diferente es ofrecer
afirmaciones imprecisas o erróneas, que en la Paleoantropología actual no se sostienen,
como trataré. Más en general, analizaré los modelos subyacentes (imágenes en el
sentido de Lefevere, o representaciones) ofrecidos por los libros de texto, mostrando en
especial su eurocentrismo tan acusado (explícito o implícito): mientras tales libros
afirman correctamente que África es la cuna anatómica de la humanidad, cuando
presentan los rasgos que conforman la ‘modernidad conductual’ (cf. sobre esos rasgos
McBrearty y Brooks, 2000, p. 492; Henshilwood y Marean, 2003, p. 628; Mellars,
2005, p. 13; Klein, 2009, p. 742), se omite, de manera inexplicable, toda referencia a
África, aludiendo únicamente a Europa (Paleolítico superior). Así, tal imagen sugiere al
alumno que los africanos eran conductualmente primitivos, y sólo dejan de serlo cuando
llegan a Europa, momento en que aparece en ellos la conducta moderna. Esa imagen
eurocéntrica transmitida a los alumnos, sostenida en el pasado por la Paleoantropología,
ha sido abolida desde hace ya tiempo en esta disciplina, por lo cual sorprende que los
libros escrutados sigan reproduciéndola, e ignorando así que la conducta moderna tiene
su origen en África decenas de miles de años antes que en Europa.
Antes, sin embargo, de acometer el análisis de los cuatro libros de texto
(apartado 2), discutiré con brevedad (apartado 1), aportando algunos ejemplos, qué tipos
4
de simplificaciones pueden ser razonables a la hora de presentar la Prehistoria en el
nivel escolar aludido. Una breve conclusión (apartado 3) finaliza el trabajo.
1. ¿QUÉ TIPOS DE SIMPLIFICACIONES SON RAZONABLES?
Como en cualquier otra disciplina o temática, al planificar la exposición de los
contenidos de la Prehistoria es fundamental considerar a qué alumnos van dirigidos,
teniendo en cuenta su maduración cognitiva, sus conocimientos generales, la
presentación por primera vez o no de la temática en el currículo escolar, etc. Tales
factores pueden sugerir la necesidad de simplificar ciertos contenidos que, de otro
modo, no serían aprovechados, o ni siquiera entendidos, por un alumno de 1º de E.S.O.
Como escribe Lewis-Williams (2002, p. 8), “no tenemos que explicarlo todo para poder
explicar algo”. Ofrezco dos ejemplos de simplificaciones plenamente justificables.
El primero alude al arte paleolítico, o, más bien, a lo que concebimos como tal.
En los libros de texto tratados (y en general), se usa la noción de ‘arte’ (cf. la
caracterización de Ramachandran y Hirstein, 1999, y Turner ed., 2006 sobre sus
implicaciones cognitivas) para referirse a las pinturas rupestres o arte parietal (cf. la
panorámica de Bahn, 2007), mayormente (aunque no sólo) de tipo figurativo, y a los
objetos que forman el arte mueble o mobiliar (cf. Barandiarán, 2006).
Pero en realidad, al denominar como ‘arte’ a las producciones prehistóricas, lo
que hacemos es proyectar nuestra propia concepción del arte a una época muy diferente,
en la que esa concepción a buen seguro no existía. David Lewis-Williams (Lewis-
Williams, 2002, p. 43), uno de los mayores expertos en arte paleolítico, es muy claro al
respecto: “La gente supone demasiado rápidamente que el ‘arte’, tal como ellos
entienden el término, es un fenómeno universal, y tienden a atribuir no sólo la propia
palabra sino también todas sus connotaciones a contextos no occidentales. […]. Pero
las ideas sobre el ‘arte’ y los ‘artistas’ son formulaciones que se hacen en momentos
específicos de la historia y en culturas específicas. Por ejemplo, el ‘arte’, tal como lo
consideramos en el Londres, Nueva York o París de hoy, no existía en la Edad Media,
cuando la gente no distinguía entre ‘artesano’ y ‘artista’. La idea de unos individuos
inspirados que, debido a su posición casi espiritual, se apartan de los mortales
comunes, es un concepto que consiguió aceptación en el Occidente más reciente
durante el movimiento Romántico (hacia 1770-1848)”. De este modo, Lewis-Williams
5
(2002, p. 44) señala que “esa palabra [arte; VML] ha llevado a muchos investigadores
al error de entender las imágenes del Paleolítico superior en términos del arte
occidental”. En suma, según este autor, el ‘arte’ paleolítico tuvo muy poco que ver (si es
que tuvo algo que ver) con nuestra noción actual del arte.
Pero aunque calificar como ‘arte’ al conjunto de manifestaciones de tipo parietal
y mobiliar de la Prehistoria es arriesgado, si hacemos un análisis en términos de costes y
beneficios asociados, esa simplificación parece más que razonable teniendo en cuenta
los destinatarios, pues evita plantear un problema mucho mayor ante el alumno: ¿qué
era, entonces, el ‘arte’ de aquel período?; ¿qué fines perseguía, qué significado tenía?
La respuesta no se conoce, existiendo muchas teorías al respecto: desde la estética, del
‘arte por el arte’, a la mágica, o a la estructuralista de oposiciones binarias, pasando por
la lucha social, o la del propio Lewis-Williams (2002), consistente en que el ‘arte’
(parietal) se relaciona con el acceso a estados alterados de conciencia, propiciado por
una conciencia de nivel superior poseída por Homo sapiens, de la que carecían los
homínidos previos. Incluso se ha llegado a sostener (Guthrie, 2005) que el arte parietal,
lejos de apuntar a representaciones ligadas a aspectos mágicos o religiosos, suponía algo
mucho más mundano, una especie de graffitis realizados por adultos y jóvenes que
reflejaban los aspectos más cotidianos, como la familia. Por tanto, la simplificación de
aplicar la noción de ‘arte’ a ese período evita un problema mucho mayor.
Un segundo ejemplo de afirmación simplificadora, pero que a pesar de ello
parece razonable, la ofrece el libro de Anaya (p. 146): “El aumento de la capacidad
craneal y cerebral aumentó su [homínidos; VML] inteligencia, haciendo posible las
capacidades de pensar, hablar, inventar y fabricar herramientas”. La primera parte de
la afirmación parece certera, como ha mostrado el trabajo de Harry Jerison (cf. Jerison,
1973, 1985) sobre la proporción entre el tamaño relativo del cerebro y del cuerpo
(‘coeficiente de encefalización’), de modo que los cerebros de los animales
considerados más inteligentes son proporcionalmente más grandes con respecto al
cuerpo que los de otros seres. Pero en cuanto a la segunda parte, que una especie sea
más o menos inteligente no se relaciona con la posibilidad de poder exteriorizar los
pensamientos a los congéneres. De hecho, los animales poseen una rica vida mental
(representaciones conceptuales muy complejas), si bien su comunicación se limita a
aspectos muy concretos y limitados (cf. Longa, 2007): como señala Hurford (2007, p.
164), “mostly they keep this rich content to themselves”, y esto rige igualmente para las
6
especies consideradas como más inteligentes. Por otro lado, no es menos cuestionable la
relación de causa-efecto establecida por Anaya entre inteligencia y lenguaje; numerosos
autores, desde marcos diferentes, sostienen más bien lo contrario, que el lenguaje
provocó un aumento muy fuerte de la inteligencia, y no al revés (cf. Bickerton, 1990,
1995; Dennett 1995, 1996; MacPhail, 1987; Spelke, 2003, entre otros muchos). Pero, de
nuevo, tal simplificación no se antoja contraproducente, pues con ella el niño no debe
enfrentarse a cuestiones que no son claras ni siquiera para los especialistas.
Valgan ambos ejemplos para mostrar que a veces es razonable (o necesario,
incluso) simplificar aspectos que de otro modo serían demasiado complejos para
alumnos del nivel considerado. Pero cuestión muy diferente es efectuar afirmaciones
inexactas sobre aspectos en los que no hay necesidad de simplificar, sobre todo cuando
las imágenes ofrecidas al alumno reproducen un modelo ideológico determinado, como
el eurocentrismo. El siguiente apartado analiza tales cuestiones, divididas por ámbitos.
2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS CUATRO LIBROS DE TEXTO
2.1. Cronología y etapas
Debe destacarse en primer lugar la gran divergencia que existe entre los
diferentes libros de texto sobre la cronología de las etapas del Paleolítico, en especial
del Paleolítico medio: mientras SM (p. 145) señala que esta etapa empezó hace 100.000
años, Bruño (p. 162) ofrece la cifra de 150.000 años, y Anaya (p. 148), 200.000. Es esta
última fecha la más ajustada (cf. d’Errico et al., 2003, p. 4), pero incluso se queda corta:
mientras Klein (2009, pp. 395 y 483) atribuye al Paleolítico medio y a su tradición
musteriense una antigüedad de 250.000-200.000 años en Europa y África (cf. también
Klein y Edgar, 2002, p. 231), según muchos el comienzo de tal etapa es aún más
antiguo, 300.000 años (Gamble, 2007, p. 174), o 300.000-250.000 años (Bar-Yosef,
2008, p. 377). En lo que respecta a África, la tecnología equivalente del Paleolítico
medio europeo, la de la Edad de la Piedra media, “was present before 285,000 years”
(McBrearty y Tryon, 2005, p. 258), mientras que McBrearty y Brooks (2000, p. 453)
sostienen una franja de 300.000-250.000 años, y De la Torre Sáinz (2008, p. 228) un
poco menos de 300.000 años. Por tanto, no se entiende bien la divergencia cronológica
existente entre los libros de texto, especialmente en lo que se refiere a una datación para
el Paleolítico medio tan reciente como 100.000 años.
7
Sin embargo, la cronología no es lo más relevante. Lo que más llama la atención
es que los cuatro libros aluden solamente a la cronología y etapas europeas, ignorando
cualquier referencia a las etapas del registro arqueológico africano más relevante, el del
África subsahariana. Téngase en cuenta que las nociones de Paleolítico inferior, medio y
superior se refieren a Europa (y norte de África, aunque hay diferencias entre los
períodos medio por un lado y superior por otro en ambas áreas); para África
subsahariana se utilizan las denominaciones de Edad de la Piedra temprana, media y
tardía. Tal restricción a Europa y omisión de África (consistente con el eurocentrismo
mostrado por los cuatro libros) es de lamentar, pues el registro africano se ha mostrado
en los últimos tiempos tremendamente importante, hasta el punto de haber alterado la
percepción sobre el origen de la conducta moderna (cf. infra). La razón de ignorar las
etapas africanas podría deberse a dos factores: bien centrarse en Europa
(eurocentrismo), o bien considerar que las etapas africanas son plenamente equivalentes
a las europeas. Si esta segunda opción fuera la causa, sería insostenible, como señalan
McBrearty y Brooks (2000, p. 456): “As early as the 1920s it was clear that the African
archaeological record could not be accommodated within the European Paleolithic
model. A separate scheme of Earlier, Middle and Later Stone Ages (ESA, MSA, and
LSA) was devised for Stone Age Africa […] to emphasize its distinctiveness from the
Lower, Middle, and Upper Paleolithic of Europe”.
En todo caso, teniendo en cuenta que África es completamente ignorada en los
cuatro libros, salvo para sostener que es la cuna ‘anatómica’ de la humanidad, no
sorprende la desatención a los períodos arqueológicos africanos. Se pueden, pues,
aplicar a esos libros las siguientes palabras de McBrearty y Brooks (2000, p. 453): “This
view of events stems from a profound Eurocentric bias”.
Esa concepción eurocéntrica se manifiesta en otros aspectos, como la afirmación
de Anaya (p. 148) según la que el Paleolítico superior “es la época del Homo sapiens,
representado en Europa por el hombre de Cromagnon”. Esto deja de lado que en
realidad el Homo sapiens o (humano anatómicamente moderno) es mucho más antiguo
que los 40.000-35.000 años en que se inicia el Paleolítico superior, y además no se
entiende bien, pues en la p. 147 se atribuye al Sapiens una antigüedad de unos 195.000
años, consistente efectivamente con la nueva datación de unos cráneos descubiertos en
1967 en Etiopía (cf. McDougall et al., 2005). Por ello, la época con la que se debería
relacionar a nuestra especie es la Edad de la Piedra media africana: en ella no sólo
8
aparece la anatomía moderna, sino también la conducta moderna. No se entiende (salvo
por el eurocentrismo) que se vincule al Sapiens con un período que es exclusivamente
europeo (y en el que incluso coexistió con los Neandertales durante unos 10.000 años,
por lo que ni siquiera fue la única especie existente en Europa): el hombre de
Cromagnon implica solamente la llegada de esos africanos modernos, cognitiva,
conductual y anatómicamente, a Europa.
2.2. Las herramientas y la ‘marca distintiva’ de lo humano
Mientras dos libros señalan que Homo habilis fabricó las primeras herramientas
de piedra (Bruño, p. 161 y Editex, p. 154), los otros dos apuntan a la confección de
herramientas como el rasgo distintivo humano. Así, SM (p. 147) afirma que los
homínidos lograron “la capacidad de fabricar sus propias herramientas”, de modo que
“La capacidad para fabricar útiles, aunque estos fueran muy rudimentarios, muestra el
rasgo distintivo del género humano”. Por su parte, según Anaya (p. 147) el género
Homo es considerado humano por su capacidad de fabricar herramientas. Este mismo
libro (p. 143) efectúa la siguiente pregunta: “El Australopithecus usó instrumentos pero
no los fabricó. ¿Se le puede considerar propiamente humano?” (la respuesta implícita
según el racional de la exposición del libro es ‘no’).
La información de estos dos libros es ambigua si no se cita que el rasgo
distintivo es la capacidad de fabricar útiles de piedra, y no de otros tipos. Durante
mucho tiempo se consideró que la principal diferencia (o una de las más relevantes,
junto al lenguaje) entre animales humanos y no humanos consistía en que estos últimos
no fabricaban herramientas, pero tal idea se ha revelado errónea. Como señalan Haslam
et al. (2009, p. 339), “Several animal species use tools and selectively manipulate
objects” (cf. Beck, 1980 para una amplia evidencia, y el reciente Finn et al., 2009 sobre
los pulpos). Ese uso no se restringe a los chimpancés, que usan una amplia tipología de
herramientas (cf. McGrew, 1992 y la síntesis de Haslam et al., 2009), incluyendo
herramientas de piedra usadas (pero no trabajadas) a modo de martillos y yunques para
abrir frutos secos como nueces, sino a otras especies, como los cuervos, que no solo
utilizan sino que modifican elementos, adaptándolos como herramientas (cf. Hunt y
Gray, 2004), o aplican una herramienta a otro objeto para usar este último a su vez
como otra herramienta, lo que implica la noción de ‘meta-herramienta’, obtenida
mediante una cadena compleja (cf. Wimpenny et al., 2009 y referencias).
9
Por todo ello, aunque ciertamente ni los primates no humanos ni otros seres
trabajan la piedra, muchos animales usan gran variedad de materiales (madera, hojas,
ramas, hierba, corteza, piedra no tallada, etc.) como herramientas. La conclusión es
clara: la capacidad de fabricar útiles en general (sin especificar que esos útiles suponen
trabajar la piedra de manera consciente) no es ningún rasgo distintivo humano.
2.3. La laringe y su relación con la aparición del lenguaje
La evolución del lenguaje es un aspecto controvertido, ya que es obvio que un
rasgo cognitivo no fosiliza, por lo que es necesario inferir su posible existencia en un
período o una especie homínida dada a partir de la interpretación de objetos del registro
fósil y arqueológico. Dada tal dificultad, no es esperable que los libros de texto traten de
manera precisa una cuestión que carece de consenso. Pero tampoco lo es que
reproduzcan afirmaciones tradicionales, que recientes investigaciones han revelado
falsas. El papel de la laringe en la aparición del lenguaje es un claro ejemplo de esa falta
de actualización.
SM (p. 147) señala que hace 5 millones de años un cambio climático redujo los
bosques, obligando a los primeros homínidos a descender al suelo desde los árboles
para buscar comida. Eso determinó que adquirieran nuevos comportamientos como
caminar erguidos, lo que a su vez provocó cambios anatómicos como la posición
vertical de la columna, el bipedalismo para la locomoción, la cabeza erguida sobre la
espalda o la que nos interesa, “Transformaciones en la laringe que permitieron el
desarrollo del lenguaje articulado” (ibid.).
Sobre esto deben señalarse dos cuestiones. En primer lugar, dado que en el
cuadro de esa misma página se señala que los Homo habilis “pueden hablar”, parece
darse a entender que esa transformación en la laringe (su descenso) es muy antigua,
cuando los autores que han sostenido la importancia del ese descenso para obtener una
comunicación eficiente, como en especial Philip Lieberman (cf. Lieberman, 1984, 1991,
1998, 2006), han defendido que el descenso es muy reciente, producido en los humanos
modernos y del que incluso carecían los Neandertales, que coexistieron con ellos. Pero
la principal dificultad de la afirmación de SM consiste en que la importancia de la
bajada de la laringe, que se asumió durante mucho tiempo como clave para el lenguaje
(al menos, el de tipo moderno), ha sido rebatida de manera incuestionable.
10
Tradicionalmente, el habla fue considerada un rasgo privativo del ser humano.
Ese supuesto carácter único ha sido especialmente defendido por Lieberman, cuya tesis
sobre la evolución del lenguaje se puede resumir en la primacía evolutiva del habla (cf.
Lieberman, 1984, 1991, 1998, 2003, 2006, 2007). Según este autor, la sintaxis y la
cognición humana modernas fueron propiciadas por una comunicación vocal rápida,
posibilitada por el descenso de la laringe y consiguiente reorganización del tracto vocal
supralaríngeo (donde la posición de la lengua tiene un papel central), que permitió
realizar una gama muy amplia de sonidos fundamentales para las lenguas. Según
Lieberman, aunque los primates pueden acceder a la sintaxis y al léxico (aspecto por
otro lado criticable; cf. Longa y López Rivera, 2005), no pueden hablar, al ser su
aparato vocal mucho más limitado. La relevancia de la bajada de la laringe para el
lenguaje, avanzada en origen por Lieberman et al. (1969), afirmaba que ese descenso,
inexistente en otros primates, fue una adaptación para producir un elenco más amplio de
sonidos.
La tesis del descenso de la laringe, aunque enfatizada por Lieberman, ha sido en
realidad un lugar común durante mucho tiempo, como señalan Fitch y Reby (2001, p.
1669): “The beliefs that a descended larynx is uniquely human and that it is diagnostic
of speech have played a central role in modern theorizing about the evolution of speech
and language” (cf., por ejemplo Arsuaga y Martínez, 1998, cap. 16). Tal idea, por tanto,
asumía que en los mamíferos existen dos modelos de posicionamiento de la laringe:
mientras todos los mamíferos, incluido el bebé humano, muestran una laringe alta (por
ello un bebé puede mamar y respirar a la vez), a partir de algunos meses de edad el niño
comienza a experimentar un descenso paulatino de ese órgano, que se sitúa en una
posición más baja.
Sin embargo, trabajos recientes han mostrado que la suposición de que “The
non-human larynx is positioned high” (Lieberman, 2003, p. 261) es falsa: la posición de
la laringe humana no es ‘especial’ en nuestra especie, por lo que no es específicamente
humana, ni específica del lenguaje (cf. sobre tal aspecto Fitch, 2000, 2002, 2005, 2009,
o Hauser y Fitch, 2003). Como muestran Fitch y Reby (2001), la laringe mamífera es
muy flexible y dinámica; en las vocalizaciones de animales tan diferentes entre sí como
cerdos, cabras, monos o perros, entre otros, la laringe es móvil, de modo que desciende,
e incluso en algunos casos (como en el perro) por debajo de la posición ocupada por
nuestra laringe. Pero ni siquiera una laringe descendida de manera permanente es un
11
atributo específicamente humano, pues en animales como el ciervo rojo, el gamo o el
koala (Fitch y Reby, 2001), la gacela de Mongolia (Frey y Riede, 2003) o en bastantes
felinos (Weissengruber et al., 2002) la laringe ocupa de manera fija una posición
inferior a la nuestra. Dado que “none of these nonhuman species produces speech-like
sounds” (Fitch, 2009, p. 188), es obvio que “a descended larynx is not necessarily
indicative of speech” (Hauser y Fitch, 2003, p. 165). Por ello, la convergencia de la
bajada de la laringe en muchas especies tuvo que deberse a la actuación de una fuerza
selectiva diferente a la del propio lenguaje; autores como Ohala (1983) o Fitch (1997)
sugieren que pudo tener que ver con la exageración del tamaño corporal sugerido por las
vocalizaciones emitidas, aspecto aplicado por Fitch y Giedd (1999) al descenso
secundario de la laringe producido en la pubertad de los machos humanos.
El libro de texto de SM reproduce un modelo tradicional que ya no se sostiene.
Tal tratamiento requeriría una actualización para evitar presentar una idea desfasada
científicamente. Aunque tal actualización, teniendo en cuenta el nivel al que van
dirigidos los contenidos, no debería entrar en detalles sobre la laringe mamífera, debería
eliminar la relación directa establecida entre el descenso de la laringe y el lenguaje.
2.4. Cuestiones relacionadas con la tecnología de la Prehistoria
Algunos de los libros (en especial SM) muestran imprecisiones y ambigüedades
en su tratamiento de la tecnología prehistórica (cf. sobre tal tecnología las panorámicas
de Eiroa et al., 1999 y en especial de Schick y Toth, 1993). Ofrezco y discuto algunos
ejemplos.
Según SM (p. 145), en el Paleolítico inferior “los seres humanos comenzaron a
fabricar hachas de mano”. Esta alusión a los bifaces8 es cuando menos ambigua, porque
parece indicarse que esa tecnología es la primera de la humanidad, cuando en realidad
los bifaces se insertan en el segundo gran tecno-complejo, achelense, surgido hace 1.65
millones de años y que es 1 millón de años posterior al olduvayense, tecno-complejo
caracterizado por la industria de cantos tallados. Hay que esperar hasta la p. 148 para
leer una alusión a tales cantos. Por otro lado, mientras en el cuadro de la p. 144 se
señala que “El Homo erectus fabrica útiles de piedra”, con lo cual se da a entender que
el Homo habilis no fabricó herramientas (de hecho, no se cita tal aspecto), en el cuadro
12
de la p. 147 se señala que los Homo habilis “fabrican útiles”, mientras que los Homo
erectus “fabrican bifaces”. Tal información es, pues, confusa.
Por otro lado, SM caracteriza al Paleolítico medio como “una etapa con mayor
progreso material que la anterior [Paleolítico inferior; VML]” (p. 145), pues en esa
etapa “los seres humanos dominan la técnica de la talla” (ibid.). Esta afirmación es,
cuando menos, muy discutible, pues los bifaces del Paleolítico inferior son producto de
una talla sofisticada (Mithen, 1996, pp. 128-129 expone su gran dificultad técnica) y
simétrica. La diferencia entre ambos períodos reside más bien en que mientras en el
Paleolítico inferior se trabajan núcleos de piedra (cantos tallados primero, bifaces
después), el Paleolítico medio trabaja los núcleos de piedra no para obtener núcleos en
sí, sino lascas, láminas de piedra cortantes desprendidas de los núcleos. De hecho, el
tecno-complejo musteriense del Paleolítico medio se caracteriza por la técnica de
reducción Levallois (cf. Dibble y Bar-Yosef, 1995). Aunque hay antecedentes de ella en
el complejo achelense del Paleolítico inferior (cf. Klein, 2009, pp. 487-488, y
McBrearty y Tryon, 2005, p. 257), la reducción Levallois se generaliza en el Paleolítico
medio, llegando a ser la técnica más característica. Ciertamente, este era un
procedimiento muy complejo, pues las lascas obtenidas (una grande o varias pequeñas)
eran de tamaño y forma predeterminadas, y se conseguían mediante un solo golpe a
partir de una muy meticulosa preparación previa del núcleo. Pero eso no justifica
afirmar que es en el Paleolítico medio donde se domina la técnica de talla, pues el
tallado de un bifaz era técnicamente complejo. Más bien, lo que se podría señalar es que
mientras en el Paleolítico inferior se domina la técnica de talla de núcleos, en el medio
se domina la técnica de obtención de lascas.
En esa misma página (p. 145), SM define la técnica de la talla como “Forma de
trabajar la piedra mediante golpes secos, separando fragmentos hasta conseguir el útil
preciso”. Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo previo, tal definición, que alude
al trabajo del núcleo, excluye la talla precisamente del Paleolítico medio, caracterizada
por las industrias de lascas (el tecno-complejo musteriense se caracteriza por el hecho
de que, en general, se dejan de construir bifaces, de modo que en él predominan
industrias de lascas sin presencia de bifaces; cf. Klein, 2009, p. 295).
SM también señala (p. 145) que en el Paleolítico superior hay “herramientas
más complejas y variadas, como anzuelos y agujas”. Sin embargo, no es correcto
vincular el origen de tal tipo de tecnología con el Paleolítico europeo, entendiéndose esa
13
afirmación como una muestra más del eurocentrismo subyacente. La tecnología propia
de los humanos modernos es bastante anterior al Paleolítico superior, pues en
yacimientos africanos (especialmente de Sudáfrica) se documentan rasgos tecnológicos
presentes en el Paleolítico superior europeo unos 30.000-40.000 años antes de esta
etapa, durante la Edad de la Piedra media africana. Por ejemplo, Mellars (2002) apunta
la existencia en África meridional de una tecnología moderna “en una fecha
sustancialmente más temprana que en cualquier otra parte de Europa”. Dos casos
paradigmáticos son los yacimientos de Klasies River Mouth y de la cueva Blombos: en
el primero existen industrias líticas (conocidas como industrias Howieson’s Poort)
datadas entre 80.000 y 56.000, y con un auge entre 70.000-65.000 años (cf. Miller et al.,
1999), que son muy semejantes en muchos aspectos a las del Paleolítico superior, como
una tecnología muy sofisticada de hojas (téngase en cuenta que según Mellars, 2002, p.
46, el Paleolítico superior muestra un paso de tecnologías basadas en lascas, vinculadas
al musteriense del Paleolítico medio, a otras basadas en hojas alargadas). Por su parte,
Blombos ofrece un tipo de tecnología diferente, muy abundante en microlitos, pequeños
objetos, como puntas de proyectil, similares a las del Solutrense europeo, y datados en
unos 80.000 años (por tanto, unos 60.000 años antes del Solutrense).
Pero dado que se vincula la tecnología moderna específicamente con el
Paleolítico superior, ignorando por completo a África, se vuelve a ofrecer la imagen de
que es en Europa cuando el Homo sapiens deviene (en este caso) tecnológicamente
moderno.
También el libro de Anaya muestra alguna afirmación inexacta. Una de ellas es
sostener que el Paleolítico (en general, sin diferenciar ninguna de sus tres divisiones) se
refiere al sistema más antiguo de trabajar la piedra, la talla, “consistente en golpearla
con otra para darle forma u obtener fragmentos, llamados lascas” (p. 145). De tal
afirmación parece desprenderse que se alude a la técnica de talla por percusión directa
mediante percutores duros (golpear una piedra con otra). Sin embargo, en el tallado de
la piedra no sólo se usaban percutores duros (piedras), sino también blandos (hueso o
madera) en etapas finales de la confección de la herramienta, como sucedía en bifaces
achelenses. Por otro lado, en el Paleolítico superior (y esto se aplica también a la Edad
de la Piedra media y tardía africanas) también existe la técnica de talla por percusión
indirecta (cf. Mellars, 2002, y para mayor amplitud, Mellars, 1989a).
14
La mayor parte de aspectos problemáticos referidos se hubieran solventado
mediante un breve listado de los principales tecno-complejos (olduvayense, achelense,
musteriense, etc., nombres que ni siquiera se mencionan), junto al tipo de herramientas
más características de cada uno, mencionando el papel fundamental de África.
2.4. Ideas sobre ‘superioridad’ en el proceso evolutivo
Al introducir contenidos referidos a la evolución, es fundamental evitar generar
en el alumno las ideas de superioridad o inferioridad en el proceso evolutivo, esto es,
evitar presentar la evolución (humana, en este caso, pero también la de la vida en
general) como una gradación o avance desde lo ‘imperfecto’ a lo ‘perfecto’. De ser así,
se introduciría la idea de direccionalidad del proceso evolutivo, algo de lo que podría
derivarse la asunción, por ejemplo, de que la evolución debía ‘culminar’ con nuestra
especie. Y evitar esto es especialmente importante porque en el pasado la concepción
(incluso científica) sobre los homínidos previos ha sido muy despectiva (cf. Balari et
al., en prensa, y referencias). Afortunadamente, tal concepción ha sido abolida de la
Paleoantropología, pero aún no de la sociedad en general. Por ello, es necesario
combatir tal idea desde la propia base, esto es, desde la escuela.
Los libros analizados sostienen, de modo explícito a veces y velado otras, una
concepción de direccionalidad o progresión que es incompatible con el propio proceso
evolutivo. Por ejemplo, aunque es factible sostener, como hace Editex (p. 155), que la
inteligencia (de manera equivalente, la creatividad o versatilidad mental, o ‘fluidez
cognitiva’ en términos de Mithen, 1996) de los Sapiens era mayor que la de los
Neandertales, algo que deriva del registro arqueológico vinculado a ambas especies (cf.
Longa, 2009 sobre el ámbito tecnológico, y Balari et al., 2008, para una discusión
general), lo que ya no es justificable es afirmar, en referencia al Homo sapiens, que
“expresaban sus sentimientos a través del arte, algo que les hacía totalmente diferentes,
y superiores, a todos los homínidos precedentes” (ibid.). Aunque esta afirmación sobre
‘superioridad’ es una de las más explícitas, los libros contemplados están impregnados
de esa visión: herramientas “cada vez más perfectas” (Editex, p. 156), “más
perfeccionadas” (Bruño, p. 161, en referencia a las herramientas del Neandertal), etc.
La información transmitida debería estar libre de alusiones como las señaladas, y
por supuesto, no se debería caracterizar a los humanos modernos como ‘superiores’ a
15
los anteriores. Tales concepciones chocan con la esencia de la evolución, que carece de
cualquier propósito, progreso, intencionalidad o dirección (Dennett, 1995, Ruse, 1986).
Como señaló Jacob (1977), la evolución es una especie de chapucera, que simplemente
trabaja con lo que tiene a mano en cada momento, sin perseguir nada. No hay nada más
que el aquí y el ahora en términos evolutivos. En otras palabras, y como ya intuyó el
propio Darwin (1859), la evolución no puede ‘ver hacia delante’.
Aunque en la evolución de la vida existe un avance desde lo simple a lo
complejo, ambos términos no se pueden identificar de ningún modo con primitivo,
inferior, o bien con superior, perfeccionado, etc., respectivamente (cf. Ruse, 1986, pp.
14-15). Tal identificación implica situar a seres supuestamente inferiores en una
posición más baja de la escala evolutiva, y a otros superiores en un lugar más alto, en
tanto que están respectivamente ‘menos evolucionados’ y ‘más evolucionados’. Sin
embargo, todos los seres, bacteria, elefante, león u Homo habilis, están máximamente
evolucionados, porque todos ellos tuvieron que hacer frente evolutivamente a los
problemas y requisitos impuestos por el entorno. Desde esta perspectiva, el supuesto
camino hacia la perfección o superioridad es un simple efecto ilusorio de que nuevas
opciones o, en términos de Dennett (1995), nuevos movimientos por el espacio del
diseño, requieren nuevas soluciones en forma de adaptaciones. Téngase además en
cuenta que la mayor complejidad no implica progreso ni perfección, pues hoy en día
conviven formas muy simples con otras más complejas, y además los seres de mayor
éxito evolutivo son organismos muy simples, como las bacterias, que han existido
durante más de 3.000 millones de años.
Por ello, los libros de texto deberían ser muy cuidadosos en tal ámbito, evitando
afirmar que ciertas especies o rasgos son superiores a otros previos. Aunque
Neandertales, Erectus o Sapiens estaban dotados de capacidades diferentes, todos ellos
estaban plenamente evolucionados, por lo que no es posible ver a ninguno de los dos
primeros como ‘inferiores’ a los Sapiens (esto supondría, además, juzgar a otras
especies por el rasero humano moderno, estrategia claramente antropocéntrica). Que
fueran surgiendo herramientas más complejas no implica que fueran más perfectas, de
igual modo en que la aparición del arte revela una capacidad cognitiva importante, una
nueva manera de ‘ver’ el mundo (cf. Balari et al., 2008, apdo. 4), pero en ningún caso
eso significa superioridad, que no se justifica sino según la noción tradicional de escala
16
evolutiva. Los niños no deberían ser instruidos en tales ideas, que chocan con la propia
biología evolutiva, puesto que en ese caso, tenderán a asumirlas y a reproducirlas.
2.5. Los Neandertales y los enterramientos
Un rasgo común a los cuatro libros es atribuir a los Neandertales rasgos muy
dudosos, cuya justificación es muy endeble o inexistente. Por ejemplo, los libros
sostienen correctamente que los Neandertales enterraban a los muertos o cuidaban a los
enfermos, pero lo que difícilmente se puede justificar es afirmar que sus enterramientos
implicaban manifestaciones religiosas, ni sostener que se hacían con ofrendas, único
aspecto que podría apoyar la atribución de tales manifestaciones.
En un apartado específico sobre el Neandertal, Editex (p. 155) señala que esta
especie “Acompañaba las tumbas con flores y utensilios”. También Anaya (p. 147)
afirma que los Neandertales enterraban a sus muertos, sin ir más allá, si bien en la p.
149 señala, en referencia al Paleolítico (sin especificar) que los muertos “se enterraban
con armas y adornos” (esto sólo sucede en el Paleolítico superior, pero no en el medio,
donde se sitúa el Neandertal, y mucho menos en el inferior). Bruño (p. 161) adopta la
misma exposición, pues sobre el hombre del Paleolítico (sin precisar) afirma que
“Entierran a sus muertos junto a objetos de adorno, alimentos y herramientas, lo que
hace pensar en creencias religiosas”: tal aspecto sólo se produce en el Paleolítico
superior en lo que respecta a Europa.
Según SM (p. 147), el Neandertal realiza ritos funerarios en los enterramientos,
señalando igualmente que “Durante el Paleolítico medio, los neandertales fueron
desarrollando creencias mágico-religiosas relacionadas con la vida y la muerte. Esto
se manifiesta en sus enterramientos, que son los más antiguos que conocemos (80.000
años a. C.)” (de hecho, algunos son aún más antiguos, como el de Tabun, en el Monte
Carmelo, Israel, cuya nueva datación por Grün y Stringer, 2000 elevó su antigüedad
desde 40.000 a más de 100.000 años).
Como señalé antes, inferir creencias religiosas (creer en otra vida después de la
muerte) a partir de los enterramientos neandertales es algo justificado de manera muy
débil, y sostenido por muy pocos paleoantropólogos (Trinkaus, 2007, d’Errico, 2009),
frente a la gran mayoría, que asumen lo contrario, dada la falta de evidencia al respecto.
Para atribuir creencias religiosas a una especie no es suficiente con que sus muertos
17
sean enterrados intencionalmente, sino que los enterramientos deben estar acompañados
por ofrendas mortuorias. Sólo en este segundo caso, pero no en el primero, se puede
inferir la existencia de simbolismo, esto es, de creencias religiosas, atestiguadas
precisamente por las ofrendas, que serán usadas por el difunto en la otra vida. Y lo
cierto es que no hay ni una sola prueba consistente de ofrendas en los enterramientos
neandertales, lo cual sería lo único que permitiría suponer que tenían tal conducta
simbólica (cf. la discusión de Balari et al., 2008). Sin ofrendas asociadas, el
enterramiento puede no tener otro objetivo que el higiénico, o el de evitar atraer a la
cueva alimañas que devoraran los restos (como señalan Arsuaga, 1999, p. 342 o Ayala y
Cela Conde, 2006, p. 108, los enterramientos neandertales siempre se han hallado en
cuevas, no al aire libre); tal posibilidad es sugerida por autores como Mithen (1996, p.
146) o Klein y Edgar (2002, p. 190). Por tanto, un enterramiento puede ser intencional,
pero sin tener carga simbólica alguna. O bien esos enterramientos neandertales podrían
reflejar vínculos sociales o emocionales (Mellars, 1996, p. 24) o la importancia de los
antepasados en el grupo (Mithen, 1996, p. 146), pero sin que eso, de nuevo, apunte a un
entierro simbólico, dada la ausencia de cualquier tipo de ofrenda.
De hecho, d’Errico (2003), autor que sostiene la modernidad conductual de los
Neandertales, afirma que Neandertales y Sapiens hacían enterramientos intencionados,
señalando que los primeros no contenían ofrendas ni ornamentos, los cuales abundan en
los segundos. Este autor presenta tal divergencia como “the only difference” (d’Errico,
2003, p. 196), pero esa diferencia es central, pues es la única que podría atestiguar una
conducta simbólica clara. Por esa razón, señalan McBrearty y Brooks (2000, p. 519) que
“particularly significant is the lack of grave goods in Neanderthal burials”. Esto mismo
lo reconoce Arsuaga (1999), defensor por otro lado de la cercanía cognitiva entre
humanos modernos y Neandertales en bastantes aspectos. A su juicio, no habría dudas
sobre la existencia de simbolismo en los enterramientos neandertales si se pudiera
descubrir en ellos un ritual funerario; a pesar de ello, “hasta ahora nadie se ha
presentado con la prueba definitiva de un comportamiento ritual, o simbólico en
general, anterior a los cromañones del Paleolítico superior” (Arsuaga, 1999, p. 344).
Aunque se han aducido algunas supuestas ofrendas mortuorias neandertales
(muy pocas), su examen detenido ha revelado inequívocamente que no eran tales, por lo
que los libros de texto no deberían dar por hecho su existencia. Algunos casos son unos
cuernos en el enterramiento de Teshik Tash, Uzbekistán, y en especial, por ser la más
18
famosa, el aparente lecho floral en Shanidar IV, Irak. De hecho, es a éste al que alude
Editex cuando apunta que los Neandertales acompañaban las tumbas con flores. En ese
enterramiento de un adulto, descubierto en 1960, se encontraron altas cantidades de
polen, lo que llevó a Solecki (1971) a concluir que junto al cuerpo se depositaron
ofrendas florales. Posteriormente se demostró que el polen fue introducido allí por un
roedor (Meriones persicus) presente en el yacimiento, que se alimenta de flores y
plantas y que las almacena en grandes cantidades. Por tanto, como sostiene Ayala y
Cela Conde (2006, p. 108), “las pruebas a favor de la existencia de supuestos rituales
de ofrenda a los muertos neandertales flores u otros objetos de culto no resisten un
examen serio” (cf. Mellars, 1996 para un examen crítico de esos casos). En realidad, los
dos únicos ejemplos incuestionables de ofrendas funerarias (si bien modestas, muy
alejadas de la espectacularidad de enterramientos como el de Sungir, en Rusia) en el
Paleolítico medio, encontrados en Qafzeh y Skhul (Israel), se asocian a esqueletos de
humanos modernos, no de Neandertales (Mellars, 1996, p. 24).
Por ello, no parece posible sostener que los enterramientos neandertales,
intencionados como sin duda eran (al menos, algunos) impliquen un simbolismo claro,
consistente en creer en otra vida después de la muerte. Como sostiene Mellars (1996, p.
24): “We must assume that the act of deliberate burial implies some strong social or
emotional bonds in Neanderthal societies […]. But to go beyond this and suggest that
the act of burial must be seen as inherently and explicitly symbolic seems to me difficult
to sustain. In the absence of either clear ritual or unambiguous grave offerings
associated with Neanderthal burials in Europe it must be concluded that the case for a
clear symbolic component in burial practices remains at best unproven”.
2.6. El arte
Uno de los ejemplos más claros de eurocentrismo en los cuatro libros
consultados es su tratamiento del arte (sobre el ‘arte’ prehistórico, cf. Sanchidrián,
2001). También en este caso, como en otros discutidos antes, se sugiere la imagen de
que los africanos eran primitivos conductualmente hasta que llegan a Europa, donde
como por arte de magia surge la conducta moderna: aunque los libros vinculan
correctamente el arte con el Homo sapiens, afirman que el arte surge durante el
Paleolítico superior europeo, siendo así presentado como una invención europea. Por
19
ejemplo, según SM (p. 144) “El Homo sapiens sapiens descubre el arte” en el
Paleolítico superior europeo, hace 40-35.000 años, algo reiterado en la p. 145.
Sorprende, sin embargo, la contradicción cronológica con respecto a la p. 143, en la que
se señala que las primeras obras de arte aparecen “hace aproximadamente 15.000 años”.
Los otros tres libros siguen una línea idéntica, afirmando que el origen del arte reside en
las manifestaciones (arte parietal y mobiliar o mueble) del Paleolítico superior europeo.
Tal perspectiva adopta plenamente lo que se ha llamado el ‘modelo de revolución
humana’ (cf. Gamble, 2007 sobre la noción de revolución en Prehistoria), cuya
ideología es “to set Europeans apart from their African ancestry” (McBrearty, 2007, p.
145). Ese modelo, adoptado tradicionalmente para describir el paso del Paleolítico
medio al superior europeos, es caracterizado así por McBrearty y Brooks (2000, p. 453):
“most reconstructions of later evolutionary history have featured a relatively brief and
dramatic shift known as the “human revolution” […] The “human revolution” model
proposes a dramatic alteration in human behavior at the Middle Paleolithic to Upper
Paleolithic transition at about 40 ka”. Aunque tal modelo ha sido ya rechazado
unánimemente (cf. McBrearty y Brooks, 2000, McBrearty, 2007), los cuatro libros de
texto lo siguen reproduciendo.
Precisamente, McBrearty y Brooks (2000) efectuaron una demoledora crítica de
ese modelo, que, al asumir que la conducta moderna surgió de golpe en Europa,
ignoraba la gran importancia del registro arqueológico africano (cf. Longa, en prensa).
Con sus propias palabras, “the ‘human revolution’ model creates a time lag between the
appearance of anatomical modernity and perceived behavioural modernity, and creates
the impression that the earliest modern Africans were behaviourally primitive. This
view of events stems from a profound Eurocentric bias and a failure to appreciate the
depth and breadth of the African archaeological record” (McBrearty y Brooks, 2000, p.
453). En su exhaustivo repaso a la arqueología africana, McBrearty y Brooks (2000)
muestran que la modernidad conductual surge en África decenas de miles de años antes
de que llegue a Europa de la mano de poblaciones africanas desplazadas hasta nuestro
continente (y esto no se limita al arte sino a todos los indicadores de la conducta
moderna). Por ello, según McBrearty y Brooks (2000, p. 454), el modelo de revolución
humana “is fatally flawed. Modern humans and modern human behaviors arose first in
Africa”. Por otro lado, el análisis del registro arqueológico australiano, como el de
Brumm y Moore (2005), permite llegar a una similar conclusión, pues muestra que “the
20
pattern of change in the Australian archaeological sequence bears remarkable
similarity to the pattern from the Lower to Upper Palaeolithic in the Old World, a
finding that is inconsistent with the ‘symbolic revolution’ model of the origin of modern
behaviour” (Brumm y Moore, 2005, p. 157).
La creencia de que el arte, y otros rasgos que definen la conducta moderna,
fueron un desarrollo específicamente europeo fue asumida tradicionalmente, en parte
debido al eurocentrismo de la Paleoantropología, y en parte por la asimetría existente
entre un registro europeo bien conocido (cientos de yacimientos exhaustivamente
excavados) y un registro africano muy poco conocido en comparación. Pero ese origen
europeo del arte (y del resto de la conducta moderna) ha sido abolido gracias a
numerosos hallazgos arqueológicos en África durante las dos últimas décadas (cf.
infra). Por esa razón el modelo de ‘revolución humana’ es insostenible en la actualidad,
pues “many of the components of the ‘human revolution’ claimed to appear at 40-50 ka
are found in the African Middle Stone Age tens of thousands of years earlier”
(McBrearty y Brooks, 2000, p. 453) Autores como Mellars (2005, p. 18) coinciden
plenamente con tal apreciación: “at least the majority of the most distinctive and widely
discussed archeological features of the so-called Upper Paleolithic revolution in
Europe can be firmly documented in the archeological records of Africa by at least
70,000 to 80,000 BP, long before their occurrence in Europe” (tal aspecto ya era
señalado hace 20 años por autores como Mellars, 1989b, por lo que la atención
exclusiva a Europa por parte de los libros considerados revela falta de actualización).
Por ello, no se entiende que los cuatro libros de texto sigan reproduciendo ideas
de antaño que apuntan a una superioridad de los europeos frente a los africanos,
supuestamente primitivos en cuanto a la conducta. Estas palabras de McBrearty (2007,
p. 133) se aplican, pues, como anillo al dedo a los libros de 1º de E.S.O.: “In nearly
every undergraduate textbook that has dealt with the subject of human origins in the
last 30 years, the early stages in the human evolutionary career occur in Africa. The
culture is simple, the creatures ape-like, the time remote. But as the timeline
approaches the present, inexplicably the focus switches to Europe”.
En lo que respecta al arte, está bien establecido en la actualidad que no surgió
per se en Europa, sino que existía previamente en África, llegando a Europa de la mano
de las poblaciones africanas desplazadas hasta aquí (cf. Mellars, 1994, p. 72). El origen
africano del arte ha sido reafirmado gracias a hallazgos recientes muy relevantes, casi
21
todos en Sudáfrica, como en la cueva Blombos: en ella se descubrieron, por ejemplo,
dos piezas de ocre rectangulares de pequeño tamaño (numeradas como 8937 y 8938),
que tienen motivos geométricos cruzados, elaboradas mediante una secuencia
deliberada y compleja de pasos y datadas en unos 77.000 años (cf. Henshilwood et al.,
2002), esto es, 40.000 años antes del Paleolítico superior europeo. Existe consenso
absoluto en que aunque ese descubrimiento “no es una imagen figurativa, actualmente
este es el ‘arte’ de más antigua datación del mundo” (Lewis-Williams, 2002, p. 101; cf.
también Mellars, 2002, p. 54, 2005, p. 17 o Mithen, 2006, p. 368). Tales imágenes
abstractas, “conventions unrelated to reality-based cognition” (Henshilwood et al.,
2002, p. 1279), están documentadas en numerosos yacimientos del Paleolítico superior
de Eurasia decenas de miles de años después (cf. Bahn y Vertut, 1997), por lo que “The
engravings [de Blombos; VML] support the emergence of modern human behavior in
Africa at least 35,000 years before the start of the Upper Paleolithic” (Henshilwood et
al., 2002, p. 1278). Y esos hallazgos casan con otros de la misma cueva que también
apuntan a un simbolismo claro, como 41 conchas perforadas usadas para prácticas
simbólicas, de 75.000 años de antigüedad 39 de ellas (nivel M1) y de 78.000 años las
otras 2 (nivel M2) (cf. d’Errico et al., 2005)9.
Por otro lado, aunque en lo que respecta al arte ocupan un lugar de privilegio las
pinturas rupestres europeas, mayormente limitadas al área franco-cantábrica (Altamira,
Lascaux, etc.), el repaso de Sanchidrián (2001) sobre el arte prehistórico le hace
concluir que “la creación artística al final del Pleistoceno no es una circunstancia
exclusivamente europea, sino que se extendió por todo el mundo (Australia, América,
Asia y África) siempre en fechas acordes con la ‘colonización’ de esos territorios por
parte del Homo sapiens sapiens” (Sanchidrián 2001: 40). Por ejemplo, en Australia hay
arte abstracto en forma de figuras geométricas (petroglifos) en yacimientos como
Whartoon Hill o Panaramitee datados entre 45.100 y 36-400 años, o de fragmentos de
roca pintada que en algunos casos (Carpenter’s Gap, en la región de Kimberley)
alcanzan 42.000 años de antigüedad (cf. O’Connor y Fankhauser, 2001, y la panorámica
de Balme et al., 2009), si bien en otros yacimientos hay restos de pintura de ocre que
pueden remontarse hasta más de 50.000 años (cf. Mulvaney y Kamminga, 1999).
Para finalizar, estas palabras de Lewis-Williams (2002, p. 101) son muy claras:
“La idea de que todos los distintos tipos de arte y el comportamiento simbólico
plenamente desarrollado aparecieron en Europa podría denominarse la ‘Ilusión
22
creativa’ […] Si la mente moderna y el comportamiento moderno evolucionaron
esporádicamente en África, se sigue que el potencial para todas las actividades
simbólicas que vemos en la Europa occidental del Paleolítico superior existía antes de
que las comunidades de Homo sapiens llegaran a Francia y a la Península Ibérica”.
Lamentablemente, los libros de texto analizados siguen inculcando en el alumno la idea,
ya rechazada, de la ‘ilusión creativa’.
3. CONCLUSIÓN
Este trabajo ha investigado el tratamiento de la Prehistoria en cuatro libros de
texto de 1º de E.S.O. El análisis ha revelado por un lado diferentes imprecisiones y
afirmaciones confusas, ambiguas, cuestionables o incluso erróneas. Pero más allá de
ello, y sobre todo, ha revelado también un profundo sesgo eurocéntrico compartido por
todos los libros considerados, de manera que África y el registro arqueológico africano
son ignorados por completo. Con ello, se ofrece la idea implícita de que los africanos
fueron conductualmente primitivos hasta el momento en que llegan a Europa, cuando
obtienen de golpe los rasgos que conforman la conducta moderna. Esperemos que esta
imagen o representación eurocéntrica sea abolida en breve del ámbito educativo.
NOTAS 1 Este trabajo se ha realizado al amparo del proyecto de investigación “Biolingüística: fundamento genético, desarrollo y evolución del lenguaje”, subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (ref.: HUM2007-60427/FILO) y cofinanciado parcialmente con fondos FEDER. 2 Tema 8, “El proceso de hominización. La Prehistoria”, pp. 143-160. 3 Deseo reconocer y agradecer la inestimable ayuda de la Dra. Soledad de la Blanca de la Paz, que me facilitó los capítulos correspondientes al resto de libros de texto considerados (Anaya, Bruño y Editex), y sin los que obviamente este artículo no se hubiera podido realizar. 4 Tema 9, “La Prehistoria”, pp. 143-155. 5 Tema 9, “La Prehistoria”, pp. 158-164. 6 Tema 10, “El amanecer de la humanidad”, pp. 153-167. 7 Para abreviar, la alusión a los cuatro libros de texto no se efectuará por los apellidos de los autores, sino por el nombre de la editorial. 8 El término ‘hacha de mano’, usado por los cuatro libros para aludir a los bifaces, está en desuso, pues tales instrumentos tenían cometidos muy diferentes (como por ejemplo cortar, perforar, golpear, cavar, raspar, etc.) que van mucho más allá de lo que se puede entender por un hacha; cf., por ejemplo, Eiroa et al. (1999, p. 57), quienes señalan que ‘hacha de mano’ es una “denominación errónea”. 9 Descubrimientos como esos, entre otros, han provocado que autores que previamente sostuvieron, en la línea del modelo de revolución humana, que “There are no signs of symbols in the archaeological record prior to about 32,000 years ago” (Noble y Davidson 1991, p. 223; cf. también Noble y Davidson, 1996) hayan modificado tales afirmaciones; por ejemplo, Davidson (2003, p. 155)
23
reconoce ya, basándose en algunos de esos hallazgos, que “The evidence for symbol use goes back 70,000 years ago”.
BIBLIOGRAFÍA
ARSUAGA, J.L. (1999): El collar del Neandertal. En busca de los primeros pensadores. Madrid, Temas de Hoy. ARSUAGA, J.L.; MARTÍNEZ, I. (1998): La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana. Madrid, Temas de Hoy. AYALA, F.; CELA CONDE, C.J. (2006): La piedra que se volvió palabra. Las claves evolutivas de la humanidad. Madrid, Alianza. BAHN, P. (2007): Cave art. A guide to the decorated Ice Age caves of Europe. London, Frances Lincoln. BAHN, P.; VERTUT, J. (1997): Journey through the Ice Age. London: Weidenfeld & Nicolson. BALARI, S.; BENÍTEZ BURRACO, A.; CAMPS, M.; LONGA, V.M.; LORENZO, G.; URIAGEREKA, J. (2008): «¿Homo loquens neanderthalensis? En torno a las capacidades simbólicas y lingüísticas del Neandertal», en Munibe (Antropologia-Arkeologia), 59, pp. 3-24. BALARI, S.; BENÍTEZ BURRACO, A.; CAMPS, M.; LONGA, V.M.; LORENZO, G. (en prensa): «La importancia de ser moderno. Problemas de método e ideología en el debate sobre la cognición y la conducta de los Neandertales», en Ludus Vitalis. Revista de Filosofía de las Ciencias de la Vida. BALME, J.; DAVIDSON, I.; McDONALD, J.; STERN, N.; VETH, P. (2009): «Symbolic behaviour and the peopling of the southern arc route to Australia», en Quaternary International, 202/1-2, pp. 59-68.
BARANDIARÁN, I. (2006): Imágenes y adornos en el arte portátil paleolítico. Barcelona, Ariel.
BAR-YOSEF, O. (2008): «Can Paleolithic stone artifacts serve as evidence for prehistoric language?», en J. BENGTSON (ed.), In hot pursuit of language in Prehistory. Essays in the four fields of anthropology in honor of Harold Crane Fleming. Amsterdam, John Benjamins, pp. 373-379.
BECK, B. (1980): Animal tool behavior: The use and manufacture of tools by animals. New York, Garland.
BICKERTON, D. (1990): Language and species. Chicago, University of Chicago Press. Cito por la trad. de M.A. Valladares, Lenguaje y especies. Madrid, Alianza, 1994.
BICKERTON D. (1995): Language and human behavior. Seattle, University of Washington Press.
BINFORD, L.R. (1989): Debating Archaeology. San Diego (CA), Academic Press. BRUMM, A.; MOORE, M.W. (2005): «Symbolic revolutions and the Australian archaeological record», en Cambridge Archaeological Journal, 15/2, pp. 157-175.
24
BURGOS ALONSO, M.; MUÑOZ-DELGADO Y MÉRIDA, Mª.C. (2007): Ciencias sociales. Geografía e Historia 1º ESO. Madrid, Anaya.
DARWIN, C. (1859): The origin of species by means of natural selection, or The preservation of favoured races in the struggle for life. London, John Murray. Hay trad., entre otras, de E. Godínez, Origen de las especies por medio de la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia. Madrid, Akal, 1994, 2ª. ed. DAVIDSON, I. (2003): «The archaeological evidence of language origins: States of art», en M. CHRISTIANSEN y S. KIRBY (eds.), Language evolution. New York, Oxford University Press, pp. 140-157.
DE LA TORRE SÁINZ, I. (2008): La arqueología de los orígenes humanos en África. Madrid, Akal.
DENNETT, D. (1995): Darwin’s dangerous idea. New York, Simon & Schuster. Hay trad. de C. Pera, La peligrosa idea de Darwin. Barcelona, Galaxia-Gutenberg, 1999.
DENNETT, D. (1996): Kinds of minds. Toward an understanding of consciousness. New York, Basic Books.
d’ERRICO, F. (2003): «The invisible frontier: A multispecies model for the origin of behavioral modernity», en Evolutionary Anthropology, 12, pp. 188-202.
d’ERRICO, F. (2009): «The archaeology of early religious practices: A plea for a hypothesis-testing approach», en C. RENFREW e I. MORLEY (eds.), Becoming human. Innovation in prehistoric material and spiritual culture. New York, Cambridge University Press, pp. 104-122.
d’ERRICO, F.; HENSHILWOOD, C.; LAWSON, G.; VANHAEREN, M.; TILLIER, A.-M.; SORESSI, M.; BRESSON, F.; MAUREILLE, B.; NOWELL, A.; LAKARRA, J.; BACKWELL, L.; JULIEN, M. (2003): «Archeological evidence for the emergence of language, symbolism, and music —An alternative multidisciplinary perspective», en Journal of World Prehistory, 17/1, pp. 1-70. d’ERRICO, F.; HENSHILWOOD, C.; VANHAEREN, M.; VAN NIEKERK, K. (2005): «Nassarius kraussianus shell beads from Blombos Cave: evidence for symbolic behaviour in the Middle Stone Age», en Journal of Human Evolution, 48, pp. 3-24.
DIBBLE, H.L.; BAR-YOSEF, O. (1995): The definition and interpretation of Levallois technology. Madison, Prehistory Press.
EIROA, J.J.; BACHILLER GIL, J.A.; CASTRO PÉREZ, L.; LOMBA MAURANDI, J. (1999): Nociones de tecnología y tipología en Prehistoria. Barcelona, Ariel.
FINN, J.; TREGENZA, T.; NORMAN, M. (2009): «Defensive tool use in a coconut-carrying octopus», en Current Biology 19/23, pp. R1069-R1070.
FITCH, W.T. (1997): «Vocal tract length and formant frequency dispersion correlate with body size in rhesus macaques», en Journal of the Acoustic Society of America, 102, pp. 1213-1222. FITCH, W.T. (2000): «The evolution of speech: A comparative review», en Trends in Cognitive Sciences, 4, pp. 258-267.
25
FITCH, W.T. (2002): «Comparative vocal production and the evolution of speech: Reinterpreting the descent of the larynx», en A. WRAY (ed.), The transition to language. New York, Oxford University Press, pp. 21-45. FITCH, W.T. (2005): «The evolution of language: A comparative review», en Biology and Philosophy, 20, pp. 193-230. FITCH, W.T. (2009): «Fossil cues to the evolution of speech», en R. BOTHA y C. KNIGHT (eds.), The cradle of language. New York, Oxford University Press, pp. 112-134.
FITCH, W.T.; GIEDD, J. (1999): «Morphology and development of the human vocal tract: a study using magnetic resonance imaging», en Journal of the Acoustic Society of America, 106, pp. 1511-1522. FITCH, W.T.; REBY, D. (2001): «The descended larynx is not uniquely human», en Proceedings of the Royal Society of London B, 268, pp. 1669-1675. FREY, R.; RIEDE, T. (2003): «Sexual dimorphism of the larynx of the Mongolian Gazelle (Procapra gutturosa Pallas, 1777) (Mammalia, Artiodactyla, Bovidae)», en Zoologischer Anzeiger, 242, pp. 33-62.
GAMBLE, C. (2007): Origins and revolutions. Human identity in earliest Prehistory. Cambridge, Cambridge University Press.
GRÜN, R.; STRINGER, C. (2000): «Tabun revisited: revised ESR chronology and new ESR and U-series analyses of dental material from Tabun C1», en Journal of Human Evolution, 39, pp. 601-612. GUTHRIE, R. (2005): The nature of Paleolithic art. Chicago, University of Chicago Press. HASLAM, M.; HERNÁNDEZ-AGUILAR, A.; LING, V.; CARVALHO, S.; DE LA TORRE, I.; DeSTEFANO, A.; DU, A.; HARDY, B.; HARRIS, J.; MARCHANT, L.; MATSUZAWA, T.; McGREW, W.; MERCADER, J.; MORA, R.; PETRAGLIA, M.; ROCHE, H.; VISALBERGHI, E.; WARREN, R. (2009): «Primate archaeology», en Nature, 460, pp. 339-344.
HAUSER, M.; FITCH, W.T. (2003): «What are the uniquely human components of the language faculty?», en M. CHRISTIANSEN y S. KIRBY (eds.), Language evolution. New York, Oxford University Press, pp. 158-181. HENSHILWOOD, C.; d’ERRICO, F.; YATES, R.; JACOBS, Z.; TRIBOLO, C.; DULLER, G.; MERCIER, N.; SEALY, J.C.; VALLADAS, H.; WATTS, I.; WINTLE, A.G. (2002): «Emergence of modern human behaviour: Middle Stone Age engravings from South Africa», en Science, 295, pp. 1278-1280. HENSHILWOOD, C.; MAREAN, C. (2003): «The origin of modern human behavior. Critique of the models and their test implications», en Current Anthropology, 44, pp. 627-651.
HUNT, G.; GRAY, R. (2004): «The crafting of hook tools by wild New Caledonian crows», en Proceedings of the Royal Society of London B (Suppl), 271, pp. S88-S90.
HURFORD, J. (2007): The origins of meaning. Language in the light of evolution. New York, Oxford University Press.
26
JACOB, F. (1977): «Evolution and tinkering», en Science, 196, pp. 1161-1166. JERISON, H. (1973): The evolution of the brain and intelligence. New York, Academic Press. JERISON, H. (1985): «Animal intelligence as encephalization», en L. WEISKRANTZ (ed.), Animal intelligence. Oxford, Claredon Press, pp. 21-35. KLEIN, R. (2009): The human career. Human biological and cultural origins. 3rd ed. Chicago, University of Chicago Press. KLEIN, R.; EDGAR, B. (2002): The dawn of human culture. New York, John Wiley.
LEFEVERE, A. (1992): Translating, rewriting, and the manipulation of literary fame. London, Routledge. Cito por la trad. de Mª.C. África y R. Álvarez, Traducción, reescritura y la manipulación del canon literario. Salamanca, Colegio de España, 1997. LEWIS-WILLIAMS, D. (2002): The mind in the cave. Consciousness and the origins of art. London, Thames & Hudson. Cito por la trad. de E. Herrando, La mente en la caverna. La conciencia y los orígenes del arte. Madrid, Akal, 2005.
LIEBERMAN, P. (1984): The biology and evolution of language. Cambridge, MA, Harvard University Press.
LIEBERMAN, P. (1991): Uniquely human. The evolution of speech, thought, and selfless behavior. Cambridge, MA, Harvard University Press.
LIEBERMAN, P. (1998): Eve spoke. Human language and human evolution. New York, Norton.
LIEBERMAN, P. (2003): «Motor control, speech, and the evolution of human language», en M. CHRISTIANSEN y S. KIRBY (eds.), Language evolution. New York, Oxford University Press, pp. 255-271. LIEBERMAN, P. (2006): Toward an evolutionary biology of language. Cambridge, MA, Harvard University Press. LIEBERMAN, P. (2007): «The evolution of human speech. Its anatomical and neural bases», en Current Anthropology, 48/1, pp. 39-66. LIEBERMAN, P.; KLATT, D.; WILSON, W. (1969): «Vocal tract limitations on the vowel repertoires of rhesus monkeys and other nonhuman primates», en Science, 164, pp. 1185-1187.
LONGA, V.M. (2007): «Sobre la relación entre el lenguaje y la comunicación animal», en Moenia, 13, pp. 5-37.
LONGA, V.M. (2009): «En el origen. Técnica y creatividad en la prehistoria», en Ludus Vitalis. Revista de Filosofía de las Ciencias de la Vida, XVII/31, pp. 227-231.
LONGA, V.M. (en prensa): «Una nota crítica sobre ‘La revolución que no fue’ de McBrearty y Brooks (2000)», en Zephyrus. Revista de Prehistoria y Arqueología.
LONGA, V.M.; LÓPEZ RIVERA, J.J. (2005): «¿Pueden adquirir palabras los animales? Sobre el aprendizaje de palabras por un perro», en Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante, 19, pp. 301-317. MacPHAIL, E. (1987): «The comparative psychology of intelligence», en Behavioral and Brain Sciences, 10, pp. 645-656.
27
MATESANZ CAPARROZ, J.; PELUDO GÓMEZ, Mª.R.; SÁNCHEZ MILLAS, P. (2007): Geografía e Historia 1º E.S.O. Madrid, Editex.
McBREARTY, S. (2007): «Down with the revolution», en P. MELLARS, K. BOYLE, O. BAR-YOSEF y C. STRINGER (eds.), Rethinking the human revolution. Cambridge, McDonald Institute for Archaeological Research, pp. 133-151. McBREARTY, S.; BROOKS, A. (2000): «The revolution that wasn’t: a new interpretation of the origin of modern human behaviour», en Journal of Human Evolution, 39, pp. 453-563.
McBREARTY, S.; TRYON, C. (2005): «From Acheulean to Middle Stone Age in the Kapthurin formation, Kenya», en E. HOVERS y S. KUHN (eds.), Transitions before the transition. Evolution and stability in the Middle Paleolithic and Middle Stone Age. Berlin, Springer, pp. 257-277.
McDOUGALL, I.; BROWN, F.; FLEAGLE, J. (2005): «Stratigraphic placement and age of modern humans from Kibish, Ethiopia», en Nature, 433, pp. 733-736.
McGREW, W. (1992): Chimpanzee material culture: Implications for human evolution. Cambridge, Cambridge University Press.
MELLARS, P. (1989a): «Technological changes across the Middle-Upper Palaeolithic transition: technological, social and cognitive perspectives», en P. MELLARS y C. STRINGER (eds.), The human revolution: Behavioural and biological perspectives on the origins of modern humans. Edinburgh, Edinburgh University Press, pp. 338-365.
MELLARS, P. (1989b): «Major issues in the emergence of modern humans», en Current Anthropology, 30, pp. 349-385.
MELLARS, P. (1994): «The Upper Palaeolithic revolution», en B. CUNLIFFE (ed.), Oxford illustrated Prehistory of Europe. Oxford, Oxford University Press, pp. 42-78. Cito por la trad. de Mª.J. Aubet, «La revolución del Paleolítico Superior», en Prehistoria de Europa Oxford. Barcelona, Crítica, 1998, pp. 47-81.
MELLARS, P. (1996): «Symbolism, language, and the Neanderthal mind», en P. MELLARS y K. GIBSON (eds.), Modelling the early human mind. Cambridge, McDonald Institute for Archaeological Research, pp. 15-32. MELLARS, P. (2002): «Archaeology and the origins of modern humans: European and African perspectives», en T. CROW (ed.), The speciation of modern Homo sapiens. Oxford, Oxford University Press, pp. 31-47. Cito por la trad. de N. Cases, A. Martínez y L. Ríos, «Arqueología y los orígenes de los humanos modernos: perspectiva europea y africana», en T. Crow (ed.), La especiación del Homo sapiens moderno. Madrid, Triacastela, 2005, pp. 45-62. MELLARS, P. (2005): «The impossible coincidence. A single-species model for the origins of modern human behavior in Europe», en Evolutionary Anthropology, 14, pp. 12-27.
MILLER, G.; BEAUMONT, P.; DEACON, H.J.; BROOKS, A.; HARE, P.; JULL, A.J. (1999): «Earliest modern humans in southern Africa dated by isoleucine epimerization in ostrich eggshell», en Quaternary Science Review, 18/13, pp. 1537-1548. MITHEN, S. (1996): The prehistory of the mind. A search for the origins of art, religion, and science. London, Thames & Hudson. Cito por la trad. de Mª.J. Aubet,
28
Arqueología de la mente. Orígenes del arte, de la religión y de la ciencia. Barcelona, Crítica, 1998.
MITHEN, S. (2006): The singing Neanderthals. The origins of music, language, mind and body. London, Weidenfeld & Nicolson. Cito por la trad. de G. Djembé, Los neandertales cantaban rap. Los orígenes de la música y el lenguaje. Barcelona, Crítica, 2007.
MITHEN, S. (2007): «How the evolution of the human mind might be reconstructed», en S. GANGESTAD y J. SIMPSON (eds.), The evolution of mind. Fundamental questions and controversies. New York & London, The Guilford Press, pp. 60-66. MORALES PÉREZ, A. (coord.); JIMÉNEZ BELMONTE, M.; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J.; RUIZ PÉREZ, R. (2007): Ciencias Sociales. Geografía e Historia 1º E.S.O. Madrid, Bruño.
MULVANEY, J.; KAMMINGA, J. (1999): Prehistory of Australia. Sydney & Melbourne, Allen & Unwin.
NOBLE, W.; DAVIDSON, I. (1991): «The evolutionary emergence of modern human behaviour: Language and its archaeology», en Man (New Series), 26/2, pp. 223-253.
NOBLE, W.; DAVIDSON, I. (1996): Human evolution, language and mind: A psychological and archaeological inquiry. Cambridge, Cambridge University Press.
O’CONNOR, S.; FANKHAUSER, B. (2001): «Art at 40,000 bp? One step closer: An ochre covered rock from Carpenter’s Gap Shelter 1, Kimberley region, Western Australia», en A. ANDERSON, I. LILLEY y S. O’CONNOR (eds.), Histories of Old Ages. Essays in honour of Rhys Jones. Canberra: Pandanus Books, pp. 287-300.
OHALA, J.J. (1983): «Cross-language use of pitch: An ethological view», en Phonetica, 40, pp. 1-18.
PÉREZ ÁLVAREZ, Á.; PIÑEIRO PELETEIRO, Mª.R.; ORTEGA VALCÁRCEL, Mª.E.; ZAPICO RODRÍGUEZ, Mª.P. (2007): Ciencias sociales. Geografía e Historia 1º E.S.O. Madrid, Editorial SM. RAMACHANDRAN, V.S.; HIRSTEIN, W. (1999): «The science of art. A neurological theory of aesthetic experience», en Journal of Consciousness Studies, 6, pp. 15-51. RUSE, M. (1986): Taking Darwin seriously. Oxford, Basil Blackwell. Cito por la trad. de M. VICEDO, Tomándose a Darwin en serio. Implicaciones filosóficas del darwinismo. Barcelona, Salvat, 1994.
SANCHIDRIÁN, J.L. (2001): Manual de arte prehistórico. Barcelona, Ariel (4ª impresión, 2009).
SCHICK, K.; TOTH, N. (1993): Making silent stones speak: Human evolution and the dawn of technology. New York, Simon & Schuster.
SOLECKI, R. (1971): Shanidar – The first flower people. New York, Knopf. SPELKE, E. (2003): «What makes us smart? Core knowledge and natural language», en D. GENTNER y S. GOLDIN-MEADOW (eds.), Language in mind. Advances in the study of language and thought. Cambridge, MA, MIT Press, pp. 5277-311.
TRINKAUS, E. (2007): «Human evolution: Neandertal gene speaks out », en Current Biology, 17, pp. R917-R918.
29
TURNER, M. (ed.) (2006): The artful mind. Cognitive science and the riddle of human creativity. New York, Oxford University Press.
WEISSENGRUBER, G.; FORSTENPOINTNER, G.; PETERS, G.; KÜBBER-HEISS, A.; FITCH, W.T. (2002): «Hyoid apparatus and pharynx in the lion (Panthera leo), jaguar (Panthera onca), tiger (Panthera tigris), cheetah (Acinonyx jubatus), and domestic cat (Felis silvestris f. catus)», en Journal of Anatomy, 201, pp. 195-209.
WIMPENNY, J.; WEIR, A.; CLAYTON, L.; RUTZ, C.; KACELNIK, A. (2009): «Cognitive processes associated with sequential tool use in New Caledonian crows», en PLoS One 4/8, e6471.
Víctor M. Longa es Profesor Titular de Lingüística General en el Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General de la Universidad de
Santiago de Compostela
Correo-e: [email protected]