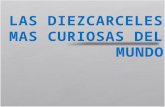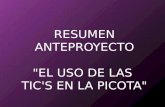Elena Azaola - De Mal en Peor, Realidad de Las Carceles Mexico
-
Upload
ruben-yanqui-machaca -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
description
Transcript of Elena Azaola - De Mal en Peor, Realidad de Las Carceles Mexico
-
Elena Azaola: antroploga y psicoanalista mexicana. Actualmente es investigadora del Centro deInvestigaciones y Estudios Superiores en Antropologa Social. Especialista en sistemas carcelarios,ha publicado ms de cien trabajos, libros y artculos sobre el tema.Marcelo Bergman: doctor en Sociologa por la Universidad de California e investigador del Cen-tro de Investigacin y Docencia Econmica. Dirige encuestas y estudios sobre criminalidad y efi-cacia institucional en Mxico. Palabras clave: sistema penitenciario, condiciones de vida, administracin de justicia, Mxico.
De mal en peor:las condiciones de vida en las crcelesmexicanasElena Azaola / Marcelo Bergman
Dos encuestas realizadas en crceles mexicanas revelan las psimas condiciones de vida de casi un cuarto de milln de presos: hacinamiento, falta deatencin mdica y la necesidad de apelar a los familiares para garantizarse la alimentacin ms bsica forman parte de una tendencia que se ha profundizadoen los ltimos diez aos. La administracin de justicia tambinpresenta graves deficiencias, desdelas dificultades para investigardelitos complejos hasta la violacin de las garantas legales.El artculo sostiene que solo si secombate la impunidad y se arraiga la percepcin de que hay reglas que nadie viola serposible reducir de modo sostenido los ndices delictivos.
Introduccin
El propsito fundamental de este trabajo consiste en documentar el deteriorode las condiciones de vida que padecen los internos en las crceles mexicanasproducido durante los ltimos aos. Los resultados de las dos encuestas quehemos realizado para recabar la opinin de los detenidos en los estableci-mientos penitenciarios ms importantes del centro del pas (Distrito Federal
-
y Estado de Mxico) no solo ponen en cuestin las polticas que tienden a in-crementar en proporciones geomtricas el nmero de personas en reclusin;tambin permiten someter a juicio el desempeo de las instituciones que de-terminan quines deben ir a la crcel. Asimismo, los datos obtenidos nos per-miten cuestionar las polticas de seguridad pblica que apuntan a incrementarel nmero de personas encarceladas sin tener en cuenta quin y por qu, sin im-portar si se trata de delitos banales y sin prestar atencin al hecho de que las cr-celes se saturan de personas que estn ah porque no han tenido una defensaapropiada. Y sin que importe tampoco que nada de ello haya hecho descenderlos ndices de criminalidad en general, y de violencia en particular, que tantopreocupan a los ciudadanos (Secretara de Seguridad Pblica; Zepeda).
Las encuestas realizadas a los detenidos en 2002 y 2006 generaron informa-cin valiosa sobre cuatro aspectos: las caractersticas sociodemogrficas de losinternos y su entorno familiar; los delitos por los que se encuentran recluidos ylos que haban cometido con anterioridad, a fin de poder conocer el desarrollode las carreras delictivas; la evaluacin que hacen de las instituciones que inter-vinieron en su detencin y juicio; y las condiciones de vida en la prisin.
La ventaja de este tipo de encuestas, realizadas de manera peridica, es queno solo permiten obtener una radiografa de un conjunto de indicadores enun momento determinado, sino tambin conocer cmo evoluciona y se modi-fica la situacin a lo largo del tiempo. Otra razn importante es que, en general,la informacin que se utiliza para analizar los distintos temas relacionados conla justicia proviene de fuentes oficiales: procuraduras, juzgados, policas y cen-tros penitenciarios. Aunque valiosa, esta informacin es incompleta, ya queproporciona solamente la versin oficial de los hechos y est marcada por lossesgos propios de la institucin que la provee.
Una encuesta realizada en prisin permite, en cambio, obtener la visin des-de el punto de vista del autor del delito, lo que constituye una fuente alterna-tiva para contrastar y validar los registros oficiales con datos que rara vez lasinstituciones de administracin de justicia tienen inters en recabar.
La extensin de este trabajo no nos permitir abordar el conjunto de temas so-bre los que interrogamos a los internos. Nos ocuparemos solo del deterioroque muestran las condiciones de vida en prisin y, en la segunda seccin, nosreferiremos a las conclusiones que nos fue posible extraer acerca del desem-peo de las instituciones de justicia en Mxico en relacin con la vigencia delos principios que sustentan el debido proceso.
-
Las crceles en Mxico: algunos datos generales
En Mxico existen 447 establecimientos penitenciarios, que se distribuyende acuerdo con la autoridad a cargo: cinco federales, 330 estatales, 103 mu-nicipales y nueve del gobierno del Distrito Federal. La poblacin peniten-ciaria se divide en 95% de hombres y 5% de mujeres, porcentaje similar alregistrado en otros pases (Azaola/Jos). Del total, 56% ha sido sentencia-do, en tanto que el 44% restante est integrado por detenidos sin condena,proporcin que se ha mantenido ms o menos constante a lo largo de la l-tima dcada. En ese aspecto, Mxico se diferencia de la mayora de los pa-ses latinoamericanos, que presentan porcentajes ms elevados de presos sincondena (Ungar).
En cuanto al fuero, 26% de los internos se encuentra acusado por delitos delfuero federal, principalmente trfico de drogas, mientras que 74% fue encar-celado por delitos del fuero comn, tendencia que tampoco se ha alterado sig-nificativamente durante la ltima dcada.
Lo que s ha ocurrido en los ltimos diez aos, y es importante subrayarlo, esel incremento sin precedentes de la poblacin en prisin. En la ltima dcada,en efecto, el nmero de detenidos se ha ms que duplicado, lo que nunca an-tes haba ocurrido en un periodo tan corto. De hecho, Mxico tena en 2006
una tasa de 245 presos por cada 100.000 habitan-tes, una de las ms elevadas en Amrica Latina,mientras que en 1996 la proporcin era de 102 presospor cada 100.000 habitantes. En otras palabras: cadanoche, un cuarto de milln de personas duerme ha-cinada en las prisiones1.
Entre los factores que han incidido en ese incremento, podemos sealar el au-mento de los ndices delictivos, las reformas a los cdigos que han endurecidolas penas y las medidas administrativas que prolongan la estancia en prisin.
Los resultados de las encuestas
Las dos encuestas (la primera efectuada en 2002 y la segunda, en 2006) fue-ron realizadas en establecimientos penitenciarios del Distrito Federal y del
1. Informacin proporcionada por el rgano Desconcentrado de Prevencin y Readaptacin So-cial de la Secretara de Seguridad Pblica Federal (2006).
Cada noche, un cuarto de milln
de personas duerme hacinada
en las prisiones
-
Estado de Mxico, donde se concentran 50.000 internos, casi la cuarta partedel total de la poblacin en prisin del pas2. Las crceles manejadas por losgobiernos del Distrito Federal y del Estado de Mxico son, adems, las quepresentan mayores niveles de superpoblacin, ya que renen a 40% del totalnacional de la poblacin excedente en prisin. Asimismo, son los centros pe-nitenciarios que han registrado mayores incrementos de detenidos, que se du-plican cada seis aos, lo que da una idea de la magnitud de los problemas queenfrentan.
Algunos datos de la encuesta de 2006 permiten hacerse una idea de las con-diciones de vida de los presos en estos establecimientos: 26% de los internosasegur que no dispone de suficiente agua para beber; 63% considera que losalimentos que les proporcionan son insuficientes; 27% seal que no recibeatencin mdica cuando la requiere; solo 23% dijo que la institucin le pro-porciona los medicamentos que necesita; un tercio de los presos opina que eltrato que reciben sus familiares cuando los visitan es malo o muy malo;72% dijo que se siente menos seguro en la prisin que en el lugar en donde vi-va antes; y 57% dijo desconocer el reglamento del centro penitenciario don-de est recluido.
El problema del hacinamiento es particularmente grave en las prisiones delDistrito Federal y de la zona metropolitana, donde algunos establecimientosalbergan a ms de 9.000 internos. Para graficar este punto, alcanza con sea-lar que la mitad de la poblacin detenida en las crceles analizadas duermeen espacios que rebasan, en ocasiones por ms del doble, el cupo para el cualfueron diseados3.
Si se comparan ambas encuestas, queda claro que las instituciones penitencia-rias estudiadas proveen a los detenidos de cada vez menos bienes bsicos, como
2. La muestra estuvo conformada, en la primera encuesta, por un total de 1.615 internos e internasy, en la segunda, por 1.264. Los resultados completos de dichas encuestas pueden consultarse enBergman et al. (2003 y 2006).3. Vale la pena destacar que el Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la Proteccin deTodas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detencin o Prisin y el Comentario General 20del Comit de Derechos Humanos sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos hanestablecido que la obligacin de tratar a los detenidos respetando su inherente dignidad es una re-gla bsica de aplicacin universal. Los Estados no pueden alegar falta de recursos materiales o difi-cultades financieras para justificar el trato inhumano y estn obligados a proporcionar a todos losdetenidos y presos servicios que satisfagan sus necesidades bsicas. El hecho de no ofrecer comidao atencin mdica suficientes viola estos principios. De igual modo, estos principios establecen quelos detenidos o presos tienen derecho a solicitar mejoras en el trato que reciben, o a quejarse de l.Las autoridades deben responder con celeridad y, si la solicitud o el reclamo son denegados, puedenser presentados ante una autoridad judicial o de otro tipo (ONU).
-
ropa, cobijas y zapatos. De hecho, el ltimo sondeo demuestra que las fami-lias deben aportar cada vez ms cosas a los internos para suplir las deficien-cias de los centros penitenciarios.
La tendencia al deterioro se confirma con la opinin de los reclusos acerca dela calidad de los alimentos: en 2006, 44% dijo que la alimentacin recibida eramala o muy mala, mientras que en 2002 el porcentaje era de 39%. Con res-pecto a la atencin mdica en las crceles del Distrito Federal, quienes dijeronque no era adecuada representaban 20% del total en la primera encuesta y35% en la segunda. En cuanto a los medicamentos, 59% seal que se los pi-de a la familia. En las crceles del Estado de Mxico, el porcentaje de quienescalificaron la atencin mdica de mala o muy mala se increment de 15%a 23% entre la primera y la segunda encuesta.
El contacto con los familiares tambin se hizo ms difcil. Aunque la frecuen-cia con que los internos se comunican telefnicamente con sus familiares esparecida en ambas encuestas, se registr una disminucin en las visitas. Tam-bin ha disminuido la frecuencia de la visita conyugal en los centros penalesdel Distrito Federal: mientras que en la primera encuesta 26% de los internosdijo haber tenido acceso a este beneficio durante los seis ltimos meses, en lasegunda consulta solo 20% manifest lo mismo. En el Estado de Mxico, laproporcin se mantuvo estable en 24%.
El trato que reciben sus familiares cuando los visitan fue calificado de malo omuy malo por 30% de los encuestados en 2006, porcentaje similar al de la pri-mera encuesta. En cuanto a los pagos que tienen que efectuar los familiarescuando los visitan, son significativamente ms frecuentes en las prisiones delDistrito Federal que en las del Estado de Mxico, si bien en este caso los porcen-tajes se han incrementado respecto a los obtenidos en la primera encuesta.
La presencia de la familia es fundamental para la mayora de los presos. Laimportancia de este apoyo queda claro si se toma en cuenta que, en el trans-curso de los seis meses anteriores a la entrevista, 86% de los internos dijo quesus familiares les haban llevado alimentos, 78% ropa o zapatos, 65% dinero,62% medicinas y 46% material de trabajo. Como se ve, quienes reciben algntipo de asistencia externa son mayora, aunque el porcentaje disminuy entrela primera y la segunda encuesta.
La percepcin de seguridad dentro de la crcel es limitada. La mayora delos presos dijo sentirse ms seguro antes de ingresar a prisin, 57% manifest
-
que sufri un robo al menos en una oca-sin y 12% dijo que fue golpeado cuantomenos una vez en los ltimos seis meses.Estas ltimas cifras se han incrementadoligeramente.
Los porcentajes de quienes consumen al-cohol o drogas son difciles de estimar.Solo 13% de los internos lo admiti, perolas autoridades penitenciarias aseguranque el porcentaje real es superior a 40%.Del mismo modo, tampoco result fcilobtener cifras confiables sobre los inter-nos que participan en actividades laborales o educativas. Mientras que trescuartas partes de los presos dicen participar de actividades de este tipo, lasautoridades sostienen que, en verdad, es solo una tercera parte.
El desempeo de las instituciones de justicia
Las encuestas permiten tambin evaluar el desempeo de las instituciones dejusticia y analizar las numerosas deficiencias reportadas por los internos. Enun breve resumen de stas, podemos sealar, en primer lugar, que el mo-mento en que el delincuente es detenido por la polica es sealado como elde mayor nivel de corrupcin percibida (62%) y reportada (52%). Es, en de-finitiva, la oportunidad ms importante para que un delincuente logre evi-tar la accin penal.
Por otro lado, la investigacin a cargo de las procuraduras logra identificarsolo a una proporcin muy reducida de responsables. La mayor parte de lossentenciados (92%) fue detenida en flagrancia. Esto revela la incapacidad delas fuerzas policiales para investigar y detener a los delincuentes profesiona-les, lo que permitira resolver los casos ms complejos. En lnea con lo ante-rior, la mayora de los delitos que se sancionan revisten escasa gravedad ycomplejidad. Son, en su mayor parte, robos simples de bienes por un valor in-ferior a los 200 dlares.
La defensa de quienes estn sometidos a juicios penales es sumamente defi-ciente y, en algunos casos, inexistente. Se comete, por lo tanto, una violacinsistemtica de los estndares mnimos del debido proceso legal desde el mo-mento de la detencin hasta el de la sentencia. Esta violacin es ms aguda en
La percepcin de seguridad dentro de lacrcel es limitada. Lamayora de los presos dijo sentirse ms seguroantes de ingresar aprisin, 57% manifestque sufri un robo almenos en una ocasin y12% dijo que fue golpeadocuanto menos una vez enlos ltimos seis meses
-
la etapa en la que el acusado se encuentra a cargo del Ministerio Pblico: 36%de los sentenciados dijo haber sido golpeado por la polica judicial. Otras vio-laciones importantes a garantas fundamentales que fueron frecuentementereportadas en esta etapa son: no haber informado a los detenidos de su dere-cho a permanecer comunicados (30%), no haberles informado de su derechoa contar con un abogado y que ste los asesore antes de presentar su declara-cin (58%), y no haberles informado sobre su derecho a no declarar (62%). Enese contexto, no es casual que la mitad de los sentenciados asegurara haberconfesado bajo intimidacin o tortura.
En general, se evidencia un desequilibrio importante durante el juicio entre elacusado y el acusador en detrimento del primero. Esto se explica tanto por lafalta de una defensa adecuada (46% de los abogados defensores no presenta-ron pruebas), como por la ausencia del juez en la conduccin del juicio. Todo ellohace que el acusado se perciba, en 78% de los casos, como injustamente castigado.Esta percepcin se encuentra asociada, al menos en parte, a la falta de estnda-res mnimos que hacen que un juicio pueda ser percibido como justo, tales comola presencia del juez, una defensa de calidad y un nivel satisfactorio de compren-sin por parte del acusado acerca de lo que ocurre durante el proceso.
Reflexiones finales
Los datos de las dos encuestas confirman que, en trminos generales, casi to-dos los establecimientos penitenciarios se han deteriorado y exhiben caren-cias importantes. Una de las primeras conclusiones, por lo tanto, es que lasprisiones no constituyen un rubro sustantivo o relevante de la agenda polti-ca mexicana a la hora de establecer la asignacin de los recursos pblicos. Lascrceles no son vistas como un mbito en el que se deben invertir recursos sinoms bien como un gasto que siempre sera deseable reducir.
Por otro lado, los familiares asumen con frecuencia, y de diferentes maneras,una parte importante de los costos de reclusin del interno mediante el envode alimentos, ropa y otros elementos esenciales para la supervivencia. Estosignifica que la institucin carcelaria impone, o admite de facto, penas que in-cluyen a la familia y que, por lo tanto, trascienden al interno. Adems de serjurdicamente inadmisible, esto coloca en una situacin de desventaja a aque-llos presos que carecen de lazos slidos con el exterior. Y pone de manifiestola ausencia de estndares explcitos que regulen los bienes que las institucio-nes penitenciarias estn obligadas a proveer, de acuerdo tanto con las normasnacionales como con los tratados internacionales.
-
Nueva Sociedad / Pablo Cabrera 2007
-
Las respuestas de los presos encuestados acerca del orden, la legalidad y la se-guridad dentro de las crceles fortalecen la hiptesis de que las prisionesdefinen un universo propio de relaciones que se caracteriza por el predo-minio de un rgimen paralegal. Como demuestran diversos estudios, setrata de espacios que propician una normatividad y una organizacin infor-mal paralelas al orden institucional formal (Prez).
Otro factor que aconseja la revisin del actual modelo que rige las prisio-nes es el hecho de que stas no se encuentren en condiciones de cumplircon su fundamento doctrinario de lograr la readaptacin social mediante eltrabajo, la educacin y la capacitacin. En este punto parece haberse centra-do el debate que durante muchos aos ha tenido lugar en el campo peni-tenciario, sin que por ello pueda afirmarse que se ha logrado arribar a unasolucin satisfactoria.
En cuanto al conjunto de instituciones que intervienen en la procuracin dejusticia, la actuacin de la polica, de los fiscales y de los jueces deja muchoque desear en cuanto a los estndares legales y el respeto a las garantas bsi-cas. El resultado de largo plazo es una sociedad sin reglas claras, donde todossaben que stas se aplican solo parcialmente y con excepciones. Del mismomodo, el hecho de que la mayora de los presos hayan sido detenidos en fla-grancia revela la falta de eficacia de los procedimientos de investigacin. Si sediseara una poltica para incrementar la proporcin de detenidos como re-sultado de una investigacin policial, probablemente llegara a prisin otro tipode delincuentes: seguramente habra menos presos pobres.
Ahora bien, cul es el costo o los costos que paga el pas por las deficien-cias de su sistema de procuracin de justicia? El principal es, sin duda, elimpacto sobre el Estado de derecho. Las instituciones que intervienen en laprocuracin y administracin de justicia no pueden limitarse a combatir la de-lincuencia: tienen que incorporar, como uno de sus objetivos centrales, lageneracin de confianza en los ciudadanos, reducir la arbitrariedad y forta-lecer la legalidad.
Un sistema de justicia ineficiente, que solo castiga a los pequeos infractores,enva un mensaje poco claro a quienes son capaces de producir daos ms se-veros. Por eso, invertir en mejorar las instituciones de procuracin y adminis-tracin de justicia permitira elevar los niveles de confianza de los ciudada-nos. No se trata de invertir ms recursos, sino de modificar mecanismos, crearincentivos para las buenas prcticas y disear procesos inteligentes. Sin un
-
esquema claro de estndares y parmetros de calidad, sin el establecimientode prioridades y estrategias, podrn invertirse ms recursos, como de hechose ha venido haciendo, pero los resultados seguirn siendo pobres. Solo de es-te modo se podr arraigar la percepcin de que hay reglas que nadie viola,que todos respetan. sta sera la mejor manera, la ms slida y sustentable, dereducir los ndices delictivos.
Bibliografa
Azaola, Elena y Cristina Jos: Las mujeres olvidadas. Un estudio acerca de las crceles para mujeres en laRepblica Mexicana, El Colegio de Mxico / Comisin Nacional de Derechos Humanos, Mxi-co, DF, 1996.
Bergman, Marcelo, Elena Azaola, Ana Laura Magaloni y Layda Negrete: Delincuencia, marginalidady desempeo institucional, Centro de Investigacin y Docencia Econmicas, Mxico, DF, 2003.
Bergman, Marcelo, Elena Azaola y Ana Laura Magaloni: Delincuencia, marginalidad y desempeo ins-titucional. Resultados de la segunda encuesta a poblacin en reclusin en el Distrito Federal y el Esta-do de Mxico, Centro de Investigacin y Docencia Econmicas, Mxico, DF, 2006.
Comisin de Derechos Humanos del Distrito Federal: Informe especial sobre la situacin de los centrosde reclusin en el Distrito Federal, Cdhdf, Mxico, DF, 2006.
Direccin General de Prevencin y Readaptacin Social (Dgprs): Reclusorios del Distrito Federal,Dgprs, Mxico, en , 2005.
Organizacin de las Naciones Unidas (ONU): Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para laProteccin de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detencin o Prisin, ONUDoc.HRI/GEN/1/Rev.1 at 30, tambin en .
Prez, Jos Luis: La construccin social de la realidad carcelaria. Los alcances de la organizacin informalen cinco crceles latinoamericanas (Per, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia), Pontificia UniversidadCatlica del Per, Lima, 2000.
Secretara de Gobernacin: Estadsticas penitenciarias (1994-2000), Secretara de Gobernacin, Mxi-co, DF.
Secretara de Seguridad Pblica: Programa Nacional de Seguridad Pblica 2001-2006 en DiarioOficial, Mxico, DF, 14/01/2003.
Tenorio, Fernando: El sistema de justicia penal en la Ciudad de Mxico. Ciudades Seguras III, UAM /FCE / Conacyt, Mxico, DF, 2002.
Ungar, Mark: Prisons and Politics in Contemporary Latin America en Human Rights Quarterlyvol. 25 No 4, 8/2003.
Wacquant, Loc: Las crceles de la miseria, Manantial, Buenos Aires, 2000.Zepeda, Guillermo: Los retos de la eficacia y la eficiencia en la seguridad ciudadana y la justicia penal en
Mxico, Cidac / Fundacin Friedrich Naumann, Mxico, DF, 2006.