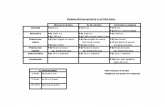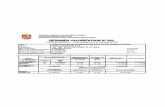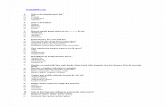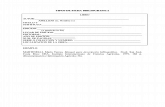ElFormalismoEticoDeKantYElPositivismoJuridico-2060145
-
Upload
vanessa-gamboa -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of ElFormalismoEticoDeKantYElPositivismoJuridico-2060145
-
EL FORMALISMO ETICO DE KANTY EL POSITIVISMO JURIDICO
El trmino "positivismo jurdico", como su correlativo "itisnaturalis-mo", o "Derecho natural", est muy lejos de tener una significacin un-voca. Envuelto, con ste, en una polmica de siglos, que no siempre hapermanecido en el terreno meramente filosfico o cientfico, ambos concep-tos estn sometidos no slo a los vaivenes de esa polmica, sino tambina la diversidad de perspectiva de propugnadores y contradictores . Se po-dra decir que los rasgos de ambas tendencias se ven sometidos en generala una exageracin, prxima todo lo posible a lo caricaturesca, por suscontradictores o impugnadores . Mientras que los propugnadores o defenso-res, de cada una de las tendencias, procuran perfilar con ms cuidado losrasgos de la propia, para no dejarla expuesta tan fcilmente a los ataquesdel contrario . Pero tampoco han faltado en uno y otro bando los que fan-ticamente han desorbitado sus propias posiciones, ofreciendo as el mejorfundamento a la oposicin de sus contrarios. As, por lo que se refiereahora al positivismo jurdico, ha habido autores, que en determinadas po .cas han podido tener preponderancia, que han Regado a propugnar un posi-tivismo jurdico sobre la base de la equivalencia de Derecho y ley, al menossi se entiende sta simplemente en el sentido de disposicin estatal . En
* SIGLAS UTILIZADAS
G. M. S. = IMMANUEL KANT : . "Grundlegung Dar Metaphysik der Sitien" ; edicin deKarl Vorlnder, Philosophische Bibliothek, Band 41 .
K. p. V. = IMMANUEL KANT : "Kritik der praktischen Vernunft" ; edicin de Karl' Vor-13nder, Philosophische Bibliothek, Band 38 .
K. r. V. = IMMANUEL . KANT :
"Kritik der reinen Vernunft", edicin de RaymundSehmidt, Philosophische Bibliothek, Band 37 a.
M. d. S. = IMMANUEL KANT : "Metaphysik der Sitien"; edicin de Karl Vorldnder,Pltilosoplhfsche Bibliothhek, Band 42.La realizacin de este trabajo ha sido subvencionada can -una "pensin de esta= .
dios" concedida por_ la Comisara de Proteccin Escolar del Ministerio de EducacinNacional .
-
36 JOSE MARIA RODRIGUEZ PANIAGUA
cambio hoy en da este perfil del positivismo jurdico no se encuentra,como no sea en las caricaturas de sus impugnadores .
Como consecuencia de ests exageraciones y deformaciones resulta quelos trminos aludidos de positivismo jurdico y -de iusnturalismo no slono son estrictamente correlativos, sino que entre la equiparacin de Dere-cho y ley, a que acabamos de referirnos (caricatura del positivismo jurdi-co), y la concepcin del Derecho natural como un cdigo minucioso depreceptos vlidos inmutablemente para todos los tiempos y lugares (cari-catura del iusnaturalismo), se extiende una inmensa tierra de nadie, quepasa a uno u otro dominio, segn los azares de la polmica. Esto no puedeservir, sino para mantener sta indefinidamente, introduciendo la confusinen los trminos, cuya fijacin previa, en su exacto sentido, debera consti-tuir la base para un verdadero progreso en la investigacin de las razonesdel Derecho natural y del positivismo jurdico .
El pretender suprimir esa zona intermedia sera hoy da un intentovano ; al menos si se quiere ser respetuoso con la terminologa de autoresdestacados, que a la par que se enfrentan con el positivismo rehuyen en-cuadrarse como iusnaturalistas (1) . Ni siquiera sustituyendo el trmino deDerecho natural por el de tica o tica jurdica lograramos la continuidadcon el positivismo jurdico, en el sentido de que la frontera con l fuerauna simple lnea divisoria ; es decir, establecer dos trminos exactamentecorrelativos . Porque una de las tendencias ms dignas de tenerse en cuentaen la superacin del positivismo jurdico no se orienta, al menos en susrepresentantes que me parecen ms autorizados, en el sentido de lo tico,sino preferentemente de lo lgica y de lo ontolgico (2) .
(1) Cfr., p. ej .: EBERHARD SCHiYUDT : "Gesetz und Richter. Wert und Unwert desPositivismus", Karlsruhe, 1952 . H. WELZEL : "Naturrecht und materiale Gerechtigkeit",Go-ttingen, 1955, trad . esp. de F. Gonzlez Vicn, Madrid, 1957 ; "Vom rrendenGewissen", Tbingen, 1949 ; as como los tres trabajos publicados en espaal bajo elttulo comn- de "Ms all del derecho natural y del positivismo jurdico" y la intro-duccin al volumen, escrita por el propio Welzel, Crdoba (R . A.), 1962. Asimismo,G. RADBRUCR-inclusa en su ltima poca-, a lo ms que lleg fue a admitir que supostura estaba en la "direccin" del Derecho natural ("Vorschule der Rechtsphiloso.phie", GSttingen, 1959, p. 114) y que el Derecho "supralegal" que l propugnabapoda entenderse tamhin como "Derecho de Dios, Derecho de la naturaleza, Derechode la razn" (Ibd. ; cfr. tambin : "Fn Minuten Rechsphilosophie" (1945) y"Gesetzlches Unrecht und bergesetzliches Recht" (1946), en el apndice a la"Rechtsphilosophie", edit . por E. Walf, Stuttgart, 1956, pp . 335 y ss. y 347 y SS.
(2) Cfr. RADBRUCH : "Die Natur der Sache als juristische Denkform", en"Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. jur. Rudolf Laun", Hamburg, 1948, pp. .157 y SS . ;H. WELZEL : "Naturrecht und materiale Gerechtigkeit", Gttingen, 1955, pp. 197y ss ., edic . esp., 258 y ss., "Naturrecht und Rechtspositivismus", edc . esn. en
-
EL FORMALISMO ETILO DE KANT Y EL POSITIVISMO JURIDICO
37
Por consiguiente, ni la negacin del Derecho natural ; ni siquiera laexclusin o eliminacin de la tica de toda funcin jurdica se puedenconsiderar como una adecuada delimitacin del positivismo jurdico . Pero,en-cambio, creo que esta exclusin o eliminacin de la tica s se puedeconsiderar como una nota comn a toda forma de positivismo, porque sederiva de su dogma fundamental, de que la determinacin de lo permitidoo prohibido jurdicamente depende en definitiva del poder dominante ;bien sea ste el Estado, o entidades o corporaciones menores, o bien unpoder social ms difuso .
Para el objeto de este trabajo, que trata de estudiar las relaciones delsistema tico de Kant con el positivismo jurdico, creo que puede bastarcon esta precisin ; no nos podemos proponer ahora la tarea de una exactacaracterizacin y delimitacin de una tendencia tan compleja como el po-sitivismo jurdico .
Las funciones fundamentales que puede desempear la tica con res-pecto al Derecho son dos : una de fundamentacin o de justificacin delDerecho ; la otra, de determinacin de los contenidos jurdicos del obrarhumano : de lo que puede o debe ser permitido, prohibido o mandado porel Derecho . Pero con respecto a la tica de Kant, la problemtica se centraen torno a la segunda de las dos funciones : no slo por ofrecer muchoms inters, sino tambin por,ser la que presenta mayor dificultad. Conrespecto a la fundamentacin del Derecho, est claro que, si se atiende alos actos jurdicos en concreto, stos no pueden tener directamente unafundamentacin o motivacin tica, ya que precisamente el obrar por estamotivacin es la caracterstica para Kant del acto moral (3) ._ En cambio,si se considera el sometimiento del hombre al Derecho en su conjunto,claro es que esto puede ser objeto, como cualquier otra accin humana,del obrar tico o moral ; y en este sentido servir la tica de fundamenta-
el volumen "Ms all del Derecho natural y del positivismo jurdico", Crdoba (R. A.),1962, pp. 35 y ss. ; G . STRATENVPERTH : "Das rechtstheoretische Problem der "Naturder Sache", fibingen, 1957 .
(3) En efecto, segn Kant, el concepto de deber moral exige dos cosas : "objetiva-mente, que la accin sea conforme con la ley ; subjetivamente, en el principio prc-tico inmediato de la misma, respecto hacia la ley" (K. p. V., p . 95) . Lo primero nopuede calificarse de autnticamente, puramente moral ; o slo en la medida en, que laaccin surja del motivo moral participar de esa categora. Y el Derecho no es sinoprecisamente la forma -tpica en que se cumple la ley, pero no por motivo moral . Aello parece, aludir el trmino mismo elegido para designar ese cumplimiento : `9ega-lidad". En la "Metafsica de las costumbres" los trminos legalidad y juridicidad seidentifican (cfr. M . d. S ., .pp. 15, 21, cte.).
-
38
JOSE MARIA RODRIGUEZ PANIAGUA
cin de la obligatoriedad (tica) del Derecho . Y de hecho Kant afirma ex-presamente en la "Metafsica de las costumbres" que "convertir en prin-cipio inmediato de actuacin el obrar conforme a Derecho es una exigen-cia que proviene de la tica" (4) . Y no puede ser por menos, si se tieneen cuenta que en cuanto a la legalidad, o mera conformidad objetiva conla ley moral, coinciden para Kant la tica y- el Derecho (5).
Pero con esto la cuestin di la lundanicinacin ticadel
Derecho secomplica ya con la de la determinacin de los contenidos tica-jurdicosdel obrar, porque desde Hegel se le viene planteando a la tica de Kantel - problema de s tiene sentido en ella hablar de acciones conformes a laley moral, o si ms bien de ella se derivara que cualquier accin podraconsiderarse como conforme con esa ley moral .
Este problema es el que va a constituir tambin la base del presenteestudio . Y, como viene planteado por lo que se llama el "formalismo" dela tica katiana-, nos proponemos considerar en primer lugar en virtud dequ est determinado el establecimiento de este formalismo y, por tanto,qu lugar ocupa en el sistema tico de Karit ; para luego' considerar lasconsecuencias que para la tica y para el Derecho se derivan de ese for-malismo.
1 Toda la caracterizacin de la moral kantiana est penetrada por unafirme conviccin : que la obligacin moral tiene un carcter absoluto, ne-cesario, que no permite excepciones en virtud de motivos extramorales yque vale en general no slo para todo hombre, sino para todo ser dotadode razn, ya que sta es el fundamento d la moralidad (6) . '
1 Esto nos orienta ya hacia el centro de la preocupacin de Eis : hallar
la ley que sirva de fundamento del obrar moral, el principio general de lamoralidad .
(4) M. d . S., p . 35 .(5) Cfr. nota (3). Para un mayor esclarecimiento de las relaciones entre Derecho
y tica pueden tenerse tambin 'en cuenta los siguientes textos de la Metafsica delas cogt.urril>res" :" "La legislacin d la tica, por el contrario, hace objeto del debertambin las acciones internas, pero no con exclusin de las externas, sino que serefler a todo lo que es deber en generar" (M . d . S ., P . 21) . "As precepta la ticaque se cumpla un compromiso hecho en un contrato, aun cuando la otra -parte nopueda forzar a ello . La doctrina del Derecho y la doctrina de la virtud se distinguen,pues, no por sus distintos deberes, sino por la diversidad de legislacin que los rige,en cuanto que sta determina distintos motivos de la accin" (M. d. S ., p. 22) . "Latica tiene -ciertamente tambin sus obligaciones peculiares (p. el ., los deberes paracon-sigo -Sino,), pero tiene adems obligaciones que le son comunes con el Derecho,5610 que lo que no es comn es el modo de la obligacin" (M . d. S ., p. 23) .
(6) Cfr. C . M. S., Torrede, P . S.
-
EL FORMALISMO ETICO DE KANT Y EL POSITIVISMO JURIDICO
Para ello es fundamental el concepto de deber moral.En su determinacin es preciso un anlisis de las acciones que son
conformes a ese deber moral. Las que no son conformes a l, indudable-mente no pueden ofrecer los elementos del autntico obrar moral. -Lacategora de "moral" como, equivalente a "inmoral", lo contrario a la mo-ralidad, no es tenida en cuenta por Kant-. Ahora bien : dos son los prin-cipios que pueden fundamentar el obrar conforme al deber moral. Uno esla conformidad misma de la accin con ese deber ; otro, la inclinacin na-tural, que lleva coincidentemente a esa accin . Este segundo puede actuarde dos maneras : o bien indirectamente, la accin se ejecuta como mediopara otra que satisface una inclinacin natural, o bien directamente : laaccin que es objeto dei deber lo es a la vez de una inclinacin . En el pri-mer caso es ms fcil identificar el motivo de la accin, puesto que mediaun clculo y una previsibilidad del resultado . Pero no lo es tan fcil en elsegundo, cuando inclinacin y deber coinciden directamente en la mismaaccin . Sin embarga, por muy difcil que sea identificar en concreto el mo-tivo determinante, una cosa es clara para Kant : que los conceptos se dis-tinguen, y que slo hay propiamente accin moral en cuanto est determi-nada por un principio moral. En otro caso habr coincidencia casual conla accin moral, pero no un autntico obrar moral.
Kant da un paso ms, mucho ms decisivo para caracterizar el forma-lismo caracterstico de su pensamiento tico, cuando distingue el principio,o motivo del obrar moral, de la intencin : "la accin moral no tiene suvalor en la intencin de lo que se haya de obtener con ella, sino en lamxima (o principio concreto del obrar) por la que esa accin se decide ;depende, por tanta, no de la realidad del objeto de la accin, sino simple-mente del principio del querer" (7) . Al llegar a este punto ya no es fcilseguir la exposicin kantiana del concepto del deber sin tener en cuentalas implicaciones de esta doctrina con el resto de su filosofa. Kant nosdice que por lo expuesto anteriormente est claro ya que las intencionesque se puedan tener en las acciones y los efectos de ellas no pueden pro-porcionar a las acciones ningn valor "incondicionado y moral". Pero,aparte de la equivalencia establecida entre incondicionado y moral, auncuando expresada aqu por la partcula dativa (sinonimia), la afirmacin,de que ni las acciones, ni las intenciones referentes a stas pueden propor-
cionar un valor moral, resulta indudablemente grave y llamativa y no se
puede uno conformar para admitirla simplemente con lo anteriormente di-
cha, como parece querer expresarse Kant. Ni siquiera resulta suficiente te-
(7) G. M . S., pp. 17-18.
39
-
40
JOSE MARIA RODRIGUEZ PANIAGUA
ner en cuenta el idealismo kantiano, su doctrina de la imposibilidad deconocer las cosas en s y el papel decisivo de la razn--y en general delsujeto-en la configuracin del conocimiento ("Crtica de la razn pura") .Ms decisivo parece aqu otro supuesto fundamental kantiano : el de laimposibilidad de extraer un conocimiento univelsarmente vlido de 1 expe-riencia y que, por consiguiente, para que ese conocimiento se logre y seaa prior ha de buscarse simplemente en los conceptos de la pura razn .
Este es claramente el sentido que tiene la cuestin cuando se planteams detenidamente en la "Crtica de la razn prctica" . "Todos los prin-cipios prcticos que presuponen un objeto (materia) de la facultad dedesear, como fundamento de determinacin de la voluntad, son empricosy no pueden proporcionar ninguna ley prctica" (8) . Como materia de lafacultad de desear comprende Kant cualquier objeto cuya "realidad" sedesea, por consiguiente, cualquier accin concreta considerada como tal,como algo que ha de pasar a la existencia . S el deseo de esa realidad oexistencia precede a la regla prctica, de tal modo que se convierta encondionante de la misma, entonces, dice Kant, el principio del obrar eseri todo caso emprico. Porque el fundamento de la determinacin de lavoluntad es en ese caso la representacin de un objeto ; y la relacin dela misma para con el sujeto lo que determina a la facultad de desear parala realizacin del objeto . Ahora bien, ese tipo de relacin con el sujeto sellama la "gana" o "gusto" ("Lust") por la realidad de un objeto . Por con-siguiente, ha de concebirse como presupuesto de la determinacin de lavoluntad . "Pero es imposible"-afirma Kant-con respecto a ninguna re-presentacin de un objeto, cualquiera que ella sea, el conocer a prior siva a estar unida a una gana o a una desgana, o va a ser indiferente" (9) .Por consiguiente, ha de ser la experiencia la que decida, y de ah que elfundamento de la determinacin de la voluntad y el principio del obrar,siempre que ste sea material, haya de ser emprico . De aqu deduce Kantcomo consecuencia natural que no puede convertirse m ley, con la nece-sidad objetiva que sta presupone y que en-la lo hemos visto-requisitoindispensable de la moralidad .
Podra uno preguntarse aqu si los principios materiales del obrar quese excluyeri como fundamento de la moralidad son slo los que hacen re-ferencia a la "gana" o "gusto" por una cosa derivados del placer que pro-porciona la existencia de sta. Cabra, por ejemplo, suponer que se mo-viera uno a obrar no por el placer o gusto que una cosa le sugiera, sino
(8) K. P. Y., -P . 23 .(9) K. P. V., p. 24.
-
EL FORMALISMO ETICO DE_KANT Y EL POSITIVISMO JURIDICO
41
que la percepcin de esa cosa le determine a obrar de cierta manera, sinque el motivo impulsivo sea el gusto o placer que de ella se espera : queel motivo material del obrar fuera, no obstante, moralmente bueno, altruis-ta, por ejemplo . Pero Kant elimina toda duda al equiparar decididamentelos principios del obrar basados en un objeto de la facultad de desear conlos principios materialesAel obrar en general y colocarlos bajo el principiageneral del amor a s mismo o de la propia felicidad (10) .
Asimismo cabra plantearse la cuestin de si la experiencia a que serefiere Kant como base del conocimiento de la materia, objeto, determi-nante del obrar no podra ser de diversos tipos y,,por consiguiente, dar lu-gar a otra clase de principios del obrar distintos de los sealados por Kant:carentes de necesidad y objetividad . Pero, puesto que de lo que ha de ates-tiguar esa experiencia es de la existencia real del objeto, Kant adscribe esaexperiencia a los sentidos ("Sinne'% equiparando a ellos el sentimiento("Gefhl") (11) . Kant no puede referir' ese conocimiento a la razn ('Ter-nunft"), ya que, segn la "Crtica de la razn pura", sta no contiene sinolos elementos a prior del conocimiento, las categoras ; pero tampoco alentendimiento {'Terstand}, ya que ste relaciona el objeto con las cate-goras, pero no con los sentimientos del sujeto . De aqu resulta tambinque la facultad de desear mentada por Kant es la facultad inferior, lo queen lenguaje escolstico se llama el apetito sensitivo . Es ms : Kant no co-noce ningn otro apetito que se base en la representacin de un objeto .Porque la distincin que algunos quieren establecer entre apetito inferiory superior basndose en que las representaciones ligadas al sentimientodel "gusto par" deriven de los sentidos o del entendimiento le parece in-justificada . "Pues cuando se trata de los fundamentos de la determinacindel deseo y se pone dichos fundamentos en el agrado que se espera de algo,no importa en absoluto de dnde procede la representacin de este objetoplacentero, sino solamente hasta qu punto resulta placentero" (12) .
Apunta aqu la concepcin dualista del hombre, la divisin de ste endos mundos, establecida ya por la "Crtica de la razn pura!" . Conforme asta, el hombre pertenece por una parte al mundo de los sentidos y le co-rresponde un carcter emprico del lado de su "naturaleza inanimada osimplemente animada por el estilo de las bestias" (13) ; de modo que estsujeto a la causalidad de la naturaleza y, por consiguiente, a las leyes
(10) K. p. V., ibd.(11) Ya que el hambre "sola"mente conoce la naturaleza a travs de los sentidos"*
K . r. V ., p. 533.(12) K. p. V., p. 25 .(13) K. rt V ., p, 53$.
-
42
nocido empricamente, cul es else pone por deber? No queda otromisma ; y el modo del impulso . esteriza comodeber comoley" (17) .
No deja de resultarKant para denominar laral : "Achtung", respeto .
(14) K. r. V., ibd.(15) K . r. V., p. 534.(16) K. r. V., pp. 534-35 .(17) G. M. S ., p. 18.(18) G, M . S ., p. 19, nota .(19) G . M . S ., ibd .(20) K . p . V., pp . 86 y ss.
JOS MARIA RODRIGUEZ PANIAGUA
empricas. Pero, por otra parte, el hombre es un ser racional, que "con-sidera sus objetos conforme a ideas simplemente" (14) . "Los fundamentosde la naturaleza, ya pueden ser todos los que se quiera los que me impul-san a querer, ya pueden ser todos los que se quiera los atractivos de lossentidos, de nada de esto puede brotar el deber ser . . . que nicamenteformula la razn" (15) . Como ser emprico, el hombre engrana en el ordende las cosas tal como se manifiesta en la apariencia ; como razn "se cons-tituye un orden propio con plena espontaneidad conforme a ideas, a lasque acomoda las condiciones empricas y conforme a las que incluso llegaa interpretar como necesarias acciones que, sin embargo, no han aconte-cido y que tal vez no acontezcan nunca" (16) .
Volviendo ahora a la caracterizacin del deber moral, si ste ha de pro-ceder conforme -a una ley necesaria y a priori, que, por consiguiente, hade estar del lado del mundo de la razn, y el motivo para este obrar enmodo alguno puede radicar en el mundo de los sentidos, en un objeto co-
impulso determinante de la accin querecurso que el que sea el motivo la leyuna actitud del sujeto que Kant carac-
respeto ("Achtung") por la ley . Y as puede caracterizar al"necesidad de una accin originada por respeto hacia la
un poco sorprendente el trmino empleado poractitud impulsiva del cumplimiento de la ley mo-El mismo se hace cargo de que pudiera producir
la impresin de que tras palabras extraas se quiera ocultar la poca clari-dad de una explicacin (18) . Por otra parte, reconoce que esa actitud derespeto es asimilable a un sentimiento (19), o la califica directamente comosentimiento (20) . Pero en todo caso se tratara de un sentimiento especia-lsimo, distirito esencialmente de todos los otros sentimientos, que sonreductibles a la inclinacin natural o al temor . La actitud de respeto haciala ley no es otra cosa que "la inmediata determinacin de la voluntad pormedio de la ley y la conciencia de ello, de tal manera que este respeto estvisto como un efecto de la ley en el sujeto y no como una causa de sta" .
-
EL FORMALISMO ETICO DE KANT Y EL POSITIVISMO JURIDICO
"Propiamente-prosigue Kant-el respeto es la representacin de un valorque rompe con el amor a m mismo" (21) . "Por lo tanto, el respeto por laley moral es un sentimierito producido por un fundamento intelectual, yeste sentimiento es el nico que podemos reconocer plenamente a priori eintuir su necesidad" (22).
El anlisis de este sentimiento de "respeto" es de la mxima importan-cia para nuestro tema, porque, como Kant llega a decir, "es la moralidadmisma, considerada como impulso desde el punto de vista subjetivo" (23),es decir, el elemento constitutivo de la moralidad que viene a distinguirla,como diferencia ltima, de cualquier otra forma del obrar que sea conformea la ley moral . En efecto, como ya queda sealado anteriormente, el con-cepto de deber exige dos cosas : "objetivamente que la accin sea conformecon la ley ; subjetivmente, en el principio prctico inmediato de la misma,respeto hacia la ley" . Lo primero puede ser comn a diversos tipos deconducta ; por ejemplo, el Derecho, y Kant lo designa con el trmino de"legalidad"; mientras que lo segundo es exclusivo y caracterstico de la"moralidad" (24) . No surge sta de un motivo moral, del respeto a la leymoral, no puede entonces calificarse de autnticamente, puramente moral .0 slo en la medida en- que -la accin surja del motivo moral participarde esta categora. Pero este motivo moral, si del lado objetivo es la ley,del lado subjetivo es una actitud ante esa ley moral ; para decirlo con lapalabra alemana, la "Gesimiung" . Y la Etica de Kant queda por eso carac-terizada como una "Gensinnungsethik", como pudiramos decir para con-servar toda la virtualidad de la palabra alemana "Gesinnung", cuya traduc-cin espaola podra ser "actitud", "disposicin de nimo" . . . Podr asresultar difcil determinar en concreto cundo estamos ante una accinmoral : tan difcil, que nunca podremos afirmar con toda seguridad queuna accin moral lo es en sentido autntico y pleno .
Pero el concepto del acto moral queda ya con esto clara y precisamen-te determinado, prescindiendo por completo del objeto . Sin embargo, sepregunta Kant : "Qu clase de ley puede ser esa que, aun sin tener encuenta el efecto que de ella se espera, tiene que determinar la voluntadpara que sta se pueda llamar buena en absoluto y sin limitaciones" (paraque sea posible el acto plenamente moral)? Y se responde, con razn:"Puesto que he privado a la voluntad de todos los estmulos que se le po-
(21) G. M . S ., .pp. 19-20, nota .(22) K. p . V ., p . 86 .(23) K . p. V., p . 85 .(24) K. p. V ., p . 95.
4 3
-
44
JGSE MARIA RODRIGUEZ PANIAGUA
dran originar de seguir una determinada ley, resulta que no queda otracosa que la legalidad general de las acciones, que debe ser el principio ex-clusivo para la voluntad ; es decir, que nunca he de proceder sino de modoque pueda querer que mi mxima (principio subjetivo del obrar) deba con-vertirse en una ley general . Es, pues, la mera conformidad a la ley en ge-neral (sin que se ponga como fundamento una determinada ley orientadaa determinadas acciones) lo que sirve de principio a la voluntad" (25) .Kant hace una primera corroboracin de esta postura, en la "Grundlegungzur Metaphysik der Sitter", apoyndose en el general consentimiento de larazn humana en sus juicios prcticos. Pero luego recibe esa postura unaulterior confirmacin con la doctrina de la autonoma de la voluntad, queen definitiva tiene su apoyo en la doctrina dualstica de la "Crtica de larazn pura", a la que ya nos hemos referido . En la "Crtica de la raznprctica" se combinan todos estos elementos, junto, naturalmente, con lasconsideraciones que han precedido a la conclusin en la "Fundamentacinde la Metafsica de las costumbres" : la imposibilidad de llegar de otromodo a una verdadera universalidad y generalidad (26) .
Pero en esta ltima obra se explana una distincin fundamental entremateria u objeto de la voluntad y materia como fundamento de determina-cin de la voluntad . Lo primero no slo puede admitirse, sino que no hayms remedio que admitirlo. Pero no as lo segundo, porque si se pone lamateria como determinante y condicin de la mxima del obrar, sta nopodra entonces elevarse a una forma que legisla con generalidad, "parquela espera. de la existencia del objeto se convertira entonces en la causadeterminante de la voluntad y tendra que ponerse como fundamento delquerer la dependencia de la facultad de desear de la existencia de algunacosa, que solamente puede buscarse en las condiciones empricas y que, porconsiguiente, nunca puede proporcionar una regia general y necesaria" (26) .
No obstante que el acto de la voluntad tenga un objeto, por ejemplo, elbien o la felicidad de los dems, este objeto no tiene que determinar lavoluntad, sino que el nico determinante de sta tiene que ser la ley moral,que es meramente formal y, por consiguiente, abstrae de la consideracinde aquel objeto (27) . Esto no quiere decir que la aplicacin de la leymoral no tenga buenas consecuencias. En el caso de que el acto de lavoluntad verse sobre mi propia felicidad, si quiero elevarme a una ley
(25) G. M. S., p. 2{3.(25) Cfr . K. p . V., pp. 31, 33, 39 .(26) K . p. V ., p . 40.(27) Cfr. K. p. V., p. 126 .
-
EL FORMALISMO TICO DE KANT Y EL POSITIVISMO JURIDICO
prctica objetiva, no tengo ms remedio que extender la mxima de miobrar a la felicidad de los dems, ya que puedo presuponer con razn entodos los dems seres finitos la misma aspiracin . Pero "la ley de procu-rar la felicidad de los dems no surge, pues, del supuesto de que esto seaun objeto para la voluntad de cada uno, sino nicamente de que la formade la universalidad, que la razn necesita como condicin para dar a unamxima del amor a s mismo la validez objetiva de una ley, se convierteen el fundamento de la determinacin de la voluntad" (28) .
Estamos, pues, en plena confesin y profesin del "formalismo tico",que ya desde el principio veamos predibujado como programa, al orien-tarse la preocupacin de Kant a encontrar la frmula o ley que sirvierade fundamento al obrar moral, el principio general de la moralidad .
Pero cabra preguntarse si este proceso de transformacin de una m-xima del obrar en ley general, esta especie de operacin de alquimia, puederepetirse a voluntad y siempre con tan buenos resultados. Porque induda-blemente el saber que no puedo moralmente buscar mi propia felicidad sinprocurar al mismo tiempo la felicidad de los dems ya es algo ; pero esdemasiado poco, si se quiere que la moralidad sea algo ms que una meraelucubracin filosfica de que se puede reducir a obrar conforme 2a una
frmula general . Ya que ni siquiera esta consecuencia de procurar juntocon la ma la felicidad de los dems se puede convertir a su vez en frmu-la del obrar moral, puesto que el poner esto como determinante destruira,segn Kant, toda la moralidad.
Sin embargo, Kant no renuncia a que su frmula sirva para algo enla determinacin de cundo un obrar concreto es conforme a la moralidad.Este parece ser el sentido evidente de sus palabras en una nota del prlogoa la "Crtica de la razn prctica" : "Pero quien sepa lo que para el mate-mtico significa una frmula, que determina con toda exactitud y sin . po-sibilidad de error cmo se ha de resolver un problema, ste no considerarque una frmula que hace eso mismo con respecto a todos los deberes engeneral sea algo insignificante y superfluo" (29) . Kant llega a afirmar quesu principio de la moralidad es el mismo que tiene en cuenta en su conoc-miento ,moral la razn humana en general, no en el sentido de que llegue apensarlo as depurado en una forma universal, pero s en el sentido de quees el que- "tiene siempre realmente ante sus ojos y emplea como medida desus juicios." "Sera fcil-prosigue-el mostrar aqu cmo con esta brjulaen la mano sabe muy bien a qu atenerse en cada caso para distinguir lo
(28) K. p . V ., pp. 40-41 .
(29) K. p. V., pp. 8-9.
-
16 JOSE MARIA RODRIGUEZ PANIAGUA
que es bueno, lo que es malo, lo que es conforme a deber y lo que es con-trario" (30) .
.
Para lograr toda la virtualidad posible de su frmula, Kant la presenta,como se sabe, en tres formas distintas : tres expresiones distintas de la leymoral-imperativo categrico-, que a su vez, por un desdoblamiento dela primera y de la tercera, se convierten en: cinco . Aun cuando todas sontransformaciones de la primero que expresa la ley moral como fundamen-talmente la entiende y la formula Kant : "obra solamente conforme a unamxima que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una leyuniversal" . Kant avala la virtualidad de sus frmulas con una serie deejemplos, en que se muestra qu acciones son conformes a la ley moral ycules son contraras.
La cuestin est en saber si esos ejemplos han sido realmente deduci-dos de las frmulas del imperativo categrico ; o si son ms bien coinci-dencias las que se muestran entre las convicciones morales generalmenteadmitidas y las frmulas del imperativo categrico . En este segundo caso,no sera la virtualidad de las frmulas kantianas, su eficacia para mostrarqu acciones son conformes o contrarias a la ley moral, lo que se compro-bara, sino nicamente que esas frmulas son lo suficientemente inexpresi-vas, abiertas, o vacas, como para poder acomodar a ellas cualquier juiciomoral conocido de antemano como bueno.
La incapacidad del formalismo tico kantiano para establecer los con-tenidos ticos del obrar y, por consiguiente, los tico-jurdicos, que se ma-nifiesta en la falta de virtualidad de sus frmulas, cuenta ya con un fuerteindicio en la propia experiencia intelectual de Kant. En la "Tundamenta-cin de la Metafsica de las costumbres" y en la "Crtica de la raznprctica" renuncia Kant a la explanacin concreta y detallada de las apli-caciones de sus frmulas del imperativo categrico . Tiene toda la raznpara ello, porque eso pertenece a la Etica especial o, como Kant prefieredecir, a la Moral propiamente dicha . La exposicin de sta pertenece a la"Metafsica de las costumbres" . Pero la aparicin de esta obra se retrasconsiderablemente, nueve aos, con respecto a la "Crtica de la razn prc-tica". Y en su introduccin confiesa el propio Kant que se ver obligadoiga tomar como objeto de consideracin frecuentemente la especial iiatura-
(30) G . M . S., p. 22.
-
EL FORMALISMO TICO DE KANT Y EL POSITIVISMO JURIDICO
47
leza del hombre, que slo puede ser conocida por la experiencia" (31) .Aun cuando a continuacin advierte que eso lo har solamente para mos-trar las aplicaciones de los principios morales generales, sin que por ellose sustraiga nada a la pureza de stos ni se haga dudoso su origen a priori,en general hoy los autores se niegan a reconocrselo . W. Weischedel afir.ma adems que "con esto se introduce insensiblemente como segundo ele.mento esencial de determinacin lo emprico, la existencia real del hombrecorporal en la multiplicidad de sus implicaciones mundanales, e incluso enla limitacin a la situacin histrica de la poca, hasta llegar a ocupar elpunto central ; de tal moda que las afirmaciones jurdicas concretas, antesse derivan de aqu, ms bien que encontrar su fundamentacin en el prin-cipio tico-jurdico" (32) .
De aqu resultara que en la "Metafsica de las costumbres" Kant ha-bra terminado por renunciar a su "formalismo" . No en el sentido de quepueda ser moral un acto ejecutado por otra motivo que el moral, de res-peto a la ley ; pero s en el sentido de que la pura forma de la ley no serasuficiente para determinar los actos conformes a la moralidad. Por lo quese pone de manifiesto que esa obra no es homognea con sus dos obrasticas anteriores y la razn de por qu hemos tenido en cuenta fundamen-talmente stas al referirnos al formalismo tico kantiano .
La crtica ms famosa-y sin duda alguna la de ms altura-que se hahecho de este formalismo es la de Max Scheler (33) . Sin embargo, esta cr-tica ha tenido poco eco en relacin con otros puntos tratados por dichoautor, de lo que ya se quejaba el propio Scheler en el prlogo a la segundaedicin de su obra. En estos ltimos aos ha sido el tema de una tesis doc-toral, presentada en Colonia, bajo la direccin del profesor Heimsoeth (34) .Pero no obstante la gran penetracin de ingenio y la claridad de mentede su autora, este trabajo est muy lejos de recoger todo lo que de valiosoy justificado hay en la crtica de Scheler . Desde una posicin de entusiasmopor la filosofa kantiana, l que se destaca en este trabajo es aquella enque la critica de Scheler, no tiene razn . Esto es indudablemente un granservicio, pero a su vez no es todo lo que se puede y debe decir.
En la caracterizacin del formalismo kantiano va indudablemente Sche-ler a veces demasiado lejos. No es verdad as simplemente, como- Scheler
(31) M. d. S., p. 1&.(32) WEISCREDEL, W. : "Recht und Ethik", Karlsruhe, 1959, p. 13.(33)
En su obra "Der Formalismus in der Ethik und die materiale- Wertethik",1? edic ., Halle, 1916 ; 4.a edic., Bern, 1954 .
(34) HEIDEMANN, I . : "Untersuchunen zur Kantkritik Max Schelers", publicadaa ciclostilo el ao, 1955.
-
48
afirma, que en la doctrina de Kant sea "lo mismo exactamente para la bon-dad o maldad de los actos de nuestra voluntad el que intentemos realizaralgo noble o vulgar, agradable o molesto, til o perjudicial, puesto que lasignificacin de las palabras "bueno." y "malo" se agota por completo enla forma conforme a la ley o contraria a ella con la que vamos enlazandouna a otra la posicin de una materia valiosa" (35) . Ni es cierto tampocolo que Scheler nos dice en otro lugar : que, conforme a la Etica kantiana,"inclusa hombres de quienes decimos que nos han mostrado un amor depor vida", que han sido nuestros "mejores amigos" ; podran, sin embargo,albergar los sentimientos ("Gesinnung") contrarios de los que nosotroscreemos, y el criminal ms empedernido, cuya vida fuera una ininterrum-pida cadena de malas acciones, podra, no obstante ; ser en medio de todoesto un hombre de "buenos sentimientos" (36) .
Realmente estas expresiones ms parecen un alegato retrico que unaponderada consideracin cientfica . Nosotros sabemos por la exposicin di-recta de la doctrina de Kant, que para l no es equivalente el hacer el biena los dems o perjudicarles, hacer una accin noble o vulgar. Kant, enrealidad, parte para la caracterizacin del deber moral de las accionesreconocidas como buenas y supone que la accin moral ha de ser desdeluego legal, y que al ser legal ha de coincidir con lo reconocido universal-mente como bueno . Se le podra achacar a Kant, como de hecho Schelerse lo achaca en otro lugar, que subyace aqu una excesiva valoracin delconocimiento vulgar, tan excesiva como es su depreciacin en el terrenode la filosofa especulativa (37) . Pero no es correcto presentar a Kant comosi para l fuera indiferente que la voluntad se orientara a una clase deaccin u otra, con tal de que se conserve l principio de "respeto" por laley moral y sea encuadrable en la generalidad propia de sta.
Otra cosa es si, una vez que se ha elevado esta generalidad a norma,o, al menos, a criterio de la moralidad, resulta adecuada para determinrlas acciones morales, y si, aunque Karit no lo quiera, llevara a tener queadmitir como plenamente buenas moralmente acciones universalmente re-conocidas como reprochables . Por eso est ms ponderado Max Schelercundo dice que la Etica formal tiene consecuentemente, que admitir queaun el asesino puede ser bueno con tal que considere capaz de convertirse"en principio de legislacin universal la mxima de su accin" . Schelerargumenta con razn : "si ningn determinado contenido de la intencin
(35) l) . c., p . 47.(36) O. c., p. 134.(37) Q. c., p. 67.
JOSE MARIA RODRIGUEZ PANIAGUA
-
EL FORMALISMO ETICO DE KANT Y' EL POSITIVISMO JURIDICO
49
es malo, cualquiera puede ser bueno . Y por qu uno que eleve a principiogeneral el odio a s mismo y a los dems y lo sustente con una especie de"Metafsica" que afirme que la no existencia de las personas es mejor quesu existencia; no habra de poder realizar ese principio con la concienciade que cualquiera debera hacer lo mismo? Se podran mostrar casos deasesinatos que se acercan notablemente a esta hiptesis" (38) .
De todo esto se deduce que este formalismo, si tiene que resultar defi.cente para la determinacin de lo que es bueno y lo que es malo moral-mente, tiene que ser fatal para la determinacin de lo que se puede o seha de prohibir o permitir jurdicamente. Porque la determinacin de loscontenidos jurdicos del obrar en modo alguno se puede dejar a la particu-lar disposicin de cada una, sino que se tiene que fijar por un criterioobjetivo exteriormente cognoscible y generalmente aplicable . Este crite-rio no lo puede ofrecer el formalismo tico de Kant.
La conclusin es, pues, qu desde l no hay medio de sealar lmitesticos al Derecho y en este sentido es incapaz de poner coto al positivismojurdico? Si ese medio se ha de buscar forzosamente en la lnea de unprecepto o de un principio general del obrar establecido por un sistematico, tal me parece ser, en efecto, la conclusin . Sin embargo, cabe seguirtambin otra direccin distinta : la consideracin del sistema mismo y lade sus bases o presupuestos . Entonces el formalismo kantiano tiene queaparecernos ineludiblemente como un sistema que no slo no considera alhombre como un objeto, sino que lo eleva incluso por encuna de todadeterminacin por los objetos : coma un ser racional capaz de obrar mo-ralmente, es decir, por respeto a la ley inmanente a l que le dicta su pro-pia razn, al margen de toda consideracin de conveniencia o utilidad . Elhombre se distingue as esencialmente de las cosas, que tienen un precioel hombre tiene "dignidad", es decir, el valor absoluto que corresponde alo moral. Por tanto, no puede ser tratado nunca coma medio, sino slo como"fin en s", es decir, coma persona . Tenemos, pues, aqu una exigenciairrenunciable de la tica, un lmite ineludible en la determinacin de loscontenidos posibles del Derecho : no slo porque ste tiene su fundamen-tacin en la tica, sino porque de lo contrario se destruira toda la ticay toda la moralidad ; ya que sta est concebda, como ya sealamos, conun carcter absoluto, necesario, que no permite excepciones en virtud demotivos extramorales.
Por eso el profesor H. Welzel considera tal exigencia de la tica, noslo como criterio para juzgar cundo una ley es injusta, sino tambin
( 38) O . c., p. 330.
-
50
JOSE MARIA RODRIGUEZ PANIAGUA
como determinante de que una norma que no se acomode a esa exigencia"deje de ser Derecho obligatorio" o, simplemente, Derecho (39) .
Desde el punto de vista del Derecho natural puede parecer muy modes-ta esta limitacin que la tica impone al positivismo jurdico-; pero a lavista de los excesos histricos y actuales de ese positivismo, en la lnea dela degradacin de la persona a mero instrumento de los fines de la pol-tica, no puede parecernos en modo alguno irrelevante .
El kantismo se nos ha presentado, pues, una vez ms, en el aspecto enque aqu lo hemos estudiado, como una incitacin a ir ms all de l, almismo tiempo que como una conquista irrenunciable .
JOS MARA RODRGUEZ PANIAGUA
(39) WELZEL, H . : "Vom irrenden Gewissen", Tbingen, 1949, p. 28 . Cfr. tambin:"Naturrecht vnd materiale Gerechtigkeit", Gttingen, 1955, p. 196, edic . esp., p. 257 ;"Naturrecht xnd Rechtspostivi'snus"; edic. esp. en el volumen "Ms all del Derechonatural y del positivismo jurdico", Crdoba (R . A.), 1962, pp . 4243 ; "Macht undRecht", en el vol . anteriormente citado, p. 64.