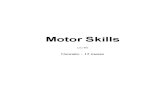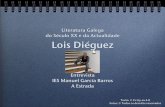Elida Lois Critica-genetica
-
Upload
jairo-hoyos -
Category
Documents
-
view
276 -
download
3
description
Transcript of Elida Lois Critica-genetica
LENGUA - LING0fSTICA - COMUNICACION
Genesis de escritura y estudios culturales
lntroducci6n a la critica genetica
,
Elida Lois
lEI II EDICIAL
' lt't'l'll1il J! I) I(.' IAL UNIVERSIDAD 1/rlp, ido por Elvira Arnoux
Corrcccion y supervision: MARfA VALERIA BATIISTA
Diagramacion y armado: GLADYS ISABEL ROMERO
Estan prohibidas y penadas porIa ley Ia reprod ucci6n y Ia di
fusi6n totales o parciales de esta obra, en cualquier forma, por
medios mecanicos o electr6nicos, incluso por fotocopia , gra
baci6n magnetof6nica y cualquier otro sistema de almacena
mien to de informacion, sin e l previo consentimiento escrito
del Editor.
Fotocopiar Iibras es realizar un uso abusivo y colectivo de Ia
fotocopia sin e l consentimiento de los ed itores. Por ser una
pn'ictica arnp li arnente difundida en escue las, co legios y uni
vc rsidades, el fotocopiado amenaza el futu ro del li bro, pues
pone en peligro el equi libria econ6mico de Ia industtia y pri
va a los autores de una justa remuneraci6n.
PRIMERA EDICION © EDICIAL S.A. Rivadavia 761 (1002) Buenos Aires- Argentina Tel.: 4342-8481/82/83 E-mail: ed icial @edicial.com .ar http: //www.edicial.com.ar Hccho c l deposito que marca Ia ley 11 .723 ISBN : 950-506-340-7 IMPR ESO EN LA ARGENTINA- PRINTED IN ARGENTINA
I
MARCO TEORICO, METODOLOGIA Y CAMPO DE INVESTIGACION
I . LA CRITICA GENETICA. OBJETO DE ANALISIS Y METODOLOGfA
La litterature commence avec Ia rature.
JEAN BELLEMIN-NOEL
La crftica genetica se inserta en el campo del estudio de Ia literatura como un a replica simetrica de Ia teorfa de Ia recepcion. Con su instalacion, quedan dcf'i nidas tres etapas en el proceso de Ia comunicacion literaria: producc ion, tcxto y lectura, y simultaneamente, tres abord ajes para cada una de esas tres ctapas: Ia crftica genetica, las teorfas sobre el texto y los estudios acerca de Ia rccepc ion. 1
Naturalmente, esta presentacion -que solo tiene por objeto acotar los campos especfficos de tres di sc iplinas- no abarca Ia complejidad del fenomeno literario. Produccion, texto y lectura son tres componentes interdependicntes -se presuponen mutuamente- y, en consecuencia, ningun emprendimiento interpretativo puede eludir esa permanente interacc i6n. Escritura y lcc tura son dos caras de un mismo fen6meno , y en el caso de Ia escri tura en proceso, el ejecutor no solo escribe y se lee a Ia vez, tam bien se plantea -explfcita o implfcitamente- las posibles derivaciones textuales y Ia recepci6n prcsumible. Por otra parte, as f como el texto y Ia recepci6n son enfocados
t d ·'/ \1\ /I/ I \I N/1 '11/M )' I•.'S'/' /JJ)t()S CUL?'URAWS
1. dt l l '~q 'IJjli t il ~ II ~ tll \'1' 1 " 11 ~, Ill CNl~ l'llurn lnmbicn puede ser encarada desde till• 1•' 1111 - 111 II III IHIIIIH'II : l)N 1111 cspm:io de trabajo convocante para todas las 111111111- d11 l111t•t pt ll lt11.: 1(1n.
Ill ullj \1(0 de un~ l i s i s de Ia crfti ca geneti ca son los documentos escritos poi' lo auncml, y prcf'crib lemente, manuscritos- que, agrupados en con
junlos cohcrcntcs, cons ti tuyen Ia huella visi ble de un proceso creati vo. Se In suclc dcfi nir como el estudio de Ia prehistori a de los textos lite rarios, es dcc ir, c l dcsci f'ramiento, amili sis e in terpretac ion de los papeles de trabajo de un au tor, de los materi ales que preceden a Ia publicacion de una obra prcsuntamente "terminada". Esos materi ales se di viden en dos grandes catcgorfas:
- materiales prerredaccionales ("pre-textos"2 preparatori os), es decir, anteriores a! comienzo de Ia textuali zaci6n (planes, bosquejos, argumentos, guiones) [Ver figura I, pag. 266. ];
- materi al redaccional ("pre-textos" propiamente dichos), es decir, Ia escri tura ya directamente encaminada a tex tuali zar (embriones tex tu ales, borradores, estadios textuales sucesivos, copias en limpio, pruebas de imprenta con correcciones, etc.). [Ver figuras 3 y 4, pags. 268-269. ].
Hab lar de dos grandes categorfas no implica desechar hfb ri dos: por ejemplo, planes que contienen embriones tex tuales o que intercalan segmentos de tex tuali zac i6n. Ademas -si bien los geneti cistas privilegian el trabajo sobre manuscritos-, en algunos casos, las transformac iones a las que un autor sometc las succs ivas ediciones de sus textos permiten seguir Ia genes is de una obra a traves de vari ac ion edita. Otro caso aparte constituyen las anotac iones metaescriturari as en las que un autor comenta su propia produccion o se da instrucciones a sf mismo, ya que pueden funcionar -o no- como nuevos pre- textos preparatorios. [Ver fi gura 2, pag. 267.)
En consonancia con Ia naturaleza de esos objetos de anal isis, Ia crftica genetica desarro lla una metodologfa encaminada a enfocar tanto Ia materi alidad, Ia forma y Ia modalidad de Ia esc ritura (papeles, tintas, graffas, rasgos simples, trazado, diagramaci6n, ritmos), como los procesos de simboli zac ion. Su fin alidad es dar cuenta de una dim1mica, Ia de Ia textualizac i6n en movimiento, y para ello, desarrolla dos tipos principales de acti vidades: Ia edicion genetica de tex tos modernos (ediciones facs imilares, ediciones geneticas en soporte papel y ediciones geneticas electronicas) y el emprend imiento de di ve rsas orientac iones hermeneuticas (lingtifsticas, sociolingti fst icas, psicolingti fsti cas, ps icoanalfticas, sociocrfticas, tematicas, narratol6gicas). El primer tipo
MARCO TEORICO 3
de actividades subraya su matri z fil ol6gica, en tanto que a traves del segundo se proyecta en el terreno de Ia crftica literaria.
En Ia ultima decada Ia investigac ion geneti cista ha ido mas ali a de Ia ltte ra tura para encarar otros lenguajes artfsticos (I a escritura musical, Ia ejecucion de obras plasticas y arquitectonicas, las reali zac iones cinematograficas) y mas alia de Ia comunicacion artfstica para anali zar Ia ges tac i6n de l discurso cientffico. Asf, las perspecti vas de abordaje ya se plantean a parti r de una sem i6tiea de Ia escritura, y en ultima instancia, a partir de una sem i6tica de Ia cultura. 3
Segun Pierre Bourdieu, Ia crfti ea geneti ca - una corri ente consolidada en med io de las respuestas a Ia cri sis de una sem iotica formalista profund amente antigenetica- habrfa recafd o, asombrosamente, en un retorno al crudo positiv ismo de Ia hi storiograffa literari a tradieional.4 Ahora bien, se podrfa coin cid ir con el en que, al examinar los trabajos que se han venido publi eando desde Ia decada del 70, uno se encuentra a veces con resultados desproporeionadamente ex iguos en relacion con el ingente trabajo de erudicion que supone desci frar, transcribir e in ten tar interpretar materi al prerredacc ional y pre- textual ; pero ello implica evaluar Ia "economfa" del trabajo de los investi gadores, no las pos ibilidades hermeneuticas de una lfnea erfti ca. Por otra parte, con respecto a Ia funcionalidad de esos estudios dentro del campo de Ia in vestigacion cu ltural, bastarfa con leer dos trabajos incluidos en las recop il ac iones citadas por Bourdieu: uno de Henri Mi tterand -"Programme et preconstru it genctique: le dossier de L'assomoir"-,5 y otro de Claude Duehet -ambos auton..:s, rundadores de Ia corri ente sociocrftica- sobre "Ecriture y desecriture de I' 1-1 istoi re dans Bouvard et Pecuchet".6
No obstante, Bourdieu reeonoce que interpretar esos peculi ares objetos cultura les que son las obras literari as presupone dar cuenta de su avance y de su construccion, y en esta lfnea, es innegable el aporte de Ia crftica genet ica (a partir de su operac i6n metodol6gica bas ica que consiste en yuxtaponer un estado tex tual con otro ante Ia conviccion - largamente comprobada y; t- de que algun dato significati ve ti ene que emerger de Ia observac i6n de las diferencias). Tampoco puede dejar de reconocer Bourdieu Ia fuerza explicat iva que alcanza el anali sis del materi al preparatorio y de las vers iones succs ivas de un texto cuando ese materi al es entendido como un trayec to recorrido en medi o de las pos ibilidades y limitac iones estructurales de un campo cultural. Por ultimo, ademas de caracteri zar Ia validez exp licati va de csc tipo de anali sis, Bourdieu aporta una bell a defini cion del " trabajo de escritura". Y esta vez es un soci61ogo - no un crftico literario- el que se vale de un di scurso "descentrado" en el a fan de dar cuenta de un "s istema de di spcrsi6n":
4 GENESIS DE ESCR/TURA Y ESTUDIOS CULTURALES
Mais !'analyse des versions successives d' un texte ne revetirait sa pleine force explicative que si elle visait a reconstruire (sans doute un peu artifici ellement) Ia logique du travail d'ecriture entendu comme recherche accomplie sous Ia contrainte structurale du champ et de l'espace des possibles qu ' il propose. On comprendrait mi eux les hesitations, les repentirs, les retours si l'on savait que l'ecriture, navigation perilleuse dans un univers de menaces et de dangers, est aussi guidee, dans sa dimension negative, par une connaissance anticipee de Ia reception probable, inscrite a l'etat de potenti alite dans le champ; que pareil , au pirate, peirates, celui qui tente un coup, qui essai (peirao),
l'ecrivain tel que le con9oit Flaubert est celui qui s'aventure hors des routes balisees de !' usage ordinaire et qui est expert dans !' art de trouver le passage entre les perils que sont les lieux communs, les "idees re9ues", les formes convenues. (277-278)
Es indudable, entonces, que el concepto de "genesis de escritura" puede integrarse satisfactoriamente en las investigaciones que, desde diferentes perspectivas teoricas, enfocan los fenomenos de genesis y estructura del campo cultural.
En Ia considerable masa documental analizada hasta el presente porIa crftica genetica, Ia escritura se exhibe como un conjunto de procesos recursivos en los que escritura y Jectura entablan un juego dialectico sostenido que rompe con Ia ilus ion de una marcha unidireccional: "escritura" resulta ser sinonimo de "reescritura" . Y este objeto "redescubierto" por el geneticismo, en tanto soporte material e inte lectual de Ia cultura, recoge en su interior las tensiones del proceso social en que esta inmerso. Asf, las tluctuaciones de Ia escritura son descriptas como e l resultado de tensiones en las que se enfrentan programas versus improvisaciones pulsionales, Ia adhesion a lo establecido versus Ia voluntad de innovar, y otras indecisiones y tironeos que hacen de los papeles de trabajo escritural un "Iugar de contlictos discursivos" . En su modo peculiar de avanzar, Ia escritura se revela regida por codigos sociolingi.ifsticos y esteticos, y por otras constricciones culturales; su sustrato ideolog ico se integra, entonces, en ese espacio complejo que Foucault ha denominado " formacion discursiva", y en el interior de una formacion discursiva Ia escritura se correlaciona con las "formaciones sociales". Anali zar esas tensiones escriturales, entonces, abre un camino para replantear Ia problematica de Ia cx istencia de algun tipo de "homologfa" estructural y/o funcional entre los di stintos sistemas simbolicos.
MARCO TEOR!CO 5
1. 1. La fase heuristica: dossier genetico y ediciones geneticas
Dentro de esta lfnea de investigacion, editar e interpretar procesos de escritura son dos actividades complementarias: editar genesis representa una propuesta de Jectura, y con ello se esta adelantando un primer intento de interpretac ion. Y a! mismo tiempo, es imposible acceder a Ia etapa interpretativa s in haber transitado por una reconstruccion de Ia escritura que perm ita Jeer
la si n dificultad . La reconstruccion del proceso de Ia escritura presupone Ia constitucion de
un dossier genetico. Esta tarea constructiva representa Ia etapa heurfstica de
Ia investigacion geneticista y conlleva una serie de fases:
- localizacion de todo eJ material posible;
- datacion;
- desciframiento;
- transcripcion;
- doble clasificacion cronologica: • clasificacion cronologica de los manuscritos , • clasificacion cronologica de las lecciones;
- doble clasificacion tipologica: • clasificacion tipologica de los manuscritos (borradores sucesivos, co
pias en limpio, originales destinados a Ia imprenta), • clasificacion tipologica de las lecciones (aquf cada manuscrito impone
una tipologfa, en este sentido cada manuscrito es un microcosmos);
- reorgani zacion de todo el material (para facilitar las dos etapas si
gui entes);
- descripcion del material recopilado;
- amilisis (en realidad , en un comienzo es "microanalisis").
Finalmente, ya sobre Ia base de una reconstruccion genetica preci sa, el conjunto podra ser interpretado, ya que solo en funcion de una interpretacio n de l material examinado es que puede hablarse de una autentica critica
~enetica.
Como se ha dicho, Ia reconstruccion de un proceso de escritura se materia li za en una edicion genetica. Y una "edicion genetica" se define por oposicion a "edicion crftica" remarcando,' en particular, Ia diferencia de objetivos. En tanto Ia edicion crftica se propone ofrecer a Ia Jectura un texto, Ia edicion genetica tiene por objetivo central hacer leer pre- textos. Se entiende, entonccs, porIa categorfa "edicion genetica" Ia edicion que presenta , exhausti-
GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
vamente y siguiendo el orden cronologico de su aparicion, los testimonios de una genesis .7
Una edicion genetica se postula, entonces, como Ia transcripcion de un proceso significativo fracturado y multidimensional que rompe con Ia ilusion de linealidad a Ia que nos tiene acostumbrados Ia letra impresa. Representar ese proceso y facil itar su "legibilidad" es su finalidad. Yes en este sentido que una edicion genetica pretende ser una maquina de leer los testimonios de Ia arqueologfa de una produccion literaria.
El filologo que edita textos clasicos o medievales nose enfrenta con textos ni tampoco con pre-textos, sino con algunos manuscritos apografos cuyo conjunto constituye un "post-texto". Partiendo del analisis del material posttextual se busca llegar a Ia constitucion de una "hipotesis textual" que intenta representar el maximo grado de aproximacion posible al texto original. Esta fabricacion de un pseudo-original halla su expresion mas conspicua en los trabajos de Karl Lachmann, quien plasma un sistema de reglas rigurosas para ll egar al "arquetipo" del texto.8 Ahora bien , el propio Lachmann acometi6 tambien Ia edicion de textos modernos (trabaj6 sobre Ia obra de Lessing) , para lo cual propuso Ia norma de ajustarse a Ia ultima voluntad del autor. Pero curiosamente, en su edicion de Lessing, Lachmann solo retrocede al analisis de los manuscritos con el objeto de detectar eventuales erratas de las ed iciones anteriores. Asf, las ediciones crfticas de textos contemporaneos tambien pueden aparecer ligadas a lo que podrfa llamarse Ia supersticion acerca de Ia fijaci on del texto.
En tanto en el caso de Ia edicion de obras antiguas y medievales e l filologo se encuentra ante Ia virtual inexistencia de pre-textos, cuando se trata de obras contemporaneas puede darse el caso opuesto: Ia superabundancia de material pre-textual (hecho que vuelve muy compleja Ia posibilidad de editar esos materiales en su total idad).
En Alemania, particularmente, empezo a consolidarse desde fines de l s iglo pasado una tradicion editorial crftica de textos contemporaneos.9 En un principia, cultivaban Ia disposicion grafica tradicional para Ia edicion de textos clas icos: Ia consignacion de las variantes a pie de pagina con letra en cuerpo menor. Pero en 1937, a proposito de Ia edicion crftica de un manuscrito de Wieland, Friedrich Beisner ensaya una nueva concepcion editorial (que luego aplicarfa a Ia edicion de las Obras completas de Holderlin): ya nose trata de proporcionar una lista de variantes aisladas, es decir, desgajada de su contexlo, s ino del despliegue sinoptico de una serie de testimonios manuscritos. La novedad de representacion consiste en diferenciar Ia sucesion s intagmatica del texto-base y e l paradigma de las variantes dispuestas en una columna vertical. Es tc tipo de edici on rompe Ia linealidad del discurso y, cada vez que se pre-
MIINCO TEORICO 7
scnta un con junto de variantes, hay un desprendimiento textual escalonado hacia el margen derecho (lo que motivo el nombre de "aparato en escalera"). De :stc modo se produce lo que Beisner describio en terminos de " transformacion de un desorden espacial en una sucesion temporal". Esa representacion de una suces ion temporal permite que el aparato crftico confronte cada segmento del tcxto-base con todas las variantes de genesis registradas: a eso se lo llama "aparato sinoptico" ("sinoptico" porque no registra procedencias ni aspectos tipograficos, pero nose trata de un "resumen" del caudal variantfstico). Este s istema, entonces, no es una imagen fie! del espac io de Ia escritura -como Ia tra nscripcion diplomatica-, pero sf un intento de reproducir el proceso de Ia cscritura, ya que cada segmento es presentado en orden de aparicion. Asf, aun quc Ia edicion se organiza en relacion con un texto-base, introduce de hecho una concepcion dinamica de Ia obra al presentarla en terminos de proceso.
Cada segmento variantfstico va siendo transcripto por orden de aparicion ; nsf, por ejemplo, a veces se registra material prerredaccional , como listas de pa labras, incluso diseminadas en diferentes lugares del texto (algunos autores, como Flaubert, suelen comenzar su escritura anotando palabras claves para el proceso de textualizacion, es decir, palabras que funcionan como gem1enes tcxtuales : ideas, acciones, personajes, lugares). Pero, en este tipo de ediciones, Ia ubicacion topografica pasa a segundo plano (no importa si este tipo de anotac ion pertenece a un carnet de notas o a una ficha, no importa si esta al margen de Ia pagina o al comienzo): lo que interesa sefialar es en que momento del proceso escritural hace su aparicion porque el objetivo es mostrar el cre
cimiento gradual del texto . En 1958, Hans Zeller presenta un nuevo modelo de aparato sinoptico pa
ra Ia edicion de obras de Conrad Ferdinand Meyer, y no se conforma con Ia rcpresentacion del crecimiento ideal: intenta reproducir Ia genesis real. 10 Para eso incorpora absolutamente todas las indicaciones que permiten identificar no solo el testimonio -con su procedencia, su pagina, sus lfneas-, sino tambien Ia posicion exacta de todas las reescrituras : arriba, abajo, al correr de Ia pluma, al margen. Asf, se desemboca en un tipo de ed icion que auna las d imensiones topografica y cronologica. Ademas , se crea un sistema de signos de una cantidad y complejidad no vista antes para indicar esas posiciones y tambien Ia existencia de alternativas. Se trata entonces de representar todo lo que se ha visto, lefdo, comprendido y deducido analizando los ma
nuscritos. Este estilo editorial no tuvo casi ninguna repercusion en Francia hasta Ia
dccada del 80, a pesar de que Ia crftica genetica surge en Ia decada anterior. Pcro casi todos los primeros geneticistas de Ia escuela francesa eran germanistas (recuerdese que el equipo-Heine del CNRS fue el grupo pionero y el
8 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
embri6n del ITEM) y ellos fueron , justamente, quienes hicieron de los manuscritos el objeto principal de sus estudios. Este tipo de am11isis y las teori zac iones sobre Ia genesis de Ia escritura los enfrentaron con un prop6s ito editorial que los emparent6 con Ia escuela filo16gica alemana pero que reconoci6 un objetivo primordial distinto. El objetivo principal ya no es editar un texto sino revelar los mecanismos de Ia escritura, y asf lograr un conocimiento fundamentado de los actos materiales e intelectuales de Ia creatividad verbal. Ya no se trata de establecer una edici6n -como objetivo primario- y mostrar en su interior varias capas superpuestas -como objetivo secundario-: lo que se focaliza es Ia reproducci6n gradual de todos los pre-textos.
Hay tres tipos principales de ediciones geneticas: las ediciones facsimilares, las ediciones geneticas propiamente dichas (que todavfa hoy siguen siendo las ediciones en soporte-papel) y las ediciones geneticas electr6nicas (q ue estan comenzando a desarrollarse) .
1.1.1. Ediciones facsimilares
La observacion del manuscrito mismo representa el medio mas expeditivo para adquirir informacion sobre el, ya que permite tomar contacto con rasgos reveladores que el aparato crftico no consigna: distribuci on de bloques de escritura en e l espacio, di agramaci6n, direccionalidad, ductus, trazos reveladores de ritmos de escri tura y de estados de animo, grafi cos, dibujos, etc . [Ver figura 5, pag. 270.]
Frente a Ia sofisticacion de los aparatos de variantes -con su sobrecarga de signos diacrfticos-, el facsimilar emerge una y otra vez. No caben dudas acerca de lo dificultoso que resulta decodificar los signos que indican supresiones, alternancias, agregados en distintas posiciones yen diferen tes etapas de rev ision.
Dentro de esta lfnea, constituye un modelo en su genero Ia edi ci6n del log-book de Rayuela de Julio Cortazar (que incluye, ademas, otros materiales prerredaccionales), en Ia que el "Estudio preliminar" y Ia anotaci6n de Ana Marfa Barrenechea iluminan los caminos -a veces azarosos y siempre apasionantes- de Ia produccion textua1. 11 Aunque no pueda ser catalogada como ed icion genetica "propiameante dicha" porque no se transcriben integra lmente los manuscritos (sf se transcriben los segmentos analizados en el estudio), este trabajo es una muestra paradigmatica de Ia funcionalidad del facsimilar y de Ia relevancia de Ia anotacion cuando se emprende Ia tarea de "hacer leer genesis".
M!I RCO TEORICO 9
Dentro del ambito de Ia literatura iberoamericana, incluyen facsimiles de manusc ritos en sus apendices documentales dos volumenes de Ia Colecci6n 1\ rchivos: Macuna[ma de Mario de Andrade 12 y Mensagem. Poemas esotericos de Fernando Pessoa. 13 En cuanto a El arbol de La cruz de Miguel Angel As turi as (tam bien de Ia Coleccion Archivos), 14 Ia ed ic ion se organi za como trn nsc ripcion diplomatica del facsfm il del manuscrito de Ia novela, con lo que se acerca mas al genero considerado infra (ed iciones geneticas "prop ia
lll ente dichas") . Tambien hay motivos esteticos para editar facsimilares . Algunos escritos
m:ompaiiados de dibujos son comprados por coleccionistas que los considera n autenticas obras de arte o ven en ellos una condicion que incrementa el " fcli chismo" del manuscrito ho16grafo. Los facsimiles de manuscritos aut6-;ra fos de las Poesies de Mallarme 15 y de las Illuminations de Rim baud, 16 por cjcmpl o, responden a esas expectativas. 17 Y esta el caso de los caligramas, para los cuales no existe otra forma de edicion.
Por otra parte, no caben dudas acerca de Ia importancia que tienen estas cdi c iones en Ia medida que permiten ofrecer a Ia lectura de los investigadores 111 anuscritos que no estan a su alcance. En este terreno, se destacan las edicioncs racs imilares de los Cahiers de Valery y las de pre-textos de Joyce.18 Poslcriormente, se han publicado ediciones geneticas acompafiadas de facsimiles de £ / Proceso de Kafka , las obras completas de Rimbaud y Vie de Henry Brulord ecrite par lui-meme de Stendhal. 19 A esto hay que agregar que el progreso de Ia tecnica ha permitido mejorar notablemente Ia calidad de las imagenes y con ello hay otra raz6n mas para revitali zar el facsimilar. 20
1.1.2. Ediciones geneticas en soporte-papel
Las ediciones geneticas propiamente dichas continuan siendo ediciones en soporte-papel. La aclaracion "en soporte-papel" parece ociosa dentro de lo que cs todavfa hoy el panorama editorial; pero el concepto se opone a ed icion "en soporte electronico" (o "sobre pantall a"), tipo en vfas de desarrollo destin:ldo a constituirse en Ia "edicion genetica del futuro".
Lo que hoy se considera una edicion genetica "propiamente dicha" es el resull ado de un trabajo de investigacion y debe constar de las siguientes partes :
- Transcripci6n de todos los documentos geneticos de una obra por orden cronologico (incluidas las notas de documentacion , los planes y los bosquejos). 21 La representacion de un proceso de escritura (que normal-
10 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
mente se caracteriza en terminos de "linealidad interrumpida") define una edicion genetica "propiamente dicha".
- Notas criticas acerca de los aspectos que no son directamente aprehensibles para ellector (porque nose incluyen facsimiles o porque no pucden apreciarse en el facsimilar -por ejemplo, informacion sobre los materiales de so porte y escritura, o sobre rasgos e intensidad del trazado-), asi como toda indicacion relacionada con Ia genesis que el editor considere uti!.
- Un estudio preliminar en el que se describa el corpus genetico, se informe sobre su localizacion y sus caracterfsticas materiales, y se expliciten sus etapas distinguibles. Es imprescindible que este marco informativo incluya Ia consideracion de documentos paratextuales: peritexto (tftulos, ordenamientos, epigrafes, prologos, notas) y epitextos (correspondencia y otros testimonios -sobre Ia escritura- del autor ode terceros).
Como se ha sefialado supra (al enumerar las caracteristicas de un dossier genetico), Ia descripcion de material de genesis no puede prescindir del microam11isis, y Ia "anotacion" lo reproduce. El "estudio preliminar", por su parte, debe en lazar -ya en un nivel macroanalftico- Ia fase heurfstica con Ia fase hermeneutica.
En general, los ortodoxos geneticistas de Ia Escuela de Parfs -asf como los fi lologos italianos que practican lo que prefieren llamar "crftica de varianres"- no suelen incluir notas explicativas de tipo lingufstico, literario o sociologico. Esta ausencia es, incluso, un indicador de Ia distancia que se quiere marcar entre una crftica "genetica" y Ia filologia tradicional (cuya orientacion historicista Ia impulsaba "mas alia" del texto ). Sin embargo, en tanto el objetivo ultimo del editor sea Ia interpretacion de material de genesis, toda informacion complementaria que Ia facilite se justifica plenamente; en Ia medida en que quiera darsele una proyeccion hermeneutica al analisis de un corpus documental, entonces, los estudios de procesos de escritura deben trascender su dinamica corporea e insertarse en una dimension intertextual. En este punto, vuelvo a sefialar como modelo de anotacion geneticista a Barrenechea ( 1983).
En el caso de Ia ya apreciable masa documental analizada porIa critica genetica, Ia escritura se exhibe como un con junto de procesos recursivos en los que escritura-lectura entablan un juego dialectico sostenido que rompe con Ia ilusion de una marcha unidireccional: "escritura" resulta ser sinonimo de "reescritura". La linealidad del lenguaje -directamente aprehensible en Ia cadena sonora y en Ia materialidad de los renglones impresos- se desarticula en
MII I? CO TEOR!CO II
In cscritura, y Ia representacion grafica de este proceso -como se ha dicho- se defin e en terminos de " linealidad interrumpida".
En Ia practica se conocen varios subtipos de ediciones geneticas, que ti encn que ver con el tipo de publico al que se apunta, con Ia manera de escribir del autor estudiado, con el volumen y las caracterfsticas del material que se
·di ta y tambien con el costo de Ia empresa. En general estan destinadas a los especialistas y Ia edicion de itinerarios
~c n c ti cos integrates constituye el tipo mas conspicuo. En esta lfnea sobresale In cdi c ion del Corpus Flaubertianum acometida por el filologo italiano Giovanni Bonaccorso.22 Se trata de transcripciones diplomaticas linealizadas , con :norme abundancia de signos diacriticos (que dan cuenta de todos los detalles dc d istribucion topografica) y acompafiadas de algunos facsimilares; se inclu
yc n, ademas, estudios geneticos. La lectura de estas ediciones es sumamente dificultosa. Se trata de reper
tor ios in strumentales destinados, fundamentalmente, a otros geneticistas o a los cs tudiosos interesados por ahondar en un pasaje o en un capitulo de una ohra 1 Ver figura 6, pag. 271.].
Sc les puede criticar no intentar crear, para los lugares de concentracion de v: 1riantes , representaciones que rompan Ia linealidad de Ia escritura pero que fn c iliten Ia lectura del proceso creativo; pero, sin Iugar a dudas, estas edicioncs cumplen con el objetivo central de los geneticistas: desplazar Ia atencion dcsde lo escrito hacia Ia escritura, desde el producto hacia el proceso. Por eso sc dcscnti enden de Ia problematica de Ia fijacion del texto: el objetivo de est:ls ed iciones es establecer un recorrido, no establecer un texto.
La mayor parte de las ediciones geneticas carecen de paradigmas de vari :ll1 tes y de estudios del proceso creativo. En este sentido, los geneticistas sumidos en elmagma de Ia etapa heuristica- continuan Ia lfnea de Ia filolo
gC:I tradicional. Hallar dispositivos graficos que faciliten Ia aprehension de un proccso de reescritura es el reto al que debe responder Ia preparacion de edicioncs geneticas en soporte-papel (asi como afinar instrumentos interpretativos constituye el desaffo con el que tiene que enfrentarse pe1manentemente Ia
lnhor gcneticista). En general -cuando no se dispone de Ia infraestructura imprescindi ble pa
r:l rcpresentar el movimiento escritural en el tiempo y en el espacio-, el editor que se propane transcribir genesis elige las secuencias textuales mas compnctas y adiciona las variantes en columnas. Cuando el material no es demasiado complejo (particularmente, cuando se trata de Ia reelaboracion de aspectos lingufsticos o estilfsticos de un texto y el caudal no tiene un volumen ex:csivo), este sistema constituye una apropiada via de acceso al proceso de n:csc ritura; ademas, en estos casos, hasta se puede prescindir de Ia utilizacion
12 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
de signos diacrfticos ininteligibles a primera vista. Pero, en cuanto el geneticista intenta desplegar reconstrucciones arquitectonicas o cuando se propone hacer visibles los rearmados de secuencias discontinuas y los cambiantes tlujos de diseminacion , se topa con Ia tiranfa de los formatos standard de Ia edicion en soporte-papel [ ver figura 7, pags. 272/273/274].
Una problematica editorial aparte es Ia que plantea Ia edicion de material prerredaccional: carnets de documentacion o de notas, diarios , apuntes , planes, scenarios,23 esbozos, embriones textuales, listas diversas (de personajes, de acciones, de lugares, de frases, de palabras), etc.
Un trabajo clasico dentro de este rubro es Ia edicion de los Carnets d'enquetes de Emile Zola, en Ia que Henri Mitterand no solo publica las anotaciones de documentacion y de planificacion de las novelas de Zola en funcion de su aporte a! estudio de una genesis literaria, sino que tambien las analiza como testimonio de un proceso historico-cultural. 24 Pueden citarse tambien Ia ediciones de los carnets de Flaubert, de De Biasi,25 y las de los cahiers de Valery, de Celeyrette-Pietri y Robinson-Valery.26
En el ambito latinoamericano, se detaca Ia edicion de Materiales para "La traici6n de Rita Hayworth" compilados por Jose Amfcola. Adem as de publicarse aquf algunos pre-textos de Ia citada novela de Manuel Puig, se transcriben y se comentan facsimilares de anotaciones marginates y de esquemas narrativos sucesivos. 27
1.1.3. Ediciones geneticas en soporte electronico
Como se ha dicho, Ia crftica genetica ha "redescubierto" el objeto-escritura exhibiendolo como un con junto de procesos recursivos que desarticulan Ia linealidad del lenguaje (tal como se desenvuelve en Ia oralidad y en Ia representacion grafica ordinaria). Por su parte, el "hipertexto" informatica constituye per se un modo de edicion al servicio de un discurso no secuencial. Asf, con respecto a Ia problematica de Ia edicion de procesos de escritura, Ia informatica soluciona problemas que parecfan irresolubles en el nivel de Ia industria editorial, y las innovaciones reproducen -sorprendentemente- los resultados de otro tipo de retlexion teorica producida de modo independiente en otros dominios. Pensemos, por ejemplo, en Ia nocion de hipertexto elaborada por Gerard Genette, que designa una serie de obras literarias relacionadas enIre sf por lazos de parentesco o de filiacion y a su vez conectadas con un modc lo comun !!amado hipotexto, del cual derivan todas ellas. 28 El principio de configuracion de distintos programas de procesamiento hipertextual noes di-
MA N TE6RICO 13
l'c n.:nl c : se basa tambien en una nocion de "hipertexto" (esta vez el de Ia inl'onndti ca), que no es otro que un archivo multiple, flexible y maleable de ~ i c r l o numero de textos. Asf resulta posible reagrupar en Ia memoria de Ia ;w nrutadora una serie de documentos ligados entre ellos por cierto numero du rclac iones, por rasgos de semejanza ode diferencia.
ac de su peso Ia importancia que tiene este dispositivo para Ia investigacion gcnetica. La totalidad del dossier genetico es, en este caso, un hipertexlo, un conjunto de documentos todos disponibles dentro de Ia memoria de Ia l'Oin putadora y activables sobre Ia pantalla con el objeto de reconstruir Ia di-1\ ~ llli ca misma de Ia escritura, el movimiento que ninguna edicion en papel pucdc reproducir.
Una vez archivada Ia informacion, se Ia puede hacer circular en todas las dirccc iones imaginables. Se puede hacer desfilar en orden cronologico todns las s inopsis de partes de una obra, o comparar un bosquejo con su texlun li!'.ac ion o Ia primera redaccion de un pasaje con Ia ultima, o cotejar Ia faNi' x con Ia fase z, o desplegar el abanico completo de una genesis, o reunir lodns las ocurrencias de una palabra-clave para observar sus contextos. Adell l ~s. cs posible incorporar a Ia pantalla informacion extratextual adicional : III II I'CO hi storico, intertexto cultural, paratexto (por ejemplo, comentarios del pi'O [>i o autor o de terceros), reformulaciones (adaptaciones, traducciones), ' It:., e tc .
1\ cs tas posibilidades, ya de por sf cuantiosas, se afiaden otros aportes de In info rmatica: las ediciones multimedia. En elias no se trata tan solo de reproduc ir textos, tambien es posible reproducir imagenes y sonido. Asf, es pos ih lc cscanear los facsimilares y agregarles las transcripciones y los colll l: nlari os geneticos (y en el caso de piezas teatrales, por ejemplo, desplegar jt111I O con los libretos corregidos por el autor, Ia imagen y el sonido de repre
.~~o: n l a c i o nes sucesivas y muchas otras posibilidades que hoy ya no son utoplns). De este modo, asignando un nombre a cada fase genetica e identificando cada testimonio de esa fase con un fndice numerico-cronologico, es posihlt: 1racrl os inmediatamente en el orden que se desee. El mismo tipo de rel' lii'SO se utiliza cuando se trata de una nota al margen, un agregado ulterior, Ull 1 fl ul o de capitulo, una pasada en limpio autografa o apografa, un dactilosc ril o, unoriginal, una prueba de pagina, etc. En suma, hace falta inventa-1 inr los d iversos elementos y asignados a una clase si se los quiere recupe-1111' de inmediato.
lls cntonces Ia infraestructura oculta de una red lo que permite recorrer lihrcmcnte el material, establecer todas las confrontaciones posibles , ya sea s inl agmat icamente, siguiendo el hilo del texto, ya sea paradigmaticamente, ll).t i'Upando todas las reformulaciones sucesivas de una misma unidad de
14 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
contenido. Aquf se siguen utilizando los aportes primeros de Ia informatica: las concordancias y las estadfsticas lexicales, los repertorios de palabras suprimidas, agregadas, sometidas a reescritura o dejadas en alternancias no resueltas. Pero estos dos parametros citados resultan insuficientes para caracterizar toda Ia gama de relaciones que se establecen en el interior del hipertexto, y los trayectos multidireccionales que recorren campos y funciones que se entrecruzan constituyen un indicio mas del cambio de paradigma por el que transita Ia episteme contemporanea: las ediciones electronicas multimedia multiplican las posibilidades de sustituir las tradicionales nociones de linealidad, centro, margen y jerarqufa por las de multilinealidad, nodos, nexos y redes. 29
Por ultimo, los procesadores hipertextuales aportan otra novedad tecnica: el multiventanaje; es decir, Ia posibilidad de subdividir Ia pantalla en varias "ventanas" por las cuales se puede hacer aparecer simultaneamente cierto tipo de informacion (por ejemplo, por una ventana puede aparecer un incipit en facsimilar, por una segunda ventana puede leerse su transcripcion y por una tercera el comentario del editor, o por medio de x ventanas es posible confrontar x estadios de un borrador, etc., etc.
Tanto valiendose del multiventanaje como por medio de otros recursos tecnologicos , es posible desplegar escritura en movimiento ante los ojos del lector. Asf, a Ia representacion espacial en clos climensiones se le puede agregar una tercera: Ia del tiempo. Esta tercera dimension es Ia primordial para los estudios geneticos, es su objeto de analisis: de allf que las ediciones electronicas, al abrir Ia posibiliclad de representar imagenes clinamicas de Ia escritura se ofrezcan como las ediciones geneticas del futuro.
Las innovaciones comentadas no anulan el texto, Tm1s bien lo multiplican a Ia par que clestacan su carga de virtualidacl. Por otra parte, esas formiclables adquisiciones tecnologicas nos ponen en presencia de revoluciones del conocimiento que van mucho mas alia del dominio de Ia crftica genetica. Ya es un Iugar comun entre los historiadores reconocer en los sistemas hipertextuales multimedia el comienzo de una nueva revolucion cultural. Justamente, Ia aparici6n de Ia escritura y las innovaciones tecnicas posteriores que han modificado los habitos de lectura y escritura han signado los grandes ciclos hist6ricos . El paso del rollo al libro establece otro tipo de contacto con lo escrito y, al presentar margenes que permiten hacer anotaciones, facilita esa practica de relec tura-reescritura que es elmotor de toclo proceso cultural. La imprenta impondra un incremento de Ia lectura e intluira en Ia difusion de Ia alfabetizaci6n (aunque condiciones polfticas y sociales determinaran que este proceso no sea demasiado veloz). Es includable, tambien , que las posibilidacles que ahora brinda Ia ultima revoluci6n tecnol6gica para el procesarniento de Ia in-
All\ NCO TE6RICO 15
I'OI'Ill llc i6n -esa factibilidad para establecer inmediatamente conexiones que 1111 es coronaban una largufsima busqueda por archivos, bibliotecas, fichas y p1iginns- ya esta teniendo proyecciones notables, y a medida que vayan enj-I I'Osdndosc los bancos de datos y a medida que se multipliquen las redes in
ltH'm:i li cas, esos resultados se rnagnificaran. hi candonos en el terreno especffico de las ediciones literarias m.ultime
//(1 , reconozcarnos que el conjunto hoy disponible nose ofrece, precisamenl l', como un repertorio util. Pienso, por ejemplo, en muchos procluctos de amplin c irc ul ac ion, donde una especie de "caleidoscopio" multimedia permite Hospechar cl futuro promisorio de ese canal comunicativo pero no alcanza a or ull nr Ia banalidad (cuando no los mas ilagrantes errores de informacion, las ltc1'ejfus lingilfsticas y Ia mas absoluta falta de criterios claros). El examen de \\NOS CD-Rom que hoy inundan el mercado podrfa sugerir que Roger Chartier
(I l'qui voca al afirmar que el procesador hipertextual representa Ia mas imp1'l1S ionanl c revolucion cultural conocida. Yo creo que, simplemente, estamos I' ll los comicnzos de algo sorprendente: Ia proyecci6n hacia Ia intertextualiilnd Ulli vcrsa l, es clecir, Ia posibilidad de internarse en un jardfn de sencleros qu l' sc hil"urcan ad infinitum, posibilidad que constituye, sin clucla alguna, un Will l'nsc inante. Pero esto sin olviclar que, si bien Ia primera tarea - Ia que se t\MIIi e rn prcncli endo-, es disefiar un mapa de navegaci6n por esa Babel interl li XIII :il , Ia scgunda es aprender a usar ese instrumental para poder llegar a
llll ~· v us 1 ierras.'0
1.2. Lu fasc hcrmcneutica
1 .. . (11 0 puede haber sino borradores. El conceplo de lexlo dejinilivo no
corresponde sino a La religion o al cansancio.
JORGE LUIS BORGES
Le Iexie n 'existe pas.
LOUIS HAY
I .' inulmcnlc, sobre Ia base de una reconstruccion genetica precisa, un proceo dl' csc rilura podra ser interpretado, ya que solo en funci6n de una interpreta
t•l!\n del materi a l examinado puede hablarse de una autentica crftica genetica. Sc podrfa crcer que, para superar el mero descriptivismo y para que resul
ll •n w rdndc ramcnte operativas las transcripciones y clasificaciones, se requie-
16 GENESIS DE ESCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
re algu na vision "finalista" del pre-texto. En el caso de Ricardo Giiiraldes, por eje mplo, es innegable que el conocimiento de Ia masa textual generada a partir de todos los pretextos examinados por mf (papeles de trabajo de escritura pertenencientes a Ia elaboracion de Cuentos de muerte y de sangre, El cencerro de crista! y Don Segundo Sombra) puede constituir una gufa para lanzarse en busca de interpretac iones razonables . Como ese conocimiento facilita Ia captacion del Iugar, el rol , el sentido y Ia insercion de un sistema en devenir, se podrfa confiar en Ia creencia de que hay un proyecto susceptible de ser juzgado en Ia med ida en que se ha concretado.
Se podrfa pensar, entonces, que una regia practica para configurar algun tipo de final ismo consistirfa en ver en cada uno de los borradores suces ivos Ia representacion de una etapa hac ia ese objetivo final que es e l texto. Pero si bien alguna suerte de representac ion heurfstica de ese tipo en algu n caso pucde resultar uti! (al menos como hipotes is ad hoc) , no resulta sufi ciente para describir Ia realidad de los contli ctos, las vacilaciones y las circunstancias fortuitas de todas esas virtualidades que constituyen el universo de Ia genesis. Es cierto que cada tachad ura nos comunica que un enunciado no cumple con una finalidad " imaginada", pero el examen del conjunto de cercenamientos no suele contribuir a deslindar nftidamente "finalidades".
Asf, en Ia fase hermeneuti ca, es necesario precaverse de todo reducc ioni smo teleologico y no dejar a un !ado esos autenti cos "excedentes" creativos representados por Ia presencia - insistente u ocasional, segun el caso- de las otras direcciones que el proceso hubiera podido tomar antes de desembocar en Ia forma final conocida. Justamente, uno de los principales aportes de esta ori entacion crftica es Ia zambullida en elmagma de Ia pura virtualidad , un terreno donde Ia escritura aparece a cada momento atravesada por innumerab les tentaciones -a veces muy diferentes-, por opeiones que so lo despues de navegar entre divergenc ias y contradicciones arriban a un tex to fina1. 31
Para preservar todas las virtualidades de esa literatura potencial , se ha ins istido en Ia necesidad de lograr una lectura liberada de presupuestos causales. Incluso, se ha llegado al extremo de postular una espec ie de "autonomfa escritural" que funcionarfa -en otra dimension- como un correlato del concepto de " inmaneneia textual" (serfa algo asf como su "doble" dinamico) . A diferencia de las genesis biologicas, tanto en Ia genesis de un poema como en Ia de una narracion , nunca habrfa, verdaderamente, un programa preex istente ni un finalismo predeterminado ni Ia sistematica ejecucion de un mode loY
Es c ierto que Ia deriva, Ia irrupcion de lo imprevisto y los estallidos caoticos pueden tener una frecuencia mas alta que Ia linealidad , lo prev isible y lo s istematico; y no hay dudas acerca de que Ia genesis de un tex to nunca podrfa ser como Ia de un organismo viviente, ya que depende de una combinatoria y
~ /,\/U'O Tf:'6 R!CO 17
th• 1111 11 log ica diferentes de Ia del determinismo causa-efecto. Pero reconocer I' ll ill mnrcha de Ia escritura Ia ejecucion de las "!eyes del azar" es un o de los
ll ll'l.! lll OS de l reduccionismo interpretativo; en Ia otra punta esta Ia ilusion tel t • tt h~!-l i cu que confunde las huell as con el horizonte.
I ,II " ilus i6n te leo logica", al articul ar Ia lectura del borrador en funcion de llill l~X I o considerado como "definitivo", sea justa a Ia vision fin ali sta propues-111 por In hi stori a literaria tradicional. Si e l anal isis parte del resultado f inal no ItiN IIII II e xces ivameante problematico remontarse -en senti do in verso- hasta el tt ttni unzo, y justificar todas las etapas de un proceso genetico en termin os de p11Nujc de l caos a Ia armonfa, o de Ia nebulosa a Ia definicion: una vez establet ltlo un scntido en Ia primera e tapa del trabajo, se lo reencuentra a continuatit' " l' ll cada uno de los borradores sucesivos. Asf, el proceso de significac i6n ''" lll ttl o log ico. Y tambien arbitrari o, ya que en cada presunta etapa otras so lu-1 lwws podrfan haber sido elegidas y las cargas de significacion podrfan haber
11 hi l' tl o cam i nos di vergentes. ( '11da vez que una orientacion triunfa sobre las otras y se manti ene, estan ju
!ll tHio una pluralidad de factores que es imposible reconstruir en su tota lidad: 11 11 ~ l' puede decir simplemente que se ha impuesto Ia voluntad creadora, tamIll lVII pucde afirrnarse que es el resultado del puro azar; simultaneamente con Ia t'Hl' tttura se ha ido tejiendo una red de simboli zaciones que ejerce sus propios IIPi l' lllios , y basta se podrfa hablar de Ia contingencia de los apremios (ya que t•Nios sc insertan en encadenamientos que pueden producir repercusiones muy Vll tt mlas y complejas). Tambien se producen asociaciones con estratos del pen"llll lll' III O y de Ia experiencia que no dej an ningun ras tro en Ia genesis leg ible: lluy 1111 1m1s ali a de Ia memoria textual, hay una serie infinita de imponderab les.
( '11ando se estudi a un proceso escritural, Ia ultima etapa de su reconstruct lt'l ll gcnc ti ca reviste tanto interes como las anteriores porque - justamente- lo qt t\' sc foca li za es ese proceso y no su producto final. El abandono de Ia ilu
lt .lll tc lco16gica que propone Ia crftica genetica permite establecer que Ia e tajill illl:il recopi lada es (a! igual que las otras) el produeto especffico de un conI IIII o de lendencias, pero jamas un "resultado inevitable".
l .a cscritura, del mismo modo que todos los procesos culturales -y en es-11' p11nt o, a semejanza de los fenom enos naturales descriptos porIa ffsica nollm•til y los "s istemas inestables" analizados por Prigogine- existe como una 1111\' llt nc ion en el tiempo, y esta orientacion en el tiempo incluye tanto Ia reJH' Ik it'> n. como Ia creatividad , es decir, Ia "novedad". Yes justamente Ia preHt' lll' ilt de esa ruptura que llamamos "novedad" lo que impide sostener Ia prepondcrancia de procesos determini stas. Por otra parte, en Ia no linealidad de III N llucluac iones, Ia escritura se encuentra con obstaculos y con cooperac io-11\'~ pcrt e nec ientes a un contexto que se mueve con ella. Yen tanto Ia escritu-
18 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
ra es una actualidad probabilfstica, lo que se va edificando con ella se construye haciendo opciones y alterando constantemente una inserci6n contextual
y un entramado intertextual. Por consiguiente, Ia crftica genetica tiene como objeto de investigaci6n un
"campo en desequilibrio" y, mas que seiialar factores determinantes de proce
sos, busca descubrir posibilidades, potencialidades. Asf, el pre-texto se redefine como un proceso de no-equilibrio orientado en el tiempo, y el texto ya no puede ser visto como Ia "consecuencia inevitable" del pre-texto. Aun en los
casos de una escritura rigurosamente programada (como Ia de Zola), e l texto no puede ser visto como predeterminado por sus etapas anteriores: no es mas que una de las alternativas que ha tornado el devenir escritural.
Tambien al igual que los procesos hist6ricos (sociales o naturales), el mo
vimiento de Ia escritura, asf como noes repetici6n regular, tampoco es necesariamente "progreso" o "degradaci6n, y no se puede juzgar un borrador sobre Ia base de oposiciones del tipo "coherente" I " incoherente" o "acabado" I "inacabado", ni en terminos de "orden" versus "caos", porque un borrador literario es un espacio de otra naturaleza: es un complejo en el que "orden" y "caos" no son dos opuestos sino dos componentes de un "todo". La diferencia entre un borrador y un texto no hay que buscarla tan solo en el a vance, en
Ia estructuraci6n o en el acabamiento: es una diferencia de alteridad. Jean Levai llant33 ha definido en estos terminos Ia alteridad de los pre-textos:
La genese n'est pas lineaire, mais a dimensions multiples et variables. [ ... ] Le brouillon ne raconte pas Ia "bonne" histoire de Ia genese, !' hisLoire bien orientee par cette fin heureuse: le texte. Le brouillon ne raconte pas, il donne a voir: Ia violence des contlits, le coOt des choix, les achevements impossibles, Ia butee, Ia censure, Ia perte, !'emergence des intensites, tout ce que l'etre entier ecrit -et tout ce qu ' il n'ecrit
pas. Le brouillon n'est plus Ia preparation, rna is !'autre du texte. *
En suma, Ia alteridad es Ia diferencia fundamental entre escritura y texto.
Esa alteridad se funda en una ruptura que acarrea una serie de resquebrajamientos : en el eje sintagmatico, se quiebra Ia linealidad inherente de Ia cadena significante, y en forma concomitante, comienza a tejerse (y a destejerse) una red paradigmatica virtual que se escapade los dos parametros clasicos del anal isis lingiifstico. En este marco, Ia subalternizaci6n del finalismo que propone Ia crftica genetica incita a Ia constituci6n de un nuevo abordaje del fen6meno literario, y por lo tanto, a una redefinici6n de los metodos crfticos. '
Por lo menos, este es el desaffo que acepta Ia mayor parte de sus te6ricos.
* El resaltado es mfo.
/,\/U'() '1'/:' f)!?ICO 19
1\ lmra bien, es cierto que aun cuando el objetivo no este nftidamente rellt ll lldo, Ia marcha de Ia escritura dibuja un recorrido "hacia alguna parte": Ia
"'' tlln li :r.oc i6n esta dotada de una suerte de direccionalidad . Pero en el cami-1111 jHICde cletenerse, vacilar, cambiar de rumbo, diversificarse, y hasta explo-
1111: HC trata de una direccionalidad "virtual". I ,11 huidi za direccionalidad de Ia escritura impide interpretar sus pasos en
tl~ lltlin os de reg las que, obedeciendo las pautas de un "modelo", desemboquen I' ll un l'ina l previsible llamado "texto". En cambio, sf es posible hablar de un 1 1111j 11nt o incleterm inado de "estrategias" variables para cada situaci6n, y es p11111 dcsc ribir y eval uar estas estrategias que tiene sentido Ia confrontaci6n es
t li ltll'lt tcx to. Las estrategias tienen una "orientaci6n", pero no pueden interl'll ' lttrsc en terminos ortodoxamente teleol6gicos porque pueden no estar ttl ll Sl' icnt cmente dirigidas hacia un fin y no estan necesariamente determinail ltN por cl. La interpretacion de un proceso de escritura tiene que dar cuenta
tit• t's ln paracloja.
1.2. 1. Genesis y poetica de la escritura
Fang. digamos, tiene un secreta; un desconocido llama a su puerta; Fang rcsuelve matarlo. Naturalmente, hay varios desenlaces posibles : 1:ang puede matar a! intruso, el intruso puede malar a Fang, ambos
pucdcn salvarse, ambos pueden morir, etcetera. En Ia obra de Ts' ui Pen. todos los desenlaces ocurren; cada uno es el punta de partida de
otras bifurcac iones.
JORGE LUIS BORGES
Ri chard attribue aux obsedes de Ia structure, aux specialistes de !' abstraction, le souci constant de Ia "coordination des antagonismes essentic is" ; il me semble pourtant, ou pour cette raison meme, que tel est !' interet de !'union de Ia poetique et de Ia genetique, d'etablir cette
coordination, sans effacer les antagonismes.
RAYMONDE DEBRAY-GENETTE
La importancia de las investigaciones de genetica textual en los archivos dl' grancles escritores (Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Proust, Valery, Joyce) y In pub I icac i6n de importantes documentos de genesis (borraclores, carnets tk trahajo o de clocumentaci6n, dossiers preparatorios, etc.) han contribuido
20 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
ampliamente a proporcionar a narrat61ogos y poet61ogos un ambito de retle
xi6n concreto sobre sus objetivos y sus metodos . El caso de Flaubert, por
ejemplo, ha servido de test para muchas experimentaciones te6ricas a partir
de las cuales fructificaron desarrollos metodo16gicos. Raymonde Debray-Ge
nette utiliza, precisamente, el ejemplo tlaubertiano (yen particular el comple
jo caso de Herodias) para edificar una conceptualizaci6n orientada a Ia crea
ci6n de una "poetica de Ia escritura" por oposici6n a una "poetica del texto".
Su propuesta -que ensancha el campo de estudio porque sum a al material pre
rredaccional y pre-textual el trabajo de documentaci6n- parte del deslinde de
dos dimensiones analfticas en el objeto de Ia crftica genetica: una exogenesis y una endogenesis:
Chez Flaubert en particulier, Ia lecture, le choix et Ia reecriture insis
tante des documents a Ia recherche immediate de structures et de
tournures stylistiques propres fournissent un exemple assez rare de ce que je suis convenu d'appeler exogenese. Ce terme ne recouvre pas Ia
seule etude des sources, mais Ia fa~on dont les elements preparatoi
res exterieurs a l'a:uvre (en particulier livresques) s'inscrivent dans
les manuscrits et les informent, en tous les sens du mot, d'une pre
miere fa~on [ ... ]De page en page se nouent les elements de son recit ,
se construit une sorte de symphonic documentaire ou chaque detail
est repense, cteplace, narrati vise. Flaubert n' est pas com me le preten
dait un peu vite Valery, enivre par l'accessoire aux ctepens du princi
pal: tout element d 'exogenese, lentement phagocyte, devient un ele
ment specifique de l'endogenese -entendons par ce terme Ia coales
cence, I' interference et Ia structuration des seuls constituants de I' ecriture34
Es cierto que esta oposici6n conceptual entre exogenesis (selecci6n y
apropiaci6n de las fuentes) y de endogenesis (producci6n y transformaci6n de
los estadios redaccionales) se liga demasiado estrechamente al metodo de tra
bajo de un escritor singular -e incluso a un sector diferenciado de su produc
c i6n fuertemente caracterizado por una operatoria: Ia ficcionalizaci6n de do
cumen taci6n hist6rica y geografica-; pero tambien es cierto que una catego
ri zaci6n de ese tipo podrfa aplicarse al analisis de dos dimensiones de inter
textualidad .35 Por otra parte, una pareja conceptual semejante podrfa susten
tar e l examen del juego dinamico de los tramados intertextuales que se pro
yectan en canales interdiscursivos, como cuando un escritor anota al margen
de sus textos citas de otros autores para entrelazarlas con su escritura en divcrsos niveles de apropiaci6n.36
A/,\IU'O TI:'OR!CO 21
Jlt'l' lll C a materi a les de genesis normalmente complejos y heterogeneos -y
111 111 Nin inc luir Ia "documentaci6n" (mas "inasible" en otros escritores)-, el
dt 'M IIndc de dos niveles de analisis se encuentra de diferentes maneras -y des
lit ~ di N I intas 6 pticas- en Ia mayor parte de los te6ricos de Ia crftica genetica sea
1 IIII I sensu orientaci6n. Entre los sociocrfticos, por ejemplo, Mitterand distin-
111' cntrc una genetica "escenarica" (adjetivo derivado de scenario)37 o pre
lll 'dm:c iona l, y una genetica "de Ia inscripci6n" o redaccional:
II paralt souhaitable [ .. . ]de souligner plus fortement qu'on n'a fait jus
qu' ici que Ia distinction entre une genetique scenarique et une geneti
que scriptique, ou, si l'on prefere, entre une genetique des ebauches et
unc gcnetique des variantes -meme s'il arrive souvent que l'une para
si te !'autre. Les etudes[ ... ] me paraissent privilegier encore largement
lcs phenomenes proprement scriptiques, y compris dans !'etude des
scenarios; autrement dit tout ce qui concerne les petites unites de Ia production du texte -correction de mots, ajouts de phrases, disparition
ct rcapparition de morphemes, superpositions metatextuelles, com
lllcn taires marginaux, expansions, reductions ou substitutions de phra
ses , genese de Ia metaphore, travail du Yerbe et de Ia Trace, construc
tion-deconstruction-reconstruction de l'ecriture, rhetorique du Jigne a
li gnc ou du page a page. D'ou Ia predilection -quasi imposee- de l'a
nalys te geneticien pour Ia delimitation de champs textuels fragmentai
res 1 ... ] C'est Ia voie d'une genetique stylistique ou d'une stylistique
gcnctique38
l .a opc ratividad de distinciones semejantes responde a Ia necesidad de re
r otl :tr. e n Ia investigaci6n genetica, horizontes complementarios en cuyo inli' l ior sc distinguen haces de rasgos homorganicos. Los manuscritos de traba
iD. p:u·ti cularmente, demuestran el vfnculo productivo que a Ia vez diferencia ,. llll c rconccta las diferentes practicas del escritor. Yes en este espacio donde jHltlrfa ubi carse una "poetica de Ia escritura"; Raymonde Debray Genette, en
1111'11 vuc lta de tuerca contra el "finalismo", Ia acota en estos terminos:
D' un point de vue critique, l'ecriture, constitutive d'elle-meme, n' a ni
ori gine ni fin assignables. L'ecrivain n'est institue que par le fait qu'il
ccrit et qu ' il se lit lui-meme. Des lors qu'un autre le lit , ou qu ' il se lit
pour un autre (et, bien sur, sa lecture est toujours et deja informee par
cclle des autres) , il cherche a ordonner cette ecriture en texte. C'est
pourquoi, d'un point de vue genetique, et contrairement a ce que dit
Barthes, il semble utile de distinguer les phenomenes d'ecriture des
•
22 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
phenomenes de textualisation, et de considerer le texte comme le produit historique de l'ecriture, organisee en commencement et fin , voire finalite. C'est justement entre l'ecriture et le texte qu'il y a du jeu et il faut que les methodes critiques en rendent compte [ ... ] La genetique ne detruit pas les principes d'une poetique narrative. Mai s e!le mine !'assurance que pourrait donner le texte final, plus sou vent qu'elle ne Ia confirme. Elle rend sensible, non seulement a Ia variation, mais plus encore, et c'est en cela qu'il peut exister une poetique specifiquement genetique, au(x) sisteme(s) de variation39*
En suma, Mitterand denuncia Ia tendencia a recaer en un microanalisis fragmentarista que, si bien ha resultado operativo para declarar Ia "independencia" de un area de investigacion , corre el riesgo de recaer en una contemplacion autista; pero una "poetica de Ia escritura" como Ia postulada por Debray-Genette, respetando Ia identidad problematica del borrador y sin dejar de focalizarla, intentarfa dar cuenta de las relaciones espacio-temporales ultimas que se establecen entre el borrador y un texto que en determinado momento es reconocido como "final".
1.2.2. Genesis y teoria linguistica
Ce qui complique les etudes de genese, et peut-etre les rend caduques ou impossibles, ou ingenus dans leur principe, c'est Ia prise en consideration du langage dans son fonctionnement reel: jamais bloque, jamais arrete, toujours a plusieurs fonds et a plusieurs voix, toujours ailleurs que Ia ou l'on croit le saisir.
HENRI MITTERAND
La crftica genetica ha tornado de Ia teorfa lingiifstica gran parte de las categorfas conceptuales con que ha intentado dar cuenta de esc material escurridizo que es Ia escritura en estado naciente. Tanto para clasificar bon·adores como para las microtransformaciones escriturales, los geneticistas se han valido de categorfas tales como "similaridad", sobre el eje paradigmatico, y "concaten ac ion", sobre el eje sintagmatico. Pero esas dos dimensiones analfticas resu ltan insuficientes para encasillar los entrecruzamientos de relaciones multidireccionales activados por el movimiento de Ia escritura; el dinamismo pe-
* El rcsa ltado es mfo.
I IU'() '/'h'OI?ICO 23
1 111!111' de los borradores y de otros documentos de genesis plantean exigencias 11•111 kilN nuevas dentro de las ciencias del lenguaje. Pero en Ia medida en que 1 '~ 111 ~ ux igcncias puedan ser satisfechas, Ia lingiifstica podra ensanchar su camjlll lilldtl investigac iones que, ademas de representar una renovacion de su insllllllll' lll lil tc6rico, Ia conduciran mas alia de sus confines convencionales desIIII 'II IHio su insercion en el ambito de Ia semiotica e interrelacionandola con las
l'llt' IIIS cognitivas y Ia estetica. /\ lrnuth GRESILLON, en 1989, no reeonocfa a los modelos lingiifsticos
INII' Ill cs aptitud para dar cuenta de Ia genesis textual:
1 ... 1 Etant donne que les traces qui nous interessent rei event du langagc. done d' un systeme organise de signes linguistiques, les Sciences du l11ngagc sont-e!les en mesure d'en fournir une analyse raisonnee, sont:ll cs capables de retracer ce processus d'"execution" par lequel Hegel traduit le passage du cerveau a Ia main? Pour le dire d' un mot: en l'el ill actuel de Ia recherche, il n'existe aucun modele linguistique qui puissc servir de cadre a un tel projet.40
l{,•c lnma, ademas, una teorfa de Ia produccion escrita -o inclusive una teolllllk los actos de escritura-, que complete Ia teorfa de los actos de habla, asf 11 111111 111 neces idad de concebir una nocion descriptor que sea diferente de Ia lltll' llin del " locutor ideal" de Ia gramatica generativa y diferente tambien de Ill dl' l " locutor-estratega" omnisciente de Ia lingiifstica pragmatica. Esta teoIll! 1 ic nc que poder dar cuenta de Ia produccion real de los enunciados, en lu)11 11 dc rccurrir, como hacen las teorfas de Ia enunciacion, a reconstrucciones llhNir'IH.: IHS. Aclemas, el principio del dialogismo, propio de Ia oralidad, debe'1111 Hl' l' rccmplazado por una interlocucion en Ia que el autor es alternativamen-111 ,\'t ' l'if l lo r y lector.
Pm otra parte, esa teorfa deberfa integrar tambien las especificidades del 11 '111 d.: csc ribir. Este implica, por ejemplo, que el parametro unico del tiem-1111 1]11 !: ri gc Ia produccion oral sea reemplazado por un doble parametro espa-1 l11 l ~' lllpo ra l susceptible de aprehender el espacio grafico donde lo escrito lll 'll]lll Iugar progresivamente. Por afiadidura, el alfabeto no resulta suficiente 111 111 0 l'ucnte de informacion, hay que agregar una amplia gama de indicios de 11 11'11 l'111sc : signos de tachadura o de afiadido, posicion de las uniclades en el I'N ]llll' io, variaciones de Ia graffa, etc.
lr6 illon reconoce, sin embargo, Ia importancia del aporte de Ia teorfa de lit l' llunciac i6n para Ia comprension de Ia problematica que plantea el anal isis y Ill 111tcrpre1ac ion de Ia dinamica de los borradores, pues si. bien no ha sido 11111\'l' hida para esa finalidad especffica, su modo de pensar el lenguaje -por
24 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUD!OS CULTURALES
medio de operaciones, deslizamientos y ajustes suces ivos- proporciona un modelo adecuado para aprehender un lenguaje en perpctuo dcvcnir4 1
En ellenguaje en acto, produccion, recepci on y re forrnul ac ion interactuan continuamente. El material de genesis de escritura aparecc, entonces, como una especie de laboratorio dimimico en el que se pone a prueba esa concepcion del lenguaje. Adem as, Ia reflex ion lingi.ifsti ca de l pos tes tructural ismo, por una parte, cuestiono el concepto de lengua como sistema de s ignos es table, y por otra, reclamo Ia necesidad de reinstaurar al suj eto de l habla. Y s imultaneamente con esa actualizacion original , e l acto de enunc iac ion rec ibe un anclaje espacio-temporal: el "yo-aquf-ahora" -en re lac ion con e l cual todo enunciado se define y se construye por operaciones suces ivas-, que va proveyendo progresivamente sus terminos nucleares de ti empo, as pec to, modali dad, determinacion, conexion logica, etc.
El senti do es siempre una construccion progres iva , y el ge net icis ta debe reconstruir el sentido de un objeto "visible" y " leg ible" a Ia vez.42 En e fec to, ante una pagina de borrador -plagada de tachaduras, de reescrituras, de agregados y permutas-, se impone primero aislar las unidades de reesc ritura, ordenarlas entre sf, y delimitar Ia extension que de fine Ia rel ac i<l n paracligmat ica. Se trata, entonces, de reconocer correctarnente las unidades constitu ye ntes de ese proceso de escri tura.
Gresillon enfatiza Ia utilidad de Ia nocion de "sustituci on", tomad a de Ia lingi.ifstica estructural pero adaptada a Ia dinarni ca de los hon·adores. No se trata ya de una operacion simetrica y atempora l, Ia sustituci6n de Ia escritura esta provista de una dimension cronolog ica y, al igual que Ia escritura, est<1 "orientada": 'A se transform a en B ' pero no vi ceversa.41
Otra nocion operativa es e l concepto de par:Uras is e laboracl o por Ia teorfa de Ia enunciacion . Se define con e ll a una relac i6n de cuas i- icle ntidad semantica entre dos secuencias que divergen una de otra por eli fercnc ias no esenciales, y le permite al geneticista caracteri za r e interpretar cle tenninacl as redes de reescrituras, sobre todo aquellas que susc itan Ia impres i6n de scr reiteradas reformulaciones de lo mismo.
Otro aporte de Ia teorfa de Ia enunc iac i6n apropiacl o para dar cue nt a de una dinamica caracterizada por un movirniento constructivo gradual es su conceptualizacion acerca de los "topoi cliscursivos". Sin entrar a cle tall ar Ia teorfa de Benveniste que distingue dos "niveles de enunc iac i6n", uno de nominado "discurso" y el otro ''historia", se puede afirmar que ex isten tcx tos marcados de manera mas o menos fuerte por Ia presenci a de su cnunc iacl o r. Esa marca afecta a todas las categorfas del lenguaje: pronornbres persona les ("yo" I "el"), tiempos verbales (presente I pasado simple), determinantes (valor especffico I valor generico), adverbios (apreciativos o no), lcx ico (evaluativo I
MA RCO TEOR!CO 25
desc riptive), modalidades (apreciativa I asertiva). Es importante destacar aquf que una marca mas o menos fuerte puede evolucionar en el interior mismo de un texto; asf, un continuum de valores promueve el reemplazo de tipologfas d~.: dos terminos, que en este ambito resultan insuficientes.
Aclaptando esos principios teoricos a Ia realidad compleja de los manuscrit os, se abre una nueva vfa para el analisis de Ia produccion escrita, que se propone reemplazar una descripcion mas o menos intuitiva con el rigor de una construccion controlada. Se trata de ordenar los hechos observables en las opcrac iones sucesivas necesarias para dar cuenta del aspecto dinamico de Ia produccion . Para ello, se propane una serie de operadores, Ia distincion entre: " lugares variantes" y "lugares invariantes", "variante de escritura" y "varianlc de lectura" , "variante ligada" y "variante no ligada" , "segmento definitivamcnte tachado" y "segmento diferido", "ambigi.iedad gramatical" y "transparcnc ia textual", "interrupcion" y "abandono".
Intentando pasar del material inerte del manuscrito al nivel de las operacio nes, se proponen dos principios para hacer posible el anal isis: en primer Iugar, aclmitir que el "remonte genetico" no apunta a reconstruir el "funcionallli cnto real" dellenguaje, es un acto de construccion en el que, a partir dealgo observable, el investigador formula hipotesis sobre cuya base aspira a inln pretar un proceso de escritura; en segundo Iugar, recurrir a Ia especificidad dl: lo escrito porque permite traducir trazos materiales en operaciones.
Gresillon44 enumera las especificidades que diferencian Ia produccion oral (temporal y de intercambio "actual" -si no se trata del envfo de una grabac i<l n- ) de Ia produccion escrita (espacio-temporal y de comunicacion diferida):
- toda escritura consiste en Ia inscripcion de significantes graficos en un
espacio dado;
- Ia escritura se instala en un espacio bidimensional, en tanto Ia oralidad se desarrolla sobre Ia lfnea unidimensional del tiempo;
- Ia escritura se lleva a cabo, generalmente, en una situacion de intimidad en ausencia del co-enunciador, que en Ia oralidad esta siempre potencialmente dispuesto a intervenir ya para cortar, corregir o modular el curso de Ia produccion; se trata, entonces, de una comunicacion doblemente
diferida;
- Ia escritura prueba que existen dos roles diferentes de co-enunciador: el desempeiiado por el "scriptor" mismo -que es siempre su primer lectory el que desempeiiamos todos cuando leemos los textos de otro;
- las operaciones de escritura, paradoj icamente, son identificables por medio de significantes no alfafabeticos: tachaduras , marcas de cambia de orden ode remision, cambia de ductus ode instrumento, inscripcio-
26 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
nes al margen o en interlineados, signos de insercion, lengiietas pegadas, y otros indicadores de Ia marcha de Ia escritura (ode sus detenciones, de su continuacion, sus ritmos, sus fluctuaciones); y esos significantes no alfabeticos representan de algun modo una metaenunciacion de lo escrito.
En suma, lo escrito es una extension de Ia memoria (scripta manent), y en ese sentido los borradores son testimonios de Ia memoria del proceso textual.45 Enlazando, entonces, Ia teorfa de Ia enunciacion con las regularidades de Ia produccion escrita y proyectando las propuestas de Austin ("como hacer cosas con palabras") y de Searle ("actos de habla"), el amilisis de manuscritos podrfa contribuir a una teorfa lingiifstica de los "actos de escritura". Pero nose puede dejar de tomar en cuenta que tanto Ia naturaleza vilisible del manuscrito como el proceso cultural en que se inserta el acto de escribir arrasIran al objeto de estudio fuera del campo especffico de Ia lingiifstica. Las informaciones que proporcionan los papeles de trabajo de un escritor pertenecen a clases variadas: testimonios historicos surgidos del analisis material de soportes, instrumentos y graffas se unen a los que proporciona el estudio de Ia textualizacion en movimiento y Ia construccion del sentido, y entre am bas zonas, se recortan datos que pertenecen a Ia historia cultural del manuscrito, a sus tipologfas y a los procesos geneticos . El analisis va detectando, asf, una red en Ia que se articulan diversos sistemas semioticos.
1.2.3. Genesis y teoria psicoanal{tica
Les brouillons peuvent lever le voile sur I' experience sous-jacente au texte.
JULIA KRISTEYA
Je suis un brouillon.
JACQUES DERRIDA
El psicoanalisis trascendio muy pronto el campo estrictamente terapeutico para proponer una teorfa general del psiquismo y del devenir humano. Pero sobre todo, porque Ia practica psicoanalftica se define como una experiencia di scursiva, y porque su teorizacion ha iniluido en Ia elaboracion de un concepto del discurso y del imaginario, es que su proyeccion en Ia crftica litera-
A/I\IWO TEORICO 27
1111 sc ha visto como un desenvolvimiento natural, y siendo Ia indagacion del IK'Onsc icnte Ia medula del psicoanalisis, Ia admision de esa lfnea se subordi-
1111 ll Ia aceptacion de esta premisa: "el inconsciente esta presente en toda producc i6n cultural (aun en Ia mas rigurosamente planificada)". Por otra parte, dcsdc c l momento en que Ia evolucion de Ia teorfa psicoanalftica se fue transl'ormando en un dominio complejo, ya nose puede hablar de una crftica psi'Oll nalfti ca sino de crfticas psicoanalfticas.46
La practica psicoanalftica transformo radicalmente Ia nocion tradicional d ~: inconsciente que dejo de ser el simple reverso negativo de Ia conciencia, l' ttl cndida como suma de Ia vida psfquica; el concepto de " inconsciente" es el l'< HH.:cpto fundador del psicoanalisis y su mayor aporte al pensamiento conll: lllporaneo. La persecucion del inconsciente a traves del anal isis de otras producc ioncs psfquicas (asociaciones libres, suefios) es comparable con Ia busqucda de "contenidos ocultos" a partir de Ia superficie de un texto por parte tk l 11 na li sta literario. Y Ia relacion escritor-lector, en apariencia muy diferenlc de Ia relaci6n paciente-terapeuta en su "pacto de comunicacion" y en sus ohjc ti vos, tiene puntos de semejanza en tanto vinculo intersubjetivo a !raves del lcnguaje, yen tanto Ia recepcion del mensaje literario admite terminos de l' on frontacion con el fenomeno de "transferencia". Por otra parte, se ha poslttl ado que las nociones de inconsciente y de conflicto psfquico pueden ilumin:tr as pectos de Ia historia del creador, de los procesos de produccion de sen-
1 ido y de las obras resultantes. AI considerar los productos de Ia crftica literaria psicoanalftica, se han se-
11:dado tambien las diferencias entre Ia escena de Ia terapia y Ia de Ia lectura: prox imidad ffsica!distancia (incluso, distancia hist6rica), palabra privada/esn it o publico, palabra desorganizada/escrito elaborado e incluso puesto en ordcn, presencia!ausencia de asociaciones libres para fundamentar y poner a prucha las interpretaciones. Yes en relacion con estas cuestiones que Ia genesis de escritura parece crear un espacio propicio para un acercamiento: contaclo corporal con el manuscrito, entrada en Ia intimidad del escritor a traves de Ia manipulacion de sus papeles privados, movimiento a menudo en·atico de
Ia csc ritura en proceso. Por otra parte, pueden ofrecer interes para el genetista, sin Iugar a dudas,
:il gun os conceptos freudianos potencialmente aplicables al analisis de manuscrit os literarios , como el de Ia dinamica deseo-rechazo con que se caracteriza l:1 vida del inconsciente o el de "Ia otra logica" , propuesto para el trabajo psf
qu ico productor del suefio.47
Freud propone una teorfa dinamica del inconsciente, como cuando analita Ia produccion del suefio como "descarga psfquica de un deseo en estado de rcchazo" , o sea, como "realizaci6n disfrazada" (pues el deseo inconsciente
28 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUD!OS CULTURALES
que busca Ia satisfaccion se topa con Ia censura del consc iente). Asf, toda produccion psfquica es una transaccion entre Ia fuerza del deseo y Ia potenc ia rechazante del consciente. De allf que Ia noc ion de conflicto psfquico sea esencial (contlicto entre deseo y prohibicion, deseo inconsc iente y deseo consciente, entre deseos inconscientes -sexuales y agres ivos, por ejemplo-) , y ese contlicto es asediado valiendose del trabajo de asoc iaciones.
Para Freud, ademas, los mismos procesos y los mismos contlictos actuan en todas las formaciones psfquicas: suefi o, lapsus, acto fallido , sfntoma , crcaciones artfsticas, etc., si bien es evidente que esas producciones no son identicas. Pero tienen una estructura en comun : el fantasma, esa puesta en escena imaginaria en Ia que el sujeto esta presente yen Ia que se representa, de manera mas o menos de formada por los procesos defensivos, el cumplimiento de un deseo, y en Ultima instancia, de un deseo inconsc iente.
La noc ion de conflicto psfquico es comparab le, entonces, con Ia de conflicto discursivo,48 y el psicoanalisis procura aprehender conflictos psfquicos por medio del trabajo sobre las asoc iac iones asf como Ia crftica ge neti ca anali za a traves de las opciones escriturales los contlictos discursivos (es trechando un campo de investi gac ion que resulta aun mas inabarcab le cuando se parte de un texto establecido).
Psicoanalista y genetista son "interpretantes". Ambos enfrentan un di scurso enigmatico cuyos mensajes deben ser desentrafiados a partir del re levamiento, anali sis e interrelac ion de indicios. Justameante, Carlo Ginzburg ubica el psicoanalisis entre los sistemas "semioticos" de conocimiento, es decir, aq uellos que estan fundados en Ia interpretacion de " indic ios", como Ia medicina clfnica, Ia investigacion policial , Ia historia, y Ia exegesis de textos. Es te modo de conoc imien to " individualiza" sus objetos, los considera siempre en su s ingu laridad: por consiguiente, al contrario de las ciencias facticas (cuantitativas y experimentales), constituye un conocimiento indirecto y conjetural.49
Psicoanalista y geneti sta anali zan discursos aparentemente desordenados, producidos por un pensamiento "tl otante" (marcados porIa indcf'in icion: ccin cambios de direccion , divagacion, imagenes in formes o inacabadas, impulsos sin objetivos ni lfmites visibles, contrad icc iones). Y adaptandose a Ia naturaleza del objeto, ambos procuran mantener una atencion tam bien "tl otante", es decir, alerta a todos los estfmulos actuales y procurando erradicar preconceptos y juicios de valor acerca de las opciones que va hac iendo el sujeto de Ia en unciac ion; una atencion que, ademas , no puede limitarse a enfocar las intenciones manifiestas : debe detenerse en los tanteos y no descuidar presuntas supertl uidades que corren el riesgo de pasar inadvertidas. Finalmente, ante Ia inconstancia y las exhibiciones de incertidumbre que prodiga el materi al examinado, ambos se res ignan a no emitir juicios inmoditicables.
Ali\ NCO TE6RtCO 29
I !ru, cntonces, previsible que el incremento de "contlictividad" que ex hibtl cl material de genesis de escritura atrajese Ia mirada de psicoanali stas y lt • t~ r· i cos psicoanalfticos . Jean Bellemin-Noel y Julia Kristeva prov ienen de 1 •N~' c:unpo cultural, si bien Ia produccion de cada uno de ellos se ha movido I' ll dirccc ion opuesta: Ia de Bellemin-Noel desde el psicoanalisis a Ia teorfa li lt•lill'ia , Ia de Kristeva desde Ia semiotica pero cada vez mas tirmemen te orienllldll hac ia e l psicoanalisis .
I :1 textanalyste Jean Bellemin-Noel fue uno de los prim eros teoricos del l' IICI icismo textual y el creador del termino avant-texte,50 concepto fundador
d1• una crftica "genetica". Bellemin-Noel ve en el estudio de los pre- textos Ia posihilidad de una aproximacion hacia Ia obra en conformidad con los presupucstos cientfficos del psicoanalisis. Posterioremente, en Vers l'inconscient /11 texte51 desarrollo un doble aspecto: un metodo y una teorfa. El " textanali-~" (fextanalyse) se define como una estrategia de lectura esclarecida prox i-
1111111 Ia "psicolectura" , pero Bellemin-Noel rechaza las nociones de autor (coIIID productor de una actividad fantasmati ca) y de "mito personal" (el "fantas-11111" mas reiterado en el imaginario de un escritor) propuestas por Charles Mnuron,52 por cons iderarlas trop humanistes. Trabaja con Ia noc ion de "el in l'll ll Sc icnte de Ia accion de escribir" (l'inconscient d'une ecrivance), que desll' lllra al sujeto en relacion con su texto ; pero "el inconsciente del texto" es 1111 11 f'6rmu la tambaleante. De Ia expulsion del autor se pasa a postul ar un " inl'll ll sc icnte impersonal" , y se podrfa dec ir que ese uso del estructuralismo lal'lllliano hace del inconsciente una simple lengua y no un habla. Ahora bien, no hay inconsciente fuera de los individuos como (segun Saussure) no hay kngua fuera de los sujetos hablantes.
1 ~ 1 problema de Ia lectura psicoanalftica reside en que, cuando el in vestip.mlor lee un texto con el fin de inventariar los desfallec imientos y las distor~ t o ncs del discurso (Iagunas, olvidos, suplementos, etc .) que revelan una preN16n de l deseo inconsciente, se topa con una carencia fu ndamental: le fa ltan Ins asociaciones del paciente; y sin eli as, se corre el riesgo de no desembocar I' ll otra cosa que no sea una "traducc i6n" simbolica. El analista interpreta un Nllciio, por ejemplo, solamente si el paciente le dice con total libertad en que lc haccn pensar tal palabra, tal personaje, tal detalle . Ahora bien , un tex to no ll'S ponde a esas preguntas con otras palabras que las que lo consti tuyen (sus · f'cc tos ret6ricos pueden sf ser interrogados, pero no sin grandes diticultades) y d crftico psicoanalftico se ve obligado a sustituir las concatenaciones que l11 ltan con las propias : ejercicio peligroso, donde jamas se puede estar seguro de no " fantasmar" a un costado del texto en Iugar de meterse dentro de el.
Es aquf donde los borradores aportan una serie verbal apta para reali zar las ll ll s iadas extrapolaciones . Asf como un pac iente se niega a recordar un termi-
30 GENESIS DE ESCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
no que ha pronunciado o ha ofdo pronunciar en circunstancias dolorosas, esa formulacion que el escritor ha tachado o que ha sustituido por otra viene a sumarse a Ia serie incompleta. Encontrar en el pre-texto piezas suplementarias que permitan volver menos difuso el misterio del inconsciente (que nunca sera totalmente develado) es un estfmulo, Ia promesa de nuevas hallazgos junto con Ia busqueda de otras formas de trabajar con los textos.
Pierre-Marc de Biasi evalua en estos terminos Ia mirada de Ia teorfa psicoanalftica sobre Ia genesis escritural:
Pour des raisons qui tiennent aux presupposes memes de Ia critique d'inspiration psychanalytique, le probleme de methode pose par Ia genese (comment construire le lien entre Ia dynamique temporalisee de l'ecriture dans les manuscrits et Ia structure signifiante du texte de l'reuvre?) se trouve ici evacue des le depart. Puisque l' lnconscient est <<non tempore! », Ia temporalite causale des brouillons et de Ia genese n'a pas plus d'importance que Ia temporalite biographique de Ia vie de l'ecrivain lui-meme. [ ... ] Ce point de vue, conforme a Ia theorie freudienne, consiste a deplacer toute Ia productivite et toute Ia temporalite dans cet espace de I' lnconscient qui est a Ia fois << non tempore!», et, sil'on veut, << hypertemporei>> puisque tout s'y conserve et y reste disponible. C'est parce que Ia psychanalyse, dans les notions de <<refou lement>>, <<censure>>, <<apres-coup>>, etc ., fait du «temps>> Ia su bstance meme des processus, qu'elle n'a pas besoin de les rechercher dans les traces objectives de Ia genese. Dans une telle perspective, les brouillons, les manuscrits seront con<;:us non comme des objets, mais comme une extension utile de se sujet problematique qu 'etait le texte53
En estos terminos, tambien se separan los dos campos de estudio en funcion de sus miras teoricas: el espacio dinamico de Ia escritura es el campo de estudio de los genetistas textuales, en tanto que para los textanalistas su ariaIisis es solo un medio para alcanzar otros objetivos (desentrafiar los sentidos del texto a traves de Ia manifestacion de su " inconsciente": sus puntas de fuga, de suspension, de desplazamiento, de condensacion y de ambivalencia).
Almuth Gresillon concluye asf su juicio sobre las investigaciones textanaIfticas de Bellemin-Noel:
Pour seduisante qu'elle soit dans sa maniere de saisir l'avant-texte dans son "fecond desordre" et de nous lai sser entrevoir des univers insoup<;:onnes de parole latente, ne risque-t-elle pas d'associer librement a partir de n'importe quoi , puisqu ' il suffit de si peu pour dire que Ia
MA N('O 7E6R!CO
plume a fourche? D'autre part, le principe, propre a l' inconscient, d'etre << hors-tempS>>, ne risque-t-il pas, en definitive, de passer a cote de Ia rca lite de l'ecriture, que, malgre son image spatiale, ne peut s' inscrire qu'en suivant Ia loi du temps? Et enfin, comment un cadre thearique qui nie etrangement, farouchement, toute existence d'un suj et ccrivant -Bell emin-Noel n'admet que l'inconscient du texte ct l'inconscient du lecteur-, comment une tell e theorie saurait-elle rendre compte de Ia dynamique de l'ecriture qu 'i l est impossible de concevo ir sans une instance scripturale?54 C'est peut-ctre pour toutes ces rai sons- Ia que Bellemin-Noel a fini par abandonner le terrain de I' ava nt-texte qu ' il avait pourtant ete l'un des premiers a constituer comme champ de recherche. 55
31
Particndo de Ia nocion de "inconsciente del texto" creada por BelleminND\.! 1, Philippe Willemart propane el concepto de ;'inconsciente genetico", un lll l'Otl sc icnte "germinador de imprevistos".56 En un artfculo publicado dos 1111os dcspues -"A propos d'un passage de I' Education sentimentale ou de q11 d inconscient parlons-nous dans Ie manuscrit?"-,57 vuelve sobre este con-1\'Jll o cxhibiendo las dificultades que experimenta e l psicoanalisis para des-111\' tldcrsc del caso clfnico cada vez que se vuelve hacia Ia Iiteratura. No obsltl ttt <.:, su analisis de manuscritos de Ia Education sentimentale de Flaubert jHt ll c en cvidencia que Ia condicion de constructo propia del texto Iiterario t' XI.'<.: dc a l escritor hasta el punto de evidenciar que, si hay un inconsciente del l\'X IO, cste proviene mas del Ienguaje y de Ia cultura que del inconsciente lt ~o• udiano. Asf, el complejo de tensiones que define al "inconsciente genetit•tt" rcc lama una nueva gama de correlaciones (las nociones de auteur/ecri
t'rlin/sc ripteur):
Ami-chemin entre l'ecrivain et !'auteur, le scripteur profondement rattache au cerveau pensant, aux pulsions et au desir de l' ecrivain , l'est plus encore a I' auteur par Ia main que se laisse mener par l'ecriture. De cc mouvement, surgit un nouveau savoir que se repcnd sans grande systematisation dans le manuscrit au gre des ratures et des ajouts. Sembi able a Ia plume de I' Ange evoquee dans Sainte de Mallarme, l'ecrivain finit par faire silence, ecoute son rythme et s'en remet a l'auteur.-'8
J:n cuanto a las teorizaciones de Julia Kristeva -que con el semanalisis 1\tll.: nt <l crear una teorfa que englobase todos los saberes contemporancos-,59
1\tl t:resa aq uf, particularmente, su empefio por articular semiologfa y psicoa-1\ :l li s is.
32 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
En esta lfnea teorica, se marca una oposicion entre lo semiotico y lo simbolico: Ia semiotica (del !ado del geno-texte, por lo tanto desde el engendramiento del texto) estli ligada a lo pulsional, a lo arcaico, a las zambullidas en el lenguaje de Ia primera infancia o de Ia esquizofrenia, en tanto que lo simbolico se vincula con Ia "ley" dellenguaje (organizacion de los signos, sintaxis, semantica lineal , discurso contstructor del pheno-texte). Sabre esta concepcion del proceso de produccion de sentido, Kristeva intenta leer los textos poeticos como Ia confrontacion dialectica de esos dos ordenes heterogeneos, y valorizando Ia actividad semiotica, restituye a Ia poesfa su fuerza pulsional (musicalidad, estallidos de sentido, trabajo sabre Ia significancia, ecolalias) .
Paralelamente, desarrolla una concepcion del sujeto "en proceso": el sujeto esta aprisionado entre semiotica y simbolica, entre sujeto pulsional , hecho pedazos, pulverizado, y sujeto thetique (instaurado ' a partir de una tes is' , opuesto a "antitetico") que se afirma en el enunciado. La libertad de sujeto parlante -que proviene de su juego imprevisible y singular con los signos y contra ellos- es lo propio de un sujeto en proceso, cuyo modelo ve Kristeva en los poetas de Ia modernidad (Mallarme, Artaud, Bataille, Joyce, Celine).
Ella reclama del psicoanalisis que este atento a esas crisis del sentido, del sujeto y de Ia estructura, y ha continuado trabajando en esa lfnea. En 1994 intervino en el Seminario del ITEM hacienda una lectura detallada de un conjunto de manuscritos de Proust; completo asf los analisis publicados en Le Temps sensible, Proust et !'experience litteraire.60 Partiendo de una concepcion de Ia literatura como practica testimonial de experiencia (a Ia vez, emocion vivida y sfntesis activa) que moviliza el inconsciente, Ia percepcion, el prelenguaje y el lenguaje, ha privilegiado el estudio de los borradores como un espacio en el que puede develarse esa experiencia subyacente en el texto. Considera que el borrador esta inscripto en Ia temporalidad de Ia produccion que da consistencia a Ia experiencia y constituye Ia anamorfosis en presencia real.61
En 1995, el numero 8 de Ia revista Genesis (subtitulado "Psychanalyse") retoma el tema de Ia interrelaci6n entre crftica genetica y teorfa psicoanalftica. En Ia Presentacion,62 Daniel Ferrer y Jean-Michel Rabate insisten en el convencimiento de que Ia crftica genetica puede encontrar en Freud un campo de exploracion privilegiado, un "corpus" con toda Ia vacilacion que ese termino permite entre el propio cuerpo de un autor y Ia constitucion de un archivo textual. Pero ese campo tampoco puede ser abordado sin tener en cuenta los metodos de Freud, su concepcion proliferante de Ia causalidad (testimoniada, por ejemplo, por Ia constelacion hermeneutica que se organiza en tarno de sus interpretaciones de suefios) y los avatares institucionales, clfnicos y practicos de su ensefianza. Asf, proponen distinguir globalmente tres niveles
MANCO TEORICO 33
11 11 los cuales podrfa actuar Ia genetica manejando Ia nocion de " inconscienlt•,": Ia aludida cuestion del "corpus", Ia problematizacion de Ia escritura y Ia hlh li olcca crftica.
La "problematica de Ia escritura" es vi vida intensamente cuando se Ia enl'm'll po r el bies de Ia enunciaci6n. Por esc camino se arriba a Ia intuici6n grallllllolog ica de un inconsciente que nunca cesa de "escribir", y que no puede, por consiguiente, ser abstrafdo de una tradicion metaffsica milenaria (que ne•osn ri amente obliga a tener muy en cuenta el dinamismo exorbitante de su p1 nd ucc i6n) .
I ,a "biblioteca crftica" no deberfa excluir Ia consideraci6n de Ia filologfa: ill li lologfa y el psicoanalisis se constituyen como ciencias de Ia repetici6n, en 111111 0 que Ia genetica, al contrario, tiene por finalidad estudiar Ia creacion, el ~ l ll 'g im i cnto del texto, Ia dinamica del sentido. No obstante, no existe creacion ltl lll lmcnte desligada de repeticion (y Ia genetica lo comprueba a cada paso), Ht'll con Ia forma de una logica freudiana del retroceso o con el modelo filol6-l&it•o de Ia copia.
I nsistcn, tam bien, Ferrer y Rabate en que ha llegado Ia hora de releer esos t' lilsicos de Ia crftica literaria de inspiraci6n psicoanalftica tan vapuleados (colll llu l Edgar Poe de Marie Bonaparte). La crftica psicoanalftica a menudo ha 11 ido condcnada a priori: se le ha reprochado, a Ia vez, su costado sistematico yn su sabe lo que se va a encontrar: se recae o en el complejo de Edipo y Ia
t'IIHII"llc i6n, o en los fantasmas y Ia vision perversa), su costado alegorizante (l' llll lqui cr detalle puede ser sobreinterpretado para extraer de el pesados simho lis rn os) y una confusion perpetua entre el estatuto de lo biografico y de lo lt~x lual , confusion porIa cual Ia "psicocrftica" de cierta epoca fue dejada a un i11do muy rapidamente.
Rcacc ionando en sus cuadernos contra Mallarme l'obscur de Charles Mn uron , Valery sefialaba claramente Ia mayor dificultad de esos abordajes "psicoc rfticos", una dificultad que atafie precisamente al mecanismo concre-111 de Ia genes is:
Lc vice, l'erreur fondamentale de ces explicateurs de poetes (comme cc M. Mauron quanta S[tephane] M[allarme]) c'est de proceder toujours dans un seul sens- chercher une signification comme dans une nntcri orite, comme une cause de Ia forme, tandis que dans !'operation rcc lle, il y a echange et cessions reciproques entre rime, et choix de mots, etc. et !' idee informe- laquelle doit demeurer informe, a Ia disposit ion du desir. L'reuvre serait impossible a faire par un travail a sens unique- c'est-a-dire de mise en vers.63
34 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
Se observa, si n embargo, que el mismo Freud era consciente de esa dinamica de Ia genesis y de Ia inerc ia del significante que conduce hacia lo que se puede denominar las "transacciones". El abordaje genetico bien entendido deberfa, entonces, sortear esos escollos. Asf, en Ia medida en que el estud io de los documentos que constituyen los pre-textos implica prestar una atencion sostenida al contexto biografico de Ia escritura, ese desvfo deberfa limitarse a Ia datacion de los diferentes dossiers, carnets o borradores, y las eventua les confusiones tendrfan que desparecer, puesto que Ia consideraci6n de ese nivel serfa claramente explicitada y no podrfa ser confundida con e l sentido del texto. Del mismo modo, un abordaje genetico no puede ignorar Ia a menudo compleja estratificacion de los niveles de enunciacion de un texto . Por ultimo, Ia insistencia en una estructuracion en proceso deberfa apartar el espectro de una reducci6n a Ia identidad de una teorfa monolftica que todo lo habrfa calculado por anticipado.
De todos modos, Ia interrelacion entre el psicoanalisis y Ia teorfa literaria no esta exenta de riesgos : en todas sus etapas ha llevado a muchos psicoanalistas a buscar en obras literarias (analizadas, incluso hacienda abstraccion de su condicion intrfnseca de procesos de simbolizacion) una mera ilustrac ion de sus tesis, yen el otro extrema, ha impulsado a otros tantos crfticos literarios a zambullirse en el psicoanalisis en busca de lo que Marcelle Marini llama (adaptando una cita de Esthetique et psychanalyse de Gilbert Lascault): "une sorte de pret-a-porter interpre tatif donnant Ia «verite» du texte" .64 Desde Freud en adelante, los teoricos del psicoanalisis no han dejado de transitar el primero de esos recorridos (con fortuna diversa), y sus hall azgos mas productivos se conectaron siempre, paradoj!camente, con conceptos imprecisos y en·:iticos en los que las formas imaginarias y las simbolizaciones de Ia literalura se corresponden con las intuiciones todavfa difusas de los terapeutas . "Abrevamos en Ia misma fuente, moldeamos Ia misma pasta, cada uno con sus metodos propios", escribe Freud acerca de los poetas a l comienzo de Ia Gradiva.
Pero tampoco se trata de repetir los mismos errores, como cuando los teoricos psicoanaliticos recaen en postulac iones rfgidamente lineales y deterministas; en este sentido es emblematica esta afirmacion de Dominique Fernandez en el inicio de su estudio psicobiogr:ifico L'Echec de Pavese: "Avant meme que [Pavese] a it ecrit un e seule ligne, scs livres son contenus dans les conflits de sa prime jeunesse".65 Los geneticistas que se precian de tales saben muy bien que deben ponerse en guardia frente a tales tentaciones .
A/IINCO TJ<:ORICO
/,2.4. La sociogenetica
1 ... 1 une genetique culturelle, complementaire de l'histoire cu lturell e com me Ia genetique litteraire -ou etude de taus les aspects de Ia genese des ceuvres- !'est de l' hi stoire li tteraire.
35
HENRI MITTERAND
U gcneticismo ha contribuido a restituir a los estudios literarios un a dinwnsi<l n historica,66 pero quienes hemos emprendido estudios orientados en 1'~1 1 dirccc ion debemos precavermos de un riesgo: e l de identificar mecc\nicatll vnt c - o con ligereza- estratos cronologicos de una genesis escritural con ' IIIJXIS de Ia Historia (de Ia Historia con mayuscula).
l·:xiste, si n duda, una dimension sustancialmente historica en los estudios l\l' II CI ic istas: Ia que ha sido encarada por el abordaje sociocrftico de los m alltl sc ritns.67 Los representantes mas conspicuos de esta lfnea son Henri MitteIIIIHI1'X y C laude Duchet69 (ambos autores, fundadores de Ia corriente de es tudios litcrarios denominada "sociocrftica"). Gresillon define en estos terminos ~I ll :1porte:
I L'approche sociocritique des manuscrits] consiste a s' interroger sur le li ssage intertextuel et discursif que l' avant-texte exhibe entre, d'une part, le texte d'auteur en train de se faire et, d'autre part, les chases lues, sues, vues et entendues d'une culture d'epoque: doxa litteraire, savoirs engranges, idees rec,:ues, code de representations, souvenirs, rcncontres, impressions de lecture - bref, !'air du temps70
La tcxtualizacion no surge ex nihilo: en todo proceso de escritura se reprodu l:cn disc ursos socia les o se los transforma (se escamotean, se desp lazan, se di stors ionan, se cuestionan, o se magnifican, se idealizan , se mitifican) . Que tll l cx iste palabra sin filiacion es incuestionable, pero Ia complejidad de Ia in ln rc lacion exige tamar recaudos.
;\I enfocar esta dimension del analisis genetico, Ia proyeccion hacia Ia inIt tn cada marana del intertexto cultural -potencialmente, infinita- plantea Ia prohlcmatica de acotar el campo de investigacion y hallar procedimientos Ppl: rativos para identificar vfnculos y cruzamientos pertinentes. Henri Mitte-1"11 11d sc pregunta:
Comment domestiquer le concept si sedui sant, mais si tlou d'"intertexte", si !'on n'accepte pas de verser dans une sorte de romantisme criti-
36 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
que en proie au vertige des constellations culturelles, mais pas non plus de s'en tenir au decompte meticuleux et myope des sources authentifiees?7 1
Y Almuth Gresillon describe en estos terminos las perplejidad del investigador:
Comment, entre Ia polyphonie de Bakhtine et l'archeologie du savoir de Foucault, se frayer une route -et se forger une methode- qui permette d'isoler et de decrire Ia transformation et deformation de discours anterieurs, sur lesquels un nouveau discours se construit?72
Mitterand se resguarda buscando modelos en las descripciones arqueologicas, y frente a Ia existencia indubitable de "datos empfricos", celebra Ia presencia de un terreno apto para procesarlos:
[La critique genetique] offre a cet egard des gardefous. Elle a ceci de commun avec l'archeologie qu'elle met au jour les strates materiels d' une histoire: l'histoire d'une pensee, d'un langage, dans Ia materialite de ses mots et de ses configurations. C'est une garantie contre !'incertitude et Ia divagation. A pres tout, si elle a de nos jours que! que succes, c'est en raison de son exigence philologique de principe, parce que nous sommes tous un peu revenus des grandes generali sations geniales et improbables, en tout cas ni verifiables ni falsifiables. 73
Es mas sencillo, en cambio, marcar Ia diferencia con Ia antigua "crftica de fuentes". La crftica de fuentes -como su nombre lo indica- se contenta conestablecer listas de rasgos que confirmarfan que una obra determinada deriva "logicamente" de otra, o emana de tal corriente ode algun acontecimiento real o referido. Pero Ia crftica sociogenetica, en tanto rechaza de plano Ia opos icion positivista entre fuente y obra, intenta trabajar sobre Ia tension que ex iste entre Ia pulsion documental y Ia pulsion escritural, entre lo real de Ia historia y lo ficcional de Ia escritura, entre lo de otros y lo propio , estudiando -con testimonios a Ia vista- Ia aceptacion, Ia reelaboracion o el rechazo de lo ajeno.
Autor de una monumental edicion de los Carnets d 'enquete de Emile Zola,74 Mitterand opina que las notas de documentacion, las fichas de lectura, los planes de escritura y los bosquejos de algunos dossiers geneticos constituyen el terreno mas apropiado para intentar atrapar algunas de las relaciones generativas que unen -en el interior de una sincronfa inmediatamente anterior al surgimiento de Ia obra- una serie de hechos historicos y una serie de dis-
Ali\NCO TE6RICO 37
1 111 NOS sociales con Ia produccion textual. Separando tajantemente dos clases du gcncti cas literarias, Ia genetica "escenarica" -que estudia todos los docu-11\i' lllos aut6grafos que hayan desempefiado un papel en Ia concepcion y en Ia )Hpnrac ion de Ia obra-, y Ia genetica "manuscrftica" o escritural, que estudia IIIN vnriac iones del manuscrito de redaccion, considera que es Ia primera Ia q111: ofrcce los mejores recursos para una retlexion sobre Ia relacion entre crf
lil'n gcnctica e historia de Ia cultura.75
Las notas de documentacion y las fichas de lectura de algunos dossiers geIH' I il:os son testimonios incontestables de un trabajo de lectoescritura, ya sea 111 s imple "copia" -como las notas de Flaubert para el segundo volumen de llo11vard et Pecuchet-, o -como los carnets de Zola- los puntos de partida de lotnlidables procesos de interaccion discursiva que canalizan Ia intervencion de csos documentos en Ia construccion de un texto de ficcion.
13uscando categorfas conceptuales que permitan ordenar el magma interlt ~x lu a l en el que este material se sumerge, Gresillon propone el termino "prccc rit" para identificar los documentos dejados por trazos inscriptos en el lossier genetico de una obra,76 en Iugar de retomar el termino de "preconsltuil ", con e l que Mitterand hace referencia a todos los intertextos imaginahks 77 El "pre-escrito" es esa parte visible del iceberg de los discursos de rekrc ncia historico-cultural, y es aprehendido, a traves de testimonios escritos, \' OlllO parte integrante de una elaboracion textual.
Flaubert -con su compulsion a Ia busqueda de documentacion- y Zola con su vocacion de observador y experimentador- brindan ejemplos patentes
pnnt quien trata de mostrar como los textos estan enraizados en una serie de relnms discursivos heterogeneos cuyas huellas han quedado consignadas, a ve\\'S , en los papeles de trabajo de escritura.78 Cuando Zola se propone mostrar 1111 ;lmbito cultural para explicar las conductas que se observan en el , y cuando dl'c idc consagrar una serie de novelas a Ia historia biologica y social de una fatil ilia bajo e l Segundo Imperio, se le impone, en primer Iugar, recopilar todo un ~: thcr almacenado en obras que lee y ficha meticulosamente (sobre los factores lt l' rcditarios, Ia locura, el alcoholismo, sobre el trabajo en las minas, Ia condi ci<'> n obrera, el socialismo, etc., etc.). Los Carnets d' enquire de Zola son destil.: cs tc punto de vista no solamente un documento, tambien un monumento: Ia l'X hihicion de cierta manera de escribir con lo "ya escrito antes".79
I\ !raves del examen de los papeles de trabajo de Zola, Mitterand siguio el 11incrario de Ia saga de los Rougon-Macquart desde el proyecto general redaclado durante el invierno de 1868-1869, pasando por Ia larga genesis de un l' Uilrlo de siglo, a lo largo del cual se publicaron las veinte novelas del ciclo (dcspues de que fueran desechadas centenares de paginas con pre-textos). Su ·studio revela como el imaginario biologico (ligado a un discurso medico que
38 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
ya habfa reemplazado a Ia "crftica natural" de Taine y de Deschanel) y el ima
ginario politico (nacido en las polemicas liberales y republicanas) convergen en Ia planificacion de Ia saga. Mientras el primero de esos imaginarios pertenece a una macrohistoria de los sucesos y de los conceptos cientfficos y filosoficos, el segundo pertenece a una historia polftica de implicancias inmediatas que, sin embargo, se apoya en una retorica y en una mitologfa que van a ensanchar e l horizonte historico. Interesa, ademas, observar como aparecen algunos puntas de ruptura -y algunos puntas de pasaje tam bien-: cam bios en
el pensamiento, en Ia sensibilidad, en Ia imaginacion , en Ia competencia narrativa, en tanto indicios de una evo lucion convergente de Zola y su publico,
y por lo tanto, de un cambia de clima cultural. De allf Ia relevancia de situar y medir adec uadamente las mediac iones que enlazan -al mismo tiempo que los diferencian- el pre-texto genetico y su espacio sociocultural.
Sobre Ia base de ese trabajo monumental, Mitterand teorizo acerca de Ia interrelacion entre genesis de escritura y procesos culturales, y particularmente, acerca de Ia posibilidad de asir geneticamente en los manuscritos Ia marca de l contexto social y de los procesos sociohistoricos para postular Ia hipotesis teorica de una "sociogenesis":
On comprend bien Ia tendance qui porte Ia critique genetique, parce qu'elle situe son objet au plus pres de ce qui nalt, voire de ce qui germe d'une pensee et d'une ecriture, a vouloir saisir, du meme coup, dans le tout premier jet-comme on dit- d'un manuscrit, et au-deJ a du soliloque individuel, les sympt6mes d'une modification de Ia pensee,
des ideaux et des gouts collectifs, les premieres traces d'une transformation de Ia culture de reference. [ ... ]80
Tendance justifiee parce que, nous le savons bien, le discours individuel , surtout dans ses phases de tatonnement, est nourri des lieux, des preimposes et des presupposes du discours collectif; les mots de chacun sont necessairement les mots d'autrui; [ ... ] iln'est point de semantique innee, ni de verbe neuf, mai s toujours une semantique hereditaire, heritee des parents, des maltres, des compagnons declasse, en touts les sens du mot classe.
Mitterand cree ver en las primeras lfneas de un plan o de un esbozo una
mayor dosis de libertad y de espontaneidad (sostiene que las textualizaciones posteriores sufren constrefiimientos mas intensos de los canones dominantes ,
impos iciones mas fuertes del discurso social y, por eso, una relacion menos estrecha con ce qui s 'y murmure et qui annonce de nouveaux themes). No obs-
AltW CO TEORICO 39
!li lli e, podrfan encontrarse numerosos contraejemplos;81 es includable que en 1!1 ~ lcx tua li zaciones yen las reescrituras tambien esta presente Ia impronta de
/'rtir du temps.82
Por otra parte, es includable Ia condicion de "Iugar de conflictos discurs ivos" que ex hiben las textualizaciones, y a veces resulta bastante evidente Ia
II' llll; ion entre esas tensiones y las del discurso social. Pero respecto de Ia teNIN de M itterand ace rca de un proceso de perdida progresiva de Ia espontaneidlld, cs necesario reconocer que los primeros borradores suelen exhibir una
1'111')-: il mayor de puntas de tension. 83
Particu larmente, las vicisitudes de Ia escritura permiten detectar puntas de tll l' rscccion de procesos dialecticos: programas versus pulsiones, autor versus
ll'l' lor. tcxto versus contexto, vaivenes normativos relacionados tanto con el tstcma de modelizacion primaria (lectos y registros, y con ellos las pautas de
Vtl lorcs que se les asocian) como con el sistema de modeli zac ion secundaria (l 'tlnoncs literarios vigentes versus voluntad de innovar o transgredir). En esos
Jl ro ncos, tensiones del entorno historico se inscriben en el lenguaje. En II, 2 ("Proyecciones hermeneuticas: los papeles de trabajo escritural
i'Oilt o <<Iugar de conflictos discursivos»") , se. examinan algunos espacios en los que pueden detectarse "marcas de correlacion" entre formaciones discur
~ tv a s y procesos sociales, encarando Ia busqueda de esas marcas como Ia pri-111\:ra tarea que debe plantearse el estudio de procesos escriturales desde una jll' rspcctiva sociogenetica. En ese sentido, resulta util inventariar las evidenvins m<'is claras acerca de como se inscriben en ellenguaje con1lictos de su enltH'no soc iocultural; las tensiones que sue len entablarse entre el entramado de Mll' io lectos y los procesos de interaccion social, por ejemplo, suelen proyecIIII'Sc en los procesos escriturales y son analizadas en II, 2.1, en tanto que el Nuhpunto 2.2 se consagra al analisis de ese tipo de inscripciones en Ia elabotm:i(in de Ia «clave lingufstica» en los Cuentos de muerte y de sangre de Ri
l'nrdo Guiraldes.
1.2.5. Hacia una epistemolog{a de los estudios geneticos84
La critique genetique est I' art d'accommoder les restes.
DANIEL FERRER
1\ partir de un fenomeno observable -Ia genesis de Ia escritura-, el inves-1 i).:ador selecciona los indicios que le permiten construir un sistema de hipolcs is: sobre esa base aspira a interpretar cada peculiar proceso de escritura.
40 GENESIS DE ESCR!TURA Y ESTUDJOS CULTURALES
Asf, las operaciones semi6ticas desarrolladas porIa crftica genetica permiten catalogarla dentro del mismo modelo epistemo16gico que Carlo Ginzburg ha denominado "paradigma de inferencias indiciales".85
Ginzburg incluye en ese paradigma a Ia medicina clfnica, el psicoanalisis, Ia exegesis de textos, Ia historia, Ia paleograffa, Ia grafologfa, el connoisseurship, Ia investigaci6n policial, es decir, los saberes fundados en Ia interpretacion de " indicios". Los indicios pueden llamarse "sfntomas", "marcas", "huelias", "restos", "vestigios", "trazos", "pistas"; esos terminos no son sinonimos, pero remiten a un modelo epistemologico comun que se estructura en disciplinas diferentes (aunque con frecuencia vinculadas entre sf por el prestamo mutuo de metodos 0 de terminos-claves). 86
El tipo de operaci6n semiol6gica que conlleva Ia adscripcion al paradigma indicia! esta caracterizado, tambien, por un desplazamiento de Ia atencion hacia Ia periferia del objeto examinado, desplazamiento que se traduce en una valoraci6n de "lo residual", y vale tanto para cualquier proceso hi st6rico como para Ia genesis escritural o para el discurso del paciente de un psicoanalista. En el caso del proceso escritural interesa, particularmente, lo que ha sido efectivamente dejado a un !ado por el escritor (un esbozo, un borrador, una tachadura) o un residuo enclavado en el cuerpo mismo del texto final. Los desechos y las transformaciones son los " indicios" a partir de los cuales el genetista debe construir sus "pruebas". Yen este punto es necesario no simplificar un proceso complejo reduciendolo a Ia condicion de "camino hacia Ia perfecci6n". La escritura se va rehaciendo en terminos de construccion - no en terminos de perfecci6n- y cada alteracion "indica" algo que atafie al proceso constructivo mismo.
Para reconstruir un proceso, el genetista debe hallar "nexos" que vinculen los datos inventariados y, normalmente, esos lazos no tejen Ia trama de una red organica: constituyen una marana. La falta de transparencia de Ia realidad estudiada legitima Ia postulacion de paradigmas indiciales. Cuando el fenomeno que se investiga no resulta inmediatamente accesible a Ia observacion o se muestra inabarcable por su complejidad, cuando Ia "vis ion de conjunto" se define como un objetivo impracticable, Ia atencion se vuelve hacia los detalles y se va desarrollando un metodo interpretativo basado en Io secundario, en datos marginales que son juzgados como "reveladores": es asf como surge el concepto de "indicio" (por otra parte, cuando las causas son inaccesibles solo se las puede inferir a partir de sus efectos).
Frente a Ia multiplicidad de indicios, disciplinas diferentes desarrollan una actitud cognoscitiva similar, ya que las operaciones involucradas son identicas: relevamiento, analisis, comparaciones, clasificaciones. Se trata de disciplinas eminentemente "cualitativas", orientadas hacia el examen de una ca-
Mil NCO TJi ORJCO 41
tlfstica muy concreta: se consagran al analisis de "casos individuales" re•onstruibles solo por medio de indicios. Este modo de conocimiento recorta us objetos, los considera siempre en su singularidad: por consiguiente, al •ont ra ri o de las ciencias facticas (cuantitativas, experimentales y generaliza
dorns), los saberes "indiciales" constituyen conocimientos indirectos y conje-1111'1\ lcs. Yes precisamente por el peso de lo conjetural que sus resultados tiell l1 11 sicmpre "un margen insuprimible de aleatoriedad".87
Ante Ia pregunta acerca del grado de rigor que puede alcanzar un paradig-11111 indicia!, Ginzburg remite a lo que define como el "desagradable dilema" Ill' Ius c iencias humanas: o asumen un estatus cientffico debil, para llegar are
ll il udos relevantes, o asumen un estatus cientffico fuerte, para llegar a resulllidos de escasa relevancia.88
Y cs indudable que el geneticismo vive intensamente este dilema. l .a crftica genetica tiene ya mas de veinte afios de historia. 89 Se Ia suele
t tlnsidcrar como "novedosa" porque -si se exceptuan los contados circuitos lll 'l tdcrnicos en los que ha arraigado- continua todavfa un proceso de expanMitin; por otra parte, aun tiene que llenar exigencias de conceptualizacion. Las 1111vio nes que ha forjado y las que continua proponiendo para meter su objeto dt•ntro de una matriz son complejas, y representan una optica totalmente nueVII sohre el fenomeno textual y literario. Interrogandose acerca del "secreto de lt1hrica", sobre el proceso de creacion y sobre Ia dinamica de Ia escritura, mas qtll' sohre el resultado textual, Ia crftica genetica nose ubica en el mismo pla-1111 que los otros discursos crfticos.
ll ajo Ia forma de ediciones geneticas, esta orientacion proporciona un medill va li oso para verificar en los manuscritos -y en otros documentos de gell llN is Ia pertinencia de sus postulaciones. Abre asf, ademas, el campo de sus thiNl' ubrimientos a Ia totalidad de los abordajes crfticos hoy disponibles.
1\ :ro -como en su momento Ia filologfa-la crftica genetica no quiere limilitl Nl' nl rol de metodo auxiliar. Sus indagaciones corroboran los presupuestos tit• ill mayorfa de los metodos de crftica literaria, pero a Ia vez constituyen una dtlll lOstrac ion de Ia necesidad de refundarlos nocionalmente para poder encau-lll ios bac ia Ia intepretaci6n de los fenomenos temporales que caracterizan Ia tlllcsi:; . Los estudios geneticos realizados sobre algunos grandes corpus pa
ll' l'l' ll poner en evidencia que una transformaci6n importante en el interior de 1111 horrador nunca es interpretable como el efecto exclusivo de un deseo inl'llll sc icnte (texto-analisis), ode una inscripcion socio-cultural o sociohistori-1'11 (soc ioc rftica) o de una constriccion genetica (poetica de Ia escritura), etc ., dt•l 111i smo modo que su comprensi6n no se agota en estudios lingiifsticos o tll j.l ll ilivos. Cada transformacion decisiva parece actualizar simultaneamente VI II IllS de esas instancias -asf como una fusion de materiales experienciales e
I 'N/•.'818 1>11' 1\',\'( 'N/'/ 'l/NII Y ' ''STUDIOS CULTURALES
dt'll ltljlh'OH , qw.l rwluu n en un juego de convergencias que las asocia en un punto prcc iso del pre-texto.
Ln crfti ca genctica, en su fase heurfstica, reconstruye Ia historia o las histori as de esas transformaciones en tanto que, en su fase hermeneutica, intenla desentrafiar Ia logica o las logicas que presiden esa convergencia productiva que ningun discurso crftico puede aisladamente interpretar: y ese es el verdadero objeto de sus indagaciones . En ese marco, puede suscribirse esta definicion de Pierre-Marc de Biasi:
La critique genetique se definit done, en marge des autres methodes, comme cette approche decalee qui postul e, non pas une interpretation totali sante. mais !'elucidati on des processus dynamiques qui associent et font con verger cl ans l'ec riture les diiTerentes determinations clont les methodes non genetiques isolcnt et analyscnt les resultats tcxtucl s sous forme cle systcmes de significations separes9°
A lo largo de las dos ultimas decadas se fue imponiendo en el ambito de las investigaciones historicas y sociales un nuevo espfritu cientffico: aportes teoricos que, mas que surgir del enfrentamiento o de Ia derivacion de otras teorfas, se ofrecfan como resultado del analisis de nuevos datos y de conceptualizaciones surgidas de practicas cientfficas rigurosamente controladas. Bacia 1980, particularmente, se aprecia una reconversion de Ia coyuntura teorica caracterizada por el cuestionamiento de las coherencias globalizadoras, en tanto que el repliegue sobre lo privado y el retorno del sujeto definen un horizonte nuevo. "Repensar" en forma especffica a partir de cada problema particular es un ejercicio intelectual que cifra una orientacion epistemologica.
En el terreno del analisis del discurso -que se habfa venido volcando hacia Ia continuidad, Ia reiteracion y Ia similitud-, se acomete Ia empresa de trabajar Ia heterogeneidad . Cuando Ia investigacion se orientaba hacia Ia busqueda de lo homogeneo, se trataba de enfocar Ia Historia con mayuscula y lasestructuras; el viraje lleva a enfrentarse con cl acontecimiento y con el caos historico mismo. En cuanto a Ia crftica literaria -que, paradojicamente, en este marco se asume mas que nunca como actividad especulativa y ensayfstica-, acomete decididamente el analisis de un material muy vasto y diversificado (hfbridos, embriones textuales, escritura inorganica, productos marginales).
En este paisaje intelectual aparecen nuevos objetos: a los materiales "redescubiertos" gracias a una serie de condicionamientos historicos -como en el caso de las grandes colecciones de manuscritos literarios- se suman los testimonios revelados por nuevos instrumentos de observacion, registro y sistematizacion; el auxilio de Ia informatica, especialmente, permite procesar da-
A/1\NCO TEORICO 43
los que, por su masa, sobrepasan Ia capacidad de retencion de Ia lectura o de In memoria humana.
Frente a esa inabarcable acumulacion de informaciones, es muy diffcil hall nr principios o categorfas conceptuales lo suficientemente solidas como pa-1'11 arrnar un sistema hipotetico-deductivo que de cuenta de Ia multiplicidad y lleterogeneidad de los fenomenos culturales. Por eso se trata de acotar <1reas res tringidas, y se procura describirlas y analizarlas en terminos de elementos y de reglas de construccion y funcionamiento. Aparecen asf las descripciones 11 rqueologicas que enfocan discontinuidades -rupturas, tluctuaciones, transl'orrnac iones-, y se proponen como Ia base de elaboraciones conceptuales que perrnitan construir lo que Foucault llamo "sistemas de dispersion"; remitidos nl campo general de Ia produccion intelectual, estos sistemas de dispersion no s(Jio objetan Ia factibilidad de un modelo totalizador delmovimiento cultural sino que cuestionan Ia percepcion de una linealidad en Ia historia. No obstante, Ia di spersion misma -asf como las vacilaciones y los contlictos- tienen un porque, y Ia busqueda de su sentido precisa anclar en algun punto de referenl·ia aunque este punto de referencia solo pueda definirse en terminos de tensil'ln entre particularismos y universalidad. 91
La escritura -el objeto "redescubierto" que aportan los estudios de Ia crft ica genetica-, en tanto soporte material e intelectual de Ia cultura, recoge en su interior tensiones del proceso social en que esta inmersa. Por eso, porIa vfa de Ia reconsideracion de su dimimica, se abre Ia posibilidad de volver a plantear Ia problematica de Ia existencia del "algun tipo" de homologfa entre los di stintos sistemas simbolicos.
En Ia enonne rnasa documental analizada por Ia crftica genetica, Ia escritura se exhibe como un conjunto de procesos recursivos en los que escritura-lectura entablan un juego dialectico sostenido que rompe con Ia ilusion de una rnarcha unidireccional : '·escritura" resulta ser sinonimo de "reescritura". La cscritura analizada se ofrece como una combinatoria de operaciones mull ip lcs y heterogeneas: sustituciones verticales, retrocesos, desplazamientos, cxpansiones, yuxtaposiciones, interpolaciones, reducciones , supresiones, intcrrupciones, conexiones, desgajamientos, intersecciones. Las distintas operaciones se entrecruzan a traves de los ejes del sintagma y del paradigma, a Ia par que relaciones oblicuas que las encadenan y las desvinculan continuarnentc revelan Ia insuficiencia de los dos ejes consabidos.
La Jinealidad del Jenguaje, directamente aprehensible en Ia cadena sonora y en Ia materialidad de los renglones impresos, se desarticula en Ia escritura. El procedimiento seguido por el analisis del discurso mantenfa basicamente las tradicionales etapas de orden de raigambre filologica (formacion del corpus, descripcion e interpretacion), e inclusive para configurar isotopfas dis-
E'NI:.SIS DE ESCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
l'Wlli nu us , imponfa a cada lectura Ia direccion general de Ia linealidad. La genes is del di scurso, con sus fluctuaciones, sus zigzagueos y sus cfrculos, requiere una analftica particularmente compleja: impone una nueva serie de vari ables perceptivas y un nuevo vocabulario de descripcion y conceptualizacion, y se enfrenta con Ia tarea de construir dispositivos paradojicos que permitan acompafiar Ia movilidad constante del objeto analizado.
Ante un material donde los niveles de analisis parecen negarse a ser integrados en una estructura logica unitaria, ante Ia imposibilidad de armar un editicio progresivamente deductive, Louis Hay -uno de los principales teorizadores del geneticismo frances- ha propuesto una dialectica de base empfrica: observar como impulsan Ia progresion de Ia escritura una serie de parejas de opuestos : calculos versus pulsiones del autor, realizaciones previsibles versus restricciones, codigos estructurados del pensamiento y de Ia expresion versus accidentes que los trastornan.92
Esta dialectica busca corresponderse con Ia dinamica relativista y polifacetica de Ia realidad estudiada, y despeja el camino para proponer interpretaciones que integren Ia produccion literaria con el tlujo de Ia historia cultural. La serie de polaridades se relaciona con oposiciones del tipo "conservacion" versus "innovacion" (con sus matices "alimentacion" versus "obstruccion" o "acatamiento" versus "subversion"), o del tipo ''socialidad" versus "individualidad", que trascienden a todo el campo de Ia produccion cultural.
Se trata de procedimientos dialecticos antidogmaticos que buscan registrar objetivamente Ia dinamica de los fenomenos estudiados. Siguiendo una trayectoria analftica e inductiva, Louis Hay -a! enfocar Ia problematica de Ia escritura en toda su amplitud y en toda su complejidad, desde sus soportes materiales hasta sus procesos de textualizacion- ha ido construyendo un campo finite de objetos, signos y discursos catalogables en niveles diversos. Su dialectica destruye conceptos cristalizados (como el de Ia "linealidad" de Ia escritura, o el de Ia "fijacion" del texto -enfocado como un universe "cerrado"-, y destierra oposiciones rfgidas . Ni siquiera Ia oposicion "Ia escritura" versus "lo escrito" (que permite acotar el campo de una nueva disciplina, Ia "poetica de Ia escritura") se define en terminos de pareja de inconciliables: Ia Indole paradojica de Ia escritura revela que Ia memoria de los signos se inscribe en el tiempo de un modo estable y plastico a Ia vez, y atraviesa en tension el espacio.
Por ultimo, Louis Hay propene pasar de Ia arqueologfa de los documentos al nivel de Ia historia de Ia practica de Ia escritura para acceder asf a una vision de conjunto de las condiciones de Ia produccion literaria y, en ultima instancia, de toda Ia produccion intelectua1.93 Asf, en Ia interrelacion del campo de Ia escritura con el campo del proceso cultural global, pueden formular-
MIII<CO TE6RtCO 45
! importantes observaciones: Ia alternancia de predominios entre Ia produc.•16n cultural oral y Ia escrita en Ia historia de Ia cultura; respuestas a! por que l' iida epoca tiene su modo de escribir -lo que implica una contextualizacion n In vez tecnica e intelectual de Ia escritura-; el concepto de "virtualidad" textun l que entra en un juego de constantes y variables que atraviesa los tiempos
los espacios culturales, desde el dialogo del manuscrito medieval con los ;omcntarios de sus margenes hasta el hipertexto con que hoy nos sorprende 111 in formatica.
En suma, procurando sistematizar lo multifacetico y heterogeneo dentro de un campo acotado, pero sin renunciar absolutamente a una vocaci6n de tolillidad, Ia crftica genetica -concebida en estes terminos- recorre los resortes de una dinamica especffica -Ia de Ia escritura- y trata de establecer su interrelm;ion con otras dinamicas productivas . Y es en tanto las tensiones de ese ;ampo especffico admitan una vinculacion logica e hist6rica con las observadas en otros campos, que el geneticismo abre un camino para replantear Ia problematica de Ia existencia de "algun tipo" de homologfa estructural y/o f'unc ional entre los distintos sistemas simb6licos.
2. GENESIS DE LOS ESTUDIOS DE GENESIS
No puede justipreciarse con exactitud el aporte de esta nueva corriente de cs tudios si no se analiza el porque de su aparicion y las caracterfsticas de su instalaci6n y de su puesta en circulacion .
Louis Hay94 y Jean-Louis Lebrave95 han coincidido en presentar a Ia crftica genetica como Ia resultante de una confluencia de fenomenos culturales que tiene su punto de arranque entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. En esa contluencia van a incidir: Ia evoluci6n tecnol6gica (especfficamente, Ia imposicion del tipo de circulaci6n impresa estable que hoy nos resulta familiar), Ia compilacion de grandes colecciones de manuscritos modernos y el desarrollo de Ia ciencia linglifstica y de Ia crftica literaria.
A primera vista, Ia crftica genetica puede parecer un avatar moderno de Ia f'i lologfa, ya que tanto los genetistas como los filologos trabajan con manuscritos, estudian sus aspectos materiales, los descifran y los transcriben. Ademas , los genetistas conservan Ia nocion de "variante" (una noci6n tan entrafi ablemente ligada a! modele de historia del texto de raigambre filologica) por mas que discutan Ia pertinencia del termino "variante", que dentro del materi al de genesis se interpreta con mas propiedad como "re-escritura". Incluso,
46 GENESIS DE ESCR!TURA Y ESTUD!OS CULTURALES
algunos genetistas arman graficos arborescentes semejantes al cl<isico stemma Iachmanniano, aunque invirtiendolo. Sin embargo, en tanto el stemma parte del codex archetypus y va filiando las diferentes derivaciones textuales, caracterizadas como direcciones diversas dentro de un proceso general de desviacion, de corrupcion, Ia genetica textual parte de los llamados "pre-textos" (en frances , avant-textes), que vienen a ser como arroyos y rfos que contluyen hacia esa desembocadura que es el texto. No obstante, nose trata de Ia mera inversion de una dimimica, se trata de un nuevo objeto de amilisis: Ia escritura en proceso.
La escritura y los textos resultantes se insertan, a su vez, en un proceso historico, y el primer nivel de insercion de los textos en un proceso historico esta representado por su realizacion material y por los sistemas de circulacion vigentes, ya que existe una correlacion entre Ia evolucion de las tecnicas y Ia formalizacion intelectual de los objetos producidos. Ahora bien , contrariamente a Io que podrfa suponerse -dados los siglos transcurridos desde Ia invencion de Ia imprenta-, hay que esperar hasta fines del siglo XVIII para que Ia circulacion textual alcance Ia forma estable que nos resulta familiar: es decir, Ia reproduccion identica de un texto en miles de ejemplares.
La difusion del libro impreso va a ir imponiendo una nueva concepcion del "texto" que es el correlato de una mutacion cultural profunda y afecta tanto a Ia circulacion de Ia literatura como a Ia estetica de Ia creacion.
En Ia vida social se observa Ia cristalizacion de Ia concepcion moderna de "autor" , Ia nocion de propiedad intelectual, el reconocimiento del derecho de los creadores a recibir remuneracion por su trabajo. Paralelamente, Ia corriente romantica, a Ia par que Io enfoca como a un individuo de excepcion, diferente del comun de los mortales , instala el requerimiento de originalidad como criterio de evaluacion de Ia creacion estetica, y asf, se proyecta sobre los sistemas de valores colectivos el descredito de Ia imitacion. En suma, se trata de Ia nocion moderna de "autor" como sujeto productor de una obra literaria y practicante de una actividad clasificable como profesional , y de Ia nocion de "literatura" que nace en Ia modernidad como resultante de Ia valoracion del trabajo del escritor. De hecho, Ia "obra" puede ser considerada como sinonimo de "trabajo", y puede ser vista como Ia suma de los pre-textos y el texto final. Sin embargo, esta nocion , que esta Iatente, es todavfa muy vaga, porque en ese marco historico , al instaurarse con mayor nitidez una practica enunciativa dialogante entre el autor y el publico a traves del texto, lo que se focaliza y se "entroniza" es el texto , valorado como producto original.
De este modo, junto con una clara distincion entre el texto impreso y el texto manuscrito, surge el concepto de "manuscrito moderno", diferente de
MA RCO TEOR!CO 47
los manuscritos de circulacion textual, y se crea una pareja de opuestos simelri cos: unos pertenecen al ambito publico, los otros al ambito privado. y aparcce entonces el concepto de "materiales de genesis" definidos como ' todo lo que el texto dejo detras de sf', concepto que ha hecho, tam bien, enfocar el quehacer de Ia genetica textual como una version ampliada y modernizada del cstudio de fuentes tradicionaJ.96 Los pre-textos de los que estabamos hablando aparecen entre los papeles privados y no son vistos de entrada como medios de comunicacion sino como especies de "fetiches", objetos que tienen un va lor particular por haber sido tocados por Ia mano de un escritor consagrado. Justamente, a lo largo del siglo XIX se fueron reuniendo los objetos personales pertenecientes a escritores afamados que hoy se exhiben en museos: tinteros, plumas, retratos, y con ellos, sus Iibros, su correspondencia, cuadernos de anotaciones, borradores, originales para Ia imprenta. Precisamente, las grandes colecciones de manuscritos modernos que hoy existen se reunieron en el siglo XI{C y es sintomatico el gesto espectacular de Victor Hugo al donar Ia totalidad de sus manuscritos a Ia Biblioteca Nacional de Parfs.
De todos modos, el acto de guardar o compilar un tipo de material que antafio se tiraba -y que muchos escritores continuan desechando- no permite apreciar, de entrada, que cuando Ia escritura es trabajo de creacion van quedando en el escrito rastros del proceso de produccion de sentido. Los enfoques gcneticos aparecieron posteriormente, como una consecuencia logica de Ia cvo lucion de las ciencias del lenguaje y de Ia crftica literaria.
La existencia de grandes colecciones de documentos de escritura impulsaron a algunos crfticos a describir material de genesis. Cito entre ellos a Antoine Alba! at (un especialista en didactica de Ia escritura y del trabajo de esti lo) porque hace pocos afios (en 1991, y en el marco de Ia mod a de Ia crftica genctica) Ia editorial Colin reedito un trabajo suyo de 1903: Le travail du style enseigne par les corrections manuscrites des grands ecrivains, en cuyo nuevo prologo se Io presenta como un precursor de Ia genetica textual ("un geneti c ien avant Ia lettre"). La obra emprende un amilisis bastante sistematico de manuscritos de Chateaubriand, Hugo, Balzac y Flaubert, realiza un gran esl"ucrzo por distinguir las etapas del proceso de reescritura y representa una actitud valorativa opuesta a Ia de su contemporaneo Lanson. Gustave Lanson consideraba que todo gran escritor escribe fluidamente sin otra gufa que Ia inspiracion y, desdefiando el trabajo de reescritura, despues de examinar supcrficialmente algunos manuscritos, metfa en Ia misma bolsa (Ia de los escritorcs "de segunda categorfa") a Bernardin de Saint-Pierre y a Gustave Flauhcrt (el santo patrono de los genetistas franceses). Albalat, en cambio, condensa su vision del trabajo literario reproduciendo una cita de Joubert: "Le genie commence les beaux ouvrages, mais Ie travail seul Ies acheve" . Es decir, que
48 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
al endiosamiento romantico de Ia inspiracion como fuerza motriz de toda creacion literaria se suma aquf un concepto de "trabajo" que ha surgido en medio de profundas transformaciones sociales y culturales.
A lo largo del siglo XX una serie de corrientes crfticas van afinando las tecnicas de lectura: estilfstica, formalismo ruso, estructuralismo, New Criticism, ecole thematique, teorfas de Ia enunciacion, deconstruccionismo. Cuando a principios de los setenta alcanzan su apogeo "las grandes teorfas sobre el texto", aparecen en Ia escena literaria dos vertientes crfticas: Ia escuela de crftica genetica francesa (que acabarfa por revolucionar a un tiempo el metodo historico-filologico y Ia estetica formalista) y las teorfas de Ia recepcion originadas en Ia escuela alemana. El inicio oficial de Ia primera se situa hacia 1972 cuando Jean Bellemin-Noel introdujo Ia definicion del concepto de avant-texte junto con el empleo de una nueva metodologfa en el estudio de Ia genesis de un poema de Milosz.97 Ya Julia Kristeva y Roland Barthes habfan distinguido etre "escritura" y "texto", pero este nuevo aporte desplazaba el estatuto cientffico del texto para cederselo a los manuscritos -"los papeles privados" del escritor- y a! proceso genetico de su constitucion: es decir, focalizaba su trabajo en una "poetica de Ia escritura" por oposicion a una "poetica del texto" . Paralelamente, un equipo del CNRS -dirigido por Louis Hay- que analizaba los manuscritos de Heinrich Heine -por entonces, reciente adquisicion de Ia Biblioteca Nacional de Parfs- se transformaba en un instituto autonomo, el ITEM (Institut de Textes et Manuscrits Modernes), y sus miembros comenzaban a examinar el copioso material manuscrito de Flaubert, Proust y Valery. 98
3. LA CRITICA GENETICA EN LA ARGENTINA Y EN LATINOAMERICA
Antoine Albalat tuvo un discfpulo argentino a Ia distancia: Carlos Alberto Leumann. Despues de leer los trabajos de Albalat y los de los hennanos Glachant --que exam inaron los borradores de Victor Hugo-, Leumann acometio un anali sis de los bon·adores de La vuelta de Martin Fierro, que le dieron tema para escribir en La Prensa -entre 1936 y 1945- una serie de artfculos que culminaron con Ia publicacion de casi todos ellos en El poeta creador.99
Leumann hizo un loable esfuerzo de compenetracion con Ia materialidad de Ia escritura y se consustancio con su impulso hasta el punto de llegar a perc ibir los ritmos de produccion a partir de formas de ligar los trazos ode hacer
AIII NCO TEORICO 49
~w· t cs abruptos, y lo hizo con esa notable sagacidad que se observa en los trahnjos de los genetistas mas avezados. Ese tipo de analisis de las graffas de los ll ll llluscritos constituye una etapa que Ia ortodoxia genetista no permite saltar; p~: ro lamentablemente, Leumann no fue mucho mas alia. Toda su metodolofl(ll pucde resumirse en esta regia: registrar meticulosamente todas las entnlc ndas de Jose Hernandez para mostrar Ia existencia de un camino hacia Ia p~: r f'ccc i on. Una vez hecha Ia descripcion de cada proceso particular se dedil ' li n Ia celebracion del resultado final con adjetivacion de este tipo: "i magistr·nl!", " jinsuperable! ", "iprodigio!", "isobrenatural!". Por otra parte, no le pl'l.:ocupa buscar otra escala de valores que Ia que procede de Ia ubicacion de 111111 vari able en el estadio fi nal de un proceso de reescritura. A veces se observn Ia repercusion que tiene en el contexto inmediato una modificacion, y en 1 ~· l nc i 6n con ese efecto se busca una motivacion, pero no se intenta integrar Nlstcmaticamente el conocimiento de fenomenos aislados en el proceso global d ~.: produccion de sentido de Ia obra. Y asf, los arboles no de jan ver el bosque. l.cumann proyecto en Ia consideracion de esos pre-textos los procedimientos de dcscripcion lineal tfpicos de Ia lingiifstica historico-comparativa, que estan I' ll Ia base de Ia metodologfa lachmanniana, y lo hizo con Ia misma obstinavi6n con que trato de construir un arquetipo para su edicion de Martin FiermYJO edicion que -como El poeta creador- aparec io en 1945.
Curiosamente, en 1943, dos afios antes de Ia publicacion de estos dos lihros que nos muestran a un estudioso argentino aprisionado en las garras del siglo XIX, Amado Alonso habfa publicado, como material complementario de su ccl icion del Fausto de Estanislao del Campo, 101 un trabajo titulado "EI manuscrito del Fausto en Ia Coleccion Martiniano Leguizamon". Alonso habfa I'Ontado tan solo con una muestra parcial de Ia genes is del Fausto: una copia en limpio sin enmiendas que el autor habfa sacado del original que enviarfa a In imprenta para hacerla circular entre algunos amigos. Esta copia, junto con dos pre-textos editos -Ia publicacion de Ia obra primero en El Correa del Dolllin f? o y despues en La Tribuna-, prececlieron a Ia ed icion definitiva publicada poco despues, en cuyo texto se observan variantes y adiciones. El analisis n1ucstra que Ia mayorfa de las enmiendas se orientan en cl sentido de acomodarse no solo a Ia gramatica rural sino tambien a Ia tluidez y a Ia naturalidad de Ia poesfa popular. Pero los desplazamientos entre Ia norma culta y Ia norma popular van revelando como los autores urbanos que proyectan configurac iones propias de Ia cultura oral en Ia escritura, a Ia par que deslizan una que otra marca de su verdadera adscripcion social, van imponiendo una sutil elahoracion artfstica de Ia poetica popular. De este modo, dando cuenta de ocasionales tironeos y de idas y vueltas entre dos ambitos culturales, este articulo muestra en estado larval ideas que haran eclosion en uno de los mas brill an-
50 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
tes anali s is de l genera gauchesco escrito 45 anos despues por Josefina Ludmer: El genera gauchesco. Un tratado sabre La patria, 102 en el que e l genero se presenta como Ia expresion de Ia alianza de clases que sustenta Ia autoconstituc ion nacional.
Amado Alonso se habfa form ado en Ia escuela fil ologica de Menendez Pi dal, que habfa combinado el ri gor descriptivo de los neogramaticos con Ia considerac ion dellenguaje como un fenomeno inseparable de los procesos socia les y culturales, y a esa formacion basica supo incorporar de manera ori g inal tanto concepciones idealistas como estructurali stas. Esta formac ion lo capacitaba para perc ibir con facilidad el sentido de un fe nomeno ling i.i fs tico- li terari o de naturaleza dinamica. Su anali s is marca Ia di stancia que va desde un estudioso que manipula materi al de genes is a otro que lo interpreta. Alonso sf puede ser considerado un precursor de Ia crftica genetica.
Un desplazamiento entre dos perspectivas opuestas pero necesari as para Ia interpretacion de fenomenos lingi.ifstico-literari os como el que puede observarse en Ia trayectori a de Amado Al onso, pero esta vez desde e l objeti vismo abstracto de las sistemati zaciones estructurali stas hacia modelos mas abarcadores y fl ex ibles, llevo a! grupo de estudiosos franceses del CNRS que hac ia fines de Ia decada del sesenta anali zaban los manuscritos de Heine a recorrer el camino que va desde Ia fil ologfa a Ia crfti ca genetica. Pero anti cipandose a ulteri ores elaboraciones teoricas, cuando solo se habfa publicado e l trabajo de Bellemin-Noel que introdujo el concepto de "avant-texte" -'pre-tex to' - , y dos recopilac iones de artfculos monograficos de miembros de los equipos de l CNRS, 103 Ana Marfa Barrenechea habfa publicado, en 1983, Cuaderno de bitdcora de "Rayuela ". 104 Por entonces, todavfa prevalec fa en quienes manejaban el concepto de "pre-tex to" Ia consideracion de un complemento de Ia nocion de "tex to", de un camino para ll egar a e l. En ese contexto crfti co, el am1-li s is de este embrion tex tual de Rayuela aparece como una de las primeras muestras de editar genesis y de ensenar a leer genesis. Siguiendo las ru tas fluctuantes de Ia producc ion textual se llega inev itablemente a Ia noc ion de "tex to" como "eventualidad", en otras palabras, a un cues ti onamiento de l concepto de texto que hasta entonces se habfa venido manejando.
Otro dato importante para situar las peculi aridades de una prac ti ca de Ia crftica geneti ca en Latinoamerica es Ia aparicion de Ia Coleccion Archivos, editada por Ia Association Archives de La litterature latino-americaine, des Caraibes et africaine du XXe. siecle y patrocinada porIa UNESC0. 105
Cuando en el ano 1984, el fil ologo Giuseppe Tavani di cta en Ia Bibli oteca Nacional de Parfs el seminario sobre "Metodologfa y practi ca de la edi c ion crft ica de textos modern os" en el que se fij aron los lineamientos para el tratamiento de los textos, pre-textos y otros materia les que se habrfan de editar en
MA RCO TEORICO 51
cl marco de l proyecto, 106 es cierto que se esta pensando en una co leccion orientada hac ia Ia edi cion crftiea de tex tos "canonicos", en Ia que e l material pre-textual se exhibe como un camino para ll egar a ellos; pero en los easos en que ese materi al es particularmente relevante, no caben dudas acerca de que se presenta Ia pos ibilidad de hacer leer genes is. Yes en este punto que el Programa Archi vos se autopostul a como espacio de construcc ion para una crfti ca genetica latinoamericana.
En relac ion con ese protagoni smo del texto, Ia Coleccion Archi vos parece querer revertir Ia convincente fundamentac ion de Lebrave 107 en pro de Ia aulonomfa de Ia crftica genetica: las investigac iones geneticas que se incluyen en sus volumenes se relacionan mas con avatares modern os de Ia fil o logfa que con Ia pnictica de una disciplina autonoma. Es log ico que asf sea, ya que Ia Coleceion aspira a instaurar un mode lo abarcador que de cuenta de l proceso de producc ion de sentido de un texto, lo reg istre en su presunto estadi o fin a l y <mali ce su recepcion. El afan documental que se ex ti ende de l aparato crfti co a las relacio'nes texto-contex to se complementa con los despliegues in terpretativos que se consideran mas idoneos para cada caso y revela Ia matr iz filolog iea del proyecto.
En este uni verso, el anal isis geneti co es un ingred iente mas, pero Ia Colcccion es Ia unica empresa editorial que ha encarado sistematicamente este ti po de estud ios en el ambito de Ia literatura latinoameri cana. E l abordaje geneti co ha sido emprendido, en particul ar, en los siguientes vo lumenes: Don Se~; undo Sombra de Ricardo Gi.iiraldes (vo l. 2, Elida Lo is), Paradiso de Jose Le;.ama Lima (vol. 3, Cintio Vitier), Obra poetica de Cesar Vall ejo (vol. 4 ., 1\merico Ferrari y Jose Miguel Oviedo), Los de abajo de Mariano Azuc la (vol. 5, Jorge Ruffinelli), Macunafma de Mari o de Andrade (vo l. 6, Te le Porlo Ancona Lopez), La carreta de Enrique Amorim (vol. I 0, Wil freda Penco), Rayuela de Julio Cortazar (vol. 16, Julio Ortega), Toda La obra de Juan Rul fo (vo l. 17 , Sergio Lopez Mena), Cronica da casa assassinada de Lucio Cardoso (vol. 18, Julio Castanon Guimaraes), Canaima de Romulo Gall egos (vol. 20, E frafn Subero y Gustavo Guerrero), Hombres de maiz de Mi gue l Angel Asturi as (vo l. 2 1, Gerald Martin), AI jilo del agua de Agustfn Yanez (vol. 22, Arturo Azue la y Adolfo Caicedo Palac io), El arbol de La Cruz de Mi gue l A ngel Asturi as (vol. 24, Aline Janquart), Mu seo de La nove/a de Ia Eterna de Macedonia Fern andez (vol. 25 , Ana Marfa Camblong), Todos los cuentos de Horac io Qui roga (vol. 26, Napoleon Bacc i no Ponce de Leon) y Adan Buenosayres de Leopolda Marechal (vol. 3 1, Jorge Lafforgue y Patri cia Vila). De todas maneras, a causa de las Iagunas de Ia "memori a escrita" (mucho mas ampli as en Hispanoameri ca que en Bras il ) no siempre se ha podido recopilar un dossier genetico sati sfactorio; no obstante -y a! margen de los contados vo lume-
52 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
nes que contaron con frondosa documentacion-, el material genetico editado proporciona suficientes testimonios como para emprender -por Ia vfa comparativa- novedosos mapeos de Ia literatura Jatinoamericana. 108
Mi primera colaboracion para el Proyecto Archivos fue Ia edicion crftico-genetica de Don Segundo Sombra, volumen 2 de Ia Coleccion y el primer trabajo de este tipo realizado sobre una obra de Ia literatura argentina. 109 En este caso, me encontre ante un voluminoso material pre-textual (esquemas, apuntes, fragmentos desechados, restos del primer borrador, manuscritos holografos, una copia dactilografiada con enmiendas de pufio y letra del autor, pruebas de imprenta corregidas por el al igual que dos ejemplares de Ia I a . edicion), cuyo examen permite observar Ia produccion de sentido de una obra que pretendio instaurar un mito de identidad nacional, y revela los mecanismos de ese proceso mitificador. Pero sobre todo, el amllisis de Ia direccion dominante en el proceso de reescritura de Don Segundo Sombra me enfrento con los lfmites que se autoimpuso Ia escuela del CNRS. Sin dejar de reconocer que toda produccion literaria surge dentro de un contexto historico preciso, en ese espacio complejo que Foucault ha denominado "formacion discursiva", los genetistas suelen resistirse a proyectar sus amilisis sobre esos apremios que pesan sobre todo sujeto dedicado a Ia tarea de escribir, y que son tanto de naturaleza social como de naturaleza psicologica.
Es indudable que el proyecto mental que ha precedido a Ia escritura resultara siempre inaccesible. Pero tampoco caben dudas acerca de que, al igual que otras corrientes, Ia crftica genetica puede formular hipotesis mas o me nos fuertes a partir de sus datos.
En el caso del Martfn Fierro -en cuyo texto y genesis tam bien he trabajado-110, Hernandez se habrfa propuesto escribir -segun Borges-, un "pantleto rimado": "EI proposito que Jo movio a escribir el Martfn Fierro tiene que haber sido, al comienzo, menos estetico que politico", pero despues "se produjo una cosa magica, o por Jo menos misteriosa". 111 Parte del fenomeno literario procede del hallazgo de Ia unidad conceptual de un discurso sentencioso que se modula entre Ia queja y Ia lucha asumiendose como Ia voz de un "saber universal" . Esa unidad conceptual es Ia sextina, estrofa que permite desarrollar una estetica de Ia oralidad alternando avance narrativo o descriptivo con Ia detencion reiterativa y Ia rubrica de un comentario generalmente de tono axiomatico pero a menudo impregnado de afectividad.
En los pre-textos de Ia Vuelta -un segundo borrador- a veces se Jeen notas al margen que habran de transformarse en sextinas. Como cuando en el canto 6, en medio de Ia descripcion de Ia peste, Hernandez anota en el rever
so de una hoja:
MARCO TEORICO
Un Ingles ojos celestes Como potrillito zarco
[Ver figura 8, pag. 275.]
53
Se trata de un embrion textual , ya que los octosfl abos y Ia imagen visual conjugan la idea con su puesta en discurso. El desarrollo en seis versos desrliega historia y comentario afectivo sin perder el poder de concentracion de
los mejores trazos hernandianos:
Habia un gringuito cautivo Que siempre hablaba del barcoy lo ahugaron en un charco Por causante de Ia peste-Tenia los ojos celestes Como potrillito zarco.
La rima barco I charco contrapone Ia experiencia vital mas importan te en Ia vida del chico -el cruce del mar hacia Ia tierra de promision- con e l tragi w final fatfdicamente Jigado al agua. La mirada acuosa, que ya estaba en el cmbrion textual, integrada en Ia narracion acrece su patetismo. El movimienlo que parte de propositos nftidos y enriquece Ia sextina con resonancias vi tales y afectivas reproduce el tipo de tension fundamental que caracteriza al poema: el forcejeo entre intencionalidad polftica y cristalizacion estetica.
Por otra parte, analizando Ia genesis del Martfn Fierro, nos encontramos nn te pre-textos que ofrecen Ia posibilidad de estudiar como evolucionan, en in lcraccion, componentes ideologicos y estructuras signiticantes que, por su naturaleza, conducen con bastante claridad al establecimiento de en laces sisIL:m aticos entre procesos semioticos y procesos sociales.
lnterpretando Ia sucesion de los dos poemas que se publican separados por un intervalo de siete afios , Martinez Estrada y otros crfticos han lefdo Ia Vuel w contraponiendola con Ia Ida en terminos de claudicacion, y las han enmar~.: ado como los extremos del proceso que Jleva a Hernandez de Ia revoluci6n 11 Ia conciliacion. El material de genesis permite seguir paso a paso un proceso. pero revela tambien que nose trata de un itinerario ni tan definido ni tan lineal: tiene marchas y contramarchas, avances decididos y vacilaciones. Martin Fierro es un claro ejemplo de dinamismo textual y su movilidad noes so lo Ia que le impone quien canta opinando y luego cambia de opinion, sino lnmbien quien despues de haber alcanzado sus objetivos retrocede para recu
pcrar momentos entrafiables. De todos modos, tambien quedan en su genesis las marcas de alguna clau
di cac ion, y a veces claudicaciones de un modo de entender Ia Jiteratura. Por
54 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
ejemplo, en los borradores de Ia Vuelta ya estaba ultimado el canto de l Hijo Mayor y el inventario de sus desgracias concl ufa con una sextina centrada en el lema de Ia privacion de experiencia vital:
Quien ha vivido encerrado Tiene poco que contar-
Pero Jose Hernandez anoto al margen, con una tinta de otro color que permite suponer el transcurso de algun tiempo:
El que gobierna es un santo y los demas muy buenos, pero Ia carcel es dura de por sf- [Ver figura 9, pag. 276.]
En 1878 habfan nombrado a un camarada politico de Hernandez director de Ia Penitenciarfa, y el poeta quiso evitar que su tono crftico lo rozara. Esta intrusion de Ia realidad en el proceso de simboli zacion lo impulsa a intercalar cuatro sextinas an tes de Ia que cierra el canto. Las dos primeras rompen el armado de Ia historia de una vfctima de Ia injusticia social:
Grabenl6 como en Ia piedra Cuanto he dicho en este cantoy aunque yo he sufrido tanto Debo confesarlo aq uf: El hombre que manda alii Es poco menos que un santo.
Y son buenos los demas, A su ejemplo se manejanPero por eso no dejan Las cosas de ser tremendas; Piensen todos y compriendan El sentido de mis quejas.
Y siguen otras dos sextinas en las que el acto de habla-consejo, que tanta relevancia adquiere en Ia Vuelta, no alcanza a encubrir Ia voluntad de fundamentar rectificaciones y el intento de subsanar Ia endeble cohesion del nuevo final.
Los borradores de Ia Vuelta que se conservan configuran un sistema expresivo intermedio entre Ia Ida y Ia Vuelta edita. Le Ida habfa arrancado de Ia
MA NCO TEORICO 55
litcraturizacion del programa polftico expuesto en el Rfo de Ia Plata entre I X69 y 1870. El destinador era un rebelde enfrentado con el proceso de auto;onstitucion nacional, y sus principales destinatarios no eran los paisanos de Ia campaiia sino los "puebleros". Pero cuando en 1879 se publica Ia Vuelta, un autor consagrado y polftico respetable habla a Ia Nacion entera, y muy espcc ialmente, a los desposefdos que lo reconocen como su defensor.
La Vuelta del borrador era simplemente un regreso de tierra de indios: Ia rcc laboracion transforma una "vuelta de" en una "vuelta a", y se preocupa por dc l'inir las formas de reinsercion. En el pre-texto, despues de describir Ia vida l: ll las tolderfas, Ia peste y Ia muerte de Cruz, sin narrar Ia fuga de Fierro se pasaha al hallazgo de los hijos y al encuentro con Picardfa en el orden conocido. La hi storia de Ia fuga de Fierro con el episodio de Ia cautiva ceiTaban esa prilllcra version y estos son los dos ultimos versos del manuscrito conservado:
Pues infierno por infierno Prefiero el de Ia frontera.
Siguen hojas en blanco, pero falta el firu lete con que Hernandez rubricaha el fina l de cada canto. Seguramente planeaba un cierre en el que irrumpirfa cl narrador como habfa ocurrido en Ia Ida y como volvera a ocurrir en Ia Vuelta publicada.
La reestructuracion y el agregado de dos significat ivos pasajes, el de Ia payada con el Moreno y el de los consejos paternales, terminan de redefinir una nueva obra: elmatrero se reinserta en Ia sociedad como cantor, en ade lante solo intervendra en combates poeticos, y los consejos refuerzan Ia actitud de acato ante Ia Ley.
Pero el devenir textual del Martin Fie rro nose circunscribe al progreso de Ia historia ficc ional. El autor practica reescrituras aisladas sobre el texto de Ia Ida . Pronto, en Ia octava ed icion, se modi fica el final:
Males que conocen todos Pero que naides cont6.
pasa a ser:
Males que conocen todos Pero que naides canto.
En las ediciones I Oa. y II a., contemporaneas de Ia redaccion de Ia Vuelta, las modificac iones muestran a un Hernandez preocupado por el pulido estilfs-
56 GENESIS DE ESCR!TURA Y ESTUDIOS CULTURALES
tico. En 1872 era mas importante "contar", que en ese contexto polftico querfa decir 'denunciar'. El discurso era, fundamental mente, am1a. Siete aiios despues, pasa a primer plano Ia funcion literaria, patentizada ya por los movimientos mas complejos que exhibe Ia elaboracion de Ia Vuelta.
Yen el final de Ia Vuelta, el narrador dejaba Ia puerta abierta para el despliegue textual:
Todavia me quedan rollos
Por si se ofrece dar lazo.
Pero ya no serfa Jose Hernandez quien lo desplegarfa. De todos modos, es bien conocida Ia capacidad que ha tenido este texto para producir sistemas de transferencias y generar post-textos. Los ejemplos mas seiialados son "B iograt"fa de Tadeo Isidoro Cruz" y "EI fin" de Borges, en los que el mas grande escritor argentino del siglo XX dialoga con el mayor creador del XIX.
El genero gauchesco -e incluso su proyeccion en otro genero, como Don Segundo Sombra- inscribe en su interior el movimiento de una ali anza de fuerzas sociales que, con matices diferentes en cada perfodo, ha impreso impulsos y virajes en Ia marcha de nuestra historia, yen Ia medida en que representa uno de los generos de nuestra autoconstitucion, todos sus vaivenes forman parte de un proceso de autogenesis. En Ia genesis de este tipo de textos paradigmaticos de Ia literatura latinoamericana hay marcas muy visibles de su trabaz6n con las arenas movedizas de su entorno, y Ia crftica genetica no puede sos layarlas.
En Ia actualidad, trabajo en el traslado al soporte electronico de Ia edici6n crftico-genetica anotada de Don Segundo Sombra de Ricardo Gi.iiraldes que real ice para Ia Coleccion Archivos en soporte-pape1. 112
En 1996 -despues de que Ia Asociaci6n Archivos firmase un convenio con Ia Univers idad Nacional Autonoma de Mexico-, en el Laboratorio Multimedios de Ia Direcci6n General de Servicios de Computo Academico de Ia UNAM se elaboraron tres prototipos Archivos-CDRom. 11 3 Uno de esos tres prototipos modeliza mi propuesta de edici6n crftico-genetica anotada en soporte electronico de Don Segundo Sombra y el diseiio del programa fue realizado porIa matematica Sylviane Levy. 114
Las ventajas para una aproximacion hermeneutica que brindan las ediciones CD-Rom en multimedios resultan de las caracterfsticas especfficas del soporte electronico. El texto puede leerse linealmente y puede ser tratado como columna vertebral de Ia producci6n en multimedios, pero a esa estructura I ineal se le suman redes de vfnculos hipertextuales que permiten - a traves de co lores, fconos o siglas- remisiones directas o encadenadas a otras partes del
A/1\NCO TEORICO 57
lcx to o a otros bloques informativos , sean estos palabras escritas, imagenes o onidos. De este modo, los tres recorridos que se analizaban en las ediciones
ti ll soporte pape1 115 se enriquecen y se transforman. En lo que se refiere a Ia navegacion intratextual , pueden establecerse co
ncx iones y evaluaciones en un grado no permitido por el soporte-papel: Ia nawgacion puede hacerse de un modo exhaustive y sistematico que multiplica Ins posibilidades de relacionar y evaluar informacion. Con respecto a Ia navegnc i6n contextual , no me demoro en reseiiar aportes cuantitativos y cualitativos porque es el aspecto mas divulgado a traves de productos que ya circulan 1111pliamente; solo destaco que en un repertorio diseiiado por especialistas en
l'Siudios culturales se ha puesto especial cuidado en evitar toda ilustraci6n que no sea pertinente y funcional. Por ultimo, en Ia navegacion postextual, pucden recorrerse no solo las lecturas crfticas mas significativas y Ia bibliograffa ~o·ompleta sino tambien las traducciones, y esas peculiares lecturas-recreaciones rcpresentadas por las versiones teatrales o cinematograficas, asf como las ilustraciones plasticas o musicales que el texto y los postextos han generado.
Hasta el presente, yo he explorado en particular el funcionamiento editorial del concepto de hipertexto en el procesamiento de genesis de escritura, porque se trata del campo en el que se han venido centrando mis investigaciones personales; pero es ev idente que las pos ibilidades de interrelacionar datos y runciones se magnifican cuando se desea vincular un texto con las circunstancias de su producci6n y de su recepcion. Indudablemente, ninguna edicion c.; n soporte papel lograrfa restituir el espacio, el tiempo y Ia atmosfera de Ia crcacion como las referencias visuales, sonoras y espectaculares convocadas a csos efectos en Ia edicion electronica. 11 6
Como se ha dicho, Ia crftica genetica ha "redescubierto" el objeto-escritura exhibiendolo como un conjunto de procesos recursivos que desarticulan Ia linealidad dellenguaje (tal como se desenvuelve en Ia oralidad yen Ia represcntacion grafica ordinaria), en tanto que el "hipertexto" constituye per se un modo de edici6n al servicio de un discurso no secuencial. Asf, con respecto a Ia problematica de Ia edicion de procesos de escritura, Ia informatica soluciona problemas que parecfan irresolubles en el nivel de Ia industria ed itorial en soporte-papel.
Pero en el traspaso de un soporte a otro, lo primero que se advierte es que cl resultado emergente noes simplemente una "traduccion" de un medio comunicativo a otro, noes tan solo el traslado de un caudal de informac ion vehiculizado en soporte papel a otro soporte que permite un mayor almacenamiento y agiliza el manejo de ese material. La edicion en soporte papel proporciona un apreciable caudal de datos, pero Ia edicion en soporte electronico -ademas de ampliar considerablemente el volumen de informacion- ofre-
58 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
ce promisorias herramientas de investigacion. Particularmente, de Ia posibilidad de interrelacionar datos de diversa Indole surgen vfas de acceso a nueva informacion, y a veces, verdaderos "hallazgos"; por otra parte, se suma Ia posibilidad de contrastar informacion. Asf, al poder manipular velozmente un proceso del tipo "invencion-contrastacion", el estudioso se encuentra ante instrumentos que estan, sin duda, destinados a marcar un punto de inflexion en Ia investigacion cientffica.
En fin, a medida que se acumulen las investigaciones de este tipo, sobre esa base podra encararse el paso de Ia arqueologfa de los documentos al nivel de Ia historia de Ia practica de Ia escritura para acceder asf a una vision de conjunto de las condiciones de Ia produccion literaria, yen ultima instancia, de toda Ia produccion intelectual. 117 Asf, en Ia interrelacion del campo de Ia escritura con el campo del proceso cultural global, sera posible estudiar Ia a! ternancia de predominios entre Ia produccion cultural oral y Ia escrita en Ia historia de Ia cultura e indagar acerca de por que cada epoca tiene su modo de escribir.
En el ambito de Ia literatura latinoamericana, hay ya muestras de genesis escritural suficientes como para empezar una tarea que las tecnicas de edicion electronica permitiran perfeccionar. "La litterature commence avec Ia rature" , ha escrito Jean Bellemin-Noel; consecuentemente, cada tachadura, cada expansion, cada alternativa, cada reescritura, en fin, es un indicio que se integra en una red significativa. Y Ia historiograffa de Ia literatura latinoamericana se enriquecerfa con Ia incorporacion de estudios sobre las pn\cticas de escritura literaria en Ia region. Las tipologfas de documentos geneticos y de maneras de reescribir deberan abarcar desde los soportes materiales hasta su interrelaci6n con los procesos de simbolizacion y estan destinadas a complementar losestudios sobrc canales de difusion, gusto y mercado ya encarados por Ia sociologfa de Ia literatura.
El comparatismo literario viene realizando sobre objetos textuales estudios contrastivos que enfocan tanto elnivel IingUfstico (es decir, el sistema de modalizacion primario) como elnivel retorico y los contextos socioculturales con los que el texto interactua. Los procesos escriturales abren un campo todavfa no explotado en esa lfnea, ya que Ia indagacion sobre las condiciones y los mecanismos creativos no suelen sobrepasar el ambito de una obra individual ; pero las tipologfas contrastivas pueden salir de los lfmites de una serie de textos para integrarse, en cfrculos concentricos, con Ia produccion total de un autor, con una corriente literaria, con un genero, con un perfodo historico o con un universo cultural. Asf, por ejemplo, sobre Ia base de catalogaciones de tachaduras ode vacilaciones sera posible relacionar las reescrituras con los sistemas que las rigen o con las tensiones que las conmocionan.
Es cierto que , frente a Ia marana de informaciones que suele acumularse
A/!INCO TEORICO 59
:n los papeles de trabajo escritural, es muy diffcil hallar principios o categot'(us conceptuales lo suficientemente solidas como para <umar sistemas que den cuenta de Ia multiplicidad y heterogeneidad de los fenomenos escrituralcs. Sc procura entonces acolar areas restringidas, y describirlas y analizarlas l' ll tcrminos de elementos y de reglas de construccion y funcionamiento. Se nhrc, as f, el camino de las descripciones arqueologicas que enfocan rupturas, l'luctu aciones, transformaciones. Remitidos al campo general de Ia producl' i()ll intelectual, esos sistemas de dispersion parecen sumarse a las conocidas ohj cc iones a Ia factibilidad de un modelo totalizador del movimiento cultural; pcro lo que indudablemente cuestionan es Ia percepcion de una linealidad en l:1 hi storia. La dispersion misma, asf como las vacilaciones y el contlicto tieIH.: n un porque, y Ia busqueda de su sentido precisa anclar en algun punto de rc l'c rencia.
En una lfnea orientada hacia un proceso de reformulacion permanente de los s ignificados (reformulacion que rechaza toda posibilidad de "congela-11\i cnto" de los mensajes), es que las investigaciones geneticas se topan con las tcnsiones historicas del ambito Iatinoamericano y, en un espacio que entra L' ll interseccion con el campo de los estudios culturales, contribuyen a recuper:lr cse espfritu crftico (y polftico) que interpela los discursos de la(s) ideologfa(s ) y entran en Ia orbita de una teorfa de Ia cultura. AI igual que los estudios culturales, lam bien el geneticismo debe sortear el peligro de Iimitar su indagatoria al relevamiento de particularismos y alteridades que se dispersan ad infinitum, aunque sin olvidar tampoco que en el otro polo csta Ia recafda en los reduccionismos esencialistas que aplanan los significados. 11 8
En las ultimas decadas comenzo a definirse en Latinoamerica una especial prcocupacion por establecer Ia especificidad del pensamiento sobre Ia literalura latinoamericana: Ia seleccion de categorfas y modelos teoricos mas apropiados, Ia revision de Ia historiograffa de Ia serie literaria y su contextualizaci6n en el discurso historico acerca de Ia literatura, Ia cuestion de las fronteras del corpus, de los generos y de los discursos literarios y, muy particularme nte, Ia busqueda de un conocimiento conectado con el desarrollo de proycctos polftico-culturales propios del continente. En este marco, Ia tematica de l multiculturalismo, Ia transculturacion y Ia herencia colonial , Ia discusi6n sobre el canon o Ia hibridez y Ia dinamica de un abanico de subalternizacioncs crearon fermentos retlexivos que continuan en proceso. Todo este caleidoscopio tematico puede ser relefdo desde esa alteridad de los textos que es Ia genesis de escritura.
Por otra parte, desde Ia perspectiva de los estudios literarios, resulta particularmente productivo analizar procesos de escritura como trayectos recorridos en medio de las posibilidades y limitaciones estructurales propias de un
60 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
campo cu ltural ; asf, pueden rastrearse marcas de correlacion entre procesos discursivos y formaciones sociales compartidas por autores pertenecientes a distintos pafses latinoamericanos y a diferentes coyunturas historicas.
Desde esta optica, los objetos de estudio que condensan indicios privilegiables son aquellos lugares donde las conceptualizaciones que regulan las pnicticas discursivas se resquebrajan; y siendo Ia recursividad uno de los principios que gobiernan las conceptual izaciones -asf como los procesos de socializacion y de produccion cultural-, es includable que su incremento en los puntos de tension es siempre significativo. Por eso, recortar los lugares de contlictos discursivos perrnite recopilar testimonios reveladores de sentidos ocultos o pruebas confirrnatorias de hipotesis preexistentes. 119
En los materiales de genesis de escritura que yo he estudiado (Jose Hermindez, Leopolda Lugones, Ricardo GUiraldes , Jorge Luis Borges), Ia modulacion de Ia "clave lingUfstica" es uno de los terrenos movedizos mas cargados de contenido indicia!, y muy particularmente, Ia e laboracion de "lectos" y "registros" constituye una de las evidencias mas claras acerca de como Ia escritura reproduce las tensiones de su entorno social. Es indudable, ademas, que en Ia misma lfnea se orienta el manejo de los vectores de representaciones sociales: su lexico, Ia gramatica de las relaciones de solidaridad o de jerarquizacion, los sistemas actanciales. Asf, analizar Ia elaboracion de los lenguajes grupales -los "sociolectos"- y Ia baterfa lingUfstica de las representaciones sociales en Ia genesis escritural de Martin Fierro, Don Segundo Sambra, Macuna[ma , Los de abajo, Pedro Paramo, Hombres de ma{z -pero tambien en obras como Rayuela yen otros textos canonicos de Ia literatura hispanoamericana- abre una lfnea de trabajo orientada en ese sentido.
Los textos latinoamericanos han nacido en sociedades postcoloniales en donde los modelos de protagonismo polftico y los procesos de subalternizacion social se han visto tironeados en forma desgarradora entre atracciones exogenas y diferentes fuerzas vernaculas. Y esas tensiones que agitan intensamente Ia polftica y fracturan tanto Ia vida social como los procesos de representacion simbolica no pueden dejar de latir en Ia genesis de Ia escritura, un espacio en el que los latinoamericanos han ido estructurando una autoconciencia.
6/
NOT AS
I V ease HAY, L. (1986).
2 El termino "pre-texto" es una adaptaci6n de avant-texte, concepto fundador de Ia crftica genetica, propuesto por Jean Bellemin-Noel (1972); vease I, 1.2.3. Almuth Gresillon (1994, p. 241) lo define asf: "ensemble de to us les temoins genetiques ecrits conserves d'une reuvre ou d'un projet d'ecriture, et organises en fonction de Ia chronologie des etapes successives". En espaiiol yen portugues alternan los terminos "pre-texto", "antetexto" y "prototexto", como puede observarse en A.A.V.V. (1985, 1989, 1993, 1995, 2000).
3 En esa lfnea, resultan reveladores los tftulos de ponencias presentadas en los ultimos congresos sobre crftica genetica, asf como sus convocatorias y sus objetivos especfticos. En Geneses. Deu.xieme congres international de critique genetique (Parfs, ITEM-CNRS, 9 al 12-9-98): Alain Guiheux (Musee national d'art moderne), "L'architecture est un dispositif '; Brigitte Leal (Musee national Picasso), "Les carnets de dessins de Picasso"; Linda Fairbairn (Sir John Soane's Museum, Londres), "Carnets de dessins de Ia Renaissance. Quelques cas specitiques"; Pierre Marechaux (Universite de Tours), "Entre cellules et figures: Liszt et les «repentirs>> de Ia Sonate en si mineur"; Karine Chemia (Recherches Epistemologiques et Hi storiques sur les Sciences Exactes et les Institutions Scientifiq ues-CNRS), "Mutations du texte mathematique en Chine, du di scours au texte emaille de figures"; Peter Damerow (Max Planck lnstitut, Berlin), "Galileus notes on motion , editorial technic and message interpretation"; Odile Welfele (Mission des Archives nationales-CNRS), "Organiser le desordre: usages du cahier de laboratoire en physique contemporaine"; Etienne Guyon (Ecole Normale Superieure, Paris), "Pistes pour une approche genetique de l'ecriture scientifique contemporaine". En el VI Encontro International da APML (Associa9ao de pesquisadores do manuscrito literario, Brasil ) «Fronteiras da cria~iio» (Universidade de Sao Paulo, 31-8 al 2-9-99), se destac6 Ia conferencia de Daniel Ferrer (ITEM, CNRS), "La critique genetique du XXeme siecle sera transdisciplinaire, transartistique et transemiotique ou ne sera pas". El encuentro mas reciente organizado por el CNRS (Parfs, 27-28 de enero de 2000) se titu16 Colloque «Archives de La Creation» y marc6 entre sus objetivos: "de montrer les gestes de Ia creation et d'en saisir les modalites [ ... ], faire revivre un patrimone archivistique exceptionnel de manuscrits, notes marginales, esquisses, dessins, mais aussi d'appareillages, de machines et d'instruments. !I s'agit, a I' aide de ces multiples pistes dessinees par ces traces diverses, de reconstruire !'ensemble des actes de Ia creation, c'est-a-dire de retrouver, a l'etat naissant, en remontant aux intuitions premieres, les textes, les tableaux, les compositions musicales, les concepts scientifiques et techniques".
4 Vease BOURDIEU, P. (1992, pp. 276-278).
5 Vease HAY, L., edit. (1979, pp. 193-225).
62 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUD!OS CULTURALES
6 Vease DEBRAY GENEITE, R., edit. (1980, pp. 103-133. Vease tambien, sobre los estudios sociogeneticos, GRESILLON, A. ( 1994, pp. 171-175).
7 Vease GRESILLON, A., "Critique genetique et edition" ( 1994, chap. V).
8 Vease TIMPANARO, S. (1981).
9 Vease HAY, L. (1988).
10 Vease ZELLER, H. (1988).
II Vease BARRENECHEA, A. M. (1983). Si bien nose trata de un "borrador" stricto sensu sino de un conjunto heterogeneo de bosquejos de varias escenas, planes de ordenacion de los capftulos, listas y semblanzas de personajes, comentarios y otros materiales de trabajo previos a Ia puesta en marcha de Ia escritura, el Logbook contiene textualizaciones.
12 Vease de ANDRADE, Mario, Macunaima o heroi sem nenhum carater. "Edic,:ao crftica" y "Estudo filologico preliminar" de Tele Porto Ancona Lopez, Paris-Sao Paulo, Colec;ao Arquivos, 1988. Se reedito con importantes adiciones en 1996.
13 Vease PESSOA, Fernando, MENSAGEM. POEMAS ESOTERICOS. "Edic,:ao crftica" de Jose Augusto Seabra y "Nota filo1ogica preliminar" de Maria Aliete Galhoz e J. A. Seabra, Paris-Madrid, Colec,:ao Arquivos, 1993. Este volumen (fuera de Ia serie latinoamericana que caracteriza Ia Coleccion) se reedito con adiciones y enmiendas en 1996.
14 Vease ASTURIAS, M.A., EL arboL de La cruz. Edicion crftica y "Nota filol6gica preliminar" de Aline Janquart, Paris-Madrid, Coleccion Archivos, 1993. Se reed ito con adiciones y enmiendas en 1996.
I 5 Vease Le manuscrit autographe des Poesies de Stephane Mallarme, Paris, Editions Ramsay, 1981.
16 Veanse Manuscrits autographes des Illuminations d'Arthur Rimbaud, Paris, Editions Ramsay, 1984.
17 Las reproducciones facsimilares que ilustran algunas recopilaciones de artfculos de los investigadores del ITEM testimonian Ia carga de sugesti6n estetica que puede llegar a irradiar un manuscrito literario; veanse HAY, L. , edit. (1993) y GRESILLON, A. (1994).
18 VALERY, Paul , Cahiers, Paris, CNRS, 1957-1961. The James Joyce Archive, New York-London, Garland, I 963- I 977, 55 vols.
I 9 KAFKA, Franz, Der Process. Historisch-Kritische Ausgabe sdmtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte. Herausgegeben von Roland ReuB in Zusammenarbeit mit Peter Staengle. Eine Edition des Instituts fUr Textkritik. Basel , Frankfurt am Main, Stroemfeld, 1997, 17 fascicules (edici6n genetica con transcripciones dip1omaticas y facsimilares enfrentados). RIMBAUD, Arthur, Rimbaud. L'reuvre integraLe manuscrite. Edition etablie et commentee par Claude Jeancolas, Paris, Textuel, 1997 (incluye Ia reproducci6n facsimilar de los manuscritos aut6grafos del autor y de algunas copias de Paul Verlaine y Germain Nouveau). STENDHAL Henri Beyle, dit, Vie de Henry Brulard ecrite par Lui-
/II NCO TEOR!CO, METODOLOGfA Y CAMPO DE !NVEST!GAC!ON 63
1111~ 11 te . Transcription etablie par Gerald et lvonne Rannaud. Paris, Klincksieck , 1996- 1997, 2 vols. (edicion genetica con transcripciones diplomaticas y facsimilnrcs enfrentados).
() V6ase, tambien, BORGES, J. L., "EI Aleph". Edicion facsimilar. Alcala de Henares, Universidad de Alcala de Henares, 1989.
Il l ideal es presentar Ia reproduccion facsimilar de todos los materiales acompan;Jda de su transcripcion en pagina enfrentada, pero constricciones pragmaticas (que van desde Ia consideracion de Ia funcionalidad precisa hasta Ia sumision al imperi o del costo de Ia operacion) impiden a menudo su concretizacion.
11 Vcanse BONACCORSO, G. (1983 y 1991).
Hntcndidos como "guiones" con sintaxis nominal o con nucleos enunciativos, no ticncn un equivalente exacto en espafiol.
)tl Vcase MITTERAND, H. (1986).
,l~ Vcase de BlASI, P.M. (1988).
Jl1 VCase CELEYREITE-PIETRI, N. et al. ( 1987-1997).
n Vcase AMfCOLA,J. (1996).
!K Vcase GENEITE, G. (1982, pp. 7-17).
/1! Vcase LANDOW, G. P. (1992, chap. 1).
10 i\cerca del traslado a! soporte electronico de Ia edicion crftico-genetica anotada de Don Segundo Sombra de Ricardo Gi.iiraldes que realice para Ia Coleccion Arc hi vos en soporte papel-LOIS, E. (1988)- , vease I, 3.
I I El borrador de una novela, por ejemplo, puede contener un numero considerabl e de intrigas diferentes y numerosos desenvolvimientos -a veces incompatiblesdnnde el destino de los personajes, el senti do del relato, su atmosfera, pueden sufrir metamorfosis sorprendentes.
12 Vcase LEVAILLANT, J., edit. (1985).
1.1 /hid., p. 30. Yease, tambien, de BIASI, P.-M. (1990, pp. 30-32).
14 C l. DEBRA Y GENEITE, R. ( 1980, p. 1 0).
15 La red de relaciones que vincula entre sf las diferentes piezas de un dossier pretextual excede ampliamente los marcos de Ia intratextualidad.
1(, Pueden verse numerosos ejemplos en el Cuaderno de bitacora de Rayuela , donde Cortazar se da instrucciones para releer autores, copia sus citas favoritas yensaya estrategias de apropiacion. Vease BARRENECHEA, A. M. (198 3).
\7 Vcase n. 23.
IK Cf. MIITERAND, H. (1985 , pp. VI-VII).
ll) Cf. DEB RAY GENEITE, R. (I 988, p. 46). Debray Genette trabaja en el dominio de Ia narratologfa (por ejemplo, analiza en los pre-textos de Un creur simple, de Gustav Flaubert, contlictos narrativos que solo el trabajo de escritura resuelve y que solo el estudio de los manuscritos permite conocer). Pero los "dilemas escri-
64 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
turales" no son privativos del discurso narrativo, por eso puede llegar a postular una "poetica de Ia escritura" que trasciende el campo narratol6gico.
40 Cf. GRESILLON, A., "Fonctions du langage et genese du texte", en HAY, L. , edit., (1989a, pp. 177-178).
41 Vease GRESILLON, A. (1994, p. 161).
42 Gresillon define el manuscrito como "objet vilisible". Yease GRESILLON, A., "Le manuscrit moderne: objet materiel, objet culture!, objet de connaissance" (1994, pp. 33-1 05).
43 No obstante, Ia noci6n de sustituci6n noes apta para representar de modo adecuado Ia problematica del manuscrito "tabular": las columnas con opciones no resueltas en lugares puntuales o las listas de palabras o de anotaciones escritas al margen, no pueden ser conmutadas con nada. Ademas, un "scenario" y un borrador pueden mantener relaciones de contigiiidad semantica, y esas relaciones pueden no resultar analizables en terminos de sustituci6n en sentido estricto.
44 Yease GRESILLON, A. (1994, pp. 149-150).
45 Vease HAY, L., "La memoire des signes", en A.A.Y.Y. (1995 , 105-113).
46 Yease MARINI, M. (1990, pp. 41-83). Veanse, tambien, BELLEMIN-NOeL, J . (I 978), que aporta una copiosa bibliograffa, y LE GALLIOT, J. ( 1977).
47 Yease MARINI, M. (1990, pp. 44-53).
48 Yease ll, 2.
49 Yeanse GINZBURG, C. (1979) y I, 1.2.5.
50 V ease BELLEMIN-NOEL, J. (I 978). Acerca de Ia traducci6n del termino avant-texte, vease n. 3.
51 Vease BELLEMIN-NOEL, J . (1979).
52 Yease MARINI, M., "La psychocritique de Charles Mauron" (1990, pp. 70-77).
53 Cf. de BIASI, P.-M. (1990, pp. 30-3 I).
54 V ease COLLOT, M. (I 985).
55 Cf. GRESILLON, A. (1994, pp. 170-171).
56 Yease WILLEMART, Ph. (1993). Willemart, tambien psicoanalista ademas de crftico literario, ensaya aquf Ia elaboraci6n de una teorfa sobre Ia genesis de Ia escritura a partir de Ia aplicaci6n de categorfas psicoanalfticas en sus investigaciones sobre manuscritos de Flaubert.
57 Yease WILLEMART. Ph. (1995).
58 Vease WILLEMART. Ph . (1995, p. 98). Almuth GRESILLON (1994, p. 245) aporta esta definicion de scripteur: "celui dont Ia main trace I' ecrit sur un support; par extension aussi celui qui ecrit a Ia machine ou a l'ordinateur".
59 Veanse KRISTEVA, J. (1969) y MARINI, M. (pp. 79-82).
60 Paris, Gallimard, 1994.
61 Yease KRISTEVA, J. (1995, pp. 23-25).
A/1\UCO TEORICO, METODOLOGfA Y CAMPO DE INVEST/GACION 65
112 Ycase FERRER, D. y J.-M. RABATE (1995, pp. 7-14).
(I I Ci t ado por Serge Bourjea en Paul Valery, le Sujet de l'ecriture, these de Doctoral d'Etat, Universite de Montpellier, 1995, p. 787.
1~ Ycase MARINI, M. (1990, p. 43).
M !hid. , p. 67.
1111 Sc ha seiialado el afan de Ia lingiifstica postestructuralista por subrayar particularmente Ia condici6n de "proceso" que se observa en el lenguaje, y esto vale tambien para todos los marcos te6ricos del fen6meno comunicacional que van mas nll a de los lfmites de Ia lengua -y por lo tanto, mas alia de Ia lingiifstica-, como Ia sociolingiifstica, Ia pragmatica y el analisis del discurso. Paralelamente, Ia crfti ca literaria ha tendido a poner de relieve Ia importancia de leer Ia obra como "proceso textual", no solo desde el punto de vista de Ia relaci6n de Ia obra con los dos polos comunicativos --el autor y el lector-, sino tambien desde 6pticas que tlcstacan Ia polivalencia del texto y su capacidad para entrar en un complejo encadenamiento de transferencias. Ana Marfa Barrenechea, en su "Estudio preliminar" a Cuaderno de bitdcora de Rayuela de Julio Cortdzar, inserta esta tendenci a dt: los estudios lingiifstico-literarios en el contexto amplio de las corrientes del pcnsamiento cientffico contemporaneo, donde se enmarcan tambien Ia psicolinglifst ica, con sus estudios sobre procesos cognitivos, y el psicoanalisis, con su vision d inamica de Ia personalidad y sus modelos cuestionadores de Ia unidad del Yo. Yease BARRENECHEA. A. M. (1983, pp. 13-19).
,,., Sobre las investigaciones sociogeneticas, vease GRESILLON, A. (1994, pp. 17 1- 175).
(IK Ycase MITTERAND, H. (1979, 1985, 1989 y 1993).
(II) Ycase DUCHET, C. (1980, 1985 , 1994).
10 Cr. GRES ILLON, A. (1994, pp. 171-172).
II Cf. MITTERAND, H. (1989, p. 148).
l l Cr. GRES ILLON, A. (1994, p. 172).
I I Cr. MITTERAND, H. (1989, p. 14).
tl Ycase MITTERAND, H. (1986).
I ~ En 1989, Mitterand usa los terminos "avant-textuelle" o "scenarique" con el sent ido de ' prerredaccional', y Ia denominaci6n "textuelle" como sin6nimo de ' redaccional' o 'escritural'; visto que el "pre-texto" (avant-texte) es el objeto de estudio privativo de Ia crftica genetica, y considerando ellugar de privilegio que las investi gaciones de Mitterand asignan al material prerredaccional, no puede sorprender que asigne a los carnets de documentaci6n, las planificaciones y los bosquejos Ia co ndici6n de "pre-textos" por antonomasia. Pero esa terminologfa a contrapelo de Ia de los demas genetistas crea ambigiiedades en las que Mitterand no habfa cafdo en un trabajo anterior, en el que postul aba Ia distinci6n entre "une genetique scenarique et une genetique scriptique ou, si !'on prefere, entre une genetique des cbauches et un genetique des variantes" (vease MITTERAND, H. , 1985, p. VI).
()() GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
76 Vcasc GRESILLON, A. (1994, p. 172).
77 Vease MITIERAND, H. (1979, pp. 193-226).
78 En el ambito latinoamericano, se registran interesantes muestras de "dialogia intertextual" en BARRENECHEA, A. M. (1983). Pueden verse, tambien, como ejemplos de edicion de material prerredaccional: PORTO ANCONA LOPEZ, T., "Notas de pesquisa e preparo: 1926-1937" ( 1996, pp. 426-432); GUERRERO, G., "Cuaderno de trabajo de Romulo Gallegos (presentacion y transcripcion)", en MINGUET, Ch. ( 1996, pp. 275-300).
79 Fueron editados por Pion (Paris, 1986).
80 Cf. MITIERAND, H. (1989, pp. 147-148).
81 Desde Flaubert hasta Puig, podrfamos multiplicar ejemplos de planificaciones y esbozos mas cefiidos a canones culturales vigentes que ciertos segmentos de Ia textualizacion y sus reescrituras.
82 Una de las evidencias mas claras acerca de como Ia escritura reproduce las tensiones del contexto sociocultural esta representada por el disefio de modelos actanciales y Ia elaboracion de claves lingi.ifsticas.
83 En el caso de los Cuentos de muerte y de sangre de Ricardo Gliiraldes, el cotejo de textualizaciones primigenias con los borradores en que se pasa en limpio una version anterior resulta muy revelador.
84 Se presento una version abreviada de esta propuesta en LOIS, E., "Procesos textuales y procesos ideologicos: morfologfa e historia", conferencia pronunciada en el panel Genesee Hist6ria, FFLCH, Universidade de Sao Paulo, 2-9-94. Veanse, tam bien, FERRER, D. y J.-M. RABATE ( 1995, p. 7) y FERRER, D. ( 1998b).
85 Vease GINZBURG, C. (1979).
86 Ginzburg recuerda que los griegos inclufan, tambien, en el vasto territorio del saber conjetural a los politicos, los alfareros, los carpinteros, los marinas, los cazadores, los pescadores, y jlas mujeres! Op. cit., p. 147.
87 lhid.,p.l47.
88 Ibid., p. I 63.
89 Si bien Ia definicion del concepto de "avant-texte", junto con el empleo de una novedosa metodologfa para el estudio de un poema de Milosz -vease BELLEMIN-NOEL, J. (I 972)-, hace retroceder el "inicio oficial" de est a orientacion crftica, las teorizaciones que Ia instalaron se difundieron en Ia decada del 80. Vease n. 2.
90 Vease de BIASI, P.-M. (1990, p. 39).
91 Yease GRONER, E. (1998, pp. 23-24).
92 Vease HAY, L. (1989b, 7-34). Vease, tambien, LOIS, E. (l995b).
93 Vease HAY, L. (1993a, 10-33).
/\N('() TI.W RICO, METODOLOGfA Y CAMPO DE INVESTIGACION 67
ll I Vcnsc "Nouvelles notes de critique genetique: Ia troisieme dimension de Ia littelil lllrc", en AAVV (1985, pp. 130-144).
Vcnse LEBRAVE, L. (1992a, pp. 33-72).
'Itt Jcnn-Louis Lebrave sostiene que, si bien se ha crefdo encontrar un borrador en un pnp iro del siglo IV a. C. y se han Jefdo esbozos de versos en pergaminos medievn lcs, Ia existencia de material pre-textual noes muy relevante desde un punto de vis ta cuantitativo y cualitativo antes de fines del siglo XV!ll ; vease LEBRAVE. .1 . L. ( I 992, pp. 37-38). Es cierto que constricciones infraestructurales bien conol'idas rueron creando, a lo largo de siglos, habitos de "economfa" en el uso de soport e cscritural y que esos habitos limitaron el uso de borradores e incentivaron los reciclajes, pero hay un campo de estudio que Ia crftica genetica no deberfa desdl"fla r: las glosas o notas al margen de escritos anteriores al siglo XVIII. Ya filologos del siglo XIX habfan destacado su valor informativo o indicia! ; veanse. por l' jcmplo, las anotaciones marginales de Pascal a sus Pensees, en COUSIN, Y. ( I K49, pp. 55, 129, 206-209, 239-241, 344, 440-444 de una edicion que conticne ll" producciones facsimilares de manuscritos).
Por otra parte, el auge de los estudios geneticos ha alertado a los filologos sobrc In hllsqueda de huellas de genesis en manuscritos antiguos y medievales. Veasc, acerrn de borradores y variantes de autor en obras literarias italianas de los siglos XV y XVI, SEGRE, C. (1995). Veanse, tambien, los testimonios aportados por BLECUA, A. ( 1983, laminas XXV-XLIII, XLV!Il-LV!l, LXX-LXXII , LXXV!l-LXXIX).
I)/ Vcasc BELLEMIN-NOEL, J. (1972). Acerca de Ia traduccion del termino avanttt•.rt<•. vease n. 2.
IJH l' ;~ ra Ia historia de Ia formacion de! ITEM, vease LEBRAVE, J.-L. (1992a. pp. 1.1-] 5) . Desde 1992, el ITEM edita Genesis. Revue internationale de critique gent;tique (Paris), de Ia que aparecen dos numeros por afio con colaboraciones locail:s y del exterior. Actualmente es dirigida por Jean-Louis Lebravc, asistido por Almuth Gresillon y Daniel Ferrer, e integran el Consejo asesor: Pierre-Marc de llias i, Michel Contat, Eric Marty, Jacques Neefs, Amos Segala y Catherine Violl ct. La nomina de extranjeros que integran el Comite internacional -juntamente l"On crfticos franceses como Louis Hay, Henri Mitterand , Bernard Cerquiglini, Ger;~ rd Genette y Philippe Lejeune- da cierta idea de lo que ha sido un Iento pero continuado proceso de irradiacion: Hans-Walter Gabler, Jochen Meyer, Gerhard Neumann (Aiemania), Bernard Beugnot, Michael Groden , Michel Pierssens (Can ;~dCl) , David Hayman, Dierk Hoffmann, Noel Polk, Gerald Prince, Michel Rybalk<l (Estados Unidos), Marfa Teresa Giaveri, Luigi de Nardis, Armando Petrucci, Giuseppe Tavani (ltalia), Alan Raitt (Gran Bretafia), Lucien Dallenbach, Michel Thcvoz, Hans Zeller (Suiza). Trabajan tam bien en crftica genetica Graham Falconer (Universidad de Toronto), Kazuhiro Matsuzawa (Universidad de Tokyo), y - en una linea de anal isis de variantfstica que conjuga Ia tradicion filologica italiana con los estudios de diacronfa estructural- Cesare Segre (Universidad de Pavfa). l~ n Brasil -donde existen importantes fondos de manuscritos literarios- Ia crftica gcnetica cuenta con numerosos cultores y se ha constituido Ia Associat;ilo de pes-
1 /~'NJ:'SIS /Je ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
'fll l ,l'tl(/oms do manuscrito literarario (APML), entre cuyos miembros mas destacados se encuentran Tele Porto Ancona Lopez y Philippe Willemart (Universidad de San Pablo), Cecilia Almeida Salles (Pontificia Universidad Cat61ica de San Pablo) y Sonia Van Dijck Lima (Universidad de Parafba) . Estos cuatro investigadores editan Manuscritica. Revista de crftica genetica (Sao Paulo, Annablume), 6rgano de difusi6n de Ia APML, cuyo Consejo editorial esta integrado por Almuth Gresillon, Amalia Pinheiro, Julio Castanon, Lucia Santaella, Raul Antelo, Roberto Brandao, Willi Bolle y Yedda Dias Lima.
99 Vease LEUMANN, C. A. (1945b).
100 Vease LEUMANN, C. A. (1945a).
101 Vease ALONSO, A. (1943).
102 Vease LUDMER, J. (1988).
103 Veanse HAY, L., edit. (1979) y DEBRAY GENETTE, R. edit. (1980) .
104 Vease BARRENECHEA, A.M. ( 1983).
105 En el marco del Programa Internacional "Salvaguarda de Ia memoria esc rita latinoamericana del Siglo XX", Ia Association Archives -ONG de Ia UNESCO con sedes en Ia Universidad de Parfs X yen Ia Maison des Sciences de /'Homme et de Ia Societe de Ia Universidad de Poitiers- edita Ia Colecci6n Archivos, dirigida por Amos Segal a (Directeur de recherche emerite del CNRS). La Colecci6n es Ia manifestaci6n editorial de un proyecto internacional e intercontinental multidisciplinario patrocinado por los gobiernos de Espana, Francia, ltalia y Portugal -en lo que concierne a Europa-, y Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Chile, Uruguay y Peru . Con estos patrocinios, se establecieron acuerdos organicos con instituciones cientfficas de esos pafses: el Centre National de Ia Recherche Scientifique de Francia, el Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas de Espana, e1 Consiglio Nazionale delle Ricerche d' l talia, el lnstituto Camoes de Portugal, el lnstituto de Filologfa y Literaturas Hispanicas "Dr. Amado Alonso" de Ia Universidad de Buenos Aires (su Directora, Ana Marfa Barrenechea, Gregorio Weinberg y Elida Lois son los miembros argentinas del Comite Cientffico lnternacional de Ia Asociaci6n), el Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientffico y Tecnol6gico do Brasil, ellnstituto de Estudos Brasileiros (Universidad de San Pablo) y Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. A partir del Congreso fundacional -celebrado en Parfs en 1983-, se inici6 un proyccto cultural permanentemente consensuado por los representantes de los pafses miembros cuya expresi6n material son los 45 voiUmenes ya publicados.
El punto de arranque fue Ia voluntad de "reconstruir" -en ese marco- un canon de Ia literatura latinoamericana del siglo XX, y sabre Ia base de esa reconstrucci6n, "construir" -paralelamente- un canon crftico, representado por un modelo abarcador que se propane dar cuenta del proceso de escritura de un texto (crftica genetica), registrarlo en su presunto estadio fina l (crftica filol6gica) y analizar su armada y su recepci6n en el marco de un proceso hist6rico-cultural (crftica literaria y sociol6gica). En esa bUsqueda de un modelo abarcador contluyen fi-
MAI?CO TEORICO, METODOLOGiA Y CAMPO DE INVESTIGACJON 69
161ogos, geneticistas textuales, lingOistas, crfticos literarios y culturales, historiadores, soci61ogos, antrop61ogos y otros estudiosos del campo de Ia cultura.
106 Ycase TAVANI, G. (1988).
107 Yease LEBRAVE, J.- L. (1992a). Lebrave ve, particularmente, en Ia postulaci6n de una "poetica de Ia escritura" -sin duda, una construcci6n diferente de una " poetica del texto"- el recorte del campo especffico de una nueva disciplina.
IOH Yease SEGALA, A. (1992).
109 Ycase LOIS, Elida, "Establecimiento del texto y notas" y "Estudio filol6gico preliminar", en GOIRALDES, Ricardo, Don Segundo Sombra. Volumen coordinado por Paul Verdevoye. Parfs-Madrid, Colecci6n Archivos, 1988, pp. XXIII-LXV, a-b y 1-127 (2da. ed. corregida y aumentada, 1996). Sabre Ia base de las investigaciones realizadas en el marco del Proyecto Archivos, cncare un am1lisis sociogenetico que fue publicado en el vol\.lmen XXI, 2 ( 1986), de Filologia (pp . 2 13-226): "La reelaboraci6n del capitulo XI de Don Segundo Sombra: Ia mitificaci6n de Ia sociedad paternalista".
II 0 Vcase LOIS, E. (1993).
Ill Borges, Jorge Luis, Pr61ogo a Ia edici6n facsimilar del Martin Fierro, 1872, Buenos Aires, Centurion, 1962.
11 2 V ease LOIS, E. (1888).
II I Han obtenido un Premia JAMS (1996, segundo puesto), otorgado porIa International Association for the Media in Science, cuya sede se encuentra en Parfs.
11 4 Vease LOIS, E. (1997). Los otros dos prototipos contienen las propuestas elaboradas para Toda Ia obra de Juan Rulfo (Sergio Lopez Mena-Sylviane Levi) y Ia Poesfa de Carlos Pellicer (Samuel Gordon-Teresa Vazquez Mantec6n).
11 5 Yeasen . l05.
II (l Con esto no quiero proclamar una despedida dellibro. Ese objeto que signific6 un hito trascendental en Ia historia de Ia cultura cuando, a! sustituir al rollo, cambi6 Ia relaci6n escritor-lector de manera sustancial: Ia estrech6 al facilitarla, pero al mi smo tiempo acentu6 su capacidad dial6gica a! promover Ia anotaci6n marginal. El libra permite, ademas, centrar el objeto textual y aprehenderlo a traves de una linealidad que provoca una captaci6n global simplificada pero imprescindible antes de volver a Ia carga con relecturas analfticas. Con respecto al objeto cultural especffico que ll amamos "literatura", y que como todo fen6meno comunicativo es de naturaleza hist6rica y social, en tanto objeto estetico y tal como Ia concebimos todavfa hoy -a despecho de decadas de experimentaci6n vanguardista- sigue siendo un dialogo vehiculizado fundamentalmente por el soporte papel. El soporte clectr6nico es un recurso que crea otras posibilidades y que aquf examino como instrumento de anal isis y de conocimiento, pero esas posibilidades tambien seguiran desarrollandose y consolidaran, no caben dudas, nuevas pr:icticas esteticas.
117 Vease HAY, "L'ecriture vive", en HAY, L., editor Les manuscrits des ecrivains. Paris , CNRS-Editions Hachette, 1993, pp. 10-33.
70 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUD!OS CULTURALES
118 Yease GRONER, E. (1998).
119 Yease ll, 2. Proyecciones hermeneuticas: los papeles de trabajo escritural como "lugares de contlictos discursivos".
II
ALGUNOS PLANTEOS TEORICO-METODOLOGICOS
I, DISPOSITIVOS SOCIOSEMIOTICOS PARA EL ANALISIS nn Y ARIANTES
l.a crftica genetica centra su tarea en el analisis de las opciones que va hat il' lldo un autor en el proceso de producci6n de sentido de su obra. Por eso, 1111 111odclo sociosemi6tico del texto como el propuesto por M.A. K. Halliday qu icn define el significado textual como el resultado de una serie de opcio
lii 'N llcchas dentro de un contexto-1 ofrece un marco apropiado para interpre-1111 v11r iantes textuales.
Scgun Halliday, las opciones se producen dentro de un sistema semantico ltld1111C nsional que consta de un componente ideacional (significado cognost•lllvo), un componente interpersonal (en tanto todo texto instaura y mantiene tl ~t tln tipo de relaciones socialmente significativas) y un componente textual pitlpiamcnte dicho (manera en que las estructuras lexico-gramaticales relacio-111111 las distintas secuencias entre sf y con Ia situaci6n en que se usan) . El texltt np:t rccc asf como un sistema semantico cuyos componentes funcionales no dt•tn rninan una jerarqufa escalonada de unidades estructurales sino configullt l' ioncs simultaneas de significados de distintos tipos: un texto posee una eslttt l' tu ra generica, tiene una cohesion interna y constituye el ambito pertinenlt l p11ra Ia selecci6n de formas lexico-gramaticales, pero su unidad como texltl tnmbicn se despliega en patrones de significado ideac ional e interpersonal 11 111 tcx to es producto de su entorno y funciona en el). Un texto se define, en
72 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
suma, como un proceso continuo de elecci6n semantica: "Text is meaning and meaning is choice, an ongoing current of selections each in its paradigmatic environment of what might have been meant (but was not). It is the paradigmatic environment -the innumerable subsystems that make up the semantic system- that must provide the basis of the description , if the text is to be related to higher orders of meaning, whether social, literary or of some other semiotic universe".2 La crftica genetica, al introducirse en el entorno paradigmatico de las diferentes opciones, explora una vfa de acceso a las resonancias significativas de cada opci6n.
Enmarcando el anal isis de los principales tipos de variantes registrados en e l proceso textual de los Cuentos de muerte y de sangre de Ricardo Guiraldes3 dentro del modelo sociosemi6tico de Halliday, los distribuf en tres categorfas: variantes en el componente ideacional, variantes en el componente interpersonal y variantes en el componente textual. Se trata de tres dimensiones analfticas operativas, y no de tres zonas deslindab les a Ia manera de los compartimientos estancos, pues ya en el primer analisis de reescritura se observa -por ejemplo- como Ia alteraci6n del componente ideacional modi fica Ia textura y matiza actitudes y evaluaciones (prueba de Ia tacita interdependencia de los tres componentes). En cuanto al concepto de "texto", se ha manejado aquf en dos niveles: en sentido restringido, "cada relato" en particular, y en sentido amplio, " Ia serie CMS".4
1.1. Variantes en el componente ideacional
Este componente esta fntimamente ligado con una de las tres principales funciones lingufsticas, Ia expresi6n del "contenido", y se activa en Ia eleccion de un campo (Ia acci6n social que todo texto constituye). Naturalmente, tratandose de textos de ficcion, el campo del discurso se situa en dos niveles: el acto social de Ia narracion y los actos sociales que constituyen el contenido de Ia narrac ion.
El anclaje referencial rural con figuras y situaciones prototfpicas define el componente ideacional de los CMS. La concepcion del gaucho como tipo "completo"5 subyace en ellos, en un contexto social caracterizado -desde Ia optica de clase de R. G.- por el resquemor ante cam bios que se den unci an como una amenaza de disgregaci6n; Ia busqueda de rasgos que afirmen una identidad nacional es parte de un proceso defensivo iniciado por esa clase social (q ue en ese proceso sera acompaiiada por sectores populares nativos desplazados de Ia funcion productiva y por grupos provenientes de Ia inmigra-
\ f.(;UNOS PLANTEOS TEOR!CO-METODOLOG!COS 73
1'1011 unsiosos de integrarse a un conglomerado nacional diferenciado ). LasesI'I INII N enmiendas que sufre el componente ideacional de estos relatos testimo-11 111 11 In l"irmeza de concepcion con que el autor los encar6.
l ~ n los CMS, R. G. considera mas importante definir una idiosincrasia nar lonul que consagrarse a exaltar las virtudes de una raza; por eso no evit6 que Ill "ugres ividad" y Ia "compadrada" (que una de sus respuestas a una encues-111 de Ia revista Martin Fierro situaba en el "Pasivo" de Ia mentalidad argenti-11 11)11 atravesaran el imaginario de estos relatos . No obstante, las enmiendas lj llil sc observan en el componente ideacional prueban que R. G. quiso atenuar Ill presenc ia de lo disarmonico. De este modo, Ia genesis de los CMS desculuc c l inicio de un proceso de estilizaci6n que culminara en Ia reelaboraci6n ti11 111 primera version de Don Segundo Sombra.7 Demuestran tambien estas J(IC,)Sc rituras que, mas que Ia recopilacion verista (Ia transcripci6n de anecdoIIIN "verdaderamente" ofdas o de casos "verdaderamente" observados) con 111111 nctitud basica propia del regionalismo literario,8 a R. G. le interesaba Ia ll' l' lithoracion estetica de los materiales recogidos . Pero Ia reescritura del final ti ll "Facundo" testimonia que esa reelaboracion no se restringio al terreno esll lrstico. En Ia primera redacci6n, Quiroga mismo daba muerte al nuevo ayu
ti lllll c con un "tajo epico":
Cuando el ultimo peso fue suyo, desembaraz6 el ancho acero de su vaina y al inm6vil de terror descabez6 como un higo chumbo.
- jAsistente! -llam6 luego-, llevalo a dormir al mocito ... y que descanse mucho, (,no?
La reelaboraci6n desfocaliza Ia crueldad brutal y trabaja de otro modo Ia ll gura del caudillo al reservarle Ia funcion de agente causativo:
Cuando el ultimo peso fue suyo, llam6 al asistente ordeml.ndole con una seiia explicati va:
- Lievelo a dorrnir al mocito ... y que descanse mucho, (,no?
Ademas de buscar una atenuacion del "Pasivo" de Ia mentalidad argenti-11 11, Ia modificaci6n de este final altera Ia textura recuperando una red signifir ll tiva que ya habfa empezado a perfilarse: Ia estampa del caudillo mftico. Es-111 imagen ya tenfa una inscripcion narrativa en ese pasaje, puesto que es Ia en-1 itlnd contra la que lucha, condenado de antemano, el alocado ayudante:
Entonces, un horrible terror desvencij6 Ia audacia del ganador.
t:NESIS DE ESCRJTURA Y £STUDIOS CULTURALES
Las leyendas brutales ensoberbecieron Ia estampa hirsuta del melenudo.
y mas adelante:
Quiroga trampeaba con descaro ante Ia pasividad del contrario, que miraba, como al traves del delirio, Ia figura irreal, agrandada de leyenda.
La estampa del caudillo mftico habfa ido perfilandose por contraposicion y a traves de mediaciones (evocaciones de Ia tradicion oral, Ia mirada del otro ). Pero Ia muerte violenta perpetrada por las propias manos de Quiroga dilufa esta configuracion isotopica: en parte, Ia estrechaba al concentrar Ia imagen del caudillo en un solo rasgo (Ia ferocidad); en parte, Ia resquebrajaba al mostrar a un mito viviente actuando. Allimitar Ia ultima intervencion de Quiroga a un gesto, puede quedar flotando al final del cuento una imagen de caudillo cuya condicion extraordinaria no surge ni de sus hechos ni de sus dichos: es un producto del discurso, lo que confirma su condicion mftica.
La reescritura permite integrar distintas redes significativas (Ia narrativa, Ia descriptiva, Ia simbolica) concentrando Ia estructura de este cuento-estampa en torno de un eje tematico central: Ia figura de un caudillo legendario. Asf se revaloriza el patetismo del cierre:
El muchacho quiso arrojarse de rodillas e intentar suplicas, pero Quiroga, indiferente, juntaba barajas, y el asistente era mas fuerte.
Es el fin de Ia lucha desigual entre un hombre y un mito.
Tambien Ia alteracion del final de "Venganza" comporta Ia supresion de una nota de extrema crueldad; pero en este caso, no se reemplaza un componente funcional de Ia trama por otro, se lo comprime. En Ia primera version, Ia venganza comprendfa dos etapas: Ia entrega de Ia amante infiel al apetito sexual de Ia tropa mas el suplicio de Ia exposici6n al calor y a las alimaiias del desierto. AI reducir Ia venganza al envilecimiento de Ia mujer, no se reorganiza el entramado general de las significaciones del relato, como habfa ocurrido en "Facundo"; pero al igual que en "Facundo", Ia enmienda acentua Ia concentracion estructural propia del relato-estampa gi.iiraldiano.
Se ha alterado asimismo el componente ideacional de "EI Capitan Funes", que se aparta del ambito de los CMS tanto en el relata enmarcado (transcurre en un barco que regresa de Europa) como en el marco narrativo (una charla mundana).
En Ia primera version, donde Funes daba muerte al bromista para resarcir su orgullo herido, el motivo de Ia altivez que se traduce en brutalidad desata-
\U ilJNOS PLANTEOS TEORJCO-METODOLOGJCOS 75
!1 11 vinculaba mas estrechamente este relato con los del grueso de Ia serie. Co
IIICnza ba asf:
- Como desprecio por Ia vida, por Ia vida del proximo - interrumpio Gonzalo-, no conozco nada que equivalga al cuento del Capitan Funes.
I il dcsenlace de Ia hi storia, repentino y contundente, prolongaba en Ia re'l' pc i6n Ia violencia del impacto , y hermanaba tambien estructuralmente este il' III IO con los restantes:
- [ ... ] y dfgame, Capitan, las de revolver, i.,COmo hacen'7
- jAsf, mi amigo' -y antes de que pensaramos siquiera mato a Pastorcito de un balazo.
La mod ificacion del final trajo aparejado un cambio en el comienzo:
- Como seguridad de pul so -interrumpio Gonzalo-, no conozco nada que equivalga al hecho del Capitan Funes.
:onsecuentemente, Ia explosion de violenci a del final se reducira a un a \IXItihicion de punterfa. Resuenan dos balazos, el narrador se detie ne a descri lilr Ia batahola consiguiente y, en un retorno al coloquio mundano del relato \' lllllarcante, sedan los datos que faltan:
-i., Y en que quedo Pastor? -preguntamos.
- Pastor ha quedado sefialado con una muesca en cada oreja, y lo peor es que cada vez menos puedo resistir Ia tentacion de preguntarle como silbaban las balas que lo hirieron.
La ampliacion del marco narrativo da preeminencia a un tono frfvolo, tfpicalllcntc urbano, que vincula el relato con los que el autor titulo sintomaticamente /\1 '1'11/uras grotescas.9 Solo dos de los relatos de CMS -"El Capitan Funes" y "( 'ompasion"- carecen de anclaje referencial pampeano, si bien exhiben pautas 1k cond ucta que permiten apreciarlos como proyecc iones de un mundo primiti vo cn otros ambitos. La genesis demuestra que, en "EI Capitan Funes", R. G. sani l'ico Ia concentracion estructural caracterfstica de su rel ato-estampa rural.
A Ia inversa, en "Compasion" (que tambien ha experimentado una reelahmacion en su componente ideacional) , Ia desconcentracion estructural carac-
() GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
te ri zaba Ia primera version. Hacia el final del relato, cuando el narrador-personaje reanuda su marcha abstrafdo en Ia evocacion de aventuras comiteriles, el autor intercalaba una anecdota que contenfa informacion bastante prolija acerca de las artimafias del fraude electoral.
Me acordaba de un hecho. Para unas elecciones en un pueblo cercano a Ia capital mi padre lo habfa llevado.
La mayorfa de las mesas
Teass Iss ff!esss eran nuestras a no ser una indecisa, pues desconfiabamos de su presidente y eso nos podfa hacer perder todo.
Lleg6 el momento y ese presidente peligroso no lleg6,
reemplazado por el suplente titular. Un hombre nuestro,
siendo Sttfll81!tsae fl8F el Sttf!]el!te !ltte era llttestre.
Tampoco vi a Cafiita aquel dfa. El nos explic6 mas tarde c6mo habfa esperado al personaje en cuesti6n a Ia puerta de su casa, c6mo lo habfa amordazado y en Ia volanta de un amigo llevado al campo donde esper6 que pasara Ia hora de Ia lucha.
-Que quiere patr6n -explicaba a mi padre-, el era el unico
miramientos que incomodaba y de eliminarlo no podfa hacerlo con mas ~-
El hecho se habfa complicado luego y nuestro buen trabajo habfamos tenido ... pero mis meditaciones fueron cortaclas por un fuerte golpe en Ia cabeza. Vi bailar todos los faroles, combatf para recuperar el equilibria mientras ofa una voz detras mfo "Yo te voy a dar infeliz", y los palos llovieron y Ia voz segufa "vas a ver si no se defenderme jtoma! y despues te vas a mezclar a proteger gente que no pide auxilio y hacerte el valiente y decir que a los desgraciados no se les pega".
Los palos siguieron, y tambien los insultos .. . 1o
La reelaboracion condensani el pasaje:
Rememoraba un hecho no lejano. En unas elecciones de pueblo suburbano, nos servfa para secuestrar un presidente de mesa que estorbaba.
\ f.(WNOS PLANTEOS TEORICO-METODOLOGICOS
Recorde el dfa de agitaci6n polftica, las calles rectas y terrosas, el atrio de Ia iglesia colonial. Los detalles se precisaban en mi memoria e iba saboreando Ia audacia maliciosa de nuestro Cafiita, cuando un palo asestado de atras sobre mi cabeza hizo caer a pique, en el aturdimienlo, mis remembranzas. 11
77
Los hechos de "Compasion" suceden en un medio urbano, pero el tipo de 111111c i6n que une al hijo del caudillo de comite con el maton servicial ("nues-110 Cafi ita") se inserta en una organizacion social paternalista que vincula a Ia 1ludad con el campo. La desconcentracion estructural de Ia primera version
1~ x hib fa el registro detallista propio de Ia literatura costumbrista. Despues de In rcclaboracion, al no cumplir el pasaje condensado otra funcion que Ia de ustificar el ensimismamiento que impide precaverse de un ataque intempes
!lvo, se define mas nftidamente el eje tematico del orgullo herido y se alcan',11 cl grado de concentracion caracterfstico del relato-estampa giiiraldiano.
En suma, en el imaginario de los CMS, Ia violencia es rasgo inherente de 1111 rnundo rudo cuyo espfritu bravfo se evalua positivamente. Relatos como " l)c mala bebida" y "Nocturno" muestran como esa violencia rebasa sus cau~· ~;s, pero Ia reescritura procurara que las extralimitaciones no ocupen el priI il ~; r plano . Paralelamente, un proceso de estilizacion va delineando el sistema xprcsivo que regini Ia configuracion de los distintos componentes semanti
vos : Ia exigencia de concentracion sera una de sus imposiciones basicas .
1.2. Variantes en el componente interpersonal
El componente interpersonal -consagrado a instaurar y mantener Ia comunicacion- se realiza en Ia eleccion de un tenor, es decir, un tipo de interucc ion lingiifstica: asignacion de roles, jerarquizacion de los participantes, niveles de formalidad, sistemas de modalidad y persona, tono, intensidad, aclitudes, evaluaciones, comentarios. Tambien el tenor se situa aquf en dos nivc les, dos series distintas de relaciones de papeles : una entre el narrador y sus lcc tores (que queda incluida en el relato) y otra entre los personajes (que se uhi ca particularmente en los discursos directos). Las enmiendas efectuadas en el componente interpersonal de los CMS pertenecen, fundamentalmente,
ul primer nivel. 12
La "Advertencia" preliminar de CMS anuncia un material tornado de "anecdotas ofdas" , 13 y consecuentemente, en Ia mayor parte de los relates el narrador -esa entidad mediadora entre el autor y el mundo ficcional , y entre
8 GENESIS DE ESCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
cl au tor y el lector- asume Ia fun cion de un transcriptor. Solo en cinco de los diecis iete relatos de Ia serie ("El Zurdo", "El remanso", "Nocturno", "EI pozo" y "La donna e mobile"), un narrador omnisc iente encara una elaborac ion literari a que se apodera del primer plano y oculta e l pres unto memorabile. En los doce relatos restantes, un narrador-transcriptor se inscribe en e l re lato y exhibe a menudo las marcas de un proceso de recolecc ion, tanto cuando utiliza Ia I a. persona del tcstigo ("le of con tar mas de cien veces aquel mom en to tragico, que narraba a Ia menor insinuac ion" -"De mala bebida"-) o Ia 3a. de un recopilador implfcito ("Decfanlo capaz de", " le nombraban rebenq uero" -"Trenzador"-).
En Ia primera redacc ion, el autor so lfa proyectar su persona tan to en e l mundo ficc ional como en Ia fi ccionalidad de Ia enunciac ion: "Ricardo" era el nombre de tres personajes de patron (e l terco protagoni sta de "EI remanso" , Ia vfctima de una sangrienta venganza en "Nocturno" y el narrador-personaje/testigo de "AI rescoldo") . Es dec ir, que el autor se identificaba con los pcrsonajes de patron que actuaban en Ia trama y con un narrador- transcriptor pcrteneciente a su misma clase social. En el caso de "AI rescoldo", donde aparece el personaje de don Segundo (yen Ia primera redacc ion, e l nombre de otros peones de Ia estanc ia paterna), Ia fi cc ion se entretej fa con Ia realidad como en Ia primera parte de Raucho.14 La reelaboracion adj udicara otros nombres a los patrones de "El remanso" y "Nocturno", y suprimira Ia identifi cac ion expresa del estac iero de "AI rescoldo", para diluir Ia irrupcion autobi ografica tan grata a Ia li teratura regionali sta. Por otra parte - retomando lo di cho acerca de Ia tacita interdependencia de los componentes soc iosemi oticos de un texto-, el desprendimiento del "yo" entra en ese ejercicio linglifstico descentrado que marca toda textura literari a.
Estas enmiendas se relacionan con Ia vo luntad de ev itar las proyecc iones emocionales y las evaluac iones demas iado explfc itas: manteniendo e l pun to de vista de un narrador-transcriptor, e l autor trata de crear una aparienc ia de objeti vidad frente al mundo representado. Pero volviendo una y otra vez sobre e l para tamizarl o con su "prisma", 15 sutili za Ia modali zac ion.
E l tipo de di stancia mas visible en estos re latos se observa tambien en Ia literatu ra regionalista: el narrador observa desde un punto de vista ex terno a los personajes del ambito rural. Cuando con una notable capacidad reproducti va (y recreadora) R. G. hace hablar a sus personajes camperos, se advierte que nose identifi ca con ellos: los personajes rurales son vi stos con afecto, pero desde a fu era y desde arriba. En Don Segundo Sombra, en cambio, un proceso de estili zac ion desdibujara total mente esa jerarqui zacion; por otra parte, e l punto de vista externo se mati zara con sugestivo efecto a! servicio de l moti vo de Ia impenetrabilidad misteriosa del gaucho. 16
II r.'I/NOS PLANTEOS TEOR!CO-METODOLOC!COS 79
It G. cvi ta tambien Ia proyecc ion evaluati va. En Ia primera redacc ion de . " ll11n111do", cl narrador liberaba su profund o desprec io frente al desmoronallt it'nt o cmoc ional del joven ayudante: "Daba asco". El comentario focali zaba 111 l'llnktcr transgresor del comportamiento del muchacho (Ia cobardfa es Ia lll tiN tlcspreciab le de las faltas de acuerdo con las pautas de valores de l mundtl rcprcscntado). Con Ia desaparicion de un juicio explfcito, Ia idea de que ljll i' hrnntar el codigo de Ia hombrfa acarrea en ese ambito Ia perdi cion se d i~ l ' llllna por Ia vfa indirecta de Ia elaborac ion literari a.
I ~ n los CMS solo se observa alguna ocasional digresion evaluativa: sobre Ill 1 c lac ion medio hi storico-caudillo al comienzo de "Facundo", 17 sobre Ia tll lldi ci6n del arti sta en el inicio de "Trenzador", 18 sobre el cuento en "AI resttl ldo".19 En el final de "Trenzador", queda en pie una problematica, lo que ~ IIJlOilC un intento de interpretar e l sentido ultimo de un hecho (e l protagon isIll 111ucrc aferrado a una primorosa obra inconclusa):
i.Era por no dcjar algo que consideraba malo?
i.Era por carifio?
i,O sim plemente por un pudor de artista, que en tierra con ell a mas per
sonal de sus creaciones?
I ~ n Ia primera version, venfa a continuac ion un juic io aseverati vo que, al l 't' l rar tajantemente el relato, parecfa dec idir Ia cuesti on: "Porque es ley dearIINtll rccluc ir a Ia nada lo verdaderamente personal". Su supres ion otorga a l l ' ll l' l\lo un final mas atractivo (a un relato que deja fl otando un misteri o se le ltl1ndc un planteo problematico que queda tambien sin esclarecer); pero sobre lodo . horra pistas acerca de uno de los moviles mas persistentes en las ree lahorac iones gliiraldianas.
La reescritura tambien trabaja el tono de Ia narrac ion, predominantemen-11' cncrgico, terminante. El autor habfa buscado consc ientemente, para es tos 1 !' lntos, concentracion y fuerza; asf lo declaro en una carta a Valery Larhllltd 20 La reiterada eliminacion de partfcul as atenuadoras reve la Ia preocupm:i(>n por obtener contundencia expres iva: "como queriendo borrar" se conVIn ic en "para borrar" ("Justo Jose''), "hay cosas casi increfbl es" en "hay coMils increfbles" ("Puchero de soldao"). Otro tipo de enmiencl as se inscri be en !11 misma d irecc ion; a menudo se desecha Ia moda li zacion aprec iati va para 11ptar por enunciados de aseverac ion mas terminante: "cuyos retl ejos pared lln intensificar" se transforma en "cuyos refl ejos intensificaban" ("Juan Mnnucl") .
8() GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDJOS CULTURALES
El aparato enunciativo de un texto, los sistemas de modo, modalidad y persona, las actitudes y evaluaciones que se proyectan sobre el, el tono con que se narra van perfilando una "voz". Pero es sobre todo Ia "clave lingiifstica", particularmente el manejo de los "lectos" y "registros", lo que permite asignar a esa voz un rol social. La literatura regionalista em plea Ia lengua con una "doble clave", en Ia que se confrontan -a traves de sus dialectos y las modalidadaes discursivas asociadas- dos productos humanos: un hombre de clase social superior (que observa una realidad agreste que no le es ajena y a Ia que se siente ligado afectivamente, pero cuya insercion cultural es otra) y un hombre totalmente consustanciado con ese ambito, inseparable de el (generalmente un proletariado rural). Esa doble clave suele estar nftidamente marcada, lo que impulso a Antonio Candido a hablar de "estilo esquizofrenico". 21
En Ia primera redaccion de los relatos escritos antes de 1915, R. G. hacfa resaltar Ia distancia entre el mundo rural y el urbano entrecomillando las expresiones propias del dialecto campero: "las casas", "colorao sangre' e toro", ("Juan Manuel"), "mamaos" ("Justo Jose"), etc. Pero durante el proceso de reelaboracion, tomo una significativa decision : permitio que el discurso del narrador admitiese como propios los terminos que el hombre culto vinculado al ambito rural empleaba coloquialmente (no solo dentro de ese ambito sino tam bien, ocasionalmente, fuera de el) y suprimio esas comillas. Se observan ademas, como en DSS,22 algunos usos esporadicos de morfofonetica rural en el discurso del narrador, balanceados habilmente dentro de un lenguaje urbano y culto que no excluye Ia irrupcion de imaginerfa impresionista-expresionista.
Existfa una profunda asimilacion de Ia cultura rural por parte de Ia clase terrateniente, que exhibfa ese sello en su lenguaje (en parte a sabiendas, en parte inconscientemente). Aparece entonces, ya en los CMS, lo que Amado Alonso juzgo como " Ia afortunada innovacion estilfstica" de DSS: haber elaborado literariamente Ia lengua viva de los estancieros cultivados "en vez de agauchar Ia lengua literaria genera1". 23 Asf, R. G. no solo aporto a Ia literatura argentina un nuevo registro, tambien hallo un instrumento que abrfa un camino hacia una alianza estrategica entre dos mundos alterados por Ia modernidad.
A diferencia del proceso reelaborador de DSS, que trabaja Ia dialogia discursiva entre dos medios culturales orientandola hacia Ia creacion de un arquetipo de Ia armonfa,24 aquf se produce una comunicacion no exenta de vaivenes que el analisis genetico descubre.25 AI examinar Ia reestructuracion del entramado de lectos y registros de CMS, se advierte como, reelaborando el lenguaje del estanciero culto, R. G. no solo halla un instrumento expresivo que le permite vincular dos ambitos en los que ese tipo social se mueve con
\I UIJNOS PLANTEOS TEORICO-METODOLOGJCOS 81
Hll ltura, cncuentra ademas -como se vera al analizar el componente textualllll l:nna l apropiado para vincular a Ia narrativa realista con esa estetica impreMio ni sta-cxpresionista que habfa aprendido a admirar en modelos franceses. 26
\ 1ando en el tratamiento hiperartfstico de Ia realidad el narrador-trans' 11ptor asume abiertamente el papel de reelaborador literario, se define -jun-111 con cl reconocimiento de un esteticismo que interesa al autor tanto o mas qtll' cl memorabile primitivo- el componente interpersonal de estos relatos : e l J' !IUrH.: iador nose centra, como el autor nativista, en mostrar un ambito regio-111 11 n quien no lo conoce o a quien lo conoce mal, a el le importa mas comull k nrsc con quienes sean capaces de apreciar Ia creacion de un nuevo tipo de tllprcscn tacion de Ia realidad.27 Como escritor perteneciente a una clase social que sc sentfa amenazada por los cambios que trafa aparejados Ia entrada del p11fs en Ia modernidad -entre los cuales el impacto del aluvion inmigratorio •n Ia cstructura productiva y en Ia configuracion social no es el unico factor tkcisivo-,28 R. G. busca en el criollismo sellas de identidad nacional que le-1111 imcn las posturas de quienes los ostenten . Este camino tam bien habfa sido oiciado por los regionalistas, pero este reconocido precursor del grupo de
lilorida representa una nueva actitud literaria. En CMS, no se limita a ejercer t•l nrtc por el arte como prometfa hacerlo en el "Antedicho" de El cencerro de t•riswl, exhibe una literatura-prisma que se vale de Ia elaboracion artfstica pa-111 dcspedir retlejos no tan fortuitos como los declarados en "Prisma".29 Ensa-
' asf un instrumento adecuado para consolidar una identificacion nacional !liltS precisa dentro de su propia clase.
1.3. Variantes en el componente textual
El componente textual se va configurando a medida que las estructuras lexico-gramaticales relacionan, a lo largo de un texto continuo, las distintas sen rcncias (y las relacionan no solo entre sf, sino tambien con las situaciones en que se usan). Se realiza en Ia eleccion de un modo de organizaci6n simb6lica que tiene por resultado Ia textura, y sobre su base se describen distintos tipos de variacion estilfstica (diferentes formas de expresar un mismo significado
cognoscitivo). En el campo del discurso literario se distinguen dos niveles de analisis: el
del acto social de Ia narracion y el del contenido de Ia narracion; lo mismo en su tenor: Ia interaccion Iingiifstica au tor-lector y Ia interaccion lingiifstica dentro del mundo ficcional. Pero el componente textual se realiza en un unico nivc l como el componente habilitador de los otros dos .
81 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
1.3.1. La estructura generica
Interesa descubrir patrones de determinac ion entre el contex to de s ituac ion y el texto. Y entre esas dos instancias surge una dimensi on mediadora, el genera textual, ya que para hacer una caracterizacion completa de un a textura hay que remitirl a a Ia estructura que permite incluirla en un a categorfa de textos. La estructura generica queda fuera del sistema lingufsti co, es Ia proyecc ion de una estructura semiotica de nivel superior y se situa dentro de un marco general de modelacion semantica li gada al contex to de s ituac ion del texto. Esa estructura generica ti ene implicaciones para otros componentes del significado: se asocia con caracterfsticas particulares de tipo ideac ional o interpersonal y con cierto tipo de estructura tex tual (por ejemplo, con las fonnas de cohesion y Ia variacion estilfsti ca).
En Ia "Advertencia" preliminar (redactada una vez que estuvo compag inado el libro), R. G. consigno los dos hitos fundamentales del itinerario que lo conduj o desde el hall azgo de un principia de estructurac ion bas ico has ta un molde generico original:
Son en realidad anecdotas ofdas y escritas por carifio a las cosas nuestras.
He intitulado Cuentos, no teniendo pretension de exactitud hi st6rica.
La referencia anecdotica de transmision oral es Ia matri z de donde arra ncan estos relatos. Se trata de uno de esos embriones genericos que Joll es ll amo "formas s imples", una suerte de configurac ion que no alcanza c l nivel estructural propio de las formas ordinariamente consideradas como lite rari as, que brota de una di spos icion mental y de un condicionamiento s ituaciona l: "chaq ue forme est le lieu ou l' univers peut se reali ser d'une maniere determinee".30
La anecdota procede de Ia forma simple que Joll es ll ama memorahile (adaptacion latina de l griego 'arcoj..t.VTll..lOVEUj..l<X, ' hecho recordab le', y de allf, ' hecho di gno de ser contado'), surge de Ia neces idad de "documentar" y presenta una organizacion que deja entrever Ia voluntad de ex traer un sentido a partir de Ia transcripcion de un hecho.31 Puede agregarse que, para Ia anecdota tradicional, existe una restriccion contextual: el hecho "di gno de ser contado" involucra -ya como protagonista, ya como participante- a un personaje conocido o a un personaje tfpico, es decir, a alguien provis to de algun tipo de s ignifi cac ion dentro de una comunidad. En cuanto a Ia anecdota personal , de algu n m odo jerarquiza al involucrado por efecto analogico.
\UiUNOS PLANTEOS TEORICO-METODOLOGICOS 83
La trama anecdotica se caracteriza por el enl ace escueto de escasos ep isodlos - a menudo un solo episodio- y el rasgo " recordable" es claro portador tie l scntido que un grupo soc ial asigna al hecho. Frecuentemente, ese hecho ,'~ un acto de habla digno de ser recordado (' lo q ue dijo algui en en determiiliida s ituacion'). Justamente, Ia presencia de algun acto de hab la recordable l'S - junto con Ia concentrac ion estructural- una pista para ad ivinar los rastros tlcl111emorahile en los relatos de CMS. En los casos de "Justo Jose" y "De un l'ucnto conoc ido" no caben dudas acerca de Ia presencia del ac to de habla rel'mdable: Ia insolita explicacion del sargento y el patetico chi ste lingufstico qu l! constituye · el "cuento conoc ido", respectivamente. La ex presion "Cu::llquil!r cosa", que habfa sido elegida para titular Ia primera vers ion de "Facundl>" , tamb ien parece li gada al memorahile a Ia par que se integrarfa al primer I' JC tcmatico. Otras veces, como en el esc larecimiento final de Ia ident idad de l ll11ccndado taimado en "Don Juan Manue l" , o como con el " jAsf, mi amigo'" de "EI Capitan Funes", es diffc il determinar si e l ac to de habla pertenece o no 1 Ia claboracion literaria.
Hasta tal punto se reitero este proceso productor en los CMS, que es posihl l! afirmar que, en el caso de "EI Zurdo" -el unico relata de filiacion indudahl l!mcnte literaria-, tambien responde al mi smo paradigma narrativo que los ll'S tantes Ia concentracion estructural en torno de un hecho cuyo sen tido (Ia l' il!mpl ificacion del coraje de los guerreros de Ia Jndependencia) crista li za en 1111 acto de habla.
Despues de consignar el punto de partida de sus relatos, e l autor alude en l'i segundo parrafo de Ia "Advertencia" al proceso de ficcionalizacion (" noteni l! ndo pretension de exactitud hi storica") y lo concentra en e l vocabl o "cuenlos··. En "A I rescoldo", pone en boca del narrador-testi go una d igresion sobre ~ u concepcion del cuento: "Un cuento es para alguien pretexto de hermosas frascs; estudio, para otros". Y justamente, Ia e laborac ion retori ca y el desenl'adenamiento de un proceso s ignificati vo interpretable constituyen Ia impronla de Ia creac ion de una "forma literaria" a partir del memorahile.
En ese proceso de ficc ionali zac ion , e l discurso narrativo se matiza con sulil moda li zac ion y se vivifica con imagenes de ri ca sensorialidad. Y hasta tal punto esta reelaboracion literari a tomo consistencia semanti ca que, si se resullle cualquiera de los relatos de CMS utili zando tan solo predicados de base con vl! rhos activos, se escurre su sentido fundamental. La relevancia de l predicado dt..: base atr ibutivo y Ia fuerte operatividad de Ia adjet ivac ion y de los circun sl;ulles permite reconocer en cada uno de estos rel atos una "estampa" signi ficaliva: el caudillo mftico ("Facundo"), Ia astuc ia y las malicias gauchas ("Don .Juan Manuel"), Ia tension hombres bravfos-caudill o ("Justo Jose"), e l " tapao" ("EI Capitan Funes"), el despecho brutal ("Venganza"), Ia bravura hero ica ("EI
8 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
Zurdo"), el brfo de los pioneros ("Puchero de Soldao"), Ia perversidad vesanica ("De mala bebida"), Ia terquedad temeraria ("EI remanso"), Ia muerte de un anciano gaucho ("De un cuento conocido"),32 el artista pampeano ("Trenzador"), el narrador de cuentos tradicionales ("AI rescoldo"), el nacimiento de una leyenda ("EJ pozo"), el ensafiamiento vengativo ("Nocturno"), el contlicto entre normas del codigo de hombrfa ("La deuda mutua"), el orgullo herido ("Compasion"), el sensualismo elemental ("La donna e mobile") .
No obstante, tampoco se trata de estampas stricto sensu, reducidas a un programa descriptivo-calificativo que subsume Ia accion (a Ia manera del "Macario" de Elllano en llamas de Juan Rulfo).33 Aunque limitado a escasos episodios -y a menudo a un solo episodio-, en estas obras se concatena temporalmente un praceso, y simultaneamente con el, se va delineando una estampa. Se define asf un genera sincretico, el "relato-estampa", paradigma narrativo que, sin desintegrar Ia escueta trama anecdotica, entreteje con ella un designio dcscriptivo-calificativo.
Salvo "Facundo" y "EI pozo", tampoco se trata de "cuentos" -como se anuncia en el tftulo yen Ia "Advertencia"-, ya que carecen del consabido contlicto dinamico. En "EI pozo", Ia pieza mas elaborada literariamente, el relato avanza creando una autentica tension narrativa (el esfuerzo desesperado frente a Ia adversidad primera, y frente a Ia fatalidad despues) . En "Facundo", cada partida de naipes es un suceso articulado sobre el esquema "contlicto-resolucion"; paralelamente, Ia inconsciencia petulante del muchacho al comienzo y su incontenible terror posteriormente van tensando Ia cuerda de Ia narracion hasta el desenlace. Sin embargo, los dos cuentos no de jan de aportar sendas estampas a Ia serie. En cuanto a "AI rescoldo", contiene un "sucedido" (subespecie de cuento tradicional); pera al relacionarlo con los demas relatos de Ia serie, cobra relieve el plano narrativo enmarcante y el "sucedido" pasa a cumplir Ia funcion de completar Ia estampa del narrador de cuentos tradicionales. En los catorce relatos restantes, el discurso narrativo va encadenando temporalmente las acciones, a veces con ausencia total de contlicto (como en "Trenzador"), otras con algun punto de tension (el peligro, Ia violencia, Ia muerte), pera sin un sostenido avance que se articule sobre el juego con1licto-resolucion.
El genera del relato-estampa que cultiva aquf R. G. no representa Ia adhesion a un molde preconcebido, es Ia organizacion verbal de una experiencia vital del autor, un hombre vinculado ados ambitos culturales. El anclaje referencial rural sustenta un cefiido discurso narrativo , donde Ia modalidad dialogica se adosa con naturalidad para facilitar su concentracion y acelerar el ritmo de su avance, a Ia par que suma indicios caracterizadores del programa descriptivo-calificativo de Ia estampa.
LGUNOS PLANTEOS TEORICO-METODOLOGICOS 85
Esta organizacion sincretica no encubre los contrastes. Junto al forcejeo de lcctos y registras, observable en el tenor del discurso, se tensan otras opuestos - aunque eludiendo siempre Ia contraposicion discordante-: lo agreste, primitivo y vital versus Ia sutileza y Ia elaboracion formal de una sugestiva ima-
inerfa, Ia contundencia de Ia accion versus el burilado descriptivo, estetica rea li sta versus estetica impresionista-expresionista, o lo tradicional versus Ia novedad, Jo nacional versus lo eurapeo, lo heroico versus lo decadente. El propio R. G. hallo una imagen reveladora de esa organizacion sincretica en el tftulo que puso a su recopilacion de poemas y textos poematicos publicada en 1915: El cencerro de crista!. Curiosamente, en el contenido de ese libra los opuestos aparecen desligados; no obstante, Ia voluntad sincretica estaba en el uutor y marco el sistema expresivo de los CMS.
/.3.2. El sistema expresivo
En sociedad con el paradigma generico del relato-estampa, se modela un sistema expresivo caracterizado por los mismos principios configuradores: concentrac ion y sincretismo. El examen genetico reline ejemplos que revelan como Ia reelaboracion impone un ajuste cada vez mas riguroso a esos principios . En Ia genesis del modo de organizacion simbolica pasa a primer plano Ia tendencia a incrementar Ia concentracion, que no solo apunta a una formulacion abreviada de los contenidos ideacionales, reelabora tambien las modalidades discursivas (busqueda de condensacion narrativa, descriptiva y cxpresiva).
Tratando de mantener un ritmo agil en el avance de sus relatos, R. G. suprime las precisiones que lo entorpecen . La referencia "Fue recomendado a Quiroga, con extensa carta de su padre", por ejemplo, quitaba dinamismo al comienzo de "Facundo": "Traspuestas las penurias del viaje, cayo al campamento una noche de invierno agudo". AI examinar el registro de variantes de cualquiera de los relatos, lo primero que se advierte es Ia voluntad de eliminar lo obvio, lo redundante, lo supertluo; tambien se destierra sistematicamente lo excesivamente explicativo en busca de medios de comunicacion mas sutiles .34 Ya en Ia elaboracion del tenor del discurso, se habfa observado esa tendencia, manifestada en Ia supresion de evaluaciones explfcitas; en un ajuste riguraso a las pautas que impone el sistema expresivo, hasta Ia sintaxis se aligera. 35
A ese tipo de enmiendas se asocia Ia reiterada supresion de conectores, particularmente cuando se presentan hechos que se juzgan decisivos para el
86 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
avance del relata. La supresion de un conector destaca en "Nocturno" lo in tempestivo del golpe fatal (en medio de Ia desc ripcion del ataq ue, "Y recibio e l go lpe en pleno vientre" se convierte en "Recibio el golpe en pleno vientre"), y acentua en "EI pozo" el viraje brusco del relata despues de Ia narrac ion del penoso ascenso, ("Pero alguien paso ante su vista" se transforma en "Alguien paso ante su vista"). En "Don Juan Manuel" se prefiere "Li amo Ia atencion de nuestro pueblero el fl ete" a "Lo primero en ll amar Ia atenc ion de nuestro pueblero fue el fl ete", y Ia destrabazon conectiva foca li za un rasgo descripti vo al mismo tiempo que acelera e l ritmo del relata.
Por ultimo, y como manifestacion de una tendencia genera l si ncretica, resu lta reveladora Ia alta frecuencia de un tipo de reescritura que proyecta e l programa descriptivo-calificativo sobre e l discurso narrati vo: se trata de Ia conversion de un preterito perfecto simple concatenado con Ia marc ha de Ia narracion en un preterito imperfecto que prolonga Ia acc ion hac ienda resaltar sus rasgos plasticos. En "Nocturno", al retcner una accion trabada con c l relata, este tipo de enmienda afiade una pincclada mas a Ia estampa de l ensafiamiento vengati vo: "EI bulto, que no habfa hecho sino retroceder, ~ volvla a Ia carga". La actitud sumisa del paisano que, en "De mala bebida", se convertira en vfctima propiciatoria se detiene con el cambia aspectual: "cuando se ~ agachaba para hacer una reverencia de respeto, e l otro, pausadamente, inclino su arma". En "El Capitan Funes", un retoque analogo prolonga una acc ion que contribuye a rea lzar Ia fr ivolidad del grupo de bromistas: "Nos~ relamos, pero desmesuradamente" .
Como se ha visto, el propio R. G. intento definir el s istema exp res ivo de CMS en una carla a Valery Larbaud .36 En esc sistema expresivo, cristali zo un objetivo latente: buscar las esencias que definen a una comunidad soc ial - que el autor identifi ca con Ia condicion nacional misma- a traves de personajes y s ituac iones prototfpicas. Todos los mecanismos de produccion textual contlu yen coherentemente hac ia ese proposito.
1.4. Conclusiones
Se ha examinado aq uf un conjunto de textos re lacionados porIa arquitectura de sus tres componentes semioticos: anclaje referencial rural con figuras y s ituaciones prototfpicas (componente ideac ional); un tenor del di scurso caractcrizado por el hall azgo de un instrumento comuni cativo - Ia reelaboracion I itcraria del lenguaje del estanciero culto- y Ia instauracion de dialogo con un lec tor affn para reforzar concepc iones compartidas (componente interperso-
II (,'/ /NfJS PLANTEOS TEORICO-METODOLOGICOS 87
111tl) ; un modo de organi zac ion simbolica inscripto e n un genera ori g inal -el lt l lill ll cstampa-, en el que se reali za un s istema expres ivo caracte ri zado por ti 11H princip ios generales de configuracion -sincretismo y concentrac ionlttllltponcnte textual propiamente dicho).
l.u genesis del relato-estampa practicado por R. G. reve la que nose trata dt' 1111 rno lde preconcebido (a pesar de que existe el antecedente lugoni ano). ]Ill !unto todo genera es Ia dimension mediadora entre un contexto de situatltin y c l texto, el relato-estampa giiiraldiano es Ia cristali zac ion verbal de las ' '~ I H: ricnc i as de un hombre unido estrechamente a dos uni versos c ul tura les , ti iYII vo luntad de vincul ar su percepcion c lasista de lo europeo y de lo nacio-11111 lwll6 en Ia elaborac ion literaria del le nguaje del es tanciero c ulto el insllllltt cnto com unicativo que requerfa esa experienci a med iat izadora. Pero Ia IIX pcrienc ia mediatizadora es, simultaneamente, di scriminatori a: e l redondeo dt• lu "c lave lingiifstica" denuncia no solo las ali anzas si no tambien las ext•lusiones. Asf, Ia problematica del hibridi smo cultural - hondamente latinoalll n icana-, con su tfpica di alec tica de aceptaciones y rechazos, late en el arlll ltd o de los componentes semioticos y los interrelaciona: el trazado de los 'll lltornos de Ia "barbaric" (cuya recuperac ion positiva forma parte de un jllltccso que culminara con Ia mistificacion del gaucho) se agi ta al retocar e l t'Oinponente ideacional , Ia detenida e laborac ion de lectos y registros insc ribe l' ll c l lenguaje las tensiones del entorno hi stori co, y e l sincreti smo dinamico dl' l sis tema expres ivo -desplazandose a lo largo del proceso de Ia escri tura, 11 vcccs en distintas direcciones y con diferentes intensidades, otras con Ia se-1\llridad que los objetivos bien de finid os confieren a los proced imien tos- es 1111 indicador de Ia medida en que un di scurso literari o forma parte de un dis~· urso soc ial.
l. PROYECCIONES HERMENEUTICAS : LOS PAPELES DE TRABAJO ESCRITURAL COMO "LUGARES DE CONFLICTOS DISCURSIVOS"
[ .. . ] les balbutiements parlent souvent plus net que les phrases echees.
JEAN BELLEM IN-NOEL
Los planteos examinados aeerca del quehacer de Ia crfti ca genetica37 y el pmpos ito de sinteti zar las principales caracterfsticas de Ia genesis de escritu ra de los CMS son los parametros que gufan estas conclusiones generales.
88 GENESIS DE ESCRJTURA Y ESTUDIOS CULTURALES
Interpretar esos peculiares objetos culturales que son las obras literarias presupone dar cuenta de sua vance y de su construccion, yen esta lfnea, es innegable el aporte de Ia crftica genetica. Tampoco puede dejar de reconocerse Ia fuerza explicativa que alcanza el am'i1isis del material preparatorio y las versiones sucesivas de un texto cuando ese material es entendido como un trayecto recorrido en medio de las posibilidades y limitaciones estructurales de un campo cultural; es includable, entonces, que el concepto de "genesis de escritura" puede integrarse satisfactoriamente en las investigaciones que, desde diferentes perspectivas teoricas, enfocan los fenomenos de genesis y estructura del campo culturaJ.38
Es includable, tambien , que toda produccion literaria surge dentro de un contexto historico preciso; integra ese espacio complejo que Foucault ha denominado "formacion discursiva", yen el interior de una formacion discursiva Ia escritura se correlaciona con las "fonnaciones sociales".39 La busq ueda de "marcas de correlacion" sera, en consecuencia, Ia primera tarea que debe plantearse el estudio de procesos escriturales desde una perspectiva sociogenetica.
Ahora bien, el volumen de los estudios geneticos realizados hasta el presente permite poner en evidencia que las transformaciones mas significativas que se observan en los papeles de trabajo escritural nunca son interpretables como el efecto exclusive de una inscripcion socio-cultural o sociohistorica (asf como tampoco de un deseo inconsciente o de una constriccion lingi.ifstica o poetica); cada transformacion deci siva parece actualizar simultaneamente varias de esas instancias -asf como una fusion de materiales experienciales e ideologicos-, que actuan en un juego de convergencias que las asocia en un punto preciso del pre-texto. Pero hay zonas del terreno que condensan indicios privilegiados para acometer alguno de esos abordajes hem1eneuticos, son aquellas en las cuales las conceptualizaciones que regulan las practicas discursivas se resquebrajan . Las manifestaciones de incertidumbre, las vacilaciones, asf como las fluctuaciones y las contradicciones, y tambien los desfallecimientos y los descartes, constituyen las huellas visibles de un proceso de produccion de sentido.
El postestructuralismo ha insistido en reconocer en Ia presencia de tension - incluso, de violencia- un rasgo inherente de Ia produccion de sentido. En esa metaffsica de Ia escritura que Derrida construye deconstruyendo el logocentrismo, el sentido emerge como una inscripcion espacio-temporal en Ia que se tensan "diferencias" preexistentes.40 En el ambito de Ia teorfa literaria, Ia definicion del texto en tenninos de "poductividad",41 y particularmente Ia introduccion de conceptualizaciones como las de "feno-texto" y "geno-texto,42
transformaron Ia lectura comprensiva en una actualizacion de oposiciones.
UNOS PLANTEOS TEORJCO-METODOLOGICOS 89
l)csde Ia perspectiva sociosemiotica, ya se ha examinado (y aplicado), si -uicndo a M. A. K. Halliday,43 una definicion dinamica del significado tex
luul en tenninos de opciones hechas dentro de un contexto.44 Desde otra malril'. teorica, en sus analisis de los "efectos de sentido" Lacan privilegia Ia "va:il ac ion" (su definicion de "significante" se articula en un sistema presidido por tres tenninos vinculados entre sf: sujeto, objeto y vacilacion) , ya que conNidcra que el significante solo cumple su funcion de engendrar significacion ll cc lipsarse para dejar Iugar a otro.45
Toda "crftica" es el testimonio de una travesfa, es el remanente de un "ntravesamiento"; pero cuando las miradas que atraviesan un campo pueden cli spersarse ad infinitum porque estan confrontando perpetuamente un "adenlro" con un "afuera", el recorrido que aspira a recoger testimonies crfticos se vc constreiiido a desplazarse a traves de recortes de significacion. Yen los vel'icuctos laberfnticos de Ia escritura -incluso en Ia variedad de casilleros resullnnte de una reduccion clasificatoria- es arduo recortar.
En efecto, es diffcil percibir de inmediato que en las fluctuaciones o en las dcc isiones asistematicas Ia contorsion fonna parte de un recorrido; es diffcil llnll ar un sentido subyacente cuando las contradicciones nos estrellan contra In 16gica de Ia identidad y nos dejan perplejos. De allf Ia compulsion a acotar ;spacios de analisis para intentar reconocimientos significativos; pero los re;ortcs no pueden ejecutarse sobre secuencias lineales sino sobre sistemas helcr6geneos y complejos en donde las multiples fuerzas que confrontan (escrilura-texto, textualizacion-contexto, canon-anticanon, autor-lector, inconscienlc-consciente, anulacion del sujeto-emergencia del sujeto) no son opuestos anlitcticos sino partes constitutivas de una misma dinamica.
Si se considera que, en el marco de un paradigma indicia] , el aporte propucsto es un constructe conceptual que pretende dar cuenta de "parte" de una realidad, su grado de validez resultara directamente proporcional al nivc l de representatividad de Ia muestra elegida. Y siendo Ia recursividad uno de los principios que gobiernan las conceptualizaciones -asf como los proccsos de socializacion y de produccion cultural-, habra de admitirse que su incremento en los puntos de tension es siempre significative. Por eso recorlar los lugares de conflictos discursivos permite recopilar testimonies reveladores de sentidos ocultos o pruebas confirmatorias de hipotesis preexislcntes, yen los materiales de genesis de escritura examinados aquf, es Ia elahoracion de Ia "clave lingi.ifstica" Ia zona movediza mas cargada de contenido indicia!.
·{I ,'/;'NII'SIS /) /:' HSCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
, I, Jt:ull•uuuu lo de sociolcctos c intcracci6n social
l.!n In mcdida en que el material de genes is de escritura abre Ia posibilidad di.! pc nsur un prod ucto textual a partir de sus rafces lingi.ilsti cas (o al menos, a purt ir de zo nas muy cercanas a esas ralces), se define una perspectiva de estudio bastante clara desde Ia lingi.ilstica. Pero cuando se apunta al proceso de producci6n de sentido como fen6meno discursivo, Ia potenc ial multiplicidad de enfoques puede volverse abrumadora. Como una transacci6n entre esos dos abordajes, he recortado un espacio de intersecci6n entre lo lingi.ilstico y lo soc ial.
Una de las evidencias mas claras acerca de c6mo Ia escritura reproduce las tensiones de su entorno sociocultural esta representada por Ia elaborac i6n de Ia "c lave lingi.ilstica" de un tex to , particularmente por el manejo de los " lectos" y " registros".
Si se enmarca el anal isis lingi.ilstico en una teorla crltica de Ia soc iedad que nose ori ente so lamente hac ia Ia producc i6n literari a s ino tambien hac ia todos los discursos que coex isten e interactuan en e l interi or de una formaci6 n soc ial, se define una perspectiva soc iol6gica para Ia cuallos lenguajes grupa les - los sociolectos- constituyen un objeto de estudio primordial. Esos le nguajes so lo existen "en estado puro" en ciertos contextos de situaci6n (en los di scursos politicos, sindicales, religiosos o cientlfi cos, por ejempl o), pero -tal como sostiene Pierre Zima-,46 en las reconstrucciones esteticas de esos lenguajes grupales se da una abstracci6n de sus marcas mas visibles. Por eso, los discursos literarios sue len representar mejor que otros Ia interrelac i6 n de soc iolectos en tanto Indices de un tipo de interacci6n g rupal en el seno de un a com unidad . En este sentido, se enfoca el di scurso literario como un a mise en scene de esa interacci6n polemica y dial6gica de discursos ideol6g icos que fue descripta por Valentin N. Voloshinov.47
Se va definiendo asl una "situac i6n sociolingi.i lstica" marcada por ali anzas, rechazos y conflictos procedentes de posic iones colectivas he terogeneas expresadas en discursos que se complementan y se contradicen, si tuaci6n que - segun Zima- puede ser considerada como un a reproducci6n metonlmica de situaciones sociolingi.ilsticas hist6ricas y contempon1neas.
E l aparato enunciativo, los sistemas de modo, modalidad y persona, las actitudes y evaluaciones que se proyectan sob re e l discurso, e l tono con que se narra van perfilando una "voz" que sale de los lfmites del texto; pero es sobre todo Ia "c lave lingi.ilstica" lo que permite as ignar a esa voz un rol soc ial.
,\/.(,'UNOS PLANTEOS TEORICO-METODOLOGICOS
La elaboraci6n de Ia "clave lingiiistica" en los Cuentos de muerte y de sangre
91
La literatura regionalista emplea Ia lengua con una "doble clave", en Ia qu ~.: sc confrontan -a traves de sus dialectos y las modalidades discurs ivas usoc iadas- dos productos humanos: un hombre de clase soc ial superi or (q ue ohscrva una realidad agreste que no lees ajena y a Ia que se siente li gado afectt vamente, pero cuya inserc i6n cultural es otra) y un hombre totalmente conNustanciado con ese ambito, inseparable de el (generalmente un prole tari ado tural ). Esa doble clave suele estar nftidamente marcada, lo que impuls6 a Ant(lni o Candido a describir un "estil o esqui zofreni co".
En Ia primera redacci6n de los relatos escritos antes de 19 15, R . G . mar~· u ha Ia distancia entre el mundo rural y e l urbana entrecomill ando las expresio ncs propias del dialecto campero: "las casas", "colorao sangre' e taro" , "111anos" -de animal- ("Juan M an uel"), "mamaos" ("Justo Jose"), "ernhul'lwo" ("El Capitan Funes"), etc. Pero durante el proceso de reelaborac i6n, tolito una s ignificativa decision: permiti6 que el discurso del narrador admitie~c como propios los terminos que el hombre cu lto vi ncu lado al ambito rural ~· tnpleaba coloquialmente (no s6lo dentro de ese ambito si no tam bien, ocas ionnlmcnte, fuera de el) y comenz6 a suprimir esas comillas. Se observan ade-111 :\s, como en Don Segundo Somhra,48 algunos usos esporad icos de morfofon~ t ica rural en el discurso del narrador: pa despenarse ("Yenganza"), gatiadi/11 ("EI remanso") , sestiahan ("Trenzador"), etc. Particularmente, e l autor suhraya sus vlnculos con ese mundo utili zando vocabulario y fraseo logla ruralcs: mocito ("Facundo"), flete, aperado ("Juan Manuel"), se ejecuta ("Justo Jose"), etc . (aunque balanceandolos habilmente dentro de un lenguaje urbano y culto q ue no excluye Ia irrupci6n de imaginerla impresionista-expres ion isla). Ex istla una profunda asimilaci6n de Ia cu ltura rural por parte de Ia c lase li.: tTatcniente, que exhibla ese sello en su lenguaje (en parte a sab iendas , en parte inconsc ientemente), y el culti vo o el rechazo de ese rurali smo lingi.ilstiro - unido siempre a determinados comportamientos y actitudes- se asociaba a matices ideo16gicos. Un comentari o de Silvina Ocampo -durante una entrevista periodlstica relativamente rec iente- es testimonio de las dos posturas: "I R. G.] era muy criollo (para mi gusto demasiado), como si hubiera estudiado a fondo el a ire criollo".49
Aparece entonces, ya en los CMS, lo que Amado Alonso juzg6 como " Ia :il.ortunada innovaci6n estilfstica" de Don Segundo Somhra: haber e laborado lilc rariamente Ia lengua viva de los estancieros cul tivados "en vez de agauchar Ia lengua literaria general". 50 De esta manera, R. G. no solo introd uj o en Ia literatura argentina un nuevo registro, ensay6 un instrumento capaz de con-
92 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDJOS CULTURALES
solidar una alianza estrategica entre dos mundos alterados por un proceso de modernizacion.
Consecuentemente, Ia reescritura limani los contrastes excesivamente marcados entre los dos registros. Asf, por ejemplo, el uso de expresiones francesas que acudfan con espontaneidad a! habla del autor -algo muy frecuente en los borradores- marcaba una separacion demasiado tajante entre dos culturas; el autor las desecho sistematicamente en los relatos de anclaje referencial rural : saccadent" ("De mala bebida") es eliminado (se opta por otro rasgo descriptive), lo mismo que aboutie ("De un cuento conocido"),flasque y debris ("Nocturno"). Ademas, l 'impreinte es suplantado por "Ia impresion" primero y final mente por la expresi6n ("De un cuento conocido"); un eclat de luna se convierte en un pedazo de luna muriente y bruto devoue a nuestras 6rdenes en bruto obediente a nuestras 6rdenes ("Compasi6n"). Tambien es desechado del discurso del narrador el cultismo detritus ("Nocturno"), otra nota discordante dentro del tipo de dialogia discursiva que dos ambitos culturales entablan en estos relatos. En cambio, los terminos extranjeros se acumulan con efecto parodico en "La estancia nueva", que primitivamente se titulaba "EI Parvenu".51
La cuidadosa elaboracion de Ia "clave" lingi.ifstica que vincula dos grupos sociales tambien establece exclusiones. Terminos familiares generales, que abrfan el espectro de clases, son eliminados: sus viejos adoptivos, por ejemplo, se transforma en sus bienhechores ("La deuda mutua") . Por otra parte, los terminos coloquiales del dialecto urbano no tienen cabida en CMS, solo aparecen en el discurso parodico de "La estancia nueva" como marcas lingi.ifsticas de pautas de valores execradas. En este relato aparece una voz discordante: taro excepcional, mestizaci6n rapida, tipos perfectos de raza, buenos reproductores. La modulacion parodica no exigirfa en este caso entrecomillado; no obstante, se lo af\ade en Ia revision para destacar las notas mas disonantes: ellexico conversacional urbano de origen lunfardesco (como "abatatarse"), que separa a don Justo tanto de las clases altas tradicionales como del proletariado rural. Tam bien se entrecomillaron los terminos extranjeros, incluso los que ya se habfan incorporado con naturalidad a! lenguaje de los estratos sociales elevados. Su acumulacion pedante se integraba coherentemente en el discurso parodico, pero Ia intercalacion de comillas delata aquf una reacci6n escandalizada ante un proceso de apropiacion simb6lica.
A diferencia de Ia reelaboracion de Don Segundo Sombra, que trabaja Ia dialogia discursiva entre dos medios culturales orientandola hacia Ia creacion de un arquetipo de Ia armonfa,52 aquf se produce una comunicaci6n no exenta de vaivenes que el analisis genetico descubre. En "Don Juan Manuel", por ejemplo, el manuscrito conservado consigna el vocablo colorao sin entreco-
\U;UNOS PLANTEOS TEOR!CO-METODOLOGICOS 93
lltil lar en el discurso del narrador; pero en Ia primera ed ici6n de CMS el terttilno se lee entre comillas. Estos forcejeos entre dos c6digos se reiteran, yen 111 mi sma direccion que este regreso a Ia norma culta se inscriben ocasionales pnsos de una forma mas espontanea y propia de Ia oralidad a otra que ex hibe Ill marca de Ia escritura elaborada. Asf, en enmiendas a contrape lo de Ia evoltt~.: i <J n de Ia norma escrita, el grupo obsc- (por ej ., obscuridad) sustituye sisl\' lliMicamente a osc-, o formas verbales con pronombre enclftico desplazan a Ius que llevaban pronombre antepuesto: se aproxim6 se convierte en aproxi-1/trise ("El Zurdo") , se abri6 en abri6se ("Nocturno"), etc. Diez af\os despues, I' ll Ia ree laboracion de Don Segundo Sombra se impone, en cambio, Ia tendenviu opuesta, lo que revela que Ia dialogia discursiva que formaciones culturaII'S diversas entablan a traves de esos tironeos normativos conoci6 di st intas re-
oluciones a lo largo de Ia vida del autor. La genes is descubre asimismo una dialogia de otro tipo, que resulta de Ia
l\' lac i6n del escritor con su medio soc ial primari o y se traduce en cierto tipo d ~o· conces iones. Tiene un evidente caracter concesivo Ia supres i6n de expre-Iuncs (a veces, tan solo alusiones) consideradas groseras o de mal gusto, aun
ll'llt<1 ndose de una fraseologfa que habfa surgido con naturalidad en su contexlo: ;hijo e 'perra! ("Justo Jose'') , la muy ... daba rienda ("Venganza"), habrfa tl(/rido don Jacinto ("AI rescoldo"), a quien echa culo la taba, hij'una gran ttttlo ("Nocturno"), ;Negro'e mierda! ("La donna e mob ile"), etc . Por otra parll', en "Nocturno", Ia supresi6n de alguna imagen demasiado truculenta en Ia Jll imera edici6n de CMS podrfa ser Ia consecuencia de comentarios despertadus por Ia publicaci6n de esc relato en el Nro. 760 de Caras y Caretas (1913).
Finalmente, se observa que, reelaborando el lenguaje del estanciero culto, It G. no solo hall a un instrumento expresivo que le permite vincular dos <1mhitos en los que ese tipo social se mueve con soltura, encuentra ademas un calli! I apropiado para vincular un canon realista con esa estetica impresioni s-111 cxpres ionista que habfa aprendido a admirar en modelos franceses. Asf, en 111cdio de escuetos relatos que en lfneas generales parecen cef\irse a una reprodut:c i6n bastante objetiva sobre elmolde de Ia anecdota, pueden desli zarse sin ncar un contraste abrupto imagenes como las siguientes ("AI rescoldo"):
Hartas de silencio, morfan las brasas aterciopelandose de ceniza. El candil tiraba su ll ama loca cnnegreciendo el muro. Y Ia ultima llama del fog6n lengtieteaba en torno a Ia pava, su mida en morrongueo so
iioliento.
Cuando en el tratamiento hiperartfstico de Ia realidad e l narrador-transn iptor asume ab iertamente el papel de reelaborador literari o, se define -jun-
94 GENESIS DE ESCR!TURA Y ESTUDJOS CULTURALES
to con el reconocimiento de un esteticismo que interesa al autor tanto o mas que el memorabile53 primitivo- el componente interpersonal de estos relatos: el enunciador nose centra, como el autor nativista, en mostrar un ambito regional a quien no lo conoce o a quien lo conoce mal, a e l le importa mas comunicarse con quienes sean capaces de apreciar Ia creaci6n de un nuevo ti po de representaci6n de Ia realidad.54 Como escritor perteneciente a una clase social que se sentfa amenazada por los cam bios que Ia modernizaci6n de l pafs trafa aparejados -entre los cuales el impacto del aluvi6n inmigratorio en Ia estructura productiva y en Ia configuraci6n social noes el unico factor decisivo-,55 R. G. busca en el criolli smo se ll os de identidad nacional que legitimen las posturas de quienes los ostenten. Este camino tambien habfa sido iniciado por los regionalistas, pero este reconocido precursor del grupo de Florida representa una nueva actitud literaria. Ensaya asf un instrumento adecuado para consolidar una identificaci6n nacional precisa dentro de su propia clase.
La identi ficaci6n de lo criollo con el polo "barbaric" de Ia opos ici6n sarmientina todavfa subs istfa a comienzos del siglo XX, y Ia evoluci6n semantica del adjetivo "gaucho" -desde 'grosero', 'zafio', 'taimado', 'astuto' (las unicas acepciones adjetivas consignadas todavfa hasta hoy por el Diccionario de fa Lengua Espaiiola de Ia Real Academia) hasta 'servic ial', 'des interesado', 'generoso' (todavfa en uso actual mente, pero aun sin entrada en el repertorio academico)- es el testimonio del proceso evaluativo desarrollado en el seno de una com unidad. La gauchesca y el nativismo dieron un fuerte impulso a ese proceso, a Ia par que contribuyeron a dar dimension popular al reconocimiento de una identidad nacional por esa vfa. Y las clases medias , de pronunciada ascendencia extranjera, se sumaron a esa corri ente en ansiosa busqueda de arraigo. Pero en los estratos sociales mas altos subsistfan focos de resistencia que, a su vez, interactuaban con una reconfiguraci6n del esquema de Ia distinci6n. Afiadimos un testimonio complementario a los documentos anali zados por estudiosos del tema56 porque se asocia con Ia literatu ra gi.iiraldiana. Borges -quien habl6 en varias oportunidades de sus lecturas clandestinas del Martin Fierro-57 cont6 esta anecdota:
Era [R. G.] amigo de mis padres y venfa a casa con mucha frecuencia. Precisamente ami madre le dio a leer Don Segundo Sombra . Se lo trajo una tarde; al dfa siguiente mi madre lo ll am6 y le dijo: 'Tu libro ti ene que ser muy buena, porque yo detesto las crioll adas y anoche estuve leyendo hasta las tres de Ia manana para tenninarlo". A ninguna senora le gustaban las criol ladas58
\WUNOS PLANTEOS TEOR!CO-METODOLOGJCOS 95
:onsumada Ia "desaparici6n del gaucho" (el proletariado rural de un siste-11 111 de cxplotaci6n ganadera precapitalista), Leopolda Lugones va a contribuir li l'liminar con El Payador esos resabios de una actitud nacida en otra coyuntu-111 soc ial , pero lo hara con argumentos que hoy suenan peregri nos. Antes, lo ha-11111 intcntado en La guerra gaucha con un recargado bagaje ret6rico. En 1915, l11s CMS usan como metodo de penetraci6n una sugesti6n estetica mas sutil.
'l(>do texto se define a partir de Ia diferenciaci6n social de aptitudes y l'll ltlpctencias que pueden escribirlo y leerlo. En busca de un lector affn, R. G. llNpira a reseman ti zar mediante Ia reelaboraci6n literaria un material de ancla-1' n.: fcrcncial rural, y en su trabajo va instaurando un tipo de interacci6n so-
1'111 1 caracterizado por el refuerzo de posturas compartidas. Pero Ia obra no tuvu Ia rcpercusi6n esperada,59 Ia complicada dialectica del campo cultural -en lit que se tensaba un conflicto de hegemonfas como parte inherente de un prol'I'SO polftico- requerfa del auxilio de voces afines. Verdadero precursor de las V11 11 guard ias,60 R. G. inici6 un proceso comunicativo que continuan1 refim1ndPsc por un camino adyacente y alcanzara su punto culminante en Don Se,q ttnrlo Sombra (1926). Parad6jicamente, esa instauraci6n de un autentico mi-111 de identidad nacional a traves de una transposici6n hiperartfstica de Ia rcaltdad - inmersa en un complejo juego de interacciones entre Ia producci6n cul -1111"<11 y el proceso social- ensanchara el campo de los destinatarios de Ia litelliltJra gi.ii raldiana. El autor entrevi6 esa repercusi6n y Ia vivi6 ambiguamenll', lo prueba otro testimonio de Borges:
Como suele ocurrir, [R. G.] no era buen crftico de su obra. Un dfa me dijo: "Este libro mfo [DSS] va a tener exito porque es una criollada, pero es inferior a Xaimaca"61
En suma, Ia escritura -ese objeto "redescubierto" por los estudios de Ia crflt l·a gcnetica-, en tanto soporte material e intelectual de Ia cu ltura, recoge en ~ u interior las tensiones del proceso social en que esta inmersa. Asf, enfocandu un aspecto especffico de Ia comunicaci6n, que puede resumirse en Ia nol' t<! n de "genesis de Ia escri tura", y acotando en ell a los "lugares de conflictos di scursivos", se abre un cam ino para replantear Ia problematica de Ia existenl'l<l de algun tipo de "homologfa" estructural y funcional entre los distintos ~ 1 s tcmas simb6licos.
El analisis de productos textuales (por ejemplo, las novelas y los cuentos ~' ditos de R. G.) permite, tambien, observar un entramado de sociolectos y re):istros que remite a! juego de tensiones de un proceso hi st6rico, y el recorridu paratextual corrobora lecturas. Pero el material de genesis se introduce en Ia dim1m ica misma de ese juego de tensiones.
tJ() GENESIS DE ESCR!TURA Y ESTUDIOS CULTURALES
Indudablemente, Ia crftica genetica no abre e l unico camino para analizar
Ia evoluci6n de un proceso creador en interacci6n con su contexto hist6rico
(ni siquiera puede sostenerse que sea el mejor); pero esta tambien fuera de dis
cusi6n Ia funcionalidad de una complementaci6n entre las diferentes corrien
tes que se interesan por los procesos culturales, complementaci6n que no suele darse en forma sistematica.
\I ,(;UNOS PLANTEOS TEORICO-METODOLOG!COS
NOT AS
I. Vcase HALLIDAY, M.A. K. (1982, pp. 128-150).
. Ibid., 137.
97
1. Se conservan en Ia Biblioteca Nacional manuscritos ho16grafos y algunos ap6graros dactilografiados de los relatos que en 1915 fueron publicados con el titulo general de Cuentos de muerte y de sangre (en adelante citados CMS). Con este material pre-textual (borradores y copias con reescrituras) mas el anticipo de publicaci6n de algunas piezas (siempre con variantes) en Caras y care/as, y tomando como texto-base Ia I a. ed. (no bubo otra en vida del au tor), he preparado una edici6n critica de esa obra; vease El proceso textual de Cuentos de muerte y de sangre de Ricardo Giiiraldes. Edici6n critica y estudio filol6gico-genetico preliminar de Elida Lois, Buenos Aires, ln f. Conicet, 1989 (se citara CMS). Veanse, tambien , LOIS, E. ( 1994 y 1995a), yen este volumen, IV ("Ediciones geneticas").
Solo han sido examinados por otra investigador, basta el momenta, los pretextos de un cuento flaubertiano que no pertenece a Ia serie de los CMS: "San Antonio" (integra Ia secci6n Trfptico cristiano). Vease D' ALVIA de GROUSE ( 1984, pp. 125-141 ): aunque noes un trabajo ortodoxamente enmarcado en Ia critica genetica, presenta descripciones y analisis de material de genesis literaria.
4. La consideraci6n aislada de cada nivel modi fica, en cada caso, el concepto de peritexto .
.'i. R. G. ve en el gaucho, ante todo, Ia encarnaci6n de un sistema de valores solido: " EI gaucho dentra de sus medios limitados es un hombre completo". Cf. "Notas sobre Martin Fierro y el gaucho" (OC, 732).
(l Vcase OC, p. 647.
7. Vease LOTS, E. (1988, pp. LVII -LXIII).
X. En su "Pr61ogo" a Recuerdos de La tierra de Martiniano Leguizam6n (Buenos Aires, J. Lajouane & Cfa, 1896, pp. IX-X), Joaqufn V. Gonzalez destaca esta cualidad: "Pertenece, pues, este libra, al genera valiosfsimo de los que preparan en lenta y laboriosa gestaci6n los elementos de La futura historia nacional, Ia hi storia verdadera, Ia que sigue a una Naci6n como organismo fisiol6gico y como personalidad humana, sin desprenderse de sus adherencias fatales bacia Ia tierra que habita y el ambiente que respira y Ia rodea". Tam bien M. Leguizam6n, qui za el mas conspicuo representante del regionalismo literario, declar6 en el "Prefacio" de AIIIW nativa (Buenos Aires, Arnaldo Moen y hermano, 1906, p. 8) el prop6sito de capturar esencias nacionales a traves de su literatura terrufiista: "La imaginaci6n y Ia fantasfa han prestado apenas su colorido al relata en que he pracurado pintar idiosincrasias netamente argentinas, criollas para emplear Ia acepci6n corriente de Ia tierra". El enfasis es mfo.
(). A traves de los cuatra relatos que integran este grupo, el autor echa una mirada despec tiva sobre Ia vida urbana. Asf, desde el peritexto de Ia serie titulada Cuentos de muerte y de sangre, R. G. remarca una contraposici6n entre dos ambitos y Ia define en terminos de autenticidad versus inautenticidad.
98 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
I 0. El tachado indica las supresiones. Los reemplazos en interlineado (es decir, las variantes de lectura) se transcriben en cuerpo menor.
II. Llama Ia atenci6n Ia ausencia de modalizaci6n reprobatoria en las dos versiones de este pasaje. El R. G. de 1912 (aiio de Ia com posicion de este relato) vela Ia violencia electoral como una pnictica social normal.
Sin embargo, el autor toma otra ac titud cuando en 1916 escribe "Politiquerfa". El estallido de Ia Gran Guerra lo sobrecoge y altera su propensi6n natural hacia el apoliticismo. Como lo seiiala N. JJTRIK (1968, pp. 701-702), tambien se resquebrajara su obstinado esteticismo y se acentuan1 una "relaci6n con lo concreto que en Giiiraldes se referini por cierto de un modo a! go abstracto a Ia tierra , a! pasado, a Ia tradici6n, y a cierta moral apoyada en todos esos elementos".
En CMS, todavfa no se han seleccionado los elementos que definin1n en DSS una ejemplaridad moral.
12. La reestructuraci6n del sistema actancial puede ser considerada, tambien, como un ejemplo de modificaci6n del componente interpersonal dentro del mundo de fkci6n. Yease LOIS, E. ( 1986 y 1988, pp. LIX y 70-78).
13. Vease infra 1.3.1. "La estructura generica".
14. Cf. "A modo de autobiograffa" (OC, 34): "Raucho fue una autobiograffa de un yo disminuido. lba a llamarse algo asf como Los impulsos de Ricardito".
15. Cf. " Prisma" (OC, 67): "EI prisma recibe luz e, inconscientemente, rompe transparencia en siete colores".
16. Cf. DSS, p. 61: "LSufrirfan? En sus rostros indiferentes el agua resbalaba como sabre el iiandubay de los pastes, y no parecfan mas heridos ·que el campo mismo." Cf., tambien. p. 114: "Don Segundo no me contestarfa [ ... ], ique hombre que no concluirfa nunca de conocer!"
17. " De esos hombres nacfan a diario en aquella epoca, encargados luego de eliminarse entre ellos, limpiando el campo a Ia ambici6n del mas fuerte."
18. "Sufri6 Ia eterna tragedia del grande. Engendr6 y pari6 en el dolor segun Ia arden divina."
19. "Un cuento es para alguien pretexto de hermosas frases; estudio, para otros; para aquellos, un media de conciliar el sueiio [ .. .]."
20. "En Cuentos de muerte y de sangre trate de plegar mi estilo a las virtudes de l hablar gaucho que me parecfan esenciales. Asf trate de forzar Ia sfntesis, hasta conseguir violencia. De haberme puesto entonces el tftulo de un ismo me hubiese llamado esencialista. Siendome habitual fijar en tarjetas mis prop6sitos, como para que no se me escaparan, apunte: 'Quisiera que mi prosa fuera extractada, breve, fuerte: lo que mas me gusta de Ia mano es su capacidad de convertirse en puiio' .'' Esta carta (OC, p. 789) contiene un programa de escritura, y un anal isis de las motivaciones de su formulaci6n: Ia voluntad de generar una textura a partir de su anclaje referencial.
21. Yease CANDIDO, A. (1972, p. 808).
\/,(;UNOS PLANTEOS TEORICO-METODOLOGICOS 99
. Ycase LOIS, E. (1988, p. LXI , n. 46).
II, Cf. A. ALONSO, Materia y forma en poesfa, 3a.ed. , Madrid, Gredos, 1965 , pp. :1 60-361.
lif . V case LOIS, E. (1988, pp. XL-LXII).
~ . li e analizado Ia genesis de esa dialogia discursiva en II , 2.2.
(1. Ycase "A modo de autobiograffa" (OC, pp. 28-34).
. En "Carta abierta" (OC, p. 649), R. G. asume ostensiblemente un elitismo estetir.a nte: "En arte hay dos actitudes, Ia de mirar a! publico y hacer piruetas de hi slri6n [ ... ] y Ia de encararse con el misterio inexpugnable del arte mismo".
lH. l.a identificaci6n soc ial del escritor, en tanto hombre que dejaba de ser "pluma polfli ca" o "dilettante" para asumirse en esa funci6n profesional especffica, es tambi en un signo de los nuevos tiempos.
'J . Ycase n. 15.
10. V case JOLLES, A. ( 1972, p. 137).
ll . lhfd., pp. 159-171.
12 . I:ste relata de 1911 esta todavfa vincu lado con el sistema expresivo de Ia literatura regionalista y no tiene Ia concentraci6n estructural de los restantes. Su estamp:l central no se va entretejiendo conjuntamente con Ia acci6n, se inj erta en una sccuencia descriptiva.
I I. P:tra Ia distinci6n entre "cuento", "relato" y "estampa", vease N. BRATOSEVIC H, Metodos de analisis literario aplicados a textos hispanicos, Buenos Aires, ll achette, 1980, pp. 155-165.
ld. Algunos ejemplos: "las atenciones del que adivinaba personaj e in~J'!EirtaAte ("Don Ju an Manuel"); "sus~ aiios", "visitas a su estancia [ ... ] con el objeto de~ 11t1 n~arel~a y apretar ciertas clavijas", "el senor debfa estar tomao y le !'leer era EJile ltm fo "ffials 8e8i8a" ("De mala bebida"); "una cerraz6n 8e tristeila en su mirada", " in sistfa sabre el cansancio ~", " las trenzas salfan desparejas se8resalieA8e 111)5t!lles tieAtes" ('Trenzador").
1~ . !'or ejemplo, en "De un cuento conocido", "Ia cueriada de algun encardao, cosa comu n en esa cpoca. Estos, hinchados" se transforma en " Ia cucriada de a! gun enr:trdao que, hinchado".
IIi Ycasc n. 20.
I/ . V6ase I, 1.2 (en particular, 1.2.5).
I H. V case BOURDIEU, P. (1992, pp. 176-277).
JIJ . Ycase FOUCAULT, M. (1970).
Ill . VC:lse DERRIDA, J. (1967. I, 3).
II . Me rcf"iero a Ia elaboraci6n del concepto de "texto" -entendido como cierto "modo de funcionamiento" del lenguaje-, surgida en torno a Ia revista Tel Que! (Roland Barthes, Jacques Derrida, Philippe Sollers, Julia Kristeva).
100 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
42. Yease KRISTEVA, 1.(1969, p. 278-289).
43. Yease HALLIDAY, M.A. K. (1982, pp. 128-150).
44. Yease II, I.
45. Yease LACAN, J. (1966). Vease, particularmente, "Le seminaire sur Ia lettre YO
lee".
46. Yease ZIMA, P. (1989, pp. 110-111).
47. Yease VOLOSHINOV, V. (1929).
48. Vease LOIS, E. (1988, p. LXI, n. 46).
49. Cf. La Naci6n (Buenos Aires), 9-2-86, Secc. 4a., p. 2. Desde una perspectiva opuesta (de "adentro" hacia "afuera"), R. G. habfa mitificado esa interrelaci6n entre dos ambitos culturales en el final de Ia "Dedicatoria" de Don Segundo Sambra: "AI gaucho que llevo en mf, sacramente, como Ia custodia lleva Ia hostia".
50. Cf. ALONSO, A. (1955, pp. 360-361 ).
5 I. Tam bien en Ia serie Aventuras grotescas un cambio de tftulo disimula actitudes discriminatorias demasiado explfcitas. "Arrabalera", otro ejercicio de discurso par6dico -esta vez orientado hacia el folletfn cursi, aunque desplegando ademas otras gamas-, se habfa titulado primero " Historia pobre". Se jugaba asf con Ia ambigtiedad del adjetivo "pobre": histori a ' trivial'/histori a 'de gente perteneciente a un estrato social inferior' (Ia llamada "gente pobre" en el sociolecto de Ia burguesfa).
Los estratos emergentes, Ia clase media, el proletariado urbano, y Ia ciudad que se esta transformando en megalopolis son agentes de esa modernid ad latinoamericana que hace tambalear Ia hegemonfa interna de Ia oligarqufa terrateniente. El tftulo definitivo conserva Ia carga despectiva que se proyecta sobre los tipos sociales suburbanos, pero Ia atenua al focalizar Ia localizaci6n espacial de Ia historia (el "arrabal"). En Ia ciudad que se moderniza, el libro trasciende los lfmites de Ia clase de quien escribe, y Ia reescritura pasa a considerar -a veces- una recepci6n que no habfa sido tenida en cuenta de entrada.
52. Yease LOIS, E. (1988, pp. XL-LXII).
53. La referencia anecd6tica de transmisi6n oral es Ia matriz de donde arrancan los relatos de CMS. Se trata del embri6n generico que Jolles ( 1972) llama memorabile. Surge de Ia necesidad de "documentar" y presenta una organizaci6n que deja entrever Ia voluntad de extraer un sentido a partir de Ia transcripci6n de un hecho.
54. En "Carta abierta" (OC, p. 649), R. G. asume ostensiblemente un elitismo estet izante: "En arte hay dos actitudes, Ia de mirar al publico y hacer piruetas de histrion [ ... ] y Ia de encararse con el misterio inexpugnable del arte mismo".
55. La identificaci6n social del escritor, en tanto hombre que dejaba de ser "pluma polftica" o dilettante para asumirse en esa funci6n profesional especffica, es tam bien un signo de los nuevos tiempos.
\l l7UNOS PLANTEOS TEORICO-METODOLOGICOS
~ (l . Vcase RODRIGUEZ MOLAS, R. (1982, pp. 237-242).
~7. Vcase BORGES, J. L. (1953, p. 7).
~ K . Cr. La Naci6n, 9-2-86, Secc. 4a., p. 2.
101
~ 1) . Publicados juntamente con El cencerro de crista! ( 191 5), cuyas innovaciones vanguardistas tuvieron un inmediato eco desfavorable en Ia crftica insti tucionalizada, los CMS parecen haberse visto afectados por el fen6meno publicitario adverso. El autor consign6 en "A modo de autobiograffa": "Por refrse de El CencetTO nadie compr6 los Cuentos, de los que al cabo del afio me liquidaron siete
cjc mplares" (OC, p. 32).
(J(). Particularmente con El cencerro de crista/, cuyas piezas fueron compuestas simultaneamente con los relatos que pasaron a integrar los Cuentos de muerte y de sangre. Fue publicado, tambien, en 1915.
11 1. Vcase Ia entrevista citada en n. 58.
III
ESTUDIOS GENETICOS
'ONSTRUCCION DE UNA AUTO RID AD LITERARIA Y TEMATIZACION DEL AUTORITARISMO (i\CERCA DE LA GENESIS DE LA GUERRA GAUCHA I ) I ~ LEOPOLDO LUGONES)*
I. La genesis de un proyecto hist6rico-literario
La genesis textual de La guerra gaucha abarca un largo perfodo. Comien/ .11 por lo menos en 1897 y culmina en 1926, cuando Leopolda Lugones publ ica Ia 2• ed. despues de una ultima campaiia de lima y pulido llevada a caho sobre un ejemplar de Ia edici6n prfncipe. 1 Pero su etapa mas rica en conII ictos y tensiones se extiende desde 1898 hasta Ia publicaci6n de Ia I a ed. - en I <)05- 2 y esta registrada en dos cuadernos manuscritos que contienen borradll rcs avanzados profusamente reescritos ;3 en particular, a traves del cuestioll :l llli cnto de dispositivos ret6ricos y estrategias discursivas que a veces se 11 handonan o se transforman pero que otras veces se retoman, los conflictos .' sc riturales reproducen las tensiones que se le crean al oficio de escribir en sus rclaciones con Ia esfera del poder.
En los comienzos de su instalaci6n en Buenos Aires y ya en vfas de alejallli cnto de sus fugaces posiciones socialistas, Lugones inicia un proceso escrilura l con el tratamiento de una tematica grata a! poder politico: Ia busqueda
104 GENESIS DE ESCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
de una tradicion fundante para el Nuevo Estado L iberal; pero, paulatinamente, su escritura se ira desplazando de Ia invencion de una tradic ion a Ia in vencion de una escritura. Asi, se observa un proceso de reconfigurac ion de canones y de generos literarios que no es aj eno a las confrontaciones ideolog icas que acompafi aron Ia constitucion y evolucion del campo literari o en el marco del programa polfti co-cultural del liberali smo conservador ( 1880- 191 6). 4
A principios de 1898 se publico en La Biblioteca de Paul Groussac5 una primera version del relato que inicia Ia serie, bajo el titulo generico de Laguerra gaucha y subtitul ado: "Un estreno". E l titulo an uncia el objetivo de construir una narrac ion de caracter epico, en tanto que el subtitulo ya revel a Ia intencion de encararl o a traves de episodios s ignifi cativos; pero Ia factura de esa muestra revela, ademas, que para el autor lo s ignifi cativo no se centra e n Ia "sustancia narrativa" (que es sumamente escueta y privilegia los predicados atributivos de l genero estampa). En otras palabras, Ia primera respuesta a programas polftico-culturales que imponen moldes epicos es una propuesta que se aparta de las practicas discursivas del mode lo generico.
E l proyecto historico-literari o de La guerra gaucha abreva datos en otros modos de recrear un pasado nacional: Ia linea hi storico-soc iologica de Sarmiento y Mitre, Ia cronfstica mati zada de Jose Marfa Paz, Ia programatica mas cercana de Joaq uin V. Gonzalez6 y, en una revalori zac ion de Ia estampa microhistori ca, Ia escritura de memoriali stas; entre e ll os, impres iona a Lugones el fmpetu y Ia vitalidad de Gregori o Anioz de La Madrid . Justamente, un cuaderno de notas de lectura de las Memorias de La Madrid - posterior a Ia publicac ion de anticipos de La guerra gaucha en La Biblioteca de Paul Groussac durante 1898- revela que conflictos van resquebraj ando subtem1neamente e l primer des igni o literario .?
2. Esplendor verbal y construcci6n de una "autoridad Iiteraria"
El pre-texto manuscrito conservado, titul ado ya "Estreno", es posterior a Ia publicacion en La Biblioteca.8 En sus paginas se reformul a incesantemente e incluso se registran ejemplos de textualizac iones primigenias que se ex pande n por los reversos en blanco de Ia pagina precedente ; apenas dos o tres frases atraviesan sin alteracion todas las versiones. A lo largo del proceso escritural, se agregan y suprimen secuencias: en parti cul ar, se eliminan largos pasajes con antecedentes historicos generales y puntuales, y se intercalan otros sobre los que se ha ejercido una s.ostenida reelaboracion literaria [ ver fi gs. 3, 4, 5 y 7, pags. 268-270, 272-274]. Asf, Ia dialectica literatura-historia se encamina
hS /'111>/0S GENET/COS 105
ll~ l l' ll s ib l emente hacia Ia literatura, y se consuma el tninsito de un canon li te-1111 1!1 lodavfa en vigencia a otros que han irrumpido con gran ex ito.
1.11 rcc laboracion del sistema ex pres ivo que desembocara en e l barroquis-11111 nhi garrado de La guerra gaucha imprime a Ia escritura una dinamica calill'l!.! riz.ada, por una parte, por el progresivo abandono de imagenes impregII IHlos de efusion emocional tipicas del movimiento romantico, asf como vesilj.llos de procedimientos propios de Ia literatura nativi sta (precis iones sobre IIIHIS y costumbres, por ejemplo) y, por Ia otra, una crec iente y sosteni da cnll llllll de marcas de adscripcion a una estetica moderni sta que no desdefia Ia plnn :lada decadente o Ia inupcion de truculencias reali stas. Se incrementa Ia 11\ 'll rporacion de imagenes sensoriales ac umulati vas, metaforas mas novedo
NII N, nsoc iaciones inusuales, vocabulario insolito y de diferentes procedencias l'llliismos, arcaismos, tecnicismos, casticismos -generalmente antiguos y de
111lg~.: n I iterario-, numerosos neologismos). Particularmente, se introducen o Ml' 1 cc laboran metaforizaciones que enfatizan las percepciones sensoriales y se l'll lliponen imagenes visuales con notas de color, luz y uno que otro entrecru-
nnicnto de sensaciones. Es decir, las descripciones pintan con pa labras un pni s: tj e decorat ivo a partir de elementos tomados del ambiente natura l y de Ia ll11ninacion de los di stintos momentos del dia; a diferencia de los textos orto
dllxa mente romanti cos, suele tratarse de telones de fondo, no de una naturaktl l animizada que acompafia al hombre en actitud amistosa o bel igerante.
No obstante, ese proceso no es lineal, esta lleno de marchas y contramarl' li iiS. Una de las orientaciones de reescritura mas sostenidas es Ia busqueda de l11 nnu lac iones mas sinteticas (a veces, incluso, a riesgo de caer en oscuridail rs), que tambien esta asociada -y aun subordinada- a Ia voluntad de reubil'ltrsc en e l campo literario, porque el explayamiento efusivo es tfpico de Ia li ll' I"Hilira romanti ca, en tantO que e] buri]amiento modern ista es mas preciSO y voucentrado .9 De todas maneras, cuando se trata de imprimir e l sello de los llll t.:vos canones, Ia reescritura puede apartarse de esa linea, amplificar sens ihkmente, y ante todo, sobreescribir. Observense, como ejemplo, estas dos
l' l11pas escriturales registradas: I. Bib!. <Nada se veia. Pero el so l acababa de aparecer. Los cerros del
oriente se coloreaban; el viento empezaba a soplar mas fuerte , muy lejos, en alguna hondonada invis ible, un tordo cantaba. «Est<l rezando», decfan los hombres . Algunos se persignaron en silencio.>
2. 2• ed. <Nada se veia en el ["en el boquete ll eno aun de brumas"], pero yael sol, como una oblea carmesi, nacia entre nieblas de indigo. De oro y rosa bicromabanse los cerros de occ idente . Flotaba un olor de aurora en el aire. Sobre Ia escueta cima de Ia loma Frontera, un buey que Ia refracc ion desmesuraba, se ponfa azu l entre el vaho matinal. Por un mo-
/ ()() GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
mento, los escarchados ramajes parecieron entorcharse de vidrio. A I fondo, Ia cordillera overeaba como un cuero vacuno, manchada de ventisqueros. Algun mogote que decoraron como de un muelle encaje effmeras nieves, eslabonaba aquella enormidad con Ia inmediata serranfa. Alia cerca, Ia masa arrugandose en plegaduras de acordeon, suavizaba su intensidad cerulea; y el matiz tornabase violeta ligeramente enturbiado por un sudor de cine. El macizo oleaje de roca apilaba en una eternidad esteril sus bloques colosos. Muy lejos, en alguna umbrfa, un tordo cantaba. Esta rezando, decfan los hombres. Algunos se persignaron en silencio.> 10
Otra lfnea de reescrituras esta representada porIa busqueda de adecuacion referencial. Por ejemplo, "Todos eran altos, musculosos, tenebrosamente cabelludos y barbudos" se transforma en: "Unos altos, delgados hasta Ia enjutez, tenebrosamente cabelludos y barbudos; otros retacones, lampifios, como vientres de tinaja los semblantes". Sin embargo, esta orientacion tambien es contrarrestada por Ia adhesion a! canon modernista. Asf, en "Ia sorda vibracion de una bordona gigantesca" del vuelo de los condores -una metafora enraizada en una realidad inmediata-, Ia bordona es sustituida por un birimbao ("con Ia vibracion de un birimbao gigantesco, cuatro, seis, diez condores cruzaron"). Otras veces, Ia adecuacion referencial es relegada por Ia sujecion a ciertas reglas de Ia preceptiva tradicional, como cuando evita repetir palabras por considerarlo fndice de pobreza lexica y sustituye los cerros y quebradas del ambito regional por picos y desfiladeros de manual de geograffa.
Asf, en los tironeos entre modelos prestigiosos consolidados y orientaciones emergentes, yen Ia sobreescritura del gesto exhibidor de maestrfa verbal , se va definiendo un autor que abreva en todas las corrientes buscando reafirmar una autoridad literaria. Marfa Teresa Gramuglio 11 ha visto en Ia rafz de esas tensas coexistencias "contlictos muy profundos generados por Ia aparicion, inescindible de Ia emergencia de las nuevas poeticas introducidas por e l modernismo, de las primeras manifestaciones de esa tendencia a Ia autonomfa propia de campos literarios en formacion, en los cuales Ia novedad como valor y el reconocimiento de los pares empiezan a primar por sobre Ia subordinacion a los modelos tradicionales y Ia busqueda de formas heteronomas de consagracion." Estas condiciones representan focos de tension para alguien que, como Lugones, se aproximo a "Ia imagen tan atractiva como temible de pocta oficial". 12
1•:,\"l'lJOIOS GENET/COS 107
,\, lnterpretaciones hist6ricas y resquebrajamientos genericos
In teresa, ademas, examinar el tratamiento de Ia estructura generica en tanlllc l genera textual surge como una dimension mediadora entre el contexto de
Nlluilcion y el texto. 1:n la primera version de "Estreno", cumpliendo ordenes de su capitan , un
H!l rgc nt o desciende porIa ladera casi vertical de un hondo precipicio para apoiln arsc de un trofeo de guerra. 13 El componente textual del relato se enmarca i'lllr:un cnte dentro del genera "relato-estampa", pero supresiones e intercalal'lilncs s ignificativas resquebrajan el sistema semantico originario alterando
llll llls sus componentes. La supresion de datos historicos y nombres propios borra los vestigios de
Ill dDcumentacion historiografica. Se elimina una secuencia bastante extensa 1'11n antecedentes historicos generales y particulares. El marco general : Ia 1'1 1111pafia de La Serna en 1816, quien toma Ia zona de Ia quebrada de Humallu aca - que era Ia llave de las relaciones con el alto Peru-, y Ia tactica de GueJllcs (Ia guerra de guerrillas) . Los antecedentes historicos directamente vinculll dt>s al episodio: un grupo de montoneros a los que se han agregado dos drafl l> ll cs infernales escapados despues de Ia derrota de Yavf, custodia el abra de l',l'Uia a las ordenes del capitan Manuel Eduardo Arias. Ademas de nombres prup ios, se citaban precisiones geograficas y tambien fechas: el 29 de diciemlll c, un peloton de husares es enviado a Ia zona por Olafieta con el fin de apodcrarse de vfveres y el capitan Arias envfa a sus treinta mejores jinetes a las t'1 rdc nes de un sargento de dragones para evitar el avance. El pasaje incorpolll ha, tambien, un antecedente directo para el desarrollo ficcional: en mcdio de 111 Dscuridad de Ia noche, los montoneros habfan dado con el vivac enemigo, ~c trabaron en un combate breve y ambos grupos se desbandaron creyendose dn rotados; el pasaje inclufa un comentario: esas confusiones eran frecuentes 11 causa de Ia tactica empleada. En Ia primera textualizacion registrada en los 111a nuscritos, para suplir esa referencia contextual desechada, se intercala mas mlc lante -en un discurso indirecto atribuido al sargento- una nueva version del contlicto general, muy abreviada; pero Ia eliminacion de los antecedentes i11mediatos del episodio ficcional oscurecen su comprension.
Es particularmente significativo el abandono de este breve conato de esti
lizac i6n de la montonera:
[ ... ] el caballo venfa a ser el pensamiento del jinete. Bastaba observar
los para comprenderlos. Almas heroicas y sencillas, cada una de aque
llas parejas estaba casada en el herofsmo. De ahf un tipo: el centauro.
108 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUD!OS CULTURALES
Paralelamente, Ia descripcion de los hombres de Ia partida se amplifica re
marcando su fiereza, su ser para la acci6n y su laconi smo (es decir, su ausencia de pensamiento y de voz):
Aquellos hombres se rebelaban despertados por el antagonismo entre
su condici6n servil y el individualismo a que los inducfan Ia soledad,
el caso de bastarse para todo que esta implicaba y el trabajo reducido
a empresas ecuestres. El silencio de los campos se les apegaba, y asf
sus dialogos no excedfan de dos frases: pregunta y respuesta. [ .. . ] Los
de las partidas volantes se asalariaban por saqueo, consideraban a re
baiios y tropillas como orejanos de Ia patria y aliciente de Ia guerra.
Comfan poco asf, mas comfan ajeno y esto les placfa. Pesado a bala y
medido a puiial lo saboreaban mejor. Detestaban al rey como a un pa
tron engrefdo y cargoso en Ia persona de sus alcaldes, bajo Ia especie
de sus gabelas; persuadiendolos mas que un principio un instinto de li
bertad definido por las penurias soportadas. Hambrunas, ojerizas con
tra Ia pie! blanca tan susceptible de mancharse por lo mismo; aiioran
zas de aborigen, asperezas de Ia desnudez - todo eso acumulado, en
fervorizaba su sangre. Carnfvoros feroces, abusaban del ajf en sus co
midas; y Ia llama de Ia especia aiiadfa su calor al de ese entusiasmo cu
yo torrente se alborotaba en el cauce de sus venas. Hacha en mano des
montaban encharcando el pi so de sudor. Pialando, daban contra el sue
lo a una yegua disparada, firmes cual monolitos en Ia crispaci6n equi
libre de su musculatura. Por juego retenfan del corvej6n a una mula,
como a una cabra. Capaban sus toros chucaros tumbandolos por los
cuernos a medio campo. Acosaban al potro en doma, rasguiiandole los
sobacos en el peor momento con Ia espuela, y tendiendolo de un reben
cazo si se fatigaban. Hartos de vagar por esas cumbres en satisfacci6n
andariega, amaban con todos sus tuetanos. Cuando no, bebfan. No realizaban por cierto un ideal de hombre sino un tipo de var6n.
Asf, esta reescritura se correlaciona con Ia intercalacion de un retrato del
capitan que, demorandose en precisiones caracteriologicas y en anecdotas, complica y dispersa el componente ideacional :
Presentfanlo adivino. Sus caballos le anticipaban secretos de guerra. Y como bravo ... jel mas de todos!
Cierta vez le vaciaron las tripas. Las recogi6, enjuagandolas en
agua tibia para que el sebo nose le enfriase; las meti6 dentro. Una vie
ja le cosi6 Ia herida, y el, en tanto, braveaba a rugidos un patetico ya-
1•,:\"I'UDfOS GENET/COS
ravf. [ ... ] Cuando alguno sucumbfa en el lance, enfurecfase con el, le
culpaba todo. [ ... ] Respondfanle todos los cuatreros del pago, pues a
cada cual le apaiiaba una trapacerfa. Regiment6 aquella turba gregal a
sus expensas, sin espulgarle mucho el doblez. Con tal que prometieran
Ia catadura y el despejo, se toleraba de postulante al mismo diablo. Y
si resultaba un poco forajido jde perlas! Si perpetr6 homicidio en due
lo leal, pertenecfale impune. [ ... ] preconizaba entre sus soldados locu
ras heroicas. Cuando alguno sucumbfa en el lance, enfurecfase con el
[ ... ] Halagabanlo, sobre todo, con proezas, cuanto mas fantasticas me
jor; y el las retribufa como un presente con francachelas rumbosas".
[ ... ] Temfan mas sus sobarbadas que un caiionazo en el vientre. [ ... ]
Alia sobre Ia cumbre, y desmontado, abrazaba al grupo en el centelleo de sus ojos.
109
Por otra parte, Ia sobreactuacion del personaje te nsa las relaciones inter
pcrsonales dentro del mundo ficcional y, puesto que ya no hay un protagon is
Ill s ino dos, Ia alteracion del sistema actancial denuncia un nuevo tipo de mo
dclacion semiotica: se ha producido una reinstauracion de rel aciones con un
contcxto situacional.
Despues de Ia reformulacion, el sargento es enviado a Ia muerte por un ca
pit<ln desaforado que solo acepta proezas de sus subordinados. El "estreno"
ilcro ico que el tftulo enfatiza -y que no es casual que inicie Ia serie de rela
tos- ya no es, ante todo, Ia accion individual de un anonimo soldado (que
:urnple ordenes, pero ejerce con autonomfa Ia condicion de sujeto de una ac
c i6n heroica), es Ia puesta en marcha de un engranaje que solo se activa por
ohra de un caudillo: el sargento se ha convertido en e l instrumento de una ac
c i6n heroica.
En Ia version de La Biblioteca, el sargento se hiere el brazo izquie rdo con
su propio sable porque considera inaceptable apoderarse de un trofeo de g ue
rTa s in luchar (a pesar de que ha sido el mismo, en Ia vfspera, quien quebr6 en
com bate el asta de esa banderol a):
La banderola continuaba palpitando sobre Ia grama, al soplo del vien
to, como un ala de mariposa. AI fin, el drag6n pareci6 decidirse. Y he
aquf lo que vieron: La manga izquierda de Ia camisa fue rapidamente
arrollada hasta cl hombro. El sable se tendi6 sobre aquel brazo desnu
do como un arco de violfn, y ... jrag!- penetr6 en Ia carne, abriendo un
profundo tajo, manchandose todo entero con aquella sangre caliente y
brava. Entonces el hombre levant6 el trozo de Ianza, gir6 militarmen-
110 GENESIS DE ESCRJTURA Y £STUDIOS CULTURALES
te sobre sus talones, irgui6 Ia cabeza con brusca altivez y sonri6 a Ia
altura. Ahora comprendfan bien Ia causa de tal acci6n: j£ra porque un montonero saltefio pagaba siempre lo que conquistaba!
Pero esta decision autonoma es suprimida en Ia reelaborac ion ulterior, y consecuentemente, se borra tam bien esta metaforizacion de un movimiento de res istencia de base popular:
advirti6 [el capitan] que bajo Ia viril mi seri a de esas treinta camisas rotas, un alma gigantesca se levantaba.
A pesar de su salvaji smo, Ia decision del sargento se aproxima demasiado a un gesto caballeresco, una cond ucta que Ia version final de La guerra gaucha reserva a los jefes militares: el oficial de "Estreno" no qui ere sacar provecho de su calidad de jinete excepcional ("Bien montado comunmente, guia
ba al fuego en una yegua manca, y acometfa"), 14 en tanto que el capitan de "Sorpresa" da Ia oportunidad de trenzarse en un com bate singular con el a los jefes enemigos que han sido tornados prisioneros. El "honor del guerrero"
configura el codigo etico que legitima a una elite individualista y requi ere de una autonomfa personal que las reescrituras se obstinan en recortar cuando los suje tos heroicos pertenecen a las clases populares . Las decisiones autonomas de estos personajes no suelen sobrepasar el estatuto de "vengan zas persona
les", asoc iadas de manera mas o menos vaga -segun el caso- a sentimientos patrioticos. 15
Asf, Ia "guerra gaucha" de Ia ultima version no comienza en medio de una ges ta popular, esa fuerza historica exaltada por el romantici smo social cuyos conductores son representantes o interpetes de voluntades colectivas. Esta
guerra es un poderoso desmadramiento desencadenado y manejado por un ferreo caudillismo. Por otra parte, Ia amplificacion centrada en Ia desc ripcion
del primitivismo y Ia fiereza de los montoneros demuestra que solo un jefe igualmente indomito -pero dotado de instruccion e inteligencia- puede controlarlos.
Para que no queden dudas, Ia serie de relatos concluye con Ia apoteosis de "G i.iemes", presentado como el "caudillo por antonomasia" e n una estampa que no lo pinta como una condensacion de las aspiraciones populares sino como e l conductor de una masa enardecida que lo sigue ciegamente y se deja matar por el. En el manuscrito se lefa :
Sin una queja, enaltecidos porIa aceptaci6n de Ia muerte, purificandose hasta el martirio porIa gloria declinada en el an6nimo, sin un atis-
/•.'STUDIOS GENETJCOS
bo de porvenir, contentos s6lo con saber que el lo sabrfa, entregaban a Ia sombra sus alientos, cubiertas sus almas por el rumor de las selvas. 16
Ill
La vida de los heroes desprovistos de nombre y de voz transcurre fuera de l li crnpo ("sin un atisbo de porvenir" dice Ia primera redaccion registrada). Solo una muerte heroica, entonces, puede conferirles una autentica existencia y
1•1 rroceso mitificador les asigna un estado de beatitud: "contentos solo con N11hcr que el lo sabrfa" . La version definitiva pre fiere no bucear en los resorl ~:s fn timos de una conducta, pero rescata Ia identificacion del heroe anonimo l ' Oil c ) SantO martir:
Sin una queja, enaltecidos porIa aceptaci6n de Ia muerte, purificando
se basta el martirio porIa gloria depuesta en el an6nimo, entregaban a Ia sombra sus alientos, mecidas sus almas por el murmullo de Ia selva.
A continuacion , sigue una imagen de deidad devoradora que a limenta su l"uc rza y su pensamiento con las vfctimas (imagen que ha subsistido con a lgunns variantes) :
[ ... ] todos, viejo, nino, mujer, gaucho e indio estaban en el, cada cual
representando una parte. Y cada pena reflufa hacia el; y cada herofsmo se le subfa por el pecho, en llamas sublimes; y de el irradiaban, para todos los rumbos sus ideas .. 17
Pero luego de esa secuencia, que condena a! martirio a los seres m<is indeJ"c nsos, el autor les arrebata Ia posibilidad de morir por ideales al suprimir esI IIS motivaciones que en una primera instancia habfa propuesto para actos de l1 c rofsmo: " lo inspirado de su utopfa", "su incandescente pureza" y "su abnegac ion".
Despojados de voluntad, de ideales, de futuro , en definitiva de hi storia, no ~.:s cxtrafio que estos seres se fundan con "los murmullos de Ia selva", homo
logados con las cosas, los elementos de Ia natura leza, el paisaje, con todo :1qucllo que no cambia o, lo que es lo mismo, que se mueve circularmente. En csos terminos fundamenta Lugoncs Ia esencia y Ia etica de Ia naci onalidad, y por eso, despues de haber intentando pintar un fresco heroico, termina polinomando Ia galerfa de martires de un museo de cera. La construccion del
i ~1wginario entronca, entonces, con el topico de Ia autoinmolacion, que ha colloc ido entre nosotros un tlorecimiento mitologico; David Vinas lo remonta a l:1 nnecdota del Sargento Cabral, y ve su culminacion en 1926 con Don Segunrlo Sombra. 18
111.
111
JJ2 GENESIS DE ESCR!TURA Y ESTUD!OS CULTURALES
El prologo de La guerra gaucha ("Dos palabras") escamotea Ia fractura entre Ia autoridad y Ia carne de canon fusionando el caudillaje y Ia epopeya anonima:
[ ... ]Ia guerra gaucha fue en verdad an6nima como todas las grandes resistencias nacionales; y el mismo numero de caudillos cuya menci6n se ha conservado (pasan de cien) demuestra su canicter. Esta circunstancia imponfa doblemente el si lencio sobre sus nombres; desde que habrfa sido injusto elogiar a unos con olvido de los otros, poseyendo todos merito igual. Ciento y pico de caudillos excedfan a no dudarlo el plan de cualquiera narraci6n literaria, para no mencionar Ia monotonfa inherente a su perfecta identidad.
Con Ia alusion a "las grandes resistencias nacionales" y Ia voluntad declarada de silenciar los nombres de los jefes, asociandolos asf al anonimato popular, Lugones pareciera estar manejando una categorfa polftica de nacidn definible como el conjunto de los ciudadanos cuya soberanfa colectiva es concebida como Ia base del Estado; sin embargo, durante el proceso escritural -ademas de remarcarse Ia diferencia entre jefes-gauchos locales y jefes militares-, los componentes autoritarios del caudillismo van tensando en tre conductores y masa relaciones que no se corresponden con las de las gestas populares del romanticismo social. Todas las modificaciones que trabajan Ia reIacion caudillo-soldado activan una dialectica distancia-acercamiento que, si bien sufre vaivenes, nunca !!ega a cambiar de orientacion. Es el caso de esta reformulacion del final de "Estreno":
I. Bib!. <EI capitan, con el alma sacudida como el parche de un tambor, al mirar aquellas montaiias, aquel sol , aquellos condores que habfan alzada el vuelo, a! armadas par el imponente grito, como para ver mejar, desde los aires, Ia inesperada hazaiia, toda aquella tierra conmovida de esperanzas, iluminada par un herofsmo tan sencillo y tan grande, advirti6 que bajo Ia viril miseria de esas treinta camisas rotas, un alma gigantesca se levantaba. Y abriendoles los brazos como para recibir en su pecho todo aquel calor de bravura, alii, ante las cumbres desiertas, ante los mudos cielos, en presencia del sol - jllor6 de gloria!>
2. 2• <Y el capitan con el pecho como una fogata de alcohol, transportado par el alma que irrumpfa en ese grito; fatal de entusiasmo, tremendo de justicia, devorando en su crueldad un frenesi de remordimiento y de orgullo, atrajo uno de los hombres al azar, estrech6Io
1•.',\TUDIOS GENET/COS 113
entre sus brazos, y sobre aquellas crines epicas, ante el pueblo de montes, en presencia del sol-llor6 de gloria.> 19
La reformulacion deshumaniza a los soldados y quita carnadura a Ia haza-1111 co lectiva. Desdeiiando su "alma gigantesca" y su "calor de bravura", los 1nimaliza reduciendolos a las "crines epicas" de un aleatorio "ejemplar" del
f.\ I'Upo, a Ia par que prefiere transferir su vitalidad y su anclaje social a Ia nalu ral cza -"el pueblo de montes"- vaciando de resonancias polfticas un vocail lo sagrado de Ia modernidad.
Ya en esa Ifnea, orientaba Lugones su Iectura de Ia historia. Habfa renunr indo a prolongar Ia etapa cronologica de Ia saga hasta I 821, fecha de Ia 111ucrte epica de Gliemes poco antes de Ia victoria de su lucha, desechando asf victimizar al conductor de Ia empresa heroicajunto con su pueblo. AI concluir In acc ion en I 818, Ia Iiteraturizacion de Ia guerra de guerrillas culmina con tin a imagen de "caudillo victorioso" que equivale a Ia exaltacion de un ordenumicnto social.
De los veintidos relatos que integran La guerra gaucha, diecisiete victimi/.tln al pueblo con diferentes grados de intensidad, en tanto que las reescritut'lls suelen recargar los procesos de victimizacion; se exceptuan "Juramenta" ( Ia conversion a Ia causa patriotica de un oficial realista par obra del am or de 1111 a be lla terrateniente), "Serenata" y "Arti llerfa" (con nucleos narrativos cenlr:Jdos en Ia donacion de bienes par parte de hacendados) y dos estampas cosllllllhristas ("Jarana" y "Vivac"). Salvo en "Juramenta" , "Artillerfa", "Chasquc" y "Gliemes", los personajes protagonicos pertenecen a los sectores popularcs . No obstante, en "Estreno" -como se ha vista-, las reformulaciones lllCnoscaban el protagonismo del sargento, en tanto que en "Sorpresa" y "SeICilata" coprotagonizan anecdotas con cantores populares un militar poeta y 1111 hacendado, respectivamente; par otra parte, en Ia primera redaccion de "' 'a rga"20 un baquiano dirigfa el ganado utilizado para consumar Ia carga del lfl ul o, pero el borrado del personaje reduce el nucleo narrativo a una sucesion 1111pcrsonal de acciones belicas. Par aiiadidura, es sugestivo que de los tres relitl os agregados con posterioridad,21 dos de elias otorguen roles protagonicos 11 palriotas de otra extraccion social: una acaudalada terrateniente mulata (" t\rtillerfa") y una dama salteiia ("Chasque").
En las reescrituras de "Sorpresa" se tensa otra disputa por el protagonis-11 10, aquf entre el capitan-poeta y el mendigo ciego, musico y cantor. En e l prc-tcxto manuscrito, el ciego (que enseiia a los soldados a cantar el Himno Nacional) era una figura heroica venerada tanto par Ia tropa como par el capit an; pero Ia version edita Io derrumba en el momenta del ataque realista L' ll <ll1do gimotea prendido de las ropas del oficial, quien ya se ha convertido
114 GENESIS DE ESCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
en e l indiscutido protagoni sta del relato.22 Pero en esa ti gura emblematica de poeta-heroe -autor de fogosas procl amas y vidalitas- se agitan tambien otros contli ctos: se debate entre el ansia de emular las g lori as pomposas de l Imperi o Napole6nico y e l deseo de definir un a ide ntidad nac ional (espejeando las contradicciones del Lugones fugazmente soc iali sta de 1896, que escribfa e ncendidos elogios sobre el prfncipe de los Abruzzos).
Por otra parte, una vez mas, los contli ctos se proyectan en un qui ebre textual (en este caso, dentro del universo ficcional), y un a reescritura aporta c laves para interpretar Ia genesi s de La guerra gaucha. En Ia primera redacc i6 n documentada se de finfa as f Ia poeti ca vital del capitan-escritor: "Su tac ti ca era de canto epico"; pero Lugones reformula en estos terminos: "su tac ti ca era de romance". Recordemos que Menendez Pidal de fini 6 el transito de Ia monumentalidad epica al romancero en termin os de fragmentarismo e intensidad lfri ca.n Y fue Darfo, a l exaltar a un autor que "cantaba en cuentos" glorias nac ionales, quien parece haber sugerido en su capitulo sobre Georges D 'Esparbes en Los raros un genero para La guerra gaucha, un genera epico-1 fri co que le permitirfa a Lugones tomar distancia del modelo narrativo de Ia hi stori ograffa liberal y de Ia docencia de los tradicionali stas. Pero Ia reescritura c itada, conservando un te l6n de fond o grandioso que di suena con Ia acotaci6n del genera romancfstico, recae en incongruen cias cotex tua les: "Su tac tica era de canto epico, por baluarte Ia montana, e l firm amento por bandera" se trans forma en "Su tacti ca era de romance, por palestra Ia montana, e l firm amento por bandera". Y fin almente, en un despl azamiento entre eufonfas, acepc iones conti guas y variadas asociaciones, e l pasaj e sale de cauce y se di spersa: "Su espfritu abrupto, j amas lleg6 a disciplinarse en Ia tactica [ ... ]. E l lo en tend fa en romance: por palestra Ia montana y e l firmamento por bandera" . Por ultimo, el poeta-heroe de "Sorpresa" es tambien el emblema secreta de l fracaso de una mis i6n cuando se angustia a Ia hora de Ia muerte porque ninguna frase des tinada a e terni zarse acude a sus labios .
Otras asimetrfas proliferan a lo largo dellibro. Ninos, anc ianos y anc ianas, madres ultrajadas, amantes plebeyas o patri cias, comadres rezadoras, curanderas, mendigos ciegos, opas, payadores, rastreadores, sacri s tanes , juntamente con algun hacendado y capitanes-poetas, pueden ser reconstruidos en Ia memori a del lector como hilos de agua que, sumados , configuran un a marejada popular que no e xcluye una m6dica ali anza de clases (es e l ge notex to que leyeron Homero Manzi, Ulises Petit de Murat y Lucas Demare cuando reali zaron el film La guerra gaucha en 1942); no obstante, como contrapartida, un discurso culterano insiste en convertirl os progresivamente en Ia materi a mode lable de ejerc ic ios ret6ricos. Asf, ese resquebraj amiento del relato-estampa que resulta del proceso escritural reproduce otras tensiones .
1·.'.'\TUDIOS GENET/COS 115
Buscando en el pasado modelos que pudiesen contras tar con el presente y oricntar un porvenir, Lugones habfa partido de una propuesta en Ia que todavra rcsonaban ecos del radi cali smo liberal: Ia ti li ac i6n con una epica popul ar (11 1 menos como marco de referencias), un a este ti ca todav fa predominantelllcnte romantica y e l genera del re lato-estampa centrado en un nuc leo narrativo de cuno anecd6tico. Pero Ia dinamica que sustituye Ia adhes ion a un canon consagrado por otra adscripci6n desestab ili za, tambien, Ia propuesta gen~ ri ca: a medida que se reelabora Ia estampa, Ia sobreescritura va desarticuliii H.lo el relata y Ia fragmentaci6n del armado temporal-causal pone al descuhi crto quebraduras mas profundas .
En relac i6n con el objeti vo de as ignar a Ia literatura un rol protag6nico en In con formaci on del imaginari o colecti vo para incidir, sabre esa base, en e l proceso social, La guerra gaucha es un intento fa llido. Pero Lugo nes insisti r:\ . S in renunciar a Ia practica de Ia sobreescritura en Ia que se hab fa entrenado amp li amente en los exercitia anali zados, volvera a Ia carga con El Payalor. Ya noes Ia encarnac i6n del poeta-heroe, pero e l crftico-heroe que dec lalll il en el tabl ado del Ode6n ante una oligarqufa inflamada de nacionali smo n iltural lograra crear, encadenando fa lac ias con premi sas verd aderas , un aut0ntico mito de identidad a partir del Martin Fierro. 24 Entre sus oyentes mas l' lllocionados se contaba Ricardo Giiiraldes,25 que as isti 6 a todas sus confercncias : fue un o de sus mejores alumnos, en tanto logr6 mitifi car ex itosamenlc una identidad nac ional por medi a de Ia literatura.
La crftica literari a ha identifi cado La guerra gaucha con Ia inscripc i6n de 11na tematica nac ional en Ia matri z ret6rica del moderni smo, pero noes exactamente eso lo que se lee en los pre-tex tos. El examen de ese "otro" del texto que son los papeles de trabajo de l escritor revela que el intento de construir IIIl a epica fund ante habfa partido de otros canones literari os, y en Ia genes is de Ia obra, a traves del cuestionamiento de di spos itivos ret6ri cos y estrateg ias di scurs ivas que a veces se abandonan o se transforman pero que otras veces sc retoman , Ia dinamica escritural va reproduciendo confli c tos ideo16gicos j unto con las tensiones que se le crean al ofi c io de escribir cuando se obstina \: 11 de finir una relac i6n con Ia esfera del poder. Borges vio en Ia pale ta lex ica de los azulinos, azulosos y azulencos Ia apoteos is de le mot rare elevado a Ia categorfa de un valor absoluto;26 no obstante, los materiales de genes is escri tural registran forcejeos entre esa fuerza aplanadora y los mati ces. En las progresivas campanas de reformulac i6n, puede advert irse c6mo las proliferac ioncs estilfsticas, en las que el discurso sepulta a Ia hi storia, van transformando un a comunidad imag inari a, Ia patria gaucha, en otra: una patri a gauchina, gmu:hosa o gauchenca, segun se deslicen bac ia lo decorati vo, lo es fumin ado o lo esperpentico; pero bajo las empastadas capas ret6ri cas contie nde n otras
116 GENESIS DE ESCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
pulsiones. Cuando Lugones prepara Ia segunda edicion de La guerra gaucha, en Ia glorificacion final de Gi.iemes, reformula esta imagen: "las alas de Ia guerra que emplumaban sables legendarios" . La leccion "sables legendarios" -es decir, 'sables epicos'- se transforma en "sables deslumbradores". Pero en 1926, Ia posicion enunciativa es otra y se reactivan procesos simbolicos subtemineos. Ya no se trata tan solo de Ia conversion de una epica nacional en un objeto estetico: en los brillos de Ia espada resplandecen Ia fuerza y Ia autoridad . Dos aiios antes, Lugones ha pronunciado su famoso discurso sobre "La hora de Ia espada" y ese aiio publica en La Naci6n una serie de artfculos sobre Ia crisis del pacifismo y contra Ia democracia electoral. El autoritarismo es un componente enraizado en una realidad social, cuya dimension diacronica estalla una y otra vez en cuanto corte sincronico se nos antoje realizar en nuestra historia;27 y su tematizacion atraviesa, de punta a punta, Ia genesis escritural de La guerra gaucha.
TEXTO Y GENESIS DE DON SEGUNDO SOMERA *
1. Problematica textual
En vida de Ricardo Gi.iiraldes fueron publicadas tres ediciones de Don Segundo Sombra, 28 pero porIa epoca de Ia preparacion de Ia 3a. edicion Ia gravedad de su estado de salud impidio al autor ocuparse de Ia supervision .
Gi.iiraldes hizo correcciones al texto de Ia edicion prfncipe,29 lo que permitirfa suponer que de Ia confrontacion de las dos primeras ediciones habrfa de surgir el establecimiento detinitivo del texto ; pero el material manuscrito y mecanografiado que se conserva amplfa, obligatoriamente, Ia investigacion filologica. En Ia Biblioteca Nacional se guardan los manuscritos holografos de Don Segundo Sombra, y en el Fondo Nacional de las Artes existe una copia mecanografiada de esos manuscritos con correciones de puiio y letra de Gi.iiraldes.
El examen de esas versiones sucesivas -que aporta valiosos datos para el estudio del proceso de produccion de sentido de Ia novela- es de importancia primordial para el establecimiento del texto. Material pre-textual fragmentario completa este rico panorama documental y permite reconstruir etapas de Ia compos icion.
Con e l objeto de verificar Ia fijacion del texto, realice una serie de cotejos: 1° confronte los manuscritos con Ia copia dactilogratiada (conti ene rees
crituras de tal magnitud y significacion que en ella surgio una nueva obra).
/•.',\"f"UDIOS GENET/COS 11 7
2o Ia copia mecanografiada con las pruebas de imprenta y con Ia primera cdicion (teniendo en cuenta que en las galeras y en las pruebas de pagina se hicieron algunas enmiendas aisladas);
3° Ia edicion prfncipe con Ia 2a. (que presenta varias enmiendas , aunque no fundamentales);30
4° Ia 2a. edicion con Ia 3a. (que reedita fielmente Ia anterior); SO las dos primeras ediciones con Ia I a. y Ia 13a. de Ia Editorial Losada
(en cuyos encabezamientos se hace menci on de ejemplares corrcgidos por el autor) .31
Por otra parte, Ia conservacion de un borrador del capitulo XXVII y deal\Uilas textualizaciones fragmentarias ensancha el aparato crftico de algunas t.onas del texto.
Como resultado de esas confrontaciones sucesivas, llegue a esta conclusi6n: Ia primera edicion de Losada coincide bas icamente con Ia segunda edici6n (Proa, 30 de octubre de 1926), continua un proceso de correccion de erroI CS de ortograffa y puntuacion iniciado en Ia cop ia mecanografiada de los manusc ritos y aiiade un considerable numero de erratas (al igual que Ia 13a.) 32
Aparte de las versiones mencionadas , he lefdo Ia novela en las ediciones de Stols,33 de Kraft,34 de Emece35 yen una de las mas recientes de Losada. 36
Hasta 1977, aiio del cincuentenario de Ia muerte de Gi.iiraldes, sus herederos perc ibieron derechos de autor -de acuerdo con las !eyes argentinas- y 111 an tuvieron -salvo raras excepciones-37 Ia exc lusividad editora de Ia casa I Alsada. A partir de esa fecha, Ia significacion que lectores y crftica han asignado siempre a Don Segundo Sombra dentro de Ia literatura argentina (signil'i cacion confirmada, tam bien, porIa existencia de incesantes traducciones38 a divcrsas lenguas) se volco en numerosas ediciones. Nose trata, en genera l, de ohras eruditas sino de ediciones escolares ode divulgacion que, en su mayoria, toman como texto basico Ia 13a. ed. de Losada o Ia de Obras completas de Emece (Buenos Aires, 1962).39
En el momento de preparar mi edicion crftico-genetica (Parfs-Madrid, Coleccion Archivos, 1988), solo se habfa publicado una edicio n que regislrase reescrituras, Ia de Catedra.40 Posteriorme nte, se publico otra en Espaiia.41
Como resultado de los examenes reseiiados, puedo asegurar que no existe ninguna edicion de Don Segundo Sombra sin erratas. Con respecto a Ia prohlematica del establecimiento detinitivo del texto, el anal isis de Ia producci6n textual nos ha conducido a sintetizar asf Ia dificu ltad fundamental:
)0 En Ia copia mecanografiada por Adelina del Carril se deslizaron erra
tas indudables que han perdurado en todas las ediciones posteriores;
1/8 /J:'NI:'SIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
pcro hay, ademas, discoincidencias con los manuscritos que podrfan haber contado con Ia aprobacion del autor.
2° Desde Ia primera tirada, inclusive, cada nueva edicion ha ido incorporando su grano de arena en materia de erratas que pueden subsanarse; pero en Ia 1 a. ed. yen Ia 2a. aparecen tam bien nuevas variantes que podrfan ser resultado de una consulta oral con el autor.
El texto que se presenta en el volumen 2 de Ia Coleccion Archivos se basa en Ia 2a. ed. (Ia ultima que conto con Ia intervencio personal del autor); pero se han enmendado todas las erratas advertidas (alrededor de cuarenta, de las cuales mas de una veintena se corrigen por primera vez-),42 y algunas son particularmente significativas. Ademas , se seiiala Ia posibilidad de otras en casos en que los elementos de juicio disponibles no au tori zan a alterar el texto.
2. Itinerario textual
El mismo Guiraldes se refirio a aspectos de su metodo de trabajo: el registro de impresiones en fichas, 43 Ia compaginacion de materiales dispersos,44
los borradores largamente madurados45 y Ia tarea de lima y pulido46 Se sabe,
tam bien, que Guiraldes hablo por primera vez de su proyecto de escribir Don Segundo Sombra (habiendo elegido yael nombre del gaucho paradigmatico) en 1917,
47 que Ia obra comenzo a componerse entre 1919 y 1920 (en mayo de
1920 se habfan escrito nueve capftulos), que fue continuada temporalmente en mayo de 1924, retomada nuevamente en julio de 192548 y concluida en mar
zo de 1926, es decir, que bubo un largo periodo de acopio de materiales, borradores dejados y retomados, reelaboracion , maduracion.
El examen de un nutrido material prerredaccional, redaccional y editorial (esquemas, apuntes, fragmentos desechados, restos del primitivo borrador, manuscritos holografos -primera version de Ia novela-, copia mecanografiada de esos manuscritos con reescrituras autografas, pruebas de imprenta de Ia Ira. ed., edicion prfncipe, correcciones de puiio y letra del au tor sobre dos cj emplares de esta edicion y 2a. ed.) permite examinar el proceso de producc i6n de sentido de una obra que instauro un mito de identidad nacional, y reve l a los mecanismos de esc proceso.
I•.'SHJD IOS GENET/COS !19
. I. Material prerredaccional y textualizaciones fragmentarias
Guiraldes no se lanzaba al azar. Preferfa partir de un esquema prefijado y, de ac uerdo con esas pautas basicas, recogfa los materiales que luego compa~(i n a ba. Entre los manuscritos de Don Segundo Sombra halle una ficha con el
~:sq ucma general de Ia obra:
I a Parte - Don Segundo Sombra 2a Parte - La vida vagabunda 3" Parte- Blanco Caceres (hijo)49
La ficha comprende tambien el esquema particular de Ia primera parte que, como en Ia version ultima, comprendfa nueve capftulos (aunque no coinc ide Ia exacta delimitacion de cada uno con Ia version que se conoce); esta es
su transcripcion:
Cap. I 0 La pesca- Mi vida Cap. 2° Mi vuelta al pueblo - El forastero Cap. 3° La pelea
I a. parte Cap. so La estancia- D. S. domador Cap. 6° La domada- El cuento Cap. 7° Yo quiero ir en el arreo Cap. go Primer dfa de marcha Cap. 9o Ya se que voy a aguantar
Haya existido o no un borrador que constituyera una ejecuci6n mas o menos exacta de este primitivo plan de nueve capftulos asf delimitados, del material textual resultante iran surgiendo nuevas pautas de organizacion que im
pondran reestructuraciones.50
Las planificaciones guiraldianas segufan una meticulosa marcha de lo general a lo particular: de Ia totalidad de Ia obra a sus divisiones principales, de estas a los capftulos. En el archivo Guiraldes, de R. Gowda, se conserva este
csbozo del Ultimo capitulo:
Evocaciones de varios aiios, como en el principia de Ia I a y 2a parte. Vida de rico. Entrega de un potrero a Don Segundo. Concepto de Don Leandro. Lecturas con Raucho. Arreos cortos. De vez en cuando, pero no pierdo mi afici6n. Mejora de mi tropilla y de mis pilchas y prendas. Nada se modi fica en mi interior con cuyo criteria juzgo todo, adoptando o rechazando afinidades; no pierdo Ia costumbre de dormir al raso,
ni de levantarme a! alba y acostarme con las gallinas.
120 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
Hasta para Ia recoleccion de materiales, partfa Giiiraldes de esquemas prefijados (el siguiente pertenece a un diario fntimo inedito) :
Hacer en Ia estancia una serie de retratos. Frases breves y vi ril es como para ser cinceladas en metal. Actitudes muy presentes, muy palpables, rasgos tfpicos. Algo en el genera de los retratos de Raucho, mas pujados, con dos o tres frases de Ia persona y un compacta relata de Ia vida de cada personaje.
Pedro Falcon, Ciriaco Dfaz, el negro Guzman, el Matos Ochoa, etc51
Se sabe, ademas, que Giiiraldes -a Ia manera de los escritores impresionistas- registraba en fichas aspectos de Ia realidad, ideas, emociones, que luego compaginaba, rcelaboraba y pulfa,52 y Ia existencia de interesantes fragmentos desechados hablan de una meticulosa tarea de seleccion y organizacion de los materiales.53
2.2. Borradores54
Como no sc conserva completa Ia version anterior a Ia de los manuscritos holograf'os, no es posible seguir el proceso de produce ion textual de Don Segundo Somhra en todas sus etapas. De acuerdo con testimonios orales , Ia primera version de Ia novela -igual que Ia de otras obras de Giiiraldes-55 habrfa sido escrita en hojas rayadas y foliadas pertenecientes a un libro de contabilidad.
Se conserva, sf, en hojas de tamaiio oficio rayadas y foliadas -arrancadas sin Iugar a dudas de un libro de aetas del tipo de los que se utilizan en tareas contablcs- una version (algo distinta de Ia conocida) del ultimo capftulo de Ia novela; lleva por tftulo "Partida de Don Segundo".56 En Ia parte superior de Ia primcra hoja Giiiraldes escribio con lapiz: PRIMER VERSION. Ademas , detallc curioso, encima del tftulo se lee: "Cap. XXIIX" [sic] , lo que permite suponer que en una primera redaccion de Ia novela existio un capftulo mas que finalmente fue suprimido.57
Ademas, en el Archivo Giiiraldes, de Ramachandra Gowda, se conserva un fragmento de cierta extension que, por su aspecto, parece formar parte del mencionado borrador. Se trata de un dialogo que, a su regreso al pago, sostiene Fabio con alguien (que podrfa ser Raucho como en Ia version final): pregunta por Aurora y se entera de que Ia muchacha tuvo algunas aventuras58 De todo ello no queda mas que una velada alusion en el capitulo XXVI:
/•.'STUDIOS GENETICOS
-i,Esta siempre Cuevas? Me quede suspenso, esperando Ia respuesta. Sentf Ia boca seca. -Haec mucho que no esta.
121
Suprimir todo dato supertluo. Sugerir en Iugar de explicar. Las redacciones sucesivas muestran en accion el modo en que Giiiraldes trabajaba su esti
lo (Ia "superticie" de su discurso). 59
Tambien un extraiio Prologo firmado por Fabio Caceres, es decir, ubi cado ~ n Ia ficcion (o mas exactamente en Ia ficcionalidad de Ia enunciacion), parece pertenecer a un peritexto ideado en los comienzos de Ia etapa de los borradores. 60 Se lee en cinco tarjetas manuscritas sin fechar -pertenecientes alAr~,; hivo Giiiraldes, de R. Gowda- yen el dorso de una de elias hay un dibujo de mary montaiias en el que se divisa un caserfo, lo que permite suponer que pudo haber sido redactado en Mallorca. Allf estuvo Ricardo Giiiraldes en marzo de 1920 y, en mayo de ese aiio, concluyo Ia redaccion de los primeros nueve
capftulos de Don Segundo Somhra. Este prologo desechado presenta Ia peculiaridad de situar al nan·ador fue
ra del ambito rural (hay una referencia implfcita a su insercion en e l ambiente de los cfrculos literarios: discute sus obras con amigos); en Ia version final de Ia novela, Ia fugaz mencion de lecturas y de viajes a Buenos Aires cumple Ia func ion de dar verosimilitud al registro culto del narrador-personaje, pero htbio permanece indisolublemente ligado al universo pampeano. Ese ambito enunciative permite conjeturar que un borrador de Ia primera parte, concluido en 1920, no habfa logrado aun esa peculiar interrelacion entre dos culturas que propone el producto final. Por otra parte, el trabajoso avance de Ia prosa dclata que el narrador-personaje todavfa no ha definido el tono de su voz "mediadora", en tanto que Ia alusion a un protagonismo indiscutible de Don Segundo en el relato hace pensar en una organizacion diferente del mundo fic
cional.
2.3. Los manuscritos aut6grafos61
Los manuscritos autografos de Ia novela comprenden los veintisiete capftulos que se conocen (sin ninguna dedicatoria inicial), pero el ultimo esta incompleto. El autor escribe, con letra cuidada, 471 carillas sobre cartulina fina, tipo Manila, en hojas de aproximadamente 30 por 50 em., dobl adas en
cuadern illo.
122 GENESIS DE ESCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
Conociendo otros materiales pre-textuales de esta y otras obras, resulta evidente que en ellos se pasa en limpio un borrador inicial (producto, a su vez, de una minuciosa tarea de compaginaci6n de fragmentos escritos en hojas y fichas). Prueba de ello son (aparte de Ia letra casi calignifica que contrasta con Ia de los borradores de cartas, poemas y otras paginas que he podido tener en mis manos):
I o el escaso numero de enmiendas (alrededor de dos centenares, en tanto que mas de dos mil moditicaciones pueden observarse en el texto dactilografiado destinado a Ia imprenta);
2° Ia menor "significancia" de las enmiendas del manuscrito (tambien en relaci6n con las de Ia copia mecanografiada).
A diferencia de las reescrituras que pueden leerse sobre Ia copia dactilografiada -que son el resultado de Ia relectura y de Ia meditaci6n-, gran parte de las modificaciones que se observan en los manuscritos consisten en el tachado de una palabra que es sustituida a continuaci6n por otra: Ia palabra reemplazante viene ordinariamente a continuaci6n de Ia reemplazada, en lfnea, prueba de que se trata de una correcci6n inmediata que no ha exigido particular retlexi6n. Muy pocas veces se suprime alguna palabra (en estos casos, suele tratarse de alguna redundancia o de alguna repetici6n que no cumple funciones expresivas) o se hace algun agregado (generalmente se incorpora un dato que apunta a una mejor comprensi6n del sentido).
La mayor parte de las enmiendas eliminan voces o construcciones propias de una redacci6n rapida y, a veces, dcsmafiada. Sin embargo, casos excepcionales anticipan algunos aspectos de Ia reelaboraci6n a Ia que va a ser someti- . do el dactiloscrito.
En el capftulo XVI (p. 120), por ejemplo, Ia eliminaci6n de un verbo de aprehensi6n perceptiva en Ia. persona del singular (eliminaci6n que convierte una proposici6n subordinada en oraci6n) focaliza Ia imagen del mar al llevar a un segundo plano el discurso del narrador. En un primer momento se habfa escrito:
Me pareci6 que llegaba tan alto aquella pampa azul y lisa que no podia convencerme de que fuera agua. (EI reslatado es mio.)
Me pareci() que fue tachado y ahora se lee:
Llegaba tan alto aquella pampa azul y lisa que no podia convencenne de que fuera agua.
/\'STUDIOS GENET/COS 123
En el capftulo VI (p. 38) se prefiere un termino mas popular que, por olra parte, tiene Ia virtud de sugerir lo que el anterior designaba de una marH.:ra directa. AI describir los preparativos para su primer arreo, decfa el na' r11dor:
Mientras Goyo fue a buscar su manea, ensille con calma mi peti so [ ... ]
con calma fue tachado y sustituido a continuaci6n por chijlando:
Mientras Goyo fue a buscar su manea, ensille chiflando mi petiso [ ... ]
Otras veces, GUiraldes suprimi6 alguna de esas imagenes inusitadas que liahfan caracterizado el estilo de El cencerro de crista! y que despues sc pusicron tan en boga entre los inscriptos en los di stintos "ismos" de Ia epoca, pero que se redujeron notablemente en Don Segundo Sombra. En el capftulo Ill (p. 2 1 ), en el episodio de los incidentes verbales durante el almuerzo en Ia cocina de los peones, luego de ser reconvenido por un viejo, el protagonista sc sicnte intimidado:
Una mirada me habia bastado para saber quien me hablaba y esta vez agache La palabra [ ... ]62
Pero en el giro inesperado -e indudablemente de gran valor expresivougache la palabra, la palabra fue tach ado y sustituido a conti nuaci6n por Ia m beza: se pretiri6 el comun y corriente agache La cabeza.
2.4. La copia mecanografiada de los manuscritos63
Se trata de trescientas veintiseis hojas lisas tamafio oficio (numeradas del al 325 -Ia hoja inicial , con Ia Dedicatoria manuscrita, sin numerar- ),64 en
cuyos an versos Adelina del Carril pas6 a maquina los veintisiete capftulos que sc conocen .65
El trabajo de lima y pulido al que fue sometido este dactiloscrito fue tan intenso y las pautas de reelaboraci6n se ejecutaron tan sistematicamente, que puede decirse que allf surgi6 una nueva obra. A simple vista se advierte el peso cuantitativo de las correcciones: ocupan gran espacio encima, al costado y abajo de cada lfnea y las tachaduras suprimen fragmentos a veces bastante exlcnsos; se trata de algo muy diferente de las enmiendas al correr de Ia pluma
124 'f:.'Nt:_'SIS DE ESCR/TURA Y £STUDIOS CULTURALES
qUI) prl.)dominaban en el manuscrito autografo. Por otra parte, las reescrituras ti cncn tambien un peso cualitativo.
Posteriormente, este dactiloscrito enmendado fue pasado en limpio mecanogr::i ficamente para ser enviado a Ia imprenta.66 Pero ocurre algo muy parti cular con en el ultimo capftulo (XXVII), y Ia reconstruccion del proceso escritural prueba que fue compuesto -o rehecho- antes que Gi.iiraldes hubiesc terminado de copiar del borrador Ia version manuscrita que se conserva, e in cluso, estando comenzada Ia tarea de mecanografiado de los manuscritos. Las dos operaciones -pasar en limpio el borrador y dactilografiar el manuscritodebieron de ser mas o menos simultaneas, sobre todo en Ia etapa final de Ia composicion de Don Segundo Sombra.
Mientras los capftulos del I al XXVI son copia mecanografiada de los manuscritos examinados, el capftulo XXVII reproduce el texto de un bon·ador inicial. Finalmente, Ia version dactilografiada del ultimo capftulo fue sometida a una reelaboracion estructural y sufrio un proceso de correccion aun mas intenso que el de los veintiseis capftulos anteriores. Ademas, este capitulo no solo noes copia de los manuscritos, sino que -inclusive- con el se siguio un proceso inverso: una vez copiado a maquina por Adelina del Carril a partir del borrador, y una vez reestructurado y enmendado por Gi.iiraldes, fue pasado a mano por el; sin embargo, no concluyo de copiarlo, se detuvo en Ia mitad del undecimo paragrafo:
AI !ado de esto, Raucho me parecfa a veces una criatura libre de dolores, sin verdadero bautismo de vida.
Aqul finalizan los manuscritos. Aparentemente, en lo que respecta al capitulo XXVII, los manuscritos hasta ese punto (punto en el que ya han finalizado las reestructuraciones) y el dactiloscrito para los restantes parrafos coinciden con Ia version destinada a Ia imprenta.
No caben dudas acerca de que Ricardo Gi.iiraldes tennino Ia novela con premura. Asl fue como pennanecieron en el ultimo capitulo cierto tipo de rasgos de Ia primera redaccion que fueron luego suprimidos de manera minuciosa y sistematica de los veintiseis capltulos anteriores, como las reiteraciones de palabras ode rafces,67 el sistema defctico de Ia primera version ,68 y e l vocabulario y fraseologfa exclusivos del uso culto.69
En los ultimos capltulos -no solo en el XXVII-, se observa una declinacion del celo reelaborador puesto de manifiesto sobre los anteriores. 70
Puede sorprender que una novela cuyo proceso de elaboracion abarco alrededor de siete afios haya sido concluida con premura. Pero a los indicios internos de conclusion apresurada que exhiben los pre-textos del final de Ia
/ ~'STUDIOS GENET/COS 125
novela se suma el testimonio de Ismael Colombo -hijo de Francisco Colombo, el impresor de las dos primeras ediciones de Don Segundo Som/Jra-, quien me manifesto que el libro comenzo a imprimirse sin estar def'initivamente terminado y era necesario reclamar a su autor constantemenlc los originales restantes. Por otra parte, algunas paginas de un diario fntirno inedito prueban que Gi.iiraldes ya tenfa por esa epoca Ia certeza de una muerte cercana; asf, Ia compulsion a terminar debio de haber sido particularmente dramatica.
AI cote jar Ia copia mecanografiada con los manuscritos se observa, de tanto en tanto, alguna discoincidencia parcial. A veces, se trata de erratas evidenlcs. Ejemplifico con una de las que pasaron a Ia primera edicion y perduraron en todas las posteriores. En Ia descripcion del visteo del capftulo IV (p. 26), sc lee en los manuscritos:
Las pi ern as abiertas en una guardia corta, que permite rapidos desplazamientos y embestidas, el brazo izquierdo delante como si lo guareciera el poncho, Ia diestra movediza en cortas fintas, Goyo y Horacia buscaban marcarse.
En el dactiloscrito se omitio el adjetivo izquierdo y, despues de haber hecho Gi.iiraldes dos sustituciones que evidencian Ia busqueda de una mayor naluralidad expresiva: cuerpeada en Iugar de desplazamiento, derecha en Iugar de diestra, el parrafo quedo asf:
Las piernas abiertas en una guardia corta, que permite nipidas cuerpeadas y embestidas, el brazo adelante como si lo guareciera el poncho, la derecha movediza en cortas fintas, Goyo y Horacia buscaban marcarse.
La mencion del brazo que en una pelea a cuchillo hubiese debido sostener cl poncho entra aquf en correlacion con la derecha movediza; por lo tanto , exige Ia presencia del adjetivo izquierdo.
Una probable errata de este dactiloscrito es Ia ausencia de Ia reiteracion amplificada muy contento en el significativo fragmento que evoca el reencuentro con Don Leandro Galvan, en el capftulo XXVI (p. 214 ). En elmanuscrito se lefa:
Yo ten fa el chambergo en Ia mano y estaba contento, muy content a, pero triste.
126 GI~'NI~'SIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURAW .\'
l!n c l ducti loscrito (lo mismo que en Ia primera edi cion y todas las postcl'iorcs) sc Icc:
Yo tenia el chambergo en Ia mano y estaba contento, pero triste.
De esta manera, se pierde una coincidencia mas exacta con el pasaje que descri be el suefio premonitori o -al comienzo del capitulo XVIII (p. 137)- , coi ncidencia que desempefi a una funcion en el proceso novellstico y que, por otra parte, era cas i perfecta en los manuscritos (cfr. nota (a) de p. 2 14). No obstante, Ia aparente aprobac ion de l texto por parte de Giiiraldes y Ia pos ibi li dad de que una reiterac ion que intensificaba los aspectos pos iti vos del nuevo estado de l protagonista haya s ido percibida como una nota discordantc dentro de Ia atmosfera del pasaje me indujeron a conservar Ia lecc ion de l dactil oscrito.
Hay otra di scoincidencia entre estos dos pasajes de los capltulos XVIli y XXVI (mantenida tam bien en todas las edi ciones de Ia novela); se trata de una errata de Ia edicion prlncipe, pero tiene su ori gen en una lectura de l"ectuosa del tex to mecanogra fi ado. En el manuscrito, Don Leandro di ce las dos veces:
El que sabe de los males de esta tierra por haberlos vivido, se ha tem
plao para domarlos.
En Ia novela, Ia calda de Ia -d- intervocalica de l sufij o -ado es una caracterlstica fonetica comun al habla de peones y patrones. AI copi ar a maquina el parlamento correspondiente al capitulo XXVI se transcribio primero templado , pero luego se advirtio que no era Ia form a que correspond fa y -como Ia terminac ion -do habfa quedado algo borrosa- se retrocedio y marco con fuerza un a o sobre Ia d. Sin embargo, en una lectura rapida se lee "templ ado" , y esta fue Ia forma que paso a Ia primera edic ion y a todas las demas. Vcase, tambien, p. 213, I. 29.
Hay numerosos casos en los que no se puede asegurar que Ia modi fi cac ion de l dactil oscrito sea una errata: a veces, parece tratarse de un cambio s in mayor trascendencia; otras, las modi ficac iones responden a las pa utas de reescritura que ri gieron e l trabajo de ree laborac ion que Giiiraldes e l"cc tuo sobre cp.
Los esposos trabajaban juntos, pero es imposible saber si el autor fue o no consultado en cada oportunidad. De todos modos, he descartado Ia pos ibilidad de que ex istan correcciones de Ia propia Adelina de l Carril .7 1
Por olra parte, res ul ta evidente que el lex to dac ti lografi ado fue conc ienzudamente confrontado con el de los manuscritos, ya q ue en numerosas ocasio-
/•.'S'/'IJ !)/OS GENET/COS 127
til'S sc clim ino un error de copia restituyendo Ia fo rma ori ginari a. De modo il\1 1.: - s i bien quedaron erratas a pesar de esa labor de confrontac ion-, cuando I!Nfnblccf e l texto, toda vez que no se tratase de un patente error de mecanofll'll l"fa respete Ia ultima leccion aprobada por e l autor. E l examen de l aparato 11 (t ico perm ite advert ir Ia presencia de una forma dudosa.
Tambien aportan datos acerca de Ia genesis de Don Segundo Sombra las IIIH>taciones del autor en pagina enfrentada (en el dorso en blanco de Ia hoja
llll tcrior). Las mas interesantes son las que ilustran sobre Ia elaborac ion de lec tos y
ll' f( istros. Son muy numerosas, por ejemplo, las anotaciones que ponen de rnaIll l"i cs to e l es fuerzo de Giiiraldes por ajustar a Ia normati va gramat ica l e l len
lllljc del narrador. En e l capitulo XVIII , por ejempl o, se lefa en c l manuscri-
111 y sc transcribio mecanograficamente:
Mi padrino se habfa aparejado con el viej ito [ ... ].
En el dorso de Ia p. 186 del dactiloscri to, quedo constanc ia de Ia duda linlllifs tica del autor: aparejado? Y hecha Ia averiguacion pertinen te, escribio a l l11do de Ia pregunta: no. Y en pp. 126-1 27 se puede observar Ia enmienda con
NI/'.uicnte:
Mi padrino hab fa hecho pareja con el viej ito [ ... ].
Gcneralmente las anotaciones de ese tipo van seguidas de esta abrev iatu tll : T y G. Es includable que hace re ferencia a Miguel de Toro y Gisbert, y e ll o tk mucstra que Giiiraldes le reconocfa al Pequeno Larousse fl ustrado72 mayor 11111oridad sociolingiifsti ca que al Dicc ionario de Ia Real Academia Espanola quc, sin embargo, tambien formaba parte de su biblioteca.
El deseo cas i obsesivo de eliminar repeti ciones (de vocablos , de rafces, de Nul"ij os, de sonidos) es una mani fes tacion de su deseo de cefi irse a Ia precepII V: I de Ia redaccion; anotaba las reiterac iones para detenerse luego a medi tar vuidadosamente su reemplazo. As l, por ejemplo, en el dorso de Ia p. 202 de l dnctil oscrito (correspondiente al capftulo XVIII) anoto las siguientes repeti \' loncs: sentfa, sensaci6n, sentfa, sensaci6n (enfrentadas con las primiti vas kl:ciones de ese pasaje) . La tres ultimas fueron reemplazadas .73 As f, por e l de~ l'll de evitar una re iterac ion de vocablos de Ia misma rafz, se perd io Ia con·espondcncia casi exacta con el encuentro con Don Leandro del capftulo XXVI (q ue sf se daba en el manuscri to).
Tambien Ia atencion particul ar que se prestaba a Ia musicalidad del lenf',llilj c quedo evidenciada en anotaciones marginales. En el dorso en blanco de
128 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALI?.S
Ia p. 98 de l dac til oscrito (en anotaci6n enfrentada con Ia enumeraci6n de localidades pampeanas del comienzo del capftulo X), apunt6: "buscar nombres lindos de pueblos".
2.5. Las pruebas de imprenta
El impresor Francisco A. Colombo -en cuyos talleres de San Antonio de Areco se imprimieron las dos primeras ediciones de Don Segundo Sombraconservaba, fragmentariamente, galeras74 y algunas pruebas de pagina75 de Ia edicion prfncipe; este material -donado por su hijo, Ismael Colombo, al Musco "Ricardo Gi.iiraldes" de Ia citada localidad bonaerense- pennite seguir observando el especial cuidado en reexaminar su obra que ponfa el autor.
Este estadio muestra, fundamentalmente, a un autor celoso de "custodiar" su texto; Ia etapa de reelaboracion ha concluido. Las intervenciones directas de Gi.iiraldes sobre las pruebas de imprenta, por una parte, descubren fallas en Ia transcripcion de los originales y errores tipograficos; por otra, llevan a cabo ultimos ajustes a las pautas de reescritura ya aplicadas, particularmente en los aspectos mas superficiales de esa orientacion: ortograffa, puntuaci6n, morfofologfa.
A veces es diffcil discernir si el autor ha querido registrar variaci6n lingi.ifstica o si ha ejecutado mecanicamente sobre el discurso directo en dialecto rural el tipo de correcciones destinadas al registro culto. Sin embargo, abonan el convencimiento de que el autor medito acerca del fenomeno de Ia variacion lingiifstica ejemplos como el siguiente, perteneciente al capftulo XXI:
cp. I. nuez caida
cafda
2. nuez~
caida
3. nuez eal4t
gal. , 1 a. nuez caida '
cafda
carr.! nuez~
2a. nuez cafda
n\'1'11/J/OS GENET!COS 129
.iiiraldes vacilo a menudo entre el diptongo y el hiato en los grupos ai, 111 y ei de participios. La forma diptongada (caido, oido, creido) era Ia IIHll tli para marcar Ia distancia entre Ia pronunciacion rural y Ia urbana (caflo. ofrlo, crefdo), pero ya estaba desapareciendo en Ia epoca de Giiiraldes , quicn - a l optar por el hiato- quiso tomar distancia de las caricaturas gaut•licscas .
I ~ I a fan por preservar un texto que ya se consideraba "logrado" se mani lh:s ta en prolijos cotejos: no solo se confrontan las prucbas de imprenta con I ori ginal sino que a veces se retrocede a Ia etapa anterior. Algunas enmien
diis que retornan a Ia version del manuscrito lo testimonian. Por ejemplo, esIII S rcescrituras de un incidente del capftulo XV:
ms. I. Don Segundo contest6 a manera de consejo.
coment6
2. Don Segundo ~ a manera de consejo.
cp. I. Don Segundo contest6 a modo de comentario.
a manera de consejo
2. Don Segundo contest6 a lflaEia Ele ea!flefltaria.
gal., I a., 2a. Don Segundo coment6 a manera de consejo.
.6. La primera edicion
En Ia 1 a. edici6n (Buenos Aires, Proa, I ode julio de 1926f6 se advierten 11utnerosas erratas; citare algunas de las que han perdurado en todas las edi ciones posteriores . Muchas de esas erratas se produjeron por no advertir una correc ion hecha sobre el dactiloscrito. En el capitulo IX, por ejemplo, en Ia dcsc ripci6n del arreo bajo Ia lluvia (p . 62), se lefa en el manuscrito .
Por trechos Ia ti erra dura aparecfa tan barnizada, que retlejaba cl cielo como un arroyo.
Adelina del Carril transcribi6 pareda en Iugar de aparecfa, y Gi.iiraldes hi!.o Ia rectificacion pertinente (escribio mas arriba una a y dirigio una tlecha hac ia el Iugar que correspondfa); no obstante, Ia enmienda no fue notada y no paso al texto impreso. Asf, Ia imagen perdio precision y dinamismo porque el
/Ill GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
vcrbo "aparecfa" esta ligado a Ia impresi6n visual del que observa el aspecto de Ia tierra marchando sobre su cabalgadura.
A veces, el contexto permite advertir alguna evidente errata de galeras. En el capitulo XIII, se lee tanto en Ia I a. edici6n como en Ia 2a.:
Era necesario permanecer en Ia defensiva, evitando el golpe decisivo, salvando en media hora de resistencia [ ... ]
La secuencia se refiere al lapso en que el bataraz ha estado resi stiendo e l a taque del giro; y debe, por consiguiente, mantenerse Ia lecci6n de l manuscrito y de su copia:
salvado en media hora de resi stencia [ ... ] (p. 93).
Y como en todas las versiones, se produjeron erratas al deslizar fom1as del registro cu lto en el discurso directo en dialecto rural. Por ejemplo, en el capitulo XIX (p. 148):
ms., cp .. gal. estrafiando
Ia. , 2a. extrafiando
La falta de enmiendas de puiio y letra del autor en las pruebas de imprenta conservadas permite deducir Ia presencia del algunas e rratas; por ejemplo, en el capftulo VII (p. 46):
ms., cp., gal. todos le codiciaban
Ia., 2a. todos lo codiciaban
Pero a menudo -como en muchos casos de discoincidencia entre el manuscrito y su copia-, no puede descartarse Ia posibilidad de una consulta oral, como en Ia variantistica siguiente, perteneciente al capitulo VII (p. 45):
ms. por una reja de hierros gruesos
cp. I. por entre una reja de hierro grueso
fierro
2. por ejltre una reja de~ grueso
gal., I a., 2a. por entre una reja de hierro grueso
/,:,''1'1 / /) f()S GENET/COS 131
Sc podrfa pensar en una errata de gal., sin embargo, en este caso Ia suce"lnn llierro-fierro-hierro podria resultar de un acatamiento final a Ia nOI·matiVI I gramatical.
Dcstaco, por ultimo, una errata de galera que, aunque fue salvada en las lm ts Completas,77 se ha difundido en numerosas ediciones y en todas las
ll'iulucc iones que he revisado. En el capitulo XXVI, se lee en las dos primeras tldic iones:
Antes, es cierto, fui un gaucho, pero en aquel momento era un hijo na
tural[ ... ]
Debe restablecerse Ia lecci6n de los manuscritos y su copia:
Antes, es cierto, fui un guacho, [ ... ] (p.2 13).
El autor alude a las diferencias de clase soc ial por medio de Ia oposic i6n de dos expresiones parcialmente sinonfmicas (guacho!hijo natural), y Ia erra-111 !'alsea un pasaje especialmente revelador acerca de Ia capacidad del lengua!C para connotar proyccciones ideo16gicas.
. 7. Las correciones a La edici6n principe
En Ia Academia Argentina de Letras se conserva el ejemplar de Ia edici6n prfncipe -con correcciones de puiio y letra del autor- mencionado en Ia nota prcliminar de las ediciones de Losada;78 se trata de un volumen encuadernado y las indicaciones de GUiraldes estan hechas con lapiz.79 Pero, curiosamenlc, se conserva alii, ademas, un ejemplar en rustica que contiene tambien corrcc iones de puiio y letra del autor;80 perteneci6 a Evar Mendez y lleva esta dcclicatoria manuscrita:
A Carlitos Ricardo Giiiraldes
En Ia tapa, GUiraldes escribi6 con tinta negra: Corrector; y tanto las enmiendas como Ia dedicatoria y Ia inscripci6n de Ia tapa estan escritas con Ia misma tinta. Con respecto a Ia labor correctora que contiene, solo se observan cnmiendas de ortografia y puntuaci6n -que, por otra parte, no pueden compararse en numero con las registradas en el ejemplar encuadernado-, salvo Ia corrcci6n de algunas reiteraciones y de un error lexica:
GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
ms., cp., I a. paralelas o verticales entre sf
carr. 2, 2a. paralelas o perpendiculares entre sf
Por otra parte, en el Museo "Ricardo Giiiraldes", de San Antonio de Areco, se encuentra otro ejemplar en rustica de Ia I a. edicion, con hojas au n s in despegar, en cuyas paginas libres Giiiraldes efectuo rectificac iones de l mismo tipo que las de carr. 2; estos dos ejemplares consti tuyen una nueva evidenc ia de Ia obsesion correctora del autor de Don Segundo Sombra.
Presuntamente, el ejemplar encuadernado con correcciones autografas fue el ori ginal de Ia 2a. ed icion, no solo porque en esta y en las ed iciones de Losada se recoge Ia gran mayorfa de sus enmiendas, sino porque tanto Ia I a. como Ia 13a. ed. de Losada se prepararon en vida de Adelina del Carril y e ll a debio de ser consultada sobre Ia validez de esas enmiendas . Es muy probable que, ademas, se le pidiera opinion acerca del tipo de correcciones que no pasaron a Ia 2a. ed ic ion, ya que tampoco fueron registradas en las ediciones de Losada. Entre elias se destaca Ia eliminacion de Ia may usc ul a en Ia fonna de tratamiento don en todas las ocas iones (tanto para Don Segundo como para los patrones y los paisanos viejos); esta supres ion es tan sistematica, que su ausencia en el ejempl ar encuadernado so lo puede deberse a di stracc ion. Apesar de ello, Giiiraldes des isti o finalmente de este cambio ortografico (que acompaiiaba un denodado empeiio por regulari zar el arbitrario uso de mayusculas que se observaba en Ia obra), posiblemente porque percibio un valor connotative en esa mayuscula, un elemento mas para resaltar Ia dimension extraordinaria que atribuyo a su gaucho parad igmatico.
Despues de observar Ia presencia de una mod ificac ion sistematica en el ejem pl ar encuadernado que, sin embargo, no paso a Ia 2a. edic ion, no he querido recoger otras enmiendas que corrieron igual suerte, salvo en los casos de obv ias omisiones de Ia 2a.
2.8. La segunda edici6n
La segunda ed ic ion (Buenos Aires, Proa, 30 de octubre de 1926),81 Ia ultima que conto con Ia intervencion personal del autor, constituye Ia base del cstablecimiento textual que propongo.
De alrededor de trescientas enmiendas que registra 2a. , Ia inmensa mayorfa solo recti fica aspectos de ortograffa y puntuacion. Algunas de esas modificacioncs no se observan en los ejemplares corregidos de Ia ed ici6n prfncipe conserva-
1'\'f'IJIJIOS GENET/COS 133
dos. prueba de que ese corrector infatigable que fue Giiiraldes siguio revisando 1'011 ntcncion pruebas de imprenta que no se han conservado; entre esas modifit'IK'ioncs se hallan las que se observan en Ia "Dedicatoria". Allf se incorporo un IIU CVO nombre: el de Victorino Nogueira. Ademas, se le quito Ia forma de trataulicnto de don a Pedro Bran dan. En el tercer paragrafo de I a. edicion se lefa:
A mis ami gos domadores y reseros: Don Vfctor Taboada, Ram6n Cis
neros, Don Pedro Brandan [ ... ]
todos los restantes sin don . Brandan era de mayor edad que los otros, de allf t•ll ratamiento especial. Pero ya fuera para dar mayor homogeneidad a Ia si ntux is del parrafo o para evitar qui squillosidades entre los nombrados, esta for-11111 de tratamiento solo subsistio para Don Segundo, para los finados y para el
t•apataz Vfctor Taboada. Por otra parte, como sucede siempre en todo proceso editori al, en esta ed i-
~· i (m tampoco faltan erratas (veanse pp. 27, 83, 87). En el texto que he estahkcido a partir de esta 2a. edicion, se enmiendan todas las erratas advertidas y sc seiiala Ia posibilidad de que ex istan otras en casos en que los e lementos
de juicio disponibles no autoricen a alterar el texto.
.9. La tercera edici6n
La tercera edicion (Buenos Aires, El Ateneo, 1927) es una fi e! reimpresion de Ia segunda. Por Ia epoca en que se preparaba esta edicion (se termino de imprimir el 15 de mayo de 1927), Ia gravedad de su estado impidio a Giiiral
dcs ocuparse personalmente de ella.
3. Amilisis de los principales tipos de variantes
El esquema general de Ia novela revela que el proceso textual de Don Segundo Sombra tiene su punto de arranque en una semanti zac ion pronominotcmporal actuali zadora: yo-esto-aqui-ahora .82 Ya se ha optado por un narrador en primera persona, un recurso que, unido a Ia utilizacion del tiempo prescnte (como en las estampas impresionistas de Xaimaca), foca li za el acto de Ia enunciacion. Esa temporalidad verbal presente revela que Ia obra no tuvo
dcsde el principia el tono evocador83 que Ia caracteri za:
IJ GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURAU.'.~'
Yo quiero ir en el arreo. Ya se que voy a aguantar.
En cambio, queda definida de entrada Ia " voz" del narrador, su rol socia l -en ese esquema general , Blanco Caceres (hijo) es e l titulo de Ia tercera parte-, lo que condicionara un registro y un tipo de discurso.
El autor habla comenzado describiendo una realidad (ambitos , personas, actividades, hechos) y preocupandose por actualizarla, como lo evidencia este pasaje de un diario lntimo:
Hacer en Ia estancia una serie de retratos. [ .. . ] Actitudes nwy presentes, muy palpables, rasgos tfpicos. Algo en el genero de los retratos de Raucho, mas pujados, condos o tres frases y un compacta relato de Ia vida de cada personaje.
Pedro Falcon , Ciriaco Dfaz, el negro Guzman, el Matos Ochoa, etc.
La actividad reelaboradora suprimira posteriormente los detalles que denuncian Ia etapa arqueologica, desdibujara los indicios espacio-temporales , rees tructurara e l sistema delctico original, modificara relaciones actancia les, mati zara Ia dialogia discursiva e ira moldeando una nueva rea lidad al obrar selectivamente sobre Ia primera recoleccion de materiales . Asl, e l proceso textual de Don Segundo Sombra , que empezo ficcionalizando entidades no fictic ias, culminara en Ia creacion de un mito. En Ia primera version, numerosos personajes llevaban nombres y apellidos de gente muy conocida en San Antonio de Arceo. Se buscaba destacar, de ese modo, el sustrato real de Ia fiecion; incluso se hacfa una referencia bastante forzada al uso del apellido Ramirez por parte de Don Segundo (p. 11 ):
- [ ... ] Se ha cambiao de apellido y se hace nombrar Ramfrez [ ... ]
En cp., enmiendas sistematicas eliminaron ese enlace entre realidad y ficc ion:84 Blanco Caceres paso a ser Fabio Caceres (caps. I y XXV); el gringo Chafardini, Culasso (p. 5); el viejo Abrahamovich, Salomovich (p. 5); Candal, Festal (p. I 8); Don Patricio (este era el nombre de pi Ia de l mayordomo irl andes de La Portefia), Don Jeremias (p. 20); Ramon Lacarra, 85 Leandro Galvan (caps. II-V y XVIII); Pedro Falcon, Pedro Barrales (caps. V-XTI y XXV); Pedro Brandan, Sixto Gaitan (cap. XV).
EI ambito campesino en el que se integran los personajes (en una perfecta consustanciac ion) constituye uno de los principales anclajes de Ia novela en
I•'S'I'IltJtos GENfmcos f./5
tlltnundo rea l, y las emnicndas que cl autor introduce en el itinerari o pam peaJill de los protagonistas delimitan Ia zona del norte y del centro de Ia provin-1' 111 de Buenos Aires .86 Sin embargo, en el producto final , Ia acci6n nove lcsca 110 sc locali za con precision.
AI com ienzo no se haec mencion expresa del nombre del pueblo de San Ant onio de Arceo -tampoco en los dos ultimos capltulos-, ni de su rio; Ia unil't t rcl'crencia explfcita (una informacion acerca de Ia proccdencia del protagolli ~ ta en el capitulo XVI-p. 117-) elude Ia denominac i6n completa:
- De San Antonio.
En e l episodio de Ia comisarla (p. 99), en Iugar del chi ste lingulst ico de dtlll Segundo (-Yo soy de Cristiano Muerto ... ; mi compaiierito, de Ca/lejo-1/t'.l'), se lela en ms.:
-Yo soy de San Pedro ... ; mi compafierito, de Arceo.
Ademas , en el capitulo X se describe el rio Salado (el mas caudaloso de los que at raviesan Ia provincia de Buenos Aires) sin nombrarlo, y mas adel ante (p. (17) , se suprime Ia identificacion de Ia estancia en que transcurrini el baile , dett om inada Polvaredas igual que el establecimiento de Ia famili a de l Carril (tamhi ~n se suprimira, en pp. 72 y 76 del capitu lo siguiente, el nombre del patron que era e l del suegro del au tor, VIctor de l Carril- ). Posteriormente, en los ca
pftulos XV-XIX, los pagos de Ia costa del mar se indican1n genericamente. Con respecto al fondo hi storico-temporal, Ia crltica ha insi stido ya en des
tacar su vaguedad: ninguna mencion de actividades agrfcolas (aunque se aso-111:1 un cerealista en Ia fonda del capitulo XIII - p. 90- y Ia agricultura se cue! a en los terminos irreales de mctaforas y comparaciones: "ya estaba en parva tlli li no" - p . 30-, "a! modo de un trigal que se arquea mirando viento abajo" - p. 70-), predominio de una impres ion de campo abierto, con ausencia de ferrocaniles y escasas menciones de alambrados (pero el rematador del capitulo XIV -y su discurso parodiado-, lo mismo que los ingleses de los ji·igor(ji('1!.1' y los illvcrnadores -p. I 01- no pertenecen a un a sociedad campesina pre,·api talista). La supresi6n, en el capitulo XXIV (p. 199), de un p:tsaje en que sc habla del envlo de un te legrama al patron (para notificarlo de los percances ocurridos durante el arreo) sefiala Ia voluntad de ubicar Ia accion nove lesca J'uera de l transcurso de un tiempo hist<irico.
E n ms., el autor des iste de Ia utili zacio n del tiempo presente en varios pasajes; este tipo de enmienda continua en cp.: sc elimina el presente en Ia narracion del capitu lo II (el episodio de Ia provocac ion del 'T'ape Burgos, en par-
136 GENESIS DE ESCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
ticular, habfa sido narrado en presente en su totalidad -p. 12- 15-) yen algunos puntos aislados (por ejemplo, en pp. 25, 28 y 119).
Fuera de los discursos directos y de las formul aciones a las que se asigna Ia condici6n de atemporales (por ejemplo: "La mujer bonita es coqueta y buscadora, eso lo sabe todo paisano" -p. 148-), el uso de verbos e n presente queda cicunscripto a dos momentos cruciales del relato. Uno es el comienzo de Ia novela (p. I), que sirve para localizar al narrador en su nueva situaci6n:
En las afueras del pueblo, a unas diez cuadras de Ia plaza centrica, el puente viejo tiende su arco sabre el rfo, uniendo las quintas al campo tranquil a.
El otro pasaje comprende largas disquisiciones en el capftulo XXIV (pp. 195 y ss.), cuando las profundas cavilaciones en que se sumerge Fabio -a rafz de Ia desgracia del gauchito Antenor- revelan que ya ha llegado a Ia ectad en que su postura ante Ia vida y Ia muerte coinciden con Ia filosoffa del hombre adulto que rememora su pasado.
En Ia version transcripta en cp. se observan restos de un sistema defctico actualizador que el autor enmienda sistematicamente: los demostrativos este I esta I esto son sustituidos por ese I esa I eso (pp. 13, 14, 41, 66, 125, 152, 196, 209, 216), y hacia el final del relato, por aquel/ aquella/ aquello, como si el mundo representado se fuera alejando progresivamente (pp. 150, 187, 214); aquf es suplantado por all{ (p.116), ahara por en aquel momenta (p. 213), ayer por el dfa anterior (p. 39), anoche por la noche antes (p. 41 ), Manana por Al dfa siguiente (p. 28).
El sistema defctico que prevalecfa en Ia primera version, al dar relieve a los terminos referenciales de Ia enunciaci6n, los transferfa hacia el enunciado y dilufa asf los lfmites (siempre presentes) entre las dos instancias . Pero el proceso reelaborador que se atisba en ms. y llega a su punto culminante en cp. determinan1 que el centro del espacio narrativo se desplace del narrador a los actantes, de Ia ficcionalidad de Ia enunciaci6n a! mundo ficcional. 87
Paralelamente, se acentua el proceso de estilizaci6n (hasta Ia toponimia pasa por un cedazo esteticista: se busca belleza arm6nica y bravura. En esa lfnea, R. G. anot6 en el reverso de Ia p. 98 de cp.: "buscar nombres lindos de pueblos".
Se desdeiia el realismo detallista: desaparece, por ejemplo una extensa clase sobre doma de potros que daba don Segundo a su pupilo :88
I. ms. <"Tironialo tirme hasta que de un paso p'atras. Note apures pa desmontarte; tirale el cabresto hasta que media doble el cogote y aga-
!~'STUDIOS GENET/COS
rrate del fiador del bozal pa despues abajarte media lejos. En cuanto pises el estribo, pa subirlo boliale Ia pierna sin dilaci6n por sabre el recao, no le vayas a tocar en el anca. A ese arrimatele media de adelante y alerta pa ponerle el bocao, que esta dolorido'e los tirones y puede darte un cabezazo o buscar de manotiarte ... "> [Antes de de ser suprimido, este parrafo experiment6 enmiendas y una amplificaci6n.] 89
2. cp. <"Tironealo [El hi ato parece una errata del dactiloscrito.] firme hasta que de un paso p'atras. Note apures pa desmontarte; recoge el cabresto hasta que media doble el cogote y agarrate del fiador del bozal pa desmontarte. En cuanto pises el estribo>, [Sigue igual que Ia version transcripta supra hasta "buscar de manotiarte ... "]
3. cp. <"Cuando al potro le haigas puesto el bozal, tiralo de costao pa abandarle el cogote. Si es disparador aguantale el tir6n echando a verijas, de firme, pero site veh'obligao a tirarlo de atras deja que los pieses refalen y espera el giien momenta pa vencerlo en el cogote. Cierto que pa tironiar hay que tener giiena verija, pero mejor ojo entuavfa. AI bagual mejor es enriendarlo en el suelo, y si le poneh' el bocao al redom6n dolorido'e los tirones, arrimatele media de adelante y alerta no vaya a ser que de de un cabezazo o busque manotiarte.
AI arrimarte pa ensillarlo no le mostres miedo al animal porque el compriende. Te le acercas porIa paleta asf no te puede cociar ni manotiar, y le afirmas Ia zurda cerca' e Ia cruz por si se sienta o se cai teneh'apoyo pa abrirte con tiempo. Hasta que se entregue, manialo pa ensillar. En cuanto piseh'el estribo, boliale Ia pierna por sabre el recao, no vaya a ser que el diablo te juegue una mala partida y le toqueh'en el anca. No los busques no loh'apures, pero si corcovean cuidate de que note volteen, y si huyen aplicaos a bellaquiar, afirmate bien y tratalos a rigor. Tironealos de firme hasta que den un paso p'atras. Despueh' haceles dar rienda a los dos laos, con ayuda del rebenque y con pacencia. La rienda es lo mas principal en Ia doma. No te apures pa desmontarte; recoge el cab res to hasta que media doble el cogote y agarrate del fiador del bozal pa abrfrtele media lejos. Y aprovecha que esta cansao pa manosearlo a gusto y dirle quitando las cosqui ll as.>
137
Se dejan a un !ado, regularmente, manifestaciones groseras (exclamaciones iracundas en el final del capftulo VII -p. 49-; un comentario reprobatorio en el capftulo XXI -p. 170-; y si Ia supresi6n no es una errata, una alusi6n a
138 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
expresiones con que se acompanan gritos de dolor - p. 139-). Se prescinde de rasgos impudicos (una referencia directa al placer sexual es sustituida por una pregunta afectuosa -p. 36-; una menci6n de Ia lasc ivia de Numa se suaviza primero y finalmente se desecha -p. 147-). Se elude Ia imagen grotesca (para los parpados cargados de sueno se prefiere mas pesados que si los hubieran picado los mangangas a que si de ellos hubiera colgado una paleta de buey -p. 23-). Se evita que matices negativos o desdorosos empanen Ia vision ideali zada de las faen as rurales (Ia menci6n de un estado de embrutecimiento total a! cabo de una pesada jornada es sustituida por Ia re ferencia a deseos de dormirse en un renunciamiento total - p. 51 -). Se cuidan minimos detalles; en el capitulo VI, las connotaciones del vocablo chiquero eran notas di scordantes en media de Ia sugestiva imagineria desplegada en Ia descripci6n de los aprestos para Ia partida. (En los ladrillos de un chiquero of [ ... ] se trans forma en Sabre el suelo hUmedo o f[ ... ] -p. 38-).
En este ambito, e l trabajo se presenta mas como una actividad destinada a garantizar Ia permanente afirmaci6n de Ia hombrfa que como el media de ganarse el sustento. En relaci6n con este sos layamiento de Ia problematica socioecon6mica, el proceso de estilizaci6n excluye "prosaicas" referencias a metodos para conseguir conchabo (ayudamos un poco al encierro y aparte de las reses con La esperanza de changar en alguna de las tropas que de allf saldrfan -p. I 00-) , a recursos ocasionales para sobrevivir (trabajando pordfa en los intervalos - p. 66-), a convenios par Ia paga (se habfa arreglado con el patron -p. 26-), a especulaciones pecuniarias (sin contar con lo que sacarfa de la venta (-p. 156-). E1 rechazo de los valores mercantili stas se subraya mediante Ia inclusion de esta aclaraci6n (despues de hacer referenc ia a Ia compra de un borrego para carnear - p. 53-):
No hubo discusi6n por el precio
Tam bien al hablar de Ia nueva vida de Fabio, en el capftulo XXVII, se descartan aspectos administrativos (el manejo de sus bienes, Ia necesidad de contratar a un tenedor de Libras -p. 220-) o se los atenua (hojeaba mi diario de patron de estancia se convierte en consultaba mentalmente rni diario de patron -p. 220-).
En el perfilamiento del personaje de Don Segundo Sombra se incrementa Ia estili zac i6n. En un proceso de paulatino agrandamiento se eliminan as pectos intrascendentes o desmerecedores, y muy particularmente, restos d e Ia etapa arqueol6gica que lo mostraban con rasgos que se atribuyen a su modelo, e l paisano Segundo Ramirez (un viejo "chichonero" y amigo de bromas pesadas , scgun se cuenta). 90
!:"STUDIOS GENET/COS 139
Se suprimen di alogos triviales (p. 24) , una broma anodina (p. 44), una muestra de excesiva locuacidad (nota di scordante en un personaje a quien rcalza un laconi smo no exento de misterio - p. 52-), consejos reiterativos (p. 58), "chacotas" con un viejo amigo (p. I 02). Se acentua, hasta en detalles nimi os , Ia diferencia de magnitud que lo aleja de los demas personajes: en el intcrcambio de saludos con Don Pedro , Ia contestaci6n mas pintoresca queda finalmente en boca de Don Segundo (p . 11 ); se suprime un comentario del narrador ante Ia doma de Valerio (Nunca habfa vista yo cosa mas bonita -pp. 46-47-), probablemente porque se juzg6 que empequeiiecfa los titulos de domador eximio de Don Segundo. En e l capitulo XIX, Fabio se mostraba, por un momenta, di spuesto a abandonarlo por Paula (O lvidarlo todo, hasta mi parlr·ino -p. 152-), pero esta transgresi6n es desechada. Se examina cuidadosamcnte cada referencia a! personaje para excluir voces que puedan connotar menoscabo o desmedro: en el capftulo II, el vocablo cuchillero (en reputaci6n de cuchillero) es sustituido por valiente (p. 11 ); en el capftulo XIV, minti6 es rccmplazado por invento un personaje (p. 99); en el capitulo XXI, Ia nota descript iva sonriente se pretiere a con modesta sonrisa (p. 190) . Hasta que, como punta culminante del proceso de magnificaci6n, el personaje sustituye a
Ia vida como principal fuente del aprendizaje de Fabio:
De Ia vida aprendi Ia resistenci a y Ia entereza en Ia lucha [ .. . ]
se convierte en
Tambien par el supe de Ia vida, Ia resistencia y Ia entereza en Ia luell a
[ ... ] (p. 65),
transformaci6n que se vincula con una arraigada concepcion paternalista de Ia sociedad ("Ia gufa paterna se juzga mas importante que Ia propia experi encia"). El personaje ha ido perdiendo carnadura humana, y al resultar agigantado mas como consecuencia de Ia exaltaci6n de l di scurso del narrador y las rcacc iones de los otros personajes que por las propias acciones, queda confir
mada su condici6n mftica. El gaucho que surge de Ia novela no es un producto soc ial, inseparable de
un proceso hist6rico; es una categorfa abstracta, un haz de virtudes que no conoce diferencias de clase social ni hunde sus rafces en el tiempo. Asf lo define Don Segundo ante el heredero que teme haber dejado de ser un gaucho (p. 21 0):
-Si sos gaucho endeveras, no has de mudar, porque andequiera que vayas in'is con tu alma por delante como madrina'e tropilla.
/40 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUD!OS CULTURALES
sta rormulacion del final del capftulo XXV ha sufrido enmiendas que mucstran las etapas de un proceso de mitificacion . En ms. se lefa:
-Si sos gaucho endeveras, no has de mudar, porque andequiera que vayas iras con tu alma a cococho.
La expresion familiar a cococho -propia del lenguaje infantil y hoy fuera de uso- quitaba solemnidad al pasaje y fue reemplazada en cp. por a babucha. La propuesta tam bien era una abstraccion, ser gaucho ya se postulaba como una condicion moral; pero en esa figura abrumada parecfa resonar Ia memoria del gaucho historico, del gaucho oprimido porIa injusticia social. Despues de Ia ultima enmienda sobre cp., emerge una imagen particularmente sugestiva: en cuanto a sus efectos plasticos, Ia figura antes agobiada ahora se yergue; en cuanto a sus repercusiones semanticas, connota libertad, decision, tirmeza. Una condensacion del hermoso mito que ha cautivado y seguira cautivando a generaciones de lectores.
El gaucho de Ia novela deambula porIa pampa hacienda uso de aparente libertad; se soslaya su situacion de dependencia con respecto a los duefios de Ia tierra y del ganado. Hay, sf, relaciones jenirquicas, que se basan fundamentalmente en grados de saber y de destreza; pero Ia relacion patron/proletariado-campesino no se presenta como sustancialmente distinta de Ia que se muestra entre capataz y peon (la deferencia que debfa ami capataz -p. 48-), entre ancianos y jovenes (Una mirada me habfa bastado para saber qui en me hablaba y esa uez agache Ia cabeza -p. 21-) o entre Don Segundo y el comun de los mortales. Una enmienda ajusta a esta concepcion de las relaciones sociales un cabo suelto: el personaje desairado por Fabio en el capftulo III, un muchach6n (p. 19), habfa sido, en Ia primera version, un viejo.
Particularmente reveladora de los objetivos a los que apunta el proceso de estilizacion es Ia reestructuracion del sistema actancial del capftulo XI (capitulo que debio de tener su origen en apuntes tornados durante un baile dado por Vfctor del Carril para los peones de Polvaredas). En Ia redaccion de ms., el personaje del patron -a partir del momenta en que hace su entrada y todos los rostros se vuelven hacia el al modo de un trigal que se arquea mirando viento abajo (p. 70)- funciona como Ia principal fuerza dimimica del baile: e l quiebra Ia timidez del comienzo con una orden (p. 70) y continua impartiendo instrucciones durante toda Ia noche. En cp. se redujo considerablemente el numero de sus intervenciones, ya mediante Ia supresion lisa y Ilana (pp. 73 y 76), ya valiendose de una atenuacion (Baja Ia voz neta del patron se convierte en Baja la voz neta de un hombre -p. 70-71-), ya omitiendo mencionar al agente de una accion causativa (el patron hizo pasar bandejas se trans forma
!:'STUDIOS GENET/COS 141
en vinieron bandejas -p. 73-), ya creando un nuevo personaje para impartir directivas a los asistentes (un bastonero -pp. 71 y 74-) .
Las dos versiones del capftulo XI muestran relaciones sociales diferentes. De Ia primera surge una estampa rural enclavada en una organizacion social paternalista, en Ia que el patron protege pero tambien domina a los peones. El proceso reelaborador desdibujo Ia accion de Ia fuerza dominadora y los domi
nados parecen cobrar autonomfa. Un apreciable cumulo de variantes delata Ia preocupacion de Gi.iiraldes
por separar nftidamente los dos registros de Ia novela: el discurso del narrador, que utiliza un lenguaje culto urbano (con pasajes elaborados sobre Ia base de una poetica impresionista-expresionista)91 y el discurso de los personajes, que se expresan en un dialecto popular rural. Jorge Schwartz92 y Ana Marfa Barrenechea93 han visto en ese doble registro un tfpico ejemplo de ese "estilo esquizofrenico" descripto con gran precision por Antonio Candido:
Nos livros regionalistas, o homem de posi<;:ao social mais elevada nunca tern sotaque, nao apresenta peculiaridades de pronuncia, nao deforma as palavras, que, na sua boca, assumem o estado ideal de dicionario. Quando, ao contrario, marca o desvio da norma no homem rural pobre, o escritor da ao nfvel fOnico urn aspecto quase terato16gico, que contamina todo o discurso e situa o emissor como urn sera parte, urn espetaculo pitoresco como as arvores e os bichos, feito para comtempla<;:ao ou divertimento do homem culto, que deste modo se sente contirmado na sua superioridade.94
La voluntad de ajustar a Ia normativa gramatical los lectos y registros del narrador, esta testimoniada: por numerosas enmiendas y por notas margi nales sobre cp. Subraya el designio diferenciador, muy particularmente, el entrecomillado con que se destaca Ia presencia de expresiones del dialecto rural en Ia narracion ("guacho" -p. 1-, "mama" -p. 2-, etc.) . No obstante, en esta obra epigonal del regionalismo hispanoamericano, se entabl a una relacion muy sutil entre los dos registros. Ya de entrada, Ia permanente utilizacion del discurso indirecto libre95 -que no desdefia vocablos y giros rurales, a veces hasta sin entrecomillarlos-, con el pretexto de recrear estados de animo del personaje enlaza dos universes culturales. Por otra parte, existfa una profunda asimilacion de Ia cultura rural por parte de Ia clase terrateniente, que exhibfa ese sello en su lenguaje (en parte a sabiendas,96 en parte incons
cientemente) .97 A lo largo del proceso reelaborador, el autor ira limando todos los con
trastes excesivamente marcados entre los dos registros. El registro lingi.ifsti-
142 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
co es inseparable de un rol soc ial; por lo tanto, en esta actividad reelaboradora, interactuan dos universos culturales a traves de una autentica dialogia discursiva. 98
En primer Iugar, desaparecen indicios de Ia existencia de verdaderos abismos entre las dos culturas. Se elimina una locuci6n latina in mente -p. 44-), expresiones francesas - que indudablemente se integraban con naturalidad al habla de Giiiraldes- "puisant" coraje -p. 4-, A fa "lisiere" de fa arbo feda -p. 34-), algun cu lti smo demasiado chocante precursi6n -p. 68-). Para le lamente, en el pasaje del capitulo XXVII en que se enumeran las diferencias que separan a Raucho de Fabio (p. 224), se suprime una menci 6n de su ansiedad por viajar a Europa, testimonio de Ia fuerte dependencia cultural que ex istia entre Ia clase social de Giiiraldes y lo europeo:
Otro motivo de conversaci6n de Raucho era el de sus amorfos y diversiones y el de su deseo de ira Europa. Entonces me parecfa un nino.
Se eliminan sistematicamente de Ia narraci 6n usos exclusivos del lenguaje culto, 99 sobre todo, las formas particularmente artificiosas: dt,treo se convierte en dorado (p. 23), diestra en derecha (p. 26), somnolente en soFiolenta (p. 17), dejeme caer100 en me tumbe (p. 17), invioladamente azul en tenazmente azul, e is6crono en mecedor (p. 50), duplic6 en dob/6 (p. 71 ), reminiscencias en recuerdos (p. 89), espectro en fantasma (p. 94), sanguinolenta y blanduzca en sangrienta y blanda (p. 95), crustdceos en cangrejos (p. II 0), simultdneamente en a un tiempo (p. 126), cuan ligero pude en tan ligero como pude (p. 128), lfvido en blanco (p. 150), empero en sin embargo (p. 181 ), sita en distante (p. 188), etc. En muchas ocasiones, se busca expresamente con las enmiendas acercar e l lenguaje de l narrador a Ia norma rural: oscilamiento es sustituido por entrevero (p. 40), variadas por de toda laya (p. 45), comer por "tumbiar" (p. 51), deficioso por aliviador (p. 5 1), un cuadro admirable por una yunta bravct (p. 127), veneer/a por doblarlo (p. 187), e tc.
AI mismo tiempo, se evita incluir en el habla de los paisanos aque ll as expresiones del lenguaje rural que constituyen usos esponid icos (form as que, por el contrario, Ia literatura regionalista suele acumular): ruemptis es suplantado por rompds (p. 4), pulecfa por policfa (p. II), tutubi6 por titubi6 (p. 84), trainta a vainticinco por treinta a veinticinco (p. 94), vendere a verte por vendre a verte (p. 140), tardido por lerdo (p. 168), vfan por veian -si no es errata de 2a.- (p. J 74), to hemo vendao por lo hemos vendao (p. 151 ), no te mi aandeh'apurando porno te me andeh'apurando (p. 174); en p. 173 se suprime mira (Ia forma usada en el texto es aura).
~ ~·sTUDIOS GENET/COS 143
Esa voluntad sostenida de borrar los contrastes violentos entre los dos registros se corresponde, en el capitulo XXV, con Ia enmienda de que es objeto esta apreciaci6n del narrador (refiriendose a don Segundo y a Pedro Ban·ales despues del pasaje en que Fabio conoce su verdadera identidad):
Hacfamos los mismos ademanes y, sin embargo, eramos tan distintos.
Giiiraldes taeh6 en gal. el adverbio tan, indudablemente con Ia pretension
de aproximar dos universos culturales. Como resultado de Ia reelaboraci6n de Ia di alogia discursiva, se crea una
ilus i6n de arrnonia entre eontrarios, en perfecta concordancia con Ia ilusi6n de equilibria arm6nico que surge de Ia trama: se da entre hombre y natural eza (una relaci6n de eonsustaneiaci6n se sobrepone a ocasionales obstaculos: calor, lluvia, algun animal chucaro), se da entre las diferentes clases soc iales (Ia reelaboraci6n del sistema actancial del capitulo XI es un claro ejemplo). La configuraci6n del mundo ficcional y Ia configuraci6n del discurso se con·esponden, asi, con las concepciones ideo16gicas del autor: Ia correlaci6n "desposesi6n = libertad = plenitud" que emerge del texto aseguraria para Ia soc ie
dad un equilibria entre contrarios. Resta hacer referencia a las principales enmiendas de tipo est ilistico. La
elaboraci6n de simbolos y Ia instauraci6n de un mundo mitico requerfan concentrac i6n expresiva y riqueza connotativa. Se observa una sostenida te ndencia a Ia sintesis en Ia c~:mstrucci6n sintactica; 101 se busca mayor espec ificidad en Ia selecci6n dell exico; 102 se eliminan notas obv ias, reiterativas o irrelevantes en Ia estructuraci6n del discurso. 103 Giiiraldes fue, ademas, un incansable perseguidor de vias de expresi6n indirectas y sugestivas. Una formulaci6 n explfcita como me sentia orgulloso es suplantada por estaba tan contento como Ia mafianita (p. 23); del mismo modo, me satisjacfa el haberfos vendido despuis del trabajo se convierte en ganaba unajineta de sargento para mi orgullo (p. 155). En Iugar de refrescado se prefiere como recien parido (p. 53); sufrimiento es reemplazado por manada de dolores (p. 55), etc.
En suma, existi6 una primera version de Don Segundo Sombra consistente en una sucesi611' de estampas impresionistas que apuntaba a ex traer de Ia realidad 1o tipico embelleciendolo con ropaje li terario, propuesta que recogia Ia propaganda de Ia ed itorial Proa al anunc iar e l lanzamiento de Ia novela en tarjetas cuyo contenido se transcribe a continuaci6n :
Vida de reseros: arreos, proezas de lazo , domas, reyertas sangrien tas, bailes, amorfos, en el gran marco si lencioso y a veces hostil de Ia
pampa.
144 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
Pero Ia estilizacion a Ia que fue sometido el texto lo llevo mucho mas alia del pintoresquismo y del regodeo esteticista.
Las dos versiones se apoyan en el mismo sustrato ideologico (las dos representan Ia reaccion de una clase social frente a las profundas transformaciones que esta viviendo el pafs); pero Ia segunda amplifica Ia repercusion del mensaje, asf como Ia reescritura de Ia Dedicatoria -despues de introducir formas sutiles de connotacion afectiva que enlazan dos ambitos sociales muy di ferentes-104 ensancha el campo de los destinatarios:
A los paisanos de mis pagos. A los que no conozco y estan en el alma de este libro.
Esa Dedicatoria compuesta cuando ya estaban listos, o muy avanzados , los originates para Ia edicion prfncipe -y retocada en pruebas de pagina que nose conservan- exhibe sinteticamente el proceso de produccion de sentido de Don Segundo Sombra: mediante un gradual desplazamiento desde el mundo real hacia el plano simbolico -el de Ia sacralizacion del gaucho (el "gaucho que llevo en mf, sacramente, como Ia custodia lleva Ia hostia")-, va tomando forma Ia pretension de transformar Ia hi storia en mito [ ver figura 10, pag. 277].
LA REELABORACION DEL CAPITULO XI DE DON SECUNDA SOMERA : LA MITIFICACION DE LA SOCIEDAD PATERNALISTA*
El proceso textual de Don Segundo Sombra siguio un largo y sinuoso itinerario: abarco un lapso de casi siete afios (desde fines de 1919 hasta comienzos de 1926), transcurrio por diversos ambitos geograficos y supuso diferentes actitudes frente al material ficcionalizable . Segun Ia informacion con que se cuenta, 105 el embrion de Ia novela (un borrador de los primeros capftulos) surgio de una evocacion del mundo pampeano redactada en Paris, y qui za tambien en Mallorca. Vino luego una meticulosa recopilacion de nuevos datos y una lenta compaginaci6n de materiales de distinto tipo: notas apuntadas en tarjetas a partir de modelos reales (en Ia estancia paterna, en los pagos de San Antonio de Areco, en el establecimiento de Ia familia del Carril sobre el Salado, en refiideros durante un viaje por el Noroeste, etc .), !06 registro de anecdotas ofdas, borradores largamente madurados. Por ultimo, Ricardo Guiraldes reelaboro minuciosamente Ia primera version.
/\'STUDIOS GENET/COS 145
En otro trabajo, IO? hemos analizado ese itinerario textual a traves de los ; lementos conservados: esquemas, apuntes, fragmentos desechados , restos del prim itive borrador, manuscritos holografos, copia mecanografi ada de esos manuscritos con enmiendas del autor, pruebas de imprenta de Ia primera edici6n, ed ic ion prfncipe, 108correcciones de pufio y tetra de Guiraldes sobre dos ejcmplares de dicha edicion, y segunda edicion (Ia ultima que conto con Ia supervision del escritor). 109 El examen de ese material permite observar Ia produccion de sentido de una obra que pretendio instaurar un mito nac ional, y re
vcla los mecanismos de ese proceso mitificador. En ese proceso se distingue una primera etapa, que he denominado "pri
mcra version", registrada en los manuscritos holografo s. 110 Estos manuscritos rucron copiados a maquina por Adelina del Carril con el objeto de enviarlos a Ia imprenta, pero Guiraldes llevo a cabo sobre Ia copia mecanografiada una rec laboracion de tal magnitud que de ella surgio una nueva obra.
111 La ver
sion definitiva, si bien comparte con Ia primera el sustrato ideologico (Ia reaccion de una clase social frente a las profundas transformaciones que esta viviendo el pafs), al convertir en discurso mftico una sucesi6n de estampas rurales en las que el detalle tfpico se exalta con ornamentacion esteti cista pero sin perder todavfa anclajes firmes en Ia realidad, diversifico (y complico) las rcsonancias del mensaje . El autor habfa comenzado ficcionalizando entidades no fic ticias (ambitos, personas , actividades, hechos); 11 2 Ia empresa reelaboradora alejo el mundo representado y desplazo su contexto historico desdibujando indicios espacio-temporales reestructurando al sistema defctico ori ginal ( esto-aqu[-ahora-eso/aquello-allf- entonces) , sometiendo a una sostenida estilizacion los materiales recopilados (se desdefia el realismo detalli sta; se suprimen expresiones groseras y rasgos impudicos; se insiste en soslayar Ia problematica socioeconomica eliminando referencias a metodos para conseguir conchabo, convenios por Ia paga, especulaciones pecunarias; se evita que malices negatives o desdorosos empafien Ia vision idealizada de las faenas rurales, que -mas que constituir un medio para ganar el sustento- parecen estar destinadas a garantizar Ia permanente necesidad de afirmar Ia hombrfa que siente ese gaucho sacralizado que emerge de las paginas del producto final). Por ultimo, Ia reelaboracion matiza Ia dialogia discursiva limando contrastes demasiado abruptos entre los dos registros, el regi stro culto del narrador y el registro popular de los personajes. Asi, los principales tipos de enmiendas coadyuvan en Ia creacion de un mundo armonico que inscribe Ia obra resultante de
una antigua tradicion literaria, Ia de los mitos de Ia edad de oro. Particularmente reveladora de los objetivos a los que apunta ese proceso
de estilizacion es Ia reestructuracion del sistema actancial de Ia primera version del capitulo XI. Transcribe a continuacion el texto final del capitulo tal
146 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURA L!:'.\'
como lo he fijado en Ia ed icion citada en n. 107, pero registrando adem<:1s cli cha reestructuracion dentro del mismo tex to. 113
SISTEMA DE TRANSCRIPCION [ ] SUPRESION <>AGREGADO
DON SEGUNDO SOMBRA
CAPITULO XI
En el camino de luz proyectado porIa puerta hac ia Ia noche, los hombres se apiiiaban como queresas en un tajo. Pedro me echaba por clelante y entramos, pero mis pobres ropas de resero me restaban ap lomo, de modo que nos acoquinamos a Ia orillita de Ia entrada.
Las muchachas, modestamente recogidas en actitud de pudor, eran tentadoras como las frutas maduras, que esperan en traje llamativo quien las tome para gozarl as.
Corrf mi vista sabre eli as, como se corre Ia mano sabre un juego de bornbas trenzadas. De a una pasaron bajo mi curiosidad sin retenerla.
10 De pronto vi a mi mocita, vestida de punzo, con paiiuelo ce leste al c ue-llo,y me parecio que toda su coq ueterfa era para mf solo.
Un acordeon y dos guitarras inic iaron una polca. Nad ie se movfa. Sufrf Ia ilusion de que toda Ia paisanada no tenfa mas raz6 n de ser que Ia
de sus manos, inhabiles en el ocio. E ran aq uellos unos bultos pesados y fu er-15 tes, que las mujeres dej aban muertos sobre las faldas y que los hombres ll e
vaban colgados de los brazos, como un estorbo.
En eso, todos los rostros se volvieron hacia Ia puerta, a l modo de un trigal que se aq uea mirando viento abaj o.
El patron, hombre fornido de barba tordill a, nos daba las buenas noc hes 20 con sonri sa socarrona:
-jA ver, muchachos [-apostrofo con voz segura-], a bailar y divertirse como Dios manda! Yos, Remigio, y vos, Pancho, usted , Don Primitivo, y los otros: Feli sario, Sofanor, Ramon, Telmo ... , s fganme y vamos sacando compafieras .
Un momenta nos sentimos empujados de todas partes y tuvimos que ha-25 cer cancha a los nombrados. [Ya Ia timidez habfa desaparecido. Bajo Ia voz
neta de l patron, todos se sentfan] <Bajo Ia voz neta de un hombre, los demas se sint ieron> unidos como para una carga. Yen verdad que no era poca hazaiia lamar a una mujer de Ia ci ntura, para aquella gente que so la, e n familia o
hS I'IJIJIOS GENET/COS 147
1'0 11 al gun compaiiero, vivfa Ia mayor parte del tiempo separada de todo trato HI liunwno por varias leguas.
Un trope! se formo en el cen tro del salon, remolineo inquieto, se desparraiii<J hacia las sill as, estorbandose como hac ienda sedienta en una aguada.
Cada hombre doblo su importancia con Ia de Ia e legida. Arranco e l acortk onista a tocar un vals rapido.
,, - j A bailar por Ia derecha y sin encontrones' -grito [ e l patron con autori-d:td de bastonero] <con autoridad el bastonero>.Y las parejas tomadas de leJOS , los pies cercanos, e l busto echado para atn1s como marcando su vo luntad d ~: cvitarse, empezaron a girar desafiando e l cansancio y el mareo.
Habfa comenzado Ia fiesta . Tras el vals, tocaron una mazurca. Los mozos, Ill los viejos, chicos, bailaban seri amente, sin que una mueca delatara su con ten to.
Sc gozaba con un poco de asombro, y e l estar asf, en contacto con los generos J'emen iles, el sentir bajo Ia mana algun corse de ri gidez arcaica o Ia carne suave y ser uno en movimiento con una moza turbada no eran motivos para refr.
Solo los alocados surtfan el grito necesario de toda emocion. I ~ Yo me enervaba al lado de Perico, sorprendido como en una igles ia. Pe-
kaban en mf los deseos de sacar a mi mocita de punzo y Ia vergUenza. Ca ll o un interva lo el acordeon monotono. [EI patron] <EI bastonero> go lpeo las manos:
-jLa polca'e Ia si ll a ! ~II Un comedido trajo e l mueble que quedo desairado en media de l aposento.
El patron inic io Ia pieza con una chin ita de verde, que luego de dar dos vuellas, envanecida, fue sentada en Ia si lla, donde quedo en postura de retrato.
-jQue cotorra pa mi jaula! -<:lecfa Pedro; pero yo estaba, como todos, atento a lo que iba a suceder.
55 -j Feliciano Gomez! Un paisano grande querfa disparar, mientras lo echaban al media donde
quedo como borrego que ha perdido el rumba de un go lpe . -Dejenlo que mire pal siiiuelo -gritaba Pedro. E lmozo hac fa lo posible por seguir Ia jarana, aunque se adivi nara en el Ia
60 turbac ion del buen hombre tranquilo nunca puesto en ev idencia. Por fin tom o coraje y dio seis trancos que lo enfrentaron a Ia mocita de verde. Fue mirada insolentemente de pies a cabeza por Ia moza, que luego dio vuelta con sill a, dejandolo a su espalda.
El hombre se dirigio al patron con reproche: 65 -Tambien , [Don Yftor] <senor>, a una madrinita como csta nose le aco-
llara mancarron tan fiero. -[Le buscaremos otro -contesto e l patron-. jA ver Don Fabian Luna!]
<jDon Fabian Luna!>
148 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURAL/:',\'
Un viejo de barba larga y piernas chuecas se acerco con desenvoltura pa-70 ra sufrir el mismo desaire.
-Cuando no es fiero es viejo -comento con buen humor. Y solto una carcajada como para espantar todos los patos de una laguna.
El patron se fingfa acobardado. -Aiguno mejor parecido y mas mozo, pues -aconsejaba Don Fabian.
75 -Eso es; nombrelo usted. -Tal vez el reserito ... No of mas y me sente como potro sobre un meneador seguro, pero estaba
contra Ia pared y no pude bandearla para encontrar Ia noche en que hubiera deseado perderme.
80 La atencion general me hizo recordar mi audacia de chico pueblero. Con paso firme me acerque, levante el chambergo sobre Ia frente, cruce los brazos y quebre Ia cadera.
La muchacha pretendio intimidarme con su ya repetida maniobra. -Cuanti mas me mire -le dije-, mas seguro que me compra.
85 Seguidamente salimos a dar, bailando, nuestras dos reglamentarias vuel -tas, orillando Ia hilera de mirones.
-t,Que gusto tendran los norteros? -dijo como para sf Ia moza al dejarme en Ia silla.
-Ala derecha usamos los chambergos -comente a manera de indicacion . 90 A Ia derecha dio ella tres pasos, volviendo a quedar indecisa.
-Pol lao del lazo se desmontan las naciones -insistf. Y viendo que mis sefias no eran suficientemente precisas, recite el versito:
El color de mi querida es mas blanco que cuajada, Pero en diciendole envido se pone muy colorada.
95 Esa vez fui entendido y tuve el premio de mi desfachatez cuando salf con mi morochita dando vueltas, no se si al compas.
A media noche [el patron hizo pasar bandejas y refrescos] <vinieron bandej as con refrescos> para las senoras. Tambien se sirvio licor y algunas sangrias. Alfajores, bollos tortas fritas y empanadas fueron trafdas en canastas de
100 mimbre claro. Y las que querfan cenar algun plato de carne asada sal fan hacia Ia carpa.
Los hombres, por su lado, se acercaban al despacho de los frascos, que hoy habfamos contemplado con Pedro, y allf hacfan gasto de ginebra, anfs, Carabanchel y cafia de durazno o guindado.
105 Desde ese momenta se establecio una corriente de idas y vueltas entre las carpas y el salon, animado por un renuevo de alegrfa. [EI patron ordeno una pausa de bailey pidio que alguna muchacha cantara. Con satisfacci6n vi que Ia guitarra paraba en manos de mi elegida.]
I•.'STU{)/OS GENET/COS /4 9
El acordeonista fue reemplazado por otro mas vivaracho, bajo cuyos de-1111 dos las polcas y mazurcas saltaban entre escalas , trinos y firuletes.
Ya las bromas se daban avos alta y las muchachas refan olvidando su exa-
gcrada tiesura. Saque como cuatro veces ami nifia de punzo y, al compas de las gu itarras,
cmpece a decirle floridas galanterfas que aceptaba con gustosos sonrojos. 1111 En los intervalos volvfa hacia mi Iugar, al lado de Pedro Ban·ales, que me
di vcrtfa con sus comentarios. - Sos zonzo -le decfa-, estas sumido y tri ste como lechon que se ha deja-
do guitar Ia teta. - No ves que soy loco como vos, para andar pataleando sobre de las bal-
1111 dosas. - t,Loco? -jS i te hirve el agua en Ia cabeza! Y como yo me fingiera resentido, tomabame del brazo para consolanne
con afectuoso acento: I I ~ - Note me enojeh'hermanito. Sos como Ia cafiada'e Ia Cruz; tenes tus re-
tazos malos y tus retazos giienos. -Valganme los giienos -conclufa yo, volviendo a mf fandango. Sin embargo, Ia animacion crecfa y eranos casi necesario un apuro de rit
mos, cuando [el patron golpeo las manos para imponer silencio] <el bastone-
1}0 ro golpeo las manos>: -jVamoh 'a ver, un gato bien cantadito y bailarines que sepan [tlorearse]
d loriarse>! El acordeonista dio sitio al guitarrero que iba a cantar. Los cuatro bailarines se colocaron cerca de los musicos. Las mujeres mi-
125 raban el suelo, mientras los hombres requintaban el ala de sus chambergos. Empezaron a rasguear los mozos de las guitarras. Las manos de mufie
cas llojas pasaban sobre el encordado, con acompasado vaiven, y un go lpe mas fuerte marcaba el acento, cortando como un tajo el borron rftmico del
rasguido. UO Ellatigazo intermitente del acento iba irradiando valentfas de tambor en el
ambiente. Los bailarines, de pie, esperaban que aquello se hic iera alma en los descansados musculos de sus paletas bravfas, en Ia li sura de sus hombros lentos, en las largas fibras de sus tendones potentes.
Gradualmente, Ia sala iba embebiendose de aquella musica. Estaban como 135 curadas las paredes blancas que encerraban el tumulto.
La puerta pegaba con energfa sus cuatro golpes rfgidos en el muro, abri endolo a Ia noche hecha de infinito y de astros, sobre el campo que nada querfa saber fuera de su reposo. Los candiles temblaban como viejas. Las baldosas
/50 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
preparaban sonido bajo los pies de los zapateadores. Todo se habfa plegado al 140 macho imperio del rasguido.
Y el cantor expreso ternuras en tensas notas: Solo una escalerita de amor me falta, Solo una escalerita de amor me falta, Para llegar al cielo, mi vida, de tu garganta.
145 Las dos mujeres, los dos hombres dieron comienzo a Ia danza. Los hombres caminaban con agiles galanteos de gallo que an·astra el ala . Las mujeres tomaron Ia delantera en el cfrculo descrito y miraban coque
teando por sobre el hombro. El cuadro dio una vuelta, el cantor continuaba:
!50 Vuela la infeliz, vuele, ay que me embarco en un barco pequeiio, mi vida, pequeiio barco.
Las mujeres tomaron entre sus dedos las faldas, que abrieron en abanico , como queriendo recibir una dadiva o proteger algo . Las sombras flamearon sobre los muros, tocaron el techo, cayeron al suelo como harapos , para ser pi-
155 sadas por los pasos galanos. Un apuro repentino enojo los cuerpos viriles.Tras elleve siseo de las botas de potro o, trabajando un escobilleo de preludio, los talones y las plantas traquetearon un ritmo que multiplico de impaciencia el am plio acento de las guitarras esmeradas en marcar el compas. Agitabanse como breves aguas los pliegues de los chiripases. Las mudanzas adquirieron sol-
160 turas de corcovo, comentando en sonantes contrapuntos el decir de los encordados .
Repetfase el paseo y Ia zapateada. Un rasgueo solo batio cuatro compases. Otra vez los pasos largos descansaron el baile . Volvieron a sonar tal ones yespuelas en una escasa sobra de agitacion. Las faldas femeninas se abrieron,
165 mas suntuosas, y el percal Iucio, como pequeiios campos de trebol florido , Ia fina tonalidad de su lujo agreste.
Murio el baile sobre un punto final, marcado y duro . [Fue centro del animado comentario, lleno de elogios para los bailarines,
el patron.] 170 Algunas mujeres hacfan muecas de desagrado ante las danzas paisanas, que
querfan ignorar; pero una alegrfa involuntaria era duefia de todos nosotros, pues sentfamos que aquella era Ia mfmica de nuestros amores y contentos.
[-jOtro gato y con relaeion! -ordeno Don Vfctor.] Ami vez fui parte del cuadro con <Don Segundo y> mi elegida. <Era un gato con relacion.>
A continuacion, siguen bailes y versadas, y dos fracasos sucesivos del re scrito como galanteador que lo deciden a abandonar el baile. El patron hade-
!:STUDIOS GENET/COS !51
jado de intervenir, Fabio ha vuelto a aduefiarse de su papel de sujeto de Ia accion y Don Segundo tiene una cuota de participacion en este ambiente mostrando sus condiciones de verseador jocoso y esa especial capacidad para atraer Ia atencion de Ia gente.
Este capftulo debio de tener su origen en apuntes tomados durante un bailc o frecido a Ia paisanada por Vfctor del Carril (suegro de Gliiraldes), en su estancia Polvaredas. En los manuscritos, el material ficcionalizado denunciaha su punto de arranque: localizacion espacio-temporal, ambiente, personajes, re laciones sociales son claramente ubicables en un proceso historico. En Ia primera version de Don Segundo Sombra , numerosos personajes llevaban nombres y apellidos de personajes reales (particularmente de pobladores de San Antonio de Areco); pero en Ia reelaboracion se elimino sistem<1ticamente cste enlace entre realidad y ficcion, asf como se tendio a crear, paralelamentc, una topograffa generica y un fondo historico-temporal impreciso. En concordancia con esta tendencia general, en el capftulo X se prescindio de Ia identificacion de Ia estancia en Ia que habfa de transcurrir el baile, denominada Polvaredas al igual que el establecimiento de Ia familia del Carril , yen e l capftulo transcripto se suprimio el nombre del patron, llamado Vfctor como el suegro del autor (Is. 65 y 173). 114
En Ia primera version, el personaje del patron, a partir del momenta en que hace su entrada saludando "con sonrisa socarrona" (I. 20) y todos los rostros se vuelven hacia el "al modo de un trigal que se arquea mirando viento abajo" (Is. 17-18), continua impartiendo instrucciones durante toda Ia noche. El personaje tiene alrededor de veinte intervenciones (ya introducido por el discurso del narrador, ya encarado por otro personaje, ya a traves de sus propios discursos directos) y sus acciones asumen el ejercicio de Ia autoridad : "apostrofo con voz segura" (I. 21 ); "grito [ ... ] con autoridad" (I s. 25-26); "golpeo las manos" (Is . 47-48); elige danzas y juegos (Is. 49, 121-122), y selecciona a los participantes (Is. 51 , 55 , 67, I 06-1 07); "hizo pasar" (I. 97); "ordeno una pausa" (Is. 106-1 07); "golpeo las manos para imponer silencio" (I. 119); "ordeno [otro gato]" (I. 173). Todos sus discursos directos son imperativos. Se destaca su capacidad para obrar como factor de cohesion social a Ia manera de un jefe de Ia montonera ("Bajo Ia voz neta del patron, todos se sentfan unidos como para una carga" -Is. 25-27-) y sus facultades hegemonicas ("Fue centro del animado comentario -Is . 168-169-). Surge asf una estampa rural enclavada en una sociedad paternal ista, en Ia que el patron protege pero tambien domina a los peones. El los agasaja con un baile y los impulsa a divertirse, pero impone todas las reglas del juego. El paisanaje aparece como una masa tfmida y sumisa, incapaz de desenvolverse sin una gufa rectora.
!52 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
El proceso reelaborador desdibuja Ia accion de Ia fuerza dominadora (se reduce el numero de las intervenciones del estanciero y se modera su autoritarismo), y los dominados parecen cobrar autonomfa. Cuatro de esas intervenciones se suprimen lisa y llanamente (Is. 2 I, 97, 106-108, 173), y en Is. 67-68 desaparece su identificacion expresa. Otra intervencion se atenua reemplazando Ia denominacion especffica por una generica: al sustituir "del patron" por "de un hombre" en "Bajo Ia voz neta del patron todos se sentfan unidos como para una carga" (Is. 25-27), el poder convocante se desplaza del status social a Ia condicion masculina (tan exaltada a lo largo de Ia obra); ademas, el cambia aspectual del verbo ("se sentfan" es reemplazado por "se sintieron") transforma Ia actitud inherente de un grupo humano en un acto momentaneo. [Ver figura 11 , pag. 278.]
Para tomar a su cargo tres directivas de las que no se quiso prescindir, se crea un nuevo personaje, el bastonero (Is. 25-26, 47-48, 119-120), que se mueve dentro del baile con Ia misma soltura que el patron. Del mismo modo, a lo largo de Ia novel a Ia relacion patron-proletariado rural no se presenta como sustancialmente distinta de Ia que se muestra entre capataz y peon, entre ancianos y jovenes o entre Don Segundo y el comun de los mortales. En el mundo ficcional de Ia ultima version se va delineando una sociedad en Ia que las relaciones jerarquicas no estan preestablecidas por una estructura de clases , sino que se instauran como consecuencia de grados de saber, de destreza y de hombrfa.
La enmienda que elimina Ia mencion explfcita del personaje del estanciero como agente de una accion causativa ("el patron hizo pasar bandejas" se transforma en "vinieron bandejas" -Is. 97-98-) sintetiza el proceso de reorganizacion de las relaciones sociales que impone Ia actividad reelaboradora. AI gaucho de Ia novela se le ofrece todo lo que necesita para subsistir. Deambula por Ia pampa haciendo uso de aparente libertad, consigue trabajo con fac ilidad, o se va cuando quiere. 115 Asf se soslaya su situacion de dependencia con respecto a los duef\os de Ia tierra y del ganado. Muy particularmente, el producto final evita Ia exhibici6n de un servilismo que hubiese entrada en flagrante contradiccion con Ia imagen de ese gaucho que "por sobre todo y contra todo, [ ... ] querfa su libertad". 11 6
Por el contrario, el analisis del material paratextual nos remite sin tapujos a una sociedad paternalista. Ana Marfa Barrenechea Ia ha visto condensada en esta cita de los Poemas solitarios (compuestos entre 1921 y 1927): "Concluida Ia jornada, Ia sill a del patron , manchada en Ia sombra de los parafsos, ten fa brazos de trono. Mientras el relato del capataz resumfa los trabajos del dfa". 11 7
La ilustraci6n de Alberto Guiraldes para el capitulo XXVI de Don Segundo Sombra (en Ia edicion de Stols), 118 parece reproducir esa imagen patriarcal: e n c l pati o de su estancia, sentado en un sill6n de respaldo alto, con sombrero, to-
ESTUDJOS GENET!COS !53
mando mate y escoltado por una china cebadora muy erguida, Don Leandro Galvan tiene ante sf, de pie y descubierto, a un Fabio respetuoso, expectante. !Ver figura 12, pag. 279.]
Particularmente esclarecedor resulta confrontar Ia configuracion de las relaciones sociales que surge de Cuentos de muerte y de sangre 11 9 con Ia que se observa en Don Segundo Sombra: estancieros invariablementre respetables y benevolos han sustituido a los patrones desp6ticos (como el de "De mala bebida") o caprichosos (como el de "EI remanso"), y a aquellos que "en los momentos peliagudos de una eleccion" utilizaban a peligrosos matones (como el "bruto" y "obediente" Canita de "Compasi6n"). 120 Pero tambien han desaparec ido los paisanos capaces de vengar humillaciones patronales con un homicidio (como el de "Nocturno") .
Como se ha dicho, el analisis de Ia produccion textual de Don Segundo Sombra permite descubrir el intento de crear una ilusion de armonfa entre contrarios . Tanto Ia conformaci6n de Ia intriga como Ia elaboracion de l discurso se corresponden con concepciones ideologicas del autor: Ia correlaci6n 'desposesi6n = libertad = plenitud ' que emerge de Ia trama asegurarfa para Ia sociedad un equilibria entre contrarios. En consonancia con ello, entonces, se procura eliminar todo vestigio de contradicciones soc iales y asf se inscribe el mundo ficcional en una mito16gica edad de oro. En el capftulo X, este juicio del narrador acerca de Don Segundo marca uno de los puntos mas altos del proceso de mitificaci6n: "jQue caudillo de montonera hubiera sido!" 121 En Ia realidad hist6rica, los jefes de montonera fueron terratenientes, no gauchos.
Bajtin ha advertido sobre las trampas que tienden el pensamiento mftico y Ia creacion literaria valiendose de Ia inversion temporal, localizando en el pasado categorfas tales como los objetivos, el ideal , Ia equidad , Ia perfecci6n , las realizaciones sociales armonicas:
Les mythes du paradis, de !'age d'or, de l'epoque hero'ique, de !'antique Verite, les notions plus tardives sur I'etat de nature, sur les droits naturels et autres, sont des expressions de cette inversion historique. En simplifiant quelque peu, il est possible de dire que !'on represente comme ayant deja ete dans le passe, ce qui, en realite, peut ou doit se reali scr seulement dans le futur, ce qui, en substance, se presente com me un but, comme un imperatif, et aucunement comme une realite du passe. 122
La mayor parte de Ia crftica ha privilegiado un eje tematico en el am11is is de Don Segundo Sombra: Ia evocaci6n nostalgica de modos de vida irremisiblemente perdidos en el tiempo. 123 No obstante, al ubicar en un borroso pasado (en realidad, en un mundo mftico, al margen de Ia hi stori a) categorfas mo-
!54 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
rales que se presentan como Ia base de Ia armonfa social , el autor est<i apuntando en prospectiva.
Despues de 1880, el esquema social argentino se va definiendo con nuevos caracteres: el mismo proceso economico-soc ial que crea a partir de l conglomerado crioll o-inmigratorio un proletari ado y una clase media de definidas fi sonomfas transforma a Ia antigua "elite" terrateniente en una oligarqufa. La oligarqu fa mantiene esas con vicc iones liberales teori cas en las que ve el signo de Ia civili zacion europea, pero dice representar el pafs con mayor fidelidad que los "advenedi zos" y pretende manejar desde arriba las transformaciones que se vi ven.124 Hay que buscar "fuerzas morales" e " ideales nacionales" que legitimen esas aspiraciones: se buscanin en el acervo tradicional del criollismo. Las celebrac iones explfcitas y los rechazos implfc itos de pautas de conducta que emergen de las pag inas de Don Segundo Sombra encubren e l fundamento ideologico que sustenta las propues tas delliberalismo conservador (y tambien sus contradicciones).
ORILLAS MOVEDIZAS: LA GENESIS DEL PARATEXTO*
Hay una especie de "coro" que acompaiia al texto y da indicaciones accrca de como leerl o, que intenciones atribuirle, como valorarlo: asf como una obra dialoga con un universo heterogeneo de textos precedentes , di a loga tambien con un di scontinuo universo paratextual; Ia genes is del paratexto registra los va ivenes de ese dialogo y sumini stra valiosas pi stas a Ia crftica genetica. En otra oportunidad, edite el texto y estudie e l materi al pre-textual de Cuentos de muerte y de sang re125 y de Don Segundo Sombra 126 de Ricardo Guiraldes; me centrare ahora en el anal isis de las variantes peritextuales que se registran en las ed iciones mencionadas (parti culanmente, en el de las variantes de CMS).
1. La configuraci6n del paratexto de Cuentos de muerte y de sangre
Siguiendo a Gerard Genette, 127 ll amo aquf "paratex to" a todo lo que precede, abre, acompaiia y sigue a un texto. En un sentido laxo, abarca manit'estac iones del aulor enclavadas en otros contex tos, cuyos conte nidos latentes o
1:',\"/'UDIOS GENET/COS !55
111 anifiestos guardan relacion con los del texto examinado, pero en un sentido Ii llis restringido, no pierde conexion explfcita con el.
Dentro del paratexto stricto sensu se diferencian claramente dos zonas: un "pcritex to" y un "epitexto". Integran el peritexto los di scursos o indicios que forman parte del libro como objeto ffsico: tapas, cubiertas, solapas, portadas, ilustrac iones, insercion en colecciones o seri es, tftulos , subtftul os, dedicatori as, epfgrafes, prefacios, notas. Por su parte, constituyen el epitexto los discursos que circulan en torno del texto: desde los del editor hasta los de Ia crfti ca, pasando por las declaraciones del autor o de quienes lo trataron.
1.1. Extratexto y relaciones transtextuales
Antes de examinar Ia genes is del peritexto de CMS, pasare brevemente revista a Ia informacion contextual generi ca que puede ser considerada relevantc para esc larecer Ia interpretacion del materi al hallado.
En 19 10, R.G. se embarca con destino a Parfs: es "el viaje de iniciac ion", Ia salida al mundo, un rito entre los jovenes de su clase social. Sin Iugar a dudas, fue un viaje iniciatico para el escritor: en Granada, de paso hac ia Parfs, comienza los borradores de Raucho, una novela de sustrato autobi ografico, y entre 19 11 y 191 2, antes de su regreso a Buenos Aires , escribe I 0 de los 17 rc latos de CMS. Por esa misma epoca, sus viajes lo I levan hasta Oriente, yen un fum adero de haschich de Ia India, ti ene una suerte de vi sion " iluminada" de su pafs en Ia que enfoca, en medio de Ia vas tedad del territori o, un proceso de dependencia cultural:
Yo vefa muy bien todo esto desde mi conocimiento de civili zaciones completas y ya en retroceso y cuando en Ia calma de los momcntos actuales el pafs se me present6 li so y aparentemente hecho, vi que todo en el era imitacion y aprendizaje y sometimiento, y carecia de personalidad, salvo en el gaucho que, ya bien de pie, decia su palabra nueva. (EI resaltado es mfo.) 128
De esa identificacion del gaucho con Ia idios incras ia nac ional parcce parti r el proceso de produccion de sentido de CMS, pero Ia cultura de "imitac ion y aprendizaje y sometimiento" nunca dejara de hacer sentir su peso sobre Ia marcha de Ia escritura guiraldiana.
Tambien en el regionali smo literario hay una confrontacion - tacita o expresa- entre un mundo simple, sustentado por valores que sc juzga lastimoso
15() GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
perder, y el tnifago urbana; y hay, asimismo, una percepci6n de los modos de vida campesinos como manifestaci6n de Ia esencia de Ia nacionalidad , cosa que no puede resultar sorprendente en un pafs donde Ia potencia economica de Ia estructura rural habfa llevado a interiorizarla como realidad valiosa y a proyectarla a Ia categorfa de sfmbolo de Ia Nacion.129 La obra gi.iirald iana com parte el sustrato ideologico de Ia literatura regionalista, pero el autor de Ia novela epigonal de esta corriente (Don Segundo Sombra) le impondra desde sus primeras obras un sello personal reelaborando su sistema expresivo y matizando su propuesta interpretativa de Ia realidad .
Puede parecer inconsistente que R. G . vea al gaucho diciendo "su palabra nueva" despues de haberlo presentado como una realidad soc ial preterita en "AI hombre que paso" (1915). 130 Pero Ia clave para resolver esta aparente contradiccion nose agota en Ia oposici6n entre un mundo joven y "c ivilizaciones completas y ya en retroceso"; se Ia ve, mas bien, en Ia concepcion de Bajtin acerca de las ambigi.iedades del pensamiento mftico y de Ia creacion literari a que, valiendose de Ia inversion temporal, localizan en e l pasado categorfas tales como los objetivos, el ideal, Ia equidad, Ia perfeccion. 131
A I ubicar en el pasado categorfas ejemplares dotadas de Ia capac idad de funcionar como seiias de identidad nacional y factores de cohesion soc ial (tarea que cu lminara en DSS pero que ya comienza en CMS), R.G . esta apuntando en prospectiva. En una epoca en que aun no se ha completado el proceso de as imilacion del aluvion inmigratorio y las transformaciones sociales levantan voces alarmistas que vaticinan Ia disoluci6n , hay que buscar " fuerzas" o ideales orientadores: los regionalistas, el Lugones de El payador y La guerra gaucha, Gi.iiraldes los buscaran en el acervo tradicional del criollismo. Es entonces Ia posibilidad de resemanti zar Ia cultura campesina lo que pem1ite a R. G. hablar de Ia "palabra nueva" del gaucho s in de jar de ser congruente con sus actitudes pseudoelegfacas.
1.2. Material peritextual
1.2.1. Los titulos y el ordenamiento textual
En e l material examinado, no se encuentra escrito de puiio y letra del autor el titulo general Cuentos de muerte y de sangre, tampoco los tftulos de las series menores (Antitesis, Aventuras grotescas y Trilog[a cristiana) : los 26 relatos publicados en 1915 se suceden con sus tftulos individuales.
Primitivameante, habfa existido una serie titulada Camperas, 132 que comprendfa uno de los rel atos de Ant[tesis, "La estancia vieja", y cinco de los
!•.'STUDIOS GENET/COS /57
'uentos de muerte y de sangre: "De un cuento conocido", "AI resco ldo", "EI pozo" , "Nocturno" y "La deuda mutua" (todos ellos, composiciones de anclajc referencial pampeano escritas entre 1911 y 1912). Surgen algunos interrogantes acerca de las pautas de configuraci6n de esa serie. Resulta obvio el moti vo por el que quedaron fuera de ella tres relatos escritos porIa mi sma epoca: "'Juan Manuel" y "EI Zurdo" son estampas de revision historica, y "Compasi6n" transcurre en un ambito urbana. (,Pero por que no Ia integraban dos relatos de contenido ideacional simi lar como "De mala bebida" y "EI remanso"? El perverso don Venancio de "De mala bebida" (un terrateniente que se divierle dando muerte de un disparo a un peon que lo saluda sumisamente al paso de su carruaje) y el caprichoso Lisandro de "EI remanso" (que marcha tercamcnte hacia Ia muerte por no atender las razones del baquiano que lo acompaii a) no encajan en un molde de patron paradigm:itico que terminara por imponerse en el imaginario gi.iiraldiano (piensese en los patrones ideali zados de Don Segundo Sombra), mientras que de entrada ya se ubica en el e l suceso nuclear de "Nocturno" (una venganza impulsada por el orgullo herido -de Ia que resulta vfctima un estanciero-, que adquiere el caracter de "muestra" representativa en conexion con el codigo de honor de un ambito bravfo). 133 En su lfnea de "e logio de Ia barbarie" (en tanto toda marca de identidad es considerada valiosa "per se"), Ia escritura de R. G. se debatira siempre entre Ia emergencia y el esfumado de las aristas mas rudas. Pero en CMS, Ia realidad historica se niega todavfa a ocultar toda impronta de contradiccion social.
La serie inicial Camperas ya se sustentaba, indudablemente, en e l mismo sistema expresivo de los CMS, sistema que impone Ia estructura del relato-estampa. La unica excepcion era "La estancia vieja", cuya ex tensa introducc ion se escapa del molde generico no solo porque incluye rasgos no pertinentes para Ia trama, sino por el manejo de Ia moda lizacion. La narracion de CMS mantiene una suerte de pseudoobjetividad que permite sostener Ia ficcion del narrador-transcriptor (si bien esta siempre presente Ia valoraci6n implfcita -por ejemplo, a traves de Ia adjetivacion-). En contraposicion , e l d iscurso evaluativo del comienzo de "La estancia vieja" compone una verdadera "declaracion de principios" modulada en un tono dominante, el de " Ia aversion al progreso":
Todas las estancias del partido, contagiadas de civi li zaci6n , perdfan su antiguo cankter de praderas incultas.
Las vastas extensiones, que hasta entonces permanecieran indivisas, eran rayadas por alambrados, geometricamente extendidos sabre Ia !!anura.
I 58 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
No era ya el desierto, cuyo verde unido corrfa hasta el horizonte. Breves distancias cambiaban su aspecto, y no parecfa sino una sucesi6n de parches adheridos.
La tierra sufrfa el insulto de verse dominada, explotada, y renunciando a una lucha degradante, abdicaba su gran alma de cosa infinita.
Pies extranjeros Ia hollaban sin respeto, e instrumentos de tortura rasgaban su verdor en largas heridas negras.
Semi lias ignotas sorbfan vida en su savia fecunda , y manos avidas ro
baban a sus entraiias Ia sangre, para convertirla en Iuera. 134
La transformacion de los metodos de explotacion agrfcola-ganadera es juzgada en terrninos de patologfa ("las estancias del partido, contagiadas de civilizacion, perdfan su antiguo canicter de praderas incultas") , y el inmigrante es tildado de usurpador de Ia tierra ("Pies extranjeros Ia hoi laban sin respeto"). Las nuevas actividades agrfcolas se presentan como atcntarorias del equilibria de Ia naturaleza, y se las acusa de perseguir "ellucro", objetivo del
que quedarfa exenta Ia antigua explotacion ganadera latifundista, que es vista como el resultado de un vinculo natural entre el hombre y Ia tierra ("Semi !las ignotas sorbfan vida en su sa via fecunda, y manos avidas robaban a sus entraiias Ia sangre, para convertirla en Jucro"). Pero el au tor, en su relectura, se an
ticipa al proceso de recepcion y trata de defender -de acuerdo con los prejuicios esteticistas de su tiempo- lo literario. Asf, reestructuro su re pertorio de relatos transladando al peritexto de CMS una pieza relevante para Ia identificacion de su sustrato ideologico.
Esas evaluaciones explfcitas son confirrnadas porIa contraposici6n de los dos relatos que componen Ia secci6n titulada Antftesis: "La estancia vieja" y
"La estancia nueva" . Ademas, Ia serie Aventuras grotescas, con su mirada burlona sobre Ia vida urbana, aiiade una segunda contraposici6n dentro de Ia recopilaci6n general: Ia inautenticidad (estereotipos, hipocresfa, convencio
nes) versus Jo genuino de una vida simple y ruda. La arquitectura peri textual pretende reforzar Ia concepcion del gaucho como tipo "completo", l35 es decir, como Ia manifestaci6n de un sistema de valores solido.
El titulo hallado posteriormente para Ia serie mas extensa de Ia recopi I acion de 1915 -Cuentos de muerte y de sangre- rinde tributo, en parte, a] gusto decadente de fines del siglo XIX y comienzos del XX. El hilo conductor de Ia selecci6n es Ia violencia, en tanto que Ia pintura de un mundo rudo y bravfo configura su habitat. De diccisiete relatos, quince contienen una muerte
1\'S'I'UDIOS GENET/COS /59
violcnta o algun suceso brutal. Y aunque en los dos restantes, dos pe rsonaj es don Ambrosio Lara ("De un cuento conocido") y Crisanto Nunez ("Trenza
dor" )- hallan una muerte natural, tampoco esta ausente algun toque macabro. No !'a lta tampoco Ia nota truculenta, como en "Nocturno" y "La donna e mobi le" . Una violencia y un primitivismo no exentos de resonancias decadentes
No n lam bien un ingrediente de Ia marca vincular que Horacia Quiroga estable;cra al titular Cuentos de amor, de locura y de muerte su conocida recopila
~.: i <) n de 1917. Sin embargo, "muerte" y "sangre" arrastran otras connotaciones dentro de
Ia cosmovision gi.iiraldiana: evocan 'bravura', ' fuerza para defender las convicc iones hasta las instancias ultimas'. Pero particulam1ente, "sangre" implica ' ra igambre hist6rica' , 'tradici6n vital' . Se lee en Ellibro bravo:
Nuestra raza naci6 de una raza muy vieja y de una tierra muy nueva.
Sangre fue su agua de bautismo, y al salpicarse de rojo el damasquinado verde de Ia tierra, naci6 una amalgama de tierra y hombre, que fue nuestro parto original. l36
En tanto el tftulo Camperas se limitaba a anunciar el componente ideaciona l de los relatos de una serie, el tftulo Cuentos de muerte y de sangre se re
lac iona con el principia fundamental del sistema expresivo de estos relatos: el sincretismo, principia configurador que brota de Ia voluntad de integrar lo europco con Jo nacional. El gusto europeo por un exotismo teiiido de matices de
cadentes sobrevuela Ia eleccion de algunos temas, y el refinamiento expres ivo de una imaginerfa impresionista-expresionista se funde con una sustanc ia
de cuiio realista. Un tftulo constituye ordinariamente una indicacion para Ia lectura ; a me
nudo focaliza un rasgo sobre el cual se debe centrar Ia atencion, cuando no apunta directamente a Ia delimitaci6n del tema central. A continuac i6 n, se examinara Ia genesis de varios tftulos.
Un tipo de reescritura sobre los tftulos surge de Ia voluntad de ace ntua r Ia
cohesion entre los relatos de Ia serie. Asf, el primer tftul o de " Fac undo" habfa sido "Cualquier cosa", una forma de hacer resa ltar las reso nan c ias conn otati vas de Ia respuesta que da Quiroga al nuevo ayudante:
-[ ... ] si pierde hade ser mas de lo que usted cree.
-i., Yes, mi general?
-jBah!, cualquier cosa.
160 GENESIS DE ESCR.'TURA Y £STUDIOS CULTURALES
E n este mundo violento, Ia vida no tiene demasiado valor (es "cual quier cosa"), por eso se Ia puede arriesgar a cada in stante. La respuesta tiene relevancia funcional en Ia trama, ya que su ambi gtiedad provoca el u ltimo de Ia seri e de errores de l alocado ay udante. Pero Ia enmienda contribuye a marca r Ia agrupaci6n del trfpti co introductorio ("Facundo", " Do n Juan M anue l", "Justo Jose''): el autor qui so abri r Ia serie de relatos de a nclaje referenc ia l campesino mostrando a l conducto r natural de un mundo prim itivo. 137
La busqueda de medias sugestivos de producci6n de sentido, m6vil de e nmiendas re iteradas, impulsa tambien Ia modificaci6n de algunos tftulos. La estampa de art ista pampeano titul ada primero "El trenzador" pasa a dcnom inarse "Trenzador": Ia individuali zaci6n consabida de un prototipo cede paso a Ia focalizaci6n del rasgo esencial que lo define. En tanto que en Ia estampa de Ia venganza artera, e l tftulo inicial , "Vision nocturna", es reempl azado por un sustantivo fuertemente connotativo, "Nocturno", que preanuncia Ia a tmosfera sombrfa de l relata.
En consonancia con este afan de sutileza expres iva, se desechan en los tftulos marcas demasiado explfcitas de proyecciones evaluat ivas po r parte del autor. E l primer tftulo de "La estancia nueva" era "El parvenu" [sic], una manifestaci6n explfc ita de menosprecio eliti sta. 138 Pero bastaba Ia contrapos ici6n con Ia pieza anteri or (titulada "La estancia vieja") y e l tono ir6ni co del relata para poner de relieve Ia percepci6n de una disarmonfa e ntre personaje y medio. Justo Nov illo es doblemente repelido, e n Ia historia y en el discurso: en Ia ficci6n porIa peonada yen e l di scurso porIa parodia de Ia narracio n, cuya "voz" define un rol social e n su reg istro. Dos clases sociales se herm anan en el repudio de un emergente que simboliza las transfo rmac iones de un pafs que vive un proceso de moderni zac i6n.
Esa suerte de "alianza de clases" hall a una proyecci6n sutil en Ia elaborac i6n de un discurso sincretico; hay tambien algunas muestras de ell o en Ia genes is de los tftulos. "El remanso" habfa s ido titulado inicialmente "El remanse": con esta morfofonetica rural , R.G. habrfa marcad o Ia presencia de un lexema diferente del termino espafiol general remanso ; el sentido del rura li sm o remanse es 'zona de un rfo o arroyo en que parece detene rse Ia corr ien tc parque ellecho se ha vuelto mas profunda ', y conno ta 'pe ligro', ' fuerza irres istible ', ' vertiginosidad ' (connotaciones opuestas a las del espafiol gene ral remanso). Tambien en el materi al pre-textual se observa como, en los va ivenes normativos (por ejemplo, paso de Ia norma dialectal campesina a Ia urbana o viceversa, o supres ion del entrecomillado de Ia terminologfa rural), Ia escritura registra una tension entre dos uni versos cultura les mucho mas compleja y matizada que Ia perceptible en el reg ionali smo trad iciona l. 139 A veces, e l tiro-
/•.'STUDIOS GENET/COS 161
nco sc decide por Ia norma rural (y tambien un tftulo sirve de ejemplo: "Pul'hcro de soldao" sustituye a "Puchero de soldado"), pero en el caso de "EI relll:tnso", el autor se inclin6 porIa norma urbana.
A traves del forcejeo normativo , R. G. fue elaborando ese instrumento exprcs ivo s incretico en el que proyectaba su experiencia vincular condos mundos. Si bien Ia alta sociedad urbana no es exaltada cuando emerge como ambito de las Aventuras grotescas, Ia exclusion del s istema expres ivo gtiiraldi ano que merece el dialecto popular ciudadano marca Ia zona de maxi ma estigrnatizaci6n.140 A traves del di scurso s incretico que une Ia voz del estanciero a Ia voz del pe6n, se constituye un frente de rechazo ante a los sectores medias
y hajos del conglomerado urbana.
1.2.2. Liminares y dedicatorias
Los liminares forman parte del peritexto, pero en Ia medida en que produccn un discurso "a prop6sito del tex to", se encabalgan en el amb ito epitextua l. Una vez que estuvo compaginado su libro, R. G. deline6 una franja de transici6n entre el mundo ficcional y su "afuera" redactando una "Advertencia" prc liminar. Desde esa 6ptica, recapitu1 6 el proceso de producci6n de sen ti do
de CMS:
Son en realidad anecdotas ofdas y escritas por carifio a las casas
nuestras.
He intitulado Cuentos, no teni endo pretension de exactitud hist6rica.
Aute nti co punto de partida del itinerario creador, Ia anecdota de transmisi6n oral ha dejado su matri z en Ia estructura de estos relatos. Hasta tal punto sc reitero un tipo de proceso productor, que puede afirmarse que, en e l caso de que aJguna hi storia haya sido tota]mente inven tada, Sll nucJeo f icc ionaJ descncadenante se estructur6 a Ia manera de Ia " forma simple" que Jolles ll am6
m.emorabile. 141
Pero sobre e l anclaje experiencial primario (Ia percepci6n de sucesos d ignos de ser contados o Ia recopilac i6n de anecdotas - memorabilia-), Ia ficc i6n convirti6 una "forma simple" en una "forma literar ia": el " relato-estampa" (paradigma narrati vo que, sin des integrar Ia escueta trama anecd6ti ca, entreteje con ell a un designio descriptivo-cali ficativo). 142 El segundo parrafo de Ia "Advertencia" alude a esa lfnea de ficcionali zac i6n y Ia concentra en e l voca-
162 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
blo cuento, con el que se alude a una elaboracion ret6rica y al desencadenamiento de un proceso significativo interpretable.
Los dos parrafos de Ia "Advertencia" separan las instancias inicial y final de un trabajo creador que se define como una transformacion estetica de base experiencial, dos instancias que para consolidar un sistema expresivo desencadenaran el principia generador ya mencionado: el sincretismo. Formas propias de Ia escritura literaria se superponen en moldes propios de Ia oralidad, el dialecto urbano culto se hermana con el dialecto popular rural , imag inerfa impresionista-expresionista se conjuga con una estetica realista.
Las dedicatorias constituyen, tambien, zonas de transici6n entre el mundo ficcional y el universo extratraliterario. En los borradores, cinco cuentos llevaban dedicatorias que luego fueron suprimidas, dedicatorias que se relacionan con esos dos movimientos del proceso creador aludidos en Ia "Advertencia" . Dos de elias invocaban a peones de Ia estancia paterna y una (Ia de "La estancia vieja") a un pequefio terrateniente de Ia zona, figuras includablemente ligadas a Ia tarea de recopilaci6n. "De un cuento conocido" llevaba esta dedicatoria: "A Ia silueta de Don Jose Hernandez tal como vive en mf". Un personaje con ese nombre habfa integrado Ia galerfa de personajes de Raucho en calidad de sfmbolo de tiempos idos: "hablaba de cuando los campos eran abiertos". 143
AI igual que Ia dedicatoria a don Jose Hernandez, en I a. ed. tam bien se suprimen Ia de "AI rescoldo" ("Para Don Segundo Ramirez") y Ia de "La estancia vieja" ("A Ia memoria de Don Rufino Galvan"). 144
2. Vinculos peritextuales entre Cuentos de muerte y de sangre y Don Segundo Sombra
Parad6jicamente, esos tres nombres de pobladores de los pagos paternos reaparecen en Ia "Dedicatoria" de DSS (es decir, que una obra como CMS -mas firmemente encastrada en un soporte real que DSS- borra los lazos demasiado obvios con su sustrato); el nombre de don Segundo, sin apellido, Ia encabezara, y los otros dos figuraran en el parrafo siguiente ("A Ia memoria de los finados: Don Rufino Galvan, Don Nicasio Canoy Don Jose Hernandez") .
En las dos obras, ademas, Ia declaraci6n preliminar se redact6 cuando ya se habfan organizado los originales y el autor, con el poder de sfntesis que lo caracterizaba, pudo ser el primero en intentar una aprehensi6n global de su trabajo creativo. De Ia "Dedicatoria" de DSS se conserva, escrita de puiio y le-
1\S'/'UDIOS GENET/COS 163
11'1 1 del autor, una primera version que precede a un apografo dactilografiado. 'omenzaba asf:
A Don Segundo.
A Ia memoria de los finados: Nicasio Cano, Jose Hernandez.
A los domadores y reseros [ ... ]
Despues de Ia enumeracion correspondiente se lefa el cierre definitivo:
AI gaucho que llevo en mf, sacramente, como Ia custodia lleva Ia hostia.
Posteriormente, en las pruebas de imprenta, R. G. hi zo agregados y cambios. Algunas enmiendas subrayan vfnculos afectivos: "A Vd., Don Segundo" o "A mis amigos domadores y reseros". Ademas de introducir modificacioII CS en Ia lista y en el orden de los trabajadores mencionados y de incorporar entre los fallecidos a un pequefio terrateniente (Rufino Galvan), enfatizo Ia dimension simbolica de Ia obra ensanchando el campo de los destinatarios. Anlcs del cierre se intercala:
A los paisanos de mis pagos.
A los que no conozco y estan en el alma de este libra.
Asf como Ia genesis de las dedicatorias de CMS se vincula con las dos instancias de escritura aludidas en Ia "Advertencia" preliminar - Ia recopilacion de materiales y Ia elaboracion literaria-, en el caso de DSS una declaracion prelim inar -Ia "Dedicatoria"- condensa el proceso de produccion de sentido de Ia obra: mediante un gradual desplazamiento desde el mundo real hac ia una dimension simbolica, va tomando forma Ia intencion de transformar Ia historia en mito (un autentico "mito nacional", el del "gaucho interior"). 145 Tamhien en el caso de CMS Ia escritura comienza ficcionali zando ambitos y personajes no ficticios, pero el autor no ha emprendido aun esa busqueda de Ia armonfa (interior y externa) que caracterizara su obra poematica posterior y culminara en Ia famosa novela de 1926.
Desde el momento en que un autor se lee a sf mismo se autoconstituye como el primer receptor de su escritura, pero es particularmente durante Ia reeslructuracion de Ia arquitectura peritextual de un libro cuando mas avanza hacia Ia zona de Ia recepcion . Paradojicamente, desde allf suele recapitular el
164 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTUR!I!.NS
proceso de produccion de sentido de Ia obra, es decir, proyectarse hacia unu region desconocida por el lector. En suma, Ia dialectica texto-peritexto no cs separable de Ia dialectica autor-Iector asf como tampoco suele ser ajena a In dialectica texto-contexto de situacion.
En el caso del material peritextual examinado aquf, pueden advertirse pau. tas para leer Ia narrativa de R. G. como un zigzagueante contlicto entre realismo y simbolizacion que ensaya, para resolverse, procedimientos sincreti cos. Ese movimiento pendular, que se asocia al intento de fusionar dos poles de atraccion cultural, en las primeras etapas (CMS), conocera vaivenes pronunciados y tensiones, pero en Ia ultima (DSS), se encaminara con persistencia hacia Ia ilusion de Ia armonfa.
LA DIALECTICA CAMBIO-PERMANENCIA EN LA REESCRITURA DE POEMAS DEL PRIMER BORGES*
La obra de Borges ha sido canonizada porIa crftica internacional como paradigma de sistema literario autonomo, y a esta a ltura de los acontecimientos, ha producido una irradiacion transtextual y metadiscursiva tan imponente que puede decirse que no hay orientacion teorica que no haya acometido sobre el.
La crftica genetica no podfa estar ausente del festfn. Se trata de un escritor que reescribio durante toda su vida, y que por aiiadidura, teorizo constantemente sobre Ia reescritura (hasta tal punto que hoy practicamente ningun crftico toea este tema sin citar "Pierre Menard, autor del Quijote"): reescribi6 textos propios y ajenos, y vivio -hasta el final de sus dfas- reorganizando y enmendando unas Obras Completas llamativamente " incompletas" (ya que no solo suprimio y pod6 textos sino que llego al extreme de exc luir libros enteres, como lnquisiciones -1925-, El tamafio de mi esperanza -1926- y El idioma de los argentinas -1928-).
Despues del festfn, Ia crftica genetica comprueba que un movimiento continuo recorre el universe estetico-filos6fico de Borges: Ia reescritura esta siempre a punto de Iograr Ia ilusion de autosuficiencia; sin embargo, c.:asi nunca obtiene este triunfo (L,triunfo?), pero tampoco se consuma Ia derrota. La tension contingencias-esencias-contingencias jamas se resuelve porque solo es Ia cara visible de un proceso hist6rico subterraneo.
/ .\"!'fi!J!OS GENET/COS 165
I, A bordajes geneticos
En lo que se refiere a reescritura tematica (reiteraciones, autocitas, reacolllOdac ion de textos) dentro de Ia totalidad de Ia obra borgiana -e incluso denli D de un proceso cultural mas abarcador-, es ejemplar el libro de Michel Lal'nn: Borges ou la reecriture. 146 Pero se cuenta ademas con un trabajo mas orlodoxamente geneticista (aunque no opere con manuscritos), llevado a cabo por un filologo de Ia Universidad de Pisa, Tommaso Scarano, 147 sobre Ia reesl't'ilura de los tres primeros libros de poemas: Fervor de Buenos Aires (1923), /,una de enfrente (1925) y Cuaderno San Martfn (1929). Scarano ha reali zado un prolijo relevamiento de todo el material edito de esos poemarios: no solo ha revisado Ia trayectoria editorial completa de esos tres Iibros, sino tambien anticipos periodfsticos de algunas composiciones asf como su inclusion :n antologfas para las que el autor entrego expresamente originales. Ha regislrado meticulosamente toda Ia variantfstica: ha considerado tanto los procesos de rcorganizacion de los poemarios y el movimiento de su peritexto (pr61ogos, epfgrafes, notas, tftulos) como Ia variacion textual. En este campo se deslac.:a el aporte de una primera propuesta para Ia "lectura de genesis" (es decir, de una propuesta de edicion genetica del material recopilado) dotada de gran valor instrumental, pero cuya disposicion lineal no facilita Ia comprension de l'cn6menos que se integran en redes de relaciones.
Por ultimo, Scarano ha esbozado algunas lfneas interpretativas en Ia Introduc.: cion del libro citado y en artfculos p6steriores .148 Ahora bien, si por una parte se brinda un aporte riguroso y uti! para el investigador, por otra resulta Iambien incuestionable que, ante todo, se abre una brecha, una nueva orientacion para futuras investigaciones, ya que esta en juego Ia manipulacion de un material muy rico y en cierto sentido inagotable.
Otros analisis de las reescrituras de poemas del primer Borges se deben a Gloria Videla de Rivero 149 y a Rafael Olea Franco.150 Videla observa cuatro objetivos primordiales en los cam bios analizados: I. eliminacion de rasgos ullrafstas considerados prescindibles; 2. depuracion del "criollismo" intencional; 3. reemplazo de expresiones que denotan una captacion juvenil de Ia realidad por otra mas madura y decantada; 4. perfeccion poetica en orden a una mayor concentracion If rica y de acuerdo con Ia evolucion de las teorfas del autor. Olea Franco, por su parte, en una indagacion mas profunda acerca de esa permanente y obsesiva vuelta de Borges sobre sus textos, distingue tres procedim ientos basicos: 1. Ia modificacion de aspectos tematicos o formales que fueron rechazados con posterioridad; 2. Ia supresion total de las obras que considero imposibles de adaptar a nuevas concepciones (salvo aspectos parciales, tres de sus primeros volumenes de ensayos) ; 3. el intento de ejercer una
166 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
manipulacion de Ia lectura afiadiendo nuevos prologos a obras antiguas . Le interesa destacar, ademas, que el proceso de reesc ritura no se limita a una dimension esteti co-formal (entre las transformac iones mas obvias sefi ala Ia eliminacion de elementos criollistas - tanto lingiiisticos como tematicos- y recursos poeticos netamente ultraistas en sus tres primeros poemari os), ya que "con los cambios realizados Borges anula tambien Ia significacion estetico-ideologica de las versiones ori ginales: el hecho de que su presencia habia sido motivada por una coyuntura especffi ca dentro de Ia cultura y Ia literatura argentinas" (p. 206).
El objeto de anali sis de Ia crftica genetica son los documentos escritos que constituyen Ia huella visible de un proceso creati vo. Y dentro de esta linea de investigacion, editar e interpretar procesos de escritura son dos activ idades complementarias, puesto que editar genes is representa una propuesta de leelura y con una propuesta de lectura ya se esta adelantando un primer intento de interpretacion.
A titulo de muestra, ofrecemos un ejemplo de edici6n geneti ca: el despli egue de las principales versiones documentadas de "La fundacion mi to logica de Buenos Aires". Registra cinco momentos de un proceso creati vo (s iete si se considera el peritexto: Ia supresion del parentes is-subtitulo en I 926 y Ia ultima modificacion del tftulo en 1966). y ofrece a Ia lectura un abanico de posibilidades. En Ia genes is del famoso poema ha quedado impreso el movimiento constitutivo de Ia estetica borgiana. 151 [Ver figura I 3, pags . 280-28 I y fi gura 14, pag. 282.]
2. Reescritura y rernitificaci6n en "La fundaci6n rnitol6gica de Buenos Aires"
Las obsesivas reescrituras borgianas - particularmente, las de los tres pr imeros poemarios- pueden leerse como Indices de su permanente debate interi or en el marco de Ia cultura argentina. 152 La pregunta acerca de como esc ribir literatura en un pafs periferico y Ia confrontac i6n entre Ia tradic i6n nac ional y el hipertexto de Ia cultura occ idental (cultura que, natura lmente, incluye una construccion de Oriente) subyacen en una tension que recorre toda Ia obra y configura racimos de respuestas organicas que permi ten sefi alar eta pas en el proceso creador. A Ia etapa en que el cri oll ismo vangu ardista se ensaya como respuesta a Ia problematica de Ia identidad nac iona l, segui n\ el conve ncimiento de que el "color local" (tanto en Ia temati ca como en e l lenguaje) no basta para cumplir el ambicioso proposito de inventar una trad icion cultura l.
!~"STUDIOS GENET/COS 167
Una profunda desconfianza en Ia posibilidad de representac ion de Ia realidad (el mundo, el hombre, Ia sociedad, Ia Histori a) se conden sa en "La funuacion mitologica de Buenos Aires", una construccion nac ional " interior", atopica y atemporal. La primera version edita ya ha vertido esa propuesta en al ejand rinos demorados y los grafi ea con may usculas iniciales que solemnil.an su musicalidad (se intimizara su tono al desecharl as tres afi os despues). Ya se ha modali zado el poema en dos movimientos: Ia incertidumbre y el potencial para las referencias que Ia Histori a contabiliza : "i., Y fue por este rio j .. . ]?", " irian", "supondremos", "sirenas y endri agos", " Dicen", "fantasias". Y a partir de estas " fantasias" -que posteriormente se incrementaran en "emhelecos"-, una rotunda modali zacion aserti va acomete Ia miti ficacion: Ia l"undacion de Ia "patri a interior" (" Fue una manzana entera y en mi barri o: en Palermo") y un ostensiblemente arbitrario revisionismo historico que term ina proyectandose fuera del ti empo: "La juzgo tan eterna como el agua y claire".
La reescritura no ha alterado ese di sefi o estructural -que exalta un lema que se hara recurrente: Ia autonomia de las construcciones intelectuales-, pero permite observar en movimiento como se van definiendo componentes basicos del sistema Jiterario borgiano. En primer Iugar, se pone en evidencia como ya en el lapso que media entre I 926 y I 929 se va consumando el profundo rechazo porIa estetica de lo sentimental que cristalizara en Ia Jectura transve rsal de Evaristo Carriego.153 La susti tucion de "Un ahnacen rosado como rubor de chica" por "Un almacen rosado como reves de naipe", y Ia irrupcion del "compadre" ("ya patron de Ia esquina, ya rensentido y duro") y del corral<ln iri goyenista, marcan Ia opci on por lo viril as i como el menosprec io por lo "l"em inizado", "cotidiano" y "domestico", actitud que se afianzara en I 943 con Ia reescritura de dos versos: "Ia nochecita nueva, za lamera y agreste" y "No faltaron zaguanes y novias besadoras".
Tam bien Ia desaparicion de -quillango como termino irreal de Ia metaforizac ion del color del Rfo de Ia Plata se relac iona con esa reorgani zac ion de l campo semantico del poema, ya que esta manta de pieles tipica de Ia artesania indigena se asociaba a Ia decoraci6n de las casas de famili a crioll as (Jose Luis Cantil o Ia habfa cargado de eonnotac iones despecti vas en el titulo de una novela: La familia Quillango). Pero Ia reescritura del comienzo del poema entra en un juego de resonaneias mucho mas complejo. El reemplazo de
i Y fue por este rfo con traza de quill ango Que doce naos vinieron a fun darme Ia patria?
168
por
GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
1, Y fue por este rfo de sueiiera y de barro que las proas vinieron a fundarme Ia patria?
escenifica el pasaje del criollismo epidermico (Ia construccion artificiosa de pintoresquismo acumulando fraseologfa estridentemente autoctona y ar·cafsmos) a Ia "criolledad" profunda. El manejo de terminos cargados de sugesti6n (como "sueiiera"), que pertenecen a una coloquialidad entraiiable o que se avienen bien con ella, contribuye a expresar con aparente naturalidad e l "Ser esa cosa que nadie puede definir: argentino" (cf. "La fama" -La cifra, 1981-).
Esa sustitucion es tambien testimonio de un trabajo sabre el "matiz" que atraviesa las reescrituras borgianas de todas las epocas en busca de una poetica de concentrada alusion. Yes, sabre todo, un ejemplo de como un artefacto definible en terminos de 'objeto en condiciones de producir un efecto estetico ' experimenta uno de esos "desbordes de inmanencia" que lo impulsan a "trascender". 154
Hacia 1926, el autor de "La pampa y el suburbia son dioses" 155 buscaba con tenacidad las "orillas" para presenciar el contacto entre los dos paisajes en los que cifraba Ia argentinidad: "De Ia riqueza infatigable de l mundo, so lo nos pertenece el arrabal y Ia pampa" (ibid., p. 17). Las reescrituras posteriores subrayanin Ia progresiva dominancia de Ia ciudad: consecuentemente, desapareceni del verso 24 el "espacio desnudo". El arrabal de Ia primera version perden1 tres aiios despues las connotaciones lugubres de Ia marmolerfa y e l romanticismo sensiblero de las "novias besadoras"; pero los compadres, los iri goyenistas del corralon, los pianistas tangueros y e l gri ngo del organ ito espejeanin en el suburbia Ia pujanza del crecimiento urbano. En 1943, Ia ciudad zamarreada par las sudestadas perfuma con su cigarrerfa el desierto: se melaforiza asf su avance sabre las construcciones ideologicas de Ia sociedad rurali sta, avance que profundiza Ia ficcionalizacion de Ia Historia (el "pasado ilusorio"). Los cambios vertiginosos que en dos decadas hicieron ver a Buenos Aires como un emporia de Ia modernidad cu ltura l habfan dejado su sello en Ia reescritura: ahara, el verso recontextualizado -"Solo falt6 una cosa: Ia vereda de enfrente"- sugiere mucho mas que una expansion urbanfstica.
Hacia 1940, los temas filosoficos (el tiempo, el suj eto, el conoc imieto), e l hipertexto cul tural y los entramados de citas, Ia erudicion y los sistemas clasificatorios, y los sfmbolos acuiiados por un dilatado proceso hist6rico (losespejos, los laberintos, los dobles) marcanin el universo estetico que hoy se define con e l adjetivo borgiano (o Ia ultracorrecci6n borgeano o el galicismo borgesiano). El Borges del 40 reescribe versos de "La fundaci6n mito16gica
/•.'STUDIOS GENET/COS 169
d ~.: Buenos Aires" ahondando Ia poetizacion de sus inclinaciones metaffs icas ; intclectualizando explfcitamente el tema de Ia representacion subjetiva de Ia hi storia nacional: "La tarde se habfa ahondado en ayeres, I los hombres compartieron un pasado ilusorio" .
En 1966, Ia ultima modificacion del tftulo ("La fundacion mftica de Buenos Ai res" -1964- se transforma en "Fundac i6n mftica de Buenos Aires") no ~.:s tan solo una nueva muestra de Ia busqueda obsesl va de "sentidos esenc ialcs", es testimonio de que Ia reescritura de este poema se ha concebido enterrninos de " remitificacion". Por olra parte, los nuevas topicos de Ia li teratura horgiana estableceran casi siempre algun tipo de tension con una tradici6n nacional (o mas especfficamente, rioplatense); par eso Borges no desdeiia incorporar en 1969 a Fervor de Buenos Aires 156 un poema titulado "Lfneas que pudc haber escrito y perdido bacia 1922", en el que una enumeracion caotica entre vera con las "Silenciosas batallas del ocaso I en arrabales ultimos" las lihrcscas configuraciones ulteriores.
3. Diah~ctica cambio-permanencia y virtualidad textual
De ningun modo se puede dar par concluida Ia tarea de hacer leer genesis , cs decir, de hallar un dispositivo editorial que, ademas de adecuarse descriptivamente al proceso de reescritura de Borges, faci lite su interpretacion. Asf como tampoco se puede considerar agotado el intento de esbozar a lgunas hip6tes is interpretativas fundandose en el intertexto borgiano.
El propio Borges, en una de las infinitas vueltas de tuerca en las que in tento encasi llar su labor de escritor, Ia redujo ados gestos ("La fama", en La cifra, 0?77, 157 p. 605):
Haber vuelto a contar antiguas hi storias. Haber ordenado en el dialecto de nuestro tiempo las cinco o seis me
taforas.
En esta aprehension tan ceiiida de Ia recursividad de los procesos culturales se concentra, sin embargo, tambien , su tension: en e l recontar y en e l traducir se produce un tironeo entre Ia permanencia y el cambia que pcrmite as ignar a cada producto su peculiaridad . La escritura -el mecanismo creado para transmitir las e laboraciones mas complejas de Ia produccion cu ltura l- no podfa dejar de reproducir esa recursividad esencial. En Ia vuelta obstinada sabre sus textos juveniles para aceptar, rechazar o matizar Ia propia producc ion,
170 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
Borges entablo durante toda su vida una tensa di alectica entre lo acabado y lo inacabado, las esenc ias y las contingencias, Ia unidad y Ia multi pli c idad , e l arden y e l caos, las "precisas !eyes" y el "vago azar".
No obstante, e l amili sis de sus reescrituras revela tambie n que algunas tensiones se fueron resolviendo: las opos iciones del tipo di spers ion versus condensac ion, aprehension sensori al versus inte lectuali zac ion, lujo verbal versus riqueza conceptual, proyecc ion emocional versus recato -muy patentes en los primeros poemarios- se fueron dec idiendo claramente en favor del segun do termi no. Por otra parte, a pesar de que un a especial supers tic ion de Ia crft ica -a Ia que el contribuyo sabre todo con algunas de sus di atribas contingentestendio aver en el a un prototipo de escritor asce ti co en las antfpodas del intelectual "engage" en e l sentido sartri ano, tambie n confli ctos de tipo ideol6gico imprimieron un se ll a sabre sus concepc iones lingtifsti cas y esteticas. Se observa particul armente en Ia mod ulac ion de soc iolectos: e l progres ivo abandono de las formas coloquiales, por ejempl o, g uard a re lac ion con el rechazo visceral que genero en Borges Ia esteti ca populista impues ta por Ia impro nta cultura l de l peronismo.
Borges arriesgo tambien, en mas de un a oportunidad , una valo rac io n de Ia literatura e n fun c ion de su capacidad para transmitir esas tens iones de l vi vir, de l pensar y del produc ir de las que habl abamos. Escribio e n " La supe rsti c iosa etica del lector" - OC74, 158 pp. 203-204-:
La pagina de perfecc i6n, Ia pagina de Ia que ninguna palabra puede ser alterada si n daiio, es Ia mas precari a de todas. Los cam bios de llenguaje borran los sentidos laterales y los mali ces; Ia pagina "perfecta" es Ia que consta de esos deli cados valores y Ia que con facilidad mayor se desgasta. ln versamente, Ia pagina que tiene vocaci6n de inmorta li dad puede atravesar el fuego de las erratas, de las versiones aproximati vas, de las distrafdas lecturas, de las incomprensiones, sin dejar el alma en Ia prueba.
Sabre esta base, se pueden barruntar dos movil es para un a reescritura: I . auxili ar a las paginas "perfectas" para remo ntar esa precari edad que se reve la con el paso de l ti empo (precari edad que no so lo afecta al leng uaj e sino ta mbien a su referente y al suje to de Ia enunciac ion); 2 . seguir buscando Ia pagina que tiene "vocacion de inmortalidad" .
En un texto acerca de las reescrituras fl aube rti a nas ("Flaubert y s u desti no cjcmplar", OC74, pp. 263-266), Borges e x hi be su pre fere nc ia porI a seg un da d irecc i6n; sin embargo, tambien ha prac ti cad o Ia reescritura-readaptac ion. Yen ultima instancia, se trata de dos caras de Ia misma mo neda: remo nta r Ia
ESTUDIOS GENET/COS 171
irremontable paradoja del juego cambio-permanenc ia. En el Pro logo agregado en 1953 a Historia de La eternidad, se de fin e Ia " inmovilidad" como "ocupacion de un mismo Iugar en momentos di stintos" (OC74, p. 35 1 ). La escritura que se defin e por su "vocac ion de inmortalidad" so lo puede ser reconocida por e l paso del tiempo, en tanto que Ia escritura "perfec ta" esta compel ida a moverse j unto con Ia idea de Ia "perfeccion", que el ti empo socava continuamente.
Pero e l texto de "La superstic iosa etica del lector" que se c itaba (que es de 1932) continua con una notable prefi gurac ion de lo que va a ser, en un ruturo med iato, no solo un a medida de valor estetico sino una orientac ion ep istemologica que hermanara a las ciencias "duras" con las ciencias de l hombre y de Ia soc iedad:
La preferida equi vocaci6n de Ia li teratura de hoy es el enfasis. Palabras defini tivas, palabras que postul an sabidurfas ad ivi nas o angelicas o resoluciones de una mas que hu mana firmeza -unico, nunca, siempre, todo, perfeccion, acabado- son del comercio habitual de todo escritor.
Hoy, las c iencias sociales y los estud ios humanfs ti cos foca li zan c l rragme ntari smo, las di scontinuidades, las rupturas, los va ivenes, las contrad icciones, e n suma, Ia heterogeneidad y e l confli cto, y en consonancia con esta optica, Ia literatura ha elaborado una retorica de Ia ambig i.iedad y de Ia paradoja que es algo as f como e l ars poetica del mundo en que vi vi mos. En estc conte xto, e l repertori o lex ica satiri zado por Borges tiene sabor a co lecc ion de museo; no caben dudas acerca de que Ia vigenc ia de este escritor esta fn timamente ligada a su capac idad para integrarse e n Ia marcha de Ia hi sto ri a cultural.
Se podrfa agregar que, tratandose de alguien que se comunico con el m un do fundamentalmente a traves del proceso Iectura-esc ritura, anali zar los ejemplos concretos de reapropi acion intelectual im pli ca acercarse a los mcca ni smos esenciales de Ia producc ion de sentido de su obra.
Por ultimo, cabe dec ir algo mas sabre Ia concepcion borgiana de l trabajo de escritura, y particul armente, sabre Ia confesada vuelta sabre sus pri me ros poemari os.
Una peculiar concepcion de Ia escri tura ten fa q ue im ponerse como correlato de su nocion de "texto". En "Las vers iones homericas" (Discusidn, 1932, p. 239), Borges se anticipaba en mas de 30 afi os a esa nocion de "virtuali dad textual" que emerge de las teori zaciones de Kristeva y de Barthes pero que pasara a ser el caballito de batall a de Ia crftica genetica:
172 GENESIS DE ESCR/TURA Y £STUDIOS CULTURALES
Bertrand Russell detine un objeto externo como un sistema circular, irradiante, de impresiones posibles; lo mismo puede aseverarse de un texto, dadas las repercusiones incalculables de lo verbal. Un parcial y precioso documento de las vicisitudes que sufre queda en sus traduc
ciones.
E inmediatamente asocia Ia idea de que los mecanismos de Ia traducci6n funcionan tambien dentro de una misma lengua:
(No hay esencial necesidad de cambiar de idioma, ese deliberado juego de Ia atenci6n noes imposible dentro de una misma literatura.) Presuponer que toda recombinaci6n de elementos es obligatoriamente inferior a su original, es presuponer que el borrador 9 es obligatoriamente inferior al borrador H -ya que no puede haber sino borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a Ia religion o al cansancio. (El resaltado es mfo.)
Sintomaticamente, las reescrituras ejercidas sobre sus primeros poemarios asumen a menudo el aspecto de una "traducci6n". Se trata aquf de una traducci6n intragl6tica que se ejerce en dos nivel es: dentro del sistema de modalizaci6n primaria (traducci6n de un dialecto ode un socio lecto a otro, ode un registro a otro) o dentro de un sistema de modalizaci6n secund aria (traducci6n de un a poetica a otra). Ya Marfa Teresa Gramuglio habfa sefialado esta caracterfstica: "En muchos casos, Borges corrige como si tradujera, y las sucesivas versiones producen e l efecto de ser distintas traducciones de un texto original en otra lengua"; 159 pero lo que le interesaba a Gramuglio era destacar e l empalidecimiento -e incluso Ia funci6n destructora- que tradicionalmente se atribuye a Ia traducci6n . No obstante, Borges nos habfa puesto en g uardi a, en e l texto citado (p. 239), acerca del prejuicio sobre las traducciones:
La superstici6n de Ia inferioridad de las traducciones -amonedada en el cansabido adagio italiano- procede de una distrafda experiencia. No hay un buen texto que no parezca invariable y definitivo silo practicamos un numero suficiente de veces. [ ... ] propendemos a tomar por necesidades las que no son mas que repeticiones.
Tambien nos dej6 una pista acerca de Ia perplejidad frente a Ia propia escritura en una de sus reiteradas poematizaciones sobre Heniclito (0?77, p. 496) :
!·.'STUDIOS GENET/COS
Heraclito camina por Ia tarde De Efeso. La tarde lo ha dejado, Sin que su voluntad lo decidiera, En Ia margen de un rfo silencioso Cuyo destino y cuyo nombre ignora. [ ... ]
Y descubre y trabaja Ia sentencia Que las generaciones de los hombres No dejaran caer. Su voz declara: Nadie baja dos veces a las aguas Del mismo rfo. Se detiene. Siente Con el asombro de un horror sagrado Que el tambien es un rfo y una fuga. Quiere recuperar esa manana Y su noche y Ia vfspera. No puede.
173
Aquf, es fundamentalmente el sujeto de Ia enunciaci6n junto con su experiencia vital Io que se ha perdido en una sentencia que pasa a ser de todos los hombres y todos los tiempos. E n esta lfnea, lo que se sigue buscando es Ia caplura de Ia sentencia. En "Flaubert y su destino ejemplar", en una de esas observaciones que ll evan a un escritor a buscarse a sf mismo indagando sobre otro escritor (Discusi6n, OC74, p. 265), escribe Borges:
Flaubert [ ... ]no quiso repetir o superar un modelo anterior. Penso que carla cosa solo puede decirse de un modo y que es obligacion del escritor dar con ese modo. [ ... ] Crey6 en una armonfa preestablecida de lo euf6nico y de lo exacto y se maravill6 de Ia "relaci6n necesaria entre Ia palabra justa y Ia palabra musical". [ .. . ] Con larga probidad persigui6 el "mot juste", que por cierto no excluye el Iugar comun y que degenerarfa, despues, en el vanidoso "mot rare" de los cenaculos simbolistas. (El resaltado es mfo.)
Con respecto a las reescrituras de sus primeros poemas, el propio Borges nos dej6 c laves interpetativas en un peritexto que se movi6 junto con ellos: pr6logos, notas, epfgrafes, tftulos. E l Pr61ogo que agreg6 a Fervor en 1969
comienza asf:
No he reescrito el libro.
Y Scarano -no diferenciandose en esto de otros crfticos- no vacila en calificarlo de "mendaz" ( 1993, p. 505). Por otra parte, el mismo Scarano aporta tes-
174 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
timonios que avalan su juicio: "La nueva version es, en efecto, el resultado de una refundicion que afecta aproximadamente al 45 % de los versos y que constituye ademas Ia sexta transfom1acion del libro a lo largo de veintisiete afios." Sin embargo, el di scurso continua con una contradictio in adiecto que aporta elementos para deducir que podrfa significar para Borges reescribir un libra:
He mitigado sus excesos barrocos , he limado asperezas, he tachado sensiblerfas y vaguedades y, en el decurso de esta labor a veces grata y otras veces inc6moda, he sentido que aquel muchacho que en 1923
lo escribi6 ya era esencialmente -(.que significa esencialmenteL el senor que ahora se resigna o corrige. Somos el mismo; los dos descreemos del fracaso y del exi to, de las escuelas literarias y de sus dogmas ; los dos somos devotos de Schopenhauer, de Stevenson y de Whitman. Para mf, Fervor de Buenos Aires prefigura todo lo que harfa despues . [ .. . ]En aquel tiempo, buscaba los atardeceres, los arrabales y Ia desdicha; ahara, las mananas, el centro y Ia serenidad.
Como es habitua l en el, recae en Ia paradoja para a trapar Ia problem <:lt ica de su creac ion literari a. Asevera que e l libra conserva esa matri z que las traducc iones no alcanzan a desdibujar, pero a l mismo ti empo descree de Ia pos ibilidad de hallar una definicion de lo "esenc ial". Hay (en relaci6n con los modelos atesorados) una mentali zacion del mundo apasio nada y Iu cida, pero esas matrices filosoficas y esteticas imponen, tambie n, una permanente tension entre dualidades (e l conflicto cambio-permanenc ia es un a m as) que nunca puede considerarse concluida. La reescritura aparece entonces como Ia ineludible proyeccion de Ia temporalidad sobre e l referente extern o y e l referente recordado, sobre e l suj eto, sobre su enunciado y sabre las modalida
des de enunc iac ion. La crftica ha sefial ado con asombro que el introduc tor del ultrafsm o ya en
su primer libra se apartara visiblemente del programa estet ico proc lamado, particul armente, en el abandono de Ia metafora es tramb6tica y ludica. Si bien emplea un le nguaje innovador, ya es marcada su preferencia por Ia precision en detrimento de Ia novedad. Aparece as f una de las consta ntes de Ia obra borgiana: un trabajo crftico permanente sabre los canones literarios. Si sus primeros escritos marcaban una oposicion declarada o tac ita frente a Ia sens ibleria de cufi o romantico, a los artiticios y al empaq ue modernistas y a las s implificaciones del reali smo, le basta un breve lapso para cu esti onar, de hecho, los alardes ultrafstas . Esta autorreferencialidad - que constituye una de las carac tcrfsticas un an imente reconocidas e n Ia obra borgiana- aparece, e ntonces,
prc ri gurada en Fervor de Buenos Aires.
£STUDIOS GENET/COS 175
Estan tambien temas que atravesaran su poesfa, su narrativa y sus ensayos de punta a punta, las mitologfas urbanas (el arrabal, las call es, los patios , los ocasos , el compadrito), Ia vecindad de Ia llanura, los antepasados y el fluir del tiempo. Pero esta sobre todo el esfuerzo por encontrar un tono y modular una voz, y sobre este punto volveran constantemente las reescrituras. Se busca una voz argentina y el tono de Ia conversac ion (si bien , con el tiempo, Borges cons iderara demasiado ostentosos el crio lli smo y Ia coloq uialidad de los primeros libros). Se des li za, ademas, Ia intenc ionalidad metaffsica, 160 aunque todavfa no tenga Ia preeminencia que termi nara por alcanzar.
En Ia m ayor parte de los poemas de Fervor, un yo poetico en movimiento (se desplaza por los las calles de los barri os, por las plazas , los cementerios) contempla jardines, patios, ocasos, inscripc iones sepulcrales, e intuye a traves de esas contemplaciones misterios metaffsicos. El movimiento de Ia mirada se asemeja a! movimiento de Ia lectura, particul armente a! de un a leelura "en el sentido ingenuo de Ia palabra" (como Ia que en "La supersticiosa ctica del lector" se opone a una lectura crfti ca -OC74, p. 202-). La mirada se cxpande en una apropiacion de las cosas que se traduce en lo que e l ll ama en cl Pro logo suprimido "enfilamiento de imagenes" ("Las calles de B uenos Aires I ya sonIa entrafi a de mi alma") ; pero si Ia contemplacion de los sep ul cros - por ejemplo-- introduce Ia tematica del fluir temporal y de Ia muertc -y en cste sentido "prefigura todo lo que harfa despues"-, estamos lejos del verso que se vuelve " lectura crftica de Ia realidad".
Se puede multiplicar citas que marquen las distancias: desde el primer final de "Las calles" ("Hac ia los cuatro puntas cardinales I se van desplegando como banderas las calles") has ta ese interrogarse sobre Ia nacion que se vuelvc disqui sicion metaffs ica en "Oda compuesta en 1960" (OP77, 143- 144) se rccorre el camino que va desde nombrar Ia realidad hasta el intento de desenlrafiar su sentido, desde Ia lectura-escriwra ingenua has ta Ia lectura-esc ritura crftica. La recurrencia posterior de poemas titul ados "B uenos Aires" es otra muestra palpable del cambia que se ha operado: Ia ciudad contemplada y nombrada se ha vuelto interiorizac ion ("Antes, yo te buscaba en tus confines I Que lindan con Ia tarde y Ia llanura" [ ... ] "Ahora estas en mf. E res mi vaga I Suerte, esas cosas que Ia muerte apaga." - OP77, p. 272-). Hasta que e l ultimo "Buenos Aires", de 1981 (el que comienza "He nacido en otra c iudad que tam bien se ll amaba Buenos Aires" (OC87, pp. 576-577), solo enhebra recuerdos -y recuerdos de recuerdos- propios y ajenos: "Recuerdo los jazmines y e l alji be, cosas de Ia nostalgia", "Recuerdo lo que he visto y lo que me contaron mis padres", "Recuerdo un tercer patio, que no alcance, que era e l patio de los csc lavos", y culmina en un entrecruzam iento de multiples temporalidades : ·'En aq uel Buenos Aires, que me dejo, yo serfa un extrafio".
176 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
Una muestra adi cional sobre las di stanc ias recorridas se despliega sobre e l eje de las permanencias: se trata de Ia proclividad autorreferenc ial. Leamos esta mod ica ars poetica suprimida en "Arrabal", despues de l verso "y sentf
Buenos Ai res":
y li teraturi ce en Ia hondura del alma Ia viacrucis inm6vil de Ia calle sufrida y el caserfo sosegado.
Y confrontemos la con esa propuesta de imagenes que no sean o tra cosa que desnudos sfmbo los, Ia del poema de 1960 ti tulado prec isam enate ''Arte
poetica" (0?77, pp. 155- 156):
Mirar el rfo hecho de tiempo y agua Y recordar que el tiempo es otro rfo, Saber que nos perdemos como el rfo Y que los ros tros pasan como el agua.
C laro que tiene que haber algo mas que s imbo li zaci6 n: "Co nvertir e l ultraje de los aiios I En una musica, un rumor y un sfmb o lo" se nos dice una poco mas abaj o. E n tanto que en un Pro logo agregado en 1974 a Cuademo San Martin se define Ia tension liri smo- inte lectuali zac ion com o certif icado d e ad
mision de Ia alta poesfa :
He hablado mucho, he hablado demasiado, sobre Ia poesfa como bru sco don del Espiritu , sobre el pensamiento como una actividad de Ia mente; he visto en Verl aine el ejemplo de puro poeta lfrico; en Emerson, de poeta intelectual. Creo ahora que en todos los poetas q ue merecen ser relefdos ambos elementos coex isten. [ ... ] En lo que se refiere a los ejercicios de este volumen, es notorio que aspiran a Ia segun
da categorfa.
Es indudable que esa tensio n atraviesa toda Ia poesfa (y toda Ia obra) borgiana, pero conoc io grados y mod alidades que se movie ron con las rees
cri turas. Consustanc iado con Ia Indole esencialmente recursiva y multidirecc iona l
de Ia escritura (Ia escritura va acompaiiada de lectura cas i simultanea, y retrocede y fl uctua por esos dos carriles), B orges - ellibresco Bo rges, que lee fundamcn talmente desde los Iibras y desde Ia vivenc ia d e s us plurales lec turas-
£STUDIOS GENET/COS 177
intento en sus primeros poemas leer en Ia realidad . Asf, cuando somete estos textos a rev ision, Borges relee experiencias vi ta les y experi encias este ticas asf como las experiencias mediatizadoras del uso lingufst ico, las que inte ntan traduc ir las otras. En medio de esta recontextuali zac ion, Borges reescribe. Y las rcescrituras nos remiten a una evolucion hi storica en Ia que van cambiando el rcferente (Buenos Aires), e l sujeto de Ia enunciacion, y los codigos esteticos y li ngufs ticos (que no solo se transforman en Ia percepcion del hombre: cambian per se -aunque en este caso, cambiar per se signifi ca cambiar en interaccion con un proceso social-).
La reescritura en Borges es un programa estetico que atrav iesa toda su obra. No obstante, sobre sus vaivenes mas fntim os nose poseen muchos testimon ies, ya que los escasos manuscritos conservados ("escasos" en comparacion con Ia presumible magnitud de Ia totalidad) no suelen ser los bon·adorcs primigenios. Una de estas pocas paginas prec iadas es un pre- texto de "La doctrina de los ciclos" (Historia de La eternidad) y pertenece a Ia co lecc ion de Franc isco Gil [ ver fi gura 15, pag. 283]. Sorprende aquf Ia absoluta ausencia de tachaduras en un manuscrito de trabajo donde e l obses ivo re leer y reescribir se expande en interlineados, encolumna opc iones en los margenes y mul tirl ica signos de remision. Los "senderos que se bifurcan", los trayectos multiples, e l regodeo en plantear al ternativas expresan Ia empec inada res istencia a rcconocer otra pos ibilidad que Ia de continuar incansablemente Ia marcha. I :sta palpable encarnac ion de Ia virtualidad tex tual dev iene una condensacion dc Ia obra borgiana: un entramado laberfnti co que teje y desteje sistemas :1hiertos con centros y direcc iones perpetuamente cambiantes ("EI concepto de texto definitive no corresponde sino a Ia re li gion o a! cansanc io").
GENESIS DE GENDER Y GENESIS DE GENRE EN LOS PRE-TEXTOS DE LA TRAJCJON DE RITA HAYWORTH DE MANUEL PUIG.
A prop6sito de Materiales para La traicion de Rita Hayworth (compilados por Jo'~ i\mfco la), La Plata, UNLP (Publ icaci6n Espec ial Nro. I de Ia Revista Orbis Tertius , ( 'cntro de Estudios de Teorfa y Crftica Literari a), 1996. *
* Presentaci6n dellibro en el Congreso Fin( es) de Siglo y Modem ismo (U BA-UNLP, 6 al I 0-8-96), en FFYL, UBA, 8-8-96.
178 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUD IOS CULTURALES
No son muchos los que en Ia Argentina han trabajado en el campo de Ia crftica genetica. Se trata de una especialidad que emerge como Ia resultante de una confluencia de fen6menos culturales que tiene su punto de arranq ue entre fines del siglo XVIII y comienzosdel XIX, y su culminaci6n en las ultimas decadas. En esa confluencia van a incidir: Ia evoluci6n tecnol6gica (especfficamente, Ia imposici6n del tipo de circulaci6n impresa estable que hoy nos resulta famili ar), Ia compilaci6n de grandes colecc iones de manuscritos modernos y el desarrollo de Ia ciencia lingUfs tica, Ia crftica literaria y los estudios culturales . Y justamente, Ia ausencia en nuestro pafs de grandes archivos con papeles de trabajo de escritura -como se los encuentra, sin necesidad de pensar en pafses europeos, en Brasil- contribuye a que esta pnictica no se haya extendido demasiado. El extraordinario archivo de Manuel Puig reviste, entonces, un canicter absolutamente excepcional.
En el presente trabajo se editan: - tres guiones cinematograticos inspirados en los del Hollywood de los afios
30 y 40 -que intervienen en el progreso generative de una escritura-, -los dactiloscritos con correcciones de tres importantes pre-textos (e l pri
mitive comienzo, y los capftulos primero y ultimo del texto ed ito), - y facsimilares y transcripciones de anotaciones marginales y de esque
mas narratives sucesivos. [Ver figura 1, pag. 266]
El material se completa con una prolij a anotaci6n, una Introducc i6n de Jose Amfcola, tres trabajos crfticos de sus colaboradoras y una Bibliograffa General (de M anuel Puig y sobre el).
La traici6n de Rita Hayworth, cuyo hilo ficcional transcurre entre 1933 y 1948, se inscribe en un uni verso cultura l marcado porI a entrada y Ia difusi6n de tecnologfas masivas de comunicaci6n. Noes casual , entonces, que Ia o bra de Puig emerja en Ia literatura latinoamericana asociada a un gesto de traducci6n del di scurso de los pafses centrales. Y prec·isamente, tanto los pre-textos como el mate rial pre-redaccional y parate.xtua l documentan un progres ivo desplazamiento desde una actitud de absorci6n e mbelesada hada una crec iente elaborac i6n crfti ca.
Los dos primeros guiones fueron escritos en ing les -aunque el segundo va acompafiado de su traducci6n al espafiol- hasta que en el tercero, titul ado La tajada, e l espafiol de Buenos Aires vehiculiza una hi sto ri a ligada al mundo de Ia fan1ndu la y de Ia polftica, asf como a las transformac iones socia les del primer peroni smo. Hasta que fi nalmente, en un intento consc ien te de busqueda de sf mi smo, Puig intenta recuperar el tiempo perdido de Ia in fa ncia y de Ia primera adolescencia. El autor evoc6 en un reportaje Ia presunta experiencia
£STUDIOS GENET/COS 179
disparadora: " recorde Ia voz de una tfa. [ ... ] Empece a registrar esa voz. [ ... ]
A lo unico que me animaba era a registrar voces". Ese incipit que lleva el tftulo "Pajaros en Ia cabeza" deja ofr e l parl oteo de
una tfa en La Plata, cuando el personaje que posteriormente se ll amara Toto tiene ya I 0 afios, y los nombres de personas reales -que Ia sucesi6n de Pui g prohibi6 divulgar- hunden sus rafces en Ia entrafia autobiografica. Esa voz unica que acumula observaciones triviales amenaza con transformarse en un deshilvanado narrador en 3ra. persona, pero va enhebrando ya las tensiones
de Ia historia. De una manera abruptamente explfcita, deja fluir el di scurso sobre Ia sexua-
lidad que ha sido elaborado por el pensamiento burgues para cod ificar los roles de los hombres y de las mujeres en Ia vida social: "el 'Toto ' [apunta Ia tfa] que manera de salir maniatico de cine y de todo lo que sea funciones, o de cine ode teatro y hasta de bailes, que creo que es lo que mas le gusta, las dan zas. Pero eso es feo que se ponen tan mujerc itas". Yen tajante contraposici6n, el hijo de Ia tfa bufa durante Ia proyecci6n de Lo que el viento se llev6, se enloquece por Ia aviaci6n y el basket, y sobre todo, "crece mucho". De este personaje sobrevivira apenas un eco infantil entre las voces del primer capitulo, en tanto de Ia tematizaci6n de Ia danza - un "marcador" estereotipado de gender- queda apenas un vestigio en el intento fallido de sumar a Alicita a una frenetica rumba.
Cuando otras voces se sumen a Ia de Ia tfa Clara y Ia novel a avance con Ia forma de coro polif6nico, iran surgiendo deseos y conductas en abierta co lisi6n con esos discursos del poder, pero resultaran en parte controlados y en parte escamoteados. Cabe tambien anotar que en e l incipit las temati zac iones se bifurcan a veces en senderos que Ia redacci6n final no volvera a frecuentar. Es el caso del motivo de Ia ri validad entre las colectivides espanola e italiana de Ia que apenas restan jirones asociadas: el a fecto del abuelo por e l paisano zapatero menos afortunado, y Ia excepcional concurrencia de Berto al c ine para ver Sangre y arena en una funci6n a beneficia de Ia Sociedad Espanola. Pero el tema de Ia opos ici6n ahorro/gastos seguira otros rumbos ; se asoc ia en los pre-textos a Ia conducta de los inmigrantes que obtienen con sacril"icios algunos progresos materiales (como Ia casa de los abuelos cuyo bafio no se debe usar para no gas tar sus mannoles). J ustamente, el "derroche" que marc a Ia conducta de Ia madre y del hijo (derroche de com ida, de palabras, de imaginac i6n) se ira definiendo como otra marca de lo diferente.
Con respecto a Ia concurrenc ia inusitada al cine de Berto, se tefiira de un simboli smo que Ia desgaja totalmente del eje costumbrista sobre el que se ha
bfa vertebrado. Las anotaciones manuscri tas son metaescrituras tematicas, narratol6gicas,
ret6ricas; tambien inscriben instrucciones para Ia marcha del trabajo o comen-
180 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
tan aspectos puntuales en una lengua que mezcla el espaiiol con el ingles, el frances y el italiano. Interesan particularmente las que pueden iluminar relecturas, las que permiten descubrir virtualidades textuales poco o nada explicitas. Para el capitulo de Esther, por ejemplo, anota: "La 'Esther' y Casals hablan todo el dia de las salidas de las otras, chismes. Los 2 son unfulfilled, dos chicas aparte de las otras". Asi, Ia indicacion impulsa a descubrir por debajo del discurso alienado porIa propaganda populista y detnis de Ia parodia de Ia escritura cursi de Ia becaria pobre el deseo de superaci6n que brota de los resentimientos de los "diferentes". En contraposicion con Ia alienacion porIa religion de Tete --que un esquema evaluativo resume como "Corona de espinas"o Ia del futbol en Hector y Ia del gangsterismo cinematognifico en Cobito (calificados como "ladridos" y "rugidos", respectivamente), lo que comienza en Toto como alienacion por el cine desemboca en indagacion y "realizacion" a traves de Ia literatura. Asi se va pergefiando una representacion del intelectual sobre Ia experiencia de Ia incomodidad, Ia descolocacion y Ia resistencia.
Algunas anotaciones marginates junto a las reiteradas reescrituras del capitulo de Paquita iluminan, tambien , relecturas. Se califica allf el pasaje como "historia de una curacion" y otra nota registra " Paquita salvada", lo que se comprende mejor en confrontaci6n con este segmento del capitulo edito: "el Toto tiene al diablo allado", y termina de aclararse cuando el agregado del capitulo final --en un movimiento textual revelado por el amilisis de los numerosos esquemas sucesivos- permite contraponer las conductas de dos padres: el que es capaz de perdonar transgresiones y el que no puede porque esta demasiado prendido en Ia constelacion de "traiciones" que disemina Ia novela y que explicita un revelador paratexto publicado: Ia carta que Puig dirige a Rita Hayworth a fin de solicitarle autorizacion para nombrarla en el titul o. En consonancia con esa lfnea indicia! , los sucesi vos planes que lis tan titulos para los diferentes capitulos testimonian a !raves del desplazamiento del capitulo sobre "Berto" (que abandona el orden cronologico para cerrar Ia nove Ia) el intento de encuadrar en Ia Vulgata freudiana una explicaci6n para Ia diferencia de gender.
Se ha repetido mucho que Ia critica genetica es una operacion muy costosa con un rendimiento muy pobre, se habla de Ia fa! ta de espesor critico que tienen muchos prefacios y postfacios de ediciones eruditas. Sin Iugar a dudas, Ia critica genetica seve amenazada por dos peligros : el de una minucia excesiva perdida en un trabajo necesario pero enorme del que no restan fuerzas para Ia agudeza interpretativa o el del riesgo inverso de Ia impacienc ia por ex traer conclusiones brill antes a partir de un rico material insuficientemente examinado. Los autores que nos ocupa n superan am pliamente las dos pruebas.
/:STUDIOS GENET/COS 181
Cada una de las lfneas de investigacion en que se ha dividido el grupo ha acometido una lectura del material desde una hipotesis diferente re lacionando los com ienzos escriturarios con el producto final y emprendiendo Ia tarea de ubicar Ia obra de Puig en el sistema literario y este en el macrosistema del campo cultural argentino. En lo que se sefiala como Ia primera etapa del trabajo, se ha puesto el acento en tres puntos claves para marcar un cotejo con Ia
tradicion: I. el trabajo de estilizacion dellenguaje oral, que partiendo de un registro
soc iolectico sobrecargado para definir al personaje va persiguiendo en sucesivas reescrituras Ia esencia de una entonaci6n;
2. Ia autonomfa de una escritura a partir de Ia toma de di stancia con el ni
vel autobiografico; 3. el pasaje narratologico hacia una concepcion polifonica de Ia novela. Se nos informa acerca de que restan muchos pre-textos por rel evar e intcr
petar acerca de La traici6n de Rita Hayworth, y acerca de toda Ia ob ra de Puig; el comienzo se muestra altamente prometedor.
182
NOT AS
CONSTRUCCION DE UNA AUTO RID AD LITERARIA Y TEMATIZACION DELAUTORITARISMO
* Este trabajo es una reelaboraci6n de "Una patri a gauchina, gauchosa, gauche nca . Acerca de Ia genesis de La guerra gaucha" (ponencia presentada e n el IV Congreso lnternacional de Teorfa y Critica Litera ria "Orbis Tertius", La Pl ata, UNLP, 29-9-99) y " La tematizaci6n del autoritari smo en Ia genesis de La guerra gaucha", en MENDOZA, Agustin (comp.), Del tiempo y de las ideas. Textos en honor de Gregorio Weinberg, Buenos A ires, FCE, 2000.
I. LUGONES, Leopoldo, La guerra gaucha, 2• ed. , Buenos A ires, Gle izer, I 926.
2. LUGONES, Leopolda, La guerra gaucha, Buenos Aires, Moen, 1905.
3. Estos pre-textos pertenecen al archi vo personal de Tomas Alva Negri. Fueron transcriptos por un eq uipo de cursantes de Ia Maestrfa de Analisis del Di scurso de Ia UBA dirigido por mf: Patric ia Calabrese, Barbara Crespo, Beatriz Dfez, Marfa Eli sa Filipello, Belen Gache, Adalberto Ghfo, Irene Kle in, Elvira Lo pez, Teresita Matienzo, Sylvia Nogueira, Zulma Prina, Hector Ro que Pitt y Teresita Vernino.
4. Estas confrontaciones se centraban , fundamentalme nte, en Ia cuestion de Ia Jengua y de Ia literatura en relacion con Ia problematica de Ia identidad nacional y e l proceso de entrada en Ia modernid ad de un pafs periferi co que vivfa decadas de re lati va estabilidad polftica, progreso economi co y exp los ion demognlfica. Las de mandas polfticas, sociales y culturales de sectores eme rgentes surgidos a ra fz de un programa de moderni zacion - basado primordial mente en un vasto plan inmigratorio- preocupaban a una clase dirigente que se habfa embanderado con ideas progresistas pero que no estaba dispuesta a compartir s u papel hegem6 ni co. En ese marco, se debate e l papel de Ia elite letrada en Ia sociedad y Ia signi fi caci6n de sus rel aciones con el poder polftico. Yease ESPOSITO, Fabi o, "EI problema del idio ma nacional: del Santos Vega, a La guerra gaucha", e n Orb is Tertius ( Universidad Nacional de La Plata), IV (1998), pp. 59-75 .
5. Revista mensual dirigida por Paul Groussac, Afio II, 'r VII, I 898, pp. 232-24 1. En el tomo siguie nte (tomo VIII , abril -junio, 1898, pp. 177-184.), se publico bajo el mismo tftulo generi co el rela to "T act ica" (que tambie n fu e reescrito posteriOJ·mente).
6. Joaqu in V. Gonzalez (una de las fi g uras mas dinamicas del roqui smo) desempeii6 tambien un importante papel como orientador de polfticas cultUI·ales. Mi g uel Dalmaroni ha subrayado que, ademas de haber encargado a Lugones Ia misi6n que dio por resultado Ia publicaci6n de El imperio j esuftico (I 904), puede leerse La guerra gaucha "como tributo moderni sta a Ia teorfa de Ia epi ca que Gonza lez predicara en La tradici6n nacional, recomendando especia lme nte Ia fi gura de Gliemes como Ia del heroe epico y legendario por antonomasia". Yease DALMARONl, M., "EI nacimiento del escritor argentino. De Lugones al caso Bec her" , en
£STUDIOS GENET/COS 183
Cuadem os Angers-La Plata (Universite d ' Angers-Universidad de La Plata), No I ( I 996), pp. 69-92.
7. Provienen de esa fuente, en particul ar, rasgos caracterizadores y anecdotas que componen el retrato del capitan intercalado en Ia reelaboracion de "Estreno" (analizada infra).
8. El cotejo de Ia version publicada con Ia base textual del manuscrito demuestra a las claras que Ia version del cuaderno es posterior. Probablemente, Lugones e mprendi6 las primeras reescrituras en un ejemplar de Ia version edita y continuo en una copia manuscrita. No puedo asegurar que no hayan exi stido copias sucesivas; pero, de todos modos, pareciera que Lugones solfa copiar reformulando.
9. Yease ECHAGOE, Juan Pablo, " La guerra gaucha por Leopolda Lu gones", en La Naci6n (Buenos Aires), 5-1 1-1 905; " Sobre La guerra gaucha", en La Naci6n (Buenos Aires), 27-11- I 905. Sobre Ia base de las publicaciones de 1898 en La Biblioteca-, Echagi.ie no aprueba el desplazamiento de modelos canonicos (deplora Ia perdida de imagenes impregnadas de Jiri smo romantico) y critica, sobre todo, las sfntesis oscuras de varios de los pasajes anti cipados (opina que Lugones los ha reescrito "confundiendo lamentablemente Ia compresion con Ia condensaci6n"); por otra parte, sumergido en las contiendas del campo literario, no advierte -o no Je interesa advertir- los "corrimi entos" ideologicos que acompafian las reformulaciones discursivas de Lugones.
I 0. Las dos etapas corresponden a las versiones de La Biblioteca y de Ia 2' ed., respectivamente. Otro ejemplo de Ia mi sma procedencia:
I. Bibl. <Echado el morrion a Ia nuca, apoyandose en el sable, como en un bordon de muerte , aquel trag ico caminante del silencio descendfa siempre. Sus pies se aferraban a las pi edras, como garras. Una mata de paja, un arbu sto le salvaron veinte veces de Ia cafda mortal, esperada a cada instante. De cuando en cuando, torcido por una violenta apoyatura, el sable echaba un retlejo. Y como a medida que el hombre bajaba el sol ascend fa, parecfa que iba dorandolo. Los condores, asentados sobre una roca di stante, se interesaban evidentemente en Ia escena, pues no cesaban de mirarl a.>
2. 2• ed. <EI imponente peregrino arrostraba los ri esgos, empinado su morrion y sable en mano. Ese matorral, aquel tronco, salvaronlo de inminentes tabal adas. Un airecillo de puna retoz6 peligroso, punzando jaquecas y nauseabundos marcos. Supremas anhelaciones enervaban al militar. De cuando en cuando, torcido por violenta apoyatura, ll ameaba un Iampo en el sable. Manos y piernas se crispaban entonces ... Un chispeo de mi ca espolvoreaba las pefias. Profundos foll ajes, en conos de choza o en platitud de acamados cespedes , escondfan precipicios bajo sus felpas. Un molle, un aromo de anaranj adas motas, cubrfan por momentos al dragon.>
I I . Yease GRAMUGLIO, M. T. , "Comienzos en fin de siglo: Leopolda Lugones", en Orb is Tertius (Uni v. Nacional de La Plata), I, 2-3 ( I 996), pp. 49-63.
12. Ibid., p. 62,
/84 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUD!OS CULTURALES
13. La trama es escueta y hay un cuerpo narrativo compartido por todas las versiones: Una partida de montoneros y su sargento llegan al amanecer a Ia cumbre de un cerro desde donde se domina Ia quebrada en Ia que habfan combatido en media de Ia noche. Poco despues los alcanza el capitan, quien se resiste a aceptar que a las ordenes de ese sargento (un dragon infernal recientemente incorporado al grupo) hayan sido derrotados sus mejores jinetes. Luego de observar en el fonda del precipicio un cadaver y un trozo de Ianza con una bande rol a, ordena al dragon bajar a tomarla por una ladera casi vertical pl agada de pe ligros. D espues de un descenso sumamente penoso, el sargento llega a destino, toma el trofeo, grita " Viva Ia Patria", y aunque desde Ia cumbre solo pueden intuirlo, los montoneros devuelven e l grito y el capitan se enardece conmovido.
14. Este "gesto heroico" experimenta reformulaciones:
I . ms. <Bien montado siempre, entraba al com bate en un caballo cojo, i arremetfa>
2. ms. <Bien montado ~ por lo com lin ,~ guiaba al ~fuego e n I:IR eaaalle eeje una yegua maluca, i arre!Retfa acometfa>
3. I • <Bien montado comunmente, guiaba al fuego en una yegua manca, y aco-metfa>
15. Veanse "Despedida", "A muerte", "Vado", "Un lazo", 'T ali 6n".
16. El manu scrito de "GUemes" fue transcripto por Patrici a Calabrese.
17. Se lee en Ia ultima version: " [ ... ] todos , viejo, nino, mujer e indio espejabanse en e l, cada cual representando una parte. Y cada amargura refundfase en su coraz6n; y cada herofsmo se le subfa por el pecho en ll amas sublimes; y de el ema naban e n forma de jinetes para todos los rumbas sus ideas [ ... ]".
18. Vease VINAS, D ., Literatura argentina y realidad politica. De Sarmiento a Corlazar, Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte, 1971, pp. 219-222 y 237-240.
19. Se transcribe Ia primera etapa escritural documentada y Ia ultima; el resaltado es mfo.
20. Este relata fue transcripto por Beatri z Dfez, Marfa E lisa Filipello y Adalberto Ghfo.
21. "Castigo", "Artillerfa" y "Chasque" nose e ncuentran en los cuadernos m enc ionados supra. La elaborada reto ri ca moderni sta con Ia que son encarados de entrada revela su pertenencia a Ia ultima etapa escri tural.
22. Este aspecto fue sefi alado porIa anotaci6n de Belen Gache, quien tu vo a su cargo Ia transcripci on de esta pieza.
23. Vease, MENENDEZ PIDAL, R. Flor nueva de romances viejos, Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina (Coleccion Austra l), 1938, pp. 9-26.
24. En mayo de 1913, Lugones pronunci6, en el teatro Ode6n de Buenos Aires, se is conferencias sabre Martin Fierro que anti cipa n algunos capftulos de El payador (Buenos Aires, Otero, 191 6).
!::STUDIOS GENET/COS 185
25. Debo este dato a Alberto Lecot, quien lo recogio de lab ios de Adelin a del Carril
de GUiraldes.
26. "Bajo Ia pluma de Leopolda Lugones, elmot juste degenero en elmo! surprenant, y Ia pagina proba en Ia mera pagina de anto logfa hecha de triunfos tecnicos, menos aptos para conmover o para persuadir que para deslumbrar. [ ... ] Esceptico en tan tas casas, Lugones no lo fue jam as del lenguaje y, a juzgar por su practica, ereyo con valerosa simplicidad en cada una de las palabras que lo componen. Para el diccionario las voces azulado, azuloso, azulino y azulenco son estri ctamante sin6nimas; asi mismo lo fueron para Lugones, que, solo atento a Ia signifi cacion, no advirtio, no quiso advertir, que su connotacion es distinta. Azulado y tal vez azuloso son pal abras que pueden entrar en un parrafo sin destacerse demasiado; azulino y azulenco pecan de enfasis." Cf. BORGES , J. L. (en co laboracion con B. Edelberg), Lugones, en Obras completas en colaboraci6n, Buenos Aires, Emece,
1979, pp. 505-508.
27. Vease VINAS , D ., op. cit., p. 237.
TEXTO Y GENESIS DE DON SEGUNDO SOMERA
* Para un anali sis extenso y pormenorizado de material de ge nes is, vease mi ''Estudio fil o logico preliminar" en Ia edicion de Don Segundo Sombra de Ricardo GUiraldes de Ia Coleccion Archivos (Parfs-Madrid , 1988), que en ade lante se identifica con Ia sig la DSS. Las citas de Ia novela corresponden a Ia 2a. ed icion
( 1996).
28. La primera (I o de julio de 1926) y Ia segunda (30 de octubre del mismo afio), de Editorial Proa, fueron impresas en los Establecimientos Graficos Colon, de Francisco A. Colombo, en San Antonio de Areca; Ia tercera ( 15 de mayo de 1927), de E l Ateneo, fue impresa en La Pl ata, en el Es tablecimiento Grafico de Olivieri y Dominguez. El 8 de octubre de 1927 muri6 Ricardo GUiraldes.
29. En Ia Academia Argentina de Letras se conservan dos ejempl ares de Ia edici6n prfncipe con correcciones de pufio y letra del autor.
30. A partir de l trabajo de reelaboracion que precedio a Ia edici6n prfncipe, ya no se produjeron cambios sustanciales.
31. Buenos Aires, Losada, 1939 ( I a. ed.) y 1952 (l3a. ed., que modi fica Ia "Nota pre
liminar").
32. Ricardo GUiraldes tenia una ortograffa y una puntuacion bastante arb itrarias. Ella constitufa una complicac i6n adicional para el proceso de correci6n comenzando en Ia copia dactilografi ada de los manuscritos; por eso, ese proceso no puede considerarse fin ali zado en vida del autor. No obstante, no he introducido enmienda alguna que no estu viera avalada par el material textual (salvo en ma
teria ortografica).
186 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
33. Es ta lujosa edicion (impresa por el maestro Stols -Maestricht, Holanda, 1929-e ilustrada por Alberto Gtiiraldes) fue encargada expresamente por Adelina del Carril y sigue fielmente Ia 2a. ed. Es excepcional Ia correcci6n de alguna errata obvia.
34. Buenos Aires, 1952. AI igual que Ia 13a. ed. de Losada, esta se presenta como un homenaje a Ricardo Gtiiraldes en el vigesimo quinto aniversario de su muerte y anuncia en el encabezamiento de los editores una tarea de cotejo con los manuscritos. Tambien a semejanza de las ediciones de Losada, nose dan aqui los nombres de quienes tuvieron a su cuidado Ia edicion.
35. GOIRALDES, Ricardo, Obras camp/etas, Buenos Aires, Emece, 1962. La edici6n de estas obras completas -o, en realidad, casi completas- estuvo al cuidado de Juan Jose Gtiiraldes y Augusto Mario Delfino (en adelante, se cita OC). Segun se indica en p. 808, se utilizo para componerla "Ia edici6n corregida y revisada con los manuscritos del autor porIa Editorial Losada (Buenos Aires, 1952), que tambien coincide con Ia publicada porIa Editorial Guillermo Kraft (Buenos Aires, 1952)". No obstante, los editores se apartan a veces del texto reconocido como basi co pretendiendo enmendar erratas.
36. La vigesima primera de dicha editorial-1964-, porque se cometieron nuevas erratas cuando se adapto Ia decimotercera edici6n a las nuevas norrnas de prosodia y ortograffa declaradas de aplicacion preceptiva por Ia Real Academia Espanola en 1959.
37. Vease BECCO, Horacio Jorge, " Apendice documental y bibliograffa", en OC, pp. 832-834.
38. Vease DSS, p. XXVI, n. 13.
39. Por ejemplo, las de Colihue, Centro Editor de America Latina , Huemul , Plus Ultra, Kapelusz (Argentina), Ia de Biblioteca Ayacucho (Caracas), y las de Alianza, Hyspamerica, Catedra (de Espana).
40. Edici6n de Sara Parkinson de Saz, Madrid, Citedra, 1982. No registra todas las variantes ni explicita con que criterio se seleccionan las anotadas. Se observan, ademas, errores en Ia transcripcion.
41. Edici6n critica de Angela Dellepiane, Madrid, Clasicos Castalia, 1990. Esta edici6n registra con mayor rigor variantes a pie de pagina, pero no las somete a un analisis genetico. Asi, por ejemplo, el examen de materiales pre-textuales no llega a dilucidar el proceso de com posicion del capitulo XXVII. Tam poco se corrigen importantes erratas (como gaucho en Iugar de guacho en el capftulo XXVI, p. 21 3).
42. Vease DSS, p. XXVIII, n. 18.
43. ''S ie ndome habitual tljar en tarjetas mis propositos, como para que no se me escaparan, apunte: [ ... ]". Cf. carta a Valery Larbaud fechada en Buenos Aires, julio de 1926, en OC, p. 789.
44. "Mas tarde, en Ia Estancia retome este borrador defectuoso y Io arregle (muy insufi c ientemente) completandolo con toda Ia primera y ultima parte. Esto Io hice
/ ~'STUDIOS GENET/COS 187
con notas nuevas y muchas dispersas , de las cuales algunas ex istfan desde hacia ocho, nueve y hasta diez anos." Cf. "A modo de autobiograffa" (se refi ere a Ia produccion textual de Raucho), en OC, p. 36.
45. Despues de 1910, en Paris , pergenolos borradores de tres libros "que, trabajados simultaneamente, habfa de publicar: unos cinco anos mas tarde, El Cencerro de Crista/ y Cuentos de Muerte y de Sangre; siete anos mas tarde, es decir, dos despues de los citados, Raucho". Cf. "A modo de autobiograffa", en OC, p. 30.
46. "Pulir, pulir, hasta llegar a Ia simplicidad que constituye Io grande". Cf. " Notas y Apuntes", en OC, p. 721.
47. Veanse, para Ia genesis de Don Segundo Sombra, del CARRIL, Ade lina, "Nota preliminar" de una de las ediciones de Ia novela (Buenos Aires, Kraft , 1952, pp. 11-12) y LECOT, Alberto Gregorio, En "La Porteiia " y con sus recuerdos, Buenos Aires, Rivolin, 1986, pp. 51-66.
48. En el invierno de 1921, durante su viaje por el Noroeste argentino, vis ito asiduamente los renideros de gallos con el fin de recoger material para su libro. En el verano siguiente, estuvo en campos de Dolores yen su contemplacion de los cangrejales surgieron nuevas paginas para Ia novel a. Alrededor de 1923, comenz6 un diario fntimo -que permanece inedito y ac tual mente se halla en el mu seo "Ricardo Guiraldes"- donde hace referencia a Ia recolecc i6n de datos para Ia composicion de Don Segundo Sombra . En 1925, se alej6 de Ia direcci6n de Proa para terminar stl novel a. En junio del mismo ano, hizo un proyecto de carta para Guillermo de Torrey anot6: "Estoy trabajando Don Segundo Sombra" (OC, p. 33) . No escribio: "estoy trabajando en Don Segundo Sombra"; por lo tanto, ya consideraba su libro practicamente terminado y estaba puliendolo.
49. En los manuscritos, Don Fabio Caceres se llamaba Blanco Caceres; con es te nombre paso a Ia copia dactilografiada, donde se hicieronlas modificaciones pertinentes.
50. La presentaci6n del forastero se perfila en e l pasaje de Ia provocacion del Tape Burgos y se funden los capitulos 2° y 3° del plan (o del primer borrador); se desgaja el cuento de su primitivo contexto; y a partir de Ia deci sion del much acho de lograr su incorporacion en el arreo -que tlnalmente se ubicara en el capitulo V-, los acontecimientos se van eslabonando en una serie de exitos y fracasos (de acuerdo con esa concepcion fatalista de Ia vida que se atribuye al gaucho) en los cuatro capftulos siguientes.
5 1. En los manuscritos, el personaje Pedro Barrales se llama Pedro Falcon (como uno de los paisanos incluidos en Ia Dedi catori a, en Ia que tambi en fi gura Ciriaco Diaz).
52. Cuenta Adelina del Carril que su marido "llevaba sie mpre en el bolsillo superior del saco, junto con una pluma fuente, un monton de tarjetas del mismo tamafio. Cuando algo le parecfa digno de interes -ya fuese un pensamiento que se le ocurrfa en ese instante, Ia impresi6n que le causaba un paisaje, un ed ificio, un rostro, unas palabras oidas al azar- lo apuntaba en el acto, donde quiera que estuviese".
188 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
Cf. BORDELOIS, Jvonne, Genio y figura de Ricardo Giiiraldes, Buenos Aires, EUDEBA, 1966, pp 62-63 .
53. Vease DSS, pp. XXX-XXXII .
54. Las variantes procedentes de esta etapa van precedidas por Ia abreviatura bon: ('borrador') en e l aparato crftico.
55. Por ejemplo, el manuscrito de El Sendero, que se conserva en e l Museo " Ricardo GUiraldes" de San Antonio de Areco.
56. Del borrador del ultimo capitulo de Don Segundo Sombra, parte se conserva en e l
Fondo Nacional de las Artes - hasta "No hablabamos. (, Para que'~" (p. 225)- y e l
resto en el Museo "Ricardo GUiraldes" de San Antonio de Areco.
57. Es muy aventurado determinar, en cambia, si su conten ido desapareci6 to tal m en
te o si subsiste refundido en a lgu no o algunos de los veintisiete capftulos conocidos.
58. Vease DSS, pp. XXXI-XXXII y p. 216 , notas 1-3.
59. lbfd., p. 216.
60. lbfd., p. b.
61. Las variantes procedentes de estos manuscritos se di stinguen con Ia abreviatura ms. en el aparato crftico.
62. lbfd., p. 21 .
63. Las variantes procedentes de Ia copi a rnecanogratlada se di sting uen con Ia abrevi atura cp. en el aparato crftico.
64. A diferencia del "Pr61ogo" desechado (aparentemente, contemporaneo de los bo
rradores inic ia les y compuesto antes de flnalizar Ia prirnera red acc i6n de Ia totalidad de Ia novela) , Ia prirnera version de Ia Dedicatoria se escribe una vez prepa
rados -o muy avanzados- los originales de imprenta.
65. Con respecto a Ia labor mecanografica de Adelina del Carri l, vease, por ejernplo ,
BORDELOIS, lvonne, Genio y figura de Ricardo Giiiraldes, Buenos Aires, EUDEBA, 1966, p. 82.
66. No he podido consultar esos originales de imprenta (que pertenecen a una colecci6n privada) , pero el examen de las eta pas textuales subsiguientes permite deducir que no contienen reescrituras sustanciales para el am'ilisis genetico.
67. Po r ejemplo, uno de los ultimos parrafos comienza asf: " La silueta reducida de mi
padrino apareci6 en Ia lornada". Y continu a pocos renglones m as abajo: "se fue
reduciendo como si Ia cortaran de abajo". L as repeticiones de pal abras de Ia misma rafz como Ia que se acaba d e ver -reducida-reduciendo- fue ron e liminadas de modo casi obsesivo por GUiraldes.
68. En e l capitulo XXVII, sobrev iven restos del sistema defctico de Ia prirn era ver
sion: estas y esto en p. 223 (en tanto que sf se hi zo el cambia peni nente en
p. 2 18 : Esas sustituy6 a Estas). Vease "3. An a li sis de los principales tipos de variantes".
/•.'STUDIOS GENET/COS 189
69. En p. 17, por ejemplo, el adjetivo soiiolenta habfa reemplazado al cultismo somnolente; si n embargo este cultismo perdura hacia el final de Ia novela (p. 226).
70. Por ejernplo , una ex presion culta como crisis moral (p. 214) pertenece al reperto
rio de formas que GUiraldes elimin6 sistematicamente. Lo mismo sucede con vo
cabulario y fraseologfa propios dellenguaje coloquial de Ia clase a lta urbana: groserotes (p. 204), vestuario (p. 212), sabia una barbaridad (p. 223); en cambio, sf
suprimi6 el superlativo diversisimas (cfr. p. 223, n. I, I a.).
7 1. Lo descarto por tres razones: 1°. por que mi cotejo ha revelado que su fidelidad al
texto manuscrito Ia llev6 a copiar errores patentes para cualquier persona mucho
menos versada que ella (Ia inmensa mayorfa de ese tipo de errores -a menudo or
tograficos- seven corregidos de puiio y letra de GUiraldes); 2°. porque posteriormente tuvo participaci6n personal en Ia preparaci6n de Ia edici6n holandesa de
Stol s ( 1929) que se destaca por su fidelidad al texto de Ia 2a. ed.; 3°. porque esos
indicios internos estan corroborados por el testimonio que sobre esta cuesti6n me
ha dado su hijo adoptivo, Ramachandra Gowda, quien me manisfest6 que ella
sentfa un respeto casi religioso por todo lo que su marido habfa escrito y siempre
se opuso a que se hiciesen enmiendas en sus textos.
72. Pequeiio Larousse llustrado (adaptaci6n espanola de Mi guel de Toro y Gisbert),
Parfs, Larousse, 1913 .
73. 1bfd., pp. 137-138.
74. Las variantes procedentes de las galeras se distinguen con Ia abreviatura ga l. en
e l aparato crftico.
75 . Las variantes procedentes de las pruebas de pagina se distinguen con Ia abrevi a
tura pr. en el aparato crftico.
76. Las variantes procedentes de Ia I a. edici6n se distinguen con Ia abreviatura I a. en
e l aparato crftico.
77 . Buenos Aires , Emece, 1962.
78 . Buenos Aires, Losada, 1939. A partir de Ia 13a. edici6n ( 1952), se reform6 Ia no
ta preliminar.
79. Las variantes procedentes del ejemplar encuadernado de Ia I a. edici6n se distin
guen con Ia abreviatura carr. 1 en el aparato crftico.
80. Las variantes procedentes del ejemplar en rustica de Ia I a. edici6n se distinguen
con Ia abreviatura corr. 2 en el aparato crftico.
81. Las variantes procedentes de Ia 2a. edici6n se distinguen con Ia abreviatura 2a. en
el aparato c rftico.
82. Vease MIG NOLO, Walter P. , "Semantizaci6n de Ia ficci6n literaria", en Dispositio V-VI, 15-16(1984), pp. 85-127.
!D. Este rasgo fue intuido por Jitrik: "no es seguro que de entrada Guiraldes quisiera
que su relata fuera rememorativo y [ ... ] ese caracter puede habersele impuesto despues". Cf. JITRIK, Noe, "Ricardo GUiraldes", en Capitulo. La historia de Ia literatura argentina, Buenos Aires, CEAL, 1968, p. 715 .
/90 GENESIS DE ESCRJTURA Y £STUDIOS CULTURALES
84. V ease PIQUEMAL AZEMAROU, Justin, Carney hueso de Don Segundo Ramirez, Buenos Aires, lsmael B. Colombo, 1972, pp . 27-3 I.
85. Con respecto a Ia sustitucion del nombre Ramon Lacarra por el de Leandro Galwin, solo en este caso el cambia se hace ya haci a el final deL ms. (ademas, se observa tambien en el bosquejo del ultimo capitulo). Pero todavfa en el capitulo XVIII es te personaje se llamaba Ramon Lacarra; este hecho y e l plan general de Ia obra prueban que Giiiraldes habfa decidido de entrada basarse en el anti g uo model a narrativo de Ia peregrinacion circular del heroe ("partida-acumulacion de experiencia-retorno"). Pero es posible que Ia insercion del personaje de Raucho -figura especular de Fabio (un cajetilla agauchao versus un gaucho acajetillao -p. 215-) y II ave para su instalacion en un nuevo mundo- hay a sido poste rior, y e lla podrfa haber motivado Ia eleccion del nombre de Leandro Galvan (el padre de Raucho en Ia novela homonima) para el estanciero.
86. En ms. se mencionaban, tambien, los pueblos de Capilla, Pil ar, Mercedes, Saladillo (sustituidos en cp. por Ranchos, Matanzas, Baradero y el Azul , respectivamente), Giles, San Antonio, Navarro y Monte (suprimidos); ademas, se intercal 6 en cp. el Tuyu y se cambio pueblos por partidos (p . 66) .
87. Utilizando terminologfa de Benveniste, puede decirse que Ia rees tructuraci6n del sistema defctico seiiala el paso de un texto que marca Ia dimension "discurso" a otro que marca Ia dimension "historia". Vease BENVENISTE, Emile, Problemes de linguistique gbu?rale, Parfs, Gallimard, 1966, pp. 237-250.
88. Cf. DSS, notas 1-3 de p. 188.
89. Ese parrafo segufa (despues de punta y aparte) a "las of a en Ia voz de mi padrino", en el siguiente pasaje (pp. 187 -188): Y en todo aquello me parecfa ir como dormido. Ideas fijas me persegufa n como un deber. Las ofa en Ia voz de mi padrino. Frases imperativas representaban hechos menudos, en que yo debfa seguir por mia aquella voz. [ ... ]
90. Vease PIQUEMAL AZEMAROU, J., op. cit. , pp.43-63.
9 1. La influencia de lo frances no se deja sentir solo e n este tipo de poetic a, pesa tambien sobre Ia sintaxis (construcciones absolutas con sujeto antepuesto al verboi
de, ciertos usos prepositivos).
92. Vease SCHWARTZ, Jorge, "Don Segundo Sombra: Una novela monol6gica", en Revista Jberoamericana 96-97 (1976), pp. 439-444.
93. Vease BARRENECHEA, Ana Marfa, "El espai'iol de America en Ia literatura del siglo XX a Ia luz delas teorfas de Bajtin", Aetas dell! Congreso lnternacional sabre el espafiol de America, Mexico, 27-31 de enero de 1 986, n. 2 .
94. Vease CANDlDO, Antonio, " A literatura e a forma9ao do homem", en Ciencia e Cultura 24, 9 ( 1972),p. 808.
95. Cf., por ejemplo, p. 28 (lfneas 15-16): De pronto recorde que estaba en mi petiso Sapo [ ... ] toma ndo rumbo a las casas al compas del ferreo canto de Ia horquilla, que temblequeaba sobre las planchas del
/ ~'STUDIOS GENET/COS / 91
carrito. iDale mtisica, hermano, y moveme esos giiesitos! (EI resaltado es mfo.) V eanse, tam bien , p. 28 (lfneas 24-26), p. I 06 (lfneas 4-7 y II) , y passim.
%. El cultivo o el rechazo del ruralismo lingiifstico -unido siempre a determ inados comportamientos y actitudes- estaba ligado a matices ideologicos. Un comentario de Silvina Ocampo durante un reportaje (en La Naci6n, 9-2-86, Sec. 4a, p. 2) es testimonio de las dos posturas: "[Ricardo Giiiraldes] era muy criollo (para mi gusto demasiado), como si hubiera estudiado a fondo el aire criollo".
<J7. R. G. elimino de Ia narracion un elevado numero de formas tfpi cas del di alecto rural, pero una cantidad considerable escapo a su celo corrector: saberfa (p. 33), desmaniados (p. 51) , voltie (p. 56), clines (p. 180) y passim. En algunos casas, si n embargo, parece haber considerado a las formas rurales como indi solubl emente unidas a! referente: cabresteaba (p. 18), chiripases (p. 75), cabrestos (p. 97), arrie (p. I 09), arriaban p. 126), batituses (p. 149), caracuses (p. 153), arriadorazo (p. 181 ).
98. Ami juicio, esta presencia de dialogismo discursivo deberfa, por lo menos, atemperar Ia postulacion de Don Segundo Sombra como novela monologica (aplicando categorfas descriptivas propuestas por Mij ail Bajtin) . Cf. n. 92.
99. Este proposito se hace explfcito en notas marginales a! tex to de cp. , como Ia citada en n. a de p. 90: "(,atonfa? otro vocablo menos culto" ( DSS).
I 00. En obras anteriores, Guiraldes habfa mostrado predileccion por form as verbales con pronombre enclftico que ya habfan desaparecido del uso oral, pero perduraban en el lenguaje escrito. En Don Segundo Sombra , las transforma sistcmaticamcnte anteponi endoles el pronombre; no obstante, muchas perduraron. Pasaron a Ia construccion proclftica puseme y diose (p. 35) , echeme (p. 22), decfale (p. 74), etc.
I 01. Construcciones coordinativas se reorgani zan en torno de un solo nucleo: las miradas asienten y esperan se transforma en las miradas esperaron asintiendo (p. 80), Fuese calmando Ia tropa y al poco andar formabamos se convierte en Fuese calmando Ia tropa hastaformar (p. 40), etc. Sintaxis verbal es reempl azada por sintaxis no verbal : Bendito sea aquelmomento se abrevi a en Bendito el momenta (p. 65), jQue larga habra sido mi perdida de conocimiento! se condensa en jQue larga mi perdida de conocimiento! (p. 144). Proposiciones subordinadas se reducen a un solo vocablo : Un rebencazo que casi ni siento pasa a ser Un rebencazo casi insensible (p. 56).
I 02. lnvariablemente se prefiere, frente a los vocablos de senti do mas abarcador, los que contienen mayor numero de notas descriptivas : encontraba se convierte en se topaba (p. 3), miraban en observaban (p. 19), mire en espie (p. 24), hice en intente (p. 64), diciendole en retandola (p. 76) , etc.
I 03. A sf, en un pasaje don de Ia conducta es ya testimonio de un estado de animo , "!argue los platos que estaba limpiando en Ia cocina y salf corri endo, poseido de Ia mas grande emoci6n que habia tenido en mi vida" se transforma en "!argue los platos que estaba limpiando en Ia cocina y sa if corri endo" (p. 32 -I. 24-); en Ia descripcion de los aprestos para una partida al amanecer, " los caballos relinchaban
192 GENESIS DE ESCR!TURA Y ESTUD!OS CULTURALES
extrafiados de estar en el palenque tan a deshoras" se convierte en "los caballos relinchaban" (p. 39 -1. 25-). Yeanse, tambien, p. 42-1. 14-, p. 95 -1. 12-, p. 133 -1. 36-, y passim.
104.A Don Segundo se transforma en A Vd. Don Segundo, y A los domadores y reseros en A mis amigos domadores y reseros (cf. n. a de p. a). El resaltado es mfo.
LA REELABORACION DEL CAPITULO XI DE DON SEGUNDA SOMBRA:
LA MITIFICACION DE LA SOCIEDAD PATERNALISTA
* Fue publicado en Filologfa XXI, 1-2 (1986), pp. 213-226.
105. Para Ia genesis externa de Don Segundo Sombra, veanse del CARRIL, A., "Nota preliminar" a una de las ediciones de Ia novela (Buenos Aires, Kraft, 1952, pp. 11 -12), y LECOT, A. G., En "La Porteiia" y con sus recuerdos, Buenos Aires, Rivoli n, 1986, pp. 51-66.
106. Vease n. 52.
107. Vease LOIS, E. (1988) -particularmente, "Estudio filo16gico preliminar" (pp. XXIII-LXIII)-; en adelante se cita DSS.
I 08. GUIRALDES, R., Don Segundo Sombra, Buenos Aires, Proa, 1926 (I o de julio).
109. GOIRALDES, R., Don Segundo Sombra, 2a. ed ., Buenos Aires, Proa, 1926 (30 de octubre) .
II 0. Los manuscritos holografos de Ia novel a se conservan en Ia Biblioteca Nacional.
Ill. Esta copia mecanografiada de los manuscritos hol6grafos se encuentra en el Fondo Nacional de las Artes.
112. En un diario fntimo inectito conservado en e l Museo "Ricardo Giliraldes", de San Antonio de Areco, se lee el siguiente esquema para Ia recoleccion de los materiales destinados a Don Segundo Sombra: Hacer en Ia estancia una serie de retratos. Frases breves y viriles como para ser cinceladas en metal. Actitudes muy presentes, muy palpables, rasgos tfpicos. Algo en el genero de los retratos de Raucho, mas pujados, con dos o tres frases de Ia persona y un compacta relato de Ia vida de cada personaje. Pedro Falcon, Ciriaco Dfaz, el negro Guzman, el Matos Ochoa, etc.
113. Todas las modificaciones registradas se observan, de pufio y letra del autor, sobre Ia copia mecanografiada de los manuscritos ho16grafos.
114. Estos datos no tienen un valor intrfnseco parajuzgar Ia problematica de lo verosfmil en el texto (Ia utilizacion de nombres de personas y lugares reales es un conocido recurso de Ia literatura fantastica para provocar ilusi6n de verosimilitud), pero unidos a otra serie de datos (particularmente tomando en cuenta el metodo de composicion de Ricardo Giliraldes), adquieren e l sentido que aquf se les asigna.
ESTUDIOS GENET!COS 193
115. Se han suprimido, por ejemplo, referencias a recursos ocasionales para sobrevivir y a metodos para conseguir trabajo. Cf. DSS: "trabajando por dfa en los intervalos" (p. 66), "ayudamos un poco al encierro y aparte de las reses con Ia esperanza de changar en alguna de las tropas que de alii saldrfan"(p. I 00).
11 6. Cf. DSS, p. 66, n. 3.
11 7. Cf. GUIRALDES, R., Obras completas. Buenos Aires, Emece, 1962, p. 503;en adelantae se cita OC. Vease BARRENECHEA, A.M., "EI espaiiol de America en Ia literatura del siglo XX a Ia luz de las teorfas de Bajtin", n. 2, en Aetas del II Congreso lnternacional sabre el espaiiol de America, Mexico, 27 al 31 de enero de 1986.
11 8. Esta lujosa edicion, ilu strada por Alberto Guiraldes, fue impresa en Maestricht (Holanda), en julio de 1929, por el maestro A. M. Stols.
119. GU IRALDES, R., Cuentos de muerte y de sangre, Buenos Aires, Librerfa La Facultad, 1915. En una "Advertencia" preliminar del autor se lee: "Son en realidad anecdotas ofdas y escritas por cariiio a las cosas nuestras" .
120. Vease OC, p. 120.
12 1. Cf. DSS, p. 75.
122. Cf. BAKHTINE, M. "Formes du temps et du chronotope dan s le roman". en Est hetique et theorie du roman (tract. del ruso por Daria Oliver), Paris, Gal limard , 1978, p. 294.
123 . Dentro de Ia copiosa bibliograffa sobre Don Segundo Sombra existe, sin embargo, una lfnea demitificadora. Menciono a continuacion sus principales hitos: DOLL, R. , "Don Segundo Sombra y el gaucho que ve el hijo del patron", en Nosotros LVIII (1927), pp. 270-281; VINAS, 1., "Guiraldes", en Contorno 5-6 ( 1955), pp. 22-25; ROMANO, E., Ami/isis de "Don Segundo Sombra", Buenos Aires, CEAL, 1967; JITRIK, N., "Ricardo Guiraldes", en Capitulo. La historia de Ia literatura argentina, Buenos Aires, CEAL, 1968, pp. 712-719; VINAS, D., Literatura argentina y realidad polftica. De Sarmiento a Cortazm; Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte, 1971, pp. 240-243; SCHWARTZ, 1., "Don Segundo Sombra: una novela monologica". en Revista lberoamericana 96-97 (1976), pp. 427-446 .
124. Vease ROMERO, J. L., Las ideas polfticas en Argentina, Buenos Aires, Fonclo de Cultura Economica, 1975, pp. 180-204 y 224-225 .
ORILLAS MOVEDIZAS: LA GENESIS DEL PARATEXTO
* Este trabajo fue lefdo en el IV Encontro lnternacional GENESEE MEMORIA (Universiclade de Sao Paulo), el 31-8-94. Se publico una version resumida en los Anais del citado encuentro (Sao Paulo. Annablume, 1995, pp. 552-562). Vease A.A.Y.V. (1995).
194 GENESIS DE ESCR!TURA Y ESTUD!OS CULTURALES
125. Yease II , I, n. 3. Se conservan en Ia Biblioteca Nacional manuscritos hol6grafos y algunos ap6grafos dactilografiados de los relatos que en 1915 fueron publicados con el titulo general de Cuentos de muerte y de sangre (Buenos Aires, Librerfa La Facultad): los diecisiete que integran Ia serie propiamente titulada asi, los dos del grupo titula do Antitesis, los cuatro de Ia serie Aventuras grotescas y los tres que integran Ia Trilogia cristiana. El material correspondiente a cada uno de los relatos se guarda en sendas carpetas de cartulina. En cada portada, R. G. anot6 el titulo y Iugar y fecha de redacci6n. En ningun caso se leen los tftulos de las
agrupaciones de Ia recopilaci6n definitiva.
126. Vease GUIRALDES, Ricardo, Don Segundo Sombra. Edici6n coordinada por Paul Verdevoye (establecimiento del texto y "Estudio filol6gico preliminar" por Elida Lois), Paris-Madrid , Colecci6n Archivos, 1988. Se cita DSS.
127. Vease GENETIE, Gerard, Seuils, Paris, Seuil, 1987.
128. Cf. GUIRALDES, Ricardo, Obras completas, Buenos Aires, Emece, 1962, p.
774. Se cita OC.
129. Segun Noe JITRIK (Ensayos y estudios de !iteratura argentina, Buenos Aires, Galerna, 1970, pp. 222-223), un resquebrajamiento ideol6gico de esta postura determinarfa el cambio radical que habra de observarse en Ia tematica de Ia narrativa argentina. Considera que en 1926, afio de Ia publicaci6n de Don Segundo Sambra de R. GUiraldes y El juguete rabioso de R. Arlt, una novel a cierra el ciclo rural (en adelante las obras de ambiente campesino dejaran de ser las mas trascendentes y las mas logradas esteticamente) y con Ia otra lo urbano (que basta entonces solo habfa generado piezas endebles) se propone como interrogante apasionado y como cifra de Ia comprensi6n de Ia vida nacional.
130. Cf. OC, p. 47: Pero hoy el gaucho, vencido, Galopando bacia el olvido, Se perdi6.
13 1. Vease BAKHTINE, Mikhai"l, "Formes du temps et du chronotope dans le roman", en Esthetique et theorie du roman (trad. del ruso de Dari a Olivier), Paris, Galli
mard, 1978, p. 294.
132. El titulo Camperas se lee -escrito de pufio y letra de R. G.- en el angulo superior derecho de Ia carpeta de cartulina que guarda el manuscrito examinado. Yease n. 125.
133. Por el contrario, sf se hubiera podido insertar en el mundo ticcional de Camperas esa estampa de un artista pampeano que es "Trenzador", pero por Ia epoca de su com posicion ( 1914), el au tor ya estaba compaginando sus relatos con otros criterios. Por otra parte, por entonces R. G. translad6 el titulo Camperas a Ia serie de poemas de anclaje referencial pampeano que integran El cencerro de crista/ (todos, composiciones escritas entre 1913 y 1915).
134. Vease RODRiGUEZ MOLAS, Ricardo, Historia social del gaucho, Buenos Aires, Centro Editor de America Latina, 1982, pp. 237-285 .
135. Cf. "Notas sobre Martin Fierro y el gaucho" (OC, p. 732): "El gaucho dentro de
sus medios limitados es un hombre completo".
!~"STUDIOS GENETJCOS 195
136. Cf. OC, p. 348.
117. Es posible, tam bien, que Ia Frase '·cualquier cosa" estuviera li gada a Ia matri z anecd6tica, algo muy probable en el caso de "Rocha", el primer titulo de "De mala bebida" (y primer apellido del cochero, llamado despues "Santos"). El titulo "Rocha" se aferrarfa a Ia experiencia (real o ficticia) de recopilaci6n: el narrador-personaje del memorabile se propondrfa como protagonista de Ia hi storia. Ademas, dado el valor indicia! que todo titulo tiene, es posible conjeturar que Ia idea movilizadora habrfa sido situar en el centro de Ia estampa a un ant iheroe de ese medio bravio: el hombre pacffico que ha tenido una sola vez en Ia vida contacto directo con Ia violencia. Pero en el desarrollo delmemorabile, Ia figura del vesanico patron ocup6 el primer plano: en Iugar de centralizar e l pavor que empequefiece al hombre, e l autor termin6 por focali zar Ia temible asociaci6n del poder con Ia perversidad. De todos modos, el titulo definitivo parece haber quedado ligado a un proceso recopilador, como lo prueba este segmento de discurso indirecto libre suprimido: "y lo peor era que tenia mala bebida".
138. Aquf, el cambio de titulo -ademas de disimular actitudes discriminatorias demasiado explfcitas- se relaciona tambien con una caracterfstica constante de los pre-textos gUiraldianos: Ia eliminaci6n de contrastes excesivamente marcados entre dos registros. El uso de expresiones francesas que acudfan con espontaneidad al habla del au tor -algo muy frecuente en los bon·adores- marcaba una separaci6n abismal entre dos culturas, y R. G. las desech6 sistematicamente de su narrativa de anclaje referendal pampeano.
139. A diferencia del proceso reelaborador de DSS, que trabaja Ia dialogia discursiva entre dos ambitos culturales orientandola hacia Ia creaci6n de un arquetipo de Ia armonia (vease DSS, pp. XL-LXII), el material pretextual de CMS ex hibe continuos vaivenes y Ia persistenci a de una orientaci6n general haci a las normativas lingliisticas mas conservadoras: asi, por ejemplo, el grupo osc- (oscuro, oscuridad) es reescrito sistematicamente obsc-, y las formas verbales con pronombre enclftico (abri6se, aproxim6se) desplazan durante Ia relectura a las formas usuales (se abri6, se aproxim6). Las ultimas etapas de Ia reescritura de DSS revertidn esta tentendencia, pero no alcanzaran a eliminar todas las embestidas a contrapclo de Ia evoluci6n lingliistica.
140. lncluso en un relato de Aventuras grotescas, el autor desaloja del titulo un vocablo de origen lunfardesco: "Doscientos gliisos" se transforma en "Ferroviaria".
141. Yease JOLLES , Andre, Formes simples (trad. del aleman de M. Ruguet), Pari s, Seuil, 1972, pp. 159-171.
142. Yease II , 1.3.1.
143. Cf. OC, p. 16.
144. Tambien fueron desechadas dedicatorias a am igos del au tor (probablemente li gados de algun modo al proceso creador): Ia de "La deuda mutua" ("A Ernesto Mufiiz") y Ia de "Compasi6n" ("A Alfredo Sopefia").
145. Yease DSS, pp. XXXV, LXlll y a.
196 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
LA DIALECTICA CAMBIO-PERMANENCIA EN LA REESCRITURA DE POEMAS DEL PRIMER BORGES
* Un version abreviada de este trabajo ("Dialectica cambio-permanencia y virtualidad textual en Ia reescritura de poemas del primer Borges") se presento en el VI Encontro lnternacional de Pesquisadores do Manuscrito: FRONTEIRAS DA CRIA~AO, Universidade de Sao Paulo, 30-8 al 3-9-99. El artfcu lo que se publica aquf integro el Homenaje a Borges publicado por Ia Biblioteca del Honorable Congreso de Ia Nacion Argentina, Buenos Aires, 1999, pp. I 01-118.
146.Paris, Seuil, 1990.
147. Varianti a stampa nella poesia del prima Borges, Pisa, Giardini Editori e Stampatori in Pis a, 1987.
148. Vease " lntertextualidad y sistema en las variantes de Borges", en NRFH XLI , 2 (1993), pp. 505-537.
149. "El sentido de las variantes textuales en dos ediciones de Fervor de Buenos Aires de J. L. Borges", en Revista Chilena de Literatura 23 (abri l de 1984), pp. 67-68.
150. "Las modificaciones textuales", en El otro Borges. El primer Borges, Buenos Aires, Fonda de Cultura Econom ica, 1993, pp. 205-211 .
15 I. Se conservan dos manuscritos holografos de esta pieza. Se trata de dos copias en limpio: una, asociada a Ia primera publicaci6n (1926), conservada en Ia Colecci6n Lowenstein (Virginia); Ia otra cercana a l texto publicado en 1929 y hoy perteneciente a Ia Coleccion Helft (Buenos Aires). Versiones editas con variantes: Nosotros 20, 204 (mayo de 1926), pp. 52-53; Exposici6n de La actual poesfa argentina ( 1922-1927), organizada por Pedro Juan Vignale y Cesar Tiempo, Buenos Aires, Editorial Minerva, 1927; Cuademo San Martfn, Buenos Aires, Proa, 1929; Antologfa de La poesfa moderna ( 1896-1930), compilada por Julio Noe, Buenos Aires, Ed. "Nosotros", 1931, pp. 470-476; Poemas (1922-1943), Buenos Aires, Losada, 1943; Poemas ( 1923-1953), Buenos Aires, Emece, 1954; Obra poritica ( 1923-1964), Buenos Aires, Emece, 1964; Obra poetica ( 1923-1966), Buenos Aires, Emece, 1966; Obras completas (1923-1972), Buenos Aires, Emece, 1974.
Se transcribe con negrita Ia ulti ma version; asf, siguiendo de izquierda a derecha y de arriba haci a abajo Ia transcripcion en negrita , se lee Ia ultima vers ion , en tanto que incorporando Ia lectura de los versos registrados a Ia izquierda, se pueden leer en cada columna las versiones sucesivas. L a numeracion de versos que se agrega tom a en cuenta Ia ultima extension y tiene par objeto faci litar Ia lectura genetica.
152. Sostiene Beatriz Sarlo: " No existe un escritor mas argentino que Borges: else interrogo, como nadie, sabre Ia forma de Ia literatura en una de las ori ll as de Occidente. En Borges, el tono nacional no depende de Ia representaci6n de las cosas sino de Ia presentacion de una pregunta: i,C6mo puede escribirse literatura en una naci6n cultural mente periferica?" Cf. Borges, un escritor en las orillas, Buenos Aires , Ariel, p. 12.
!:STUDIOS GENET/COS 197
153. En su personallectura de Carriego, Borges reconoce los dos "tonos" de Ia literalura gauchesca ("La literatura gauchesca dio dos tonos: el desaffo de Ia lengua violenta y Ia guerra, y tambien el lamento por el despojo, Ia injusticia y Ia desigualdad ante Ia ley"; cf. Josefina Ludmer, El genera gauchesco. Un tratado sabre La patria, Buenos Aires, Sudamericana, 1988, p.224). Pero rechaza Ia vertiente sentimental: "su exigencia de conmover lo condujo a una lacri mosa estetica socialista" (Evaristo Carriego, Buenos Aires, Gleizer, 1930, p. 98) .
154. Vease Genette, Gerard, L'OEuvre de !'art. Immanence et transcendance, Paris, Seui l, 1994, pp. 7-33.
155. Proa 2, 15 (enero de 1926), pp. 14-17 (incluido en El tamaiio de mi esperanza, Buenos Aires, Proa, 1926, pp. 18-24).
156. Fervor de Buenos Aires, Buenos Aires, Emece, 1969.
I 57. Obra poerica, Buenos Aires, Emece, 1977. Se cita OP77.
I 58 . Obras completas, Buenos Aires, Emece, 1974. Se cita OC74.
I 59. "Jorge Luis Borges", en Capitulo. Historia de Ia literatura argentina, Buenos Aires, Centro Editor de America Latina, 1979, p. 343.
160. Como en el tinal de "EI truco", reescrito en prosa en Evaristo Carriego: "desdc los laberintos de carton pintado del truco, nos hemos acercado a Ia mctaf'fsica: unica justificacion y tina1idad de todos los temas" (ed . cit. en nota 153 , p. II 0).
IV
EDICIONES GENETICAS
TRES RELATOS DE RICARDO GUIR ALDES
Se conservan en Ia Biblioteca Nac ional manuscritos aut6gra fos y algunos dacti loscritos ap6grafos -pero con correcc iones de pufio y te tra del autor- de los re latos que en 19 15 fueron publicados con el titulo general de Cuen tos de muerte y de sangre (Buenos Aires, Librerfa La Facultad) : los diec isiete que intcgran Ia serie propiamente titul ada as f, los dos de l grupo denominado Anlftesis, los cuatro de Ia serie Aventuras grotescas y dos de los tres relatos que in tcgran Ia Trilogia cristiana. Sabre los manuscritos se observan numcrosas rccscrituras; se trata indudablemente de borradores, es dec ir, papeles de trabajo. Todavfa pueden verse algunas enmiendas sobre ori ginates destinados a Ia imprenta, pero generalmente tienen menor s ignificancia. Antes de ser reunidos en un libro, cinco de esos relatos fueron publicados en Caras y Carelas a lo largo de los afi os 1813 y 18 14 (siempre con vari antes) .
Sobre Ia base de esos materi ales geneticos -y sumando los textos cditos supcrvisados por e l autor-, compagine en 1989 una edi ci6n de los Cuentos de nut.erte y de sangre. 1 Se presenta aquf una reelaborac i6n de ese trabajo: Ia ed ici6n geneti ca anotada de los tres relatos que principian Ia serie.
En otra oportunidad analice Ia genes is de Don Segundo Sombra (sobre Ia base de abundante materi al pre-redacc ional y pre-textua l) y publique una edici6n crfti co-genetica precedida de un "Estudio filo l6g ico pre li m inar". 2
El registro y ami li sis geneti co de un considerable caudal de reesc rituras perm ite estudiar el proceso de producc i6n de sentido de una novel a que ins-
200 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
taur6 un autentico mito de identidad nacional y revela los mecanismos de ese proceso.
Con respecto a Cuentos de muerte y de sangre, a traves del examen del material pre-textual conservado se va desmontando un proceso diferente, ya que en ellos se inscribe una transici6n entre Ia literatura regionalista y esa culminaci6n epigonal que es Don Segundo Sombra. Pero como en el caso de Don Segundo Sombra, Ia lectura de genesis ilustra no solo acerca de Ia evoluci6n de una escritura literaria sino tam bien acerca de las marchas y contramarchas de un proceso cultural.
Caracteristicas de esta edici6n y convenciones utilizadas
Una edici6n genetica se postula como Ia transcripci6n de un proceso significativo fracturado y multidimensional que rompe con esa ilusi6n de linealidad a Ia que Ia letra impresa nos tiene acostumbrados; su finalidad es representar ese proceso y facilitar su "legibilidad". En este sentido, una edic i6n genetica pretende ser una maquina de leer los documentos arqueo16gicos de una producci6n literaria.
-No es una edici6n diplomatica.
-La edici6n pretende presentar el movimiento de Ia escritura manejando-se con unidades de sentido con elfin de facilitar su analisis . Solo se transcriben unidades menores que Ia palabra en los casas de interrupci6n de su trazado, como en este ejemplo de "Facundo": Bftl.6t:t Balbuce6. Incluso en los casos en que el autor haya alterado un so lo grafema dentro de una palabra (por ejemplo, un morfema de numero o de genero, o Ia conversion de mayuscula en minuscula -o viceversa-), Ia transcripci6n registra Ia sustituci6n de un vocablo por otro.
- Se ha tratado de liberar de signos Ia transcripci6n -en Ia medida de los pos ible-, pero se af\aden notas microanalfticas (identificadas con numeros sobreescritos y agrupadas despues de cada relata) y notas crfticas (identificadas con numeros sobre Ia lfnea y entre parentesis) .
-En Ia prim era nota de cada relato se describe el material genetico recopilado y se sef\ala Ia orientaci6n fundamental de las reescrituras examinadas.
I~DICIONES GENET/CAS 201
- General mente se conserva un solo borrador de cada relata, por eso casi todos los textos se disponen en dos columnas.
e col.: proceso de escritura documentado en borradores. 2• col.: etapa final (I • ed. -1915-, ultima revisada por el au tor); se resal
tan los segmentos divergentes del material de escritura docu
mentado.
- Convenciones: 1" col. -En Ia secuencia lineal en cuerpo mayor puede leerse Ia primera escri
tura documentada.
- Tachado: supresiones.
lnesperadamente, Quiroga se puso en pie Bfl!:t!Yef!S8 iffl!lB9ii91e.
["Facundo"]
[==:::=]: indica que no puede leerse Ia secuencia tachada (se procur6 representar, tentativamente, Ia cantidad de grafemas -o espacios eq uivalentes- del segmento suprimido).
Optamos pues por el puchero y solo salimos [ ] y aplacado el susto, sintiendonos como resucitar, empezamos a mirarnos.
["Puchero de soldao"]
- Escritura interlineal en cuerpo men or: modificac iones resultantes de Ia relectura (a diferencia de las efectuadas al correr de Ia pluma) .
intensificaban
!lBreefaR iR!eRsifiear su pelo ya lustroso de "colorao sangre e'toro".
["Don Juan Manuel"]
No se trata de Ia transcripci6n de escritura interlineal stricto sensu (tal como Ia concibe Ia transcripci6n diplomatica) . Por ejemplo, en el siguiente caso R. G. escribi6 con otra tinta las eses del plural, y lo que se transcribe en interlineado es Ia variante que resulta de una intervenci6n posterior (una construcci6n nominal plural):
·II
202 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURAL/:',\'
sus dialogos
interesados en Sl:l aialeee
["Don Juan Manuel" I
- Negrita sobre Ia lfnea a continuaci6n de tachado: s ustituci6 n al corrcr de Ia pluma.
Entonces un ~horrible terror devencij6 Ia audacia del ganador.
["Facundo" I
- Lfneas y flechas para agregados, asf como para separac iones de pa rrafos (vease infra).
con gravedad
- Pero vea -decfa Pastoriasf que las de remington hacen ...
["EI capitan Funes"]
- Recuadros, lfneas y tlechas para reordenamientos.
Con facilidad de encuentros camperos se hizo rel aci6n. Sin nombrarse el recien llegado, pregunt6
j!f~:~ieH era/ a Nican~ I quien era I y ad6nde iba.
["Don Ju an Manuel"]
_§ndica separaci6n de parrafos, en tanto que Ia fusion se seiiala con lfneas y flechas.
[.~n hombre quedaba de centinela y no habfa cuidao que se dur
mi era.~
[Los indios se presentaban de improviso, y a nadie sonrefa morir, sin vender el pellejo. ["Puchero de soldao"]
- Cuando Ia transcripci6n no puede reflejar Ia temporalidad de Ia escritura, las etapas se despliegan en notas al pie (notas crfticas) .
- Las indicaciones instructivas escritas por el au tor se transcri ben en negrita y entre corchetes.
l''I>ICIONES GENET/CAS 203
[ ... ] se aproximaron por turno para verlo y tambien gozar
de su esta~concluirfan los asaltos [ ... ]"
[A parte]
["El Zurdo"]
1" col. - Resaltado: segmentos divergentes no documentados en los pape les de
trabajo (agregados, supresiones , sustituciones -desde un s igno de puntuac i6n hasta parrafos-, cambios de orden).
t:.Ad6nde que no nos ensartaramos en las lanzas de los salvajes que nos esperaban para eso?
De pronto vi Ia salvaci6n. jLa laguna donde habfamos, el dfa antes, dado de beber a nuestros animales!
(.A donde que no nos ensartaramos con las lanzas de los sal vajes, que nos esperaban para eso?
Era Ia muerte a fuego o hierro. Podlamos elegir.
De pronto vi Ia salvaci6n. [0]La laguna donde hablamos dado, el dla antes, de beber a nuestros animales.
["Puchero de so ldao"]
Cuando se observa en el interior de un a palabra una di scoincidencia (grafica -mayuscula I minuscula- o morfemica -diferente morfema de numero, por ejemplo-), se resalta toda Ia palabra aunque los trazos del autor se hayan limitado a parte del vocablo (ya que, como se ha di cho, este trabajo no persigue los objetivos propios de Ia edic i6n diplomatica).
- [0] : supresiones. Cuando se trata de un signo de puntuaci6n, e l indicadar ocupa ellugar que hubiese ocupado ese signo (es decir, nose deja espacio entre Ia marca convencional y Ia palabra que antecede o sigue - segun el caso-) . Veanse ejemplos en el punto ante ri or.
- [i] : supresi6n de parrafo (integraci6n con e l parrafo ante rior) .
La estancia qued6, obsequiosamente, entregada[0] a Ia tropa. [i] Eran patrones los jefes.
["Justo Jose"]
204 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALI!.S
- [ -l-] : creaci6n de parrafo (separaci6n del parrafo anterior).
[ J-] Di Ia voz, y corrimos temerosos de no tener tiempo.
["Puchero de soldao"]
- Las notas crfticas de estas columnas registran variantes ed itas (las co
rrespondientes a anticipos de publicaci6n hechos en Caras y Caretas).
I~"DICIONES GENET/CAS
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
FACUND0 1
Cualquier cosa2
Buenos Aires
19143
IAtte FeeetlU~REisEie 8 Qttiregs, eeH
Traspuestas enleRss earts Ele stt f'SEire, tr8Sf'ttestss4
las penuri as del viaje,5 cay6 al campa
mento,6 una noche de invierno agudo.
Era ~lt~es!re l=leffiere?·effi un inconscien
le de veinte aiios, proyecto tal vez de caudillo, impetuoso, si n temores, e insolcnte ante toda autoridad. De esos hombres nacfan a diario en aquella epoca, encargandose luego de eliminarse entre cllos, limpiando el campo a Ia ambici6n de los mas fuertes.
Apersonado9 carta de presenlaci6n.
A~erssR ilse , mostr6 Ia enleRsa ae s ~ ~aare Presefl!ese al jefe. Cambiaron cor
diales recuerdos de amistad familiar y Quiroga recibi6 a su nuevo ayudante,
con hospitalidad de verdadero gaucho. 10
Concluida Ia cena; 11 al ir y venir del asistente cebador, el mocito cont6 cosas de su vi vir ciudadano : atropellos y bufonadas sangrientas, que apl audfa con meneos de cabeza el patilludo Tigre. Cont6 c6mo se llenaba de plata, merced a su habilidad para trampear en el monte.
El Tigre pareci6 de pronto hosti l:
ETAPAFINAL (Ira. ed., 1915)
FACUNDO
20
Traspuestas las penurias del viaj e, cay6 al campamento, una noche de invierno agudo.
Era un inconsciente de veinte aiios , proyecto tal vez de caudillo; impetuoso, sin temores, e insolente ante toda autori dad. De esos hombres nacfan, a diario, en aquella epoca, encargados luego de eliminarse, entre ellos, limpiando e l
campo, a Ia ambici6n del mas fuerte .8
Apersonado a! jefe, mostr6 Ia carta de presentaci6n. Cambiaron cordi ales rccuerdos de ami stad familiar y Quiroga recibi6 a su nuevo ayudante, con hospi talidad de verdadero gaucho.
Concluida Ia cena, al ir y venir de l
asistente cebador, el mocito record6 12
cosas de su vivir ciudadano. Atropellos y bufonadas, sangrientas, que ap lauclfa con meneos de cabeza, el pati lluclo Ti
gre. Cont6 tambh~n, 13 c6mo sc ll cnaba de plata, merced a su habi li dacl para trampear en el monte.
El Tigre pareci6 de pronto hostil :
206 GENESIS DE ESCR!TURA Y ESTUDIOS CULTURALES
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
-jJugara con sonsos!
lnsolente el mocito respondfa: 14
-No siempre, general. .. y pa probarle, le jugarfa una partidita a trampa limpia.
Quiroga accedio.
Jugaban; los naipes obedecfan doci les y Quiroga perdfa sin pillar falta. En su gloria, el joven besaba de vez en
cuando, el goyete 17 de un porron, medianero y no perdfa chiste, entre los lucidos
fraseos del barajar. 19
lnesperadamente, Quiroga se puso en pie an!ll ,·eAEie iFAeasillle.
-Bueno amigo me ha ganado todo.
Recien el mozo miro hacia el monton escamoso de pesos fuertes que pla
teaba22 delanle suyo.23
El General se retiraba.
Entonces un ~ horrible25 terror desvencijo Ia audacia del ganador. Las leyendas brutales ensoberbecieron Ia
estampa hirsuta del melenudo26
-jGeneral! ~27 !e doy desquite.
- Yaya amigo, vaya que podrfa per
dcr lo ganao y algo encima .... 28
- No le hace, general; es justo que tamhi cn Yd. talle.
- i.Sc cmpeiia?
ETAPA FINAL (lra. ed., 1915)
-jJugara con sonsosl
lnsolente, el mocito respondfa:
-No siempre, general. .. y pa probarle, le jugarfa una partidita, a trampa lim pia.
Quiroga accedio.
[0] 15 Los naipes obedecfan, dociles,
y el Tigre 16 perdfa, sin pillar fa ita. En su gloria, el joven besaba, de vez en cuando, el goyete de un porr6n, medianero, y
no olvidaba 18 chiste, entre los lucidos fraseos de barajar.
lnesperadamente, Quiroga se puso
en pie. 20
- Bueno, amigo, me ha ganao21 todo .
Recien el mozo mir6 hacia el monton, escamoso, de pesos fuertes, que plateaba, delante suyo.
El generai24 se retiraba.
Entonces, un horrible terror desvencijo Ia audacia del ganador. Las leyendas brutales ensoberbecieron Ia estampa, hirsuta, del melenudo.
-jGeneral, le doy desquite!
-Yaya, amigo, vaya, que podrfa perder lo ganao y algo encima.
-No le hace, general; es justo que tambien usted talle .
-;,Se empefia?
h'OICIONES GENET/CAS
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
-(,Como ha de ser?29
Las mandfbulas le castaiieteaban de ~miedo.30
Quiroga arremango Ia baraja que chasqueo entre los dedos toscos.
-Bueno mis estribos contra cien pe-sos !
Y mando a! asistente traer las prendas.
Facundo comenzo a recuperar; cuando igualaron pesos, sonri6 diciendo -a: huesped:
-Bueno amigo, a recoger y hasta manana.
Pero el mocito, creyendo apaciguar a! que crefa herido, eeA Ele jarse gaAar, 3l habfa de cinebar hacia su desgracia. -Bftlffit Balbuceo32 estupidas excusas de terror. Qalla asee.33
Facundo volvio a sentarse con esta escusa [sic] :
-No culpe sino a su empeiio lo que suceda ... a! hombre sonso Ia espina'el peje ... voy a jugarle hasta el ultimo, ya que asf quiere .... Si gana, ensille a! amanecer, y no cruce mas mi camino ... Js si pierde, hade ser mas de lo que Yd. cree.
-Yes, mi General?
-Bah, cualquier cosaY
ETAPAFINAL (Ira. ed., 1915)
-;,Como hade ser?
207
-Las mandfbulas le castaiieteaban de miedo.
Quiroga arremango Ia baraja, que chasqueo entre sus dedos toscos.
-jBueno, mis estribos contra cien pesos!
Y mando a! asistente traer las prendas.
Facundo comenzo a recuperar; CLiando igualaron pesos, sonri6 diciendo a! huesped:
-Bueno, amigo, a recoger, y hasta manana.
Pero el mocito, queriendo apaciguar a! que crefa herido, habfa de cinchar bacia su desgracia. Balbuceo estupidas excusas de terror.
Facundo volvio a sentarse, con esta advertencia: 34
-No culpe sino a su empefio lo que suceda ... a! hombre sonso Ia espina'el peje ... voy a jugarle basta Io ultimo , ya que asf quiere ... Si gana, ensi lle a! amanecer, y no cruce mas mi camino; si pierde, ba de ser mas de lo que usted cree.
-Yes, z, mi generai?36
- jBah! , cualquier cosa.
208 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURAL/~'.\'
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
Volvi6 a fallar el naipe inconsciente38
Quiroga trampeaba con descaro ante Ia pasividad del contrario que miraba, ~ +ft! como al traves del delirio, Ia figura irreal agrandada de leyenda. A sf Ele eie Y
a eeAtFaluz39
Cl:laAEie el tiltiFAe f!ese fl:le s~:~;·e
desembaraz6 el ancho acero de su vaina y al inm6vil de terror descabez6 como un higo chumbo.
jAsistente! ll am6luego, llevalo Ia dormir al mocito!40
41
I Cuando el ultimo peso fue suyo I llam6 al asistente, ordenandole con una sefia explicativa.
"Asistente, llevalo a dormir al mocito y que descanse mucho no? ...
El muchacho quiso arrojarse de rodill as y tentar suplicas, pero Quiroga indiferente juntaba las barajas y el asistente era mas fuerte.
44
ETAPAFINAL (1ra. ed., 1915)
Yolvi6 a fallar el naipe inconscientc.
Quiroga trampeaba con descaro ante Ia pasividad del contrario, que miraba, como al traves del delirio, Ia figura irreal, agrandada de leyenda.
Cuando el ultimo peso fue suyo, llam6 al asistente, ordenandole con una sef\a explicativa:
-[0] Llevelo42 a dormir al mocito ... y que descanse mucho, ;.no?[0]
El muchacho quiso arrojarse de rodillas e intentar4 3 suplicas, pero Quiroga, indiferente,juntab a las barajas, y el asistente era mas fuerte.
IW ICIONES GENET/CAS
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
DON JUAN MANUEL 1
Buenos Aires 19122
Baj6 de Ia diligencia, en San Miguel de Ia Guardia del Monte. Uno de los puehlos mas viejos de nuestra provincia.
Un pe6n le esperaba con caballo de tiro como era convenido. Pregunt63 por los de "las casas"4 Todos estaban bien y csperaban al Sefior5 con grandes preparativos de fiesta.
Nicanor se regocij67 con Ia promesa de alegres dfas. En B' A', Ia Facultad absorbfa todas sus ambiciones de estudioSQ_. Poco se daba al placer. La polftica, Ia vida social, los clubs, las disipaciones juveniles eran cartas abiertas en las cuales lefa escasos renglones.9
Las vacaciones en cambio Ie 10 impulsaban a desquitarse. II
Mir6 al pe6n, cuyo chiripa chasqueba al viento, sin que su semblante, serio 13 exteriorizara placer alguno por su libertad salvaje, y Nicanor apoy6 las rodillas sabre el cuero lanudo del recado para sentir mas patentes, los movimientos del caballo, bajo cuyos vasos, Ia tierra hufa mareadora. 17
Oyeron de atras aproximarse un galope; alguien los alcanzaba y los caballos tranquearon como obedeciendo a una voluntad superior y desconocida. 19
ETAPA FINAL (1ra. ed., 1915)
DON JUAN MANUEL
209
Baj6 de Ia diligencia, en San Miguel de Ia Guardia del Monte, uno de los pueblos mas viejos de nuestra provinci a.
Un pe6n le esperaba con caballo de tiro, como era convenido. Nicanor pregunt6 por los de las casas. Todos estaban bien y esperaban al seiior,6 con grandes preparativos de fiesta.
[0] Regocijabase con Ia pro mesa de alegres dfas. En Buenos Aires, Ia Facultad absorbfa [0]8 sus ambiciones de estudioso. Poco se daba al placer. La polftica, Ia vida social, los clubs, las disipaciones juveniles eran cartas abiertas, en las cuales lefa escasos renglones.
Las vacaciones, en cambio, le impulsaban a desquitarse.
Mir6 at gaucho, 12 cuyo chiripa chasqueba at viento, sin que su fisonomfa 14
[0] exteriorizara placer alguno, 15 por su libertad salvaje, y [0] 16 apoy6 las rodillas sobre el cuero lanudo del recado, para sentir, mas precisos, los movimi entos del caballo, bajo cuyos cascos, 18 Ia tierra hufa mareadora.
Oyeron, de atras, aproximarse un galope; alguien los alcanzaba, y los caballos tranquearon, como obedeciendo a una vo luntad superior y desconocida.
210 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUD!OS CULTURALES
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
-Buenos dfas.
-Buenos dfas.
Lo primero en ll amar Ia atencion de nuestro pueblero21 fue el tlete, primorosamente aperado de plata tintinante,22
cuyos retlejos
intensificaban ]3tHeefaA iAteAsil'iear23 su pelo ya lustraso de "colorao sangre e'toro".24
El hombre era un gaucho en su vestir, un patricio e n su porte y maneras.25
Con fac ilidad de encuentros camperos se hi zo relacion. Sin nombrarse el recien llegado, pregunto
I EjMieA era I a Nicano~ [3illtfl- era J
y adonde iba.
-Yo he sido amigo'e27 su padre. Compafiero de polftica tambien .29
Y prosegufa afable:
-Va a lode Z? ... es mi camino, y lo acompafiare; asf conversamos para acortar e l galope.
-Es un honor que y d me hace.
El peon venfa a di stancia, respectuosamente [sic]: Nicanor le ordeno que tift~ se adelantara a anunciar su liegada y quedaron los dos nuevas amigos
sus dialogos
dcmasiado intcresadOS en Sl! aifilega para ae~:~aarne pensar en el camino.
ETAPAFINAL (1 ra. ed., 1915)
-Buenos dfas .
-Buenos dfas.
Llam6Ia atenci6n20 de nuestro pueblero [0] el tlete, primorosamente aperado de pl ata tintinante, cuyos re nej os intensiticaban s u pelo ya lustroso de colorao sangre e toro.
El hombre era un gaucho en su vestir, un patricio en su porte y maneras.
Con facilidad de encuentros camperos, se hizo relaci6n . Sin nombrarse e l recien llegado, pregunt6 a Nicanor,26
quien era y adonde iba.
-Yo he sido amigo e su padre. Compafiero e28 polftica tambien.
Y prosiguio,30 afable:
- i, Va a lode Z ... ? Es mi camino, y lo acompafi are; asf conversaremos31 para acortar e l gal ope.
-Es un honor que usted32 me hace.
El peon venfa a di stancia, respetuosamente: Nicanor le orden6 [0] 33 se adelantara a anunciar su llegada, y qucdaron los [0) nuevas amigos demasiado interesados e n su s di alogos, p ara pensar en c l camino .
ED /ClONES GENET/CAS
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
El hombre preguntaba mucho, y Nicanor contestaba halagado por las atenciones de l que adivinaba personaje im
portante.
Entonces viene a pasar una temporatlita?. ya se di vertira. Aquf hay campos para correr todo el dfa y tam bien avestruces para ejercitar el pul so y vizcacheras pa36 probar los paradores, i,no?37
Nicanor no se atrevfa a interrumpirle.
parecer
El temor de ~ un pobrecito pueblero38 incapaz de hazafia ecuestre alguna, le impedfa protestar con decision.
- Yo no soy de a caballo .. 3 9
- Que no ha de ser ... Si es lo mi smo que si me dijese que es lerdo el zaino.
-Presumo que es solo un mancarron manso, e legido para un pueblero, como
yo.
-Bah!. .. ya se desengafiarfa si hicieramos una partidita.
En sus ojos claros, brillaban todas las malici as gauchas.
-Una partidita corta aunque sea - insistfa- como hasta aquel albardon, a Ia derecha de Ia vizcachera
ETAPA FINAL (1 ra. ed., 1915)
21/
El hombre averiguaba34 mucho, y Nicanor respondia, halagado por las atenciones del que adivinaba personaje [0]. 35
i,Entonces viene a pasar una temporadita?[0] Ya se divert ira . Aquf hay campos para correr todo e l dfa y tambie n avestruces para ejercitar el pul so, y vizcacheras pa probar los paradores, t. no?
Nicanor no se atrevfa a interrumpirle. El temor de parecer un pobrecito pueblero, incapaz de hazafia ecuestre alguna, le impedfa protestar con decision.
-Yo no soy de a caballo ...
- jQue no ha e40 ser! Lo mismo es si me dijera que es lerdo el zaino 4 1
-Presumo que es so lo un mancarron manso, e legido para un maturrango[0]42 como yo.
- jBah! ... Ya se desengafia rfa si hi cicramos una partidita.
En sus ojos cl aros[0] hrill aha n tndas las malicias gauchas.
-Una partidita corta · aunquc sea - insist fa- como hasta aqu cl alhardon. a Ia derecha de Ia vi zcac hera que blanquca .. dos cerradas, cuanto mas ... i,Eh?
212 GENESIS DE ESCR!TURA Y ESTUD!OS CULTURALES
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
que blanquea ... ;43 '-------...--'
dos cerradas
Eh?
Nicanor, no sabiendo ya c6mo negarse, objet644 mientras el deseo de ganar le golpeaba en el pecho.
-Como quiera entonces; pero estoy, desde ahora, seguro46 que el colorao me va a cortar a luz.47
El semblante de su interlocutor habfa adquirido un singular poder de brillo. Las facciones parecfan mas nftidas y los ojos refan en Ia promesa de un intenso placer de chico travieso.49
-Bueno, cuando diga jvamos!. .. ahora ... atnlquese pie con pie .. . asf... galopemos a Ia par hasta Ia voz de mando.
Achicabanse, los caballos, sobre sus garrones temblorosos de empuje. Veinte metros irfan asf golpeando rodilla con rodilla, sujetando las monturas que roncaban de impaciencia.
-Bueno .. . ahora ... jVamos!
-jjVamos!!
Y el trope! de Ia carrera repiquete6 como agudo redoble de atambor.50
Tras los desacomodadores sacudones de Ia partida, corrfan serenos par a par. Los vasos crepitaban o se ensorde-
ETAPAFINAL (1 ra. ed., 1915)
Nicanor, no sabiendo ya c6mo negarse, objet6, mientras el deseo de ganar le golpeaba en las arterias.45
-Como quiera, entonces. Pero estoy, desde ahora, seguro que el colorao me va a cortar a luz.
El semblante de su interlocutoP habfa adquirido un singular poder de brillo. Las facciones parecian mas nftidas y los ojos refan, en Ia promesa de un intenso placer,48 de chico travieso.
-Bueno, cuando diga jVamos![0] Ahora... Atraquese pie con pie.. . as f.. . galopemos a Ia par hasta Ia voz de mando .
Achicabanse[0] los caballos[0] sobre sus garrones, temblorosos de empuje. Veinte metros irfan [0] golpeando rodilla con rodilla, sujetando las monturas, que roncaban de i mpaciencia.
-Bueno ... ahora .. . i Vamos!
-jjVamos!!
Y el trope! de Ia carrera, repiquete6 como agudo redoble de tambor.
Tras los desacomodadores sacudones de Ia partida, corrfan serenos par a par. Los vasos crepitaban o se ensorde-
ED/ClONES GENET/CAS
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
dan en les eafflsies las variaciones tktPBS e ldaBdas51 de Ia cancha; redondeles de barro seco saltaban como pedradas, del molde de los vasos.
y
Nicanor animaba al zaino t'jtte parecia ganar terreno, cuando ~ el peso del
colorao choc053
e~Te EJ!le eafa sesre eattftalt ~ le ~ con vigor, eeR fllrer inexplicable.(1)
Pens654
~en ~ eel!lfflsre (2) una desboca
da; pero al mismo tiempo y sin explicaci6n plausible,55 su caballo, con un quejigo y Ia cabeza abrazada entre las "rnanos", 56 corcove6 furiosamente. Se defendi6 como pudo. Sus dedos, al azar, arrancaban mechones del cojinillo.
(1)
1. Nicanor animaba al zaino que parecfa ganar terreno, cuando sinti6 el peso del otro que cafa ~ contra el
2. Nicanor animaba al zaino que parecfa ganar terreno, cuando sinti6 el peso del otro que eafa eeRtra el le chocaba con vigor, con furor inexplicable.
y
3. Nicanor animaba al zaino t'ltte parecfa ganar terreno, cuando ~ el peso del
choc6
otro t'ltte le ~con vigor, eett-fttre-r inexplicable.
ETAPA FINAL (1ra. ed., 1915)
21
clan en las variaciones de Ia cancha; redondeles de barro seco, saltaban como pedradas, del molde de los vasos.
Nicanor animaba al zaino y parecfa ganar terre no, cuando el peso del colorado52 le choc6 con vigor inexplicable. [1']Pens6 en una desbocada; pero al mi smo tiempo, sin 16gica alguna , su caballo, con un quejido, y Ia cabeza abrazada entre las manos, corcove6 furiosamente.
[ l ]Se defendi6 como pudo. Sus dedos, al azar, arrancaban mechones de l cojinillo.
214 GENESIS DE ~CRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
4. Nicanor animaba al zaino y parecfa
ganar terreno, cuando
colorao
el peso del eH=e le choc6 con vigor
inexplicable.
(2)
1. Nicanor columbr6
pens6 en
2. Nicanor eelHITIBre
Pens6
3. ~Ji esRer BeRse e n
-Cuidao! cuidao ... Ia vizcachera! -le
risolada
gritaron57 en una esresisEis58
Toda noc i6n preci sa desapareci6 para Nicanor. La ti erra, se le vi no enc ima.59
Vio un pedazo de cielo, Ia mo le del caba
llo que amenaz6 aplastarle ... e inseguro aun se levant6 con un pesado dolor en las
espaldas.
Yolvi6 a subir. A lo lejos, por un baiiado, corrfa e l compaiiero de hoy60 y un hornero cantaba o algui en refa ~
~~~o il'fl!"lll:sie le. 61
Cuando ll eg6 a desti no, e l atolondra
mi cnt o habfa cesado.
Casi si n contcstar a Ia efervescente rccc pci6n. cont6 su aventura.
ETAPAFINAL (lra. ed., 1915)
- jCuidao! jCuidao ... Ia vizcachera ! - le gritaron en una ri sotada.
Toda noci6n precisa desapareci6 para Nicanor. La tierra[0] se le vino e nci
ma. Vi o un pedazo de cielo, Ia mol e de l caball o que amenaz6 aplas tarle, e inseguro aun, se levant6 con un pesado dolo r en las espaldas.
Volvi6 a subir. A lo lejos, por un baiiado, corrfa el compafiero de hoy, y un ho rnero cantaba , o alguien refa.
[62]
Cuando lleg6 a destino, el atolondra
mi ento habfa cesad o.
Casi si n contes tar a Ia efervescente recepci6n , cont6 su aventura.
ED/ClONES GENET/CAS
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
Carlos, su amigo, le interrog6 al fin:
-Como era el hombre? alto, rubio? muy buen mozo? De ojos claros y son
rien te como una dama?.
-Sf, sf -contestaba Nicanor viendo a
su hombre.
- Ya se qui en es.
- Quien? -pregunt6 el mozo con se
creta idea de venganza.
- Don Juan ManueJ.63
-...__
ETAPA FINAL (Ira. ed., 1915)
2 15
Carl os, su amigo, le interrog6 al fin:
-(,C6mo era el hombre? (, Alto, rubio? i,Muy buen mozo? (. De ojos claros
y sonriente como una dama?
-Sf, sf -contestaba Nicanor viendo a
su hombre.
- Ya se qui en es.
- (,Quien? -pregunt6 e l mozo con se
creta idea de venganza.
- Don Ju an Manuel.
216 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
JUSTOJOSE 1
Buenos Aires 19142
La estancia quedo obsequiosamente entregada, a Ia tropa.
Eran patrones los jefes. El gauchaje amontonado en e l galp6n de los peones
pululaba se aff!eA~eAaea5 felinamente entre el soguerfo de arreos y recados. Los caball os se
para6
revolcaban en el corral eeffle EJI:IerieA!!e borrar Ia mancha oscura que en sus lomos
dejaran las sudaderas8
!!ejara el reea!le , los que no ett!*att pu-dieron entrar, atorraban,9 en rosario por el monte:-¥, y los perros intimidados 8!'1-
te Ia iAYasieA aEJI:Iella por aquella toma de posesion, 10 se acercaban temblorosos y gachos, golpeandose los garrones en precipitados colazos.
Esa misma noche hubo comilona vino y hembras, que cayeron quh~n sabe de d6nde.
Temprano comenz6 a voltearlos el sucfio, el hartazgo, Ia borrachera y toda csa carne maciza se desvencij6 sobre las matras, coloreadas de ponchaje.
Una conversaci6n raJa perduraba en lorno al fogon.
ETAPA FINAL (Ira. ed., 1915)
JUSTO JOSE
La estancia quedo, obsequiosamente, entregada[0]3 a Ia tropa. [i] Era n patrones los jefes. El gauchaje,4 a montonado en el galpon de los peones, pululaba felinamente entre el soguerfo de arreos y recados. Los caballos se revolcaban en el corral, para borrar Ia mancha oscura que en sus lomos dejaran las sudaderas; los que no pudieron entrar[0] atorraban[0] en rosario por el monte, y los perros, intimados [si c]7 por aquella toma de posesi6n, se acercaban temblorosos y gachos, golpeandose los garrones en precipitados colazos.
La misma noche hubo co milona, v ino y hem bras, que cayeron qu i en sabe de donde.
Temprano comenz6 a voltearlos el sueiio, [0] Ia borrachera, y toda esa carne maciza se desvenc ij6 sobre las matras, coloreadas de ponchaje.
Una conversaci6n, rala, 11 perduraba en torno al fog6n .
ED/ClONES GENET/CAS
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
Dos "mamaos" 12 segufan chupando en fraternal comentario de puiialadas. Sobre
rodi ll as 13
las ~ del hosco sargento una china cebaba mate, con sumiso ofrecimiento de esclava
, mientras en celo MieA~ras unos diez entrerrianos comentan, en guarani, las clavadas de
dos taberos de lay. t5 J~:~ell:aA ~aeaee eA ~16
habfa 17
Pero todo eso ft!t de romperse por Ia entrada brusca del jefe, del general Ur-
qued6 quiza. La taba ~en manos de uno
lograron de los jugadores, los borrachos ~ cuadrarse y el sargento sorprendido o tal vez por no voltear Ia efttfttt-hembra se
levant6 ~como a disgusto.
A Ia justa20--..........
,<IrAte I:IRB increpacion del superior,
agach6 refu nfuiiando egaeft8 Ia cabeza y reft~Rfl:liia2 t Entonces
alzado avanza23
J, Urquiza palido el arriador22 ~
ee. El sargento manotea a Ia cintura y su
hoja recta25
pufio arremanga el aeere reete.
Ambos estan cerca, Urquiza sabe como castigar pero el bruto tiene el hierro y el arriador pausado dibuja su curva de descenso.
ETAPAFINAL (Ira. ed., 1915)
217
Dos mamaos segufan chupando, en fraternal comentario de puiialadas . Sobre las rodi ll as del hosco sargento, una china cebaba mate, con sumi so ofrecimiento de esclava en celo, mientras unos diez entrerrianos comentaban, 14 en guarani. las clavadas de dos taberos de lay.[0]
Pero todo hubo de interrumpirse 18
por Ia entrada brusca del jefe; el general Urquiza. La taba quedo en manos de uno de los j ugadores; los borrachos lograron enderezarse, y el sargento, sorprendido, o tal vez por no voltear Ia prenda, l 9 se levanto como a disgusto.
A Ia justa increpaci6n del superi or, agacho Ia cabeza refunfuiiando . Entonces Urquiza, palido, el arriador al zada, avanza. El sargento manotea [0]24 Ia cintura y su puiio arremanga Ia hoja recta.
Ambos estan cerca: Urquiza sabe como castigar, pero el bruto tiene el hierro, y el arriador, pausado, dibuja su curva de descenso.
218 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDJOS CULTURALES
PROCESO DE ESCRITURA DOCUMENT ADO
i Sta bien! a apagar las bras as y todos a dormir!.
E l gauchaje se ejecuta26 en si lenci o con una inte rrogaci6n increfble en sus cabezas de valientes. (. Habrfa tenido
miedo el general?--27
AI toque de diana, Urquiza mand6 llamar al sargento, que se present6 sumiso en espera de Ia pena incurrida. El general camin6 haci a un aposento vacfo, donde hizo entrar al soldado, siguiendo
le luego. 30 Ech6 llave a Ia puerta y adelantandose al chino en identica amenaza a Ia de Ia noche cruz61e Ia cara de un latigazo.
E l soldado, firme, no hi zo un gesto.
macho -No eras ~. sarnoso! saca el
machete ahara, hijo e' perra! 32 y dos la
gazos [sic]33 mas envuelven Ia cara del culpado.
Entonces el general, rota su ira por aque ll a pasividad, se detiene.
Allojas maula, para eso hiciste tanto alarde anoche.
El guerrero indi fe rente a los abultados moretones que le degradan el rostro, arguye, como irrefutable, su disculpa.
- Perdone mi general, estaba Ia chi na30
ETAPAFINAL (Ira. ed., 1915)
-j Sta bien!; a apagar las brasas y [0] a dormir.
El gauchaje se ejecuta, en silencio, con una interrogaci6n increfble, en sus cabezas de valientes. i. Habrfa tenido miedo el general?[0]
[28]
AI toque de diana, Urqui za mand6 ll amar al sargento, que se present6, sumiso, en espera de Ia pena merecida29
El general camin6 hacia un aposento vacfo, donde le hizo entrar, siguiendole luego. Ech6 II ave a Ia puerta y adelantandose [0]31 cruz61e Ia cara de un latigazo.
El soldado, firme, no hizo un gesto.
-No eras macho, jsarnoso!, jsaca el machete ahara [0]! ... - y dos latigazos mas envuelven Ia cara del culpado.
Entonces el general, rota su ira por aquell a pasividad, se detiene.
-Afiojas, maula, ;,para eso hi ciste [0]34 alarde anoche?
El guerrero, indiferente a los abultados moretones,35 que le degradan e l rostra, arguye, como irrefutabl e, su disculpa:
-[0] Estaba Ia china.
219
NOT AS
I. Texto y genesis de Cuentos de muerte y de sangre de Ricardo Giiiraldes. Edici6n crftico-genetica y "Estudio filol6gico Preliminar". Buenos Aires, In f. Conicet, 1989. Como lo indi ca Ia denominaci6n ("crftico-genetica"), se trataba entonces de "establecer" un texto y de mostrar, subsidiariamente, un camino para llegar a el. Posteriormente, reelabore Ia descripci6n y Ia interpretac ion de esos materiales preparando una "edici6n genetica", es decir, un desp liegue del proceso escritural.
2. Yease LOIS, E. (1988).
FACUNDO
I. E l unico manuscrito conservado es un borrador. Esta escrito con letra y puntuaci6n descuidadas y contiene reescrituras sign ifi cativas.
Con este relato-estampa se inicia una trilogfa sobre Ia figura de l caudi ll o regional ("Facundo", "Don Juan Manuel ", "Justo Jose"), trfptico muy coherentc a difcrencia del titulado Trilogfa cristiana al fina l del volumen de rclatos. Los tftulos son un claro indicia de l prop6sito que guiaba al autor cuando eligi6 esa introducci6n para su libra : mostrar al conductor natural del mundo bravfo que sc propane representar.
En el tratamiento de Ia figura de Facundo es inevitable sefialar vfnculos tran stextuales con el libra hom6nimo de Sarmiento, donde Ia pasi6n por el juego es un motivo que atraviesa las paginas biogrcificas: Ia pasi6n deljuego, Ia pasi6n de las almas rudas que necesitan fuertes sacudimientos para salir del sopor que las adormeciera, domfnalo irresistiblemente desde Ia edad de quince mios (SARMIENTO, D. F., 1940, p. 133). Es una obsesi6n que hace a Ia esencia de una personalidad: jEijuego! Facundo tenfa Ia rabia deljuego, como otros Ia de los ficores, comiJ'vtros La del rape (p. 172); se asocia a una cadena de violencias: Dominado por La c61era, mataba a patadas, estrellandole los sesos aN. por una disputa de juego (p. 146), El juego, fue pues, para Quiroga, una diversion favorita y Wl sistema de expoliaci6n (p. 173). Inclusive, Ia estampa giiiraldiana parece arrancar del mismo memorabile que este re lata del Facundo -si es que no tiene su embrian textual en e l- (p. 173):
Un joven habfa ganado a Facundo, cuatro mil pesos, y Facundo no
querfa jugar mas. E l joven cree que es una red que le tienden. que su
vida esta en peligro. Facundo repite que no juega mas; insiste el joven
ato londrado, y Facundo condescendiendo, le gana los cuatro mi l pesos
y le manda dar doscientos azotes, por barbara.
Pero, sabre todo, del Facundo de Sarmiento proviene el convencimiento acerca de Ia validez representativa del caudi ll o (un hombre tan consustanciado con su
220 GENESIS DE ESCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
ambito, que indagarlo equivale a intentar interpretar el medio que lo produce). En 1845, diez afios despues de Ia muerte de Quiroga, Sarmiento habfa operado sobre un mito; pero hasta tal punto marco su impronta sobre Ia tigura del riojano, que quienes reescribieron (o reticcionalizaron) su historia conservaron rasgos distintivos de Ia construccion sarmientina. Particularmente, tuvo especial perdurabilidad esa tension (producto de un mecanismo generador de tensiones que atraviesa toda Ia vida y Ia obra de Sarmiento) que permite barruntar cierto tipo de grandeza en una figura que se execra: Toda Ia vida de Quiroga me parece resumida en estos datos. Veo en ellos al hombre grande, el hombre de genio, a su pesar; sin saberlo el, el Cesar; el Tamer/an, el Mahoma (p. 145). Ese tironeo valorativo podfa inclinarse hacia el polo de Ia abominacion o hacia el del ensalzamiento, pero po
cas veces estara ausente en el tratamiento ulterior. Curiosamente, en el mismo afio en que R. G. escribe su "Facundo" y publica relatos en Caras y Caretas, aparece en el No 829 (22-8-1914) de ese semanario un relato de Bartolome Roldan, titulado "Broma de tigre. Una anecdota de Facundo
Quiroga", que concluye de este modo:
Asf cuenta Ia tradicion que era el general Quiroga: sensible y genera
so en el fondo; rudo y barbaro en Ia forma.
La version de R. G. se orienta hacia un equilibria estable: Ia obsesion por el juego (que intereso especialmente a Sarmiento y reaparece tambien en Ia anecdota de Bartolome Roldan) y Ia aquiescencia ante los "atropellos y bufonadas sangrientas" del nuevo ayudante se contrapesan con Ia "hospitalidad de verdadero gaucho". Con Ia misma tactica de "balanceo", el trato cordial opaca Ia astucia tramposa de don Juan Manuel (vease n. 49) y Ia ferocidad de Urquiza es atenuada por el comentario del narrador (vease n. 20), que halla "j usta" su ira (al integrarse en el trfptico, Ia figura del entreniano es Ia del jefe capaz de imponer su autoridad a hombres de extrema dureza y bravura). De todos modos, el imaginario giiiraldiano esta aun lejos de Ia mitificacion de Ia sociedad paternalista que se llevara a cabo en Don Segundo Sombra (vease LOIS, E., 1986). Los memorabilia que dieron origen a cada uno de estos relatos , como suele ocurrir con muchas anecdotas de tradicion oral en las que intervienen personajes famosos, parecen haber tenido al caudillo como centro de in teres pero no como verdadero protagonista. Consecuentemente, Ia elaboracion literaria dibuja coprotagonistas en los dos primeros; en cuanto al tercero, Urquiza no es el eje del relato, que se centra en el comportamiento del sargento. Este bamboleo narrativo entre las fuerzas productoras de Ia accion se relaciona con el deseo de mostrar que los "conductores" de este ambito concentran, magnificados, los mismos atributos (positivos y/o negativos) de los miembros del grupo que lideran. En los CMS, R. G. privilegia Ia definicion de una idiosincrasia nacional por encima de Ia exaltacion de las virtudes de una raza, por eso no evita que Ia "agresividad" y Ia "compadrada" -que una de sus respuestas a una encuesta de Ia revis ta Martfn Fierro situaba en el "Pasivo" de Ia mentalidad argentina (OC, p.
ED/ClONES GENET/CAS 22 1
647)- atraviesen el imaginario de estos relatos. No obstante, las reescrituras que se observan sobre el componente ideacional prueban que R. G. qui so atenuar Ia presencia de lo disarmonico. De ese modo, Ia genesis de los CMS descubre el inicio de un proceso de estilizacion que culminara en Ia reelaboracion de Ia primera version de Don Segundo Sombra (DSS, 1989, pp. LVII- LXIII)). Demuestran tambien esas reescrituras que, mas que Ia recopilacion verista (Ia transcripcion de anecdotas "verdaderamente" ofdas o de casos "verdaderamente" observados) con una acti tud basica propia del regionalismo literario, a R. G. le interesaba Ia reelaboracion estetica de los materiales recogidos; pero Ia reescritura del final de "Facundo" testimonia que esa reelaboracion no se restri ngio al terreno estilfstico. V ease n. 41.
2. En Ia carpeta de cartulina respectiva, R. G. agrego "Facundo" (las comillas son mfas), sin subrayar, un poco mas arriba que Cualquier cosa. Sin embargo, no tacho el tftulo originario, que permanece como subtftulo; en un primer momenta, el autor no habrfa querido desprenderse de los efectos connotativos de Ia respuesta que da Quiroga al nuevo ayudante:
-[ ... ] si pierde hade ser mas de lo que usted cree.
-L Yes, mi general?
-jBah!, cualquier cosa.
En ese mundo violento Ia vida no tiene valor (es cualquier cosa), por eso se Ia puede arriesgar a cada instante. Por otra parte, Ia respuesta tiene relevancia funcional en Ia trama del relato ya que su ambigiiedad provoca el ultimo de Ia serie de errores del alocado muchacho: una vez mas no sabra adaptarse a Ia realidad (Volvi6 afallar el1wipe inconsciente) , y pagara muy cara su falta de perspicacia. Si se trata verdaderamente de una anecdota ofda, el estatuto de este componente del entramado de acciones originario serfa del mismo tipo que el del "Canta, canta" de do~atividad en "De un cuento conocido": el de un acto de habla integrado en Ia estructura del memorabile. Las vacilaciones de R. G. acerca del ordenamiento de los dos primeros relatos (vease n. 3) dejaron en Ia evolucion del peritexto indicios de Ia significacion del hecho de convertir el trfptico de los caudillos en el nucleo introductorio de Ia serie. El autor, al ubi car al caudillo bonaerense en segundo Iugar -y entre un riojano y un entrerriano-, mas que adecuarse a una cronologfa historica que no le preocupo demasiado al ordenar los relatos subsiguientes, es probable que haya querido subrayar Ia insercion de su propio universo regional en el ambito nacional; compartfa asf una concepcion presente en los escritores regionalistas. En su "Prologo" a Cuentos de Ia tierra de Martiniano LEGUIZAMON (1896, pp. IX-X), Joaqufn Y. Gonzalez valora esta cualidad: Pertenece, pues, este libra, a/ genera valios[simo de los que preparan en lenta y laboriosa gestaci6n los elementos de lafutura historia nacional, Ia historia verdadera, Ia que sigue a una Naci6n como organismo flsiol6gico y como personalidad humana, sin desprenderse de sus adherencias fatales hacia Ia tierra que habita y el ambiente que respira y La ro-
222 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
dea. Tambien Martiniano LEGUIZAMON (1908, p. 8), quiza el mas conspicuo representante del regionalismo literario, declar6 en el "Prefacio" de Alma Nativa su prop6sito de perseguir esencias nacionales a traves de su literatura terruf\ista: La imaginaci6n y la fantasia han prestado apenas su colorido a! relata en que he procurado pintar idiosincracias netamente argentinas, criollas para emplear Ia acepci6n corriente de la tierra (los resaltados con mfos). Pero R. G., aunque compartfa tematica y malices ideo16gicos con los regionalistas y nose desinteresaba de Ia cuesti6n nacional, toma distancia de ellos al privilegiar en su tarea Ia trasposici6n estetica por encima del afan testimonial (prueba de ello es Ia reescritura del final de este relata -vease n. 41-).
3. En Ia portada de Ia carpeta de cartulina de cada relato, R. G. anotaba -debajo del titulo respectivo- Iugar y fecha de redacci6n (o mas exactamente, de Ia primera textualizaci6n); pero al armar Ia recopilaci6n borr6 estas pistas arqueol6gicas (probablemente, para no a lterar Ia impresi6n de unidad del conjunto). Subrayaba de manera asistematica - unas veces con una linea, otras con dos- esos datos y los tftulos . Se observa tambien, en cada portada, alguna constancia del procesamiento textual ulterior. En este caso se lee, escrito en Ia parte superior derecha, de puf\o y letra de R. G. y recuadrado:
I Copiado I
(una prueba adicional de Ia condici6n de borradores que exhiben estos manuscritos). En el angu lo superior derecho, se lee el numero de orden de una compaginaci6n anterior escrito con tinta negra (en este caso : " I"). Mas abajo, escrito con tinta verde, se lee el numero de orden de Ia compaginaci6n del dossier genetico examinado (en este caso: " ll"), y esta carpeta de cartulina ocupa e l segundo Iu gar (detras de Ia de "Don Juan Manuel" en el conjunto). No obstante, en /" ed. este rei ato abri6 Ia serie; por consiguiente, estas inscripciones y las que se observan en Ia portada de Ia carpeta de "Don Juan Manuel" son testimonio de las vacilaciones de R. G. en el momento de decidir cual de los dos caudillos encabezarfa el trfptico introductorio de Ia serie de los CMS.
4. La concentraci6n es un rasgo dominante del sistema expresivo gi.iira ldiano, y un m6vil permanente de reescrituras ejercidas en diversos niveles discursivos: busca aquf concentraci6n narrativa, y mas adelante, concentraci6n descriptiva (como en el escueto retrato del parrafo siguiente) y concentraci6n expresiva en Ia elaboraci6n sintactica y ret6rica (vease n. 31 ).
5. La prosa de R. G. manifiesta una ostensible preferencia por las construcciones absolutas. En este sello gramatical de Ia ret6rica privativa de Ia escritura se conjugan Ia impronta galicista (en este caso, asociada a Ia ret6rica del impresionismo literario) y Ia busqueda de concentraci6n sintactica (vease n. 4).
6 . Esta coma, escrita con tinta mas oscura, fue colocada en un proceso de relectura. La claboraci6n sensorial del discurso -que en este perfodo de Ia producci6n gUi ra ldi ana se ejerce mas intensamente en El cencerro de crista! que en los CMS-
ED/ClONES GENET!CAS 223
impulsaba a R. G. a releer en voz alta sus textos imitando con ello a Flaubert (cf. OC, pp. 28-29): Su prosa [Ia de Flaubert]tan cuidada en las chutes de phrases que pasaban por la rig ida prueba del gueuloir sugerfa la intenci6n de dignificar sus cadencias, sus ritmos y sus amplias sonoridades hacienda/as vivir sin pretextos de tramas ni argumentos, por su propio merito poetico [ ... ]. Son sin duda esas relecturas de viva voz las que lo impulsan a empedrar el texto con comas que, para focalizar las circunstancias que el regodeo oral remarca, convierten determinaciones en explicaciones o comentarios. En este parrafo: nacfan, a diario, [ ... ]; eliminarse, entre ellos, [ ... ]; limpiando el campo, a Ia ambici6n del mds fuerte [ ... ]. Mas abajo: bufonadas, sangrientas, [ ... ]; obedecfan, d6ciles, [ ... ]; penlfa, sin pillar falta; el mont6n, escamoso, [ ... ]; plateaba, de/ante suyo; !a estampa, hirsuta, [ .. . ]; volvi6 a sentarse, con esta advertencia. Se pueden multiplicar ejemplos passim (yen todas las reescrituras gi.iiraldianas), usos ins61itos (y machacones) de las comas que casi todos los editores de las obras de Gi.iiraldes han enmendado (incluso los de OC y Losada, que proclamaron su fidelidad a los textos con retoques de puf\o y letra del autor) y que yo he conservado en mi edici6n de DSS; vease LOIS, E. ( 1988).
7. Es inusual encontrar sefialamientos exof6ricos en los textos de R. G., aunque esta marca de Ia enunciaci6n se ubi caba mas bien en una interacci6n de dos pianos: endof6rico (nuestro hombre= 'el hombre del que estamos hablando en el texto ') y exof6rico (= 'el hombre acerca del cual el emisor habla al receptor'). De todos modos, Ia intervenci6n se vincula con uno de los contlictos discursivos tfpicos de las reescrituras gi.iira ldi anas: Ia tension entre oralidad y escritura. En tanto el relato oral se apoya en esos dispositivos que conectan al narrador con el oyente, Ia elaboraci6n de una ret6rica de Ia escritura busca otros recursos para imprimir dinamismo al discurso (aquf el mantenimiento del sujeto tacito).
8. No son muy frecuentes en estos relatos las irrupci ones evaluativas explfcitas del narrador, aquf para actuali zar Ia concepcion sarmientina del medio social como productol"-dLtipos humanos. lnclinado a preferir medios de modulaci6n significativa indirectos, R. G. hace del lexico apreciativo y/o axiol6gico el principal instrumento modalizador (hospitalidad de verdadero gaucho, Atropellos y bufonadas sangrientas, leyendas brutales, estupidas excusas). En Ia ultima reescritura de este comentario, Ia preferencia por un singular generico ("el mas fuerte") destaca Ia excepcionalidad de Ia condici6n de "caudi llo".
9. Vease n. 5.
10. La inserci6n de esta cualidad, que R. G. lista en el "Activo" de Ia idiosincras ia crioll a (vease OC, p. 647-648), forma parte del proceso (implfcito) de recuperaci6n de Ia "barbaric".
II. Yease n. 5.
12. En sus relecturas, R. G. elimin6 obsesivamente las reiteraciones lexematicas: cont6-cont6 --7 record6-cont6 (mas adelante: perdfa-perdfa -7 perdfa-olvidaba). No lo impul saba tan solo Ia busqueda de una elegancia reglada porIa preceptiva, aquf entraba ajugar una norma entraf\ablemente ligada a su sistema expresivo: las se-
224 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
ries cohesivas desprovistas de relevancia significativa desconcentran el armada de las piezas y desaceleran el ritmo narrative.
13 . El cambia de ritmo que introduce Ia relectura suele poner trabas en un di scurso que Ia escritura habia dejado correr con fluidez. Pruebas de ella: esta tardia irrupci6n de un conector y estas comas que, contradiciendo Ia preceptiva gramatical ("no va coma entre verba y objeto directo") , buscan reproducir un subrayado de Ia lectura en alta voz.
14. Es tipica del estilo gtiiraldiano Ia opcion por el preterito imperfecto para acciones que desde Ia 6ptica narrativa podrfan verse naturalmente como puntuales: aqui, al presentar en su transcurso Ia acci6n de responder, Ia imagina comenzada antes de Ia conclusion del comentario de Quiroga y aiiade pinceladas a Ia imagen de insolencia. Muchas reescrituras giiiraldi anas senin orientadas porIa busqueda de "efectos" (pbisticos, sonoros, etc.) explotando el aspecto durativo de un preterito imperfecto.
15. La supresi6n de todo data obvio, redundante o superfluo sera una constante de las reescrituras giiiraldianas.
16. Veasen . l2.
17. Sic en e l manuscrito yen l a. ed.: goyete. Como en DSS, las marcas del di alecto rural se desplazan a veces hacia el discurso del narrador (vease DSS, p. Ll ). Pero aqui se trata solo de un indice grafematico, ya que -con pocas excepciones, que constituyen islotes regionales- el yeismo es comun al di alecto urbano y al rural en Ia Argentina.
18. Yeasen.l2.
19. El memorabile esbozaria un contraste entre Ia jactancia inicial y el temor posterior, Ia escritura literari a lo reelaborara: esta imagen dinamica opone Ia suficiencia y Ia exul tac i6n vital de Ia primera partida al posterior demoronamiento progresivo que se desplazara entre Ia obnubilacion y Ia bajeza.
20. OC y las ediciones de Losada suplantan esta leccion por se puso de pie. Pero noes una errata: R. G. prefiere el inusual ponerse en pie (que tam bien reaparece en DSS).
21. Las sucesivas reescrituras giiiraldianas suelen insistir en Ia elaboracion de Ia "c lave" lingiifstica. En Ia reconstruccion estetica de los lenguajes grupales se proyecta Ia abstraccion de los marcadores mas perceptibles y las actitudes que provoca una "situacion sociolingiiistica" marcada por ali anzas, rechazos y contlictos procedentes de posiciones colectivas heterogeneas expresadas en di scursos que se complementan y se contradicen, panorama que puede ser conside rado como una reproducci6n metonimica de situaciones sociolingiiisticas historicas y contemponineas. Aqui, Ia pronunciacion standard del sufijo -ado es sustituida por una de las marcas mas visibles de rurali smo lingiiistico : Ia cafda de Ia -d- intervocalica en esas terminaciones. Teniendo en cuenta que, paralelamente, Ia realizaci6n -ao pone di stancia entre e l habla de los terratenientes y Ia clase media urbana, esta reescritura se orienta en el sentido de estrechar lazos entre dos grupos soc iales y reactualiza tensiones que vinculan el pasado hist6rico con el presente d e Ia Argentin a del Centenario.
ED/ClONES GENET/CAS 225
22. El empleo de un verbo intransitive que expresa brillo y Ia animalizaci6n del dinero (se lo ve "escamoso", como un pez, y el agregado de puntuacion explicativa destaca esa cualidad) son recursos impresionistas que detienen en una imagen vivida el momenta en que el joven lorna conciencia de su torpeza.
23. El empleo de Ia construccion adverbial delante suyo, en Iugar de Ia imposicion preceptiva de/ante de sf, esta tan difundido en nuestro pais, que puede ser considerado un argentinismo; R. G. emplea sistematicameante es te tipo de construccion .
24. La escritura espontanea de R. G. recae una y otra vez en el uso de Ia mayuscula de respeto, pero en Ia relectura, Ia voluntad de ceiiirse a Ia preceptiva ortografica se impone sabre su inclinacion hacia las jerarquizaciones rigidas (A ortografia tambem e gente, decfa Fernando Pessoa aludi endo al sustrato glotopolitico que late hasta en las normas ortograticas).
25. Atendiendo a aspectos fonicos, elimina una aliteracion involuntaria (terrible terror) . Vease n. 6.
26. Una tipica imagen expresionista subraya el cambio de actitud del muchacho: es el mito, y noel hombre, lo que derriba su audacia. Una estetica impresion ista-expresionista es Ia clave de Ia elaboracion de toda Ia estampa, elaboracion que constituye el mas claro indicia de Ia forma en que el autor interpreta el memorabile. Tambien Ia tecnica narrativa focaliza el tema del caudillo mitico: el narrador-recopil ador toma en esta ocasi6n el punto de vista del personaj e porque el es el mediador elegido para introducir ese tema (su perspectiva es Ia del grupo social mitificador). E l procedimiento se repite mas abajo cuando, en su deliria, el nuevo ayudante se enfrenta con una figura irreal.
27 . AI eliminar Ia reiteracion, suprime una marca de oralidad .
28. La ex presion alga encima es un indicia de desenlace. Destaca Ia inconsci encia del muchacho, que no solo no mide las consecuencias de sus actos sino que no escucha con ater1cton a su jefe. Una progresiva obnubilacion se ira remarcando mediante Ia reiteracion de ambiguos indicios: No culpe sino a su empeiio lo que suceda [ ... ], voy a jugarle hasta lo ultimo [ ... ], hade ser mas de lo que us ted cree [ .. . ], cualquier cosa.
29. La modalidad dialogica, complementando Ia informacion que da el narrador, facilita Ia concentracion del relato a Ia par que contribuye a delinear, con economia de recursos, Ia estampa.
30. AI correr de Ia pluma, sustituye una metonimia por una mencion explicita, tal vez respondiendo a Ia voluntad de evitar ambigiiedades.
3 1. En busca de concentraci6n expresiva, R. G. suprime informacion deducible.
32. Dudo en utilizar este verba.
33. El profunda desprecio del narrador (Daba asco) focalizaba el caracter transgresor del comportamiento del mocito: de acuerdo con las pautas de valores del med ia social, Ia cobardia es Ia mas despreciable de las faltas. El comentario suprimido
226 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
atenuaba, inclusive, Ia ferocidad del final primigenio. Pero con Ia desaparici6n de un juicio explfcito el texto gana en riqueza connotativa: Ia idea de que quebrantar el c6digo de Ia hombrfa acarrea en este ambito Ia perdici6n llega por Ia vfa sugestiva de Ia elaboraci6n literaria.
34. En las ultimas relecturas, continua Ia caza de reiteraciones lexematicas (se lee supra: excusas de terror).
35. Quiroga acepta Ia fanfarronerfa del joven porque es un rasgo que desmerece al otro, pero rechaza una condescendencia que lo coloca a el en una situaci6n de inferioridad inadmisible para su orgullo.
36. Vease n. 24.
37. Vease n. 2.
38. El ultimo desliz del muchacho se representa en una concentrada imagen expresionista que asocia el destino del jugador a Ia partida de naipes, su atolondramiento a Ia pasi6n por el juego, lo aleatorio del vi viral azar por antonomasia: Volvi6 afallar el naipe inconsciente. El examen del archivo de escritura de R. G. revela que, por lo general, este tipo de imagenes sinteticas - tfpicas de su ret6rica- surgen al correr de Ia pluma.
39. En Ia supresi6n de esta oraci6n inconclusa se observa hasta que punto R. G. comprende que Ia fuerza de un mito no resiste el anali sis racional y, particulannente, hasta que punto es consciente de que Ia condici6n mftica se funda en Ia palabra y no en Ia percepci6n sensorial.
40. R. G. recuadr6 este fragmento (en los pre-textos de Don Segundo Sombra. particu larmente, solfa recuadrar los pasajes que luego desechaba o retocaba), y comenz6 a reescribirlo parcialmente sin tachar el significativo segmento que luego suprimirfa. Yease n. 41.
41. Aquf terminaba Ia primera version de "Facundo" (una raya central solfa rubricar los final es de cada relato) La ultima reescritura de este pasaje logra concentrar Ia estructura de este relato-estampa en torno de un eje tematico central: Ia figura del caudillo mftico. En Ia primera redacci6n, Quiroga mismo daba muerte al nuevo ayudante con un "tajo epico":
[ ... ] al inm6vil de terror descabez6 como un higo chumbo.
La reelaboraci6n desfocaliza Ia crueldad brutal y trabaj a de otro modo Ia figura del caudillo al reservarle Ia funci6n de agente causativo: Cuando el ultimo peso fue suyo, llam6 al asistente ordem\ndole con una sefia explicativa:
- Llevelo a dormir al mocito ... y que descanse mucho, Gno?
Adem<is de buscar una atenuaci6n del "Pasivo" de Ia mentalidad argentina, Ia mo-
ED/ClONES GENET/CAS 227
dificaci6n de este final altera Ia textura recuperando una red signifi cativa que ya habfa empezado a perfilarse: Ia estampa del caudillo mftico. Esta imagen ya tcnfa una inscripci6n narrativa en ese pasaje, puesto que es Ia entidad contra Ia que lu cha, condenado de antemano, el alocado ayudante:
Entonces, un horrible terror desvencij6 Ia audaci a del ganador.
Las leyendas brutales ensoberbecieron Ia estampa
hirsuta del melenudo.
y mas adelante:
Quiroga trampeaba con descaro ante Ia pasividad del contrario, que miraba, como al traves del deli rio , Ia figura irreal, agrandada de leyen
da. La estampa del caudillo mftico habfa ido perfilandose por contraposici6n y a traves de mediaciones (evocaciones de Ia tradici6n oral, Ia mirada del otro). Pero Ia muerte violenta perpetrada por las propias manos de Quiroga dilufa esta configuraci6n isot6pica: en parte, Ia estrechaba al concentrar Ia imagen de l caudillo en un solo rasgo (Ia ferocidad) ; en parte, Ia resquebrajaba al mostrar a un mito viviente actuando. AI limitar Ia ultima intervenci6n de Quiroga a un gesto, puede quedar tlotando al final del cuento una imagen de caudillo cuya condici6n extraordinaria no surge ni de sus hechos ni de sus dichos: es un producto del di scurso, lo que confirma su condici6n mftica. La reescritura pennite integrar di stintas redes significativas (Ia narrativa, Ia descriptiva, Ia simb6lica) concentrando Ia estructura de este cuento-estampa en tornode un eje tematico central: Ia Figura de un caudi ll o legendario. Asf se revaloriza el patetismo del cierre:
El muchacho quiso arrojarse de rodillas e intentar suplicas, pero Quiroga, indiferente, juntaba barajas, y el asistente era mas fuerte. ~
Es el fin de Ia lucha desigual entre un hombre y un mito.
Antonio Pages Larraya (Buenos Aires literaria, 1952, pp. 26-27) ha visto en cstc "Facundo" un anticipo del famoso pasaje de Ia provocaci6n de l tape Burgos en el capftulo II de Don Segundo Sombra: "En ambos casos sc cjcm plil'i can cl dcsprccio viri l por el tlojo y el artero". Los dos textos entretejcn en cl materi al narrativo una estampa, yen ambas estampas se reconoce cl mi smo pr in cipia organ izador: Ia contraposici6n de lo falso y lo verdadero. AI pai sano cuchillero ('gaucho falso ' ) se opone el paisano valiente ('gaucho vcrdadero ') , y al remedo de caud illo (predestinado al fracaso) se opone el 'verdadero caudi llo' (predestinado a Ia mitificaci6n). Pero tambien pueden establecerse vfnculos de otro tipo entre los
228 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
dos textos: "Facundo" desarrolla Ia idea de que e l poder de un mito puede superponerl o sobre Ia realidad: Don Segundo Sombra (mito de identidad nacional) sen'i testimonio de esa potencia.
42. En un ul timo retoque sobre una forma de tratami ento se confrontan las re laciones sociales del pasado con las del presente.
43. Si nose trata de una errata, Ia e liminaci6n de este arcafs mo verbal podrfa ser una concesi6n a Ia estandari zaci6n lingiifstica urbana.
44 . Debajo de Ia lfnea que habfa rubricado el primer fin al, R. G. lo reescribi 6 y volvi6 a marcar Ia conclusion trazando una nueva lfnea.
DON JUAN MANUEL
I. El unico manuscrito que se conserva en el dossier genetico examinado no es el primer borrador; R. G. pasa aquf en limpio un borrador inic ial. Esta escrito con letra mas cui dada que "Facundo" y se observa en el un escaso numero de rect i fi caciones. Las principales reescrituras se hic ieron posteri o rmente y en ningun caso representan un cambio de concepcion . El librero-anticuario Justin Piquemal Azemarou posee dos borradores de este rei ato, escritos en papel delgado de color ocre del mi smo tipo que el uti li zado en los borradores que analice. En Ia primera pagina de ambos se leen las inscripciones "Primer borrador" y "Segundo borrador", respectivamente, de puiio y letra de R. G. El primero parece ser, en efecto, Ia primera textua lizacion de este relato y presenta numerosas reescritu ras. En el segundo, en cambio, se pasa en li mpio el anteri or utilizando ---en general- una pagina por parrafo; resulta evidente, entonces, que el autor sometio inmediatamente el texto a Ia prueba del gueuloir (vease OC, p. 28. "Don Juan Manuel" ( 19 12) fue e l primer relato de Ia tril ogfa de los caudi ll os ("Facundo" y "Justo Jose" se escribieron en 1914), y como se ha dicho, en dete rminado momento encabez6 Ia seri e de los CMS. Es tambien el unico de esos tres nombres que va precedido en el tftul o por una fo rma de tratamiento, asociando connotati vamente a ese don Ia cortesfa de ferente con que sus seguidores lo mencio naban. Asf, el peso "ora l" de las tradi ciones locales desni vela en e l tftulo a Rosas aunque se lo haya ubi cado en segundo termino. Pertenece asimismo a Ia tradici6n oral - incluso en una d ime nsio n mfti ca- Ia habili dad ecuestre del Restaurador. En esa dimens ion Ia ubica Sarmiento en el Facundo ( 1940, p. 38 1):
Es e l primer j inete de Ia Repu bli ca Argentina, y cuando di go d e Ia Re
publica Argentina, sospecho que de toda Ia ti e rra; porque ni un equ ita
dor ni un arabe tiene que haberselas con el po tro salvaje de Ia pampa.
Es un prodigio de acti vidad ; sufre accesos nerviosos en que Ia vida
prcdomina tanto, que necesita sal tar sobre un caballo, ech arse a correr
ED/ClONES GENET/CAS
porI a pampa, lanzar gritos descompasados, rodar hasta que, al fin , ex
tenuado el caballo, sudando a mares, vuelve el a las habitaciones, fres
co ya y dispuesto para el trabajo. Napoleon y Lord Byron padecfan de
estos arrebatos, de estos furores causados por el exceso de Ia vida.
229
La nota de Ia astucia, unida a Ia maestrfa de jinete, rasgos fundamentales de esta estampa giiiraldi ana, se conjugan tambien en el retrato que se hace de Rosas en Hombres y cosas que pasaron (LEGUIZAM6N, M., 1926, pp. 296-297):
Dueiio y senor de su condado, que fue el escenario salvaje de Ia Pam
pa, sabfa como ninguno ser jinete eximio -y bl asono de serl o hasta su
muerte- , compitiendo en des treza campera con los mas di estros doma
dores y boleadores gauchos; era baqu iano y conocfa Ia tacti ca de Ia
guerra a campo abierto ; astuto y atrevido, manejaba como un tauma
turgo las artes de Ia intriga, del di simulo y el engaiio; era garbosa e im
ponente ademas su apostura, y gozaba entre aquell as gentes sencill as
fama de dadi voso.
Se ex plica asf el fanatismo que despertaba un hombre dotado de seme
jantes prendas pe rsonales, pues aun dormfan en lo rec6ndito del alma
tenebrosa los instintos de Ia refinad a crueldad de l futuro di ctador ar
gentino.
2. Como se ha dicho, en cada portada se observa alguna constancia del procesamiento textual ulterior. En este caso se lee, escrito en Ia parte superior derecha, de puiio y letra de R. G. y recuadrado:
I Copiado I ( una~rueba adicional de Ia condi ci6n de borradores que exhiben estos manuscritos). Jt-'ero en este caso - un tercer borrador, por lo menos-, escribi6 sobre el recuadro: " li sto". En el angulo superior derecho -donde se lee el numero de orden de Ia penul tima compaginacion escrito con tinta negra-, aquf se lefa primiti vamente "2" ; pero esta cifra fue borrada para anotar: " I" (cuando ya mas abajo, escrito con tinta verde, se lefa el numero de orden de Ia ultima compaginacion, en este caso: "2") . Y esta carpeta paso a ocupar el primer Iugar en el conjunto. Como en / " ed. este relato retorno al segundo Iugar de Ia serie, estas inscripciones y las que se observan en Ia portada de Ia carpeta de "Facundo" son testimonio de las vacilaciones de R. G. en el momento de decidir cual de los dos caudill os encabezarfa e l trfpti co introductorio de Ia seri e de los CMS.
3. Como en "Facundo", el sujeto tac ito de las primeras clausul as crea expectat iva sobre un personaje que -ademas de enfrentarse con el caudillo- cumplira una fun-
230 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
cion mediadora dentro del relata, ya que es desde su optica ficcional que el narrador contemplara a esa figura. El au tor ensaya, asf, multiples vfas de acceso a! ambito que desea representar, ya que tambien el memorabile que el au tor traspone esteticamente cumpl e una funcion med iadora. Aquf, fin al mente, Ia reescritura limita a! primer parrafo Ia funcion ex presiva del sujeto t<k ito.
4. El material pretextual que se puede examinar permite apreciar como Ia escritura registro con vaivenes permanentes Ia tension entre dos uni versos culturales. Una primera redaccion entrecomill aba los vocablos tfpi cos del ambito rural (el manuscrito conservado pertenece a es te estadio); pero fin almente, sobre un ultimo borrador o quiza sabre el original de imprenta, R. G. tomo una signifi cativa decision: permiti o que el di scurso del narrador incorporase como propios los tenninos que el hombre culto vinculado al ambito rural empleaba coloqui almente y suprimio esos entrecomillados. Aparece entonces, ya en Cuentos de muerte y de sangre, Jo que Amado Alonso (1956, pp. 360-36 1) juzgo como la afortunada innovacion estilfstica de Don Segundo Sombra: haber elaborado literari amente Ia lengua viva de los estancieros cultivados en vez de agauchar la lengua lileraria general. Asf, R. G. no solo enriquecio Ia literatura argentina con un nuevo registro, hallo un instrumento habilitador para el sincreti smo de dos mundos. En este texto, se suprimen las comill as de las casas, col01·ao sangre e taro, IIW
nos (de caballerfa). En el pasaje de Ia carrera, el manuscrito conservado co nsigna colorao sin entrecomillar en el di scurso del narrador, pero en Ia. ed. se registra colorado. Estos forcejeos entre dos normas perduraran en Ia narrati va gliiraldi ana: mi edici on crfti ca de Don Segundo Sombra consigna un ejemplo amllogo: Ia Jecci6n El colorao venia se transform6 en El colorado paso (DSS, p. I 59).
5. Yease "Facundo", n. 24.
6. Yease "Facundo", n. 6.
7. El autor prefirio acompaiiar el regocijo del personaje modificando el aspecto del verbo. Unas lfneas mas abajo, insiste sabre el tema (Las vacaciones, en cambia, le impulsaban a desquitarse) proyectando sensaciones muy person ales: 1/egada Ia prima vera, me entraba una especie de f uror par salir al campo, escribi6 en unas not as autobiograficas (OC, p. 35). Yease "Facundo", n. 14.
En cuanto a Ia preferencia por Ia forma verbal con pronombre encl fti co, ya alejada de Ia oralidad, es parte del vaiven entre dos no rmas analizado en n. 4 y sea justa a! canon de escri tura culta argentina de Ia epoca (piensese en e l gran pope Lugones, por ejemplo, parti cularmente respetado por R. G.). Se trata de una postura arcaizante, puesto que las plumas peninsulares mas celebradas ya habfan abandonado este marcador del Jenguaje literario.
8. Esta supresion de un cuantificador presc indible no parece una errata.
9. En una concentrada imagen, se pasa Ji sta a las actividades propias de Ia condicion soc ial de Nicanor.
I 0. El lefsmo casticista se integra en un sistema de e lecciones gramaticales, del que tambien forman parte las formas verbales con pronombre enclftico. Este s istema
ED/ClONES GENET/CAS 231
se resquebrajara mas adelante -en las reescri turas de DSS hay abundantes ejemplos del abandono de esas formas (vease LOIS , E., I 996, pp. LX-LXII)-, aunque sera en el nivel lexica donde el dialecto rural ira ganando sus batallas mas resonantes. No obstante, en esta etapa, R. G. todavfa pone lfmites a! acopio de los terminus habituales del ambito pampeano (como Jo atestigua en el parrafo subsiguiente el reemplazo de patentes y vasos -que ceden su Iugar al panhispanico pre
cisos y al mas literari o cascos, respectivamente-) .
I I. En un comentario marginal se proyecta una de las ideas-fuerza que sustentan una concepcion social: Ia antinomia ciudad-campo. Se Ia presenta como una opcion entre ambitus para Ia reali zacion del individuo, y se Ia va modulando a traves de una constelacion de oposiciones concomitantes: falsedad-autenticidad, constriccioneslibertad, pueblero-gaucho, incapaz de hazai'ia ecuestre alguna-de a caballo.
I 2. El vocablo gaucho se adecua mas estrictamente que peon a un campo semantico que tambien integran chiripa y libertad salvaje (a! margen de que el autor haya tenido en cuenta que ya habfa empleado supra Ia leccion peon).
13. La supresion del adjetivo explicativo serio, que presentaba un atributo momentaneo, hace de Ia impasibilidad del gaucho un rasgo inherente del personaje. Seesboza aquf Jo que sera un moti vo explotado sugesti vamente en el imaginario de Don Segundo Sombra (el control de todo tipo de emociones por imperio de Ia voluntad): ;, Sufrirfan? En sus rostros indiferentes el agua resbalaba como sabre el iiandubay de los pastes, que no parecfan mas heridos que el campo mismo (DSS, p. 6 I ).
14. Aparentemente, el reempl azo del sustantivo semblante por un sinonimo se debe a que este termino es utili zado infra.
I 5. Este tipo de agregado de comas se reitera passim. Vease "Facundo", n. 6.
16. Las ultimas relecturas todavfa descubren descuidos gramaticales y ajustan Ia sintaxis de una oracion con suj eto tacito .
I 7. Imagen impresioni sta que tambien inaugura un motivo gliiraldiano (Ia contempl acion de Ia tierra desde el pun to de vista del jinete): Par trechos la tierra dura aparecfa tan bamizada, que reflejaba el cielo como un arroyo (DSS, p. 62) .
18. Vease n. 10.
I 9. La mi steriosa detencion de Ia caballerfa introduce el motivo del poder casi sabre
natural del caudil lo.
20. Consecuente con su tendencia a acelerar el ritmo del relata con bruscos virajes en los focos de interes, R. G. suele eliminar conectores en sus relecturas. Aquf suprime Lo prinzero y acomete una secuencia descriptiva sin intermediarios analfticos .
2 1. Vease "Facundo", n. 7. Acerca del termino "pueblero", vease n. 38.
22. Forma menos usada en el espaiiol americana que "tintineante" (vease KANY , Ch . E., Sintaxis hispanoamericana, 1962, pp. I 00- I 09); en esta etapa, Ia norma esc rita se superpone a menudo sobre las estandari zaciones de Ia oralidad regional.
23. Se desecha un verbo apreciativo y se prefiere Ia modalidad aseverativa a Ia dubitativa: parecfan intensificar se convierte en intensificaban. Esta reescritura y Ia
232 GENESIS DE ESCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
comentada en n. 20 se ajustan a una pauta configuradora fundamental: Ia busqueda de concentracion y contundencia.
24. Vease n. 4. Notese que R. G. emplea todavfa graffas vacilantes para transcribir Ia norma rural. Mas abajo usa apostrofo para indicar Ia cafda de Ia d de Ia preposici6n de despues de vocal: amigo'e su padre; esta ultima forma de transcripci6n (ocasional en estos relatos) se impondra en DSS. Observese, ademas, que esta es Ia ultima vez que entrecomilla el vocablo "colorao": a medida que avanza un proceso escritural que media entre dos ambitos cu lturales, Ia voz de Ia cultura rural ira ensanchando espacios. YR. G. dara franca entrada, primero, a usos lingiifsti!os que considera "inseparables" del referente.
25 . Sarmiento contradice en Facundo esta tradici6n. Habla de una opinion publica que atribuye a Rosas el desmaiio y gaucherie del gaucho, y lo describe asf en una ceremonia publica: Present6se de casaca de general, desabotonada, que dejaba ver un chaleco amarillo de colonia, perd6nenme los que no comprendan el espfritu de esta singular toilette, el que recuerde aquella circunstancia (Buenos Aires, Estrada, 1940, p. 370). De todos modos, es conocida tambien Ia ex hibi ci6n voluntari a de apartamiento de las convenciones urbanas con Ia que Rosas buscaba humill ar a sus adversaries politicos.
26. La irrupcion de usos no ortodoxos de Ia coma (aquf entre verbo tran si tivo y objeto directo, infra entre sujeto y verbo) busca reproducir - como se ha dicho- las remarcaciones de una oralidad imaginaria o remedada (I a de Ia lectura en alta voz). Vease "Facundo", n. 6.
27. Vease n. 24.
28. Vease n. 24. En Ia reescritura de discursos directos, R. G. revel a su capacidad para reflejar con exactitud Ia modulaci6n de Ia oralidad. Todavfa en el primer tercio de este siglo, Ia fonetica de los estancieros coincidfa en lfneas generales con Ia de l paisanaje y su habla no desdefiaba en absoluto modismos ru rales (cf. infra Ia expresiva transform acion sintactica de Si es lo mismo que si me dijera que es lerdo el zaino en Lo mismo es si me dijera que es !erda el zaino).
29. Como es habitual en estos relatos, Ia modalidad dial6gica contribuye a abreviar e l material narrative y a acelerar, en consecuencia, e l ritmo del relata.
30. R. G. trabaja con sutil eza el valor aspectual de los preteritos. Generalmente, Ia elaboraci6n de imagenes lo impulsa a abandonar acciones puntuales en favor del infectum. Sin embargo, tambien se da el movimiento inverso en merito de Ia precision: al presentar esta acci6n como terminad a, se subraya el cambia de t6pico.
31. Si este futuro imperfecto noes una errata, Ia escritura toma otra vez distancia de Ia oralidad acumulando futuros imperfectos. El sincreti smo estilfstico de R. G. no ha alcanzado aun el nivel de integraci6n de DSS. La dialogia discursiva entre dos amb itos culturales recae en el choque de normas (escritura versus o ralildad, cui lura alta versus cultura popular) mas que en interacciones ann6nicas.
32. La lecci6n usted de Ia. ed. podrfa deberse a un a traspos ici6n nipida de Ia abreviatura, ya que sin duda Ia cafda de -d era Ia norma tambien en el habla de los estan-
ED/ClONES GENET/CAS 233
cieros. Pero el constante registro de vari aci6n libre para marcar con sutileza Ia presencia de di stintos sociolectos no autori za a reconocer una errata.
33. Si Ia supresi6n del nexo subordinante que noes una errata, R. G. volvi6 a preferir una construcci6n poco usual y exclusiva del lenguaj e escrito.
34. En Ia reel aboracion dellexico se advierte una marcada orientacion hacia Ia precision denotativa.
35. R. G. continua, en Ia relectura, ajustando cabos sueltos a una pau ta de contiguracion fundamental de su sistema expresivo (Ia concentraci6n): elementos redundantes (como aquf, ya que en esta acepcion de "personaje" esta implfcito el rasgo ' importante') o irrelevantes (como en otros casas) son eliminados.
36. Ellenguaje de terratenientes y peones compartfa rasgos caracteri zadores por oposici6n al dialecto urbana, pero los ruralismos no se acumu laban en el habla de los patrones con Ia mi sma frecuencia que en el habla de los gauchos; Ia sucesi6n para-para-pa no es una di straccion y muestra con que sutileza R. G. captaba -quiza inconscientemente- Ia variaci6n libre o Ia condicionada por el contexto: pa se asocia a un modismo rural en compafifa del lexema paradores. Vease, tambien, LOIS , E. (I 988, Lli-LlY). El habla del estudiante Nicanor -que vive en Ia ciudad, pero nose hades vi ncu lado del campo- tampoco prescinde de ruralismos: un pobrecito pueblero -marca de discurso indirecto libre en Ia narracion-, mancarr6n y maturrango, colorao, cortar a luz; pero baja el fndice de su frecuencia.
37. Los parlamentos no solo se ajustan a Ia norma lingiifstica para integrarse en una pintura de ambiente: se buscan resortes mas profundos en su elaboracion. Aquf aparece el sobrentendido, rasgo tfpico del estilo gaucho, como una estrategia del discurso persuasivo que comienza a desplegar el personaje. La menci6n de paradares vinculada al tema de Ia diversion es una invitacion indirecta a Ia com petencia ecuestre.
38. En este ambito de hombres orgullosos de su fuerza y de su destreza viril , el vocablo pueblero (empleado aquf en un discurso indirecto libre) tiene connotaciones de flojera y torpeza que le imprimen una carga despectiva; en el extrema opuesto, esta el hombre de a caballo (vease n. II ), porque Ia habilidad ecuestre canaliza y pone a prueba las virtudes admiradas. En esa linea y para halagar a quien imagina personaje, mas abajo Nicanor se contrapone a el con autocali ficaciones despectivas para sf y para su cabalgadura: maturrango y mancarr6n, respectivamente (vease n. 42) . Por otra parte, R. G. elabora sus estampas de caudillos sobre Ia base de Ia contraposicion.
39. Vease n. II .
40. Yeanse n. 24.
41. Tal vez motivado porIa voluntad de eliminar una reiteraci6n (Si-si), logra una expresiva transformaci6n sintactica. R. G. Yease n. 28.
42. La designacion despectiva mas generalizada que el hombre de campo dedicaba al habitante de Ia ciudad ("pueblero") es sustituida aquf por otra aun mas intensa.
234 GENESIS DE ESCRJTURA Y £STUDIOS CULTURALES
" Maturrango" es una denominaci6n burlesca -ademas de peyorativa-, y fuertemente cargada de connotaciones por haber sido empleada para identificar despectivamente al soldado espafiol (a quien se consideraba mal jinete) durante las guerras de Ia lndependencia. Vease MORINI GO, M. (Diccionario de americanismos, 1965).
43. R. G. incorpora al correr de Ia pluma una imagen visual (que blanquea) y adopta, en consecuencia, un orden del discurso que le permite focalizar Ia insistencia persuas iva (y Ia puntuaci6n posterior lo destaca aun mas).
44. Este verbo de locuci6n no es el mas adecuado para introducir una aquiescencia (aunque esta se de con reservas). Ademas, olvid6 marcar condos puntos el anuncio de un parlamento (sf los introdujeron los editores de Losada y de OC).
45. Algunas reescrituras procuran acomodar Ia textualizaci6n a una lfnea interpretativa que R. G. decidi6 marcar cuando agrup6 los relatos sobre caudill os al reordenar Ia serie. La sustituci6n de el pecho (que aludfa a un fnt imo deseo) por las arterias corporiza mas intensamente una euforia que, como en el caso del ayudante de Facundo, ciega al personaje que se enfrenta -aunque sea involuntariamente- al caudillo.
46. Ejemplo de un quefsmo que hoy se ha vuelto corriente en Ia sintaxis argentina (tanto en Ia oralidad como en Ia escritura) y que se debe tanto al entrecruzamiento de normas como a Ia ultracorrecci6n.
47. AI subrayar esta expresi6n campera en el borrador, en Iugar de entrecomi ll arla (como venfa haciendolo habitual mente -vease n. 4-), R . G. parece haber querido enfatizarla.
48. N6tese aquf que Ia inserci6n de comas, ademas de marcar enfaticamente segmentos del enunciado, produce un efecto de agregado entrecortado que es propio de Ia narraci6n oral.
49. Esta transfiguraci6n del personaje, que viene a asociarse a su mi steriosa influencia sobre los ani males (vease n. 19), pondrfa un toque de satanismo sino estuviera contrarrestada por una inmediata asociaci6n con Ia pi card fa infantil : los ojos refan, en Ia promesa de un intenso placer, de chico travieso. Sobre Ia base de ese balanceo modalizador, construye R. G. sus estampas de caudi llos; pero en Ia de Rosas extrema ese procedimiento: a Ia menci6n del extrafio poder sobre las caballerfas sigue un despliegue de afabil idad human a en el trato; sus ojos brill an de picardia cuando emplea su artillerfa persuasiva, pero no deja de advert ir al joven sobre Ia presencia de una vizcachera, advertencia que tambien atenua Ia cali ficaci6n de Ia treta empleada luego durante Ia carrera. Asf, Ia estampa de Ia astucia y de Ia malici a gaucha entrafia una valoraci6n ambigua ladeada hacia Ia condescendencia; por otra parte, en este mundo rudo, una broma brutal puede verse como un juego pueri l.
SO. El autor descarta este arcafsmo rural.
5 1. La sustituci6n de Ia lecci6n cambios se hizo al correr de Ia pluma, pero Ia supres i6n de los rasgos descriptivos (que se adosaron inicialmente a variaciones) fue
ED/ClONES GENET/CAS 235
posterior. R. G. parece haber rechazado, en una descripcion realista , Ia atribucion
de consistencia a un sustantivo ab£tracto.
52. Si nose trata de una errata (vease n. 24), R. G. habrfa querido evitar una reiterac i6n o cincunscribirfa Ia pronunciaci6n rural ineluctable a Ia locuci6n ··colorao
sangre'e toro".
53. R. G . sacrifica aquf uno de esos prcterito; imperfl:ctos que pro longan en Ia imagen cl transcurso de una accion n:2ra puntualizar cl efec~o del impacto (veasc n. 30). Tambicn suprime Ia re:teraci6n si nonfmic;a cle l cirL·unstancial de modo, c;ue
reforzaba el aspectll verbal durati vo.
54. En una nueva conccsi6n a la t:standarizaci6n linglifstica urbana, R. G. sustituye
un arcafsmo rural por un verbo con~cptt:al gcnl:rico.
55. Una reescritura posterior eliminara esta alitcraci6n involur.taria : e.1p!icaci6n plau
sible.
56. Vease n. 4.
57. El cmpleo de un verbo impersonal reproduce impresionfsticamentc l::t vaguedad con que Nicanor, en su estado de aturdimicnto . percibe los c;tfmulos externos.
58. La reescritura halla un sustantivo que se adecua mejor a Ia constru cci6n de csa •·estatura de poderfo" que el di scurw hl!Sca crear para cste pcrsonaj e.
59. Esta imagen impresior.ista, que confunJe las dimensiones arriba-ab(~jo , relleja el descont: ierto delmuchacho. Por otra parte, en este mundo de jinetes, scr despediclo de Ia cabalgadura deja un resabio desdoroso. Vcase DSS, pp. 48-49 y 52 (lo
habrt! merecido cuando no me vdtee).
60. El empleo de hoy con el scntit.lo de ' hact: un momenta' es un argentinismo.
61. El tachado con tinta mas oscura denunt:ia Ia presencia de una vmiante de lcclura. Diferencianclose de Ia narrati va regionalista -fqcitemcntc vincubda al cuadro de costumbres rom<blico-, R G. rel!iiye Ia proyecci6n crnociOiJal. Consecue!Hcmer.te, una vision de la ·naturaleza propia dcl emotivi smo rom:1ntico era un a nota discordante dentro cle Ia arquitectura de esto~ relatos . Con el tiempo, t:l peculiar sistema ret6rico imprcsionist:1-cxprc>ioniW1 del auto!· (vch fculo de una repre ·;cntaci6n t.le Ia rea lidad a traves de sensaciones, ideas y actitudes que excluycn Ia efusi6n sentimental) lc pcrmitid moclclar con gran sut ilcza un vinculo de consustanciaci6n cle otro tipo entre hombre y naturi:lcza, pero c:.n imaginerfa t:S inse parable de una busqucda de lo arm6nico quL: ccnesponde a otra ctapa vita l del autor.
62. La diagramaci6n de I a. ed. amp !fa aquf Ia separaci6n entre p<\rrafos (con un t:spacio en blanco que no se obscrvn en cl Il!anuscrito) para destacar el epflogo del
relato.
63 . El tftulo del relato ("Don Juan Manu.::!") illlpit.lc LJUL! el lector comparta el sorpresivo impacto que recibe Nicanor ccn1 o coron:tt:i6n de !:1 e:xpect:Jti va creada por el interrogatorio (impacto que se asocia con el motivo del L:fccro de:;~ fama del caudillo sobre cl pueblo). Pero al autor le intercs6 mas destacm con su.; tftulos Ia pre
sencia del hilo conductor que arma Ia trilogfa clc los caudillos.
236 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUD/OS CULTURALES
JUSTO JOSE
l. Se conserva un solo manuscrito, un borrador escrito con letra rapida. El relata, que tiene como eje Ia conducta de un sargento de las filas de Urquiza, contiene dos escuetos episodios que contextualizan Ia triple irrupcion de lo inusitado: el desacato al jefe, el grado de sumisi6n posterior por contraste con el gesto de rebeldfa y Ia explicaci6n final.
Tambien en el memorabile el sargento debio de ser el protagonista de un relata que, como suele ocurrir con muchas anecdotas, tendrfa como disparador un acto de habla (en este caso, Ia insolita explicaci6n del paisano). Pero Ia reelaboracion literaria va delineando Ia estampa de Ia autoridad del caudi llo que, presuntamente cuestionada, se agranda finalmente al contraponerse a una sumision magnificada: el caudillo es un jefe de hombres bravos y dfscolos que no conocen otro frena que el de esa autoridad. La escritura parece haber partido decidida a delinear esa estampa dando entidad sensorial ados escenas (el desacato y Ia sumisi6n); en Ia relectura R. G. trabajo, particularmente, Ia modalizaci6n.
2. Yeanse "Facundo", n. 3, y "Don Juan Manuel", n. 2. En este caso se lee, escrito en Ia parte superior derecha, de pufio y letra de R. G. y recuadrado:
[ Copiado /
(una prueba adicional de Ia condici6n de borradores que exhiben estos manuscritos); sin embargo, a diferencia de Ia portada de "Don Juan M anuel" (en Ia que R. G. escribi6 sobre el recuadro: "li sto"), aquf se lee sobre el angulo inferior izquierdo: "Falta". Las reescrituras posteriores (que no fueron especial mente significativas) continuaron las orientaciones analizadas, pero R. G. daba mucha importancia a las relecturas destinadas al "acabado" de un texto. En este caso, coinciden Ia numeracion en tinta negra del angulo superior derecho y Ia ubicada mas abajo en tinta verde; en ambos casos, se lee: "3 ". R . G. no dudo nunca acerca de Ia ubicaci6n de "Justo Jose" en Ia trilogfa de los caudillos.
3. R. G. desecha una coma que convertfa al gauchaje en un destinatario ins61ito de Ia obsequiosidad de los terratenientes: Ia pausa ante un complemento obligatorio convierte a La tropa en un aditamento inesperado y entraiia un comentario implfcito. Por otra parte, Ia supresion de una modalidad burlesca que daba autonomfa de parrafo a Ia oraci6n inicial determina que esta se fusione, f inal mente, con Ia introduccion informativa.
4. La conversion de una especificacion en un sintagma explicativo contribuye a demorar las imagenes visuales.
5. Para evitar una repeticion, recae en un lexema mas ligado al discurso escrito.
6. La habitual tendencia a Ia concentracion sintactica desemboca en una formulaci6n rm1s terrninante.
ED/ClONES GENET/CAS 237
7. Evidente errata por " intimidados".
8. Evita una repeticion. Vease "Facundo", n. 12.
9. Es inusual en R. G. el empleo dellunfardo urbana; aquf crea con el verbo atorrar una imagen impresionista. Tambien Borges utiliz6 -mas tarde- este verbo para crear una bella imagen: Y La luna atorrando par el frio del alba (en "EI general Quiroga va en coche al muere" -Luna de enfrente-).
I 0. La sustitucion de invasion por toma de posesi6n reitera Ia orientacion atenuadora comentada supra. Vease n. 3.
II . Un proceso de "sensorializaci6n", que comienza como transposicion sistematica de sustancia pictorica en escritura, culmina con una ins61ita adjetivacion que crea una imagen polivalente: al asignar el adjetivo "raJa" -apl icable a cosas visibles como "vegetacion", "follaje"- al sustantivo "conversacion", se crea por una parte una transposicion calificativa que pinta una escena diseminando unos pocos platicantes en torno al fog6n, pero simultaneamente "corporiza" el sonido de Ia voz objetivando una realidad poetica. La puntuacion destaca este efecto expresivo transformando una determinacion en un comentario.
12. La supresi6n de las comillas de mamaos injerta Ia norma rural en Ia narracion. En el mi smo parrafo, desde Ia primera redacci6n se habfa consignado taberos de lay, y mas adelante, se lee: arriador, arremanga La hoja recta, el gauchaje se ejecuta. AI marcar Ia existencia de referentes que el narrador se resiste a representar con su dialecto urbano y culto, el autor subraya vfncu los profundos con el ambito social de sus relatos.
13. La leccion original menoscababa Ia empedernida representaci6n de virilidad.
14.Veasen. l7 .
15. R. G. -a Ia manera de los escritores regionalistas- habfa comenzado a literaturizar el ambito rural sepanindolo nftidamente del universo cultural de donde provenia Ia mirada, y -como se ha dicho- el entrecomil lado de los terminos camperos marcaba esa distancia; no obstante, e l termino lay ya aparece sin entrecomillar en el manuscrito. Una irrupci6n que quiza tuvo de entrada una intenci6n burlesco-afectuosa (al evocar el termino como componente de Ia ex presion " taberos de lay") actua como punta de Ianza. Esta dialectica escritural, que no es independiente de las tensiones de un discurso social, define una zona de contlictos que e l autor se ve obligado a resolver en Ia escritura: en las contiendas dialecto urbano versus dialecto rural y escritura versus oralidad, subyacen los enfrentamientos ciudad-campo y cultura alta versus cu ltura popular. En respuesta a esos tironeos, R. G. va moldeando ese estilo sincretico que definira su inserci6n en el canon criollista. Asf, el abandono del entrecomillado de distanciamiento es indicia de un paso crucial en el proceso de producci6n de sentido de Ia narrativa gUiraldiana.
16. La supresion de datos costumbristas, que pertenecen al sistema expresivo del regionalismo literario, es caracterfstica de Ia elaboraci6n del relato-estampa gUiraldiano.
238 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
17. Las reescrituras interlineales, hechas con otro color de tinta, delatan Ia presencia
de una re lectura poste rior en Ia que se decide circunscribir e l efecto ac tuali zador
del presente hi st6rico. El presente se mantiene para presentar el hecho que se juz
ga "asombroso" (Urquiza, pdlido, el arriador alzada, avanza. El sargento mana
tea la cintura y su puiio arremanga la hoja recta) , y las acciones concomitantes
([ ... ] sabe [ ... ], tiene [ ... ]. dibuja [ ... ], se ejecuta [ ... ]), para reaparecer en el epfl o
go (e l general, rota su ira por aquella pasividad, se detiene). El efecto actua li zador del presente acompaiia episodios resueltos con modalidad dial6gica e n los que
e l narrador se reduce a hacer las acotaciones propi as del teatro escrito.
18. El verba "romper" asignaba a! caudillo el papel de " intruso". En Ia concepcion so
cial de R . G. -convencido de Ia bondad de las jerarquizaciones rfgidas-, el j efe de
este mundo es su "conductor natural" y ocupa "el Iugar que le correspo nde" ; pe
ro e l lexema axiol6gico que habfa surgido de entrada testimoni a un movimi ento
de compenetracion con un media humano, asf como Ia reescritura mues tra un re
troceso.
19. En las ultimas recscrituras , R. G . continua rctocando este campo lex ica l; pero fi
nalmente parece haber tomado en cuenta, mas que las posibles connotaciones de
cada te rmino, las re iteraciones (ya uso hembras y china -que vuelve a emplear en
e l cierre-). Notese Ia fa lta de Ia preposici6n "a" en un objeto directo que designa
persona, pues si bien se trata de un uso gramatical caracterfstico de l dialecto ru
ral, en este contexto connota menoscabo para Ia condicion femenina.
20. Agregando este adjetivo modal, el narrador subraya su adhesio n incondicional al
principia de autoridad. Mas abajo, se lee: pena merecida (vease n. 29).
21. AI suplantar y refunfuiia por refunfuiiando, olvido tachar y.
22. R. G. no entrecomilla el termino "arri ador" (tampoco el verbo "arriar") porque esa
realizacion fonetica esta demasiado generalizada en e l espaiiol d e Ia Argentina
(has ta e l punto de bordear Ia lex icali zacion).
23. La s intax is descartada, de predicado no verbal , podrfa ser el remanente d e un bos
quejo.
24. Pod rfa ser una errata, pero tambien puede tratarse de un ajuste a Ia normativa gra
matical (resultado de considerar "manotear" en su acepcion transitiva).
25. AI reemplazar un sustantivo a! correr de Ia pluma, R. G. enmienda el adjetivo pe
ro o lvida corregir el a rticulo.
26. R. G. tampoco entrecomilla este arcafsmo rural.
27. El narrador mira a los personajes del ambito rural desde afuera y no suele identifica rse con ellos empleando el discurso indirecto libre; pero aquf prete nde acom
paiia rlos en el asombro que producirfa Ia violacion de una premisa: el caudillo no pucde fl aquear. De todos modos, en ese contexto el discurso indirec to libre resul
ta un estereotipo artifici oso; Ia intriga de Don Segundo Sombra, en ca mbio, per
mitin1 a ! narrador-personaje un uso constante de este recurso, que terminara cons
tituycndosc como Ia ex presion mas cabal de una ret6rica del sincretismo.
ED/ClONES GENET/CAS 239
28. La diagramaci6n de Ia. ed. amplfa aquf Ia separaci6n entre parrafos (con un es
pacio en blanco que nose observa en los manuscritos) para destacar e l epfl ogo del
relato.
29. La implfcita evaluaci6n de los hechos que hace e l narrador a! habl ar de una pena merecida atenua Ia brutalidad del castigo.
30. El gerundio de poste rioridad -rechazado porIa preceptiva gramatical- reconoce
algun antecedente hispanico, pero se incrementa en el espaiiol escrito de epocas
con fuerte intluencia francesa y contribuye a poner un toque ga lic ista en Ia prosa
de R. G .
3 1. La eliminacion de datos supertluos para Ia economfa expresiva del relato-estam
pa es una constante de las reescrituras giiiraldianas.
32. Tanto en los Cuentos de muerte y de sangre como en Don Segundo Sombra (DSS, p. LVII), se reitera Ia supresion de manifestaciones consideradas groseras aunque ,
en su contexto, hubieran surgido con espontaneidad.
33 . En un trazado rapido, R. G . omiti6 Ia sflaba tide latigazos.
34. En Ia relectura, R. G. suele suprimir cuantificadores prescindibles.
35. Yease n. 4 .
36. La supresion de Ia disculpa explfcita y del tratamiento respetuoso concentra Ia
atencion en el caracter incuestionable que tiene para el paisano Ia razon de su pro
ceder. La reelaboracion expresiva no oculta el ras tro de un memorabile centrado
en ese acto de habla.
BIBLIOGRAFIA GENERAL
I. CRITICA GENETICA, GENESIS DE ESCRITURA Y TEXTOLOGfA
A.A.V.V.
1982. Avant-texte, Texte, Apres-texte. Paris. Editions du CNRS.
1985. I Encontro de Critica Textual: 0 manuscrito e as edi~oes . Sao Paulo, USP, Facultade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas.
1989. II Encontro de Edi~iio Crftica e Critica Genetica: Eclosiio do Manuscrito. Sao Paulo, USP, Facultade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas.
1993. Ill Encontro de Ecd6tica e critica genitica. Joao Pessoa, Universidade Federal da Parafba.
1995. Genese e Memoria. IV Encontro internacional de pesquisadores do manuscrito e de edi~oes (USP, 1994), Sao Paulo, Annablume.
2000. Fronteiras da Cria~iio. VI Encontro internacional de pesquisadores do manuscrito. Sao Paulo, Annablume.
ALBALAT, Antoine
1903. Le travail du style enseigne par les corrections manuscrites des grands ecrivains. Reedite avec une preface d'E. Marty. Paris, Colin , 1991.
ALMEIDA SALLES, Cecflia.
1992. Critica genetica. Uma introdu~iio. Sao Paulo, EDUC.
1998a. "Poder de descobertas", en Manuscritica (Sao Paulo), 7, Marc,:o de 1998, pp. 83-90.
1998b. Gesto inacabado. Processo de cria~iio artfstica. Sao Paulo, Annablume.
242 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDJOS CULTURALES
1999. "Uma experiencia transdisciplinar", en Manuscritica (Sao Paulo), 8, Ju\ho de 1999, pp. 59-65.
ALONSO, Amado
1943. "EI manuscrito del Fausto en Ia Colecci6n Martiniano Leguizam6n", en del CAMPO, Estanislao, Fausto, Buenos Aires, Peuser, pp. XXXVII-XLI. [Reeditado en ALONSO, A., £studios lingiifsticos. Temas hispanoamericanos, Madrid, Gredos, 1953, pp. 335-358.]
AMICOLA, Jose (comp.)
1996. Materiales para La traici6n de Rita Hayworth. La Plata, UNLP (Publicaci6n Especial No I de Ia Revista Orbis Tertius, Centro de Estudios de Teorfa y Crftica Literaria).
ANCONA LOPEZ, Tele
1996. "Edi~ao crftica", "Introdu~ao da coordenadora" y "Dossier da obra" de ANDRADE, Mario de, Macunaima, o heroi sem nenhum carater, 2a. ed. Paris-Sao Paulo, Cole~ao Archivos.
1998. "Manuscrito: dimensoes", en Manuscritica (Sao Paulo), 7, Mar<;o de
1998, pp. 21-35.
ANIS, Jacques et Jean-Louis LEBRAVE (edits.)
1991 . Texte et ordinateur. Les mutations du lire-ecrire. La Garenne-Colombes (France), Editions de I'Espace Europeen .
ANTELO, Raul
1994. "Espectros do texto", en A.A.V.V. (1995 , pp. 367 -376).
1997. Objecto textual. Sao Paulo. Funda<;ao Memorial da America Latina (Cole~ao Memo).
BARNABE, Jean-Philippe
1997. Felisberto Hernandez: une poetique de l'inachevement. These pour le doctoral (1992). Paris, Universite de Ia Sorbonne Nouvelle-Paris ITT, UFR d'etudes iberiques et latino-americaines, 2 vols.
BARRENECHEA, Ana Marfa
1983. Cuaderno de bitacora de Rayuela. Buenos Aires, Sudamericana.
1994. "La documentaci6n marginal para distancias de Susana Then on", en Filologia XXVII, 1-2, pp. 75-90.
8/BL/OGRAFiA GENERAL 243
1995a. "La evoluci6n de dos poemas de distancias de Susana Thenon", en A.A.V.V. (1995, pp. 377-383).
1995b. "Comentario de Ia ponencia 'Aux limites de Ia genese: de l'ecriture du texte de theatre a Ia mise en scene ', de Almuth Gresillon" , en Manus critica (Sao Paulo), 5, pp. 25-28 .
BECKER, Colette
1986. La jab rique de Germinal. Dossier preparatoire de !'oeuvre. Texte etabli et annote. Lille-Paris , PULISEDES .
BELLEMIN-NOEL, Jean
1972. Le texte et l 'avant-texte. Les brouillons d'un poe me de Milosz. Pari s, Larousse.
1979a. "Lecture psychanalytique d'un brouil\on de poeme: «Ete >> de Valery", en HAY, L., edit. (1979, pp. 103-\50). [Vease 1979b en 1.2. ("Otras lfneas crfticas").]
1982. "Avant-texte et lecture psychanalytique", en A.A.V.V. ( 1982, pp. 220-238).
1985. "L' infamiliere curiosite", en GRESILLON, A. y M. WERNER, edits. ( 1985, pp. 345-357).
BERGEZ, Daniel et al.
1990. Introduction aux Methodes Critiques pour !'analyse litteraire. Paris, Dunod.
de BIASI, Pierre-Marc
1980. "L'Eiaboration du prob1ematique dans La Legende de Saint Julien l 'Hospitalier" , en DEBRAY GENETTE, R. , edit. (1980, pp. 71-102).
1985. "Parano"ia-genese. Remarques sur l'identite des recherches en genetique textue\le", en GRESILLON, A. y M. WERNER, edits. (1985, pp. 259-275).
1988. "Edition critique et genetique" de FLAUBERT, Gustave, Canets de tra-vail, Paris, Balland.
1990. "La critique genetique", en BERGEZ, D. ( 1990, pp. 5-40).
1993. "L'horizon genetique", en HAY, L., edit. ( 1993, pp. 238-259).
1995. Gustave Flaubert: les secrets de "l'homme-plume". Paris, HachetteReference.
244 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
1996. "What is a Literary Draft? Towards a functional typology of genetic documentation", en Yale French Studies 89 (juin 1996).
1998. "Qu'est qu'un brouillon? Le cas Flaubert: essai de typologie fonctionnelle des documents de genese", en CONTAT, M. et FERRER, D., edits . (1998, pp. 31-60).
BLECUA, Alberto
1983. Manual de cr[tica textual. Madrid, Castalia.
BONACCORSO, Giovanni et al.
1983. "Edition diplomatique et genetique" de FLAUBERT, Gustave, Un coeur . simple. Corpus Flaubertianum I, Paris, Les Belles Lettl·es .
1991. "Edition diplomatique et genetique" de FLAUBERT, Gustave , Herodias. Corpus Flaubertianum II, Paris, Librairie Nizet.
CAMBLONG, Ana Marfa
1994. "z,C6mo se construy6 el Museo de Macedonia?", en Filolog[a XXVII, 1-2, pp. 121-132.
1996. "Estab1ecimiento del texto y notas" y "Estudio filol6gico preliminar" de FERNANDEZ, Macedonio, Museo de Ia nove/a de la Eterna, 2a. ed. Parfs-Madrid, Colecci6n Archivos.
CARELLI, Mario
1996. "Edi~ao crftica" de CARDOSO, Lucio, Cronica da casa assassinada, 2a. ed. Paris-Sao Paulo, Cole~ao Archivos.
CATACH, Nina (edit.)
1988. Les editions critiques. Problemes techniques et Mitoriaux. Paris, Les Belles Lettres.
CELEYRETIE-PIETRI, Nicole et Judith ROBINSON-VALERY
1987-1997 "Edition integrate etablie, presentee et annotee" de VALERY, Paul, Cahiers 1894-1914. Paris, NRF I Gallimard, 6 vols.
CERQUIGLINI, Bernard
1989. Eloge de la variante. Histoire critique de Ia philologie. Paris, Seuil.
CERRATO, Laura
1999. Genesis de Ia poetica de Samuel Beckett. Apuntes para una teo ria de Ia despalabra. Buenos Aires , FCE.
BIBLIOGRAFfA GENERAL 245
COLLOT, Michel
1985. "La textana1yse de Jean Bellemin-Noel", en Litterature 58, pp. 75-90.
1995. "Variantes et ambivalence dans Ia poesie de Supervielle", en Genesis 8 ("Psychanalyse"), pp. 73-89.
CONTAT, Michel
1991. L'auteur et le manuscrit. Paris, PUF.
I 998. "Une idee fondamentale pour Ia genetique litteraire: I 'intentionnalite. Une aplication au cas d ' un projet abandonne par Sartre d ' une piece de theatre sur le maccarthysme", en CONTAT, M. et D. FERRER, edits. ( 1998, pp. I 11-167).
CONTAT, Michel et Daniel FERRER (edits.)
1998. Pourquoi Ia critique genetique? Methodes, theories. Paris, CNRS Editions.
CONTINI, Gianfranco
1970. Varianti e altra linguistica. Torino. Einaudi.
COUSIN, Victor
1849. Oeuvres, quatrieme serie, Litterature, tomo I, Blaise Pascal, Paris, Pagnerre.
DEBRAY GENETIE, Raymonde
1980. "Presentation", en DEBRAY GENETIE, R., edit. (1980, pp. 7-13).
1988. Metamorphoses du recit. Paris, Seuil.
1993. "Du bon usage de l'exhaustif: l'Herodias de Flaubert edite par G. Bonoccorso", en Genesis 3, pp. 157-164.
1994. "Hapax et paradigmes. Aux frontieres de Ia critique genetique", en Genesis 6, pp. 79-92.
1999. La poetique flaubertienne dans les Plans et senarios de Madame Bovary", en Genesis 13, pp. 53-62.
DEBRAY GENETIE, Raymonde (edit.)
1980. Flaubert a /'oeuvre. Paris . Flammarion.
DERRIDA, Jacques, Michel CONTAT et al.
1995. "Archive et brouillon" (Table ronde du 17 juin 1995), en CONTAT, M. et D. FERRER, edits. (1998, pp. 189-209).
246 GENESIS DE ESCR!TURA Y £STUDIOS CULTURALES
DIMASCIO, Patrick
1995. "L' idole de !'oeuvre: critique genetique et epistemologie freudienne", en Genesis 8 ("Psychanalyse"), pp. 27-36.
DORD-CROUSLE, Stephanie
1999. "Entre programme et processus: le dynam isme de l' ecriture tl auberti enne. Quelques points de methode", en Genesis 13, pp. 63-87.
DUCHET, Claude
1980. "Ecriture y desecriture de I'Histoire en Bouvard et Pecuchet" , en DEBRAY GENEITE, R. , edit. ( 1980, pp. 103- 133).
1985. "Notes inachevees sur l' inachevement", en GRESILLON A . y M. WERNER, ed its. ( 1985, pp. 241-255).
1994. "Sociocritique et genetique", en Genesis 6, pp. 117-127.
ERHARD, Jean
1989. "L' hi stoire du texte, le texte dans l'hi stoire et l' hi stoire dans le texte : le modele des . Lumieres" , en HAY, L. , edit. ( 1989a, pp. 135-145).
ESPAGNE, Miche l
198 1. "Hi stoire d ' un articl e de Heine", en Revue de litterature comparee LV, I, pp. 11-29.
1984. "Les enjeux de Ia genese", en Etudes fran(:aises 20, 2, pp. I 03-122.
1992. "Pour une e pistemanalyse des etudes genetiques", en EtudesjiWl(-Clises 28, I, pp. 29-48.
1993. "Quelques tendances de Ia philologie all emande" , en Genesis 3, pp. 3 1-44.
1998. De /'archive au texte. Recherches d'histoire genetique. Paris, PUF.
FAGUNDES DUARTE, Luiz
1995. "Pnitica de ed ic;ao: 'Onde est<i o autor?" ', en A.A.V.V. ( 1995, pp. 335-358).
FALCONER, Graham
1993. "Genetic criti cism", en Comparative literature 45, I, pp. 1-21.
1995. "Le carnet de trava il , champ privilegie des etudes genetiques", en A.A.Y.V. (1995, pp. 385- 393).
FEDIDA, Pierre
1995. "Cahiers de Ia nuit" , en Genesis 8 ("Psychanalyse" ), pp. 15-20.
BIBLIOGRAFfA GENERAL 247
FERRAND, Nathalie (edit.)
1997. Banques de donnees et hypertextes pour !'etude du roman. Sous Ia directi on de Nathalie Ferrand. Paris, PUF (Coli. ecritures electroniques) .
FERRER, Daniel
1994. "La toque de Clementis, retroaction et remanence dans les processus genetiques", en Genesis 6, pp.
1996. "A Ia recherche de l'avant-tex te: qua i de neuf a I ' ITEM?", en Scrittura e civilta, val XX, pp. 349-355.
1997a. "Genetic Criticism in the Wake of Barthes", en Rabate, J.-M ., edit. (1997, pp. 2 17-227).
1997b. "The interaction of verbal and pictorial elements in the genes is of Eugene Delacroix 's Sultan of Morocco, en Word & Image, vol. 13, N° 2, "Geneti c Criticism", pp. 183-192.
1998a. "Le manuscrit pluriel et polymorphe, en Manuscrftica (Sao Paulo) 7, Marc;o de 1998, pp. 11-19.
1998b. "Le materiel et le virtue I: du paradigme idiciaire a Ia logique des mandes possibles", en CONTAT, M. et D. FERRER, edits. ( 1998, pp. 11 -30).
FERRER, Daniel y Jean-Michel RABATE
1995. "Presentation", en Genesis 8 ("Psychanalyse"), pp. 7-14.
FIEDLER FERRARA, Nelson
1995. "0 texto literario como sistema complexo", en A.A.V.V. ( 1995, pp. 29-43).
FUCHS , Catherine
1987. "Elements pour une approche enonciative de Ia paraphrase dans les brouillons de manuscrits", en FUCHS, C. eta!. (1987, pp. 73- 102).
FUCHS , Catherine et al.
1987. La genese du texte: les modeles linguistiques. Paris, CNRS, "Textes ct manuscrits".
GIAVERI, Marfa Teresa
1993. "La critique genetique en Itali e", en Genesis 3, pp. 9-29.
GRASS, Gi.inter
1996. "Creati on graphique et genese du texte" (Entretien avec Bernhild Bo ie) , en Genesis I 0, pp. 11-24.
248 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUD!OS CULTURALES
GRESILLON, Almuth
1985. "Debrouiller Ia langue des brouillons. Pour une linguistique de Ia production", en GRESILLON, A. y M. WERNER, edits. (1985, pp. 321-332).
1988. "Les manuscrits litteraires: le texte dans tous ses etats", en Pratiques 57,pp.l07-122.
1989. "Fonctions du lang age et genese du texte", en HAY, L., edit. ( 1989a, pp. 177-192).
1993. "Methodes de lecture", en HAY, L. , edit. (1993, pp. 138-161 ).
1994. Elements de critique genitique. Lire les manuscrits modernes. Paris, PUF.
1995. "Aux limites de Ia genese: de l'ecriture theatral a Ia mise en scene", en A.A.V.V. (1995, pp. 589- 601).
1998. "La critique genetique a !'oeuvre. Etude d'un dossier genetique: «Vivre encore» de Jules Supervielle", en CONTAT, M. et D. FERRER, edits. (1998, pp. 61-93).
GRESILLON, Almuth (edit.)
1988. De Ia genese du texte litteraire. Manuscrit, auteur; texte, critique. Tusson, Du Lerot.
GRESILLON, Almuth y Jean-Louis LEBRAVE
1982. "Les manuscrits comme lieu de contlits discursifs", en FUCHS, C. et al. (1982, pp. 129-175).
GRESILLON, Almuth, Jean-Louis LEBRAVE et Catherine VIOLLET
1990. Proust a Ia lettre. Les intermittences. de l'ecriture. Tusson, Du Lerot.
GRESILLON, Almuth y Michael WERNER (edits.)
1985. Le(:ons d'ecriture. Ce que disent les manuscrits. En hommage a Louis Hay. Paris, Minard .
GRUBRICH-SIMITIS, lise
1995. "S igmund Freud: les manuscrits de Moise", en Genesis 8 ("Psychanalyse"), pp. 179-191.
GUYON, Etienne
1998. "De I' importance en science des archives de Ia creation: quelques pistes", en Manuscrftica (Sao Paulo), 7, Marvo de 1998, pp. 55-58.
BIBLIOGRAFiA GENERAL 249
HAY, Louis
1981. "Genese du texte et etudes comparees", en Revue de litterature comparee 55, I, pp. 5-10.
1985. "Le texte n'existe pas", en Poitique 62, pp. 146-158.
1986. "Nouvelles notes de critique genetique: Ia troisieme dimension de Ia litterature", en Texte 5-6, pp. 313-328.
1988. "Passe et avenir de I 'edition genetique", en Cahiers de textologie 2, pp. 5-22.
1989a. "Critiques du manuscrit", en HAY, L., edit. (1989a, pp. 9-32).
1989b. "L'ecrit et l'imprime", en HAY, L., ed it. (1989b, pp. 7-34).
1990. "L'amont de l'ecriture", en HAY, L., edit. (1990, pp. 7-23).
1992. "Histoire ou genese?", en Etudesfran(:aises 28, I, pp. 11-27.
1993a. "L'ecriture vive", en HAY, L., edit. (1993, pp. 10-33).
l993b. "Les manuscrits au laboratoire", en HAY, L., edit. (1993, pp.l22-137).
1994. "Critiques de Ia critique genetique", en Genesis 6, pp. 11-23.
1995. "La memoire des signes", en A.A.V.V. (1995, pp. 105-113).
1996. "Pour une semiotique du mouvement" , en Genesis I 0, pp. 25-58.
HAY, Louis (edit.)
1979. Essais de critique genitique. Paris, Flammarion.
1989a. La naissance du texte. Paris, Jose Corti.
1989b. De Ia lettre au livre. Semiotique des manuscrits litteraires. Paris, Ed. du CNRS.
1990. Carnets d' ecrivains I. Paris. Editions du CNRS.
1993. Les manuscrits des ecrivains. Paris, CNRS- . Editions Hachette.
HAYMAN, David
1999. "Watt de Samuel Beckett. Accompagnement graphique: manuscrits et dessins marginaux", en Genesis 13 , pp. 99-113.
HOFFMANN, Dierk
1994. "Edition-rhizome. A propos d ' une edition historicocritique fondee sur le concept d'hypertexte e d'hypermedia", en Genesis 5, pp. 51-62.
JARRY, Andre
1985. "Qu'est-ce qu'etablir un texte?", en GRESILLON, A. y M. WERNER, edits. (1985, pp. 295-307).
250 GENESIS DE ESCRJTURA Y £STUDIOS CULTURALES
1995. "Partage de l'autor, Ia genese du 'Cantique de Mesa' dans Partage de midi de Claude!", en Genesis 8 ("Psychanalyse"), pp. I 01-124.
JAUSS, Hans Robert
1989. "Reception et production: 1e mythe des freres ennemis", en HAY, L., edit. ( 1989a, pp. 163- 173).
KENNEY, E. J.
1974. The Classical Text: Aspects of Editing in the Age of the Printed Book. Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press.
KRISTEVA, Julia
1 994. Le Temps sensible, Proust et l 'experience litteraire. Paris, Gall imard.
1995. "Brouillon d 'Inconscient ou l'Inconscient broui lie" , en Genesis 8 ("Psychanalyse"), pp. 23-25.
LANCE-OTTERBEIN, Renate
1995. "Quatre-vingt-dix ans de roman familial : Aragon , Quelle {une divine! ou Ia genese d'une scene d' . ecriture", en Genesis 8 ("Psychanalyse"), pp. 51- 71.
LANDOW, George P.
1992. Hypertext. The convergence of contemporary critical theory and technology. Baltimore-London, The Johns Hopkins U. P.
LAUFER, Roger
1972. Introduction a La textologie. Paris, Larousse.
LEBRAVE, Jean-Louis
1985. "Plaidoyer pour l'infonnatique", en GRESILLON , A. y M. WERNER, edits. (1985, pp. 309-319).
1990a. "Dechiffrer, transcrire, editer Ia genese", en GRESILLON, A., J. L. LEBRAVE y C. VIOLLET (1990, pp. 141-162).
1990b. "Representations cognitives et processus: l'exemple de I' ecriture", en VERGNAUD, G., edit. (1990, pp. 183-198).
1991. "L'hypertexte et l'avant-texte", en ANIS, J. et J.-L. LEBRAVE, edits. (1991,pp. 101-117).
1992a. "La critique genetique: une discipline nouvelle ou un avatar moderne de Ia phi lologie?", en Genesis I, pp. 33-72.
8/BL/OGRAFfA GENERAL 251
1992b. Genese de l'ecriture. Genese d'un texte: Flaubert, Gustave, "Hero-dias" [video-texte]. Paris, CNRS Audiovisuel.
1993. "L'edition genetique", en HAY, L., edit. (1993, pp. 206-223).
1994. "Hypertextes-Memoires-Ecriture", en Genesis 5, pp. 9-24.
1997. "Hypertexte et edition genetique: l'exemple d'Herodias de Flaubert", en FERRAND, N. (1997, pp. 137-154).
1998. "La production litteraire entre l'ecrit et Ia voix", en CONTAT, M. et D. FERRER, edits. ( 1998, pp. 169-188).
LE CALVEZ, Eric
1996. "La description focalisee. Un probleme de poetique genetique (a propos de L'Education sentimentale)", en Poetique 108, novembre 1996, pp. 395-429.
1997a. "La charogne de Bouvard et Pecuchet. Genetique du paragramme", en Texte( s) et Intertextes. Etudes reunis par E. Le Calvez et M .-C. Canova-Green . Amsterdam-Atlanta, rodopi , pp. 233-261.
1997b. "Description et psychologie: genetique et poetique de I' indice dans L'Education sentimentale", en CARDY, M., G. EVANS & G. JAKOBS (edits.), Narrative Voices in Modern French Fiction. Studies in honour of Valerie Minogue. Cardiff, University of Wales Press, pp. 114-142.
1998. "La description temporalisee . Un probleme de poetique genetique (a
propos de L' Education sentimentale )", en Poetique 114, avri I 1998, pp. 185-208.
LEJEUNE, Philippe
1998. Les Brouillons de soi. Paris , Seuil.
LEUMANN, Carlos Alberto
1945a. Edici6n crftica de HERNANDEZ, Jose, Martfn Fierro. Buenos Aires, Angel Estrada.
1945b. El poeta creador. Buenos Aires, Sudamericana.
LEVAILLANT, Jean
1985. "Postface. D'une 1ogique !'autre", en GRESILLON, A. y M. WERNER, edits. ( 1985, pp. XV-XXIV).
LEVAILLANT, Jean (edit.)
1982. Ecriture et genetique textuelle . Lille, Presses de l'Universite de Lille.
252 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
LOIS, Elida
1986. "La reelaboraci6n del capftulo XI de Don Segundo Sombra: Ia mitificaci6n de Ia sociedad paternalista", en Filologfa XXI, 2, pp. 213-226.
1988. "Establecimiento del texto y notas" y "Estudio filol6gico preliminar" de GUIRALDES, Ricardo, Don Segundo Sombra (volumen coordinado por Paul Verdevoye). 2a. ed. Parfs-Madrid, Colecci6n Archives (pp. XXIII-LXV, a-by 1-127). [2a. ed., corregida y aumentada, 1996]
1993. "La crftica genetica argentina y el proyecto Archives", en Boletfn de ALLCA XX e. -L'Universite de Paris X- Nanterre- , diciembre 1993, pp. 89-94.
1994. "EI proceso textual de Cuentos de muerte y de sangre, en Filologfa XXVII, 1-2, pp. 133-151.
1995a. "Orillas movedizas: Ia genesis del paratexto", en A.A.V.V. ( 1995, pp. 555-562).
1995b. "Louis Hay y Ia memoria de los signos. El movimiento de Ia escritura y las tensiones del proceso cultural", en Manuscrftica (Sao Paulo), 5, 1995,pp. l7-20.
1997. "La revoluci6n del hipertexto y las ediciones geneticas: un nuevo tipo de enciclopedia lingilfstico-literaria en el marco del cambio de paradigma de Ia episteme contemponinea", en Telos (Madrid, Fundesco) 50 ( 1997), pp. 133-142.
LOIS, Elida y Sylviane LEVY
1996 El capitulo IX de Don Segundo Sombra. Prototipo de edici6n genetica electr6nica. Colecci6n Archives CD-ROM- UNAM.
de MACEDO, Lino
1995. "Da natureza complexa da produ~ao de urn texto", en Manuscrftica (Sao Paulo), 5, pp. 9-15.
MARTEL, Jacinthe y Alain CARBONNEAU
1992. "Presentation", en Etudes franraises 28, I ("Les ler;ons du manuscrit: questions de genetique textuelle"), pp. 7-10.
MARTIN, Gerald
1988. "Establecimiento del texto y notas" y "Estudio filol6gico preliminar" de ASTURIAS, Miguel Angel , Hombres de maiz, Parfs-Madrid.
MARTY, Eric
1998. "Les conditions de Ia genetique. Genetique et phenomenologie", en ONTAT, M. et D. FERRER, edi ts. (1998 , pp. 95-109.
BIBLIOGRAFfA GENERAL 253
MAURER, Karl
1993. "Les philologues", en HAY, L., edit. (1993, pp. 68-87).
MELAN<;ON, Robert
1992. "Le statut de I' oeuvre: sur un limite de Ia genetique", en Etudes franraises 28, 1, pp. 49-66.
MENENDEZ, Salvio Martfn y Jorge PANES!
1994. "El manuscrito de 'El Aleph"' de Jorge Luis Borges, en Filologfa XXVII, 1-2, pp. 91-119.
MINGUET, Charles
1996. "Edici6n crftica" y "Nota filol6gica preliminar" de GALLEGOS, R6-mulo, Canaima, 2a. ed. Parfs-Madrid, Colecci6n Archives.
MITTERAND, Henri
1979. "Programme et preconstruit genetiques: le dossier de L'assommoir", en HAY, L., edit. (1979, pp. 193-226).
1985. "Avant-propos", en GRESILLON, A. y M. WERNER, edits. (1985, pp. I-XIV).
1986. Carnets d 'enquete. Textes de Emile Zola etablis et presentes par Henri Mitterand. Paris, Pion.
1989. "Critique genetique et histoire culturelle", en HAY, L. , edit. ( 1989a, pp. 147-162).
1993. "Genese de La faute de !'abbe Mouret" , en HAY, L., edit. (1993 , pp. 184-203)
1994. "Le meta-texte genetique dans les Ebauches de Zola", en Genesis 6, pp. 47-60.
1999. "Intertexte et avant-texte: Ia bibliotheque genetique des Rougon-Macqart", en Genesis 13, pp. 89-98.
NEEFS, Jacques
1985. "Page a page", en GRESILLON, A. y M. WERNER, edits. (1985, pp. 333-344).
1994. "La prevision de !oeuvre", en Genesis 6, pp. 107-116.
OLEA FRANCO, Rafael
1993. "Las modificaciones textuales", en El otro Borges. El primer Borges, Buenos Aires, Fondo de Cultura Econ6mica, pp. 205-211.
254 GENESIS DE ESCR/TURA Y ESTUDIOS CULTURALES
PEYTARD, Jean
1982. "Les variantes de ponctuation dans le Chant Premier des Chants de Maldoror (Essai d'analyse exhaustive)", en FUCHS, C. et al. ( 1982, pp. 13-71).
PONGE, Francis
1971. La fabrique du pre. Geneve, Skira.
RABATE, Jean-Michel (edit.)
1997. Writing the Image After Roland Barthes, Philadelphia, University of Pensylvania.
RASTIER, Franr;ois
1992. "Thematique et genetique", en Poetique 90, pp. 205-228.
REY, Alain
1996. "Du narcissisme a l'autopsie: le manuscrit en proie aux semiotiques", en Genesis 10, pp. 11-24.
REY-DEBOVE, Josette
1982. "Pour une lecture de Ia rature", en FUCHS, C. et al. (1982, pp. 103-127).
RICOEUR, Paul
1989. "Regards sur l'ecriture", en HAY, L., edit. (l989a, pp. 213-220).
SCARANO, Tommaso
1987. Varianti a stampa nella poesia del primo Borges, Pisa, Giardini Editori e Stampatori in Pisa.
1993. "Intertextualidad y sistema en las variantes de Borges", en NRFH XLI, 2, pp. 505-537.
SCHVARTZMAN, Julio
1994. "Una poetica de Ia autogenesis: Darfo Canton y el poema del cuento del poema", en Filologfa XXVII, 1-2, pp. 187-195.
SEGRE, Cesare
1995. "Critique des variantes et critique genetique", en Genesis 7, pp. 29-45.
STAROBINSKI, Jean
1989. "Approches de Ia genetique des textes", en HAY, L., edit. (1989a, pp. 207-212).
BIBL/OGRAFfA GENERAL 255
SEGALA, Amos
1992. "Editer Ia litterature latino-americaine et Carai'be: Ia colection «Archivos»", en Genesis I, pp. 161-166.
SEGALA, Amos (compilador)
1988. Litterature Latino-americaine. Theorie et pratique de !'edition critique. Roma, Bulzoni Editore.
STIEGLER, Bernard
1994. "Machines a ecrire et matieres a penser", en Genesis5, pp. 25-49.
TAVANI, Giuseppe
1988. "Methodologie et pratique de I 'edition critique des textes litteraires contemporains", en SEGALA, A. (1988, pp. 21-84).
TIMPANARO, Sebastiana
1981. La genesi del metodo del Lachmann. Padova, Liviana Editrice.
TISSERON, Serge
1995. "Fonctions du corps et du geste dans le travail d'ecriture", en Genesis 8 ("Psychanalyse"), pp. 37-50.
TRICOT, Andre et Jean-Franr;ois Rouet, edits.
1998. Les hypermedias. Approches cognitives et ergonomiques. Paris, Hermes.
VERGNAUD, Gerard, edit.
1990. Les sciences cognitives en debat. Paris, CNRS Editions.
VIDELA de RIVERO, Gloria
1984. "El sentido de las variantes textuales en dos ediciones de Fervor de Buenos Aires de J. L. Borges", en Revista Chilena de Literatura 23 (abril de 1984), pp. 67-68.
VIOLLET, Catherine et Claudine RAYNAUD
1997. Genese textuelle, identites sexuelles. Actes du Colloque franco-russe, Paris, 15-17 fevrier 1996. Paris, Du Lerot.
WALSER, Martin
1989. "Ecrire", en HAY, L., edit. (1989a, pp. 221-. 223).
256 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
WERNER, Michael
1985. "Genese et histoire. Quelques remarques sur Ia dimension historique de Ia demarche genetique", en GRESILLON, A. y M. WERNER, edits . (1985, pp. 0 277-299).
WILLEMART, Philippe
1988. "Le temps de Ia pulsion et du desir dans l'ecriture", en Texte (Toronto), 7, pp. 103-114.
1993. Universo da cria{:iio literdria. Crftica genetica, crftica p6smoderna? Sao Paulo, Edusp.
1995a. "De qual inconsciente falamos no manuscrito?", en . Manuscr{tica (Sao Paulo), 5, pp. 47-62.
1995b. "A propos d'un passage de I' Education sentimentale ou de que! inconscient parlons-nous dans le manuscrit?", en Genesis 8 ("Psychanalyse"), pp. 91-99.
1998. "Do manuscrito ao pensamento pela rasura", en Manuscrftica (Sao Paulo), 7, Mar<;:o de 1998, pp. 21-35.
1999a. "Da forma aos processos de cria<;:ao", en Manuscrftica (Sao Paulo) , 8, Julho de 1999, pp. 11-38.
1999b. Bastidores da cria~ao literdria, Sao Paulo, Editora Iluminura.
ZELLER, Hans
1988. "Presentation visuelle des manuscrits et desvariantes. Evolution et tendences dans !'edition allemande", en CATACH, N., edit. (1988, pp. 78-97).
2. OTRA BIBLIOGRAFIA CITADA
ALONSO, Amado
1965. "Un problema estilfstico de Don Segundo Sombra", en Materia y forma en poes[a. 3a. ed. Madrid, Gredos, pp. 355-363.
BAKHTINE, Mikhai'l (BAJTIN, Mijail Mijailovich)
1978. "Formes du temps et du chronotope dans le roman", en Esthetique et thiorie du roman (trad. de D. Olivier). Paris, Gallimard, pp. 235-398.
BARTHES, Roland
1966. Critique et verite. Paris, Editions du Seuil.
1969. "El efecto de lo real" (trad. esp. deN. Finetti), en PIGLIA, R., comp. (1969, pp. 105-205).
BIBL/OGRAFfA GENERAL 257
BECCO, Horacio Jorge
1962. "Apendice documental y bilbiograffa", en GUIRALDES, R. (1962, pp. 803-866).
BELLEMIN-NOEL, Jean
1978. Litterature et psychanalyse . Paris, PUF (Que sais-je?).
1979b. Vers l 'inconscient du texte. Paris, PUF. [Vease 1979a en 1.1. ("Crftica textual y crftica genetica").]
BERGEZ, Daniel et at.
1990. Introduction aux Methodes Critiques pour !'analyse litteraire. Paris, Dunod.
BORDELOIS, lvonne
1966. Genio y figura de Ricardo Giiiraldes. Buenos Aires, EUDEBA.
BORGES, Jorge Luis
1928. "Ellado de Ia muerte en Gi.iiraldes", en Sfntesis 13, pp. 63-66.
1953. El Martin Fierro. Buenos Aires, Editorial Columba.
BOURDIEU, Pierre
1979. La distinction. Critique sociale du jugement. Paris, Minuit.
1992. Les Regles de !'art. Paris, Editions du Seuil.
BRATOSEVICH, Nicolas
1980. Metodos de andlisis literario aplicados a textos hispdnicos. Buenos Aires, Hachette.
CaNDIDO, Antonio
1972. "A literatura e a forma<;:ao do homem", en Ciencia. e Cultura 24, 9, pp. 803-809.
CHANCIER, Yves
1989. Psychanalyse et critique litteraire. Paris, . Privat.
D' ALVIA DE GROUBE, Marta
1984. "EI manuscrito primitivo de un cuento de Ricardo Gi.iiraldes", en lncipit IV, pp. 125-141.
DERRIDA, Jacques
1967. De Ia Grammatologie. Paris, Minuit. [De Ia gramatolog{a (trad. esp. de 0 . del Barco). Mexico-Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.]
258 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
1967. L'Ecriture et La difference. Paris, Seuil. [La escritura y La diferencia (trad. esp. de P. Peiialver) . Barcelona, Anthropos, 1989.]
DOLL, Ramon
1927. "Don Segundo Sombra y el gaucho que ve el hijo del patron", en Nosotros LVIII, pp. 270-281.
FONTANELLA de WEINBERG, Marfa Beatriz
1986. "La 'lengua gauchesca' a Ia luz de recientes estudios de lingi.ifstica historica", en Filologia XXI, 1, pp. 7-23.
FOUCAULT, Michel
1970. L 'archiologie du savoir. Paris, Gallimard.
GENETTE, Gerard
1982. Palimpsestes, Paris, Editions du Seuil.
1987. Seuils, Paris, Editions du Seuil.
1994. L'Oevre de !'art. Immanence et transcendance, Paris, Editions du Seuil.
GINZBURG, Carlo
1979. "Spie. Radici di un paradigma indiziario" , en GARGANI A. (edit.), Crisi de La ragione, Torino, Einaudi, pp. 59-106. Republicado en Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Torino, Einaudi, 1986. ["lndicios. Rafces de un paradigma de inferencias indiciales", en Mitos, emblemas, indicios. Morfologia e historia. Tract. esp. de C. Catroppi . Barcelona, Gedisa, 1994. Se cita por esta edici6n.]
GRUNER, Eduardo (edit.)
1998. Fredric Jameson I Slavoj Zizek. £studios Culturales. Reflexiones sabre el multiculturalismo. Buenos Aires, Paidos.
GUIRALDES, Ricardo
1915a. El cencerro de crista!. Buenos Aires, Librerfa La . Facultad.
1915b. Cuentos de muerte y de sangre, seguidos de Aventuras grotescas y una Trilogia cristiana. Buenos Aires, Librerfa La Facultad. Se cita Ia. ed.
1952. Cuentos de muerte y de sangre, seguidos de Aventuras grotescas y una Trilogia cristiana. Buenos Aires , Buenos Aires, Losada.
1962. Obras completas. Buenos Aires, Emece. Se cita OC.
1972. Semblanza de nuestro pais. Mar del Plata, Escuela de Artes Graficas "Pablo Tavelli".
BIBLIOGRAFiA GENERAL 259
1988. Don Segundo Sombra. Volumen coordinado por Paul Verdevoye. Parfs-Madrid, Colecci6n Archivos. Se cita DSS.
HALLIDAY, M.A. K.
1978. Language as social semiotic. The socialinterpretation of language and meaning. London, Edward Arnold. [Ellenguaje como semi6tica social. La interpretacion social dellenguaje y del significado. Trad. esp. de J. Ferreiro Santana. Mexico, FCE, 1982.]
1987. "Language and natural order", en FABB, Nigel et at. (edits.), The linguistics of writing. Manchester, Manchester University, chap. 9.
JAKOBSON, Roman
1963. Essais de linguistique generate (trad. franc . deN. Ruwet). Paris, Editions de Minuit.
JAMESON, Frederic
1981 . The political unconscious. Narrative as a socially symbolic act. Ithaca, Cornell UP.
JITRIK, Noe
1968. "Ricardo Gi.iiraldes", en Capitulo. La historia de la literatura argentina. Buenos Aires, CEAL, pp. 697-720.
1970. Ensayos y estudios de literatura argentina . Buenos Aires, Galerna.
JOLLES, Andre
1930. Einfache Formen. Ti.ibingen, Max Niemeyer. [Formes simples. Tracl. franc. de M . Ruguet. Paris, Editions du Seuil, 1972. Se cita por esta edici6n.]
KRISTEVA, JULIA
1969. LJ]f..lEUMlKtJ. Recherches pour une semanalyse. Essais. Paris. Editions du Seuil.
LACAN, Jacques
1966. Ecrits. Paris, Editions du Seuil.
LECOT, Alberto G.
1985. En "La Portefia" y con sus recuerdos. Buenos Aires, Rivolin Hnos.
LE GALLIOT, Jean
1977. Psychanalyse et langages litteraires. Paris, Nathan.
260 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
LEGUIZAMON, Martiniano
1896. Recuerdos de la tierra. Buenos Aires, J . Lajouane & Cfa.
1906. Alma nativa. Buenos Aires, Arnoldo Moen y hermano.
1926. Hombres y casas que pasaron. Buenos Aires, J. Lajouane & Cfa.
LOTMAN, Juri
I970. La structure du texte artistique (trad. de A. Fournier y B. Kruse et al.). Paris, Gallimard, ·1973.
LUDMER, Josefina
1988. El genera gauchesco. Un tratado sabre la patria. Buenos Aires, Sudamericana.
LUGONES, Leopolda
19I 6. El Payador. Buenos Aires, Otero y Cfa.
MIGNOLO, Walter D.
I 978. Elementos para una teorfa del texto literario. Barcelona, Editorial Crftica, 1978.
1984. "Semantizaci6n de Ia ficci6n Iiteraria", en Dispositio V-VI, 15-16, pp. 85-I27.
MONTALDO, Gracieia
I 993. De pronto, el campo. Literatura argentina y tradici6n rural. Buenos Aires, Beatriz Viterbo.
MONTALDO, Graciela et al.
1989. Yrigoyen, entre Borges y Arlt (1916-1930). Buenos Aires, Editorial Contrapunto. Vol VII de Historia social de la literatura Argentina dirigida por David Vifias.
OLEA FRANCO, RAFAEL
1993. El otro Borges. El primer Borges. Buenos Aires, FCE.
ONG, Walter J.
1982. Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. Londres, Methuen & Co. Ltd. [Trad . esp. de A. Scherp, Oralidad y escritura. Tecnolog[as de la palabra. Mexico, FCE.]
BIBLIOGRAFfA GENERAL 261
PIGLIA, Ricardo (compilador)
1969. Po!emica sabre realismo. Buenos Aires, Tiempo Contemponineo.
PIQUEMAL AZEMAROU, Justin
1969. Ricardo Giiiraldes. Reportaje a Adelina del Carril. Buenos Aires, Ismae! B. Colombo.
I972. Carney hueso de Don Segundo Ramirez. Buenos Aires , Ismael B. Colombo.
PRIGOGINE, Ilya
1993. Le leggi del caos. Roma-Bari , Gius-Laterza. [Trad. esp. de J. Vivanco, Las !eyes del caos. Barcelona, Grijalbo-Mondadori , 1997.]
RODRIGUEZ MOLAS, Ricardo E.
1982. Historia social del gaucho. Buenos Aires, CEAL.
ROMERO, Jose Luis
1975. Las ideas pol[ticas en Argentina. Buenos Aires, FCE.
RONA, Jose Pedro
1962. "La reproducci6n del lenguaje hablado en Ia literatura gauchesca", en Revista lberoamericana de Literatura IV, 4, pp. 107-119.
SARLO, Beatriz
I 986. "En el origen de Ia cultura argentina: Europa y el desierto. Busqueda de un fundamento" en Seminario Latina-Americana de Literatura comparada. Universidade Federal do Rio Grande do Sui, 8-1 de setembro de I986.
I988. Una modernidad periferica. Buenos Aires /920- 1930. Buenos Aires, Nueva Vision.
1995. Borges, un escritor en las orillas (trad. esp.). Buenos Aires, Ariel.
SARMIENTO, Domingo Faustino
1845. Facundo. Ed. anotada por D. Etcheverry. Buenos Aires, Estrada, I 940.
SCHWARTZ, Jorge
I 976. "Don Segundo Sombra: una novel a monol6gica", en Revista Jberoamericana 96-97, 427-446.
262 GENESIS DE ESCRJTURA Y ESTUDJOS CULTURALES
TISCORNIA, Eleuterio
1930. La lengua de "Martin Fierro". Buenos Aires, UBA, FFL, Instituto de Filologfa (Biblioteca de Dialectologfa Hispanoamericana, 3).
TODOROV, Tzvetan
1981. Mikhail Bakhtine, le principe dialogique. Suivi de "Ecrits du Cercle de Bakhtine ". Paris, Editions du Seuil.
VINAS, David
1971. "Extinci6n y mito: Gi.iiraldes", en Literatura argentina y realidad polftica. De Sarmiento a Cortazar. Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte, pp. 240-243.
VINAS, Ismael
1955. "Gi.iiraldes", en Contorno 5-6, 22-25.
VOLOSHINOV, Valentin N.
1929. Marksizm ifilosofijajazyka, Leningrado. [El signa ideol6gico y lafilosoj{a del lenguaje (trad. esp. de R. M . Russovich de version inglesa). Buenos Aires, Nueva Vision, 1976; El marxismo y las ciencias dellenguaje (trad. del ruso de Tatiana Bubnova). Madrid, Alianza, 1992. Se han consultado estas dos traducciones.]
WILLIAMS, Raymond
1977. Marxism and Literature. Oxford, Oxford University Press.
ZIMA, Pierre
1985. Manuel de sociocritique. Paris, Picard.
1989. "Le sociolecte dans Ia fiction et dans Ia theorie", en Sociocriticism V, 2,
pp. 109-119.
ABREVIATURAS Y SIGLAS EMPLEADAS
A.A.V.V. .... ...... ... . .................... . . . ... Autores varios cf. .......... . ...... . .... . ........ .. .. ............. confr6ntese cit. ................. .. ................. . . . ....... citado, citada CMS .. ................... . . ........ Cuentos de muerte y de sangre . ........... .. ............................ de Ricardo Gi.iiraldes
CNRS ................... Centre National de Ia Recherche Scientifique .... .............. ................................. (Francia)
comp., comps ........ . ......... ........ . . . compilador, compiladores coord., coords ........ . ....... . . ... ...... coordinador, coordinadores C. y C. .............. .. ... Caras y Caretas (Buenos Aires), 1897-1939 dact . ....... . ....... . ............................. dactiloscrito DSS .. ......... . ......... Don Segundo Sombra de Ricardo Gi.iiraldes; . ..................... . . . en particular, ed. de Ia Colecci6n Archivos. . ... . ...... .. . . .... ..... .......... .. .... Vease LOIS, E. (1988).
ed ............. . ...................................... edici6n edi t., edits ... ...................... . .... . ......... editor, editores esp ........ ....... ..... . .... . .......... .. .. ... espanol, espanola et al . ......... . .. .... . . . .. . ....................... .. . . et alios FCE .... .... ......... . . ...... Fondo de Cultura Econ6mica (Mexico) FFL ........................... . .... Facultad de Filosoffa y Letras franc ................................ ..... ..... frances, francesa ibid. .. . ...... .. . . . .. ... . ..... . .... .................... ibidem ITEM .............. .. .... . Institut des Textes et Manuscrits Modernes .... ........... .. . . . . .... ............ .. .... ... . (CNRS, Parfs)
Los . ........... .. .... ..... Edici6n de Cuentos de muerte y de sangre, ... ... de Editorial Losada (Buenos Aires). Vease GUIRALDES, R. (1952).
264 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
ms . ............... .. .. . .. . ......... ..... manuscrito, manuscritos n .. .. . . . ... . .. ................... .... .. ....... . ......... nota OC ... .... . ...... ...... . . ... . Obras completas de Ricardo GUiraldes .. . .. ... .... . . . . . ..... .. .......... Vease GUIRALDES, R. (1962)
op. cit . .. ... . .... . ... ... .... .. .. . . . . ...... .. .. ... .. opere citato p., pp . .... .. . .. .... .. .. .. ... .. ..... ... . . . ... . .. . pagina, paginas passim . . .. . . . ..... ... . ..... . ... .. .... .. ........ por todas partes fa . ed .. . .. .... . ... ... Primera edici6n de Cuentos de muerte y de sangre . .. . ... . ........ . .... .. ... . ...... Vease GUIRALDES, R. (1915b)
PUF. .. ........ . .. . .... ... ... Presses Universitaires de France (Parfs) R. G ...... .. ... . ... . .. . .. ... .. .. .... .. .. ..... Ricardo GUiraldes trad . .... . . ... . .... ... . ...... . ...................... traducci6 n UBA . ... . ... ........ . .......... . .. .. Universidad de Buenos Aires
Anexo documental UFSC . .. . ... . . . . . . .. .. Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) UNAM .. ... ... .. ....... .. . Universidad Nacional Aut6noma (Mexico) Figuras U. P .... . ...... .. ........ .. .................... University Press USP . . ... ..... . . . ..... .... ... . .. Universidade de Sao Paulo (Bras il ) vol., vo ls ... ...... . ...... . ... . .... . . ......... volumen , vollimenes
266
\
GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
"-... -......,
"" " -,,
'"'-
;f·-;R_~ . L~ . 7 · ILc _,fl.~. (~ · .·.· I
'/:; ?, • -,EL CL iHA l t._~CL_j r . - - . I
J) ~ - '}.~ ('}-)
.:; ;LJ!c. f'LAt~c-r,,"f C'r)
... {. c twkli, ~. - k...:.t,Y '+ - ·~ ~))e&,t- '!!';;:<
• &> .::_ 4. vo.Jk:c~ w"'-7 f '1 -~ -.,;i'" ( yv.- .. .
I o _ [1.;..;,..,.,....,11 ..£~ (p 1
-~
'
Figura 1 Material prerredaccional : Manuel Puig, uno de los esquemas narrativos para La traici6n de Rita Hayworth. Cf. AMICO LA (1996, p. 376).
ANEXO DOCUMENTAL
Figura 2
. <; i :~ -vr {
•'! • l' ~ i : '0>-. ;- ..{1/>
:<~·-~- -~<r:, -~: --j·· ' ] ''
· ~ .• tiJ <::t ..:J
~
2
I • ~·-
~:'::! .... -...
• "'~ . '
'/ '
~ , J . ·'
{ ' < . . : ' ~-· " 1. . '' _-, ' t .· ' ' . ·,' ...... -
' ;;:_'·-- . ........ . . ~.· .
1";!. . . . . ' ~ .: . '"'
-~ . ~·
.. -_:1
J· '~ ·~·· :f .:} t j I _j
267
Anotaciones metaescriturarias: Julio Cort<izar, log-book de Rayuela. Cf. BARRENECHEA (1983, p. 211).
268 GENESIS DE ESCRJTURA Y £STUDIOS CULTURALES
Figura 3 Borradores: "Estreno", Leopolda Lugones. Vacilaciones, salidas truncas y reiteraciones caracterizan las textualizaciones primigenias.
ANEXO DOCUMENTAL 269
Figura 4 Borradores: "Estreno", Leopolda Lugones copia una version anterior reformulandola. Un pasaje descriptivo interpolado se expande por el dorso en blanco de Ia pagina anterior (fig. 3).
270
Figura 5
GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
Amarille6 Yiose Ia planta del pie desnudo; ni
pierna. HI flie afJareeie tlesAHEie flSF Elesaje; Ae sin se exigfa botas entre
kasfa alii rastro de suelas. Las aetas ersA I:IH i como se exigfa!. ..
los menesteres de ordenanza, i fl8F este Iss teAfa. Nadie se sorprendi6 ilfl~lies~Je ese rie pues- pues ese pie valfa un
implicaba una rie . Hse flie tlesHI:IEie effi Ele grs\·eEiaEI Stlffla eA
argumento en las circunstancias.
tales FHBFHeAtes. El sargento descendia. Cada ~
paso duplicaba Je 8ffiesgs~s s Is '"HeF!e l•ltleFB8 (?] era
~ effi I:IH riesge Ele FHHerte. HAerffies ~Desprendfanse grandes rocas
ees se ElesflFeAtlfaA, rodando con rebates in-Aguzado
mensos al fondo de Ia quebrada. Les feiEiesfla· el ojo par Ia ansiedad detallaban tes Ele gris feFFI:IgiAese , ¥eitttt con nitidez ~
an6mala tffifift todos los accidentes del terreno bajo los
piedras de gris matriz pies del caminante; ~ fedespatos ferruginosos ,
unas, otras as lunares les graAites crispides de f*:!flles rnulticolores;
las resbalosas rifionadas de cuarzo. La eaSJ3!l los areHiseas Ia ~ie8ra arenizcas
1:1Ht1:1esa Elel salitre llagasa las fltetlras. SetHe-enormes forme-
amari llosas (I) de umbelffera j aAEie l'eFFH , err~:~ gas, las ) aretas eft-eefafl
forma tB aspecto tB En· a Ia flisaEia I:IR traiEier esjfH Ele ff!Hsge./Echa-
La transcripci6n de este facsimilar de " Estreno" procura reproducir la espa
cialidad del manuscrito ( cf. fig. 4 ).
ANEXO DOCUMENTAL 27 1
X. Antipas y • invite lcs
g"' des• cour. des prin>
g"' officiers de son ar
lllC<' ex lcs principaux de
b (;"lilcc
< Hcrod~~~!..J.\.n~ip~> U_nfsSC!)i_cn sc prescme
il sc rcculc voy:\111 !:1.£rr>.di.as
(com me Ia g<"' Mariam
nc. H. se moquc des
Hcrodcs sa f•millc s•_:
ccrdotalc "' royalc.]
<q>
orgumcllt p' < ellc > t Autipas: Lcviti<JUC cc
n' est p•s dcfcndu.•
1' Esscnienlui prcdit que
<JI]ll'llll doit mourir •u-
Figura 6
f. 87 (7o8r). Pb n 1.
I. ~-~chxrous. forteresse, ville - paysage. - Matin. le jour ~e I eve ! brouillard
Lc roi Anti pas sur sa terrasse. - Un campcmcnt d' Arabes
a gauche II dans Ia plaine. C:waliers qui tourbillonncnt. Scs
inquietudes <Herodiadc tx Antipas.)
<cxpliqucr bjlcur situation - tx leurs antecedents.)
Anti pas redoutc lcs Arabes. - vengeant Ia fillc d' Arrctas. II attend Vitelli us II qui doit le secourir. Vit.cst en retard. (V lc
Vitcll[ius) ami de Gcrmaniws Etait l'onclc de l'cmperCIIr)' !son frcrc Philippe, lcs juifs, toutes sortes de danger.
Lc soir il doit y avoir un g• fcstin p' son annivcrsaire tX. -Pcu a peu Illes gens arrivcnt t<H. a Alii. *dcvallt dif!Jrencicr leurs iuquiewdcs) Troupeaux sur les pentes des collincs -
<Cc qui sc passe a Rome) tHcrodias lui rcmonte le moral. Ellc a des uouvcllcs de Rome Agrippa est en prison. - Tibcre trcs
mabdc II Conjonctures. - tfavorablcs- Leur situation red pro
que oc leurs antecedents. - Anti pas nc bande plus !cmzuycs I' un de /'autre
Les yeux d' Anti pas rcmarqucnt sur une des terrasses de Ia
ville, utlc jcune II fille - qu'il ne connait pas. t_sous un parasol a pompous. Elle ne fait qu'apparaitre
Hcrodias lui dit qu'elle lui prepare une surprise tou paralt u' y pas al/acher d' importance. M
<Cc qui lui dcplait c'est) Jean Baptiste. t* d'ab~ en parlenl Cll sous-cntendlls. Silcucc (t) tcxplication de cc qu' eta it t]can il prcchait <lc royaumc> tla VCIJIIC du rcgnc tdc Dicu, du royaumc des cicux' ! - tonnait contrc Hcrodias (I) Antipas lc gardc. il pcut lc scrvir. lin' est pas dangercu.x ...
!mc!pris d'H. p' son mari. hainc contre Jean. Jrc!netiquc' !orgucil so11 ideal ses modclcs' <M> tN. L' csscnicn intercede p' lui. !Ant. j11ible dcv[111Jt] Herodias brutalisc I' csslnien• t'P <Anti pas lui tqui a acwsc! ]call [ill]> puis sc radoucit fait entendre
ftl /'weuicu que Jean dcvrait s'cchapper. II fcrmcra 1\les ycux.
!Uu co11rricr precede Vi tel/ius. <(i0> mzuo11Cc sou arrivce prochai1u.
Edici6n diplomatica y genetica: Gustave Pl a ubcrt , Herodias. C f. BONACCORSO ( 1983, t" 87, 7081 ).
272 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
I. Bib. <EI sargento empez6 a descender. Cada paso era un riesgo de muerte. Enormes pefiascos se desprendfan, cayendo con rebotes inmensos hasta el fondo de Ia quebrada.>
2. ms. <El sargento descendfa. Cada paso era un riesgo de muerte. Enormes pefiascos se desprendfan, rodando con rebotes inmensos al fondo de Ia quebrada. Los fesEies)3atos Ele gris t'emtgi11oso (Aguzado el ojo por Ia ansiedad), se vefan con nitidez extrafia todos los accidentes del terreno bajo los pies del caminante; los fesdespatos ferrugionosos, los granitos crispidos de punstos multicolores; las resbalosas rifionadas de cuarzo. La caspa untuosa del salitre llagaba las piedras. Semejando ¥efftt amarillosas verrugas, las yaretas ofrecfan a Ia pisada un traidor cojfn de musgo.> 1
3. ms. <EI sargento descendfa. Cada paso era ttll riesgo Ele ltltterte (HII riesgo era Eie lt!Herte) (le arriesgaba a Ia muerte). E11orlt!es (lllffieHso2) 13eiiaseos (Pefiascos) se desprendfan, rodando con rebotes inmensos al fondo de Ia quebrada. Aguzado el ojo porIa ansiedad, "fflffitt (detallaban) con nitidez extrafia todos los accidentes del terreno bajo los pies del caminante; "'*' fe!Eies)'lates i'errtigi11eses, les gra11itos erisJ3iEies Eie flHIItes ltlttltieelores; las resealesas riiieRaEias Ele ettar~e (piedras de gris ferruginoso, unas , otras crispidas de puntos multicolores; rifionadas de cuarzo). La caspa untuosa del salitre llagaba las 13ieEiras (las are11iseas) (Ia J3ieEira) (las areniscas). Semejando amarillosas verrugas, las yaretas ofrecfan a Ia pisada un traidor cojfn de musgo.>
4. ms. <EI sargento descend fa. Cada paso le aFFiesgaea a Ia Ffluerte (~ ea) (duplicaba un riesgo de muerte). PeRasees se EleSflFOIIEifaB (Desprendfanse grandes rocas), rodando con rebotcs inmensos al fondo de Ia quebrada. Aguzado el ojo por Ia ansiedad, detallaban con nitidez extrafia todos los accidentes del terreno bajo los pies del caminante; piedras de -gH-5 (matiz) ferruginoso, unas, los granitos crispidos de~ (lunares) multicolores; las resbalosas riiionadas de cuarzo. La easfla Ulltttesa eel salitre IIEigaea lEis are11iseas. SeFflejEIIIEio afflarillosEis (eHOFFfles) ~·errugas, lEis )''tt fflttl5 (Eie Hffiselffera l'erffla) (Eie ttffieelifurffle asJ3eeto) efreefafl a Ia ~isatla HA traiEier eejfH Ele Ffltisgo ... 3
4.1. ms . <Las yaretas semejando si verdes, enormes verrugas, se ofrecfan a Ia pisada Stt (un) resbaloso cojfn de amarillento musgo, las secas, parecidas a cascaras de quirquincho redondos, constitufan toda Ia lefia del paramo, con su brasa de mortecina tenacidad i su exhalacion empireumatica de su ascua, sombreado por un !eve dejo de ambar i unas tanto ttflft!t como otras ofrecfan a Ia pi sad a Stt ( un) traido cojfn.>
ANEXO DOCUMENTAL 273
4.2. ms. <Las yaretas seffleja11Eio YerEies , ellofffles YerrHgas (e11orffles ~·e
t'ftlgas, si verEies) (redondas verrugas, si verdes), ofrecfan a Ia pisada un resbaloso cojfn de amarillento musgo, las secas, parecidas a cascaras de quirquincho redondos, constitufan toda Ia lefia del paramo, con stt erase Eie fflorteeilla te11aeiEiaEI i stt eJtkalaei811 effiJ3ireHfflatiea (su mortecina brasa y el sahumerio empireumatico) de su ascua, sombreado (corregido) por un !eve dejo de ambar i tanto unas como otras ofrecfan a Ia pisada (al pie) un traidor cojfn.>
4.3. ms. <Las yaretas, reEio11Eias verrttgas, si YerEies (ReEio11Eias i sefflejaH Eio ellofffles Yerrttgas, las )'ttretas, ettaHEio YerEies) (Las redondas yaretas semejaban, si verdes, lefia cuando) ofrecfan a Ia pisada ttfl--fOS-
8aloso eojffl Eie afflarille11to (grandes verrugones de amarilloso) musgo, las secas, J3areeiEias a easearas Eie EJttirEJtiilleko reEio11Eios (ya parduscas), eoflstitttfafl (formaban) t6Eitt Ia lefia del paramo, con su mortecina brasa y el sahumerio empireumatico de su ascua, corregido por un !eve dejo de ambar i tanto unas como otras o¥reefa11 al ~ie HB trai Eior eojffl (lubrificaban traidoramente su cojfn).>
4.4. ms. <Las redondas yaretas hinchaban, si verdes, lefia cuando ofrecfan a Ia pisada graHEies (enormes) verrugones de amarilloso musgo, las secas, ya J3arEitiseas (pardeando), ferfflasall Ia leiia Eiel J38rafflo (surtfan el combustible al paraje), con su mortecina brasa y el sahumerio empireumatico de su ascua, corregido por un !eve dejo de ambar i tanto unas como otras oi'reefa11 al 13ie till traiEior eojfA (lubrificaban traidoramente su cojfn).>
4.5. ms. <Las reEio11Eias yaretas ki11ekasafl , si YerEies, leiia etiaHEio ofreefa11 a Ia )3isaEIEI eRofffles YOffHE;OIIes Eie Elfflttrilloso ffiHsgo, las seeas, ya J3arEiea11EIO , Stirtlall el OOffiBtiStisle ( Eie OOffiBHStisle) al )3EIFaje, 0011 Sti fflorteeiRa 8rasa )' el saktifflerio BffiJ3iretifflatieo Eie Sti asetia, eorregi Eie J38F till Je,·e Eieje Eie afflsar i taRte tillas eeffle etras ltisrifieasall traiEieraffleflte Sti eojf11 .>
4.6. ms. <Las )'aretas efreefa11 a Ia )3iSEIEiEI sH ressEIIose eojfA, Eie afflarilleA te ffltiSE;O las YerEies , las seeas Eie leiiesa estrHettira,>
4.7. ms. <Vetas Eie HA afflarille Ele tartarojasJ3ea8aA las areAiseas (~) (areAiseas). Bfeftt Las yaretas hinchandose StiS YerrtigoAes (en verrugones) de musgo amarillento ltisrifieasall (lubricaban) traidoramente su cojfn-
5. I a <EI sargento descend fa. Cada paso duplicaba un riesgo de muerte. Desprendfanse grandes rocas rodando con rebotes inmensos al fondo de Ia q_uebrada. Aguzado el ojo por
274 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
Ia ansiedad, detallaban con precision anomala los accidentes del terreno bajo las plantas del caminante. Piedras crispidas de lunares multicolores o bafiadas de gris ferruginoso; farallones tremendos; rifionadas de cuarzo. Las yaretas hinchandose en verrugones de musgo amarillento, lubricaban traidoramente su cojfn. Cardones salteados con esbeltez guerrera flanqueaban el declive en una dispersion de asalto .>
6. 2a <Cada paso duplicaba un riesgo de muerte. Desprendfanse grandes rocas, rodando con rebates inmensos al fondo de Ia quebrada. Aguzado el ojo por Ia ansiedad, detallaban con precision an6mala los accidentes del terreno bajo las plantas del caminante. Piedras crispidas de lunares multicolores o bafiadas de gris ferruginoso; farallones tremendos; rif\onadas de cuarzo. Las yaretas hinchandose en verrugones de musgo amarillento, lubricaban traidoramente su cojfn. Cardones salteados con esbeltez guerrera4 flanqueaban el declive en una dispersion de asalto.>
I. Este pasaje descriptivo -que no aparece en Ia primera version- ofrece todas las caracterfsticas de una textualizaci6n primigenia. La escritura comienza porIa mencion de un elemento que se integra en una imagen visual decorativa ("feldespatos ferrugionosos") , pero se entrecruza con un verbo de percepcion que introduce Ia mirada de los observadores del descenso; se desplaza entonces Ia ubicaci6n de Ia gama ornamental hacia el final de Ia oraci6n. A continuaci6n, se suceden ensayos, vacilaciones y repeticiones lexematicas. Se transcriben entre parentesis las sustituciones de una secuencia tachada.
2· Tacho el adjetivo antes de haber concluido su escritura. 3· Despues de tachar estas dos oraciones, esta textualizacion incipiente se
expande por el dorso en blanco de Ia ]Higina anterior. 4· En 2a. se agrego una coma despues de esta lecci6n .
Figura 7 Edicion genetica de un pasaje de "Estreno". La tercera etapa y Ia cuarta transcriben los borradores de las figuras 3-4.
ANEXO DOCUMENTAL 275
:~· . :',! • .. .. l
.... ~. ! ~<
~.·~ · & ' ~/~4,
·~~·-
-····· ;:·;~ .
t ,· .•.
I • •:!
, , , : ~ I'
,, ., .. ,,.
.; ~ o I t ·,, ~ ·t,
' . ') \~ ' .... ,. •:\ \ '
I ,:;.: ,, ;} f I ~ :. ... · ~ f I
,'i'
Figura 8
.l
. • ' ,? '"f • ~. -
·i f
~ t 'l
7i.&-7·J;o
I
\ \ '·
Jose Hernandez: borradores de La vuelta de Martin Fierro. Anotacion metaescrituraria en el dorso en blanco de Ia pagina anterior (pasaje de la descripcion de Ia peste) .
276 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
.? U .~7-.Ct.--ld..d'--r f.:\,1-?~?~-1:. : "::<.!!! (<;1;;-c.:va::
j ~ P'---__;/ ~ ~
/ . ~ ·· /f! - . // '7!;:-" ~· . t>;r. ... t .-< / ~~ , ~c.- /hc:~t-- -4::'-t:._.c.,c..;:./~_:r
~ . ~~ (L_ __ .~ _;::--~ ~~cz.~ --, '\ c._/ I ' -· . ' •' ,....---.c--- / '
~. ~ t' (/ ~~ '· ;;;;_.#<..,.L4---<:_.? -z::;../.e-.~~
J..///. ~A? . / . / / _A? ~r. -~ ~~~.. c..--c..- C.~ ·cc.-c..c:.,o
d:/ ,· !1!~ - / . '_/ ~:__·<A.u-·•J ~-, ~f'=-~-.7 CJZ:•· · .# - -<"' /ZP. C.-;;:. r / t:_r_ _ _,,.
. ,.u~<-~_::,u_, __ , <( . y41' -- ::: ' . ~ ~. ~ A~:..-:, {.~,tri!.-~~:--".z;....c, .,...,....._/ c': • &-?..-<: -,2."'""7. :...~- ~- -
~ , -v if'<-::- --·-?- . ~ .........
. / :
\ )l_ ) ~ ' . ./ _,.,f. ~ ~ \ ~ .
Kr, <~ \ ~--\ '
~
\ · ~ . ~
Figura 9
' '
.·
Jose Hernandez: borradores de La vuelta de Mart(n Fierro. Anotaci6n metaescrituraria al final del canto del Hijo Mayor.
ANEXO DOCUMENTAL 277
~ ~--4 ~ ~ ~ ·""""'
~
Figura 10 Ricardo Giiiraldes: primera redacci6n de Ia Dedicatoria de Don Segundo Sombra.
278 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
, El patron, hombre fornldo de barba ~ordllla , noo daba las bue
n·u1 nocheo con sonrlaa eoonrrona~
-../- I f N 1 A v!:lr muchachos r:::; a ba1lar
) .
. I . d1vertlrae como Dlos mnndn. Vos fi&m1g1o r voa Pancho, ~d. Don
I
Pr1m1t1vo y ·los otroa;Fal1sarlo, Sofanor, Ramon,Telrno ••• , _ Blga~
y vnmos oacando .oompaneras.
l1n moment.o nos aent1roos empujadoe . de t.odaa partoa y t.uv1
rnos que h.acer
~~ Baja la
pnrn una carga. Y on verdad qu~
rnuJcr do in clntura J par:\ aqu ell :.• gonte qu., sola, en 1'atn111a o con
' -a l .:C' In comoanero, vlv\a la mayor pnrt.e del t1e;npo ee:parada de t.odo _
t rtlto hum9. no por vnrias l ogu.n.s .
Figura 11 Ricardo Giiiraldes: dactiloscrito del capitulo XI de Don Segundo Sombra con reescrituras de puno y letra del au tor.
r}[_
ANEXO DOCUMENTAL 279
.. ..... ___ ... . "-\ ·;~,
"---- , \ ________ ~ --/--,_, ,.
( __,
------------
~Ar
Figura 12 Alberto Gtiiraldes: ilustraci6n para el capitulo XXVI de Don Segundo Sambra de Ricardo Gtiiraldes.
280 GENESIS DE ESCRITURA Y £STUDIOS CULTURALES
LA FUNDACION MITOLOGICA DE BUENOS AIRES (!MAGIN ADA CON NINGUNA IMAGINACION POR J.L. BORGES) (i, 1926?)
LA FUNDACION MITOLOGICA DE BUENOS AIRES (1926)
Manuscrito Lowenstein (l1926?)
I. 1, Y fue por este rfo con traza de quillango 2. Que doce naos vinieron a fundarme Ia patria? 3. Irian a los tumbos los barquitos pintados 4. Entre los camalotes de Ia corriente zaina.
5. Pensando bien Ia cosa supondremos que el rfo 6. Era azulejo entonces como oriundo del cielo 7. Con su estrellita roja para marcar el sitio 8. En que ayun6 Juan Dfaz y los indios comieron.
9. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron I 0. Por un mar que tenia cinco lunas de anchura II . Y aun estaba repleto de sirenas y endriagos 12. Y de piedras imanes que enloquecen Ia brujula.
13. Cavaron un zanj6n. Dicen que fue en Barracas 14. Pero son fantasias de los gringos de Boedo 15. Lo de los cuatro ranchos noes mas que una guayaba. 16. Fue una manzana entera yen mi barrio: en Palermo.
17. Una manzana entera pero en mila del campo 18. Zamarreada de auroras y lluvias y suestadas. 19. La manzana pareja que persiste en mi barrio: 20. Guatemala Serrano Paraguay Gurruchaga.
21. Un almacen rosado como rubor de chica 22. Brill6 y en Ia trastienda lo inventaron al truco 23. Y a Ia vuelta pusieron una marrnoleria 24. Para surtir de lunas al espacio desnudo.
29. Una cigarreria sahunno como una rosa 30. La nochecita nueva, zalamera y agreste. 31. No faltaron zaguanes y novias besadoras. 32. Solo falto una cosa: Ia vereda de enfrente.
33 . A mf se me hace euento que empezo Buenos Aires: 34. La juzgo tan eterna C<Jm() el agua y el aire.
Figura 13 Edici6n genetica de un poema de Borges.
1929
I. l Y fue por este rfo de sueiiera y de barro 2. que las proas vinieron a fundarme Ia patria?
4. entre los camalotes de Ia corriente zaina.
6. era azulejo entonces como oriundo del cielo 7. con su estrellita roja para marcar el sitio 8. en que ayuno Juan Diaz y los indios comieron.
I 0. por un mar que tenia cinco lunas de anchura II. y aun estaba repleto de sirenas y endriagos 12. y de piedras imanes que enloquecen Ia brujula.
13. Prendieron unos ranchos tremulos en Ia costa, 14. durmieron extraiiados. Dicen que en el Riachuelo 15. pero son embelecos fraguados en Ia Boca.
18. presenciada de auroras y lluvias y suestadas.
20. Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga.
21 . Un almacen rosado como reves de naipe 22. l>ri116 y en Ia trastienda con versa ron un truco; 23. el almacen rosa do florecio en un com padre 24. ya patron de Ia esquina, ya resentido y duro.
25. El primer organito salvaba el horizonte 26. con su achacoso porte, su habanera y su gringo. 27. El corral6n seguro ya opinaba IRIGOYEN, 28. algun piano mandaba tangos de Saborido.
30. Ia nochecila nueva, zalamera y agreste.
!
ANEXO DOCUMENTAL 281
LA FUNDACION MfTICA DE BUENOS AIRES (1964) FUNDACION MITICA DE BUENOS AIRES ( 1966)
1943
27. El corraljln seguro ya opinaba YRIGOYEN, (*)
Ill. el desierto. La tarde se habia ahondado en ayeres, \ t. los hombres compartieron un pasado ilusorio.
I' ) Yariante ortografica desde 1954.
1964/1974
5. Pensando bien Ia cosa, supondremos que el rio (*)
II . y aun estaba poblado de sirenas y endriagos (*)
14. durmieron extraiiados. Dicen que en el Riachuelo,
18. expuesta a las auroras y lluvias y suestadas.
(*) Yariantes desde 1964.
282 GENESIS DE ESCR/TURA Y £STUDIOS CULTURALES
·.>~: ,.."'-(. '- "" r . - ·· ;~ ~~ L.; •• ,"{ ' ,._,') ~ • .i .. _ __ ;r~ "<.,t~---·
... . ' · .~ '"·'',· '!•-.·.-' :· '"':r •. J' • ·1 .(3 h~ • .... ~
......... t:;-·)"···C .... ~ .. . ·- .... !.. .M.~-J- ·-,- \'ii\;J- • . • . . ' . ~
( ; ... ;...·, j ". J.: ,.., . . . ' "'"".,.,'-"" l~""l'f\A(If, r•r J. L: O.~J•1
(. j ~ )Hr uT' too co11 Tr ... 1. ... A._ 'l"'n ...... ,_..,
D-o.u. d. C.l 1\ ... 0 J ~ini,ron · ' T"'" 4 "-r ""' 1 ... ~ "'T.;...: ?
. I,...'"""' ... '· J
T,..., ~.c s '•J ~ ... ,, .. iT,1 'tli"T"~•t
f' ~ Trc. I •J P. rr-(. ti i .( f d.. !...._ (' o rr: ... ,I;: 1. 4 ;, ... I
'?-'ilJ"'-"d<t (,. ;., 1.._ Co f"'- SIA]t"'dN ..,.~ 1 ... tl rl G
E,.,.. ~1. v.l t. 9. tr\"lonuJ ce.,.,.. • ori "'" J. d.. I c;, 1.
Con .... uTrt\l;T,.. r • 9 ... -p .. , .. \N\ "'r ( ._,... ,I 'iT;,
"£". 1'"" "''I ".,. ' J """ '""'? t-.'l. • \o; It\~; a: J Co.,.,_; .tr (l",
J..o ci.,. Tv . •J i!A(. "'i I \lo.._l.,., 1 4\r&J "';' A.rr\ '--."*"
'Po,. "" ""'1\r i"' T. .,,' .. c;,. rt '''"A) .\. ln(hl""-
j 01 .. "· (/ T ... ~" r:• ;.It "1. .!., Ji r, n "-' 'I II"\ 1\f'; A j• J
~ <h pi,Jr ~J '""" --"') 1"' " /, 1 ""' (J ~ 1.., (,.r; 1 .. 1.._,
c~~-...., .. ·,.." I I) • ~" -'2.~1\?on. )/IC.C:f\ 11&.( 11•( ,,
'?~ 1"0 t•" - ,• 1 A."l I ~I# #..I ol.. I. J
J..o ~ lnJ Cl• ..,Tr ~. t.," ch.,
~. · '·!
. -p.JI, Ul'l"
Figura 14
\n A"'~AJ\C...
" -(niH.._ t•
~r;"j"' d,
no .,
.,;
' ,.. "J
t..:rti.
f) • rr" t" t
~.d .•.
. ""' , .. 1
:)".1"(,"·
'" ."P.,.Icr ....
Jorge Luis Borges: "La fundacion mitologica de Bue11os Aires". Manuscrito de Ia primera -versj6n documentada (Coleccion Loewenstein, Charlottesvile, USA).
ANEXO DOCUMENTAL 283
r · , ..... ··-·· .. ---- -·· ···" ... .... ·· ··.... ·c 1 · (I... · ·• ... _C"!' ·"""'·"' ·~,·· ;1·., .• , .. :c·· .. , , .. . , . .. '. ~-:.iii";:<·':"-.,. ·f.·t> !E. . ; '·. ,.._¥·11·"·-t,· :\·.~:,~:~:,· .. :.·.· .. i, · ] ~ .. : . L ~..,/.,, r/··.J.'' ;;;-_v;; """" ""._"'"1:~ .. 10 .• . •I' "x.,.f... ,.. 'l I
·1... 1 ;·..t,., "'"" "' ~ ... ~~'"f t ,.,. .. ~..,. tr r,,.. vt .,,,/ '.~, ·--f -... . ' . · .. ~ . ·J
j ' ':./..~ :I"'UT.J ...,.J.""V "Z.v{ "''~/ ....,Vll l'l'»w,(.,., ' • ·
'/' .,.J..tl" . . •. . ·! • .• : ·· t I I --- -'"- • I ~· , ~'O 'il .
a n.,r •• J "~' r. ... ,~!,·;~~~- ~-·-~·,: : ffl:!.:,~~.~~~.;-i~:.::,: I \ I : . . ; ' . : 1. • ~ . ~ . . • ' I
:: I."' .... ,.., ... ci .;, .t. 4<U h4 c ,j ..... :+' ,.Y;. 7& " • .t ... ',~--,· ... : f."' '•4 : 6;., ·''"" /"'~ ·· 1 1
:! 4•/'•,rT ... r 1 :. , :· . f..,...Jr..~.;~ . t.-.p,..c14 . )" j' /,·.(r,.,n 1./Ar(\r /~,._ · .i'HttorT...,/i/"'/. f., J,j.• _ l.CJ~ }-.f,..~,.·~A ;, .. L4:r..:, or . :.-~u..~ .j·
/,.,.r ... ,...y . .,t,.,.~ 1/ • ..,.,,... ;"' ,·,, _,,..,,. 1~/,·cl-./. . ; -"; ;· . ~ ~.t~ cri.t·~·~ f J'';.i-.}'-~· }"""'"/ ~Ctp•.,/Ar'l•·f ,._,r,.,,., ,41 .111 ..-1'-4 T(-f!'_"""'"''fT"'\r/...:1 ~-~I< .r."'"' ·.f,"A~I .. ,L-f.TA.I'I .• ~~""
! 1
J l,·,;. .(.,r,..,, :'r,. ..... ~ l>·, AI IY_!::_!::._I'.!~:!.::!..., ; • !· i : <J ·' r,',.,·,.;r.._. /..,,./. <-• '-d"n •' T • £ ~ I 'I r• • r ~ · ./. / • • · ' / / " '
• ., ' /. "' , CJ r-..4 • -•-'!:..~.!:-....!..!..::.'.!- !.!l:"!...:.....::.:..'!.. --~___.::.~:.!.~"'...!.'~ ·"'"-. ''l-"~ 1 c: "'~.' "
1.\ "•"/'' ,.,.c,. ... :_j.c.__.lf''-':'-:. !..'-l!.!.j!_~J. . ...,y. .. :'-..~!:f'l.j~~ ... ':!'.!_'!". ./!J::.__~~'-.d-.~• l )ur..! I~ f~~ : .,·,; .: r,..r•;l ... f . ' . ' -, I ·j I • • ... . /' ' ...,..-- ' ~ '
• lilT,,. • .., !, ·.~=---=: .. ~.\.. _'.,! ltU.tY...._ 110 ""'r '","}'-" lfl) ... /'•·- :y ... .. ,4 ... --. . ~0h•f' :.U1 .r. .. yl, ;d.I.Ut ... I+'· t'?··r;J ":!~'!...;.'!.'-.~ .. __ !~" .':.~.·- ··":-< ~r.r<. i···::.;i:'!..!:J t~·JI.,,_~ __ y. , .... ~ :. :· ·:. :<. ·.· . r'71J..( '""" J ..... tr.J.A"' AI71J"f ... If ~~~~IICt, l) ~ ct~o.ll,,.."w:;?~~l)~ ·~.·- ~r~~ .. ·
l v~r .tn ~~~. • In,,.,,. r. .. / A.t. Con I Ull /, ·r .. · L(l/1 /..._ """' C.l ~/·.~ ,· ~ ~". f&( ~IJ 7'• ~: .. ,! :/~ nr •• ~r-· ~ /~"'" J; .. ; ••• ,;,; JtL'\, ,;,r. "'/"'" ." )~~ _Y 1~ : ;«.,,.,;.~ -1< . t~n i•'! ~n,!_J~ ·· .f "t." h~J', ;i~.f~/~.~7~ lf~·41 ~! : /•;..r•r.,<;.,~,+ !!...{'! ,,..,,/, ... T. , ... , ,r...,,·fj.-..tr~o ::/. ~n).,·,./r..,Jl_f-,;,~:/(, 1~1t'".J,,. ~ ..... ,. •. : ~I ; ... A 1 u •• . ' ' ' '·-' r"i•t .. 'IT..(= j~ j .. ,. .... r,~.A.. ~ .. ~ . ; ·· · i· ~ :r .. ··~ · :,, ·· · ··i .. . .... , .. .: ..
'1.'/·Xu.t-~,;:~j~~!~'.!~.... ::';! ' .. \ ;,·: ::. : (:i :.:·j:.:·-: ... '"J' Jl.t. v~u.~..._~;;. J. v,"'"J4 l't...,rtAr•••> ltt4 . ~o,..: ~~~<"f l .A'~tj."~ 1,. ,~. (• . ! ·~~.n ·{/;1(·•1fJ.. ;
; JJ. -4 ..... /.,A~)< { c ,,,..~.., ·~"' J. '· "'~ ,._.., 4• . ~d.~·['{· .. 4~r;:·y• 1i. /•.o~;:~r·f"; \ .. . !,uf r • .!. . ,r..._ , ..... ,.. r ... l;/~ j it .. ... ,J~ .. .1. : '·;< :J·;-- ~~~ :•• r:'-::- ·i' f.tt~'>\:~·.
lun , 1 1""J•, •• , ".' -1u .. ,.. Jf ./ .... . ,~,.,_.,.r ... , /,Jj. . . i j , 1 k t.;.p·,;. '1":· F· ·: ~· :d·. :;~:-:·~ I·. f•n"- /n••orr~k.I~JJ} /'l/,rz.4<A< ~'I '•/u·'/r·/.,,.1
,.'/,; t, · '!'"~l.!.j . ~l!'.r/J~. l/i. ~ ' :. I ! . l ' ; , ' ' ' • • • • I !'• ' I .. I . , ' X ' I .... . 't ,..(,-~ .... ,,.. .. ,.,... t.A.f'J, CI-... ~11\V•I#/,~ , t~1.t,..IL e.ttt /,«'~••,,.i •. --J.'\' i~'""rr.,!,· / .... lj1 u·~.,,cJ ~(),c.... . ~:...'>;"r .. 1 c,{•~~lt · ( ~"~~~ .. ~ ·
I ././. , , , . , I (.~.l.t.;,IJJ , ' .r, .. ,'-1.£. :. , nJ-,"r~\., ,(.,..,.,~,, (../ . t,t•}•l' f "1'"' .. 1' t .. ,lh• II}A"t"r.fff-.,.•' l.! ~ ~.' • .,•~\,·:·: ' . ~. · r 7 :; .t.,,..~. · ~., ... J, '-1'<-IT.'l •. ;•'• t<'•~_.,.,,.,J., ·,.., t i.t.t ... ll.. ; t ... ,.-'.1,~ JJ. i~.J,.,.,Iio
I I. '· . ' . . I I . . :J• I I I. \ ,. •
, '· I, "• :' . , : , . ! I , I · ; : ;/ <•t 1' I~ ; -: : u,..t·,~·;
l !1+4. -<lt.fflor.-14.1//-./ j•rAu•J.- .UII.-, 'lw(v.,,••(•:, .£ ll14•ifr .. ;1:SL<rA•t"- "-.;;~::.: •lt ... tl. ' • • • ' 1 ' ' • 1 • I f., j ' ' 1:.: ••_jl .,
1,,.T .. ,,, J ..... t,'"''' .... ~ ... t- 1 •h «sot .. '":JL._ , .. t . .t,,_, .. T .... l"'r'l"' .:t. .-.,a.,s ..... "'\· , , •·· ~ ...
I 1 !i!•t"''t. ' }~r Ni,_r,, ,,/... '~"" ~h tL~tAtiT•• i.~llia~:lo.;t(~:~)~.d.~~ .. :·~Jdt,L:f I.' I ~ ' J l I ; 't'•,., I ' j ~, .. , •J} ',:f. · t-~· '' ·A J --,.: ~~t:·:- ; .
\ l 'j/o~, i,111 .. ,r./d.J r•r.i •• .J. . "" :~~;~· ·i~,. •. ;J, !l :~~-./rc. 1i~}'~~~~.~ .. ~.rL,I!J·:~;1;.1· .~ • I ' • j ' ; ' I +I /, ' ' j I i' ' 1: ~ ', .1' : " .• ' .· .• wr.f lL 'IL' '~ .,""'· ·I ; .. t•hl u•~"tl.l. ' -:· '"·•~rc r ............. ~+ ·. · • l ... t.,'~
.. ·,.,:~:;.,.~,~~· "J'~J.)l..'"!'· · N.1· I~ /or• ... l,: <t ... 9i 11r. l Lt y: ~~· i~ ~~-! '•l•l~r,,~,~~·~ . J .. ·.;~1•1,;~
I' ., / . ' {'I I.'} . '} i ' ' . I I ' \, ~ I ' J ' ..... , . ' \I • 1•' ..... 1 l d<loo ' ! • i ' ' : , : · j'. :·.1 · 1 · 1"~1·"•,•·~· "'""\·-· AI•}•~· &I& 44,l lldf ;r, , l ,> I I , 6 , 1 \•, , ,
} •••.• L /.II. L' ~~·· L '1. ! .L '" su.~; •. !J..:r ,/,_,.,r. (.1··,· ·'1 ~ ·l' ' "'''' , .. , .,.,.,., r~;.J;.!I //! 'ltr..:··· r ....... Ll'"l JJ'': 1 • ••. ' , .•• ·j::1
1".\ • ~ · I jl 1·:,•::. 1.1
IL /.' ,,-r•.•f•"• · · 1-1 · · • i ' 1 "r";,· ..... l,, ._ .• , .. , .. ,;, ... , ••••• •1\ f J.#,.. (( 1 0 ' 1 ' , , l I I , ' , I ' ' , -1 J !'! IJ,,.r.,) .4f.!_;1!_"_!"..!::......._ tl. ~~" •• /tf ... (,»u~eJ.) ~ /.,<!# '"!/ ... , ult u4,1• v. !'j~ j t!!""' •'{"'' {",f.l,.1"a, •. '•• '•~'• /-., ' ' ' , '1""'-j ' • • 1 I • I I • I I • ;II • • l ~~
1.1 «'C. (.~~~· <f• + ;•.1#4/•)l ~.,.. ' UftJ uj/;,J .... J • r .. :,,_ ,,. 1J .. ,_, C:"'~" - 1 ,..~~v_f,-.llt r.1._.. ~. · tl,('; ':"l.•l'.t41.••,
.!.,.,/..~, "'r,.., I . , .. J I W.tr wJ· ' , I I I · ' •. · , 'fl · .. . J ~ •. .. . •:t.,·J, .. r. :;. cl#,. ... !l,;'r •• <l~ ; .. ~ *tl~,,. ; .. ~ l,~ ... ~"·!!~'"'i .. ~-.~. ; ·,~~ .. ~~~ . ... ,,; 4•.~-~·.
l). 0 ' ,,_., ... ;,,!J, f• '<~• ( }'-!'• ( J," T(~, 1 -/· ;,.'"~ :"') l• 1•t. T.,/.-1 . It··' AAfo v;.,.,.~ ! •• t ....... ,, .. "•L,/!'11':-'; 7. . . , . , ~· ~~~. ,._ .. ,,~/,,. .~,. "'..: t- .. "'~.tw ... ,r-.-4~·r .... ~.!:'~",L"'.-:.t'.(~!.~!,.;>,.~ .e.:,.,,:e-}:M<t~.w .... 1L4ot,t:>~
Figura 15 Jorge Luis Borges: manuscrito de La doctrina de los ciclos (Colecci6n Francisco Gil, Monte Grande, Provincia de Buenos Aires).
INDICE
I. MARCO TEORICO, METODOLOGIA Y CAMPO DE INVESTIGACION . ................... .
I. La crftica genetica. Objeto de amllisis y metodologfa .......... . 1. 1. La fase heurfstica: dossier genetico y ediciones geneticas . . . 5
1.1.1. Ediciones facsimilares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.1.2. Ediciones geneticas en soporte-papel . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1.3. Ediciones geneticas electr6nicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2. La fase hermeneutica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2.1. Genesis y poetica de Ia escritura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2.2. Genesis y linglifstica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.2.3. Genes is y psicoamilisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.2.4. La sociogenetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1.2.5. Hacia una epistemologfa de los estudios geneticos . . . . 39
2. Genesis de los estudios de genesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3. La crftica genetica en Ia Argentina y en Latinoamerica . . . . . . . . . . 48 Notas. ... ....... ..... .... ....... ....... . .. . ..... .. .. . .. 6 1
II. ALGUNOS PLANTEOS TEORICO-METODOLOGICOS 71
I. Dispositivos sociosemi6ticos para el amili sis de variantes . . . . . . . . 71 1.1. Variantes en el componente ideac ional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
286 GENESIS DE ESCRITURA Y ESTUDIOS CULTURALES
I .2. Variantes en el componente interpersonal. . . . . . . . . . . . . . . . 77 I .3. Variantes en e l componente textual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
I .3. I. La estructura generica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 1. 3.2. El sistema expresivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
1.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 2. Proyecciones hermeneuticas: los papeles de trabajo
escritura l como "lugares de contlictos discursivos" . . . . . . . . . . . . 87 2. I. En tram ado de sociolectos e interacci6n soc ial . . . . . . . . . . . . 90 2.2. La elaboraci6n de Ia "clave lingiifstica"
en los Cuentos de muerte y de sangre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 Notas .. . ........... . . . ...... .. .... . ... . ... . .. . .. .. .. .. . 97
III. ESTUDIOS GENETICOS ....... . ....... ....... .. ... 103
"Construcci6n de una autoridad literari a y tematizaci6n del autori tarismo (acerca de Ia genes is de La guerra gaucha de Leopolda Lugones)".. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
"Texto y genes is de Don Segundo Sombra de Ricardo Giiiraldes" . . . . I I 6 "La reelaboraci6n del capitulo XI de Don Segundo Sombra:
Ia mitifi cac i6n de Ia soc iedad paternalista".. . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 "Orillas movedizas : Ia genesis del paratexto". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 54 "Cambio y permanencia en las reescrituras del primer Borges" . . . . . . 164 "Genesis de gender y genesis de genre en los pre-textos de
La traici6n de Rita Hayworth de Manuel Puig" . . . . . . . . . . . . . . . I 77 Notas . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
IV. EDICIONES GENETICAS Tres relatos de Ricardo Giiiraldes "Facundo" .. . . . .... .. .. . ..... .. . .. . . . .. .. . .... .. .. . ... . . "Don Juan Manuel" .. .. .. . ... . . . . . .. . ... . . . . .. . . .. . .. ... . . "Justo Jose" . ........... . .... . ....... . . . . .. .. .. . .. .. . ... . Notas .. . . . .. ... . ... . .. .. ... . ......... .. .. . . .. . ...... . . .
BIBLIOGRAFIA . ..... .. . .. . . . . . . . .... ... ..... .. . . ... . . .
199
199 205 209 216 219
24 1
ABREVIATURAS Y SIGLAS EMPLEADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
ANEXO DOCUMENTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Colecci6n EDICIAL UNIVERSIDAD dirigida par Elvira Arnoux
LENGUA- LINGUISTICA- COMUNICACION
Estela Cedola Cortdzar. El escritor y sus contextos.
Ana Marfa Zubieta El discurso narrativo arltiano. Intertextualidad, grotesco y utopia.
Marfa Beatriz Fontanella de Weinberg El espaiiol bonaerense. Cuatro siglos de evoluci6n lingiifstica (1580-1980).
Laura Bertone En torno de Babel. Estrategias de La interpretacion simultdnea.
Marfa Cristina Arambel-Guiiiazu La escritura de Victoria Ocampo. Memorias, seduccir)n, "collage ".
Iber H. Verdugo Hacia el conocimiento del poema.
Danuta Teresa Mozejko de Costa La manipulaci6n en el relata indigenista.
Marfa Ignacia Massone/Emilia Margarita Machado Lengua de Seiias Argentina. Andlisis y vocabulario bilingiie.
Francine Masiello Lenguaje e ideologia. Las escuelas argentinas de vanguardia.
Carlos Altamirano/Beatriz Sarlo Literatura/Sociedad.
Nicolas Bratosevich Metodos de antilisis literario. Aplicados a textos hisptinicos. Volumen I
Nicolas Bratosevich Metodos de antilisis literario. Aplicados a textos hisptinicos. Volumen I/
Jean Le Galliot Psicoantilisis y lenguajes literarios. Teor{a y prcictica.
Marfa Luisa Bastos Relecturas. Estudios de textos hispanoamericanos.
Nicolas Bratosevich, Susana C. de Rodriguez y Alfredo Rosenbaum Taller literario. Metodolog{a/dimimica grupal/bases te6ricas.
Susana Reisz de Rivarola Teorfa y analisis del texto literario.
Herman Parret De la semi6tica a Ia estetica. Enunciaci6n, sensaci6n, pasiones.
Oswald Ducrot El decir y lo dicho.
Juan A . Magarifios de Moren tin El signo. Las fuentes te6ricas de la semiolog{a: Saussure, Peirce, Morris.
Jose Eduardo Garcfa Mayoraz Entrop{a/Lenguajes.
Ofelia Kovacci £studios de gramtitica espanola.
Ana Marfa Barrenechea/Mabel M. de Rosetti/Marfa Luisa Freyre/ Elena Jimenezfferesa Orecchia!Clara Wolf
£studios lingii{sticos y dialectol6gicos. Temas hisptinicos.
Philippe Hamon Introducci6n al antilisis de lo descriptivo.
Dominique Maingueneau lntroducci6n a los metodos de analisis del discurso. Problemas y perspectivas.
Catherine Fuchs/Pierre Le Goffic lntroducci6n a la problemtitica de las corrientes lingiifsticas contemportineas.
Joseph Courtes lntroducci6n a La semi6tica narrativa y discursiva. Metodologfa y aplicaci6n.
Georges Vignaux La argumentaci6n. Ensayo de l6gica discursiva.
Catherine Kerbrat-Orecchioni La connotaci6n.
Catherine Kerbrat-Orecchioni La enunciaci6n. De Ia subjetividad en ellenguaje.
Nora Mugica!Zulema Solana La gramatica modular.
Claude Marty/Robert Marty La semi6tica. 99 respuestas.
Fran<;ois Recanati La transparencia y La enunciaci6n. lntroducci6n a La pragmatica.
Herman Parret Las pasiones. Ensayo sobre la puesta en discurso de la subjetividad.
Michel Meyer L6gica, lenguaje y argumentaci6n.
Graciela Latella Metodolog{a y teor[a semi6tica. Ana/isis de "Emma Zunz " de Jorge Luis Borges.
Jean-Jacques Thomas/Daniel Delas Poetica generativa.
Carlo Sini Semi6tica y filosoj{a. Signa y lenguaje en Peirce, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Ricreur y Levi-Strauss.
Herman Parret Semi6tica y pragmatica. Una comparaci6n evaluativa de marcos conceptuales.
Beatri z R. Lavandera Variaci6n y significado.
Oscar Traversa Cine: el signijlcante negado.
Juan A . Magarifios de Morentin El mensaje publicitario. Nuevas ensayos sabre semi6tica y publicidad.
Damian Fernandez Pedemonte La producci6n del sentido en el discurso poetico. Anrilisis de Altazor
de Vicente Huidobro.
Juan Angel Magarifios de Morentin Los fundament as l6gicos de Ia semi6tica y su practica.
Rosalba Campra Como con bronca y junando ... La ret6rica del tango.
Angela Di Tullio Manual de gramritica del espafiol. Desarrollos te6ricos. Ejercicios. Soluciones.
Nora Mujica - Zulema Solana Gramatica y texico. Teo ria lingiiistica y teorfa de adquisici6n del lenguaje.
Estela Cedola Como el Cine ley6 a Borges.
Marfa Beatriz Fontanella de Weinberg (Coordinadora)/Nelida E. Donni de Mirande!Ines Abadfa de Quant/Elena M. Rojas/Magdalena Viramonte de Avalos/Lili ana Cubo de Severino
El espana/ de La Argentina y sus variedades regionales.
Elida Lois Genesis de escritura y estudios culturales. lntroducci6n a la critica genitica.
Marfa Marta Garcfa Negroni (Coordinadora) I Mirta Stern I Laura Pergola El arte de escribir bien en espafiol. Manual de correcci6n de estilo.
CIENCIA - POLITICA- SOCIEDAD
Alain Rouquie Autoritarismos y democracia. £studios de polftica argentina.
Enrique E. Marf/Hans Kel sen/Enrique Kozicki/Pierre Legendre Derecho y psicoanalisis. Teorfa de lasficciones y funci6n dogmatica.
Jorge Eugenio Dotti Dialectica y Derecho. El proyecto etico-polftico hegeliano.
Raymond Boudon/Franc;ois Bourricaud Diccionario crftico de sociologia.
Noemf Goldman/Regine Robin/Jacq ues Guilhaumou El discurso como objeto de la Historia. El discurso polftico de Mariano Moreno.
Pierre Legendre/Ricardo Entelman/Enrique Kozicki/Tomas Abraham/ Enrique Marf/Eti enne Le Roy/Hugo Vezzetti
El discurso juridico. Perspectiva psicoanalitica y otros abordajes epistemol6gicos.
Eliseo Ver6n/Leonor Arfuch/Marfa Magdalena Chiri co/Em ilio De Ipo la/ Noemf Goldman/Marfa Ines Gonzalez Bombai/Oscar Landi
El discurso politico. Lenguajes y acontecimientos.
Enrique Eduardo Marf La problematica de l castigo. El discurso de Jeremy Bentham y Michel Foucault.
Pierre-Franc;ois Moreau La Utopia. Derecho natural y novela del Estado.
Jorge Alberto Mera PoLitica de saLud en La Argentina. La construcci6n del Segura Nacional de SaLud.
Arturo Gaete La L6gica de Hegel. lniciaci6n a su lectura.
Gabriella Bianco (coord.) El campo de la etica. Mediaci6n, discurso y prdctica.
DE PROXIMA APARICION
Claude Cymerrnan - Claude Fell Historia de La literatura hispanoamericana.
Este ejemplar se termin6 de imprimir en el mes de agosto de 2001, en los talleres Graficos Kalif6n S.A., Humboldt 66, Ramos Mejia,
Buenos Aires, Republica Argentina.
El objeto de analisis de Ia critica genetica son los documentos escritos (preferiblemente, manuscritos) que agrupados en conjuntos coherentes constituyen Ia huella visible de un proceso creativo. En Ia considerable masa documental analizada ya por Ia critica genetica, Ia escritura se exhibe como un conjunto de procesos recursivos en los que escritura y lectura entablan un juego dialectico sostenido que rompe con Ia ilusion de una marcha unidireccional: "escritura" resulta ser sinonimo de "reescritura", y este objeto "redescubierto" por el geneticismo, en tanto soporte material e intelectual de Ia cultura, recoge en su interior las tensiones del proceso social en que esta inmerso. Vacilaciones y tironeos hacen de los papeles de trabajo escritural un "Iugar de conflictos discursivos": programas versus pulsiones del autor, realizaciones previsibles versus restricciones, codigos estructurados del pensamiento y de Ia expresion versus accidentes que los trastornan. La serie de polaridades se relaciona con oposiciones del tipo "conservacion" versus "innovacion" (con sus matices "alimentacion" versus "obstrucci6n" o "acatamiento" versus "subversion"), o del tipo "socialidad" versus "individualidad", que trascienden a todo el campo de Ia produccion cultural.
Elida Lois es Doctora en Filosofia y Letras porIa Universidad de Buenos Aires e Investigadora lndependiente del CONICET. Es profesora de Ia Maestria de Amilisis del Discurso de Ia UBA y de Ia Universidad Nacional de La Plata. Ha dictado cursos y conferencias en Ia Universite de Paris III -Sorbonne Nouvelle-, en Ia USP (Universidade de Sao Paulo), en Ia Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), en Ia Universite de Poitiers yen Ia Universite de Caen (Francia), y ha sido investigadora invitada en Ia UNAM (Universidad Nacional Autonoma de Mexico) yen Ia Maison de Sciences de l'Homme et de Ia Societe (CNRS). Es autora de numerosos articulos sobre temas de lingiiistica historica, socioli~giiistica, gramatica, lexicografia y genetica textual. En su edicion critico-genetica del Don Segundo Sombra de Ia Coleccion Archivos (Paris-Madrid, 1988), el registro y analisis de un voluminoso caudal de variantes permite estudiar el proceso de produccion de sentido de una obra que instauro un mito de identidad nacional.
II I II 7 995050 634073
C6digo de venta: 3945
iPELIGRO!
~ LA FOTOCOPIA
DESTRUYE AL LIBRO