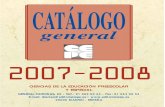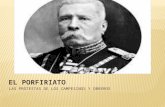Envejecer en El Porfiriato - CEPE
-
Upload
karenina-asisinapellidos -
Category
Documents
-
view
52 -
download
0
Transcript of Envejecer en El Porfiriato - CEPE
-
Ttulo del trabajo. Envejecer en el porfiriato: Una propuesta didctica
Autor: Mtro. Juan Pablo Vivaldo Martnez
Adscripcin: Centro de Enseanza para Extranjeros/ Facultad de Filosofa y
Letras, U.N.A.M.
Direccin Corua #111. Departamento 403. Colonia lamos. C.P. 03400.
Mxico, D.F.
Telfono celular: 044-55-1705-2626
Correo electrnico: [email protected]
Licenciado y Maestro en Historia por la UAM. Profesor de asignatura en el
CEPE. Cursa el doctorado en Historia en la Facultad de Filosofa y Letras,
U.N.A.M.
-
2
ENVEJECER EN EL PORFIRIATO: UNA PROPUESTA DIDCTICA
El objetivo del trabajo es mostrar la utilidad de abordar el periodo mexicano conocido como Porfiriato (1877-1911) a travs de una metodologa que ofrezca tanto a estudiantes como a docentes una alternativa para el anlisis de dicho proceso histrico. Como parte de la Historia Social, la historia de la vejez permite desarrollar aspectos del rgimen porfirista que an no han formado parte de trabajos acadmicos y que son fundamentales para tener una visin amplia del gobierno del general Porfirio Daz Mori. Buscando lo anterior, el texto se apoya en fuentes de archivo, pero tambin en hemerografa, diccionarios, as como en la revisin de literatura de la poca. Palabras clave: Porfiriato, historia, vejez, anciano, viejo, Porfirio Daz. The purpose of this presentation/paper is to demonstrate the pertinence of approaching the Mexican period in history known as El Porfiriato (1877-1911) from a methodological perspective that could offer both teachers and students a pedagogical alternative for the analysis of the aforementioned period. As a part of Social History, the study of the History of Old Age paves the way to the analysis of aspects of the Porfiriato regime that have not been addressed before by scholars in the discipline and that are fundamental for a broad understanding of the government of General Porfirio Daz Mori. Hence, this study is based on the analysis of archival and hemerographic sources as well as of dictionaries and selected sources of literature published during that period. Keywords: Porfiriato, History, elderly, old age, Porfirio Daz.
-
3
Con el nombre de Porfiriato se conoce al periodo en que Porfirio Daz Mori
permaneci en la presidencia de Mxico y que se dividi en dos bloques: de 1877
a 1880 y de 1884 hasta el jueves 25 de mayo de 1911, cuando en la Cmara de
Diputados a las cuatro de la tarde y orillado por los revolucionarios encabezados
por Francisco Madero, el viejo general present su renuncia a la primera
magistratura del pas, a la edad de ochenta aos (PDHN, El Tiempo, 26 de mayo
de 1911:1).
La historiografa, es decir, los textos que se han ocupado del Porfiriato
desde distintas metodologas ha sido vasta, incluso se ha calculado que en un
periodo de sesenta y tres aos, los textos (entre artculos y libros) podran superar
el millar (Tenorio,2006:23). En los ltimos aos no slo han cambiado los temas
de investigacin, sino tambin los discursos sobre el pasado con los subsiguientes
soportes tericos y las correspondientes referencias de autoridad (Prez Garzn,
2008: 202), por lo que recientemente, las investigaciones acadmicas se estn
ocupando cada vez ms de estudiar, debatir y plantear una serie de temas que
haban sido escasamente tocados (en el mejor de los casos) como el
envejecimiento.
El inters en el tema (surgido sobretodo en la segunda mitad del siglo XX)
lo han debatido principalmente disciplinas como la antropologa, la sociologa, la
medicina, la geriatra y ms recientemente, la gerontologa. Los historiadores
apenas han incursionado en l y no hay an un campo consolidado de estudios
sobre la historia de la vejez, el envejecimiento o su tratamiento. Y es que, en una
sociedad viejista (Martnez Maldonado, 2008:9) como la nuestra, hablar de
-
4
personas viejas es hacerlo desde la perspectiva del enfado, del rechazo, de la
marginalidad o simplemente, desde un desinters que se traduce en la falta de
trabajos acadmicos.
Este trabajo, que forma parte de una investigacin ms amplia, intentar
abordar a la vejez como una herramienta metodolgica para la enseanza de la
historia mostrando, a su vez, la riqueza de fuentes para la [re]construccin del
Porfiriato y una nueva aproximacin al tema. El presente texto se divide en tres
apartados. El primero estar dedicado a inspeccionar un conjunto de informacin
de distinta procedencia y que es fundamental para reconstruir la historia de la
vejez en Mxico: las fuentes. Enseguida expondr lo que en aquella poca se
entendi por anciano o viejo (que dicho sea de paso, las palabras no son
necesariamente sinnimos). Finalmente, comentar algunas experiencias
relacionadas con la actuacin de los ancianos en los asilos para ancianos pblicos
y privados durante el periodo.
Fuentes
Para discutir las formas en que se envejeci en Mxico hace ms de cien
aos, es imprescindible para quien est al frente del aula tener bases slidas para
argumentar y hacer comprensible el tema. En ese sentido, presento en este
apartado el corpus documental que hasta el momento he recabado y que
constituye los cimientos para el anlisis del objeto de estudio.
En el Archivo Histrico de la Secretara de Salud (AHSS) se encuentran el
Fondo Beneficencia Pblica (BP) que contiene reglamentos y disposiciones
-
5
emitidos por las autoridades de dicho organismo. All es posible consultar los
documentos del Hospicio de Pobres, establecimiento que desde la poca colonial,
se ocup de la poblacin menesterosa de la Ciudad de Mxico.
El Archivo de la Junta de Asistencia Privada (AJAP) contiene informacin
sobre los establecimientos enfocados especficamente a los ancianos que se
fundaron durante el periodo en cuestin: Casa Betti, Asilo Matas Romero y el
Asilo Particular de Mendigos. Desgraciadamente, a diferencia de la informacin
sobre las instituciones pblicas, los documentos se refieren exclusivamente a
aspectos administrativos de los establecimientos y nada sobre los asilados.
Otras fuentes fundamentales para entender lo que signific la vejez
porfiriana son las impresas. En primer lugar, las publicaciones peridicas de la
poca nos presentan varios enfoques de la poblacin anciana. Dichos materiales
se pueden localizar en el Portal Digital de la Hemeroteca Nacional (PDHM), un
instrumento de consulta de gran utilidad para la investigacin histrica.
Por ltimo, el punto de vista literario representa una herramienta privilegiada
para analizar la ambivalencia sobre la vejez, pues gracias a los textos de algunos
escritores de la poca nos podemos dar cuenta que la idea actual que se relaciona
con una vejez respetada en el pasado no necesariamente fue la dominante. Para
ilustrar lo anterior me basar en algunos textos escritos por un par de escritores
que compartieron sus reflexiones ante la sociedad porfiriana: Guillermo Prieto
(1818-1897) y ngel de Campo (1868-1908).
-
6
Viejo y anciano. Realidades opuestas?
Meditemos sobre siguiente idea: La vejez fue ms respetada en el
pasado? Antes de responder, considero necesario hacer un breve recorrido
histrico sobre algunas definiciones que dentro del terreno acadmico se
esgrimieron sobre la vejez.
La fecha ms temprana en la que encontr una definicin sobre el trmino
viejo corresponde a 1555. En su obra Aqu comienza un vocabulario en la lengua
castellana y mexicana, Alonso de Molina lo describe como un hombre de mucha
edad, arrugado, que le cuelgan las arrugaduras como gualdrapa (Molina,
1555:243r).1 La Real Academia Espaola, en su edicin de 1780, tambin define
al anciano como la persona que tiene muchos aos (RAE, 1780:384).
En 1876, para Joaqun Escriche en su Diccionario razonado de legislacin y
jurisprudencia, la vejez representaba una edad de la vida que daba comienzo a
los sesenta aos. Adems estableca una serie de caractersticas jurdicas para
los ancianos que por alguna circunstancia deban ir a juicio penal, como el hecho
de que al tener esa edad, la persona puede excusarse de admitir la tutela o
curadura, y cualesquiera otros cargos pblicos y concejiles (Escriche, 1876:524).
Fue en 1890 que en sus Sinnimos castellanos, el prolfico filsofo
republicano espaol Roque Barcia, claramente mostr la ambivalencia entre lo
que se deba entender por viejo y por anciano:
1 Molina, 1555, f. 243 r.
-
7
Viejo se refiere a la edad. Anciano, a las cualidades del espritu.
El viejo tiene achaques. El anciano, experiencia.
Podemos notar en este par de comparaciones la diferencia diametral entre
las concepciones de viejo y anciano. Si bien estos sinnimos aparecieron en
Espaa y an no puedo establecer con certeza el grado de su adopcin en
Mxico, se observa que hasta 1880 se reconoci al anciano como individuo
poseedor de algunos derechos legales, as como de caractersticas positivas
relacionadas con la acumulacin de distintos saberes adquiridos a los largo de su
vida. En contraparte, la concepcin de la persona vieja tuvo un cariz ms
vinculado con el deterioro fsico y mental que con otras cualidades. Por si esto no
quedara suficientemente claro, el autor enfatiz:
El viejo es raro, extravagante, grun, egosta. El anciano es discreto, prudente, previsor, resignado. El viejo es el censor constante de la juventud. El anciano es su gua, su maestro (Barcia, 1939:52-53). Algunos textos que aparecieron en diversas publicaciones mexicanas de la
poca dan cuenta de la ambivalencia de sentimientos hacia la persona envejecida.
En ellas, las miradas sobre el anciano aparecen cargadas de prejuicios. Es el caso
de una nota aparecida en la publicacin citadina El Faro intitulada como Los
extremos se tocan.
La nota resalta la relacin entre una abuela y su nieta. El autor narra la
ayuda que presta la abuelita a la nia para coser un abrigo. Vemos en este caso a
la abuelita caracterizada como un derroche de bondad y de condescendencia,
pues no da albergue en su corazn para sus nietos a otros sentimientos que los
-
8
que entraa [] el ms intenso y abnegado amor. La nota concluye con una
reflexin del autor reforzando el hecho de que, de acuerdo con los pedagogos
modernos el sistema de enseanza objetiva es el ms conveniente para la
infancia y que cuando sta la da una querida abuelita sus resultados por fuerza
tienen que ser inmejorables [] ella es toda ternura, toda abnegacin (PDHN, El
Faro, 1 de julio de 1886:98).
En el mismo tenor, una reflexin aparecida en El abogado cristiano
ilustrado hizo alusin al sufrimiento y dedicacin de una madre por sus hijos. El
texto intitulado Las manos de mi madre refiere a los esfuerzos incansables que
se reflejaton en sus manos viejas y arrugadas que lo cuidaron durante su
infancia, pero que en ese momento, cuando ella estaba a punto de dejar de existir,
el autor estaba seguro que en el ms all, all donde los ancianos se rejuvenecen
volvera a estrechar las manos de su madre (PDHN, El Abogado cristiano
ilustrado, 15 de julio de 1886:1).
La mancuerna vejez-bondad perme durante todo el siglo XX? Un par de
textos, en distintas pocas de la vida de Guillermo Prieto (1818-1897) ilustra que
no fue as. El joven Fidel, seudnimo del autor, a la edad veinticinco aos redact
algunas lneas no dedicadas a la ancianidad respetable ni a la anciana
venerable, [] ptalo medio seco de una edad muerta, sino a Canuta Cangarrina,
vejestoria anfibia a quien retrata como el azote de los nios, el sarcasmo de los
viejos y el descrdito de las momias.
-
9
Prieto relata as la crnica de la vieja que segn l, lo recibi al nacer y que
le hizo amar la msica y la vida, aunque resalt en mayor medida una serie de
atributos negativos como su fisonoma neutra, porque no perteneca a ninguno de
los dos sexos. Tambin critic su gusto por dar malas noticias a quien pudiera, de
llamar la atencin siempre con jaquecas o indigestiones y de inmiscuirse en la vida
privada de los dems. Fidel termin su relato con una posdata en donde hace
saber al lector que a Canuta amagan unas terribles viruelas, noticia que le hizo
exclamar: Estoy vengado Dios es justo (Prieto, 2008:23-28).
El siguiente texto se trata de un poema, Amor de viejo, escrito por Prieto a
la edad de 58 aos. A continuacin, un fragmento:
Como butaca de holgado asiento
en que se tiende cmodo el cuerpo, y en que mecidos con vaivn lento nos entregamos a dulces sueos, medio en letargo medio despiertos, viendo a la tierra, los cielos viendo
siempre apacibles, siempre contentos,
as es, muchacha eso que llaman
amor de viejo (Blanco, 2008:664).
En los textos anteriores, no slo es patente la ambivalencia del significado
de la vejez en Prieto, sino que somos partcipes del cambio en la concepcin del
autor sobre ella, evento que indudablemente tuvo que ver con el avance de su
-
10
edad y con el cmulo de experiencias que coleccion a lo largo de su vida, pues
de pasar de catalogarla como activamente perniciosa, termina siendo pasiva,
tranquila, un estado en el que no se puede hacer dao a nadie, porque ya no se
tiene fuerzas.
El segundo autor que tratar en este trabajo es ngel de Campo (1868-
1908), cronista de la Ciudad de Mxico. Lo que llama la atencin de los textos del
joven escritor, es que en ellos aparecieron con mayor frecuencias personajes
envejecidos (hombres y mujeres).
En Micrs, no existi ambivalencia en cuanto a la concepcin de la vejez.
Tal comportamiento se reflej en el caso del relato de la viuda Montalvn, que
aunque pasaba de los cuarenta, la vida y las contrariedades la haban envejecido
ms, afendola, pero que se sospechaba que en sus buenos tiempos deba haber
sido, si no bonita, agradable. Madre de cuatro hijos y viviendo en una situacin
penosa, la gran voz de la viuda Montalvn la llev a integrarse como corista en un
teatro de variedad. All fue donde la reconoci ngel de Campo, quien en ese
entonces era su vecino, y que al verla en escena no pudo ms que preguntarse:
De dnde se le metera la idea de entrar al teatro, a su edad, con aquella cara de abuela, los miembros flacos, el color desastrozo, toda ella incapaz, sin dientes, semicalva, vamos!, una figura de pesadilla, de hacer rer, de causar disgusto contra una empresa que contrataba esperpentos?
Tambin arremeti contra la empresa pues ya que cobrara caro por asiento
deba, en pro de su prestigio, contratar coristas y no momias. Parece ser que
entr la cordura en Micrs, pues una vez que reflexion sobre el comportamiento
-
11
de su entonces vecina concluy que quiz el corazn de la madre la impele a
ponerse en ridculo, a exhibirse pobre, vieja, en la chillante luz de un escenario
(Maulen, 2008:591-598).
El Porfiriato visto a travs de los establecimientos para sus viejos
Ahora explicar el sentido de mi propuesta metodolgica. Recordemos que
uno de los aspectos por lo que se distingui el gobierno del general Daz fue el
nfasis en el progreso y en el desarrollo. Se hizo necesario mostrar un pas que
estuviera a la altura de las principales potencias (Francia, Inglaterra, Estados
Unidos) y que reflejara un notorio avance en su desarrollo urbano, cientfico, social
y cultural. En otras palabras, durante el Porfiriato se intent construir un Mxico
moderno en el que no tuvieran cabida elementos que frenaran el avance que se
tena proyectado en las distintas esferas nacionales.
Uno de los principales impedimentos al desarrollo tan anhelado por el
proyecto porfirista fue el grupo de la sociedad menos favorecido: los pobres,
quienes se distribuyeron en todos los rangos de edad y a su vez se subdividan en
otras clasificaciones como ladrones, vagos, mendigos, ebrios o enfermos. Para
controlar a este sector de la poblacin, se proyectaron una serie de
establecimientos enfocados a su control y, en algunos casos, a su regeneracin.
Mi propuesta consiste en analizar el periodo a travs del sector envejecido
de la poblacin que logr ser aceptado en los establecimientos porfirianos que se
enfocaron en su asistencia o auxilio. En este sentido, a continuacin presentar
una serie de experiencias relacionadas con la vejez en el Hospicio de Pobres,
-
12
institucin de Beneficencia Pblica y en los asilos privados Matas Romero, Asilo
Particular para Mendigos y Casa Betti.
Ancianos en el Hospicio de Pobres. Una experiencia decimonnica.
Dentro del campo de accin de la Beneficencia Pblica destaco el papel del
Hospicio de Pobres, establecimiento fundado en la segunda mitad del siglo XVIII
dedicado a la atencin de los menesterosos entre quienes se encontraron nios,
adultos y ancianos. Estableciendo una comparacin entre el reglamento de la
Beneficencia Pblica de 1881 y el del Hospicio de Pobres de 1884, se observa
que mientras el primero estableci que el objetivo del establecimiento era asistir
tanto a los indigentes ancianos como a los nios pobres y hurfanos, el segundo
declar que el nico propsito de la institucin era el cuidado de los nios
(Mitchell, 1998:106). Es muy probable que aquella diferencia en los reglamentos
obedeciera a la conviccin de que la inversin estatal deba enfocarse a nios y a
jvenes quienes an no estaban encasillados, como los menores infractores o los
ancianos, en el vicio y en la mendicidad (Lorenzo, 2012:212).
Gracias a la revisin de solicitudes que fueron redactadas (o al menos
firmadas) por los propios ancianos que creyeron ser merecedores del auxilio
pblico, podemos conocer los motivos por los cuales pidieron su ingreso al
establecimiento.
Una solicitud de ingreso que llama la atencin es la de Telsforo Gonzlez,
quien la dirigi al director de la Beneficencia Pblica para solicitar un lugar en el
Hospicio de Pobres para su hijo pues Gonzlez, hallndose viejo, enfermo y sin
-
13
recurso de ninguna clase y en la ms grande miseria no poda mantenerlo. Por si
fuera poco, el viejo enfatiz una vez ms que se vea en el indispensable caso
de solicitar la ayuda porque yo ya estoy a la orilla del sepulcro y mi hijo no cuenta
con ningn pariente [] pues su padrino de bautismo ya muri y el de
Confirmacin es un hombre que se ha entregado a la prostitucin.
De esta manera, Telsforo prepar el terreno para la peticin de acceso al
Hospicio para su hijo puesto que dada la corta edad del nio, ste no podra ser
admitido en el establecimiento. Por esa razn, Gonzlez se comprometa con la
institucin a servirle en todo lo que fuera til sin que me d ningn sueldo para
cuidar de mi hijo (AHSS, EA, HP, leg.9, exp.8, 14 de abril de 1880).
Una vez que eran aceptados en el establecimiento, un indicador para que
las autoridades de la Beneficencia Pblica decidieran continuar asistiendo a la
poblacin asilada era la buena conducta de los internos, sin embargo,
encontramos alguna informacin que cuestiona el hecho de que los ancianos
mantuvieran un comportamiento disciplinado al interior del Hospicio, por lo que las
autoridades justificaron su traslado del Hospicio de Pobres al Asilo Particular de
Mendigos en 1884 (Mitchell, 1998:106).
Su desplazamiento tuvo que ver con una visin ms asistencialista que se
enfoc en el cuidado y proteccin de aquel sector de la poblacin, pero tambin a
la necesidad por parte del Estado de separar a la poblacin que an se
consideraba como una fuerza laboral activa y que poda continuar emplendose
en distintas actividades. La cada vez ms compleja situacin del establecimiento
-
14
pudo ser otra razn para haber tomado la decisin de reducir el nmero de
asilados en el Hospicio, reubicando as a los ancianos.
El tratamiento a los ancianos en la beneficencia privada
El 15 de marzo de 1899, el presidente Daz le encarg a Luis G. Labastida,
entonces titular de la Secretara de Gobernacin, que redactara una ley para que
la beneficencia privada acude solcita ah en donde haya un anciano que
proteger, un enfermo que curar y as aliviar al Estado del enorme peso que
soporta en el sostenimiento de las instituciones de la Beneficencia Pblica (Junta
de Asistencia Privada, 2010:30-31).
Uno de los establecimientos ms antiguos enfocados a poblacin anciana
que surgieron bajo el cobijo de la Beneficencia Privada, fue el asilo Matas
Romero. Su misin sera la de auxiliar a personas de ambos sexos las que
recibirn habitacin, alimentos, vestidos y asistencia en caso de enfermedad
siempre que esta no fuera contagiosa, ya que en ese caso se les trasladara a un
hospital (Junta de Beneficencia Privada, 1934:431).
Tambin se mencionaba que las personas internas en el asilo
permaneceran en l durante toda su vida siempre que [] no contravengan los
estatutos ni los reglamentos interiores del establecimiento. Asimismo, se
procurara que los asilados trabajen, siempre que puedan hacerlo
prudentemente, aunque se estableci que ste no sera obligatorio, es decir, que
en caso de rehusarse a laborar, no perderan el derecho de permanecer en el
-
15
Matas Romero (AJAP, Asilo Matas Romero, leg.1, exp.099/96, 26 de marzo de
1900:48).
Para ser admitidos, se estipul que deberan tener cuando menos 50 aos
de edad y que la preferencia se les dara a quien antes hubieran solicitado el
ingreso, sin embargo, el factor fundamental para decidirlo sera siempre la
necesidad de ser socorrido, para lo cual era necesario que dos personas de
notorio buen nombre certifiquen que el solicitante es acreedor al socorro (AJAP,
leg.1, exp.099/96, 26 de marzo de 1900:49).
El segundo establecimiento que analizo es el Asilo Particular para
Mendigos. Su fundador, Francisco Daz de Len tena claro que el establecimiento
no sera asilo de la ociosidad y subrayaba que la puesta en marcha de talleres y
de escuelas primarias seran los objetivos prioritarios de la Junta para evitar que
el mal que se pretende extirpar, que es el hbito de la ociosidad tuviese en el asilo
mayor incremento (Domnguez, 1893:7).
Su objetivo fue el de ayudar a las personas que por su edad avanzada o
por enfermedad estn impedidos para dedicarse a un trabajo lucrativo, y dar
asistencia moral y religiosa a los nios que carezcan de personas obligadas a
alimentarlos. Para ingresar, tenan que comprobar la necesidad imperiosa de los
auxilios, ser de buenas costumbres y no padecer enfermedades crnicas que
requieran cuidado especial o que sean contagiosas (Junta de Beneficencia
Privada, 1934:206).
-
16
La ltima institucin de beneficencia privada y que brind apoyo exclusivo
para las ancianas, es el Asilo Casa Betti. En ella seran admitidas las mujeres
de avanzada edad que adolecieran de enfermedades crnicas. En cuanto a los
requisitos para ser admitidas en el establecimiento, se mencionaba que la persona
tena que solicitar a la administracin directamente o por conducto de la directora
del Asilo su ingreso, redactar una solicitud en donde aadiera el nombre de otra
persona que, en caso de ser necesario, se hiciera cargo de la asilada en caso de
que sta fuera separada de la institucin y ser valoradas por el mdico para
constatar que no tuvieran enfermedades contagiosas (AJAP, Asilo Casa Betti,
leg. 1, exp. 095/11, 17).
-
17
Conclusiones
Hasta hace algunas dcadas, la enseanza de la Historia se enfoc
principalmente en aspectos polticos y econmicos tocando de manera escasa a la
sociedad, sus conflictos y sus mltiples maneras de relacionarse de forma
horizontal y vertical. Por fortuna, algunos historiadores con nuevas inquietudes,
comenzaron a explorar otros mbitos poco investigados hasta ese momento, lo
que se tradujo en una serie de nuevas preguntas, reflexiones frescas y
experiencias docentes ms enriquecedoras.
Contenida en la Historia Social, la historia de la vejez es un campo que
recientemente ha comenzado a cultivarse y que debe ser nutrido con la
informacin que se encuentra dispersa en fondos documentales, tribunales
judiciales, publicaciones peridicas y en la literatura. As, considero que abordar al
Porfiriato desde esta perspectiva, ofrece tanto al estudiante como al docente una
visin ms amplia del periodo y de los procesos histricos que en l tuvieron lugar.
En cuanto a la percepcin sobre la poblacin envejecida, debemos matizar
la visin ambivalente sobre la vejez, esto es, ni todos los viejos fueron respetados
en el pasado ms remoto, pero tampoco ensalzados en el ms prximo. Por lo
general, al momento de ser joven se arremeti contra la vejez pero cuando se
lleg a esa etapa de la vida, la percepcin dist de ser negativa.
Respecto a la asistencia a la vejez, el nmero de ancianos asilados en el
Hospicio de Pobres fue disminuyendo hasta el punto en que, en 1884 se decidi
trasladarlos a un establecimiento de asistencia privada, probablemente debido al
cada vez mayor cambio de prioridad en cuanto a la poblacin del establecimiento,
-
18
a su compleja situacin econmica, pero tambin a la necesidad de separar a la
poblacin no productiva, es decir, a los ancianos.
En sntesis, este trabajo muestra que no hubo una percepcin nica sobre
la vejez durante el Porfiriato, lo que se opone a la idea comn de que antes los
viejos eran ms respetados que ahora. Tambin explora las maneras en que el
Estado y los actores privados auxiliaron a los ancianos, aunque uno de los
elementos que dificultan esta tarea es la escasez de testimonios escritos por los
asilados de los establecimientos privados, ya que sin ellos no existe la posibilidad
de comparacin con los documentos oficiales.
Por ltimo, slo quiero remarcar la importancia de abordar el conocimiento
histrico desde otras metodologas, con enfoques que permitan a los estudiantes
nacionales y extranjeros hacerse otro tipo de preguntas que los motiven para
interesarse por la Historia nacional o internacional y, por qu no, para adentrarse
en la investigacin histrica.
-
19
Siglas y referencias
Fuentes primarias
AHSS, EA, HP Archivo Histrico de la Secretara de Salud, Establecimientos Hospitalarios, Hospicio de Pobres. AJAP Archivo de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.
Publicaciones peridicas
El Faro El abogado cristiano ilustrado El Renacimiento
Barcia, Roque (1939). Sinnimos castellanos. Buenos Aires: Esmeralda.
Blanco, Jos Joaqun (2008). Guillermo Prieto. Mxico: Ediciones Cal y Arena.
Domnguez, Manuel (1893). Resea histrica del Asilo particular para mendigos.
Mxico: Imprenta de Francisco Daz de Len.
Escriche, Joaqun (1875). Diccionario razonado de legislacin y jurisprudencia.
Vol. III. Madrid: Imprenta de Eduardo Cuesta.
Junta de Asistencia Privada (1934). Memoria que consigna la actuacin de la
Junta de Beneficencia Privada en el Distrito Federal, durante el periodo
comprendido entre el mes de septiembre de 1932 y el de noviembre de 1934, bajo
la presidencia del seor Don Jos M. Tapia. Mxico: Cultura.
--------------------------------------- (2010). Cronologa. Mxico: Junta de Asistencia
Privada del Distrito Federal.
Lorenzo Ro, Mara Dolores (2012). Los indigentes ante la asistencia pblica. Una
estrategia para sobrevivir en la Ciudad de Mxico, 1877-1905. Historia Mexicana
LXII, Mxico: El colegio de Mxico, pp. 195-247.
-
20
Martnez Maldonado, Mara de la Luz, Mendoza Nez, Vctor (2008). Viejismo:
Prejuicios y estereotipos de la vejez. Mxico: Facultad de Estudios Superiores-
Zaragoza.
Maulen, Hctor de (2009). ngel de Campo. Mxico: Cal y Arena.
Molina, Alonso de (1555). Aqu comienza un vocabulario en la lengua castellana y
mexicana. Mxico: Juan Pablos.
Mitchell, Margaret. (1998) The Porfirian State and Public Beneficence: The
Hospicio de Pobres of Mexico City 1877-1911. Tulane: Tulane University (tesis de
doctorado).
Prez Garzn, Juan Sisnio (2008). Expansin y retos de la Historia Social. Historia
Social, (60), Valencia: Instituto de Historia Social, pp. 201-224.
Prieto, Guillermo (2008). Cuadros de costumbres. Mxico: Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes/Debolsillo.
Real Academia Espaola (1780). Diccionario de la lengua castellana. Madrid:
Joaqun Ibarra, impresor de Cmara de S.M. y de la Real Academia.