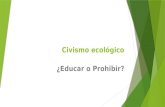Redalyc.UNA ESCUELA RURAL EN TRANSFORMACIÓN: DE UNA ... · civismo supone la regeneración de la...
Transcript of Redalyc.UNA ESCUELA RURAL EN TRANSFORMACIÓN: DE UNA ... · civismo supone la regeneración de la...

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56724377019
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Sistema de Información Científica
Rayón Rumayor, Laura; de las Heras Cuenca, Ana María
UNA ESCUELA RURAL EN TRANSFORMACIÓN: DE UNA CIUDADANÍA LOCAL A UNA CIUDADANÍA
GLOBAL
Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, vol. 16, núm. 1, 2012, pp. 325-343
Universidad de Granada
Granada, España
¿Cómo citar? Número completo Más información del artículo Página de la revista
Profesorado. Revista de Currículum y Formación
de Profesorado,
ISSN (Versión impresa): 1138-414X
Universidad de Granada
España
www.redalyc.orgProyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.ugr.es/local/recfpro/rev161COL7.pdf
UNA ESCUELA RURAL EN
TRANSFORMACIÓN: DE UNA CIUDADANÍA
LOCAL A UNA CIUDADANÍA GLOBAL A rural school in a transformation process: from local citizens to globlal citizenship
VOL. 16, Nº 1 (enero-abril 2012) ISSN 1138-414X (edición papel) ISSN 1989-639X (edición electrónica) Fecha de recepción 17/02/2011 Fecha de aceptación 15/04/2012
Laura Rayón Rumayor y Ana María de las Heras Cuenca *Universidad de Alcalá **Universidad Complutense de Madrid E-mail: [email protected], [email protected]
Resumen: A continuación presentamos parte de los resultados obtenidos en una investigación colaborativa, desarrollada en una escuela de una localidad rural de la provincia de Guadalajara. El estudio se ha centrado en comprender cómo viven y experimentan la convivencia escolar profesorado y alumnado, y cuáles son las creencias de las familias sobre ésta. Mediante un diseño de investigación que se gesta en sus inicios con una acción de transformación y mejora, se va construyendo un relato de la vida escolar que tiene en cuenta al alumnado como sujeto escolar y sujeto social. Tras una breve presentación de cuándo y cómo se gesta el estudio, exponemos los referentes teóricos y algunos rasgos importantes en relación con el contexto en el que está inserta la escuela. Posteriormente, abordamos el proceso metodológico seguido, resaltando los aspectos críticos que dan muestras de la fecundidad y el enriquecimiento que la investigación colaborativa tiene para la construcción de un conocimiento intersubjetivo y contrastado de la convivencia en la escuela. A continuación presentamos los resultados obtenidos y los sometemos a discusión, valorando su relevancia en relación con las ideas y planteamientos de otros autores. Terminamos con unas conclusiones en las que señalamos las ideas más relevantes extraídas del estudio. Palabras clave: Diversidad sociocultural, Exclusión social, Educación para la ciudadanía, convivencia democrática, investigación colaborativa, etnografía.

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
326
1. Presentación
El Estudio de Caso se circunscribe a un centro público de Infantil y Primaria, inaugurado en marzo del 2007, que venía funcionando como un Colegio Rural Agrupado. Dicho estudio se sitúa en el marco de un Proyecto de Investigación “Experimentar la educación para una convivencia democrática: diseño de materiales para el profesorado”, presentado a la Convocatoria de Ayudas para el desarrollo de proyectos de cooperación en materia de investigación e innovación entre el profesorado universitario y el profesorado no universitario de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha1. Iniciamos el trabajo de campo en octubre de 2008, cuando el centro acogía a 68 niños y niñas de educación primaria, y 24 de educación infantil, y lo finalizamos en noviembre del 2009. El equipo directivo del centro contactó el año anterior con la investigadora principal buscando asesoramiento para definir un proyecto educativo que proporcionara al centro unas señas de identidad propias. Esta querencia profesional, junto con la necesidad de crear un proyecto educativo que dotara de consistencia y sentido a la convivencia escolar desde los documentos institucionales, genera un proceso de trabajo que culmina en el 2008 con el diseño de la propuesta de investigación que finalmente se presenta a la convocatoria señalada.
Dada la naturaleza de la misma y la línea de trabajo del grupo de investigación, el proceso de indagación en la escuela ha respondido a un asesoramiento crítico. Lo que Rodríguez Romero (2008) denomina un asesoramiento colegiado radical, en el que la experiencia y la voz del alumnado ha sido fundamental para el diagnóstico de la realidad escolar y el desarrollo de propuestas de mejora. Hemos analizado los significados y el sentido que para los agentes educativos –docentes y familias-, tiene la convivencia en el colegio. En un segundo momento, hemos puesto en relación esos significados con la experiencia social de la convivencia en las aulas y en el centro teniendo en cuenta lo que el alumnado piensa y siente (Martínez Rodríguez, 2010, p.167). Un aspecto fundamental y clave para la transformación de las creencias de los profesores, posibilitando llegar a una interpretación consensuada de nuestro objeto de estudio. Esta tarea nos ha permitido detectar carencias y
1 El proyecto de investigación ha sido subvencionado por la Dirección General de Política Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, (Resolución 01-07-2008. Publicado en DOCM 10 de julio de 2008). Investigadora principal: Laura Rayón Rumayor.
Abstract: Below, we present a part of the results that we obtain in a collaborative research, developed in a rural school located in a village near Guadalajara. The study had been tried to understand how students and teachers experienced the coexistence in the school, and to know the beliefs of families about it. Through a design that we constructed in the beginning with the intention of improvement and change the school, we were constructing a narration about the life in the school, bearing in my the academic and social perspective in children's life.
Beyond a brief presentation about when and how the study begins, we explain the theoretical referents and important features of the context of school. After that, we talk about the methodological process, highlighting the critic aspects which show the enrichment that collaborative research has in order to construct an intersubjetive and contrasted knowledge about the coexistence in this school. Below, we present the results obtained and their discussion, as the same time that we value their relevance with the theory. We finish the paper with some conclusions which reflect the most important findings of our research. Key words: Sociocultural diversity, Social exclusion, Education for citizenship, Democratic
coexistence, Collaborative research, Ethnography.

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
327
aciertos, coherencias e incoherencias, para paulatinamente identificar propuestas de mejora organizativas y curriculares. La finalidad del proyecto, tomando como referencia el trabajo previo de Martínez Bonafé (2003), ha sido cambiar las prácticas educativas de un modo consciente, reconociendo, reconstruyendo y reelaborando nuestros significados, concepciones y actitudes; en definitiva las “lentes” con las que miramos y las estrategias con las que actuamos.
2. Referentes teóricos y contextuales: la educación para la ciudadanía como clave imprescindible para una aproximación holística a la escuela
Las novedades e interés de los resultados obtenidos se concretan precisamente en cómo se manifiesta la intolerancia ante la desigualdad socioeconómica y cultural que aparece corporizada en los “otros”, los de fuera. Una diversidad que en un municipio rural resulta difícil que pase desapercibida en la cotidianeidad, y como luego analizaremos a la luz de los datos recogidos, genera un conflicto abierto y explicito entre algunas familias. Un conflicto que se instala en la escuela con implicaciones en el aprendizaje social del alumnado, comprometiendo seriamente una educación para una ciudadanía democrática. Concretamente, exponemos y debatimos algunas ideas que justifican la necesidad de que la escuela rural fortalezca el clima social y emocional en su interior y trabaje para fortalecer una ciudadanía que sin desestimar los referentes locales, construya identidades cosmopolitas (Bolívar 2007, p. 63). La construcción de identidades como capital social2 que pueda generar confianza entre grupos diversos, aparece en este estudio como una necesidad irrenunciable. Se trataría, como plantea Morín (2000, p. 120), de afrontar una regeneración democrática en tanto “la regeneración democrática supone la regeneración del civismo: La regeneración del civismo supone la regeneración de la solidaridad y la responsabilidad”.
En el contexto rural en el que se encuentra ubicada la escuela, algunas familias se encuentran en clara desventaja socioeconómica y cultural, que requieren de lazos de solidaridad y apoyo. Como se expone en el trabajo de Bustos (2009, p. 454), en el mundo rural actual confluyen una serie de factores que configuran una ruralidad en proceso de cambio, como un gran mosaico social y económico, dando lugar a una disparidad de modelos sociales y de desarrollo. La escuela rural actual tiene unas potencialidades que la definen como una escuela abierta, vinculada con el medio, y en el que las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa suelen ser cercanas y de colaboración. Escuelas esponjadas, como las define Feu (2004, p. 8 y ss.), en el que el control que se ejerce es blando y respetuoso, las relaciones maestros-familias son cercanas, la fronteras entre escuela y medio se desdibujan, de tal modo que el alumnado participa en actividades en el medio social y natural con intensidad, viviendo un clima de convivencia cercano. Sin embargo, los datos obtenidos en nuestro estudio nos presentan una escuela rural en un contexto de transformación, tal y como se evidencia en el trabajo anteriormente citado de Bustos. Aunque definida ésta por algunos de los rasgos que para Feu identifican a la escuela rural, resulta evidente que debe orientar sus esfuerzos a una cualificación de la convivencia para potenciar relaciones en su seno más solidarias e incluyentes (Guarro, 2005, Jares, 2006,
2 En este trabajo entendemos el concepto de capital social como “los recursos con que cuenta una persona, grupo o comunidad, fruto de la confianza entre los miembros y la formación de redes de apoyo mutuo (…) este capital es el resultado de la interacción en la comunidad en redes asociativas, no pudiendo ser producido por un individuo ni tampoco su uso está restringido individualmente” (Bolívar, 2007:1)

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
328
Torres Santomé, 2010). Una de las funciones más importantes de la escuela en una sociedad globalizada es trabajar en el desarrollo de competencias para la ciudadanía, cuyo horizonte sea la formación de ciudadanos y ciudadanas para que puedan pensar por sí mismos, valorar la diversidad cualquiera que sea su origen, vivir en paz con otras personas y grupos, y participar competentemente en todas las esferas de la vida pública (Martínez Rodriguez, 2008). La escuela rural en la actualidad no puede quedar circunscrita a un espacio de convivencia desde referentes únicamente locales que nieguen la diversidad como un valor y, por tanto, la oportunidad para crear cultura de convivencia desde los referentes de inclusión y justicia social (Guarro, 2005; Jares, 2006; Bolívar, 2007; Torres Santomé, 2010).
Aunque de distinto signo son los cambios y procesos que definen la globalización, quizás entre los más relevantes para la educación por las implicaciones que tiene, sean los procesos de fragmentación o “dualización social” que pone en riesgo de exclusión social a determinados grupos y poblaciones (Fernández Enguita, Souto y Rodríguez Rávena, 2005). Fragmentación cuya presencia era difícil encontrar antes en contextos rurales y sus escuelas, que acogían a una población sin grandes disparidades sociales, culturales y económicas. Pero la eclosión del desarrollo urbanístico en las grandes urbes ha desplazado recientemente a una población hacia los núcleos rurales en busca de viviendas más asequibles, al no poder penetrar ésta en el mercado de viviendas de los núcleos urbanos de origen. Ello ha originado que determinados municipios rurales hayan sufrido un crecimiento exponencial de su población, sin el consiguiente desarrollo de servicios sociales e infraestructuras. Los datos de población, referidos al municipio en el que se encuentra la escuela en donde hemos desarrollado el estudio, hablan por sí mismos, en 1991 el pueblo contaba con 336 habitantes, en 2001 con 386, y en el 2009 1314 (Fuente INE).
Éste ha estado sometido a una inmigración inter-autonómica por movilidad residencial, aunque también a una inmigración externa, pero menos numerosa, que ha concentrado una población de familias con tendencia a la nuclearización. Este tipo de familias quedan desprovistas de un nicho afectivo y del apoyo económico necesario (Alberdi, 1999), que en algunos casos les ayudaría a mitigar dificultades derivadas de la falta de empleo o la precariedad en el mismo. Y esto es así porque los abuelos, tíos y otros parientes cercanos quedan distantes del lugar de residencia de estas familias. Estos contextos rurales como el que nos ocupa, han sufrido en muy poco tiempo un desarrollo de unidades residenciales unifamiliares que organizan una vida centrada en la mayoría de los casos en el hogar, lo que dificulta la integración de las nuevas familias en la cotidianeidad de estos municipios. La voraz especulación inmobiliaria a la que han estado sometidos algunas localidades rurales en la provincia de Guadalajara, ha dado lugar a una organización espacial de unidades residenciales dispersas, “geografía de ninguna parte” (Kunstler, 1994) que refuerza la fragmentación social. Una organización urbanística que dista mucho de las unidades residenciales como universos “totales” y “autosuficientes” que cuentan con espacios recreativos y de ocio. Y aunque estos espacios residenciales legitiman otro tipo de fragmentación basada en procesos de socialización segmentados en clase social media-alta, en ningún caso somete a quienes los habitan a procesos de aislamiento social como en el caso que nos ocupa (Borsdorf e Hidalgo, 2004).

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
329
3. Metodología: las formas de proceder y las técnicas utilizadas
Nuestra tarea investigadora se ha basado en un proceso comunicativo y una construcción del conocimiento que genere una “praxis educativa” crítica, consecuente con dicho proceso, tal y como quedaría explicado tomando el pensamiento de Habermas (1998). Para este autor, toda investigación social requeriría del desarrollo de una práctica asesora colaborativa y de compromiso de todos los implicados. En nuestro estudio, una práctica en la que investigadores externos (profesoras de universidad) e investigadores internos (equipo directivo y docentes) nos hemos embarcado en proyecto de construcción de un conocimiento y unas prácticas educativas críticas de un modo colegiado. Todos los miembros del equipo de investigación vamos aportando desde nuestro perfil profesional nuestro conocimiento, apoyo y alternativas de acción a los retos e interrogantes planteados (Beck and Murphy, 1998; Fullan, 1999; Fullan and Watson, 2000 y Fielding, 2004 y 2007). Queremos promover un desarrollo profesional de todos los implicados y reconducir aquellas situaciones que afectan a la convivencia escolar. Desde el inicio de la investigación estamos de acuerdo que la forma de proceder requiere de un proceso de cambio de una forma colegiada, escuchando las voces de los diferentes agentes de la comunidad educativa. Téngase en cuenta que el proyecto surge del interés del equipo directivo por el asesoramiento de agentes externos para analizar y debatir los acontecimientos y preocupaciones escolares desde múltiples perspectivas, de tal forma que se cree un conocimiento intersubjetivo y contrastado de la realidad.
El proceso de trabajo toma como referencia diferentes investigaciones consolidadas en procedimientos democráticos y de asesoramiento comunitario (Levin, 2000; Rudduck and Flutter, 2000; Fielding, 2004; McIntyre, Pedder and Rudduck, 2005; Flutter & Rudduck, 2005 y Rudduck and Fielding, 2006), quedando articulado en torno a las siguientes fases (Sverdlick, 2009 y Fielding, 2007):
1. La entrada en el campo: En esta fase, las primeras sesiones de trabajo en equipo son fructíferas para identificar situaciones problemáticas para el alumnado y los docentes (Velasco Maillo, 1999). Esto nos permitió diagnosticar también los rasgos que definen la convivencia en la escuela para, a posteriori, comprender los acontecimientos y prácticas disgregadores e identificar aspectos facilitadores de una posible mejora.
2. La recogida, análisis e interpretación de los discursos: Construir la vida en la escuela requiere atender a las diferentes voces de los principales agentes que intervienen en la práctica educativa. Se preguntó en primer lugar a familias y alumnos sobre la convivencia en el centro, y a partir de esos discursos –sistematizados en un informe-, llevamos a cabo un análisis del mismo con los docentes. De esta forma vamos construyendo una realidad multimirada (Ardèvol, 2006), articulada en torno a:
2.1. El punto de vista de las familias y el alumnado: Iniciamos la exploración pretendiendo conocer cómo era percibida y vivida la convivencia en el centro escolar. Elaboramos un cuestionario para conocer las creencias y percepciones de las familias. Con el alumnado llevamos a cabo entrevistas grupales grabadas en vídeo, dada la baja ratio del aula, tras un periodo de observación participante. Las entrevistas, y su posterior visionado, nos ha permitido recoger los puntos de vista de todos los niños y niñas, de tal suerte que se estructura un discurso donde no importa tanto la locución y punto de vista individual, sino cómo éstos van construyendo un discurso que se nutre de matizaciones, ampliaciones y precisiones que dan cuenta de la realidad de un modo profundo y contrastado (Flick, 2004).

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
330
Téngase en cuenta que nos interesaba comprender cómo los niños y niñas experimentaban las relaciones humanas y las normas de convivencia, cómo, en definitiva, se sentían en el centro y en el grupo de referencia. Para el grupo de trabajo era indispensable dar voz al alumnado, y los docentes manifiestan un interés especial en ello desde el inicio. Interés que reconoce al alumnado como “informantes y co-interpretes de lo que ocurre en la escuela” (Martínez Rodríguez, 2010:172).
Contamos también con los diarios de observación de las tres observadoras externas que han permitido contrastar la realidad y dotar de consistencia a los datos.
2.2. El discurso de los docentes: Posteriormente, los docentes visionaron los registros audiovisuales donde quedaron recogidos los discursos de los alumnos y alumnas. Las observadoras, a partir de aquí, elaboran un informe diagnóstico sobre la “salud” de la convivencia en el centro educativo y los factores que distorsionan su buen funcionamiento. Se cuida especialmente que el informe recoja la “voz” del alumnado, las creencias de las familias, y las implicaciones de todo ello en la educación de los niños y niñas que se exponen a modo de interpretaciones tentativas. Documento que fue puesto a disposición del claustro para su contraste, valoración y discusión, y también del inspector de referencia por iniciativa del equipo directivo. Cuidar el proceso de comunicación y reflexión entre docentes e investigadores es fundamental en los procesos de asesoramiento para realizar análisis profundos sobre el problema estudiado y las propias convicciones, así como para identificar contradicciones y promover de forma colectiva medidas para el cambio (López Yánez, 2008). La elaboración de este informe es también una dimensión crítica en la investigación, porque con ello mitigamos tres problemas clásicos anunciados por Martínez Rodríguez, (2010, p. 1) que los discursos de los niños y niñas fueran reinterpretados de manera interesada consciente o inconscientemente por parte del profesorado para su beneficio; 2) la descontextualización de las voces de alumnado y familias que hubiera generado un sesgo en las problemáticas, necesidades y comprensión del mundo que pudieran aportar; 3) y finalmente las entrevistas grupales y la elaboración del informe por parte de las investigadoras rescata todas las voces, evitando las voces silenciadas que pueden no ser representadas en el discurso del profesorado.
No queremos decir con esto que los propios sesgos de las observadoras externas quedaran desterrados. Dos momentos son fundamentales también para el control epistemológico en el proceso de interpretación, el análisis de los documentos audiovisuales con los docentes que conforman el grupo de trabajo y la discusión del informe diagnóstico con el claustro de profesores, ya señalados. Queríamos construir un relato de la vida escolar de acuerdo a múltiples voces, cuidando la triangulación de informantes, de métodos, e instrumentos. Una forma de proceder decisiva para garantizar la cientificidad del estudio. Los tradicionales criterios que Guba (1981) propone para garantizar que los resultados obtenidos en las investigaciones naturalistas tengan veracidad, consistencia y credibilidad, han sido referentes en este estudio.
3. Identificación de propuestas y alternativas de mejora: Una vez debatido el informe, en el año 2010 pasamos a identificar propuestas y alternativas para la mejora de la convivencia. Aparece como deseable implementar una cultura vertebrada por la cooperación. La propuesta tuvo buena acogida entre el profesorado, y fue aprobada en Consejo Escolar por el convencimiento de esta línea de trabajo para la mejora de la convivencia. En ese momento

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
331
nuestra labor como asesores externos se centra en desarrollar un material de trabajo para el profesorado, concerniente a la implantación del aprendizaje cooperativo en las aulas de educación infantil y primaria, respectivamente. Proceso de trabajo en el que hemos debatido, analizado y definido el papel de la metodología cooperativa en la mejora de la convivencia, los elementos de la cooperación, y algunas estrategias para trabajar habilidades cooperativas con el alumnado.
En síntesis, nuestra labor investigadora ha permitido abrir nuevos horizontes a la comunidad educativa para promover propuestas de trabajo a favor de una convivencia democrática, mediante un proceso de “reforma situada” tal y como lo entienden Miller (2003) y Rodríguez Romero (2008). Estos autores reconocen la importancia de tener en cuenta la idiosincrasia de los contextos socioculturales, económicos y políticos donde se encuentra la escuela, y que en nuestro estudio ha resultado fundamental para comprender el alcance y la significación que el contexto externo, que no ajeno al centro, tiene en la convivencia escolar. Veamos por qué.
4. Análisis e interpretación de los datos
4.1. La diversidad en la escuela: Cuando la desigualdad socioeconómica se convierte en discriminación
En las primeras reuniones de trabajo en la escuela, se explicita un claro conflicto en torno a una alumna de 5º curso, Hortensia3. El rechazo hacia ella se ha generalizado más allá de su grupo de referencia, y se ha creado un clima hostil que desemboca en discusiones, peleas, e insultos entre sus compañeros y la alumna. Además, estas manifestaciones tan evidentes de hostilidad y exclusión en el patio del recreo, en el comedor, y en el aula, se extiende al alumnado de otras clases, quien sin tener una interacción verbal ni contacto físico con esta alumna, tienen “interiorizado” que “no deben juntarse con ella” (Grabaciones audiovisuales, grupo de 4º y 6º curso).
Este conflicto se ha originado en el entorno externo al centro. La familia de la alumna no es originaria de la localidad en la que está situada la escuela, y su llegada al pueblo desde Madrid capital ha sido reciente. Hortensia está escolarizada en el centro desde tercero de primaria. Desde su llegada ha sido objeto de un rechazo por parte de sus compañeros, quienes la culpabilizan de los conflictos que se generan entre ellos. Así lo expresan algunos niños y niñas:
-(T) Desde que estamos juntos todos en esta clase, que llevamos mucho, no hay manera de perdonarnos. Nos perdonamos y a los cinco minutos estamos otra vez peleando toda la clase (…)
-(MC) Desde que Hortensia vino a clase, nosotros nos empezamos a llevar bien con ella, pero ahora no, porque la saludas por la calle y te insulta, siempre te insulta.
- (J) Ella siempre nos llama tontos. (Entrevista de alumnos de quinto. 29 de octubre, min. 11)
3 Los nombres son ficticios en aras de preservar el anonimato de los actores sociales. Conviene recordar que la valía de los informes de investigación derivados de la investigación de corte naturalista desde una perspectiva etnográfica, son los análisis y relaciones que se puedan establecer en relación con el tema objeto de estudio para el caso concreto en su especificidad, pero para que los significados del relato puedan servir al lector-a, cualquiera que sea, extrapolar y transferir los hallazgos e interpretaciones a sus intereses, bien sean prácticos y/o teóricos.

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
332
La niña experimenta una violencia verbal continua por parte de los compañeros, e incluso como luego veremos de algún padre, lo que lleva a Hortensia a utilizar también la violencia (física y verbal) para defenderse. Estas situaciones en las que se ve envuelta la niña pueden ser interpretadas, tal y como apunta Sánchez Blanco (2006), como “un recurso que utilizan los excluidos cuando la diversidad en el aula no es contemplada como elemento esencial de riqueza para construir contextos escolares asentados sobre el diálogo y la aceptación del otro; sino que, por el contrario, esta diversidad es entendida como un obstáculo para el crecimiento de la vida social del aula, pues se considera que todo aquello que se aleja de los patrones establecidos de normalidad física, lingüística, psíquica, sociocultural, económica, en incluso, en los últimos tiempos, de género, no hace sino retrasar el desarrollo de los alumnos y alumnas.”
Los compañeros de su grupo-clase, identifican a Hortensia como el problema principal y por excelencia en la clase. Cuando preguntamos desde cuándo existen malas relaciones, una alumna expresa con rotundidad “desde parvulitos”, aunque otro compañero le rectifica tranquilo: “en parvulitos no estaba Hortensia”. (Entrevista de alumnos de quinto. 29 de octubre, min. 46).
Las malas relaciones sociales entre los adultos, -una minoría por acción y una mayoría por omisión-, y sus prejuicios y rechazo al padre de la alumna, se ha trasladado al centro con tal fuerza e intensidad que algunos alumnos y alumnas reproducen un discurso y exhiben actitudes de rechazo y segregación, claramente, heredadas de su medio social más cercano e influyente, la familia.
Significativo es el testimonio de una alumna de quinto curso, quien dirigiéndose a Hortensia, le espeta de forma directa:
-(T) Mis padres no me dejan juntarme contigo, pues yo no me junto contigo. Sus padres no se hablan con los míos, pues yo no me hablo con ella; porque a mí me sienta mal que mi padre no se hable con él, pues yo no me hablo con ella.
-(J) Yo en clase me llevo bien, pero cuando salgo ya no, porque no me dejan juntarme con ella.
-(T) A mi tampoco.
-(L) A mí con todos, menos con ella.
-(H) A mí con los únicos que me dejan estar es con los chicos. (Entrevista de alumnos de quinto. 29 de octubre, min 14)
En todos los grupos entrevistados desde 4º a 6º curso es evidente esta fuerte hostilidad hacia la niña. Estos alumnos lo muestran con desparpajo y naturalidad cuando les preguntamos si los padres les prohíben tener amistad con algún alumno del centro. Contestaciones como: “Con Hortensia la de quinto”, “igual que a mí”, “Porque dicen que tiene piojos”… (Nota de observación: Todos menos un alumno levantan la mano al preguntarles a quién no le deja sus padres ir con “Hortensia la de quinto”. Ese alumno mira al resto del grupo y al ver que tienen la mano levantada todos los compañeros, la levanta también. Entrevista de alumnos de cuarto. 12 de noviembre, mins. 29-28)
Voces que ejemplifican con nitidez lo que vamos paulatinamente confirmando: cómo las dinámicas de exclusión externas a la escuela pueden tener unas implicaciones decisivas en la escolarización de los niños y niñas. Éstos se transforman en actores legitimadores de una violencia estructural que se concreta en el rechazo y segregación a Hortensia por la presión

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
333
de su grupo de iguales. Aparece un peligro certero, que el hostigamiento al que se ve sometida la niña, liderado por dos compañeras de su grupo clase, se convierta en un refuerzo de los vínculos de afiliación también en otras clases. Estos datos evidencian que la entidad simbólica de las instituciones sociales cobra cuerpo en la escuela. Y es ahí donde, para Sánchez Blanco (2009), tenemos que analizar la complejidad de los fenómenos como la violencia, que como en esta escuela se generan en dos planos complementarios: de lo estructural a lo individual y desde lo singular y subjetivo a lo social.
Estos testimonios son relevantes porque demuestran que dar voz al alumnado es fundamental para no caer en uno de los obstáculos más evidentes para la etnografía en la escuela: amputar el contexto en el que los niños y niñas de nuestro estudio habitan y les constituye. Para Díaz de Rada (2008) la escuela como toda institución burocrática procesa a los sujetos de manera opuesta a como lo hace la etnografía, tratándolos como sujetos desocializados, cercenando sus contextos y despojándolos de referencias sociales.
Sin embargo, es a través de los discursos de los niños y niñas cuando vamos evidenciando la intensidad del rechazo y su naturaleza, muy fuerte en su grupo de referencia porque se gesta en dinámicas de relación fuera de la escuela y, como veremos posteriormente en el tercer apartado, se enquista y radicaliza por el modelo de convivencia de carácter punitivo que caracteriza al centro. Estos discursos nos permiten comprender la complejidad que encierran los sucesos (Martínez Rodríguez, 2005 y 2010): el conflicto generado en torno a la niña y su familia. Pero, también nos van evidenciando que la mejora de la convivencia en la escuela debe prestar atención a las formaciones complejas que constituyen a los alumnos como sujetos sociales y no únicamente como sujetos escolares. Los alumnos y alumnas “son agentes de prácticas de socialización, sujetos complejos que procesan cultura, o sea, comunicación y significado” (Díaz de Rada, 2008:31). Una dimensión fundamental para arbitrar estrategias y prácticas para una convivencia que forme ciudadanos y ciudadanas responsables y solidarias con el “otro” desde referentes de equidad y justicia social.
Frecuentemente en las escuelas, el tipo de situaciones que vive Hortensia se resuelven de una forma superficial, de manera que el hostigado o bien se defiende como puede, como en el caso de Hortensia, o en ocasiones tiene la protección de algún docente sensibilizado con su situación. Prueba de todo ello es que Hortensia, por iniciativa propia, decide comer con los más pequeños para no sentirse rechazada, juzgada, e incluso insultada por sus compañeros. Ana, la secretaria del centro, trata de evitar que se generen situaciones conflictivas en relación con la niña en el comedor; aunque poco a poco reconoce la poca efectividad y el escaso valor educativo que tienen este tipo de acciones (Diario de Observación 28 de octubre de 2009). Una alumna de cuarto curso expresa claramente esta situación:
- (T) Que yo iba... estaba en el comedor y ella (se refiere a Hortensia) se pone al lado de María del Campo que está enfrente mía y la decimos que no se quede y está todo el rato “me da igual, me da igual”. Se lo decimos a Ana y dice que ella no quiere más peleas. Y ella seguía insultando y... esto, este dedo (la alumna reproduce el gesto, levantando el dedo corazón). Y también nos dice gilis. Y también estamos un rato María del Campo y yo, y a ella la mandaron a otra mesa, y dice “adiós piojosas”
-(MC) Y la que tenía era ella (se refiere a los piojos). (Entrevista de alumnos de cuarto, 12 de noviembre, mins. 29- 38)
Poco a poco, los docentes van asumiendo que las intervenciones protectoras hacia la niña son inevitables, pero que no son más que respuestas puntuales y de urgencia, por lo se

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
334
requiere es una cualificación de la convivencia que impregne los tiempos de socialización característicos del tiempo escolar. De acuerdo con la propuesta de Torrego (2006 y 2010), se ha de dotar a los implicados de una cualificación de la convivencia como una respuesta articulada a nivel de centro escolar. La responsabilidad y la solidaridad en la relación con el “otro”, se empieza a reconocer como una competencia clave a trabajar en la escuela (Diario de observación, 4 de febrero de 2009).
Los docentes comienzan a pensar cómo articular una propuesta de actuación que tenga como eje el aprendizaje de una ciudadanía global, y que permita a la escuela convertirse en un centro pionero para paliar estos déficits, de modo que junto a su función académica, revalorice y enriquezca su función social desde los principios de equidad y justicia social (Appel y Beane, 1999; Darling-Hammond, 2001). Y esto es importante porque esta escuela rural, como reconoce abiertamente el director del centro, era hasta no hace mucho un contexto en el que lo académico y lo social “surgía de un modo natural, nunca hemos tenido problemas como éste, la relación con las familias siempre ha sido de colaboración, y ahora… estamos pensando en realizar una colecta para ayudar a determinadas familias, que nos consta no tienen ni para comer” (Diario de observación. 17 Noviembre de 2009).
La situación socioeconómica de estas familias a las que se refiere el director, es la nueva pobreza ante la cual se reacciona con una violencia simbólica que culpabiliza a las víctimas de su situación (Torres Santomé, 2011). Y que en la escuela ha generado en los alumnos una actitud de rechazo y menosprecio a la niña, y una conciencia que destierra una solución ante el conflicto que experimentan.
Reiteradas son las veces que el grupo de referencia de Hortensia expresa claramente la imposibilidad de resolver el conflicto. Durante la entrevista al grupo, aparecen continuamente en el discurso afirmaciones significativas, como las siguientes:
-(T) Hasta nosotros decimos que no tiene solución (…)
Entrevistadora: Parece que no os preocupa esto mucho ¿no? (Nota de Observación: Casi todos dicen que no con la cabeza, muestran indiferencia, incluso parece un tema gracioso para algunos. Hortensia se mantiene al margen).
-(N) Mira es que llevamos tres años y cada año nos ponen un cursillo para llevarnos bien con los compañeros y nunca lo logramos, seguimos así… Durante tres años nos han puesto muchas normas, cosas para hacer, trabajo en grupo para hacer cosas y nunca lo arreglamos (Entrevista de alumnos de quinto. 29 de octubre, mins.15, 24 -25)
Estos datos son relevantes porque, como reconoce Jares (2008, p. 21-22), “si falta el respeto, la convivencia se torna imposible o, al menos, se transforma en un tipo de convivencia violenta y no democrática. Pero, es más, en muchos casos esta situación se acepta como algo irremisible, como una situación que no tiene vuelta de hoja”. En el caso que nos ocupa, es necesario un respeto basado en una comprensión nítida de la situación de injusticia y desigualdad social que sufren algunos niños y que se genera en el entorno. Llegados a este punto, rescatamos el trabajo de Galtung (1998, p. 44) en donde se señala y reconoce que las respuestas superficiales e intermitentes no consiguen más que agravar la situación. Este autor propone estudiar el conflicto de raíz para acceder a las causas y motivos que lo generan, lo que el autor denomina como violencia estructural y violencia cultural. Solo de esta manera será posible construir respuestas educativas, creativas y pacíficas que promuevan la empatía entre los niños y niñas.

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
335
4.2. Las familias ante la convivencia en el centro
Resituar el problema de Hortensia bajo unas coordenadas socioculturales, ha permitido a los docentes comprender que el discurso que culpabiliza a las minorías es una estrategia que en sí misma es y anida sólo violencia. Y ha conseguido acrecentar la visibilidad de la presión que ejercen un pequeño grupo de familias, que comienza a ser interpretada más allá de lo anecdótico, por las implicaciones que ello tiene en la relación con el “otro”, el diferente. Así, por ejemplo, durante nuestra estancia en la escuela algunas familias ante la existencia de piojos en el colegio presionan abiertamente para que expulsen a Hortensia. Ante esta situación el director decide hacer una revisión con aval médico, de manera que son invitados a permanecer en sus casas todos aquellos que tengan piojos hasta su erradicación en el niño o niña en cuestión. Pero es consciente que esta decisión es excepcional por la situación, pero que han de tomar otro tipo de medidas que tomen como referencia un modelo de convivencia responsable (Diario de Observación, 22 de octubre 2009).
Otra prueba de esta presión la relata el tutor de quinto curso, quien opta por una distribución de las mesas en el aula bajo una organización individual, aunque el alumnado venía trabajando en grupos de cuatro. Ello ha sido originado por el requerimiento impositivo que un padre le expone de un modo enérgico: “Mi hija no se sienta con esa piojosa”, en clara referencia a Hortensia. Como reconoce este profesor, decide hacer un cambio en la organización espacial del aula para que no se generen más problemas, su preocupación es evitar una nueva situación de rechazo en su aula. El equipo directivo también relata la intromisión del padre de otra alumna en el comedor desde una actitud similar. (Diario de Observación, 5 de mayo 2009). Estos incidentes nos van revelando la desafección por parte de algunos padres y madres respecto a la situación que vive la familia de Hortensia. A pesar de la relevancia educativa que presenta la situación que estamos relatando, dadas las implicaciones para el aprendizaje de lo social.
Todos estos datos revelan las creencias de las familias desde un posicionamiento hacia las condiciones socioeconómicas de Hortensia y su familia como un problema de adaptación individual. Las familias no ven esa desigualdad como situación que reclama una intervención de acción colectiva-comunitaria, al contrario es asumida como una carencia de adaptación de las minorías y como un déficit individual y no social. Como advierte Torres Santomé (2001a: 36), este discurso culpabilizador genera "una fuerte hostilidad contra esos colectivos sociales marginados, a los que se ve como amenaza para la paz social, con posibilidades de destruir el mundo de valores hegemónicos y de sumergir a la ciudadanía en un ambiente de caos y destrucción". En nuestro caso concreto, el rechazo y la segregación que venimos relatando se origina por un grupo de familias originarias de la localidad, quienes experimentan las condiciones de marginalidad que vive la niña y su familia como un atentado “contra su pueblo”.
Sin embargo, resulta paradójico cómo los datos recogidos en el cuestionario evidencian que la mayoría de los progenitores, cuando se les pregunta de qué manera influye en el clima del centro el nivel socioeconómico de las familias, un 63,8% dicen que no influyen. Y un (25,52%) afirman que influye positivamente o muy positivamente (ver gráfico 1).

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
336
Gráfico 1. Datos totales
Estas familias actúan desde lo que Torres Santomé (2001b) denomina como Egoísmo Social, fruto de una carencia de civismo y una visión crítica de la realidad social, que les impide actuar de una forma solidaria con las familias desfavorecidas y educar a los hijos desde valores y actitudes que les vaya conformando como ciudadanos responsables y solidarios.
La falta de empatía y sensibilidad hacia Hortensia por parte de sus compañeros, se muestra permanentemente, pero hay momentos que esta falta de respeto y sensibilidad se muestran en toda su crudeza. En este sentido, resulta sobrecogedora la actitud y el discurso de la niña cuando intenta defenderse de los continuos ataques de la casi totalidad de sus compañeros, contestando y contra-argumentando con fuerza y claridad en el momento de la entrevista en grupo. Sin embargo, en el minuto 19 Hortensia comienza a llorar. Ha salido a colación su padre, y la niña se derrumba. Se oye un comentario de una de las compañeras, María del Campo, que dice “como siempre”, con tono de desprecio. Desde el momento que rompe a llorar, su participación en el debate disminuye considerablemente (Diario de observación, 29 de octubre 2008).
Es evidente que algunos niños y niñas van construyendo una relación en la cual el “otro” se convierte en objeto de desprecio por su situación de desigualdad socioeconómica y cultural. Una actitud aprendida en sus contextos familiares –por acción o por omisión- que les lleva incluso a utilizar como arma arrojadiza, en sus disputas con la niña, la estigmatización a la que se ve sometido su padre en el pueblo. Su progenitor queda reducido a la categoría de “borracho”, como hemos podido confirmar durante nuestra estancia en la escuela, actitud de desprecio e incomprensión que se traslada a la escuela.
-(H) Así empiezan las discusiones. Porque empiezan “mi padre no se qué…” y así empieza todo. (Refiriéndose a los momentos en que los compañeros tildan a su padre de “borracho”) (…)
-(H) Siempre está diciendo “se lo voy a decir a mi padre”

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
337
-(M) Y no digo eso Hortensia es que tú me insultas a mí y yo te digo que se lo voy a decir a mi padre
-(T) Hay algunas peleas que tu eres tonto y tu también pero ya está, pero hay peleas que se meten a los padres, y que alguien dice algo y alguien dice “pues tu padre es no se qué” “pues el tuyo también” Y así seguimos la discusión pero con los padres metidos. (Entrevista de alumnos de quinto, 29 de octubre, mins. Minutos 16-20)
Los alumnos reproducen actitudes y comportamientos que, originados en su contexto social más inmediato, destruyen al sujeto como ser social que requiere del apoyo, el respeto y la solidaridad en su grupo de referencia. El equipo de investigación va tomando conciencia que el rechazo a la niña y la violencia que directa e indirectamente sufre en la escuela, adquiere toda su significación en un contexto social caracterizado por unas dinámicas de relación centradas en el rechazo y la discriminación. Como evidencia Jares (2008, p. 35), la exclusión de una persona o un colectivo puede convertirse en “un excelente nexo entre los miembros de un grupo y, una vez que se odia como todos los demás, se pasa a ser uno de sus fieles. La comunión por el odio.”. Esta toma de conciencia se convierte en un momento crítico en la investigación, sobre todo si tenemos en cuenta que algunos de los docentes son originarios de poblaciones cercanas a la localidad en el que está ubicada la escuela. La imagen en cierto modo idílica de la ruralidad y de la escuela que le es propia, como contextos de relaciones sociales cercanas y armoniosas, se torna en una imagen menos ingenua desde una mirada más atenta a la relación entre escuela y un contexto social en transformación. Un contexto que, merece la pena recordar, poco a poco ha ido acogiendo a unas familias con unas condiciones de vida difíciles que les sitúan en clara desventaja social y cultural4.
Esta perspectiva de análisis nos permite comprender, en otro momento crítico del proceso de investigación, que la conducta violenta de la niña no justifica la actitud de rechazo que expresan sus compañeros hacia Hortensia. En este sentido, no podemos dejar traer a colación, otra vez, el pensamiento de Sánchez Blanco (2006, p.137), cuando expresa:
“los niños y niñas que viven rodeados de maldad (se refiere a situaciones de privación, conductas antisociales de los progenitores, situaciones de marginación...) reúnen más puntos para acabar pensando que ellos también son malos; sufren opresión externa, por una lado, e interna por otro. El único recurso que les queda finalmente es explotar para liberarse de tanta opresión, surgiendo entonces sentimientos de destrucción. Pero, afortunadamente, es posible intervenir para que no acaben siendo violentos y, no cabe duda, la escuela tiene un papel fundamental para que estos niños y niñas desde muy pequeños construyan una buena imagen de sí mismos”.
De esta forma, los docentes van tomando conciencia que la construcción de un modelo de convivencia democrática requiere del compromiso y la asunción de responsabilidades de todos los compañeros. Van siendo conscientes también que se necesita un proceso de deliberación sobre la situación de desigualdad que vive la niña, y poner en marcha mecanismos antidiscriminación que promuevan la justicia y la equidad desde la práctica educativa.
4 Merece la pena señalar, llegados a este punto, que detectamos otros aislamientos y segregaciones en alumnos no originarios de la localidad, pero no tan visibles y explícitos al quedar encubiertos por la intensidad de la violencia que experimenta Hortensia y su familia. Durante la observación llevada a cabo y las sesiones de trabajo con el profesorado fueron identificados otros casos de niños y niñas rechazados, que como Hortensia habían llegado al pueblo recientemente.

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
338
4.3. Gestión de la convivencia y la resolución de conflictos: el modelo punitivo como terreno fértil para la exclusión
La vida en la escuela encierra un modelo punitivo de convivencia que en ocasiones se lleva hasta el extremo. Como confirmamos mediante la observación, prevalecen en casi todos los grupos unas normas de carácter prohibitivo que son asumidas con naturalidad por el alumnado, quien ha interiorizado la existencia de numerosas normas y la consecuencia de su no cumplimiento: la sanción o el castigo. En los grupos focales aparece todo un discurso revelador que confirma nuestras observaciones, una convivencia hiper-reglamentada que es asumida con naturalidad por el alumnado. Ante la pregunta sobre si tienen normas escolares en el centro, los niños y niñas nos responden unos tras otros, incluso a veces a la vez: “Sí, pero no se cumplen”, “veinticinco normas”, “no comer chicle”, “no gritar”, “traer los deberes”, “llegar con puntualidad”, “no correr por los pasillos”, “no traer a clase el MP3, ni consolas, ni nintendos…”, “la última norma es que debemos intentar cumplir todas esas normas”, “no pelearnos”, “que todos seamos amigos, compañeros”, “buenos compañeros”.
La consecuencia es una convivencia regulada por los castigos que pone en juego la categoría del alumno como un sujeto a quien a veces se le “degrada”, ubicándolo en aulas de niveles inferiores como castigo, de tal forma que tiene influencia en el auto-concepto de los niños y niñas y en la percepción de sus compañeros. Otros tutores utilizan la privación del tiempo del recreo para imponer las normas, de modo que quien las transgrede puede quedarse sin disfrutar del recreo. Hacer copias del número 1 al 150, o resolver ejercicios son otros castigos que el alumnado asume con naturalidad.
La forma en que se otorga el castigo tiene unas consecuencias también importantes, pues los chicos lo experimentan con el convencimiento de que “el profesor les tiene manía”. Clarificadoras son las explicaciones que nos ofrecen dos niñas de cuarto curso:
-(T) A ella le tiene manía (hablan del tutor). A mí me tenía antes pero ya no.
-(H) Porque no hace los deberes, y le castiga.
-(T) Lo de los profes que nos tienen manía es que lo tienen hecho, y preguntan a ver si lo tienen hecho (se refieren a los deberes) porque como muchísimas veces no los llevan pues se lo preguntan. (Entrevista de alumnos de quinto, 29 de octubre, min. 36)
El alumnado nos va confirmando, y es asumido por una parte del profesorado, que existe cierta arbitrariedad en la aplicación de la norma y en las medidas adoptadas en caso de incumplimiento. Estos datos son importantes porque el alumnado está aprendiendo que quien detenta el poder, detenta la autoridad para sancionar desde sus preferencias personales. Téngase en cuenta que estos niños y niñas pueden acabar reproduciendo en la relación con el otro, la imposición de una conducta lesiva cuando éste no responde a sus expectativas, gustos, o intereses. Hay que tener en cuenta, además, que cuando hay un conflicto no hay lugar para la reflexión y diálogo, ni estrategias para facilitar que el alumnado se comprometa con conductas pro-sociales para resarcir un comportamiento irresponsable o violento.
Con gran capacidad de autocrítica, el profesorado va reconociendo que se ven impelidos a reglamentar permanentemente el comportamiento del alumnado, lo que conduce irremediablemente a una arbitrariedad en la imposición del castigo, imposible de evitar.

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
339
No existen momentos de sosiego para buscar soluciones consensuadas y pacíficas ante los problemas de disciplina que se generan en el centro. Como hemos evidenciado durante nuestra estancia en la escuela, la violencia y la punición son asumidas como respuesta ante el conflicto. En este sentido, el pensamiento de Torrego y Moreno (2003) nos resulta significativo, cuando expresan:
"del mismo modo que pueden aprenderse la solidaridad, el respeto a la diferencia o la honradez, pueden aprenderse también la violencia, la intolerancia y la corrupción. Lo grave, claro está, es que tales anti-valores puedan ocupar un lugar hegemónico en la práctica cotidiana de nuestras escuelas".
El alumnado se ve inmerso en una convivencia en el que la disciplina y el orden se convierten en un fin en sí mismo, lo que dificulta que aprenda a responsabilizarse de sus obligaciones y pueda vivenciar unas relaciones interpersonales más fecundadoras de la empatía y colaboración con los demás. En los discursos del alumnado se hace evidente la interiorización de ese modelo sancionador como forma de regulación de la convivencia. Cuando en entrevista se le pone a éste en la situación hipotética de “Si vosotros fuerais profesores, qué haríais si un alumno no cumple las normas”, el alumnado contesta que tomarían la opción de castigar, “poner negativos”, “dejarle sin recreo”, “que los haga en el recreo y luego sale…”. (Entrevista del 29 de octubre). Al respecto, las palabras de Miller (2000, p. 186-187) son clarificadoras:
"la violencia que se ejerce sobre los niños es devuelta luego a la sociedad (...) Un niño castigado y humillado en nombre de la educación interioriza muy pronto el lenguaje de la violencia y la hipocresía y lo interpreta como el único medio de comunicación eficaz".
Prueba de ello es que estas dinámicas cotidianas conforman un nicho de aprendizaje social peligroso, con unas consecuencias importantes. En las entrevistas grupales, el alumnado nos confirma la “instrumentalización” que algunos de los alumnos someten al docente para que castiguen al resto de los compañeros; precisamente porque saben de las consecuencias que el incumplimiento de las normas tiene, el castigo. Los alumnos relatan con naturalidad cómo buscan que el compañero o compañera sea sancionado mediante la acusación encubierta ante quien tiene el poder explícito de castigar, el docente.
La consecuencia de las situaciones que venimos exponiendo es un aprendizaje que obvia la necesidad de que en estos primeros años el alumnado vaya responsabilizándose de sus acciones. No se les brinda la oportunidad de reflexionar sobre su conducta y buscar alternativas de resarcimiento del deber no cumplido de una forma autónoma y dialogada.
Los datos expuestos nos dibujan un modelo tradicional de convivencia que se presenta como obsoleto para la construcción de una ciudadanía responsable. Un modelo que se basa en una imposición de las normas desde la desconfianza hacia el alumnado, que debe obedecer y someterse. De nuevo el pensamiento de Sánchez Blanco (2006, p. 105) sintetiza de un modo certero las consecuencias: “Un contexto de estas características hace que los niños y niñas se sientan desprotegidos y a merced de las decisiones de los más fuertes, como puede ser de los adultos, sin voz ni voto, ni capacidad de denuncia; situación que en ocasiones les lleva a utilizar el recurso de la violencia para protestar por las injusticias vividas como consecuencia del poder despóticamente ejercido”. Modelo punitivo que se nutre de situaciones que son en parte legitimadas y reproducidas en el ámbito familiar.

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
340
5. A modo de conclusión
Resulta evidente que una orientación más democrática para la mejora de la convivencia en la escuela, requiere analizar el efecto que el clima escolar tiene en las personas que hacen día a día la escuela, y cómo éstas también la afectan. Mejorar la convivencia parece una meta no ya irrenunciable, sino un proyecto que más allá de concretarse en actos caritativos contemple fortalecer al alumnado desde un punto de vista personal y social. Los análisis y reflexiones expuestos dan cuenta de una escuela rural ubicada en un contexto que se ha trastocado, donde las certidumbres y relaciones sociales cercanas y afables de antaño, pueden verse transformadas y sustituidas por una relaciones inciertas, menos blandas, e incluso claramente discriminadoras.
Nuevas diversidades, nuevas desigualdades, son mal toleradas en los contextos sociales como el que nos ocupa. Contextos que pueden funcionar como un nicho de socialización cerrado e intolerante, anclado en referentes localistas, que debe ser contrarrestado en la escuela. Es necesario que este centro escolar trabaje por un modelo de convivencia anclado en una educación para la ciudadanía. No se trata sólo de desterrar la idea de la convivencia como un asunto de responsabilidad individual (docente-aula), sino de asumir esta tarea como una responsabilidad fundamentalmente colectiva (comunidad educativa-escuela). No se trata tampoco de aceptar un modelo de convivencia y aplicarlo sin más en la escuela. Parece importante construir un modelo de convivencia depurado y claro que contemple una educación para la ciudadanía como eje del día a día en la escuela. Una educación que faculte al alumnado a respetar, re-conocer (comprender) y responsabilizarse del “otro”, que sea fecundadora de prácticas en las que los niños y niñas aprendan a responsabilizarse de sus obligaciones y responder autónomamente ante las mismas. Una educación que les proporcione amplitud en su mirada y actuación, porque valorando lo local y propio, aprendan a valorar y reconocerse en lo global y ajeno. Organizar la convivencia en esta escuela desde criterios de justicia y equidad aparece como otra tarea irrenunciable, en el que el diálogo debe fluir y constituirse en una estrategia fundamental.
Detenernos a escuchar que piensan y experimentan los niños y niñas, y estar dispuestos a comprenderlos, ha implicado tener que enfrentarnos a situaciones y hechos que nos han disgustado y dolido, pero todo ello ha sido imprescindible para comprender cómo se construye la convivencia cotidiana y cómo se le da sentido en esta escuela. El contenido educativo que le otorguemos a la convivencia tiene que atender a las perspectivas y significados locales y subjetivos. La educación para la ciudadanía es un contenido universal, pero hemos aprendido que ésta tiene que ser una experiencia viva, contextualizada y relevante para quienes habitan la escuela. Es ahí donde reside su poder de transformación. Lo que está en juego es el aprendizaje de un trato justo y equitativo para “las Hortensias”, y la promoción de unas experiencias que permitan a los niños y niñas constituirse como ciudadanos abiertos, solidarios y responsables con la desigualdad.
Referencias bibliográficas
Alberdi, I. (1999). La nueva familia española. Madrid: Taurus.
Apple, M. W., & Beane, J. A. (1999). Escuelas Democráticas. Madrid: Morata.
Ardèvol, E. (2006). La búsqueda de una mirada. Antropología visual y cine etnográfico. Barcelona: Editorial UOC.

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
341
Beck, L. G., & Murphy, J. (1998). Site-based management and school success: Untangling the variables. School Effectiveness and School Improvement, 9(4), 358-385.
Bolívar Botia, A. (2007). Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura. Barcelona: Graó.
Borsdorf, A., & Hidalgo, R. (2004). Formas tempranas de exclusión residencial y el modelo de la ciudad cerrada en América Latina. El caso de Santiago. Revista de Geografía Norte Grande, 32, 21-37.
Bustos Jiménez, A. (2009). La escuela rural española en un contexto en transformación. Revista de Educación, 350, 449-461.
Darling-Hammond, L. (2001). El derecho a aprender. Barcelona: Ariel.
Díaz de Rada, A. (2008). ¿Qué obstáculos encuentra la etnografía cuando se practica en las instituciones escolares? En M. I. Jociles, & A. Franzé (eds.) ¿Es la escuela el problema? Perspectivas socio-antropológicas de etnografía y educación (págs. 24-48). Madrid: Trotta.
Fernández Enguita, M., Souto, X. M., & Rodríguez Rávena, R. (2005). La sociedad del conocimiento: democracia y cultura. Barcelona: Octaedro.
Feu i Gelis, J. (2004). La escuela rural en España: apuntes sobre las potencialidades pedagógicas, relacionales y humanas de la misma. Revista Digital eRural, Educación, cultura y desarrollo rural, 3, disponibles en: http://educacion.upla.cl/revistaerural/jfg.pdf
Fielding, M. (2004). `New Wave´Student Voice and the Renewal of Civic Society. London Review of Education, 2(3), 197-217.
Fielding, M. (2007). On the necessity of radical state education: Democracy and the common school. Journal of Philosophy of Education, 41 (4), 539-557.
Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata.
Flutter, J., & Rudduck, J. (2005). Student Voice and the architecture of change: mapping the territory. University of Cambridge: A report to Research Committee.
Fullan, M. (1999). Change forces: The sequel. Philadelphia: Falmer Press.
Fullan, M., & Watson, N. (2000). School- based management: Reconceptualizing to improve learning outcomes. School Effectiveness and School Improvement, 11 (4), 453-473.
Galtung, J. (1998). Tras la violencia 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Bilbao: Bakeaz.
Guarro Pallás, A. (2005). La transformación democrática de la cultura escolar: Una respuesta justa a las necesidades del alumnado de zonas desfavorecidas. Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 9 (1), 1-48.
Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. Educational Technology Research and Development, 29(2), 75-91.
Habermas, J. (1998). Teoría de la acción comunicativa. Vol.1. Racionalidad de la acción y racionalización social. Madrid: Taurus.
Instituto Nacional de Estadística. (s.f.). Recuperado el 1 de febrero de 2011, de http://www.ine.es/
Jares, X. R. (2008). Pedagogía de la convivencia. Barcelona: Graó.
Kunstler, J. H. (1994). The geography of nowhere. The rise and decline of America's man - made landscape. New York: Touchstone.

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
342
Levin, B. (2000). Putting students at the centre in education reform. Journal of Educational Change, 1, 155-172.
López Yánez, J. (2008). Construir la relación de asesoramiento. Un enfoque institucional basado en la comunicación. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 12(1), 1-28. http://www.ugr.es/~recfpro/rev121ART12.pdf
Martínez Bonafé, J. (2003). Políticas del libro de texto escolar. Madrid: Morata.
Martínez Rodríguez, J. B. (2005). Educación para la ciudadanía. Madrid: Morata.
Martínez Rodríguez, J. B. (2010). El currículum como espacio de participación. La democracia escolar ¿es posible? En J. Gimeno Sacristán, Saberes e incertidumbres sobre el currículum (págs. 162-179). Madrid: Morata.
Martínez Rodríguez, J. B. (2008). La ciudadanía se convierte en competencia: Avances y retrocesos. En J. Gimeno Sacristán, Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo? (págs. 103-142). Madrid: Morata.
McIntyre, D., Pedder, D., & Rudduck, J. (2005). Pupil voice: comfortable and uncomfortable learnings for teacher. Research Paper in Education, 20(2), 149-168.
Miller, A. (2000). El origen del odio. Barcelona: Ediciones B.
Miller, J. L. (2003). Maestros, investigadores y reforma escolar situada: el tráfico del poder. Kikirikí, 58, 18-24.
Morín, E. (2000). Los siete saberes para la educación del futuro. UNESCO.
Rodríguez Romero, M. M. (2008). El asesoramiento, el poder del profesorado y la voz del alumnado. Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado, 12(1), 1-15. Disponible en: http://www.ugr.es/~recfpro/rev121ART4.pdf
Rudduck, J. (2006). The past, the papers and the project. Educational Review. 58 (2), 131-143.
Rudduck, J., & Fielding, M. (2006). Studen voice and the perils of popularity. Educational Review, 58(2), 219-231.
Rudduck, J., & Flutter, J. (2000). Pupil participation and pupil perspective: carving a new order of experience. Cambridge Journal of Education, Vol. 30(1), 75-89.
Sánchez Blanco, C. (2009). Peleas y daños físicos en la educación infantil. Buenos Aires: Miño y Dávila.
Sánchez Blanco, C. (2006). Violencia física y construcción de identidades. Propuestas de reflexión crítica para las escuelas infantiles. Barcelona: Graó.
Sverdlick, I. (2009). La investigación educativa como instrumento de acción, de formación y de cambio. En I. y. Sverdlick, La investigación educativa. Una herramienta de conocimiento y acción (págs. 15-46). Madrid: Editorial CEP.
Torrego Seijo, J. C. (2010). La mejora de la convivencia en un instituto de educación secundaria de la Comunidad de Madrid. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 14(1), 251-247. Disponible en: http://www.ugr.es/~recfpro/rev121ART13.pdf
Torrego Seijo, J. C. (2006). Modelo integrado de mejora de la convivencia. Barcelona: Graó.
Torrego, J. C., & Moreno, J. M. (2003). Violencia, comportamiento antisocial y conflictos de convivencia en los centros escolares. En J. C. Torrego, Convivencia y disciplina en la escuela. Madrid: Alianza.

Una Escuela Rural en Transformación: de una ciudadanía local a una ciudadanía global
343
Torres Santomé, J. (2001a). Educación en tiempos de neoliberalismo. Madrid: Morata.
Torres Santomé, J. (2001b). A construção da Escola Pública como Instituição Democrática: Poder e Participação da comunidade. Curriculo sem Fronteiras, 1 (1), 51-80.
Torres Santomé, J. (2011). Currículum, justicia e inclusión. En J. Gimeno Sacritán, Saberes e incertidumbres sobre el currículum (págs. 84-102). Madrid: Morata.
Velasco Maillo, H. M., & Díaz de Rada, Á. (1999). La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de escuela. Madrid: Trotta.