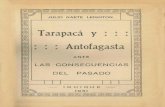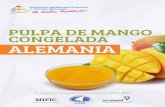Estado y Mercad
description
Transcript of Estado y Mercad
-
85
Estado y mercado en la teora de la regulacin1
Martn Ferreyra2
ESTUDIOS - N 31 -ISSN 0328-185X (Enero-Junio 2014) 85-100
ResumenEste artculo tiene el objetivo de iluminar al-gunas discusiones que se pueden encontraren los estudios sobre el estado y el mercado apartir de una visin regulacionista. La Escuelade la Regulacin Francesa tiene a estas insti-tuciones como formas bsicas o estructuralesde ordenar una sociedad y su economa. Lacategora terica que une el concepto de Es-tado y el mercado es la regulacin delcapital. Esto les une, ya que son dos de lascinco formas institucionales que permiten, deacuerdo con la morfologa que se asume, unrgimen de acumulacin especfica.La apropiacin del modo del concepto deregulacin, conjunto articulado de institucio-nes, definitivamente deja de lado la idea deaplicar un principio regulador que brota es-pontneamente en el mercado. Esta posicintermina con la naturalizacin de los procesoseconmicos y comienzan las crisis, que se-rn las consecuencias de intereses especficosque se imponen a los dems. Ningn auto-matismo regula la transicin de un modo deregulacin a otro o de un modo de acumula-cin a otro. La ley de la oferta y la demandaen sus formas clsicas es cuestionada en granmedida.
Palabras clave: Estado - Mercado - Modode acumulacin - Modo de regulacin - Ins-tituciones
1 Trabajo recibido el 30/05/2014. Aprobado el 15/07/2014.2 Martn Ferreyra. Doctor en Ciencias Sociales. Investigador de CONICET, miembro investi-gador de la Unidad Ejecutora en Red de CONICET (IMESC-IDEHESI), Nodo Mendoza,Argentina. Contacto: [email protected]
AbstractThis article has the objective to illuminatesome discussions that can be found in studiesof the state and the market from aregulationist vision. The French RegulationSchool has these institutions as basic orstructural ways of ordering a society and itseconomy. The theoretical category that linksthe concept of state and market is capitalregulation. This links them because they aretwo of the five institutional forms that allow,according to the morphology that is assumed,a specific accumulation regime.The appropriation of the mode of regulationconcept, articulated set of institutions,definitely leaves aside the idea of apply aregulatory principle that sprout spontaneouslyin the market. This position ends with thenaturalization of economic processes and theystart having crisis, that will be theconsequences of specific interests that areimposed on others. No automaticity governsthe transition from one mode of regulationto another or from one mode of accumulationto another. The law of supply and demand intheir classical forms is greatly judged.
Keys words: State - Market - AccumulationMode - Regulation Mode - Institutions
-
86
Introduccin
El presente artculo busca iluminar algunas discusiones que se puedenencontrar en los estudios del Estado y el Mercado, desde una visin regula-cionista. La escuela de la regulacin francesa tiene a estas instituciones comoformas bsicas o estructurales de ordenar una sociedad y su economa. Lacategora terica que vincula el concepto de estado y mercado es la de modode regulacin del capital. Las vincula porque stas son dos de las cinco for-mas institucionales que posibilitan que se constituya, segn la morfologaque asuma, un rgimen de acumulacin especfico.
La apropiacin del concepto de modo de regulacin, conjunto articula-do de instituciones, deja de lado definitivamente la idea de postular un prin-cipio regulador que brote espontneamente del mercado. Al plantear estaposicin se termina con la naturalizacin de los procesos econmicos y stosempiezan a tener crisis, que sern las consecuencias de unos intereses espe-cficos que se logran imponer sobre otros. Ninguna automaticidad rige elpaso de un modo de regulacin a otro o de un modo de acumulacin a otro.La ley de la oferta y la demanda en sus formas clsicas queda notablementecuestionada.
Desarrollo conceptual
Para introducirnos en la descripcin del Estado y el Mercado desde lateora de la regulacin hace falta describir algunos conceptos que son estruc-turantes de la relacin entre estas dos instituciones.
As es que para observar la forma de vinculacin entre los dos concep-tos que convocan, est la nocin de modo de regulacin. Este es un conjuntode mediaciones/instituciones que mantiene las distorsiones producidas porla acumulacin del capital -repartos desiguales de los ingresos-, dentro delmites compatibles con la cohesin social en el seno de las naciones. Debeasegurar la compatibilidad entre un conjunto de decisiones descentralizadas,sin que los agentes tengan que interiorizarse de los principios que rigen ladinmica del conjunto del sistema (Boyer, 1996; Calcagno, 2000).
Esto permite visualizar una forma de ordenamiento de las relacionessociales en una sociedad especfica en el tiempo y el espacio, a partir de quese pone en accin un conjunto de procedimientos que deben reproducir lasrelaciones sociales por medio de una conjuncin de formas institucionalesque sostienen el rgimen de acumulacin vigente.
ESTUDIOS - N 31 (Enero-Junio 2014) 85-100
-
87
El modo de acumulacin del capital -otro concepto estructurante- tie-ne que ver con las formas de distribucin de los ingresos producidos, posibili-tando la estabilizacin a largo plazo de los modelos de inversin y consumoen formaciones sociales especficas y siempre teniendo en cuenta sus relacio-nes econmicas externas. La posibilidad de imponer una regularidad; es de-cir, un modo de regulacin y acumulacin especfico, permite observar de-terminadas estabilidades macroeconmicas como la evolucin del crecimiento,del empleo, de la inflacin y la forma de relacionarse de la formacin socialcon el comercio exterior (Lipietz, 1986).
Un modo de acumulacin se resume como el conjunto de regularida-des econmicas y sociales que permiten a la acumulacin desarrollarse en ellargo plazo, en medio de dos crisis estructurales, la primera, que le da origeny, la segunda, que lo acaba (Boyer, 1996). Ampliando, podemos decir que unrgimen de acumulacin se entiende como un patrn o esquema de creci-miento para una formacin social en una poca determinada. Este ser elque determine la procedencia y el volumen del excedente que luego serdisputa de las distintas regulaciones que intervienen en la formacin del modode regulacin.
Institucin
Las instituciones son espacios de disputas por la reglamentacin de lavida social. Estas evitan una constante paraloga. A diferencia de Lyotard(1991) que usa este concepto para ilustrar el constante cambio de reglas dejuego en las instituciones de la postmodernidad las instituciones en este art-culo son entendidas como aquellos espacios que temporalmente proporcio-nan las reglas para el juego social.
La funcin que tienen, es darles a los agentes que son parte de ellas, unmarco de inteligibilidad. Es decir, proporcionan compromisos en un pero-do. A partir de ah, encontramos un olvido provisorio de tales compromi-sos por parte de los agentes econmico-sociales, que permite comenzar amantener un cierto funcionamiento. En el momento en que se instituciona-liza una norma, cuando se consigue lograr un acuerdo alrededor de la sacra-lizacin de un determinado valor o conjunto de stos, las prcticas sociales senaturalizan. Se transforman en un habitus, pasan a ser parte de las disposicio-nes a actuar, sentir, pensar, (Bourdieu, 2000). En consecuencia, la prcticainstitucional pasa a estar en piloto automtico.
Este transcurrir con cierta armona al interior de la institucin vigente,producto de la instauracin de una regularidad, no implica que no se vayan a
Martn Ferreyra / Estado y mercado en la teora de la regulacin
-
88
generar crisis. Estas pueden ser institucionales o intrainstitucionales, genera-das por demandas polticas, econmicas, insatisfechas, de algunos de los agen-tes que participan dentro de ese espacio, los cuales pueden buscar la modifi-cacin de una parte parcial de las reglas establecidas o pueden, en otros ca-sos, buscar un cambio radical de los valores sobre los que se sostiene tal insti-tucin.
Una vez consolidada una forma institucional se induce que esta tienela capacidad de dar forma, establecer un orden, y que si bien genera unatendencia a perdurar, no implica que est sometida a una constante tensinpor instaurar un orden que no se corresponde con el presente. A su vez, elorden resultante no implica que una institucin no sea un escenario de posi-bles futuras luchas.
Las instituciones son espacios de disputas atravesadas por las ms diver-sas luchas socioeconmicas por imponer qu es lo que se entiende por lo msapropiado para el conjunto de los agentes que de ellas forman parte. Para sereficaz en su funcin, la norma resultante debe generar una cierta hegemona;esto es, la aceptacin por parte de algunos agentes, principalmente aquellosque quedan en situacin desventajosa, de un estado de desigualdad.
Alejndose de lgicas esencialistas las instituciones no son ms espa-cios naturales; sino por el contrario, son unas invenciones continuas queintentan imponer determinados valores sobre los que se derivan las reglasregulatorias de las prcticas de los agentes econmico-sociales que en ellasparticipan.
Al interior de una institucin ningn agente de antemano posee el re-sultado normativo que estas presentan, cuanto menos se intente naturalizarlaal modo de una sustancia intocable, ms se podr entender su funcin social,su forma de regular, sus principales beneficiados, sus principales contradic-ciones y las posibles crisis que tendr que afrontar. Las instituciones en smismas son en su cotidianidad, la estabilizacin de contradicciones origina-rias. En otras palabras, son entonces, dentro de un abanico de posibilidadesdadas, inacabamiento, experimentacin, contramarchas, silenciamiento deintereses en el interior de un orden que sigue siendo determinado por la des-igualdad. Esta situacin desventajosa de algunos agentes es la contradiccinoriginaria que generar futuras crisis.
Mercado
La forma de entender a esta institucin difiere mucho de la conceptua-lizacin que la economa clsica hace del mercado. Adoptar una posicin
ESTUDIOS - N 31 (Enero-Junio 2014) 85-100
-
89
regulacionista implica dejar de lado posiciones que ven a los individuos total-mente informados y tomando decisiones racionales. Aqu se encuentra unpunto de alejamiento de aquellos enfoques que ven en el mercado el lugar deencuentro entre actores para la transferencia fsica e instantnea de un bien.
Visiones ortodoxas en economa parten de la ptica del mercado des-crito por Walras, la cual implica ver en este a un espacio de asignacin pti-ma de los productos en un mundo atomizado, perfectamente informado.Por ello, se puede inferir que este posee un carcter ms o menos perfectoy que tiene dentro de sus posibilidades la capacidad de autorregulacin o deautoequilibrio.
Por el contrario, entender el mercado como una institucin implicaque este asuma el carcter de construccin social, por lo que le caben todaslas caractersticas que se describieron para una institucin. La desaparicinde la homogeneidad implica que ya no hay ms un solo mercado, sino varios;estos pasan a ser construcciones histricas y sociales. A partir de entonces, yano es necesario omitir las incoherencias y las tensiones entre estos y las demsformas institucionales. El mercado as definido no puede de ninguna maneraser aprehendido como un hecho natural.
Lejos de ser hechos naturales, los mercados son el fruto de evolucionessociales e histricas complejas que enfrentan a actores mltiples, portadoresde intereses particulares. En este sentido, constituyen construcciones socialesy polticas que participan del mundo artificial (Simon, 1996 y 2004 enCoriat y Weinstein, 2005; Polanyi, 1989).
Los criterios bsicos que se deben tener en cuenta a la hora de analizaresta institucin son bien remarcados por Coriat y Weinstein (2005) en suartculo La construccin social de los mercados. All sealan algunos linea-mientos que se tendrn en cuenta en este trabajo.
Los mercados tienen la capacidad de establecer antes que nada las nor-mas que posibilitarn la transferencia legal de propiedad; esto genera undistanciamiento con la idea del mercado como aquel espacio donde se reali-za la transferencia fsica de un bien. Entonces, lo que se intercambia en unmercado son derechos a realizar algunas acciones (Commons, 1934 enCoriat y Weinstein, 2005).
En funcin de lo explicitado arriba, se debe tener en cuenta que elmercado es un espacio de lucha por definir los siguientes puntos:
1) Las reglas que encuadran la definicin del objeto del intercambio,las condiciones de negociacin y las modalidades de transferencia de dere-chos. Estos tres constituyen precisamente la base institucional de la transac-cin; es decir, determinan quines sern los agentes econmicos que podrn
Martn Ferreyra / Estado y mercado en la teora de la regulacin
-
90
participar del mercado y en qu posicin podrn hacerlo. Si bien esta institu-cin no puede excluir a determinados agentes, s puede ubicarlos en condi-ciones mucho ms favorable a unos que a otros (Coriat y Weinstein, 2005).
2) Las caractersticas de la transaccin: una transaccin de mercado esuna transaccin monetaria. Las condiciones de fijacin de un precio o, msgeneralmente, de las contrapartidas monetarias de la transferencia de dere-chos, sern una dimensin esencial de toda transaccin de mercado. Estascondiciones, como las anteriores, deben ser definidas y construidas. Enton-ces, el resultado del precio esconde en su envoltorio la distribucin social delexcedente econmico; es decir, la puja por la distribucin social del ingreso(Coriat y Weinstein, 2005).
3) Los tipos de mercado: a los dos puntos anteriores que se extraen de lalectura de Coriat y Weinstein es necesario complementarlos con la idea deque no existe un solo mercado y de que incluso al interior de cada uno deellos pueden coexistir distintas normas regulatorias para los mismos produc-tos. Por ende, tampoco hay una sola ley que pueda explicar el funcionamien-to y el orden que adquiere esta institucin alrededor del globo. As, la leygeneral de la Oferta y la Demanda pierde el status adquirido en la teoraeconmica clsica que se enrola tras los postulados walrasianos.
Cada formacin social no solo ir constituyendo su propio mercado,sino varios mercados pueden estar presentes en los mismos bienes o servicios.Hacemos referencia a las distintas regulaciones que pueden surgir en el mer-cado de un bien o servicio especfico. Ejemplo de esto puede ser el mercadode zapatos, donde existe una regulacin muy diferente para aquellos de u$s1500, los de u$s 500 y los de u$s50. Tambin, sucede lo mismo con el servi-cio elctrico donde existe un mercado para el uso domiciliario y otro para laindustria. Dentro de esta ltima existe un mercado para los grandes usuariosy otro para los pequeos.
En el circuito vitivincola argentino se han encontrado diversos espa-cios al interior de una misma provincia, con lgicas productivas muy diver-sas, destinados a producir vinos para distintos mercados.
Si se asumen los puntos anteriores, la constitucin de un mercado im-plica en un primer momento que estn definidos y aceptados por los agenteslos derechos de propiedad sobre los bienes que son objeto del intercambio.Estos derechos son de naturaleza institucional; dependen de la existencia dereglas y de normas colectivas que se van a imponer a los agentes segn moda-lidades, que pueden ser muy diversas.
El mercado como hoy se conoce puede existir solo cuando la claseburguesa logra imponer en una sociedad la aceptacin de la propiedad priva-
ESTUDIOS - N 31 (Enero-Junio 2014) 85-100
-
91
da como un valor constitutivo de ciertas reglas que ordenan el intercambio.De ah, esta institucin mercantil puede pasar de una etapa embrionaria aotra formal donde su funcionamiento va a estar garantizado por el Estado.
Lo expuesto en el prrafo precedente se puede visualizar en los modosde regulacin y acumulacin vigentes en las formaciones sociales actuales, atravs de la implementacin de dispositivos cuya naturaleza permita garanti-zar el respeto de los propios derechos y asegurar su aplicacin. Esto impli-car, en la mayora de los casos, la instauracin de una tercera parte que,en nuestras sociedades, tomar principalmente la forma de las estructuraslegales y polticas del Estado. Estos modos de gobernabilidad del intercam-bio pueden adoptar formas extremadamente diversas en cuanto a la naturale-za de las reglas impuestas a las partes, a los sistemas de sanciones, a los agen-tes o a los rganos que intervienen (Aoki, 2001 en Coriat y Weinstein, 2005).
Estado
Entender el Estado como una institucin implica verlo no solo con lafuncin de acumular capital sino tambin con la funcin de mantener lacohesin social y de asegurar un mnimo de aceptacin por parte de las clasessubalternas (Poulantzas, 1983). As este, pasa a ser el resultado de una luchaentre distintos intereses de clase y el lugar donde se expresan compromisosinstitucionalizados; esto es, el lugar donde se enumeran los resultados de lastensiones y los conflictos entre grupos socioeconmicos durante un largoperiodo. Cuando prevalece un tipo particular de institucin Estado, se impo-ne una forma de organizacin, se instauran reglas, derechos y obligacionespara las partes intervinientes. Entonces, a partir de estos compromisos insti-tucionalizados, la poblacin y los grupos involucrados adaptan sus comporta-mientos y estrategias, cuyos principios bsicos se mantienen sin cambio alargo plazo (Boyer, 1996).
Esta idea arriba expresada, se puede resumir en aquella conceptualiza-cin en la que el Estado se ha transformado en el dispositivo o () la m-quina que opera la transformacin de la fuerza en poder, de la fuerza enleyes, es decir, las relaciones de fuerza de la lucha de clases en relacionesjurdicas, derecho, leyes, normas (Althusser, 1978).
As es que, tender a reproducir las condiciones de dominacin de lasclases que lo detentan; o en otras palabras, modelar estructuras mentales eimpondr principios de divisin y visin comunes, entendidos como formasde pensamientos impuestos a partir de los cambios institucionales que produ-cen sus detentores (Bourdieu, 2000).
Martn Ferreyra / Estado y mercado en la teora de la regulacin
-
92
Se deduce que el Estado, como toda institucin, tambin tiene la ca-pacidad de imponer o instituir un orden, de dar forma a una realidad de lacual l forma parte. Estas formas que pretende imponer no siempre sern lasmismas. Una antropologa de la constitucin de los valores que sustentan elfuncionamiento estatal es una de las tareas que se tiene que realizar si sequiere buscar cmo se modifican las prcticas estatales.
La derivacin de este agregado de cosas u orden que hemos denomina-do Estado, tiene su origen o gnesis en la derivacin de la condensacin derelaciones de clases que imponen en ltima instancia determinados valorescomo sagrados. El orden establecido no escapa a las presiones o constantestendencias al desorden, a veces compensadas con un nuevo orden.
En el mismo sentido, Bourdieu (1996) agrega que el Estado debe servisto como algo ms que la administracin de la poltica econmica y repre-siva dentro de los lmites geogrficos. Este tiene el poder o la capacidad deproducir e imponer las categoras de pensamiento que se aplican a cualquiercosa o incluso a l mismo. Este tiene la capacidad de ir modificando loslmites de injerencia, y la peculiaridad de ser a la vez agente y objeto de laregulacin.
Es decir, si se tiende a ver al estado como el lugar donde se lucha porimponer una forma nueva de institucionalizacin, este es el lugar por exce-lencia donde se pueden expandir o masificar lo que una sociedad entendercomo sagrado. El Estado a partir de entonces no necesariamente estara des-apareciendo, como afirman varias tendencias tericas, sino modificando suslmites, adecundose a una nueva clase en el poder.
Gracias a esta particularidad creemos pertinente tener en cuenta el es-tudio de esta institucin desde dos ngulos:
1) el ngulo sociolgico, que implica tener en cuenta la relacin entreel Estado y la sociedad. Esta relacin se define incuestionablemente median-te vnculos institucionales construidos al amparo de procesos socio-histri-cos. Si bien pareceran en el pasado reciente licuarse bajo el velo de la oleadaprivatizadora que recorri a toda la sociedad, en la actualidad se estara dan-do un proceso inverso donde habra una readaptacin de valores, normas yactitudes ms similares a los producidos por el Estado de Bienestar vigente enArgentina entre los aos 1945-1976.
Para nuestra ptica, la supuesta desaparicin estatal proviene de unaapresuracin de algunos tericos que no ven los intereses que estn provocan-do la emergencia de un nuevo estado, y esto es parte de la lucha que hay porsacralizar a nuevos valores que sustentarn un nuevo dispositivo normativo;esto traducido al lenguaje regulacionista, nuevos compromisos instituciona-lizados.
ESTUDIOS - N 31 (Enero-Junio 2014) 85-100
-
93
Dos compromisos institucionales diferentes proporcionan prcticas so-ciales diferentes por parte de los agentes sociales. Los nuevos procesos pro-ductivos que se encaran, necesitan nuevos valores que sustenten las prcticasde los agentes econmico-sociales; en otras palabras, se necesitan nuevosmarcos de inteligibilidad que sustenten las prcticas individuales. Esto puedeayudar a entender la rpida reestructuracin estatal que estamos presencian-do, que forma parte del reacomodamiento mundial sufrido por el capitalis-mo, en el cual los estados cumpliran inditas funciones reguladoras; por ejem-plo, la generacin de leyes de flexibilidad laboral en Europa o el procesoopuesto de re-regulacin en algunos pases de Amrica Latina como Argen-tina, Brasil y Bolivia, entre otros.
Por lo descrito, entendemos al Estado como la condensacin mate-rial y especfica de una relacin de fuerzas entre clases y fracciones de cla-ses.... Las relaciones entre clases son intrnsecas al Estado mismo, el cual seconfigura como el escenario estratgico en el que se expresan las relaciones.El Estado no es una sumatoria de distintos sectores de la sociedad, sino que setrata ms bien de un aparato o centralizacin en la cual se encarna consolidez la clase o fraccin hegemnica que encuentra un lugar adecuado paraconcretar sus intereses. Pensemos que la relacin de dominacin entre lasclases sociales no es especfica del Estado sino que lo trasciende; slo encuen-tra en l un escenario apropiado para materializar su hegemona. (Poulant-zas, 1983).
Claro que esta presencia de los grupos de poder no es uniforme, niexcluyente. La clase dominante tiene para s sus propias internas y conflictos,por eso la constante aclaracin de fracciones. Por otro lado, las clases po-pulares tambin forman parte o intervienen en esta condensacin de relacinde fuerzas; pero dice Poulantzas (1983) estn presentes de modo especfico:(...) bajo la forma de focos de oposicin al poder de las clases dominantes.Es decir, que estn aunque en inferioridad de condiciones, por lo cual elEstado constituye, como decamos hace un momento la sede privilegiada dela clase y de las fracciones de la clase hegemnica para ejercer su dominacina las clases populares.
Desde esta lectura nos permitimos interpretar que el actual modelo deregulacin materializa un nuevo estado, como organizacin estratgica delos intereses de las clases dominantes diferentes a las que dominaban hasta elao 2003 en Argentina.
Esta prdida de sentido propuesta por algunos autores como Berger yLuckman (1995), no sera un comportamiento genuino y autnomo de lossujetos sino un efecto producido con intencionalidad poltica de agentes que
Martn Ferreyra / Estado y mercado en la teora de la regulacin
-
94
dominaban desde la dcada del 70 a nivel mundial. El supuesto individuoms reflexivo de Beck (1998), descredo de todo, cumple una supuesta fun-cin neutralizadora ideolgicamente que responde a travs de la constitu-cin de una subjetividad adaptada, acrtica y alejada de toda prctica polti-ca; una despolitizacin ingenua de los agentes sociales, que es el triunfo de lahegemona asociada a burguesas vinculadas con las finanzas globales, quenecesitan sujetos menos comprometidos con la prctica poltica, obteniendoel consenso de todas las clases, an las sometidas.
Resumiendo, el Estado puede y debe reproducir las condiciones socia-les para el mantenimiento del estado de cosas, y no solo las condiciones paramantener un rgimen de demanda y consumo. Para ello tiene que generaruna cierta armona, que es imposible sin la produccin de sujetos, ya sea mso menos crticos. Es necesario estar siempre alerta a que la tensin es parteconstitutiva del curso de cosas que determinan qu es un Estado.
2) El otro ngulo de ataque para visualizar al Estado es la funcineconmica que este desarrolle. Si bien por una necesidad analtica se separael lmite entre una categora y la otra, en este caso economa y Estado sonarbitrarias y tambin cambiantes segn transcurra en proceso socio histrico.
Desde esta ptica el Estado pasa a ser entendido como el conjunto deorganismos detentores de las prerrogativas del poder pblico, ya sea el Esta-do central, las administraciones locales, organismos de seguridad, etc.
Estamos en presencia de varios agentes, que la misma categora deprovenir de una agencia lleva a que demos por hecho que los procesos obser-vables sean siempre el resultado de procesos o mecanismos intencionales deajuste. Ratificando el funcionamiento del ngulo de ataque previo, el Estadotiende a estar presente en la economa, como viceversa, la economa estarpresente en el Estado (Delorme, 1996).
Desde esta ptica el Estado puede llegar a ser un agente econmicocon capacidad de intervenir en la propia estructura; es decir, puede transfor-mar las propias relaciones productivas que estaban cuando este se constituyecomo un resultado particular de estado. Es decir, tambin puede modificar laestructura social que le dio origen; ejemplo de esto puede ser el Estado pero-nista, producto de una estructura social, generar desde arriba una nuevaestructura en Argentina.
La posibilidad de que el Estado pueda empezar a ser visto como agen-te econmico viene dada de la capacidad que este adquiri de conseguircapital econmico; a partir de entonces poder usarlo como si fuera un agentems en el campo de las relaciones econmicas, como sucede en el caso delcapitalismo, en el que este puede tener intereses en el mercado; esta institu-
ESTUDIOS - N 31 (Enero-Junio 2014) 85-100
-
95
cin se transforma en un agente ms que lucha por la apropiacin de unaparte del excedente social.
Una vez unificado el espacio, el Estado tiene la capacidad de recauda-cin sobre los individuos que estn contenidos en este espacio social (Bour-dieu, 2000). El ser el poseedor de un capital econmico es lo que lo habilitacomo agente econmico, no solo en el mercado que l construye sino enmercados internacionales. Esto muchas veces genera contradicciones con losintereses de la clase social que le dio origen.
Desde dos ngulos, uno sociolgico y otro econmico, estamos en pre-sencia de una categora compleja por la cual el mismo mercado ser un as-pecto de este mismo estado. La tensin entre mercado y Estado no puede servista como dos estructuras separadas sino son parte de una compleja relacinque los define tanto a una como a otra institucin.
Las dos formas de ataques en el estudio del Estado nos llevan a afirmarque existe causalidad circular de retroalimentacin. Si bien todo nace de unadeterminada estructura social una vez que se produjo ese encuentro que de-termin el Estado, este pasa a adquirir una capacidad ms, un metapoder quepuede modificar la mayora de las instituciones que le dan origen. Este puedetransformarse en un agente econmico de mucho peso, que tiene el poder deser l mismo el que determine nuevos senderos por donde ha de transcurrir.
Formas del Estado
El Estado no es un ente homogneo. Esto se evidencia en varios aspec-tos, uno de ellos es el hecho de que tenemos diferentes niveles de regulacindonde encontramos el estado nacional y otras formas subnacionales, como elestado provincial y el estado municipal.
Si bien hay una influencia progresiva desde los niveles de formacinsocial hacia los niveles locales, a veces se pueden encontrar normas regulato-rias contradictorias entre las distintas formas de Estado. Con esto queremosdecir que tendencialmente los modos de regulacin que se imponen en unpas, a travs de un paquete de polticas adoptadas por parte del Estado na-cional, se replican en los Estados provinciales y municipales respectivamente.
Ahora bien, la diversidad productiva que se despliega en un espacionacional, hace ms complejo el anlisis. En determinados casos, hay agenteseconmicos desplazados a nivel nacional y con una importante relacin defuerza a nivel provincial o municipal. As es que estos pueden influir en lanormativa de los Estados sub-nacionales, generando un Estado y una de re-
Martn Ferreyra / Estado y mercado en la teora de la regulacin
-
96
gulacin espacial que contienen sus intereses de mejor manera, ya que no soncontemplados por las regulaciones nacionales en posiciones centrales. Estoencuentra una explicacin en el hecho de que los intereses de los poseedoresestatales del nivel de regulacin provincial o municipal no siempre coincidencon los de los agentes que logran que sus intereses se transformen en normasa nivel nacional. Por ello, es probable que en un estudio de economas regio-nales -que no son centrales a la dinmica de acumulacin nacional- puedanencontrarse normas regulatorias del proceso de acumulacin que contengande mejor manera a agentes econmicos desplazados por el conjunto norma-tivo del nivel superior.
Las polticas que provienen de los Estados nacin ejercen presin sobrelos Estados provinciales; es decir que estos terminan influenciando sobre lapoltica de los Estados provinciales. Y estos ltimos a su vez sobre los estadosmunicipales. Entonces, cada forma de estado es un tamiz o zaranda y dejarpasar -con ms o menos resistencia- las polticas del nivel superior en jerar-qua, segn su complementariedad con los intereses locales.
Si los intereses de los distintos agentes que ocupan las distintas formasque puede asumir el estado se corresponden, encontraremos una adecuacinrpida de las formas institucionales a nivel nacional y regional. Por el contra-rio, si los intereses no se corresponden entre las diferentes instancias, la con-flictividad ser mucho ms probablemente observada; y segn la capacidadde articulacin de intereses de los agentes desplazados, ser la adecuacinlineal o no de los distintos espacios.
Un ejemplo de lo enunciado fue observado en la trama vitivincolaargentina en los aos noventa. Mientras a nivel nacional el Estado se archiva-ba, dando paso al mercado, por ejemplo en la desregulacin de las juntasreguladoras como la de granos, yerba mate, etc., a nivel regional -a pesar deque la nacin desregulaba la actividad- se gener entre las provincias de Men-doza y San Juan un paquete de ms de 60 leyes que protega la actividad.Otro ejemplo que ejemplifica en la misma actividad, es que mientras se pri-vatizaban los bancos provinciales en Mendoza (Banco de Mendoza y Bancode Previsin Social), entidades que histricamente haban sido la fuente definanciamiento del circuito vitivincola a nivel local, se creaba el Fondo parala Transformacin para que los productores de uva tanto como los de vinosiguieran manteniendo una herramienta de crdito.
Las diferentes instancias estatales (Nacional, Provincial o Municipal)no tienen las mismas posibilidades en la determinacin del rumbo de la regu-lacin y la acumulacin, ya que las clases sociales que detentan cada uno deestos espacios no cuentan con los mismos recursos materiales y culturales.
ESTUDIOS - N 31 (Enero-Junio 2014) 85-100
-
97
Por ende, encontraremos importantes asimetras de poder en la sociedad y enla determinacin de las caractersticas que adoptar el Estado.
Las estructuras que determinan diferentes instituciones, si bien son es-tabilizadoras de la realidad social, no permanecen siempre invariables. Ladinmica social va a tener particularidades segn la forma del Estado dondecentremos el anlisis; por lo tanto tambin, la posibilidad de transformacinde los distintos acuerdos sociales que estn vigentes. Es decir, que las regula-ciones son entendidas como los resultados materializados del accionar dediferentes agentes. Si bien podemos decir que una regulacin es una materia-lizacin de una forma de dirimir un conflicto, estas nunca pueden ser eternas.
Conclusiones
En el presente artculo se busc iluminar algunas de las discusionesdadas en torno al concepto de estado y mercado desde la escuela de la regu-lacin de origen francs. La nebulosa en algunos conceptos clave como porejemplo, el de institucin, hace que esta teora desde la cual se parte en estetrabajo, se vea enriquecida sin entrar en contradiccin con los supuestos bsi-cos.
En torno a los conceptos que nos convocaron en este anlisis podemosdecir que el Estado y el mercado son las instituciones que ms influenciatienen a la hora de ordenar las relaciones sociales en el capitalismo. La formafinal que estas condicionan muy fuertemente los lineamientos que un rgi-men de regulacin de una sociedad; rgimen que posibilita una forma estruc-tural de reparto de los excedentes. Entonces, una morfologa especfica deEstado-mercado es estructurante de un rgimen de acumulacin.
Asumir estos dos conceptos como instituciones, implica dejar de ladoaquellas concepciones que ven al Estado y al mercado como invariables en eltiempo. Estos son productos de las relaciones sociales que les dan origen ytambin los modifican. Es decir, tanto el mercado como el Estado son cons-trucciones socio histricas y, por lo tanto, cada uno de ellos necesita de untrabajo propio de acercamiento para ser aprehendido y poder explicar susparticularidades y funcionamiento.
En cuanto a las caractersticas propias de cada una de estas institucio-nes en el capitalismo, podemos decir que tanto Estado como mercado sonparte de una relacin; entonces, la modificacin parcial de una genera nece-sariamente la transformacin del otro.
Martn Ferreyra / Estado y mercado en la teora de la regulacin
-
98
La aceptacin de la morfologa final que adquieren estas institucionescondiciona al rgimen de regulacin y tambin al de acumulacin. Esta acep-tacin significa previamente la canonizacin de valores que estn en disputaen las dos instituciones que ms ordenan la sociedad. En el caso que nosconvoca, el Estado privilegia valores ms asociados a lo colectivo, al biencomn, a la justicia social y, por el contrario, el mercado tiende a beneficiarel lucro individual.
Estos dos valores opuestos se reflejan en el beneficio de diferentes agentessociales; estos luchan por imponer aquel valor que luego deriva en una nor-ma, que los ubica como mejores beneficiarios del reparto del excedente eco-nmico producido en una sociedad. La adopcin de esta conceptualizacinmejora la aproximacin de cmo influyen los puntos ideolgicos en trabajoseconmicos. En definitiva, permite ver el respaldo ideolgico que tiene unamedida econmica al interior de cualquier institucin seleccionada. Ya sea elmercado o el Estado o las dems que se pueden estudiar desde la visin regu-lacionista, como la moneda, el rgimen de la competencia, la relacin sala-rial o la espacial, tienen una fuerte determinacin poltica.
La estructura de reparto del excedente econmico (rgimen de acu-mulacin) est mediada siempre por un componente ideolgico (rgimende acumulacin). Solo despus de haber canonizado un valor, desplazndosea todas las instituciones, puede imponerse un tipo de morfologa que mantie-ne a un tipo de reparto del excedente dentro de los lmites compatibles con lacohesin social por un periodo de tiempo. Cuando aparezca una nueva dis-puta se deber ver que se ha puesto en evidencia la inequidad que esconde eseorden que entr en crisis. Esta puede ser institucional que modifica aspectosparciales de un rgimen de acumulacin o general que modifica radicalmen-te un rgimen de regulacin y acumulacin.
Algunos de los lineamentos que expusimos se pueden observar en lasprivatizaciones que vivi Argentina en la dcada de los 90 y la re-estatizacinde algunas de las mismas empresas productoras de bienes o servicios. Estoscambios muy rpidos en perspectiva histrica ilustran el origen de nuevosmercados prcticamente inexistentes. En esta constante modificacin delmercado, el Estado siempre est modificando sus lmites. Este fenmeno(privatizacin- nacionalizacin) es un lugar privilegiado para poder observarlos problemas difciles de permetro por lo que tiene que pasar una institu-cin antes de consolidar una forma especfica de regular.
Por ejemplo, las dificultades que encuentra el mercado petrolero ar-gentino en la actualidad resultan de los distintos intereses en juego, dondetodos no se pueden contemplar para obtener una posicin ventajosa. Por lo
ESTUDIOS - N 31 (Enero-Junio 2014) 85-100
-
99
tanto, el desplazamiento de algunos agentes econmicos que hasta hace muypoco tiempo tenan una posicin privilegiada, explica las tensiones observa-das en tal proceso productivo. La historia reciente de las privatizaciones demonopolios estatales y renacionalizacin de algunos servicios pblicos mues-tra que los mercados nacen, evolucionan y mueren. Este como institucin,deja de ser un espacio ideal donde se busca un precio de equilibrio entre laoferta y la demanda; no excluye, sino por el contrario tiende a buscar lasasimetras de posiciones y de las relaciones de fuerza que explican el resulta-do final que adquieren las instituciones.
Por ello, es necesario detectar quines son los agentes dominantes quepueden trabajar para orientar el funcionamiento del mercado (y estabilizarsus reglas) en un sentido que favorezca la formacin de repartos desigualesdel excedente o de las rentas unidas a los productos intercambiados. Losmercados de materias primas o los de productos cubiertos por patentes, brin-dan muchas ilustraciones de situaciones en que las reglas de mercado estabi-lizadas favorecen esas apropiaciones asimtricas de las rentas.
Entonces, un mercado como cualquier otra institucin debe ser estu-diado en las condiciones en las cuales emerge, se estabiliza, se transforma y,eventualmente, entra en crisis. Compartimos con Bourdieu (1996), que nohay mayor elemento desnaturalizador para una institucin que buscar la re-construccin de su gnesis; esto trae de nuevo los conflictos que dieron elorigen y los descartes a la hora de tener en cuenta cmo se sistematiza. Lareconstruccin institucional muestra en definitiva los distintos intereses enjuego, las distintas opciones de regular una sociedad y la manera como seimpone una opcin de crecimiento entre un abanico de posibilidades.
Resumiendo, un mercado se basa en una cierta arquitectura social,entendida como la dinmica de grupos de agentes, de posiciones y de modosde relacin entre esos grupos. Regulados bajo unos sistemas de normas queproveen una estructura duradera que permite que se realicen transaccionesmltiples y repetidas, de manera que, ms all de la realizacin de cada tran-saccin particular, se asegure una relativa continuidad e identidad en la natu-raleza de las relaciones entre agentes econmicos. Una observacin inclusosuperficial de la realidad econmica muestra la gran diversidad de las confi-guraciones que puede abarcar esta estructura institucional de mercado.
Martn Ferreyra / Estado y mercado en la teora de la regulacin
-
100
Bibliografa
ALTHUSSER, Louis (1986). Materialismo histrico y materialismo dialcti-co, Mxico, Editorial Pasado y Presente.
BECK, Ulrich (1998). La invencin de lo poltico, Mxico, FCE.BERGER, Peter y LUCKMANN, Thomas (1995). Modernidad, pluralismo
y crisis de sentido. La orientacin del hombre moderno, Barcelona, Pai-ds.
BOURDIEU, Pierre (1996). Espritus de Estado. Gnesis y estructura delcampo burocrtico, Revista Sociedad, Facultad de Ciencias sociales,UBA, Buenos Aires, Nmero 8, Abril.
BOURDIEU, Pierre (2000). Poder, derecho y clases sociales, Captulo 3:Cmo se hace una clase social? Sobre la existencia terica y prcticade los grupos, Bilbao, Descle.
BOURDIEU, Pierre y otros (1973). Condicin de clase y posicin de clase,Buenos Aires, Nueva Visin.
BOYER, Robert y SAILLARD, Yves (1996). Teora de la regulacin, estadosde los conocimientos, UBA, Buenos Aires, Editorial CBC, Vol. I.
BOYER, Robert y SAILLARD, Yves (1997). Teora de la regulacin, estadosde los conocimientos, UBA, Buenos Aires, Editorial CBC, Vol. II.
CALCAGNO, Alfredo Fernando (2000). La escuela de la regulacin. Econo-ma y poltica desde una visin francesa, Le Monde Diplomatique, Ed.Cono Sur, n 13, julio.
CORIAT, Benjamin y WEINSTEIN, Olivier (2005). La construccin socialde los mercados, Noticias de la Regulacin, n 53, CEIL-PIETTE,CONICET, Buenos Aires, septiembre.
DELORME, Robert (1996). El estado relacional integrado complejo (ERIC)en Boyer, Robert y Saillard, Yves. Teora de la regulacin, estados de losconocimientos, UBA, Buenos Aires, Editorial CBC, Vol. I.
LIPIETZ, Alan (1986). Mirages et miracles. Problemes de lindustrilizationdans le tiers monde, Paris, La Dvouverte.LYOTARD, Jean Franoise (1991). La condicin postmoderna, Bs As,Editorial R.E.I.
POLANYI, Karl (1989). La gran transformacin. Crtica del liberalismo eco-nmico, Madrid, Ediciones de La Piqueta.
POULANTZAS, Nicos (1983). Estado, Poder y socialismo, Mxico, SigloXXI.
ESTUDIOS - N 31 (Enero-Junio 2014) 85-100