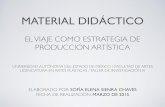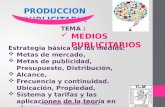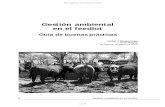Estrategia Produccion
-
Upload
juan-carlos-saldivia -
Category
Documents
-
view
218 -
download
1
description
Transcript of Estrategia Produccion

Estrategia de Producción Orígenes, conceptos y definiciones fundamentales
Palabras clave: Estrategia de Producción; función de Producción & Operaciones; Tipo de trabajo: Teórico (Journalistic)
1. La estrategia de producción – Orígenes y evolución del paradigma de investigación.La función de Producción existe desde que se inició la actividad productiva, pero no ocurre así con el paradigma de la estrategia de producción. No fue hasta 1969, que surge el primer trabajo referido a la necesidad de conceder un carácter estratégico a la función de Producción y fue de la mano de Wickham Skinner, con el título Manufacturing - Missing Link in Corporate Strategy. Sin embargo, fue a partir de los años ´70 y principios de los ´80 que surge como tal el nuevo paradigma de la estrategia de producción, desarrollado por profesores e investigadores de la Facultad de Administración de Empresas de Harvard. Los trabajos realizados por William Abernathy, Kim Clark, Robert Hayes y Steven Wheelwright, basados en trabajos previos de Skinner, hicieron resaltar la manera en que los ejecutivos de producción podían emplear las capacidades de sus fábricas como armas estratégicas competitivas. Como punto central de este paradigma estaba el concepto de fábrica enfocada (focused factory) y los compromisos de manufactura. Se empezaron a articular los conceptos de misiones, objetivos y tareas de manufactura, categorías de decisión y las concesiones (negociaciones) entre criterios de desempeño (trade-offs). Así se inició este programa de investigación, que ha continuado su avance y reestructuración hasta nuestros días constituyéndose en parte activa de la nueva filosofía de excelencia en producción.La década de los ´80 fue testigo de una revolución en las filosofías de dirección y de las tecnologías aplicadas a la producción. Chase & Aquilano (1995) refieren a la producción just-in-time (JIT) como el mayor adelanto en la filosofía de fabricación, comparable en su impacto con la cadena de montaje de Henry Ford a inicios del pasado siglo. Al JIT se unió el Control de Calidad Total (TQC) y juntos, sobre una visión estratégica del área de fabricación, forman la “piedra angular” de las prácticas industriales de numerosas empresas de excelencia. Por esta fecha, la tecnología acudió también al rescate de la manufactura, incorporándose nuevas tecnologías en el accionar de las fábricas, que se manifestaron a través de un sinnúmero de acrónimos de tres letras, cada uno de los cuales, prometían espectaculares avances competitivos en fabricación. Términos como fabricación integrada por computadora (CIM, computer-integrated manufacturing), diseño asistido por computadora (CAD, computer-aided design), fabricación asistida por computadora (CAM, computer-aided manufacturing), sistemas flexibles de fabricación (FMS, flexible manufacturing systems), planificación de necesidades de materiales (MRP, materials requirement planning), planificación de los recursos de manufactura (MRPII, manufacturing resources planning), etcétera, se han hecho muy conocidos y poco a poco, se han convertido en conceptos cotidianos para los fabricantes actuales. Tanto el enfoque filosófico como el tecnológico, dieron lugar a innumerables procedimientos y técnicas que se fueron incorporado al “arsenal” de la función de manufactura. Sin embargo, los aspectos de coordinación de tales herramientas, así como el establecimiento de un marco o estructura para la toma de decisiones sobre cuándo y cómo emplearlas, no quedaba resuelto para los ejecutivos de Producción (Skinner, 1996). Skinner en base al trabajo de Kim (1994), destaca que, después de una década de actualización y modernización con tecnologías avanzadas, los resultados competitivos de muchos fabricantes han estado defraudando, lo que han denominado el “atascamiento competitivo”. Estos autores subrayan que aunque las nuevas tecnologías se plantean como soluciones rápidas y fáciles de adoptar por el entusiasmo que crean entre los gerentes, no necesariamente conducen a una competencia distintiva, es decir, una competencia que “gane” a clientes futuros. Según ellos, en el nuevo escenario de intensa competitividad global, lo que las empresas necesitan no son más técnicas, sino una nueva manera de estructurar todo el sistema, sobre la base de enfocarse internamente y externamente en alcanzar la superioridad competitiva. En la década de los ´90, aumentó el dinamismo en los sectores industriales, destacándose como ya ha sido expuesto, una alta competitividad, una globalización de las operaciones y el desarrollo de redes de fábricas. Esto ha motivado que numerosos autores, entre ellos Ferdows (1989), De Meyer et al. (1994), Chase et al. (2000) y Carrasco (2000) hayan destacado la importancia del enfoque estratégico de la producción en el nuevo escenario de los sistemas logísticos y las cadenas de suministros.

En el ámbito interno del sistema logístico empresarial, es fundamental la formulación de adecuadas estrategias de producción, pues estas son las encargadas de proyectar la actuación actual y futura de la cadena interna de operaciones, en estrecha interacción con la cadena de aprovisionamiento y de distribución; en tal sentido, estas estrategias que rigen el desempeño en fabricación deberán ser coherentes con las de abastecimiento y distribución y juntas, enfocarse en el objetivo final de proveer alto nivel de servicio a clientes. Esta problemática se torna más compleja e importante en la medida que las empresas expanden la coordinación y la cooperación hacia sus proveedores y clientes, unificando sus objetivos competitivos, alcanzándose la denominada “integración externa” (Extended Supply Chain). No obstante, la mayor preocupación al respecto, surge cuando la empresa empieza a formar parte de un canal o cadena de suministros que persigue optimizar el valor añadido global en términos de las necesidades del cliente, alcanzando la integración su máxima expresión, lo que se ha denominado “colaboración externa” (Supply Chain Community).Para Castán Farrero et al. (1999) en esta situación la auténtica competencia ocurre entre cadenas de producción y no entre empresas. Chase et al. (2000) señalan la gerencia de la cadena de suministros, así como las redes de fabricación globales, como aspectos significativos de la estrategia de producción. Ferdows (1989) describe diferentes estrategias de producción sobre la base de una dimensión internacional de la función de Producción, distinguiendo varias razones, tales como el acceso a mercados, a recursos tecnológicos y a factores de producción, así como por la magnitud del valor añadido tecnológico que se pretende ofrecer. De este trabajo surge una tipología estratégica de plantas industriales: aquellas plantas para montaje ventajoso, las plantas abastecedoras, las plantas contribuyentes, las plantas tecnológicamente avanzadas y las plantas asociadas o líderes; todas, están conectadas de una u otra forma a redes logísticas de fabricación. Todo lo anterior, ha contribuido a afianzar aún más, la necesidad del nuevo paradigma de la estrategia de producción, el cual, ha ido consolidándose y enriqueciéndose progresivamente con los nuevos aportes teórico-prácticos.
2. La estrategia de producción – Conceptos y definiciones fundamentales. 2.1 ¿Qué es la estrategia de producción?El término estrategia procede de la palabra griega “strategos”, formada por stratos, que significa ejército y ag, que significa dirigir; sin embargo, este no aparece en el contexto económico y académico hasta que Von Neumann & Morgenstein dieron a conocer su famosa Teoría de Juegos en 1944 (Menguzzato & Renau, 1991 y Grant, 1996). Según Quinn (1993) en el campo de la administración, una estrategia “es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar”. También, se identifica como “el arte de crear y proyectar planes para alcanzar una meta concreta”. El término estrategia ha sido empleado extensamente en la última década y aunque existen diversas definiciones de este, según el escenario, Hayes & Wheelwright (1984) han identificado características comunes: comprenden un horizonte de tiempo extenso; tienen un impacto significativo; subyace una concentración de esfuerzos hacia una meta concreta; tienen su origen en un proceso de toma de decisiones; e involucran una gama amplia de actividades que van desde la asignación de recursos hasta las operaciones cotidianas. El término estrategia de producción, además de ser relativamente reciente, ha sido objeto de definición por múltiples autores. Una revisión de los principales trabajos, entre los que destacan los de Skinner (1978, 1985), Schmenner (1979), Hayes & Wheelwright (1984), Wheelwright (1984), Buffa (1984), Fine & Hax (1985), Hill (1985, 1994), Schroeder et al. (1986), Voss (1989), Platts & Gregory (1990) y Schroeder (1993), revela bastante acuerdo en cuanto a aquellos aspectos cruciales que caracterizan la estrategia de producción. Todos coinciden en que es una estrategia funcional, que debe derivarse de la estrategia empresarial y/o de negocio, siendo coherente con ella, así como con las restantes estrategias funcionales y dar como resultado, un patrón consistente en la toma de decisiones. Asimismo, que tanto la misión, las competencias distintivas, los objetivos y las políticas, conforman el corazón de esta estrategia. A su vez, que dicha estrategia debe proporcionar planes, políticas y objetivos claros, consistentes y factibles de conseguir, todo lo cual debe conducir a la obtención de alguna ventaja competitiva.Una definición más pertinente del concepto de estrategia de producción la describe como “un plan de acción a largo plazo para la función Producción (Schmenner, 1979 y Gaither & Frazier, 2000), en el que se

recogen los objetivos deseados, así como los necesarios cursos de acción y la asignación de los recursos (Schroeder et al., 1986; Hayes & Wheelwright, 1984 y Fine & Hax, 1985), cuyo requisito fundamental es contribuir al logro de los objetivos globales de la empresa en el marco de su estrategia empresarial y corporativa (Stobaugh et al., 1983; Skinner, 1985; Hill, 1985 y Platts & Gregory, 1990), dando como resultado un patrón consistente para el desarrollo apropiado de las decisiones tácticas y operativas del subsistema” (Hayes & Wheelwright, 1984 y Domínguez Machuca et al., 1998). Una definición más enfocada a la competitividad del sistema de producción, la definiría como el “conjunto de decisiones sobre los objetivos, políticas y programas de acción en producción, coherentes con la misión del negocio, a través de las cuales una empresa compite y trata de obtener cierta ventaja sobre la competencia” (Ibarra Mirón, 2003). Miltenburg (1995) destaca la necesidad de formalización de la estrategia de producción, señalando que cuando esta se concibe e implementa por medio de un proceso “formal” las decisiones siguen una pauta clara y lógica, pero cuando no es así, la pauta tiende a ser errática e imprevisible.2.2 ¿Qué son las unidades estratégicas de fabricación - UEF?De acuerdo con Hernández Sampieri et al. (1995), toda investigación necesita de una identificación previa de la unidad de análisis a emplear sobre la cual basar el estudio correspondiente. Su selección se refiere, específicamente, al objeto de estudio que se pretende investigar, es decir, quien será medido o evaluado en una investigación. De acuerdo con Leong et al. (1990) en el contexto de la estrategia de producción se han utilizado diferentes unidades de análisis. Sin embargo, la mayoría de los investigadores han coincidido en describir a la fábrica, planta o instalación productiva, como la unidad de análisis fundamental (Roth & Miller, 1990; De Meyer, 1992; Kim & Arnold, 1993; Hax & Majluf, 1999; Avella Camarero, 1999; Avella Camarero et al., 1999 a,b). En términos generales, las unidades de análisis sobre las que se formulan e implementan las estrategias de producción se conocen como unidades estratégicas de fabricación (UEF), haciendo referencia al estudio de la unidad estratégica de negocio (UEN) desde el punto de vista funcional de la fabricación (Hax & Majluf, 1999). Según estos autores, la clave para comprender el grado de concentración de una planta industrial es la UEF, pudiendo existir diferentes tipos de estas en función de la tipología de productos, los procesos utilizados en su fabricación, así como las prioridades competitivas perseguidas.De acuerdo con los diferentes trabajos, tanto teóricos como empíricos, sobre la estrategia de producción y partiendo del hecho, de que las empresas manufactureras implementan sus estrategias productivas a nivel de planta industrial, pudiendo incluso, poseer dos o más plantas con estrategias diferentes, en el marco de una misma unidad estratégica de negocio, se puede definir como unidad estratégica de fabricación (UEF) a toda planta o instalación productiva que, además de transformar unos inputs (materiales, humanos e informativos) en bienes y servicios, reúne las características generales siguientes:
Posee objetivos competitivos claramente identificados.- Posee una estrategia competitiva y de fabricación definida, con mayor o menor grado de
formalización.- Fabrica un conjunto de productos o familias de estos con alto grado de completamiento interno.- Descansa todo su proceso de fabricación sobre una determinada tipología de configuración
productiva (tradicional o moderna).- Gestiona una cartera propia de clientes muy bien definida.- Enfrenta la adversidad de un conjunto de competidores directos, plenamente identificados.- Interactúa con unos mercados externos de recursos: proveedores, tecnológicos, financieros,
laborales, etcétera, y- Participa y compite, de manera independiente, en el mercado o en un segmento bien definido del
mismo.-
3. La estrategia de producción – Consideraciones sobre su importancia y necesidad.La función de Producción, en su perspectiva más contemporánea, se constituye en un eslabón clave de la organización para responder de manera efectiva y distintiva, al cúmulo creciente de necesidades, deseos y expectativas de los clientes, para lo cual es necesario diseñar, formular y poner en práctica estrategias de producción adecuadas y pertinentes. Así, Producción puede desempeñar diferentes roles estratégicos en la empresa, desde una total neutralidad interna hasta constituirse en su principal fuente generadora de ventajas competitivas distintivas, dependiendo de cómo sea percibida esta función por la alta gerencia.

El desarrollo ineludible y necesario de estrategias de producción, se ha convertido en un verdadero dilema para las empresas manufactureras contemporáneas, sobre todo, por la imperiosa necesidad de contemplar en estas un conjunto de elementos que tradicionalmente han pasado inadvertidos para su función productiva. Aspectos como las prioridades y objetivos competitivos, las decisiones y políticas estratégicas, la focalización de las operaciones, la evaluación de enfoques de mejora, así como el establecimiento de medidas híbridas de desempeño, están haciéndose cada vez más cotidianos para el área de producción. Si bien existen numerosos estudios empíricos sobre estrategias de producción a nivel internacional, algunos sobre la base de proyectos de estudio longitudinales y otros transversales (cross-section), que marchan en paralelo con el desarrollo teórico, menos avance existe en la componente metodológica. En contraste al desarrollo empírico y teórico-conceptual, en el aspecto metodológico de formulación de la estrategia se han identificado pocos trabajos, algunos de ellos, incluso, se dirigen a situaciones empresariales específicas. Lo anterior constituye una insuficiencia del paradigma no del todo resuelta, y tales carencias limitan, en buena medida, el potencial competitivo de la manufactura.El análisis del estado del arte del paradigma de la estrategia de producción permite conocer la situación en que se encuentra este campo de investigación en Producción, evidenciándose la necesidad de estudios más profundos en torno a su desarrollo, tanto en los aspectos del contenido como del proceso, de manera tal que se incursione, no sólo en la forma más apropiada de planear, organizar y ejecutar las estrategias de producción, sino también, en los modelos, metodologías y/o procedimientos, los cuales atribuyen una mayor perspectiva a este paradigma.El análisis del estado de la práctica en muchas de las empresas industriales contemporáneas, nos ha permitido constatar que la perspectiva estratégica en producción es algo aún incipiente en la mente de muchos de los empresarios. Muchos fabricantes no parecen competir aún sobre una plataforma de excelencia y liderazgo en su función de Producción. En tal sentido, resta un gran trabajo por hacer para alcanzar el nivel superior de desarrollo estratégico-competitivo en sus procesos industriales.
INTRODUCCIÓN I. PRODUCCION, CONSUMO, DISTRIBUCION, CAMBIO (CIRCULACION)Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest Etiquetas: Marx y Engels
[Fragmento de los Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundisse) (1857-1858)]
SumarioA. Introducción1) La producción en general2) Relación general entre la producción, la distribución, el cambio y el consumoLa Introducción se encuentra en un cuaderno inicialado con una M. Se comenzó a redactar el 23 de agosto de 1857 y Marx deja de trabajar en ella a mitad de setiembre.Individuos autónomos. Ideas del siglo XVIII1. El objeto a considerar es en primer término la producción material.Individuos que producen en sociedad, o sea la producción de los individuos socialmente determinada: este es naturalmente el punto de partida. El cazador o el pescador solos y aislados, con los que comienzan Smith y Ricardo, pertenecen a las imaginaciones desprovistas de fantasía que produjeron las robinsonadas dieciochescas, las cuales, a diferencia de lo que creen los historiadores de la civilización, en modo alguno expresan una imple reacción contra un exceso de refinamiento y un retorno a una malentendida vida natural. El contrat social de Rousseau, que pone en relación y conexión a través del contrato a sujetos por naturaleza independientes, tampoco reposa sobre semejante naturalismo. Este es sólo la apariencia, y la apariencia puramente estética, de las grandes y pequeñas robinsonadas. En realidad, se trata más bien de una anticipación de la "sociedad civil" que se preparaba desde el siglo XVI y que en el siglo XVIII marchaba a pasos de gigante hacia su madurez. En esta sociedad de libre competencia cada individuo aparece como desprendido de los lazos naturales, etc., que en las épocas históricas precedentes hacen de él una parte integrante de un conglomerado humano determinado y

circunscrito. A los profetas del siglo XVIII, sobre cuyos hombros aún se apoyan totalmente Smith y Ricardo, este individuo del siglo XVIII —que es el producto, por un lado, de la disolución de las formas de sociedad feudales y, por el otro, de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas a partir del siglo XVI— se les aparece como un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado. No como un resultado histórico, sino como punto departida de la historia. Según la concepción que tenían de la naturaleza humana, el individuo aparecía como conforme a la naturaleza en cuanto puesto por la naturaleza y no en cuanto producto de la historia. Hasta hoy, esta ilusión ha sido propia de toda época nueva. Steuart, que desde muchospuntos de vista se opone al siglo XVIII y que como aristócrata se mantiene más en el terreno histórico, supo evitar esta simpleza.Cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo —y por consiguiente también el individuo productor— como dependiente y formando parte de un todo mayor: en primer lugar y de una manera todavía muy enteramente natural, de la familia y de esa familia ampliada que es la tribu; más tarde, de las comunidades en sus distintas formas, resultado del antagonismo y de la fusión de las tribus. Solamente al llegar el siglo XVIII, con la "sociedad civil", las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necesidad exterior. Pero la época que genera este punto de vista, esta idea del individuo aislado, es precisamente aquella en la cual las relaciones sociales (universales según este punto de vista) han llegado al más alto grado de desarrollo alcanzado hasta el presente. El hombre es, en el sentido más literal, no solamente un animal social, sino un animal que sólo puede individualizarse en la sociedad. La producción por parte de un individuo aislado, fuera de la sociedad —hecho raro que bien puede ocurrir cuando un civilizado, que potencialmente posee ya en sí las fuerzas de la sociedad, se extravía accidentalmente en una comarca salvaje— no es menos absurda que la idea de un desarrollo del lenguaje sin individuos que vivan juntos y hablenentre sí. No hay que detenerse más tiempo en esto. Ni siquiera habría que rozar el punto si esta tontería, que tenía un sentido y una razón entre los hombres del siglo XVIII, no hubiera sido introducida seriamente en plena economía moderna por Bastiat, Carey, Proudhon, etc. A Proudhon, entre otros, le resulta naturalmente cómodo explicar el origen de una relación económica, cuya génesis histórica desconoce, en términos de filosofía de la historia, mitologizando que a Adán y a Prometeo se les ocurrió de repente la idea y entonces fue introducida, etc. Nada hay más insulso que el locus communis puesto a fantasear. Eternización de relaciones de producción históricas. Producción y distribución en general.Propiedad.Por eso, cuando se habla de producción, se está hablando siempre de producción en un estadio determinado del desarrollo social, de la producción de individuos en sociedad. Podría parecer por ello que para hablar de la producción a secas debiéramos o bien seguir el proceso de desarrollo histórico en sus diferentes fases, o bien declarar desde el comienzo que estamos ante una determinada época histórica, por ejemplo, de la moderna producción burguesa, la cual es en realidad nuestro tema específico. Pero todas las épocas de la producción tienen ciertos rasgos en común, ciertas determinaciones comunes. La producción en general es una abstracción, pero una abstracción que tiene un sentido, en tanto pone realmente de relieve lo común, lo fija y nos ahorra así una repetición. Sin embargo, lo general o lo común, extraído por comparación, es a su vez algocompletamente articulado y que se despliega en distintas determinaciones. Algunas de éstas pertenecen a todas las épocas; otras son comunes sólo a algunas. [Ciertas] determinaciones serán comunes a la época más moderna y a la más antigua. Sin ellas no podría concebirse ninguna producción, pues si los idiomas más evolucionados tienen leyes y determinaciones que son comunes a los menos desarrollados, lo que constituye su desarrollo es precisamente aquello que los diferencia de estos elementos generales y comunes. Las determinaciones que valen para la producción en general son precisamente las que deben ser separadas, a fin de que no se olvide la diferencia esencial por atender sólo a la unidad, la cual se desprende ya del hecho de que el sujeto, la humanidad, y el objeto, la naturaleza, son los mismos. En este olvido reside, por ejemplo, toda la sabiduría de los economistas modernos que demuestran la eternidad y la armonía de las condiciones sociales existentes. Un ejemplo. Ninguna producción es posible sin un instrumento de producción, aunque este instrumento sea sólo la mano. Ninguna es posible sin trabajo pasado, acumulado, aunque este trabajo sea solamente la destreza que el ejercicio repetido ha desarrollado y concentrado en la mano del salvaje. El capital, entre otras cosas, es también un instrumento de producción, es también trabajo pasado objetivado. De tal modo, el capital es una relación natural, universal y eterna; pero lo es si dejo de lado lo específico, lo que hace de un "instrumento de producción",

del "trabajo acumulado", un capital. Así, toda la historia de las relaciones de producción aparece, por ejemplo en Carey, como una falsificación organizada malignamente por los gobiernos.Si no existe producción en general, tampoco existe una producción general. La producción es siempre una rama particular de la producción —vg., la agricultura, la cría del ganado, la manufactura, etc. o bien es una totalidad. Pero la economía política no es la tecnología. Desarrollar en otro lado (más adelante) la relación de las determinaciones generales de la producción, en un estadio social dado, con las formas particulares de producción. Finalmente, la producción tampoco es sólo particular. Por el contrario, es siempre un organismo social determinado, un sujeto social que actúa en un conjunto más o menos grande, más o menos pobre, de ramas de producción. Tampoco corresponde examinar aquí la relación entre la representación científica y el movimiento real. Producción en general. Ramas particulares de la producción. Totalidad de la producción.Está de moda incluir como capítulo previo a la economía una parte general, que es precisamente la que figura bajo el título de "Producción" (véase, por ejemplo, J. St. Mill), y en la que se trata de las condiciones generales de toda producción. Esta parte general incluye o debe incluir: 1) las condiciones sin las cuales no es posible la producción. Es decir, que se limita solamente a indicarlos momentos esenciales de toda producción. Se limita, en efecto, como veremos, a cierto número de determinaciones muy simples, estiradas bajo la forma de vulgares tautologías; 2) las condiciones que hacen avanzar en mayor o en menor medida a la producción, tales como por ejemplo, el estadoprogresivo o de estancamiento de Adam Smith. Para dar un significado científico a esta consideración, que en él tiene su valor como aperen, habría que realizar investigaciones sobre los grados de la productividad en diferentes períodos, en el desarrollo de pueblos dados, investigaciones que excederían de los limites propios del tema pero que, en la medida en que caen dentro de él deberán ser encaradas cuando se trate del desarrollo de la concurrencia, de la acumulación, etc. Formulada de una manera general, la respuesta conduce a la idea de que un pueblo industrial llega al apogeo de su producción en el momento mismo en que alcanza su apogeo histórico, In fact. Un pueblo está en su apogeo industrial cuando lo principal para él no es laganancia, sino el ganar. En esto, los yankees están por encima de los ingleses. O también: que ciertas predisposiciones raciales, climas, condiciones naturales, como la proximidad del mar, la fertilidad del suelo, etc., son más favorables que otras para la producción. Pero esto conduce nuevamente a la tautología de que la riqueza se crea tanto más fácilmente cuanto mayor sea el grado en que existan objetiva y subjetivamente los elementos que la crean.Pero no es esto lo único que realmente interesa a los economistas en esta parte general. Se trata más bien -véase por ej., el caso de Mill- de presentar a la producción, a diferencia de la distribución, etc., como regida por leyes eternas de la naturaleza, independientes de la historia, ocasión esta que sirvepara introducir subrepticiamente las relaciones burguesas como leyes naturales inmutables de la sociedad in abstracto. Esta es la finalidad más o menos consciente de todo el procedimiento. En la distribución, por el contrario, los hombres se habrían permitido de hecho toda clase de arbitrariedades. Prescindiendo de la separación brutal de producción y distribución y haciendoabstracción de su relación real, es de entrada evidente que por diversificada que pueda estar la distribución en los diferentes estadios de la sociedad, debe ser posible también para ella, tal como se hizo para la producción, extraer los caracteres comunes, así como es posible confundir o liquidar todas las diferencias históricas formulando leyes humanas universales. Por ejemplo, el esclavo, el siervo, el trabajador asalariado reciben todos una cierta cantidad de alimentos que les permite existir como esclavo, siervo o asalariado. El conquistador que vive del tributo, el funcionario que vive del impuesto, el propietario de la tierra que vive de la renta, el monje que vive de la limosna o el levita que vive del diezmo, obtienen todos una cuota de la producción social que está determinada sobre la base de leyes distintas de las que rigen para el esclavo, etc. Los dos puntos principales que todos los economistas clasifican bajo esta rúbrica son: 1) propiedad; 2) su protección por medio de la justicia,la policía, etc. A esto se ha de responder muy brevemente así: ad 1. Toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por intermedio de una forma de sociedad determinada. En este sentido, es una tautología decir que la propiedad (la apropiación) es una condición de la producción. Pero es ridículo saltar de ahí a una forma determinada de la propiedad, por ejemplo, la propiedad privada. (Lo cual implica además, como condición, una forma contrapuesta: la no-propiedad). La historia nos muestra más bien que la forma primigenia es la propiedad común (por ejemplo, entre los hindúes, los eslavos, los antiguos celtas, etc.), forma que, como propiedad comunal, desempeña durante largo tiempo un papel

importante. No está en cuestión todavía en este punto el problema de si la riqueza se desarrolla mejor bajo esta o aquella forma de propiedad. Pero decir que no se puede hablar de una producción, ni tampoco de una sociedad, en la que no exista ninguna forma de propiedad, es una tautología. Una apropiación que no se apropia nada es una contradictio in subjecto.ad 2. Protección de lo adquirido, etc. Cuando se reducen estas trivialidades a su contenido real, éstas expresan más de lo que saben sus predicadores. A saber, toda forma de producción engendra sus propias instituciones jurídicas, su propia forma de gobierno, etc. La rusticidad e incomprensión consisten precisamente en no relacionar sino fortuitamente fenómenos que constituyen un todo orgánico, en ligarlos a través de un nexo meramente reflexivo. A los economistas burgueses les parece que con la policía moderna la producción funciona mejor que, p. ej., aplicando el derecho del más fuerte. Olvidan solamente que el derecho del más fuerte es también un derecho, y que estederecho del más fuerte se perpetúa bajo otra forma en su "estado de derecho".Cuando las condiciones sociales que corresponden a un estadio determinado de la producción están apenas surgiendo, o cuando están a punto de desaparecer, se manifiestan naturalmente perturbaciones en la producción, aunque en distintos grados y con efectos diferentes.Para resumir: todos los estadios de la producción tienen caracteres comunes que el pensamiento fija como determinaciones generales, pero las llamadas condiciones generales de toda producción no son más que esos momentos abstractos que no permiten comprender ningún nivel histórico concreto de la producción.2) LA RELACION GENERAL DE LA PRODUCCION CON LA DISTRIBUCION, EL CAMBIO Y EL CONSUMOAntes de seguir adelante con el análisis de la producción, es necesario examinar los diferentes rubros con que los economistas la asocian. La primera idea que se presenta de inmediato es la siguiente: en la producción los miembros de la sociedad hacen que los productos de la naturaleza resulten apropiados a las necesidades humanas dos elaboran, los conforman); la distribución determina la proporción en que el individuo participa de estos productos; el cambio le aporta los productos particulares por los que él desea cambiar la cuota que le ha correspondido a través de la distribución; finalmente, en el consumo los productos se convierten en objetos de disfrute, de apropiación individual. La producción crea los objetos que responden a las necesidades; la distribución los reparte según leyes sociales; el cambio reparte lo ya repartido según las necesidades individuales; finalmente, en el consumo el producto abandona este movimiento social, se convierte directamente en servidor y objeto de la necesidad individual, a la que satisface en el acto de su disfrute. La producción aparece así como el punto de partida, el consumo como el punto terminal, la distribución y el cambio como el término medio, término que a su vez es doble ya que la distribución está determinada como momento que parte de la sociedad, y el cambio, como momento que parte de los individuos. En la producción, la persona se objetiva, en el consumo la cosa se subjetiva. En la distribución, la sociedad asume la mediación entre la producción y el consumo por medio de determinaciones generales y rectoras; en el cambio, la mediación se opera a través del fortuito carácter determinado del individuo.La distribución determina la proporción (el cuanto) en que los productos corresponden al individuo; el cambio determina la producción, de la cual el individuo desea obtener la parte que la distribución le asigna.Producción, distribución, cambio y consumo forman así un silogismo con todas las reglas: la producción es el término universal; la distribución y el cambio son el término particular; y el consumo es el término singular con el cual el todo se completa. En esto hay sin duda un encadenamiento, pero no es superficial. La producción está determinada por leyes generales de la naturaleza; la distribución resulta de la contingencia social y por ello puede ejercer sobre laproducción una acción más o menos estimulante; el cambio se sitúa entre las dos como un movimiento formalmente social, y el acto final del consumo, que es concebido no solamente como término, sino también como objetivo final, se sitúa a decir verdad fuera de la economía, salvo cuando a su vez reacciona sobre el punto de partida e inaugura nuevamente un proceso.Los adversarios de quienes cultivan la economía política – provengan aquellos del interior o del exterior de su ámbito—, que les reprochan disociar groseramente las conexiones, se colocan en su mismo terreno, o bien por debajo de éstos. Nada más común que la acusación de que los cultores dela economía política consideran a la producción demasiado exclusivamente como un fin en sí. La distribución tendría una importancia similar. Esta acusación está basada precisamente en la idea de los economistas según la cual la distribución está situada al lado de la producción, como una esfera

autónoma, independiente. O los momentos no serían concebidos en su unidad. Como si esta disociación hubiera pasado no de la realidad a los libros de texto, sino de los libros de texto a la realidad, ¡como si aquí se tratara de una combinación dialéctica de los conceptos y no de la comprensión de relaciones reales! Consumo y producciónLa producción es también inmediatamente consumo. Doble consumo, subjetivo y objetivo: el individuo que al producir desarrolla sus capacidades, las gasta también, las consume en el acto de la producción, exactamente como la reproducción natural es un consumo de fuerzas vitales. En segundo lugar: consumo de los medios de producción que se emplean y se usan, y que se disuelven en parte (como, por ej., en la combustión) en los elementos generales. Consumo, igualmente, de la materia prima que no conserva su forma ni su constitución natural, sino que más aún se consume.Por lo tanto, el acto mismo de producción es también en todos sus momentos un acto de consumo. Pero los economistas aceptan esto. Llaman consumo productivo a la producción que se identifica directa-mente con el consumo, y al consumo que coincide inmediatamente con la producción. Esta identidad de la producción y del consumo remite a la proposición de Spinoza: determinatio estnegado.Pero esta determinación del consumo productivo ha sido establecida sólo para separar el consumo identificado con la producción del consumo propiamente dicho, concebido, por el contrario, como el opuesto aniquilador de la producción. Consideremos, pues, el consumo propiamente dicho. Igualmente, el consumo es de manera inmediata producción, del mismo modo que en la naturaleza el consumo de los elementos y de las sustancias químicas es producción de plantas. Es claro que en la nutrición, por ej., que es una forma de consumo, el hombre produce su propio cuerpo. Pero esto es igualmente cierto en cualquier otra clase de consumo que, en cierto modo, produce al hombre.Producción consumidora. Sólo que, arguye la economía, esta producción idéntica al consumo es una segunda producción, surgida del aniquilamiento del primer producto. En la primera, el productor se objetivaba; en la segunda, la cosa creada por él se personificaba. Por consiguiente, esta producciónconsumidora —aun cuando sea una unidad inmediata de producción y consumo— es esencialmente diferente de la producción propiamente dicha. La unidad inmediata, en la que la producción coincide con el consumo y el consumo con la producción, deja subsistir su dualidad inmediata.En consecuencia, la producción es inmediatamente consumo, el consumo es inmediatamente producción. Cada uno es inmediatamente su opuesto. Pero al mismo tiempo tiene lugar un movimiento mediador entre los dos. La producción es mediadora del consumo, cuyos materiales crea y sin los cuales a éste le falcaría el objeto. Pero el consumo es también mediador de la producción, en cuanto crea para los productos el sujeto para el cual ellos son productos. El producto alcanza su finish final sólo en el consumo. Una vía férrea no transitada, que no se usa y que por lo tanto no se consume, es solamente una vía férrea potencial y no en la realidad. Sin producción no hay consumo pero sin consumo tampoco hay producción ya que en ese caso la producción notendría objeto. El consumo produce la producción de dos maneras: 1) en cuanto el producto se hace realmente producto sólo en el consumo. Un vestido, p. ej., se convierte realmente en vestido a través del acto de llevarlo puesto; una casa deshabitada no es en realidad una verdadera casa; a diferencia del simple objeto natural, el producto se afirma como producto, se convierte en producto, sólo en el consumo. Disolviendo el producto, el consumo le da el finishing stroke; pues el [resultado] de la producción es producto no en cuanto actividad objetivada, sino sólo como objeto para el sujeto actuante; 2) en cuanto el consumo crea la necesidad de una nueva producción, y por lo tanto el móvil ideal de la producción, su impulso interno, que es su supuesto. El consumo crea el impulso de la producción y crea igualmente el objeto que actúa en la producción como determinante de la finalidad de ésta. Si resulta claro que la producción ofrece el objeto del consumo en su aspecto manifiesto, no es menos claro que el consumo pone idealmente el objeto de la producción, como imagen interior, como necesidad, como impulso y como finalidad. Ella crea los objetos de la producción bajo una forma que es todavía subjetiva. Sin necesidades no hay producción. Pero elconsumo reproduce las necesidades.Por el lado de la producción a esto corresponde: 1) que ella proporciona al consumo su material, su objeto. Un consumo sin objeto no es un consumo; en consecuencia, en este aspecto la producción crea, produce el consumo. 2) Pero no es solamente el objeto lo que la producción crea para el consumo. Ella da también al consumo su carácter determinado, su finish. Del mismo modo que el consumo daba al producto su finish como producto, la producción da su finish al consumo. En suma, el objeto no es un objeto en general, sino un objeto determinado, que debe ser consumido de una manera determinada, que a su vez debe ser

mediada por la producción misma. El hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta del que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes. No es únicamente el objeto del consumo, sino también el modo de consumo, lo que la producción produce no sólo objetiva sino también subjetivamente. La producción crea, pues, el consumidor. 3) La producción no solamente provee un material a la necesidad, sino también una necesidad al material.Cuando el consumo emerge de su primera inmediatez y de su tosquedad natural y el hecho de retrasarse en esta fase sería el resultado de una producción que no ha superado la tosquedad natural -es mediado como impulso por el objeto. La necesidad de este último sentida por el consumo escreada por la percepción del objeto. El objeto de arte -de igual modo que cualquier otro producto- crea un público sensible al arte, capaz de goce estético. De modo que la producción no solamente produce un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. La producción produce, pues, el consumo, 1) creando el material de éste; 2) determinando el modo de consumo; 3) provocando en el consumidor la necesidad de productos que ella ha creado originariamente como objetos. En consecuencia, el objeto del consumo, el modo de consumo y el Impulso al consumo.Del mismo modo, el consumo produce la disposición del productor, solicitándolo como necesidad que determina la finalidad de la producción.Las identidades entre el consumo y la producción aparecen por lo tanto bajo un triple aspecto: 1. Identidad inmediata: la producción es consumo; el consumo es producción. Producción consumidora. Consumo productivo Los economistas llaman a ambos consumo productivo. Pero establecen no obstante una diferencia. La primera figura como reproducción; el segundo, como consumo productivo. Todas las investigaciones sobre la primera se refieren al trabajo productivo y al trabajo improductivo; las que tratan del segundo tienen por objeto el consumo productivo o no productivo. 2. Cada uno de los dos aparece como medio del otro y es mediado por él: ello se expresa como dependencia recíproca, como un movimiento a través del cual se relacionan el uno con el otro y aparecen como recíprocamente indispensables, aunque permaneciendo sin embargo externos entre sí. La producción crea el material del consumo en tanto que objeto exterior; el consumo crea la necesidad en tanto que objeto interno, como finalidad de la producción. Sin producción no hay consumo, sin consumo no hay producción. [Esto] figura en la economía en muchas formas. 3. La producción no es sólo inmediatamente consumo, ni el consumo inmediatamente producción; ni tampoco es la producción únicamente medio para el consumo y el consumo fin para la producción, vale decir, que no es el caso que cada término sólo suministre al otro su objeto: la producción, el objeto externo del consumo; el consumo, el objeto representado de la producción. Cada uno de los términos no se limita a ser el otro de manera inmediata, y tampoco el mediador del otro, sino que, realizándose, crea al otro y se crea en cuanto otro. Sólo con el consumo llega a su realización el acto de la producción, haciendo alcanzar al producto su consumación como producto, en tanto lo disuelve, consume su forma de cosa, su forma autónoma; en cuanto convierte en habilidad, por la necesidad de la repetición, la disposición desarrollada en el primer acto de la producción. El consumo no es, pues, únicamente el acto final gracias al cual el producto se convierte en producto, sino también el acto en virtud del cual el productor se hace productor. Por otra parte, la producción engendra el consumo, creando el modo determinado de consumo, creando luego al atractivo del consumo y a través de éste la capacidad misma de consumo convertida en necesidad. Esta última identidad mencionada en el apartado 3) es interpretada de muy diversos modos en la economía a propósito de la relación entre la oferta y la demanda, los objetos y las necesidades, las necesidades creadas por la sociedad y las necesidades naturales. Nada más simple, entonces, para un hegeliano que identificar producción y consumo. Y esto ocurrió no sólo en el caso de los ensayistas socialistas, sino también en el de economistas prosaicos como Say, p. ej., que piensan que si se considera a un pueblo su producción sería su consumo. O también a la humanidad in abstracto. Storch demostró el error de Say haciendo notar que un pueblo, p. ej., no consume simplemente su producción, sino que también crea medios de producción, etc., capital fijo, etc. Además, considerar a la sociedad como un sujeto único es considerarla de un modo falso, especulativo. En un sujeto, producción y consumo aparecen como momentos de un acto. Lo que aquí más importa es hacer resaltar que si se consideran la producción y el consumo como actividades de un sujeto o de muchos individuos, ambas aparecen en cada caso como momentos de un proceso en el que la producción es el verdadero punto de partida y por ello también el momento predominante. El consumo como necesidad es el mismo momento interno de la actividad productiva. Pero esta última es el punto de partida

de la realización y, por lo tanto, su factor predominante, el acto en. el que todo el proceso vuelve a repetirse. El individuo produce un objeto y, consumiéndolo, retorna a sí mismo, pero como individuo productivo y que se reproduce a sí mismo. De este modo, el consumo aparece como un momento de la producción.En la sociedad, en cambio, la relación entre el productor y el producto, una vez terminado este último, es exterior y el retorno del objeto al sujeto depende de las relaciones de éste con los otros individuos. No se apodera de él inmediatamente. Además, la aprobación inmediata del producto no es la finalidad del sujeto cuando produce en la sociedad. Entre el productor y los productos se interpone la distribución, que determina, mediante leyes sociales, la parte que le corresponde del mundo de los productos, interponiéndose por lo tanto entre la producción y el consumo.Ahora bien, ¿la distribución existe como una esfera autónoma junto a la producción y fuera de ella? Distribución y producciónCuando se examinan los tratados corrientes de economía lo primero que sorprende es el hecho de que en ellos se presentan todas las categorías de dos maneras. Por ejemplo, en la distribución figuran la renta territorial, el salario, el interés y la ganancia, mientras que en la producción, la tierra, el trabajo, el Capital figuran como agentes de la producción. En lo que concierne al capital, es evidente que aparece bajo dos formas: 1) como agente de producción; 2) como fuente de ingresos, anuo determinante de determinadas formas de distribución, es por ello que el interés y la ganancia figuran también como tules en la producción, en cuanto son formas en que el capital se incrementa, crece, y por eso, son momentos de su producción misma. En tanto formas de distribución, el interés y la ganancia presuponen el capital como agente de producción. Son modos de distribución cuya premisa es el capital como agente de producción. Son igualmente modos de reproducción del capital.Del mismo modo el salario es el trabajo asalariado considerado bajo otro título: el carácter determinado que tiene aquí el trabajo como agente de producción aparece allí como determinación de la distribución. Si el trabajo no estuviese determinado como trabajo asalariado, su modo de participar en los productos no aparecería bajo la forma de salario, tal como, p. ej., en la esclavitud.Finalmente, la renta del suelo, y con esto tomamos justamente la forma más desarrollada de la distribución en la que la propiedad de la tierra participa de los productos, presupone la gran propiedad de la tierra (más exactamente, la agricultura en gran escala) como agente de producción, y no la tierra pura y simple, así como el salario no presupone el puro y simple trabajo. En consecuencia, los modos y relaciones de distribución aparecen sólo como el reverso de los agentes de producción. Un individuo que participa en la producción bajo la forma de trabajo asalariado, participa bajo la forma de salario en los productos, en los resultados de la producción. La organización de la distribución está totalmente determinada por la organización de la producción.La distribución es ella misma un producto de la producción, no sólo en lo que se refiere al objeto -solamente pueden distribuirse los resultados de la producción—, sino también en lo que se refiere a la forma, ya que el modo determinado de participación en la producción determina las formas particulares de la distribución, el modo bajo el cual se participa en la distribución. Es del todo ilusorio ubicar la tierra en la producción, la renta del suelo en la distribución, etcétera.Economistas como Ricardo, a quienes se les reprocha con frecuencia no tener presente sino la producción, han definido como el objeto exclusivo de la economía a la distribución, precisamente porque concebían instintivamente las formas de la distribución como la expresión más definida en que se fijan los agentes de la producción en una sociedad dada.Frente al individuo aislado, la distribución aparece naturalmente como una ley social que condiciona su posición en el seno de la producción, dentro de la cual él produce, y que precede por lo tanto a la producción. En su origen el individuo no posee ni capital ni propiedad territorial. Desde que nace está destinado al trabajo asalariado en virtud de la distribución social. Pero el hecho mismo de estar destinado es resultado del hecho de que el capital y la propiedad territorial existen como agentes autónomos de la producción.Si se consideran sociedades globales, la distribución parece desde cierto punto de vista preceder y hasta determinar la producción: aparece en cierto modo como un fact pre-económico. Un pueblo conquistador divide al país entre los conquistadores e impone así una determinada repartición y forma de propiedad territorial; determina, por consiguiente, la producción. O bien reduce a los conquistados a la esclavitud y convierte así el trabajo esclavo en la base de la producción. O bien un pueblo, mediante la revolución, fragmenta la gran propiedad territorial y da un carácter nuevo a la producción por medio de esta nueva distribución. O bien la legislación perpetúa la propiedad del suelo en ciertas familias o reparte el trabajo

[como] privilegio hereditario para fijarlo así en un régimen de castas. En todos estos casos -y todos ellos son históricos- la distribución no parece estar determinada por la producción, sino, por el contrario, es la producción la que parece estar organizada y determinada por la distribución.Según la concepción más superficial, la distribución aparece como distribución de los productos y de tal modo como más alejado de la producción y casi independiente de ella. Pero antes de ser distribución de los productos, ella es: 1) distribución de los instrumentos de producción; 2) distribución de los miembros de la sociedad entre las distintas ramas de la producción lo cual es una definición más amplia de la misma relación— (subsunción de les individuos en determinadas relaciones de producción.) La distribución de los productos es manifiestamente sólo un resultado de esta distribución que se halla incluida en el proceso mismo de producción y determina la organización de la producción. Considerar a la producción prescindiendo de esta distribución que ella encierra es evidentemente una abstracción huera, mientras que, por el contrario, la distribución de los productos ya está dada de por sí junto con esta distribución, que constituye originariamente un momento de la producción. Ricardo, que se ha esforzado por concebir a la producción moderna en su organización social determinada y que es el economista de la producción par excellence,declara pitusamente por esa razón que no es la producción, sino la distribución, el verdadero tema de la economía moderna. Una vez más se evidencia el absurdo de los economistas, que presentan ala producción como una verdad eterna y relegan la historia al campo de la distribución.Qué relación tiene esta distribución determinante de la producción con la producción misma es sin duda un problema que cae de por sí dentro del marco de ésta. Se podría decir que ya que la producción debe partir de una cierta distribución de los instrumentos de producción, por lo menos la distribución así entendida precede a la producción y constituye su premisa. Y será preciso responder entonces que efectivamente la producción tiene sus propias condiciones y sus supuestos, que constituyen sus propios momentos. En un comienzo estos supuestos pueden aparecer como hechos naturales. El mismo proceso de producción los transforma de naturales en históricos; si para un período aparecen como supuesto natural de la producción, para otro período, en cambio, constituyen su resultado histórico. Ellos se modifican incesantemente en el interior de la producción misma. El uso de la maquinaria, por ejemplo, ha modificado tanto la distribución de los instrumentos de producción como la de los productos. La gran propiedad moderna de la tierra es el resultado al mismo tiempo del comercio y de la industria moderna, y de la aplicación de esta última a la agricultura.Las cuestiones planteadas antes se reducen todas, en última instancia, a una sola: ¿cómo inciden las condiciones históricas generales en la producción y cuál es la relación que mantienen con el movimiento histórico en general? Esta cuestión ocupa un lugar evidentemente en la discusión y desarrollo del tema de la producción misma.Sin embargo, en la forma trivial en que acaban de ser planteadas, pueden ser liquidadas rápidamente. Todas las conquistas suponen tres posibilidades: el pueblo conquistador somete al pueblo conquistado a su propio modo de producción (p. ej., los ingleses en este siglo en Irlanda y, en parte, en la India); o bien deja subsistir el antiguo y se satisface con un tributo (p. ej., los turcos ylos romanos); o bien se produce una acción recíproca de la que nace una forma nueva, una síntesis (en parte, en las conquistas germánicas). En todos los casos, el modo de producción —sea el del pueblo conquistador, sea el del pueblo sometido, o el que resulta de la fusión de los dos— es determinante para la nueva distribución que se establece. Aunque ésta aparezca como un supuesto para el nuevo período de producción, ella misma es a su vez producto de la producción, no solamente de la producción histórica en general, sino de la producción histórica determinada.Los mongoles, p. ej., devastando a Rusia, actuaban de conformidad con su producción que no exigía más que pasturas, para las cuales las grandes extensiones inhabitadas eran una condición fundamental. Los bárbaros germanos, para quienes la producción consistía en agricultura practicada con siervos y en una vida aislada en el campo, pudieron someter tanto más fácilmente las provincias romanas a estas condiciones, por cuanto la concentración de la propiedad de la tierra que se había operado en ellas había transformado por completo las antiguas condiciones agrarias.Es una noción tradicional la de que en ciertos períodos se ha vivido únicamente del pillaje. Pero para poder saquear es necesario que haya algo que saquear, es necesaria una producción. Y el tipo de pillaje está determinado también por él modo de producción. Una stock-jobbing nation, p. ej., no puede ser saqueada de la misma manera que una nación de vaqueros.Cuando se roba el esclavo se roba directamente el instrumento de producción. Pero también es preciso que la producción del país para el cual se ha robado esté organizada de manera que admita el trabajo de

los esclavos, o bien (como en América del Sur, etc.) debe crearse un modo de producción que corresponda a la esclavitud.Las leyes pueden perpetuar entre ciertas familias un instrumento de producción, p. ej., la tierra.Estas leyes adquieren un significado económico únicamente allí donde la gran propiedad del suelo está en armonía con la producción social, como en Inglaterra, p. ej. En Francia el pequeño cultivo se practicaba a pesar de la gran propiedad del suelo, por ello esta última fase fue destruida por la Revolución. Pero, ¿y la perpetuación por medio de leyes del parcelamiento de las tierras, p. ej.? A pesar de estas leyes la propiedad se concentra de nuevo. Determinar más en particular la influencia de las leyes sobre la conservación de las relaciones de distribución y, por consiguiente, su efectosobre la producción. FINALMENTE, CAMBIO Y CIRCULACION Cambio y producciónLa circulación misma no es más que un momento determinado del cambio, o también es el cambio considerado en su totalidad.En tanto el cambio es sólo un momento mediador entre la producción y la distribución que ella determina, por un lado, y por el consumo por el otro, y en cuanto el propio consumo aparece también como un momento de la producción, es evidente que el cambio está incluido en la producción como uno de sus momentos.En primer lugar, resulta claro que el cambio de actividades y de capacidades, que se opera en la propia producción, pertenece a la producción directamente y es algo constitutivo de ésta. Esto es válido también, en segundo lugar, respecto del cambio de los productos, en la medida en que éste es un medio para suministrar el producto acabado, preparado para el consumo inmediato. En lo visto hasta ahora el cambio es un acto incluido en la producción. En tercer lugar, el llamado exchange entre dealers y dealers en razón misma de su organización está completamente determinado por la producción como actividad también productiva. El cambio sólo aparece como independiente junto a la producción e indiferente con respecto a ella en el último estadio, en el cual el producto se cambia directamente para ser consumido. Pero, 1) no existe cambio sin división de trabajo, sea ésta natural o constituya un resultado histórico; 2) el cambio privado presupone la producción privada; 3) la intensidad del cambio, lo mismo que su extensión y su índole están determinados por el desarrollo y la organización de la producción. Por ejemplo. Cambio entre la ciudad y el campo, cambio en el campo, en la ciudad, etc. El cambio aparece así, en todos sus momentos, como directamente incluido en la producción o determinado por ella.El resultado al que llegamos no es que la producción, la distribución, el intercambio y el consumo sean idénticos, sino que constituyen las articulaciones de una totalidad, diferenciaciones dentro de una unidad. La producción trasciende tanto más allá de sí misma en la determinación opuesta de la producción, como más allá de los otros momentos. A partir de ella, el proceso recomienza siempre nuevamente. Se comprende que el intercambio y el consumo no puedan ser lo trascendente. Y lo mismo puede decirse de la distribución en cuanto distribución de los productos. Pero como distribución de los agentes de la producción, constituye un momento de la producción. Unaproducción determinada, por lo tanto, determina un consumo, una distribución, un intercambio determinados y relaciones recíprocas determinadas de estos diferentes momentos. A decir verdad, también la producción, bajo su forma unilateral, está a su vez determinada por los otros momentos. Por ejemplo, cuando el mercado, o sea la esfera del cambio, se extiende, la producción amplía su ámbito y se subdivide más en profundidad. Al darse transformaciones de la distribución se dan cambios en la producción en el caso, p. ej., de la concentración del capital o de una distinta distribución de la población en la ciudad y en el campo, etc. Finalmente, las necesidades delconsumo determinan la producción. Entre los diferentes momentos tiene lugar una acción recíproca.Esto ocurre siempre en todos los conjuntos orgánicos.
PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
EN QUE CONSISTE?
El enfoque típico de la escuela de la administración científica es el énfasis en las tareas. El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la medición. La escuela de la

administración científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por el ingeniero mecánico americano Frederick W. Taylor, considerado el fundador de la moderna TGA. A Esta Corriente se le llama Administración Científica Por la Racionalización que hace de los dos métodos de ingeniería aplicados a la administración y debido a que desarrollan investigaciones experimentales orientadas hacia el rendimiento del obrero.
CARACTERISTICAS
Salarios altos y bajos costos unitarios de producción.Aplicar métodos científicos al problema global, con el fin de formular principios y establecer procesos estandarizados.Los empleados deben ser dispuestos científicamente en servicios o puestos de trabajo donde los materiales y las condiciones laborales sean seleccionados con criterios científicos, para que así las normas sean cumplidas.Los empleados deben ser entrenados científicamente para perfeccionar sus aptitudes.Debe cultivarse una atmósfera cordial de cooperación entre la gerencia y los trabajadores.
La racionalización del trabajo productivo debería estar acompañada por una estructura general de la empresa que hiciese coherente la aplicación de sus principios.
RACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO Como entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados en cada trabajo hay siempre un método más rápido y un instrumento más adecuado que los demás, estos métodos e instrumentos pueden encontrarse y perfeccionarse mediante un análisis científico y depurado estudio de tiempos y movimientos, en lugar de dejarlos a criterio personal de cada operario. Ese intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por los métodos científicos en todos los oficios recibió el nombre de organización racional del trabajo ORT.
PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION CIENTIFICA
Principios de la administración científica de Taylor.Para Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades descritas por los cuatro principios siguientes:1. Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del método.2. Principio de la preparación / planeación: seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo con el método planeado.3. Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo esta siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto.4. Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea disciplinada.
OTROS PRINCIPIOS IMPLÍCITOS DE ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA SEGÚN TAYLOR Estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus movimientos elementales y cronometrarlo para después de un análisis cuidadoso, eliminar o reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los movimientos útiles.Estudiar cada trabajo antes de fijar el modo como deberá ser ejecutado.Seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con las tareas que le sean atribuidas.Dar a los trabajadores instrucciones técnicas sobre el modo de trabajar, o sea, entrenarlos adecuadamente.Separar las funciones de planeación de las de ejecución, dándoles atribuciones precisas y delimitadas.Especializar y entrenar a los trabajadores, tanto en la planeación y control del trabajo como en su ejecución.

Preparar la producción, o sea, planearla y establecer premios e incentivos para cuando fueren alcanzados los estándares establecidos, también como otros premios e incentivos mayores para cuando los patrones fueren superados.Estandarizar los utensilios, materiales, maquinaria, equipo, métodos y procesos de trabajo a ser utilizados.Dividir proporcionalmente entre la empresa, los accionistas, los trabajadores y los consumidores las ventajas que resultan del aumento de la producción proporcionado por la racionalización.Controlar la ejecución del trabajo, para mantenerlos en niveles deseados, perfeccionarlo, corregirlo y premiarlo.Clasificar de forma práctica y simple los equipos, procesos y materiales a ser empleados o producidos, de forma que sea fácil su manejo y uso.
PERSPECTIVA: Los principios de Taylor. 1. - Substituir las reglas por la ciencia (conocimiento organizado). 2. - Obtener armonía más que discordia en la acción de grupo. 3. - Lograr la cooperación entre los seres humanos, en vez del individualismo caótico. 4. - Trabajar en busca de una producción máxima en vez de una producción restringida. 5. - Desarrollar a todos los trabajadores hasta el grado más alto posible para su propio beneficio y la mayor prosperidad de la compañía.
Principio de excepciónTaylor adoptó un sistema de control operacional bastante simple que se basaba no en el desempeño medio sino en la verificación de las excepciones o desvío de los patrones normales; todo lo que ocurre dentro de los patrones normales no deben ocupar demasiada atención del administrador. Según este principio, las decisiones más frecuentes deben reducirse a la rutina y delegadas a los subordinados, dejando los problemas más serios e importantes para los superiores; este principio es un sistema de información que presenta sus datos solamente cuando los resultados, efectivamente verificados en la práctica, presentan divergencias o se distancian de los resultados previstos en algún problema. Se fundamenta en informes condensados y resumidos que muestran apenas los desvíos, omitiendo los hechos normales, volviéndolos comparativos y de fácil utilización y visualización.
Principios de eficiencia de EmersonBuscó simplificar los métodos de estudios y de trabajo de su maestro (Taylor), creyendo que aun perjudicando la perfección de la organización, sería más razonable realizar menores gastos en el análisis del trabajo. Fue el hombre que popularizó la administración científica y desarrolló los primeros trabajos sobre selección y entrenamiento de los empleados. Los principios de rendimiento pregonados por Emerson son: Trazar un plan objetivo y bien definido, de acuerdo con los ideales.Establecer el predominio del sentido común.Mantener orientación y supervisión competentes.Mantener disciplina.Mantener honestidad en los acuerdos, o sea, justicia social en el trabajo.Mantener registros precisos, inmediatos y adecuados.Fijar remuneración proporcional al trabajo.Fijar normas estandarizadas para las condiciones de trabajo.Fijar normas estandarizadas para el trabajo.Fijar normas estandarizadas para las operaciones.Establecer instrucciones precisas.Fijar incentivos eficientes al mayor rendimiento y a la eficiencia.
Principios básicos de FordUtilizó un sistema de integración vertical y horizontal, produciendo desde la materia prima inicial hasta el producto final, además de una cadena de distribución comercial a través de agencias propias. Hizo una de

las mayores fortunas del mundo gracias al constante perfeccionamiento de sus métodos, procesos y productos. A través de la racionalización de la producción creó la línea de montaje, lo que le permitió la producción en serie, esto es, el moderno método que permite fabricar grandes cantidades de un determinado producto estandarizado. Ford adoptó tres principios básicos: Principio de intensificación: consiste en disminuir el tiempo de producción con el empleo inmediato de los equipos y de la materia prima y la rápida colocación del producto en el mercado.Principio de la economicidad: consiste en reducir al mínimo el volumen de materia prima en transformación.Principio de la productividad: consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo período (productividad) mediante la especialización y la línea de montaje.
Se caracteriza por la aceleración de la producción por medio de un trabajo rítmico, coordinado y económico. Fue también uno de los primeros hombres de empresa en utilizar incentivos no saláriales para sus empleados. En el área de mercadeo implantó la asistencia técnica, el sistema de concesionarios y una inteligente política de precios.
AUTORES O EXPONENTES
FREDERICK TAYLOR A el se debe que la administración se haya empezado a estudiar como materia separada y así poder aplicar la ciencia sobre ella para mejoraría de resultados, es también conocido como el "Padre de la Administración Científica". Fue uno de los principales exponentes del cientificismo, nace en Filadelfia en el año de 1856 y muere en 1915. Ingresó a una compañía que fabricaba lingotes de acero en la época de depreciación en los EE.UU. ocupando el puesto de obrero y luego pasando por los demás niveles llegó al puesto mas alto. Esto le permitió darse cuenta de las afectaciones que hacían los obreros a las máquinas. Sus obras: "Principios de la administración pública" "Fundamentos de administración científica" "Las correas" y muchos tratados más. Dentro de sus principales aportaciones a la administración están los principios administrativos, los mecanismos de administración, el pago por destajo, la selección de personal y las características de los trabajos humanos.
Principios Administrativos: 1.- Estudio de Tiempos y Movimientos 2.- Selección de obreros 3.- Responsabilidad compartida 4.- Aplicación a la administración
Mecanismos Administrativos: 1. Estudio de tiempos y movimientos 2. Supervisión funcional 3. Sistemas o departamentos de producción 4. Principio de la excepción 5. Tarjetas de inscripción 6. Uso de la regla de calculo 7. Estandarización de las tarjetas de instrucción 8. Bonificación de las tarjetas de instrucción 9. Estudio de las rutas de producción 10.Sistema de clasificación de la producción

11.Costo de la producción.
Su principal contribución fue en demostrar que la Administración científica no es un grupo de técnicas de eficiencia o incentivos sino una filosofía en virtud de la cual la gerencia reconoce que su objetivo es buscar científicamente los mejores métodos de trabajo a través del entretenimiento y de los tiempos u movimientos.
De producción en serie a producción flexible PRODUCCION EN SERIE
Los bienes estándar, el trabajo sutilmente dividido en la producción y la maquinaria especializada, fueron el modelo a seguir durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en las grandes empresas dominantes del mundo capitalista, fabricantes de bienes de producción y de consumo duradero. Desde esta lógica, la innovación en los procesos de producción estuvo asociada al objetivo de conseguir una industria en gran escala de productos relativamente homogéneos con los mayores ahorros de mano de obra y aumentos en la productividad.
-Límites y obstáculos
La fabricación en masa llego a sus límites a finales de los años sesenta. En la causalidad de límites argumentan dos factores interrelacionados. Por un lado, la inflexibilidad del sistema de producción en masa ante la pluralidad de la demanda que se deriva de la saturación y la fragmentación de los mercados para los bienes estandarizados y producidos masivamente; por otro lado, la erosión de los ritmos crecientes de productividad, y en consecuencia, el estrangulamiento de las ganancias derivado del crecimiento del costo relativo del trabajo.
La producción en serie de productos relativamente homogéneos, y las piezas intercambiables y/o estandarizadas, implican una relación rígida entre las especificaciones del producto, la tecnología del proceso y las formas de organización y división del trabajo que impide, produciendo iguales o menores volúmenes de producto, reducir costos mediante menores requerimientos de capital y mano de obra.
PRODUCCION FLEXIBLE
A partir del creciente uso de las nuevas tecnologías de automatización programable, se han producido diversas innovaciones en los procesos de producción como: la incorporación de maquinaria y equipo programable de producción, el redimensionamiento del tamaño de las plantas y la redistribución y reorganización de los equipos; la modificación en las formas de organización y división de los procesos de trabajo orientados a intensificar el consumo productivo de la fuerza de trabajo y a la eliminación de inventarios, productos en proceso y desechos, el cambio de normas en las relaciones con los proveedores y consumidores son algunos elementos que dieron un sentido distinto al modelo de producción antiguo.
Microelectrónica, computación, informática y mecánica de precisión constituyen la base tecnológica que de manera creciente se incorpora en la operación de la maquinaria y el equipo dedicados a la transformación de la materia prima (maquinado), ensamble de piezas, equipo y material de transporte, es decir, en todas las fases del proceso productivo. En este estilo de producción participan pocos trabajadores, las maquinas reciben sus instrucciones de una computadora que se ha alimentado con toda la información necesaria y, en consecuencia siguen funcionando con independencia y con una interferencia mínima del operario.
Ejemplo: En un inicio la producción automotriz se realizaba gracias a la mano de obra de una gran cantidad de obreros que producían un automóvil, si bien estos utilizaban maquinaria como herramienta para construir un auto pero el sistema operativo era meramente de estos obreros quienes eran los principales actores en la fabricación; esta forma de producción fue un éxito pues “rápidamente” se lograba un producto bien realizado, sin embargo en el transcurso del tiempo este modo de elaboración fracaso debido a la gran demanda que comenzó a tener la industria automovilística, gracias al avance tecnológico y a la sustitución de la mano de obra por la maquinaria esta misma industria logro satisfacer las

necesidades de sus consumidores al producir rápidamente un automóvil con máquinas robotizadas que realizan distintas tareas veloz y eficazmente ayudando al mejoramiento de esta nueva fabricación, cabe aclarar que estas máquinas robotizadas de las que tanto se habla hoy en día son manipuladas y vigiladas por los “obreros” que en el pasado eran los principales actores de la productividad sin embargo ahora están detrás del escenario.
CONCLUSION
La producción en serie y la producción flexible, constituyen distintas fases de la progresiva tendencia del capital para intensificar el consumo productivo de la fuerza de trabajo y adecuarlo a las cambiantes condiciones del ambiente económico. En este sentido, la actual “automatización” y flexibilidad es una estrategia del capital para enfrentar la creciente turbulencia que genera la agudización de la competencia con la forma de mercados y productos cada vez más diferenciados, también un instrumento para recuperar la flexibilidad del proceso y su mando sobre el mismo.
ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMO VENTAJA COMPETITIVA
Del toyotismo a la empresa horizontal y las redes empresariales globales.
La expresión “toyotismo” alude a los nuevos métodos de gestión, originados en su mayoría en empresas japonesas, aunque también hubo aportes originados en otros contextos, como el complejo industrial Kalmar, de la Volvo sueca, que obtuvieron grandes éxitos en productividad y competitividad mediante una audaz combinación de colaboración entre la dirección y el trabajador, la mano de obra polifuncional, el control de calidad total y la reducción de la incertidumbre.
Algunos elementos de este modelo son bien conocidos: el sistema de suministros “justo a tiempo”, para reducir o eliminar los inventarios; las ordenes de producción “kan ban”, traccionadas desde el cliente y no empujadas desde el proveedor; el “control de calidad total” que procura alcanzar el “cero defectos” y optimizar el empleo de los recursos; la participación activa de los trabajadores en el proceso de producción mediante el trabajo en equipo, la iniciativa descentralizada, una mayor autonomía de decisión en el taller, las recompensas por los logros de los equipos, y una tendencia hacia la jerarquía administrativa plana, con escasos símbolos de posiciones de poder en la vida cotidiana de las empresas.
Es posible que la cultura japonesa (especialmente lo que ellos llaman “la cultura del arroz”) haya sido importante en la génesis del toyotismo, y sobre todo en el empleo del trabajo en equipo basado en el consenso y la colaboración, pero el modelo funciona igualmente bien bajo otros contextos culturales.
Los principales factores de los logros del toyotismo son, al parecer:
• La relación de colaboración creativa entre la dirección y los trabajadores, incluyendo el carácter polifuncional que alcanzan los operadores mediante una capacitación orientada a tal fin, que abandona la hiper especialización típica del fordismo y busca una especie de “especialización multifuncional”..
• La nueva relación entre el núcleo de la empresa y la red de sus proveedores, en una asociación de mutuo beneficio, dentro de la firma matriz o del keiretsu más amplio, con desintegración vertical de la producción en una red de firmas, que sustituye a la integración vertical de los departamentos de la antigua estructura empresarial. Esta red permite una mayor diferenciación de los componentes de mano de obra y capital, e incorpora mayores incentivos y responsabilidades, sin alterar substancialmente el modelo de concentración de poder industrial y tecnológico.
• La ausencia de trastornos importantes en el proceso general de la producción y la distribución mediante la práctica intensiva de los cinco ceros: cero defectos en los productos, cero daños en las máquinas, cero inventario, cero retrasos y cero papeleo. En este sentido, el toyotismo está más orientado a reducir la incertidumbre que a fomentar la adaptabilidad: la flexibilidad está más en el proceso que en el producto. Estas condiciones ideales en condiciones de baja y nula conflictualidad laboral, proveedores confiables y adecuada predicción de los mercados.

Para adaptarse a las condiciones impredecibles de los mercados y a los rápidos cambios económicos y tecnológicos, las empresas han cambiado también su modelo de organización interna, evolucionando de diversos modos desde las burocracias verticales hacia la gran empresa horizontal, caracterizada por siete rasgos distintivos:
• Organización en torno a procesos, no a tipos de tareas.
• Jerarquía plana, con “empowerment” y pocos símbolos de poder.
• Gestión en equipo.
• Medición de los resultados por la satisfacción del cliente.
• Recompensas basadas en los resultados del equipo.
• Maximización de contactos con proveedores y clientes.
• Información, formación y retención de los empleados en todos los niveles.
Las redes empresariales globales son un caso extremo de un método de gestión, inseparable de la Calidad Total, que es relativamente nuevo en el arsenal de los métodos de gerenciamiento: la constitución de mallas de interacción, que consiste en unir a las empresas en una vasta red de cooperación para hacer “más y de otro modo entre muchos”, como dice G. Archier, en el cap. XX del Tratado de la Calidad Total, tomo I.
Hay tres tipos principales de mallas, en función de su finalidad:
• La malla en cadena, orientada a la optimización de la calidad/precio del producto final, mediante nuevos modos de relación y asistencia a lo largo de toda la cadena cliente/proveedor “intra e inter empresa”, como sería el caso de las franquicias, por ejemplo.
• La malla de promoción, que procura reunir participantes y medios para lograr objetivos definidos dentro de un proyecto global común, como serían las jointventures, el enjambre de empresas, etc.
• La malla de desarrollo, o malla abierta, como sería el caso de uniones para promover el desarrollo regional, con una ambición pero sin un objetivo definido de antemano en forma precisa.
Las mallas generalmente no tienen una estructura jerárquica: son polimorfas y originales, en función del proyecto común de sus miembros, de su contrato de adhesión, jurídico o no, su motor animador y su órgano prestador de servicios, los cuales también son muy variados: asistencia técnica, banco de datos, información sobre mercados, oportunidades de negocios, reunión de medios técnicos y financieros, etc.
La constitución de mallas propone una nueva estrategia de crecimiento, no unificadora, no cuantitativa en principio, centrada en la penetración de la calidad en los miembros, como vector de expansión industrial, financiera e incluso política, en el caso de las mallas de desarrollo regional. También entraña una evolución cultural hacia valores cooperativos.
A fines de los años 70 y principios de los 80 se desarrollo, por obra de investigadores de la Escuela de Negocios de Harvard, como Abernathy, Clark, Hayes y Weelwrigth, el llamado “Paradigma de la Estrategia de Manufactura” que toma las “cinco P” (Personas, Plantas, Partes, Procesos y Planeación) de la Administración de la Producción como variables de las decisiones estratégicas y tácticas, con el criterio de elegir y realizar extremadamente bien algunas tareas (no todas) en base a transacciones entre valores tales como costo reducido, alta calidad y flexibilidad de diseño y de gestión.
Bibliografía

Avella Camarero, Lucía (1999). Focal Points in Manufacturing Strategic Planning in Spain. Comparison with American and other European manufacturers. International Journal of Operations & Production Management, Vol 19 No.12, pp. 1202-1317.
Avella Camarero, Lucía; Fernández Sánchez, E. & Vázquez Ordás, C.J. (1999a). The Large Spanish Industrial Company: Strategies of the Most Competitive Factories. Omega International Journal of Management Science, No. 27, pp. 497-514.
Avella Camarero, Lucía; Fernández Sánchez, E. & Vázquez Ordás, C. J. (1999b). Análisis de las estrategias de fabricación como factor explicativo de la competitividad de la gran empresa industrial española. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, No. 4, julio-diciembre, pp. 235-258.
Buffa, E.S. (1984). Meeting the Competitive Challenge. Homewood, Illinois: Irwin. Carrasco, J. (2000). Evolución de los enfoques y conceptos de la logística. Su impacto en la
dirección y gestión de las organizaciones. Economía Industrial, No. 331, pp. 17-34. Castán Farrero, J.M., Cabañero Pisa, Carlos & Núñez Carballosa, Ana. (1999). La Logística en la
Empresa. Madrid: Pirámide. Chase, R.B. & Aquilano, N.J. (1995). Dirección y Administración de la Producción y de las
Operaciones. Madrid: McGraw Hill - Irwin. Chase, R.B., Aquilano, N.J. & Jacobs, F.R. (2000). Administración de producción y operaciones.
Manufactura y servicios, 8va edición. Santa Fe de Bogotá: McGraw-Hill. De Meyer, A. & Wittenberg-Cox, A. (1994). Nuevo enfoque de la Función de Producción.
Barcelona: Folio. De Meyer, A. (1992). An Empirical Investigation of Manufacturing Strategies in European Industry.
En C.A. Voss (Ed.), Manufacturing Strategy: Process and Content. Londres: Chapman & Hall. Domínguez Machuca, J.A.; García González, S.; Domínguez Machuca, M.A.; Ruiz Jiménez, A. &
Álvarez Gil, María José (1998). Dirección de Operaciones: aspectos estratégicos. Madrid: McGraw-Hill de España S.A.,.
Ferdows, K. (1989). International Manufacturing. Nueva York: North Holland. Fine, C.H. & Hax, A.C. (1985). Manufacturing Strategy: A Methodology and an Illustration.
Interfaces, Vol. 15 No. 6, pp. 28-46. Gaither, N. & Frazier, G. (2000). Administración de Producción y Operaciones, 8va edición. México:
International Thomson Editores, S.A. Grant, R.M. (1996). Dirección Estratégica. Conceptos, Técnicas y Aplicaciones. Madrid: Civitas. Hax, A.C. & Majluf, N.S. (1999). Estrategias para el liderazgo competitivo. De la visión a los
resultados. Buenos Aires: Granica. Hayes, R.H. & Wheelwright, S.C. (1984). Restoring Our Competitive Edge: Competing Through
Manufacturing. Nueva York: John Wiley & Sons. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (1995). Metodología de la
investigación. México: McGraw-Hill Interamericana, S.A. Hill, T. (1985). Manufacturing Strategy. Londres: McMillan Education. Hill, T. (1994). Manufacturing Strategy: Text and Cases, 2ª edition. Burr Ridge, Illinois: Richard D.
Irwin. Ibarra Mirón, S. (2003). Modelo conceptual y procedimientos para el análisis y la proyección
competitiva de unidades estratégicas de fabricación (UEF) en empresas manufactureras cubanas. Tesis Doctoral, 250 p. Universidad Central de Las Villas: Biblioteca Central.
Kim, J.S. & Arnold, P. (1993). Manufacturing Competence and Business Performance: A Framework and Empirical Analysis. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 13, p. 4.
Kim, J.S. (1994). Beyond the Factory Walls: Overcoming Competitive Gridlock. Boston University School of Management: Manufacturing Roundtable Research Report Series.
Leong, G.K., Snyder, D.L. & Ward, P.T. (1990). Research in the Process and Content of Manufacturing Strategy. Omega International Journal of Management Science, Vol. 18 No. 2, pp. 109-122.
Menguzzato, Martina & Renau, J.J. (1991). La Dirección estratégica de la empresa. Un enfoque innovador del management. Barcelona: Ariel Economía.
Miltenburg, J. (1995). Manufacturing Strategy. Oregon, Portland: Productivity Press.

Platts, K.W. & Gregory, M.J. (1990). Manufacturing Audit in the Process of Strategy Formulation. International Journal of Operation & Production Management, Vol. 10 No. 9, pp.5-26.
Quinn, J.B. (1993). Estrategias para el cambio. En H. Mintzberg & J.B. Quinn (Eds.), El proceso estratégico. Conceptos, contextos y casos, 2ª edición. México: Prentice-Hall.
Schmenner, R.W. (1979). Look Beyond the Obvious in Plant Location. Harvard Business Review, enero - febrero, pp. 126-132.
Schroeder, R.G. (1993). Operations Management. Nueva York: McGraw-Hill. Schroeder, R.G., Anderson, J.C. & Cleveland, G. (1986). The Content of Manufacturing Strategy:
An Empirical Study. Journal of Operations Management, Vol. 6 No. 4, pp. 405-415. Skinner, W. (1969). Manufacturing - Missing Link in Corporate Strategy. Harvard Business Review,
mayo - junio, pp. 136-145. Skinner, W. (1978). Manufacturing in the Corporate Strategy. Nueva York: John Wiley. Skinner, W. (1985). Manufacturing: The Formidable Competitive Weapon. Nueva York: John Wiley. Skinner, W. (1996). Three Yards and a Cloud of Dust: Industrial Management at Century End.
Production and Operations Management, Vol. 5 No. 1, pp. 15-41. Stobaugh, R. & Telesio, P. (1983). Match Manufacturing Policies and Product Strategy. Harvard
Business Review, Vol. 61 No. 2, marzo - abril, pp. 113-120. Voss, C.A (1989). Strategy Approaches to Manufacturing. International Management Development
Review, Management Centre Europe, Brussels, p. 332. Wheelwright, S.C. (1984). Manufacturing Strategy: Defining the Missing Link. Strategic
Management Journal, Vol. 5 No. 1, enero - febrero, pp. 77-91.