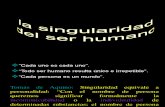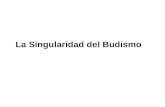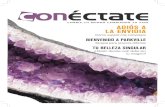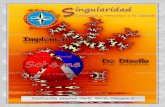Estructuras Clínicas, Duelo y Singularidad
-
Upload
carlosfernandez -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
description
Transcript of Estructuras Clínicas, Duelo y Singularidad

Estructuras clínicas, duelo y singularidad
“En todo duelo se trata del encuentro con una verdad, que no es siempre necesariamente la misma. Pero es una verdad que siempre concierne más a la estructura que a la persona o al psiquismo”1
Acercarnos a una definición de “estructura” no es tarea sencilla. Su conceptualización ha ido variando en las distintas épocas de producción teórica de nuestros maestros.
Más allá de esta complejidad, encontramos en dicha obra valiosas referencias que nos orientan al momento de ubicar el discurso de un analizante dentro del campo de las neurosis, las psicosis o las perversiones.
Modalidad transferencial, neurosis infantil, afectividad, registro y relación al cuerpo, autorreferencia, certeza, lazo al semejante, entre otros, pueden considerarse “indicadores clínicos” que resultan provechosos a la hora de orientarnos en la conducción de un análisis.
No obstante ello, la aventura del psicoanálisis es única cada vez, e intentar situar algo de lo propio de quien escuchamos, aquello que no hace serie con otros, amplía enormemente el horizonte de nuestra práctica.
En este sentido, poder dejar en suspenso las disquisiciones diagnósticas que al comenzar a escuchar a D acudían a mi pensamiento, sin por eso desestimarlas, me permitió ir en búsqueda de otra lógica, mucho más cercana a la singularidad del sufrimiento y del goce de quien pedía, en principio, ayuda.
D solicita una entrevista por lo que registra un exceso de su parte, una reacción violenta en una situación laboral. Me impactan sus movimientos sin fuerza, camina casi arrastrándose. Es un joven muy delgado y alto, que por momentos impresiona no poder sostenerse en pie.
En su discurso, si bien no francamente desorganizado pero sí muy disperso, se reitera la mención a sus dificultades para tomar decisiones que considera simples, y para sostener la función de
1 Frase de M. Safouan que trabaja A. Bauab en su libro ” Los Tiempos del duelo”, y destaca I. Vegh en su prólogo a dicho libro.
Bauab de Dreizzen Adriana, Los tiempos del duelo, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 2001

autoridad que le es requerida en su trabajo; también su fatiga, su nerviosismo e insomnio días previos a enfrentar situaciones cotidianas a su rol laboral, relativamente nuevo en su vida.
Destaco la densidad particular de su tono de voz, monótono y falto de vitalidad, que producía en mí un agotamiento inusual.
Para ese entonces D. era casi único interlocutor de sí mismo, se vinculaba con escasas personas, su entorno de amigos y familiares era sumamente reducido y se encontraba distanciado de ellos. Recuerda haber experimentado una sensación similar de aislamiento y ajenidad respecto de su entorno familiar y social al iniciar sus estudios secundarios.
Tiempo después mencionará como al pasar el fallecimiento de su madre, meses antes de la situación que lo decide a consultar.
No le interesa hablar de ella, lo dice tajantemente más de una vez. Su contundencia me lleva, en ese momento, a respetar su silencio.
No percibo en su decir señales de angustia ni comenta experimentarla. Sólo aparece en sesión el texto de un sueño en el que leo cierta sensación de alivio vinculada al fallecimiento de su madre. 2
La ausencia de angustia y, en los primeros tiempos, de expresiones de dolor o pena representará la mayor fuente de mis inquietudes.
Su decir va bordeando otras pérdidas, más allá del fallecimiento real de su madre, no inscriptas, no subjetivadas… ¿qué otros duelos no tuvieron lugar?
Las palabras, actitudes, afectos y silencios de quien está atravesando un duelo muestran o nos dicen de su modo de hacer con una falta, dan cuenta de sus recursos para soportar una pérdida.
Su discurso va cambiando, se torna menos disperso, con un leve cambio de tonalidad afectiva, algo más animado. D va adquiriendo, apropiándose y/o recuperando algunos recursos que tornan más tolerable y productivo su desempeño laboral y por ende, sus días.
2 En el historial del Hombre de los Lobos, Freud plantea “El paciente refirió que al tener noticias de la muerte de su hermana apenas sintió indicio alguno de dolor (…) esa comunicación del paciente me hizo dudar en cuanto a la apreciación diagnóstica del caso durante todo un período (…)” Freud, S., De la historia de una neurosis infantil, Vol. 17, Obras completas, Amorrortu editores, Bs. As., 1976

Trae al consultorio una escultura que dice busca concluir. Hizo varios intentos, ensaya una y otra vez en busca de que la figura humana representada no se desmorone. Finalmente lo logra: gruesos miembros inferiores sostienen un largo tronco encorvado. Resta colorear.
Esta pieza, ¿da cuenta de un modo de hacer con la pérdida? Los materiales que utiliza en su creación guardan estrecho vínculo con objetos que guardaba celosamente su madre, el cuerpo representado integra rasgos del de ambos.
D. comienza a tener citas y relaciones con algunas mujeres, experimentando extrema ansiedad ante los primeros encuentros con ellas.
No expresa demasiado entusiasmo por estos vínculos, ni notoria pena o dolor ante su ruptura o disolución.
Años después, a raíz de una reacción de mucho enojo con su anciano padre, comenta que nunca antes se había enojado con él, porque lo estaba fuertemente con su madre. Sólo hablará de ella ante alguna pregunta mía, sin manifestar interés por el tema, pero sin tanta reticencia como antes.
D. plantea que está pensando dejar de concurrir a sesión. La entrevista siguiente pone en palabras el sentimiento de desamparo que lo habita.
Al tiempo dirá “Pensé que iba a venir y me puse a dibujar bocetos para una nueva escultura”
Comienza a salir con una mujer, madre de un adolescente, que despierta su deseo de un modo desconocido por él hasta ese entonces. Por primera vez enuncia pensamientos en relación al paso del tiempo “Arranqué tarde”. Imagina planes con esta mujer y fantasea la convivencia con ella, la aconseja respecto a la crianza y educación de su hijo.
En breve dejan de vincularse por decisión de ella y D. experimenta una inmensa tristeza, relata insistentemente la añoranza del vínculo con esta mujer, que siente en muchas ocasiones.
Inicia nuevos lazos, que se disuelven luego de algún tiempo. Podría resumir su queja constante con estas palabras:¡todo es tan efímero!
El afecto predominante que acompaña su decir consiste ahora en un profundo enojo, una posición intolerante hacia sí mismo y sus semejantes, que dificulta y obstaculiza en gran medida su vínculo con otros. El brillo que el deseo podría imprimir a la vida, opaca por su ausencia.
Freud ubica como característicos de la melancolía “una extraordinaria rebaja en su sentimiento yoico, un enorme empobrecimiento del yo.” El melancólico es “todo lo falto de interés, todo lo incapaz de amor y de trabajo que él dice.” “La pérdida del objeto de amor es una ocasión privilegiada para que campee y salga a la luz la ambivalencia de los vínculos de amor (…) Este conflicto de ambivalencia, de origen más bien externo unas veces, más bien constitucional otras, no ha de pasarse por alto en las premisas de la melancolía”

“No tardamos en discernir una analogía esencial entre el trabajo de la melancolía y el del duelo. Así como el duelo mueve al yo a renunciar al objeto declarándoselo muerto y ofreciéndole como premio el permanecer con vida, de igual modo cada batalla parcial de ambivalencia afloja la fijación de la libido al objeto desvalorizando este, rebajándolo; por así decir también victimándolo. De esta manera se da la posibilidad de que el pleito se termine dentro del Icc, sea después que la furia se desahogó, sea después que se resignó el objeto por carente de valor. No vemos todavía cual de estas dos posibilidades pone fin a la melancolía regularmente o con la mayor frecuencia, ni el modo en que esta terminación influye sobre la ulterior trayectoria del caso” 3
Lacan va más allá: el proceso del duelo compromete no sólo el retiro de la libido y el encuentro de un objeto sustituto, sino fundamentalmente el mantenimiento de los vínculos por donde el deseo está suspendido, lo cual puede dificultar su resolución.
Refiriéndose a esa falla en la consumación del duelo que llevaría al sujeto a la melancolía, Clara Cruglak4 despliega la orientación de Lacan, quien ubica la imposibilidad de quien atraviesa el duelo de reconocer en qué le ha faltado al ser amado para representar su falta. “La identificación narcisística que se presenta vía regresión (…) actualiza alguna falla de la primera.(…) Desde el lugar del Otro la falta no se puso en juego, razón por la cual no se producirá ese reflejo, brillo agalmático (…) Entonces la dimensión idealizada que implica el amor estará anulada.(…) En esto reconocemos la escasa resistencia de la investidura de objeto” de la que hablaba Freud.”
En relación a los afectos, la ausencia de angustia es tan subrayable como la intensidad del enojo, la cólera.
¿Qué nos dice Lacan de este afecto?
Al comenzar el Seminario de la Angustia, señala que el afecto tiene una estrecha relación de estructura con lo que es un sujeto. El afecto “no está reprimido (…) va a la deriva” (…) Se lo encuentra desplazado, loco, invertido, metabolizado. Lo que está reprimido son los significantes que lo amarran”5
Cuando introduce la relación del afecto con el significante, hace referencia a una mención hecha en el sem 7 a propósito de la cólera: “… es una pasión (…) que quizás la cólera necesite algo como un tipo de reacción del sujeto, que haya siempre un elemento, fundamentalmente de una decepción, de un fracaso entre una correlación esperada entre un orden simbólico y la respuesta de la real. Dicho de otro modo que la cólera es esencialmente algo ligado a esta fórmula (…) “es
3 Freud, S., Duelo y melancolia, Vol. 15, Obras completas, Amorrortu editores, Bs. As., 1976, pág. 241 a 254
4 Cruglak, Clara, Identificación en el duelo y la melancolía en Clínica de la Identificación,Colección Clínica en los bordes, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 2000.5 Lacan, Seminario La angustia, Clase 1, Versión crítica de Ricardo Rodríguez Ponte, E.F.B.A.

cuando las clavijitas no entran en los agujeritos” Esto quiere decir ¿qué? Cuando, en el nivel del Otro, del significante, es decir siempre más o menos de la fe y de la buena fe *no se juega el juego* o *no se juega yo juego*, es eso lo que suscita la cólera.”6
Uno de los pocos cuestionamientos que D pudo articular respecto a la figura de su madre fue que en su adolescencia ella dejó de salir de su casa y de acompañarlo, y que hacia el final de su vida “le daba lo mismo que él esté ahí o no”.
La estructura también podemos definirla como superficie que se nos presenta como el sostén escritural de la operación de corte, corte que a su vez engendra superficie e implica una marca que transforma la superficie de la que partimos…
La cólera… este afecto que impresiona condensar su modo de respuesta a la falla, falta o castración del Otro dándole consistencia, y obstaculiza su lazo al semejante, ¿podrá ceder, y dar lugar a alguna diferencia? ¿podrá dar paso a la angustia que permita vislumbrar algo del deseo?
¿o da cuenta de un límite infranqueable a su posibilidad de ir más allá del Otro, y poder hacer con su propia castración?
Hasta el momento, todas las preguntas quedan de mi lado. También esto nos dice de la estructura.
Luján Manigrasso
BIBLIOGRAFíA
-Bauab de Dreizzen, Adriana, Los tiempos del duelo, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 2001
-Cruglak, Clara, Identificación en el duelo y la melancolía en Clínica de la Identificación, Colección Clínica en los bordes, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 2000.
-Freud, S., Duelo y melancolía, Vol. 15, Obras completas, Amorrortu editores, Bs. As., 1976
-Freud, S., De la historia de una neurosis infantil, Vol. 17, Obras completas, Amorrortu editores, Bs. As., 1976
-Lacan, Seminario La angustia, Versión crítica de Ricardo Rodríguez Ponte, E.F.B.A.
6 Idem

-Topología y Psicoanálisis, Escuela Freudiana de Buenos Aires