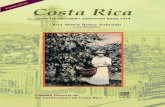Estudio de Caso Costa Rica
-
Upload
gemma-bardaji -
Category
Documents
-
view
219 -
download
0
Transcript of Estudio de Caso Costa Rica
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
1/124
Costa Rica, Agosto 2010
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
2/124
COSTA RICA: SISTEMA ELECTORAL, PARTICIPACINY REPRESENTACIN POLTICA DE LAS MUJERES
Isabel Torres Garca
Costa Rica, Agosto 2010
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
3/124
El Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitacin de las Naciones Unidas para la Promocin de la
Mujer (UN-INSTRAW) promueve la investigacin aplicada sobre gnero y el empoderamiento de las mujeres,
acilita la gestin de conocimientos y apoya el ortalecimiento de capacidades mediante el establecimiento
de redes de contacto y alianzas con agencias de la ONU, gobiernos, el mundo acadmico y la sociedad civil.
UNIFEM es el ondo de las Naciones Unidas para la mujer, dedicado al avance de los derechos de la mujer y
la igualdad de gnero. Provee asistencia tcnica y nanciera para programas y estrategias innovadoras que
promueven el empoderamiento de las mujeres.
AECID Costa Rica. Ocina Tcnica de Cooperacin (OTC) ue abierta en el mes de julio de 1984 y desde ese
entonces ha mantenido un proundo compromiso con la mejora de las capacidades de desarrollo del pas
sirviendo como punto de reerencia para la articulacin de las actuaciones espaolas en materia de coope-
racin. En el marco de las prioridades de intervencin geogrca denidas en el Plan Director de la Coope-
racin Espaola vigente, Costa Rica es considerado un pas preerente. Ello ha permitido, mantener hasta la
echa campos de trabajo muy diversos, as como involucrar a lo largo de estos aos a un elevado nmero de
instituciones pblicas y privadas de ambos pases.
Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
Coordinacin: Gemma Bardaj Blasco (UN-INSTRAW)
Investigadora principal: Isabel Torres Garca
Edicin: Gemma Bardaj Blasco (UN-INSTRAW)
Revisin: Nielsen Prez (UN-INSTRAW)
Diseo: Eric Morel
Diagramacin: Eric Morel
Portada: Fotograa de la pieza coleccin Museos Banco Central de Costa Rica.
Fotgrao: Hugo Pineda.
Copyright 2010, UN-INSTRAW y UNIFEM
Todos los derechos reservados
Las opiniones expresadas en el presente material son de las personas autoras y no reejan necesariamente
la opinin de la Secretara de las Naciones Unidas, de sus pases miembros, del UN-INSTRAW o de UNIFEM.
* Parte de ONU Mujeres, segn resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas: A/RES/64/289 y A/RES/63/311
UN-INSTRAW*
Csar Nicols Pensn # 102-A,
La Esperilla.
Santo Domingo,
Repblica Dominicana
Tel.: 1-809-685-2111
Fax: 1-809-685-2117
E-mail: [email protected]
www.un-instraw.org
UNIFEM*
304 East 45th Street
15th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES
Tel: +1 212 906-6400
Fax: +1 212 906-6705
www.uniem.org
AECID
200 metros Norte y
200 metros Este de la
Iglesia de Santa Teresita.
Plaza del Farolito,
Barrio Escalante.
San Jos, Costa Rica.
Tel.: (506) 2257-2919
Fax: (506) 2257-2923
www.aecid.cr
INAMU
100 metros Este
Taller Wabe,
Granadilla Norte,
Curridabat.
San Jos, Costa Rica.
Tels.: (506) 2527-8400
Fax: (506) 2224-3833
www.inamu.go.cr
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
4/124
Prlogo
Resumen Ejecutivo
Presentacin Introductoria
Justifcacin y Metodologa
1. Los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres
1.1. Derechos humanos, igualdad y no discriminacin
1.2. La contradiccin: igualdad ormal versus igualdad real
1.3. Derechos polticos y democracia
1.4. Instrumentos internacionales de proteccin de derechos y obligaciones del
Estado costarricense
2. El contexto nacional de los derechos polticos y la ciuadana de las mujeres
2.1. Caracterizacin general de Costa Rica
2.2. Vida poltica y democrtica, reormas constitucionales y electorales2.3. La expresin nacional de la accin para la igualdad
2.4. Movimiento de mujeres de la sociedad civil y participacin poltica
2.5. Repasando la historia: la participacin de las mujeres en la vida pblica y poltica
3. El sistema electoral costarricense
3.1. Aspectos generales sobre el marco jurdico y la institucionalidad electoral
3.2. El sistema de partidos polticos en Costa Rica
3.3. La nanciacin estatal a los partidos polticos
3.4. Aspectos especcos sobre el sistema electoral
3.4.1. Sistema electoral
3.4.2. Tipos de sistema electoral
3.4.3. Mecanismos electorales
3.5. Las acciones armativas: el mecanismo de cuota
3.6. El salto cualitativo: de la cuota a la paridad
3.7. Sistema electoral costarricense, participacin y representacin poltica de las
mujeres
4. Conclusiones y recomendaciones
5. Bibliograa y Fuentes Utilizadas
Pginas WEB
7
11
21
25
31
31
33
35
38
43
43
4547
49
53
61
61
62
70
72
72
75
78
82
93
99
105
113
120
ndice
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
5/124
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
6/124
Prlogo
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
7/124
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
8/124
7Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
Prlogo
No podemos negar que estamos viviendo cambios sociales proundos que se corresponden
con cambios en lo simblico cultural. Las nuevas sociedades globales que se estn gestan-
do, muestran nuevas ormas de estraticacin social, nuevas relaciones sociales y nuevasidentidades. La relevancia de estas transormaciones tiene especial inuencia en las nuevas
ormas de hacer y entender la poltica.
Los nuevos retos derivados de la globalizacin sitan a la democracia en una posicin de
transormacin rente a la creciente complejidad de la esera social y poltica, para poder dar
respuesta a las nuevas realidades. El surgimiento de nuevas demandas sociales undamen-
tadas en la diversidad de identidades y nuevas autoras polticas implica que la democracia
debe sustentarse en nuevos paradigmas.
Por ello, el debate contemporneo en ciencia poltica y social dirige sus principales crticasa la incapacidad de las actuales democracias para gestionar los intereses y las necesidades
de distintas diversidades y grupos sociales y a la incapacidad de neutralizar desigualdades
estructurales. En este sentido, la sub-representacin de las mujeres en los espacios de poder
pone en cuestin la legitimidad de las actuales democracias.
En medio de esta reexin, desde el eminismo se cuestiona que la representacin se deba
undamentar exclusivamente a partir de lo territorial e ideolgico y no se consideren otras
dierencias relevantes para el pluralismo como la dierenciacin de gnero. Asimismo se
denuncia el dcit democrtico de las actuales democracias, en las que la mayora de sus
instituciones representativas excluyen a las mujeres, no ormalmente, pero s de hecho. Por
esta razn, la baja representacin de las mujeres en el poder poltico no es un problema
tcnico, es un problema poltico e ideolgico.
UN-INSTRAW considera que la participacin y representacin de las mujeres en la vida po-
ltica es undamental para el desarrollo de las democracias contemporneas, adems de
una cuestin de derechos humanos en primer orden y de legitimidad democrtica, implica
beneciosas contribuciones y aportaciones que las mujeres pueden realizar, para construir
una nueva gramtica del poder que reconozca la pluralizacin de las sociedades, la diversi-
cacin de intereses y la adopcin de nuevas ormas de construccin de ciudadana.
Este grave dcit democrtico es consecuencia tanto de actores institucionales como no
institucionales, es cierto, como sostiene Giovanni Sartori, que ni las instituciones ni las cons-
tituciones pueden hacer milagros, pero tambin es cierto que la estructura legal de un pas
es undamental para el diseo de una democracia, ya que ordena y organiza los procesos
de toma de decisiones.
Es undamental pues, que prestemos especial atencin a aquellos instrumentos del sistema
poltico que inuyen en la participacin poltica de las mujeres. En este sentido los sistemas
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
9/124
electorales son instituciones que generan numerosos eectos polticos en cuanto a la representa-
cin poltica se reere, ya que determinan las reglas a travs de las cuales se distribuye el poder y
no son neutros al gnero.
Esta publicacin se enmarca dentro de un esuerzo comn de UN-INSTRAW y UNIFEM por identi-
car cules son los mecanismos de los sistemas electorales que avorecen o dicultan la represen-
tacin poltica de las mujeres segn el contexto social y poltico en el que stos operan, ya que loseectos de cada sistema electoral dependern del contexto en el que se dan.
El presente estudio, Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las
mujeres hace un anlisis integral del sistema electoral costarricense desde una perspectiva de
gnero, reconociendo desde una mirada crtica los avances pero tambin los retos para aumentar
y sobre todo no disminuir la representacin poltica de las mujeres alcanzada en las ltimas dos
dcadas. Asimismo, establece la necesaria relacin entre el sistema jurdico, de justicia, electoral,
institucional y sobre todo el papel del Estado y de la sociedad civil, entre esta el papel de las orga-
nizaciones de mujeres y eministas, por el logro de la igualdad de gnero, los derechos humanos
de las mujeres y el ortalecimiento de la democracia.
Yassine Fall
Directora
UN-INSTRAW
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
10/124
Resumen Ejecutivo
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
11/124
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
12/124
11Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
Resumen Ejecutivo
Justifcacin. El debate contemporneo sobre la democracia centra su atencin en la ca-
pacidad o incapacidad del sistema poltico para gestionar y representar los intereses y ne-
cesidades de la poblacin considerando su diversidad, as como en su capacidad para neu-tralizar las expresiones histricas estructurales de desigualdad y de discriminacin hacia
amplios sectores poblacionales. Uno de los aspectos centrales en discusin, se relaciona
con el goce y ejercicio pleno de derechos por parte de las diversidades sociales, partiendo
del hecho que la dierencia no debe suponer desigualdad.
La reduccin del dcit democrtico implica la eliminacin de la ausencia o sub-repre-
sentacin de sectores o poblaciones histricamente excluidas, como los pueblos indge-
nas o la poblacin arodescendiente o las mujeres, ltimas que orman parte de todos los
colectivos sociales y representan la mitad de la humanidad. La igualdad y la prohibicin de
la discriminacin, son las dos piedras angulares de los sistemas de derecho y de la culturade la legalidad. La democracia es un sistema de gobierno y de convivencia donde tanto
la voluntad como las necesidades de las personas, as como los benecios a que acceden,
se consideran en un marco de igualdad. Siendo regla de la democracia la distribucin y
reconocimiento de poderes, recursos y oportunidades para todos los seres humanos, su
principal reto es la inclusin de todos los intereses sociales en los procesos de toma de
decisin poltica, reconociendo su pluralidad, diversidad y autonoma Una democracia
plenamente igualitaria no puede dejar de lado la participacin y representacin de los
intereses y necesidades de la mitad de la poblacin.
El objeto de estudio y la metodologa. La estructura legal de un pas es undamental
para el diseo de una democracia, ya que ordena y organiza los procesos de toma de
decisiones. El sistema electorales uno de los componentes de la democracia representa-
tiva que ejerce una inuencia signicativa en el acceso de las mujeres a los puestos de
eleccin popular, a esos espacios de poder y de toma de decisiones mediante los cuales
la clase poltica representa y acoge las demandas del espejo social. Se parte de la premisa
de que los sistemas electorales no son neutros a la construccin de gnero, a esas carac-
tersticas atribuidas a mujeres y hombres, denidas socialmente y moldeadas por actores
culturales, que originan desigualdad y discriminacin.
El Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitacin para la Promocin de la Mujer
de las Naciones Unidas (UN-INSTRAW) propicia la presente investigacin, que tiene como
objeto analizar el sistema electoral de Costa Rica a n de conocer y visibilizar los dierentes
mecanismos o elementos que lo conorman y su inuencia en la participacin y representa-
cin poltica de las mujeres. Para ello utiliza a OLYMPIA: Herramienta tecnopoltica, la cual ore-
ce inormacin sistematizada y rigurosa, mediante las nuevas tecnologas de inormacin y
comunicacin, que acilite el anlisis en la materia:
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
13/124
12
Inormacin electoral sistematizada y organizada mediante matrices descriptivas
y analticas denominadas Ficha-pas, que contienen inormacin sobre el siste-
ma electoral y la participacin poltica de las mujeres, estructurada en cinco sec-
ciones temticas: Datos pas, Ingeniera electoral, Resultados electorales, Marco
jurdico nacional y Marco jurdico internacional. La inormacin se organiza porpases y por niveles de representacin (nacional, intermedio y local).
Estudios de caso a realizarse en varios pases y donde Costa Rica es uno de
ellos, constituyen herramientas de investigacin emprica sobre los eec-
tos de los sistemas electorales en la participacin y representacin de las
mujeres, permitiendo analizar sus distintas expresiones segn el contexto,
describirlos, explicarlos y compararlos.
El caso de Costa Rica. El pas cuenta con una larga tradicin democrtica y de respeto a
los derechos humanos, en la cual se enmarcan las acciones legislativas y de poltica pbli-
ca tendientes a garantizar los principios de igualdad y no discriminacin entre mujeres yhombres, tal como consigna la Constitucin Poltica (1949) y los dierentes instrumentos
internacionales de derechos humanos del sistema universal e interamericano raticados
por el Estado, tanto los generales, como los especcos: la Convencin sobre la Elimina-
cin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer y la Convencin Interamerica-
na para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El derecho al suragio para las costarricenses, se reconoce hasta 1949. El 30 de julio de 1950,
un ao despus, 348 mujeres de las comunidades de La Tigra y La Fortuna emitieron su de-
recho al voto por primera vez, durante un plebiscito; en las elecciones de 1953 las mujeres
costarricenses votan a nivel nacional. Sin embargo, alcanzar el reconocimiento jurdico ysocial del derecho a elegir, no signic el mismo eecto en el derecho a acceder y a partici-
par en la direccin de los asuntos pblicos, las tres maniestaciones de los derechos polticos.
Si bien las mujeres constituyen la mitad de la poblacin costarricense, pasaron muchos aos
para que ellas ueran incorporadas por los partidos polticos en la rmula presidencialsujeta
a eleccin popular, siendo hasta 1986 que se elige a la primera mujer Vicepresidenta de la
Repblica (periodo 1986-1990). Es a partir de la aplicacin en las elecciones nacionales de
1998 del mecanismo de accin armativa (reormas al Cdigo Electoral de 1996 que esta-
blecen una cuota de al menos 40% de mujeres), que se propicia la incorporacin de mujeres
en la rmula, al menos para una de las dos vicepresidencias; en las elecciones nacionales
de ebrero de 2010 se elige a la primera Presidenta de la Repblica, Laura Chinchilla, quien
toma posesin el 8 de mayo de 2010. En cuanto a la Asamblea Legislativa, en 1953 las mu-
jeres alcanzaron un 7% del total de diputaciones, cira que se mantiene con altibajos hasta
1986, en que se incrementa al 12%; es a partir de la implementacin de la cuota electoral,
que la representacin de las mujeres va en ascenso hasta alcanzar el 38.6% (2006 y 2010).
En el mbito de los gobiernos locales, por ejemplo en las Regiduras (electas popularmente
desde 1844), en las elecciones de 1953 resultaron electas 3 mujeres, cira que ue subien-
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
14/124
13Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
do lentamente hasta alcanzar 71 (14.2%) mujeres de 500 puestos en 1998. Nuevamente, la
implementacin del mecanismo de cuota electoral marc la dierencia: en las Regiduras
en el 2002 se alcanz un porcentaje de 46.3% en propiedad y de 53.9% en suplencia; en
2006 un 40.8% y 46%, respectivamente; en el 2010 resultaron electas 38% de Regidoras en
propiedad y 47.3% en suplencia. Sin embargo, en los puestos uninominales, el nmero demujeres no ha sido sustantivo: en las elecciones municipales de 2002, de los 81 puestos en
propiedad para Alcalde resultaron electas 7 mujeres, nmero que sube ligeramente en las
elecciones del 2006, a 9 (11.1%) Alcaldesas; sin embargo, para las Alcaldas en suplencia, en
el ao 2006 resultaron electas 84 (51.9%) mujeres, de 162 puestos disponibles.
La descripcin y anlisis del sistema electoral se realiza con base en OLYMPIA: Herra-
mienta tecnopoltica y la Ficha-pas Costa Rica, que en su seccin temtica Ingeniera
electoral, comprende:
Tipo de sistema electoral: segn su nivel de representacin (mayorita-
rio, proporcional o mixto) y en los mbitos nacional y local.
Mecanismos electorales: componentes tcnicos y constitutivos del
sistema electoral.
Barrera electoral (natural o legal).
Frmula electoral.
Magnitud de las circunscripciones electorales y tipo de cir-
cunscripcin (uninominal o plurinominal).
Formas de candidaturas (listas cerradas y bloqueadas).
Acciones airmativas temporales (cuotas) o permanentes (paridad).Financiacin poltica estatal.
El sistema electoral costarricense. Los articulados pertinentes de la Constitucin Poltica
(1949) y el Cdigo Electoral (Ley N 8765, 2009) son los que rigen en materia electoral. La en-
tidad encargada de la organizacin, direccin y vigilancia de los actos relativos al suragio es
el Tribunal Supremo de Elecciones, rgano constitucional que tiene rango e independencia
propios de los Poderes del Estado y jurisdiccin electoral.
El sistema de partidos polticos comprende la composicin estructural de la totalidad de par-tidos polticos en un Estado, los cuales tienen como unciones principales la de actuar como
mediadores entre la sociedad y el Estado, articulando los diversos intereses de los distintos
actores sociales, con el propsito de proponer un proyecto colectivo para toda la sociedad.
Segn el marco jurdico nacional, los partidos polticos gozan de proteccin constitucional
y la participacin ciudadana en la vida poltica, es exclusivamente por ese medio. Su estruc-
tura interna y uncionamiento deber regirse bajo los principios de democracia y autorre-
gulacin. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene registrados, a mayo de 2010, 55 partidos
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
15/124
14
polticos; de ellos, 9 de escala nacional, 9 provinciales y los restantes 33 son cantonales,
muchos de los cuales han evidenciado una participacin y representacin creciente en los
gobiernos locales, principalmente a partir de las elecciones municipales del 2002 y 2006.
El fnanciamiento estatala los partidos polticos, consiste en el conjunto de recursos econ-micos que corren por cuenta del Estado, para el cumplimiento de los nes previstos en el
ordenamiento jurdico. El sistema de nanciamiento en Costa Rica es mixto (pblico y priva-
do), si bien para nes del estudio slo se considera el estatal. Constitucionalmente se estable
el monto (0,19% del Producto Interno Bruto) y los gastos a que debe contribuir: de los proce-
sos electorales, las necesidades de capacitacin y la organizacin poltica en periodo electoral
y no electoral; los partidos tienen la obligacin de jar en sus estatutos los porcentajes que
destinarn para cada uno de esos tres rubros, desarrollando el Cdigo Electoral (2009) las
regulaciones en la materia. La barrera electoralpara el acceso a los recursos estatales es de al
menos un 4% de los suragios vlidamente emitidos a escala nacional o provincial. El Cdigo
vigente contempla, por primera vez, la contribucin a los procesos electorales municipales(0,03 del Producto Interno Bruto), debiendo alcanzar al menos un 4% de los suragios vli-
damente emitidos a escala cantonal; ello se implementar en las elecciones municipales de
diciembre de 2010. Igualmente el Cdigo Electoral establece la obligacin de que el rubro
de capacitacin sea utilizado de manera paritaria, tanto para hombres como para mujeres.
Los partidos polticos deben rendir inormes nancieros de los gastos de la contribucin
estatal y el incumplimiento, genera sanciones de ndole administrativa (multas) y hasta pe-
nal; deben a su vez, mostrar en sus liquidaciones que los gastos estn siendo destinados a
la ormacin y promocin de ambos gneros en condiciones de igualdad, de no hacerlo el
Tribunal no autorizar el pago respectivo. Cabe sealar que para las elecciones municipales,
el nanciamiento slo se reere a los gastos originados por la participacin en el procesoelectoral y en ese rubro, no se aplican las disposiciones de utilizacin de manera paritaria.
Tipos de sistema y mecanismos electorales. El sistema electoralse entiende como el
conjunto de principios, leyes, normas y mecanismos por medio del cual se seleccionan
los liderazgos de las sociedades o gobiernos. En Costa Rica, a nivel nacional, el Poder
Ejecutivo lo ejerce una Presidencia y dos Vicepresidencias, elegidas mediante el siste-
ma de representacin por mayora relativa y en circunscripciones uninominales, necesi-
tando obtener al menos un 40% de los votos vlidos emitidos en primera vuelta; de
no alcanzarse esta mayora, se realiza una segunda eleccin popular (doble ronda). El
Parlamento es unicameral y se elige mediante el sistema de eleccin proporcionaly en
circunscripciones plurinominales; la Asamblea Legislativa se compone de 57 diputacio-
nes nacionales, elegidas por provincias (7 en total: San Jos, Alajuela, Cartago, Heredia,
Guanacaste, Puntarenas y Limn). En el nivel local, la eleccin de las autoridades de los
gobiernos locales combina el sistema de representacin por mayora y circunscripcin
uninominal en el caso de Alcalda, Sindicaturas e Intendencias y el sistema de repre-
sentacin proporcional y circunscripcin plurinominal para los puestos de Regidura,
Concejos de Distrito y Concejos Municipales de Distrito (las 7 provincias se dividen
en 81 cantones, que corresponden a igual nmero de Municipalidades, y stos en 470
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
16/124
15Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
distritos). Se utilizan listas cerradas y bloqueadas, es decir que se vota por partidos y se
sigue el orden en que se colocan las candidaturas de cada partido en la papeleta para
adjudicacin de escaos, sin poder ser modiicado.
La rmula electoral (procedimiento matemtico que permite convertir votos en escaos)es mayoritaria en las circunscripciones uninominales (donde solo se elige una candidatura y
quien obtiene ms votos gana el puesto) y proporcional en las circunscripciones plurinomi-
nales (distribuye escaos en magnitudes mayores a uno). En Costa Rica se utiliza la rmula
Hare modifcada, consistente en dividir la votacin total entre las plazas a llenar en la respec-
tiva circunscripcin, siguiendo la regla decisoria de cociente (total de votos vlidos emitidos
entre el nmero de plazas a llenar) y subcociente (total de votos emitidos que sin llegar a
la cira de cociente, alcanza o supera el 50% de ste), siendo el ltimo el que constituye la
barrera eectiva para acceder a la distribucin de plazas.
Acciones afrmativas temporales (cuota) o permanentes (paridad). La cuota electoralpara las mujeres es una medida armativa temporal y transitoria, tendiente a corregir una
situacin de desigualdad y discriminacin, constituyendo un mecanismo inclusivo para
el ortalecimiento de la democracia. El Cdigo Electoral de 1996 estableca una cuota de
al menos 40% de mujeres, que se aplica inezcamente en las elecciones de 1998, pues los
partidos polticos les colocaron en las suplencias o en posiciones con pocas o nulas posi-
bilidades de eleccin; y aplicaron la cuota en la sumatoria de todas las mujeres propues-
tas, sin considerar las papeletas por separado y cada municipio y provincia tambin por
separado. Para corregir esa situacin ante la imprecisin de la legislacin electoral, me-
diante dierentes resoluciones, el Tribunal Supremo de Elecciones establece la aplicacin
en puestos elegibles, el mtodo para ello (criterio histrico) y las sanciones ante incumpli-miento: no inscripcin de las nminas de candidaturas, ni acreditacin de las reormas
estatutarias ni de las actas de las asambleas. Ello marc la dierencia en el incremento de
la representacin de las mujeres, como ue sealado al inicio.
La paridad, acelerador de la igualdad de acto y medida denitiva que busca la incorpora-
cin de la dierencia sexual en la democracia, es un instrumento para garantizar el princi-
pio de igualdad. El salto cualitativo de la cuota a la paridad se establece en las reormas al
Cdigo Electoral de 2009 (en vigencia): el principio de paridadconsiste en la integracin de
las nminas por un 50% de hombres y un 50% de mujeres; y para su realizacin prctica, la
regla de la alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer). La legislacin electoral es
clara al respecto, as como en establecer sanciones ante incumplimiento: la no inscripcin
(o renovacin) de los partidos polticos y los estatutos, as como de las nminas de eleccin
popular y a cargos en rganos de direccin y representacin poltica, que no cumplan con
la participacin paritaria y alterna. Esto es particularmente importante considerando que el
5 de agosto de 2010 se realiza la convocatoria para las elecciones municipales de diciembre
del mismo ao, en las que se aplicar por primera vez la paridad y la alternancia (y de ah en
adelante, para todos los procesos electorales).
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
17/124
16
Sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres. En cuanto
a los sistemas de representacin, en el de representacin por mayora, el voto es para la o
el candidato, implicando una relacin ms estrecha entre quien es elegida o elegido y
las personas electoras; solamente un partido poltico ser el ganador y slo una persona
resultar electa. Este sistema unciona mediante puestos uninominales, siendo la culturapoltica predominante demostrativa de la preerencia hacia los hombres en la postula-
cin, por lo tanto las mujeres ven disminuidas sus posibilidades de acceso. En el sistema
de representacin proporcionalse vota por las listas que presentan los partidos polticos,
donde todo voto cuenta y la personalidad de las o los candidatos individuales tiene me-
nos importancia. La expresin de este sistema en circunscripciones plurinominales, hace
posible que se elija ms de una representacin por partido, teniendo ste la posibilidad
de lograr un equilibrio entre mujeres y hombres en sus listas de candidaturas. La propor-
cionalidad aumenta las posibilidades de acceso de las mujeres, la cual se reuerza median-
te la aplicacin de la cuota electoral con mandato de posicin o de la paridad mediante el
mecanismo de alternancia por sexo.
Circunscripciones y rmula electoral. El sistema proporcional aplicado a circunscripcio-
nes grandes o medianas avorecen la eleccin de mujeres, en la medida que al aumentar el
nmero de escaos a distribuir, si los partidos polticos equilibran sus listas en la representa-
cin por sexo, aumenta el nmero de candidatas postuladas y por ello la posibilidad de que
resulten electas (siempre y cuando se garantice que las mujeres sean colocadas en las listas
en los puestos elegibles). Sin embargo, en las circunscripciones pequeas las posibilidades
disminuyen, slo que la candidata sea colocada en primera posicin puede resultar electa y
como se ha dicho, la tendencia es a la designacin masculina.
Estructura del voto y listas. Utilizando el sistema electoral de representacin proporcional
las listas cerradas y bloqueadas, la denicin de mandato de posicin en la aplicacin de la
cuota electoral o el mecanismo de paridad-alternancia por sexo, garantiza como resultado
la representacin de las mujeres.
Barrera o umbral electoral. La combinacin de los distintos elementos del sistema elec-
toral con un umbral electoral alto, avorece ms a las mujeres que los umbrales ms bajos,
puesto que estos ltimos permiten que los partidos pequeos obtengan una limitada can-
tidad de escaos y como ya ue apuntado, la tendencia es que sean ocupados por hombres.
Conclusiones generales. El anlisis evidencia que el sistema electoral presenta mejores
condiciones para la participacin y representacin de las mujeres en los rganos repre-
sentativos de deliberacin poltica a nivel nacional (Asamblea Legislativa) o local (concejos
municipales y concejos de distrito), mediante el tipo de representacin proporcional y la
utilizacin de los mecanismos de circunscripcin plurinominal, y listas cerradas y bloquea-
das. Fundamental para ello han sido las regulaciones claras y especcas sobre el mandato
de posicin en la aplicacin de la accin armativa expresada en la cuota electoral para las
mujeres, as como las sanciones ecaces ante su incumplimiento.
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
18/124
17Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
Las mayores diicultades se presentan en el acceso por parte de las mujeres, a los puestos
de mayor concentracin de poder, como son aquellos de representacin por mayora y
en circunscripciones uninominales: a nivel nacional, la Presidencia y Vicepresidencias
de la Repblica y a nivel local, la Alcalda. En el sistema de representacin proporcional
y en circunscripciones plurinominales, como en las diputaciones a nivel nacional, lasmujeres tienen mayores posibilidades. La combinacin de sistemas en el nivel local,
de representacin por mayora en el caso de la Alcalda, Sindicaturas e Intendencias
(uninominales) y la proporcional para los puestos de Regidura, Concejos de Distrito y
Concejos Municipales de Distrito (plurinominales), evidencia la tendencia de mayores
diicultades para los primeros y mayor presencia de mujeres en los segundos, sobre
todo en las suplencias. La cuota no logr superar los obstculos estructurales y sub-
jetivos que excluyen a las mujeres de los cargos de representacin por mayora y en
circunscripciones uninominales, particularmente a nivel municipal.
La paridad y la alternancia, tal como legisla el Cdigo Electoral vigente (2009), ubica en elcentro de la discusin su aplicacin en los puestos uninominales y en los encabezamientos
de las papeletas de eleccin popular en los puestos plurinominales; corresponde a los
partidos polticos, con su potestad autorregulatoria, adecuar su normativa interna (esta-
tutos y reglamentos) para establecer los mecanismos que consideren convenientes para
su cumplimiento. Se seala que tanto para las diputaciones como para las alcaldas, el
nmero total a elegir es impar (57 para las primeras y 81 para las segundas), por lo que
no se lograra un 50% de representacin y s un porcentaje mayor o menor, segn sea el
nivel; cobra entonces mayor relevancia el encabezamiento de las papeletas, as como que
la paridad y la alternancia sea respetada en cada papeleta. La posibilidad de que sea de-
clarada inconstitucional la alternancia -que es la regla de aplicacin prctica del principiode paridad-, al no asegurar el adecuado posicionamiento de las candidaturas emeninas
en las papeletas de eleccin popular, convertira a la paridad en un mecanismo completa-
mente simblico y lesionara el principio constitucional de igualdad.
Es conocido que en los partidos polticos, la primera barrera que enrentan las mujeres para
llegar a los espacios de decisin, es el proceso de seleccin interno, en la nominacin de las
candidaturas. Superado ello, llega el momento de enrentar el proceso de votacin, cuyos
resultados se ven inuidos por el sistema electoral. La inclusin en el sistema electoral del
mecanismo de cuota, oblig a los partidos a incorporar esa accin armativa para garanti-
zar la eectiva integracin de las mujeres en los procesos de elecciones internas o de desig-
nacin de candidaturas y en las instancias de representacin en cargos de responsabilidad
y de poder en la estructura partidaria. El nuevo escenario que plantea la paridad y la alter-
nancia, coloca en los partidos la responsabilidad de la implementacin efcaz de esas dispo-
siciones, en concordancia con los principios constitucionales y electorales de democracia e
igualdad. La experiencia en la aplicacin de mecanismos que propicien la participacin y re-
presentacin poltica de las mujeres, ha demostrado que es ms probable que ellas resulten
beneciadas si el partido poltico tiene procedimientos regulados y denidos de seleccin de
candidaturas, en lugar de un sistema de lealtad e inuencias hacia quienes se encuentran
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
19/124
18
en el poder. Un desao adicional para los partidos, es el cumplimiento de la obligacin de
utilizar el nanciamiento estatal en la capacitacin poltica (en periodo electoral y no elec-
toral), de manera paritaria; adems, el ortalecimiento en la ormacin, del conocimiento de
los derechos humanos y de la igualdad de gnero, contribuira al desarrollo de una cultura
poltica ms igualitaria. En este ltimo sentido, la creacin del Instituto de Formacin y Es-tudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones y el inicio de sus operaciones en
junio de 2010, constituye una oportunidad que debe aprovecharse.
La experiencia costarricense ha demostrado el papel central que tiene la actuacin po-
sitiva de la institucionalidad en la garanta de los derechos polticos y ciudadana de las
mujeres en condiciones de igualdad y no discriminacin En primer lugar, del Tribunal
Supremo de Elecciones, en el marco de sus atribuciones y competencias; y en segundo
lugar, del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante su labor de monitoreo constante y
tambin de intervencin para generar jurisprudencia por parte del Tribunal. No puede
dejarse de lado, adems, el aporte de instancias como la Deensora de los Habitantes enel seguimiento y promocin de ese conjunto de derechos. Se hace necesario en ese mar-
co, el ortalecimiento desde la sociedad civil y su movimiento de mujeres, del control sobre
la implementacin de la paridad y la alternancia. En todo esto, es necesario generar ma-
yor inormacin y tambin procesos de anlisis e investigacin (desde la institucionalidad,
academia y sociedad civil) sobre: las posibilidades de acceso de las mujeres a cargos de
decisin; la postulacin eectiva de ellas en los diversos procesos electorales para puestos
nacionales y municipales; y los resultados electorales.
Finalmente, la participacin y representacin poltica de las mujeres -en condiciones de
igualdad y no discriminacin-, remiten a la calidad de la democracia, del sistema polticoy del papel del Estado y sus instituciones, como responsables de generar los mecanismos
legales y de poltica pblica que conduzcan a una igualdad de oportunidades, de acceso a
las oportunidades y de resultados. Ahora bien, ni las cuotas electorales, ni la paridad, por s
mismas, garantizan la calidad de la representacin; este es un desao de la democracia con-
tempornea y de los propios partidos polticos. El desao se plantea entonces hacia la clase
poltica en su conjunto, para reconstruir su imagen y su credibilidad, lo que implica transor-
maciones en las prcticas tradicionales del quehacer poltico, el ortalecimiento de las bases
democrticas y la representacin eectiva de las necesidades e intereses de las poblaciones
en su pluralidad y diversidad. El desao es tambin para la sociedad, de manera que el res-
peto y garanta de la igualdad y la no discriminacin sean parte de la vida cotidiana de todos
los seres humanos y no una aspiracin inalcanzable.
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
20/124
Presentacin Introductoria
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
21/124
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
22/124
21Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
Presentacin Introductoria
El debate contemporneo sobre la democracia, centra su atencin en la capacidad o
incapacidad del sistema poltico para gestionar y representar los intereses y necesida-
des de la poblacin considerando su diversidad, as como en su capacidad para neutra-lizar las expresiones histricas estructurales de desigualdad y de discriminacin hacia
amplios sectores poblacionales. Uno de los aspectos centrales en discusin, se rela-
ciona con el goce y ejercicio pleno de derechos por parte de las diversidades sociales,
partiendo del hecho que la dierencia no debe suponer desigualdad.
La reduccin del dfcit democrticoimplica la eliminacin de la ausencia o sub-represen-
tacin de sectores o poblaciones histricamente excluidas, como los pueblos indgenas o la
poblacin arodescendiente o las mujeres, ltimas que orman parte de todos los colectivos
sociales y representan la mitad de la humanidad. La ciudadana, arma Marques-Pereira1,
se ejerce mediante la representacin y la participacin polticas, las que dan al individuo lacapacidad de inuir en el espacio pblico. Si bien no se trata ya de tener reconocimiento
como ciudadano o ciudadana -puesto que se obtuvieron los derechos polticos de voto y de
eleccin, as como la capacidad civil- el actual desao es la ciudadana como prctica.
La estructura legal de un pas es undamental para el diseo de una democracia, ya que
ordena y organiza los procesos de toma de decisiones. De ah la relevancia de prestar
especial atencin a aquellos instrumentos del sistema poltico que inluyen en la parti-
cipacin y representacin poltica de la diversidad de la poblacin. El sistema electoral
es uno de los componentes de la democracia representativa que ejerce una inluencia
signiicativa en el acceso de las mujeres a los puestos de eleccin popular, a esos espa-
cios de poder y de toma de decisiones mediante los cuales la clase poltica representa
y acoge las demandas del espejo social2.
Las diversidades que han sido tomadas como relevantes en los sistemas electorales para
repartir el poder son la ideolgica (o de asociaciones polticas) y la territorial. Durante
mucho tiempo, la dierencia sexual no ue considerada, lo cual llev a una sobre-represen-
tacin masculina y a una sub-representacin emenina. Ha sido justamente la propuesta
de mecanismos para incluir a la mitad no masculina de la poblacin, la que ha permitido
la implementacin de acciones armativas, como la cuota electoral. En la actualidad, la
paridad ha convertido a esta dierencia en un elemento ms del sistema electoral y de la
idea misma de democracia; a la par del territorio, est pasando a ser un elemento estruc-
tural de la representacin poltica democrtica3.
1 Marques-Pereira , Brengure. Cupos o paridad Actuar como ciudadanas ? Revista de Ciencia Poltica. Volumen XXI,N 2. 2001.
2 Bardaj Blasco, Gemma. Anlisis de los sistemas electorales con perspectiva de gnero. UN-INSTRAW. Repblica Dominica-na. Indito. 2009.
3 Bareiro, Line y Torres Garca, Isabel. Gobernabilidad democrtica, gnero y derechos de las mujeres en Amrica Latina y elCaribe. International Development Research Centre (IDRC), Canad. 2010. Disponible en: http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/han-dle/10625/43815/browse?type=title&submit_browse=Titles (Visitado: 25 junio 2010).
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
23/124
22
Partiendo de estas consideraciones, es que el Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitacin para la Promocin de la Mujer de las Naciones Unidas (UN-INSTRAW) propicia
la presente investigacin, que tiene como objeto analizar el sistema electoral de Costa Rica
a n de conocer y visibilizar los dierentes mecanismos o elementos que lo conorman y su
inuencia en la participacin y representacin poltica de las mujeres.
Se describe en primer lugar, la metodologa utilizada para el desarrollo del estudio. Poste-
riormente, un primer apartado contextualiza el marco de proteccin internacional de los
derechos humanos y sus principios undamentales de igualdad y no discriminacin, rela-
cionndolo con los derechos polticos de las mujeres y la democracia. El segundo apartado
permite un acercamiento a la historia poltica costarricense y al contexto nacional, en el cual
se desempea la participacin y representacin poltica de las mujeres. El tercer apartado
explica y analiza el sistema electoral costarricense y sus distintos mecanismos o elementos,
proundizando en las regulaciones tendientes a equilibrar la representacin entre mujeres
y hombres (cuota y paridad); se incluye en el anlisis el sistema de partidos polticos y lananciacin estatal y adems, se recapitula sobre el sistema electoral y sus eectos en la
participacin y representacin poltica de la mitad de la poblacin. En el cuarto apartado, se
presentan conclusiones y recomendaciones.
El UN-INSTRAW y la autora agradecen proundamente al Tribunal Supremo de Eleccio-
nes y al Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, as como a las distintas perso-
nas entrevistadas, la colaboracin y aportes brindados, sin los cuales no hubiera sido
posible el desarrollo de esta investigacin.
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
24/124
Justifcacin y Metodologa
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
25/124
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
26/124
25Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
Justifcacin y Metodologa
Los Estados participantes en la X Conerencia Regional de la Mujer de Amrica Latina y
el Caribe de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), adoptaron
mediante el Consenso de Quito (2007), los siguientes acuerdos4:
Ampliar y ortalecer la democracia participativa y la inclusin igualitaria, plural y mul-
ticultural de las mujeres en la regin garantizando y estimulando su participacin y va-
lorando su uncin en el mbito social y econmico y en la defnicin de las polticas
pblicas, adoptando medidas y estrategias.
Desarrollar polticas electorales de carcter permanente que conduzcan a los par-
tidos polticos a incorporar agendas de las mujeres en su diversidad, el enoque
de gnero en sus contenidos, acciones y estatutos y la participacin igualitaria, el
empoderamiento y el liderazgo de las mujeres con el in de consolidar la paridadde gnero como poltica de Estado.
El Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitacin para la Promocin de la
Mujer de las Naciones Unidas (UN-INSTRAW) inicia en agosto de 2009 el proyecto
Apoyo al ortalecimiento del Consenso de Quito para el empoderamiento de las mujeres,
con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por los
Estados en la materia. En ese marco desarrolla una iniciativa denominada OLYMPIA:
Herramienta tecnopoltica- tendiente a orecer inormacin sistematizada y rigurosa,
mediante las nuevas tecnologas de inormacin y comunicacin, que acilite el an-
lisis sobre el impacto de los sistemas electorales en la representacin poltica de las
mujeres en su diversidad5.
Se parte de la premisa de que los sistemas electorales no son neutros a la construccin de g-
nero, a esas caractersticas atribuidas a mujeres y hombres, denidas socialmente y moldea-
das por actores culturales, que originan desigualdad y discriminacin. Bardaj destaca que la
seleccin de un determinado sistema electoral se convierte en una de las decisiones institu-
cionales ms importantes para cualquier democracia, ya que ste determina el equilibrio de
poderes de los sistemas de gobierno, norma el acceso al poder poltico y adems, establece
cmo se reeja la decisin del electorado en el mapa poltico nacional. Los sistemas electo-
rales, en tanto que regulan y norman la distribucin del poder en el mbito poltico, reejan
tambin los estereotipos y los roles de gnero vigentes en la sociedad. El UN-INSTRAW pre-
tende entonces que -mediante el anlisis de los sistemas electorales desde una perspectiva
de gnero-, puedan identicarse y visibilizarse los obstculos (u oportunidades) y las posibles
medidas a implementar para la plena participacin y representacin poltica de las mujeres.
4 CEPAL. El aporte de las mujeres a la igualdad en Amrica Latina y el Caribe y su Consenso de Quito. X Conerencia, Ecuador,2007. http://www.cepal.cl/(Visitado: 18 junio 2010).
5 Esta herramienta surge a partir de la investigacin Anlisis de los sistemas electorales con perspectiva de gnero (BardajBlasco, Gemma, UN-INSTRAW. Repblica Dominicana. Indito. 2009), realizada como parte del proyecto Fortalecimiento,gobernabilidad, gnero y participacin poltica de las mujeres en el mbito local, impulsado por UN-INSTRAW con elauspicio de la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (AECID).
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
27/124
26
La metodologa de investigacin aplicada al anlisis del sistema electoral de Costa Rica, se
undamenta en la implementacin de OLYMPIA: Herramienta tecnopoltica, la cual se centra
en dos ejes de trabajo principales6:
Inormacin electoral sistematizada y organizada. La sistematizacin de los datosse realiza mediante matrices descriptivas y analticas que se completan conside-
rando la inormacin de uentes documentales primarias diversas (legislacin,
normativa, decretos, estadsticas electorales y otras) y de reconocimiento ins-
titucional y acadmico nacional e internacional. Estas matrices, denominadas
Ficha-pas, contienen inormacin sobre el sistema electoral y la participacin
poltica de las mujeres, estructurada en cinco secciones temticas: Datos pas,
Ingeniera electoral, Resultados electorales, Marco jurdico nacional y Marco
jurdico internacional. La inormacin se organiza por pases y por niveles de
representacin (nacional, intermedio y local), teniendo como n una utilizacin
que permita realizar diversos tipos de investigaciones, reexiones y debates so-bre los sistemas electorales y los mecanismos para la participacin y represen-
tacin de las mujeres (como las cuotas electorales).
Estudios de caso. Estos, a realizarse en varios pases y donde Costa Rica es uno de
ellos, constituyen herramientas de investigacin emprica sobre los eectos de
los sistemas electorales en la participacin y representacin de las mujeres, per-
mitiendo analizar sus distintas expresiones segn el contexto, describirlos, ex-
plicarlos y compararlos. El marco conceptual y terico que gua los estudios de
caso por pas est contenido en los citados documentos Anlisis de los sistemas
electorales con perspectiva de gneroy Gua metodolgica OLYMPIA: Herramien-
ta tecnopoltica, los que en conjunto con las matrices que ordenan y sistemati-zan la inormacin electoral, son el eje principal de los contenidos de las inves-
tigaciones. Los estudios de caso constituyen recursos que orecen insumos que
puedan permitir el desarrollo de estrategias de incidencia poltica orientadas a
promover diseos electorales ms representativos, as como la contribucin a
los actuales debates desde la ciencia poltica en torno a la crisis de representa-
cin de las democracias contemporneas.
La presente investigacin, que constituye el estudio de caso para Costa Rica, se desarrolla a
partir de los ejes de trabajo antes indicados. Su aplicacin a nivel nacional requiri de varios
pasos, que se enumeran y separan a continuacin por razones metodolgicas, pero cuyas
acciones se eectuaron mayoritariamente de manera paralela. El primer paso ue la identi-
cacin y revisin de uentes primarias con base en inormacin impresa y disponible en In-
ternet sobre derechos polticos de las mujeres y sistema electoral, incluyendo publicaciones
de diverso tipo (estudios especializados, artculos, tesis acadmicas, inormacin estadstica,
bases de datos de inormacin electoral, resoluciones electorales y municipales, legislacin
y normativa electoral y municipal, entre otros) y de distintos organismos nacionales (como
6 Bardaj Blasco, Gemma. Gua metodolgica OLYMPIA: Herramienta tecnopoltica. UN-INSTRAW. Repblica Dominicana.Indito. 2009.
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
28/124
27Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto Nacional de las Mujeres) e internacionales
(por ejemplo: Organizacin de Naciones Unidas, Comisin Econmica para Amrica Latina,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos y UN-INSTRAW).
El segundo paso consisti en la identicacin de personas inormantes clave como uentessecundarias, considerando su experiencia en materia electoral o de poltica pblica para la
igualdad o en el quehacer legislativo, as como su accin en el mbito de la sociedad civil y
particularmente en el movimiento de mujeres. Se llevaron a cabo entrevistas en proundi-
dad con el n de recabar inormacin sobre aspectos propios del sistema electoral, de las
dicultades y desaos en la participacin y representacin poltica de las mujeres, del ejer-
cicio del liderazgo y de la incidencia poltica; para lo anterior se dise y aplic una gua de
preguntas. Se realizaron ocho entrevistas, que propiciaron valiosos insumos para los nes
de la investigacin, a las siguientes personas:
Luis Antonio Sobrado, Magistrado, Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Eugenia Zamora, Magistrada, Tribunal Supremo de Elecciones.
Arlette Bolaos, Asistente Legal de la Presidencia del Tribunal Supremo de Eleccio-
nes, Coordinadora de Inormacin de Jurisprudencia y Normativa.
Marcela Piedra, Coordinadora del rea de Ciudadana Activa, Liderazgo y Gestin
Local del Instituto Nacional de las Mujeres.
Alicia Fournier, Diputada en el periodo 1998-2002, primera presidenta de la Comi-
sin de la Mujer de la Asamblea Legislativa; actualmente Diputada en el periodo
2010-2014, siempre por el Partido Liberacin Nacional.
Hayde Hernndez, ex asesora parlamentaria y actualmente Coordinadora de la Uni-
dad Tcnica de Igualdad y Equidad de Gnero de la Asamblea Legislativa. Ana Felicia Torres, eminista, integrante del movimiento de mujeres y presidenta del
extinto Partido Nueva Liga Feminista que particip en la contienda electoral del 2006.
Epsy Campbell, integrante del movimiento de mujeres arocostarricense, ex Diputa-
da en el perodo 2002-2006 y ex presidenta del Partido Accin Ciudadana.
Un tercer paso, propiciado por el propio proceso de investigacin, ue la coordinacin de la
produccin de un material audiovisual sobre Derechos polticos de las mujeres, acciones afr-
mativas y paridad(video clip de cinco minutos), como una herramienta que permita acilitar
a uturo el conocimiento sobre la temtica. El cuarto paso y nal, consisti en la organizacin,
sistematizacin y anlisis de la inormacin -incorporando los hallazgos de la revisin docu-
mental y los insumos recibidos durante las entrevistas-, en un documento estructurado con
base en los ejes de anlisis de OLYMPIA: Herramienta tecnopoltica y los dos documentos
gua del estudio de caso antes mencionados. El resultado es la presente publicacin, titulada
Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres.
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
29/124
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
30/124
Contexto Internacional
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
31/124
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
32/124
31Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
1. Los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres
1.1. Derechos humanos, igualdad y no discriminacin
Es ampliamente conocido que los derechos humanos son atributos inherentes a toda
persona por su sola condicin de serlo, sin distincin de edad, sexo, nacionalidad, et-
nia, raza o clase social. Es pertinente recordar adems, que los derechos humanos tie-
nen las siguientes caractersticas:
universalidad: son inherentes a todas las personas en todos los sistemas polti-
cos, econmicos y culturales;
irrenunciabilidad: no se pueden trasladar a otra persona ni renunciar a ellos;
integralidad, interdependencia e indivisibilidad: se relacionan unos con otros,
conorman un todo (civiles, polticos, econmicos, sociales y culturales) y no sepuede sacricar un derecho por deender otro; y
exigibilidad: el estar reconocidos por los Estados en la legislacin internacional
y nacional, permite exigir su respeto y cumplimiento.
La igualdad y la prohibicin de la discriminacin, son las dos piedras angulares de los siste-
mas de derecho y de la cultura de la legalidad. El respeto a los derechos humanos y a estos
principios undamentales, constituyen la base para el desarrollo de una sociedad democr-
tica y la vigencia de un Estado de Derecho7.
Si bien los derechos humanos nacen con vocacin universal, las reglas del ordenamientosocial responden a patrones socioculturales y la discriminacin hacia las mujeres est pro-
undamente asentada en ellos. Por ello, la prctica social determin -histricamente- la apli-
cacin de los derechos humanos en clave masculina: el hombre como centro del pensa-
miento humano, del desarrollo histrico, protagonista nico y parmetro de la humanidad.
Los derechos de las mujeres ueron pensados como un particular del universal masculino
y bajo una concepcin de las mujeres como minora. Hay que recordar, por ejemplo, que
durante mucho tiempo, las mujeres pudieron gozar de algunos derechos por extensin, al
ser cnyuges de un ciudadano hombre; o les ueron negados derechos, como el suragio,
reconocido hasta inicios del siglo XX. Ello provoc la exclusin histrica de las mujeres, la in-
visibilizacin de las dierencias, diversidad, especicidades y necesidades de esta poblacin,
que constituye la mitad de la humanidad.
Las conductas discriminatorias se sustentan en valoraciones negativas sobre determinados
grupos o personas. Ms claramente, la discriminacin se basa en la existencia de una per-
cepcin social que tiene como caracterstica el desprestigio considerable de una persona
7 Los planteamientos de este apartado se basan en: Torres Garca, Isabel, Derechos polticos de las mujeres, acciones ar-mativas y paridad. En: Revista IIDH. Volumen N 47 (enero-junio). IIDH. Costa Rica. 2009; Badilla, Ana Elena y Torres Garca,Isabel, La proteccin de los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de derechos humanos, en: El SistemaInteramericano de Proteccin de los Derechos Humanos y los derechos de las poblaciones migrantes, las mujeres, los pueblosindgenas y los nios, nias y adolescentes, Tomo I. IIDH, Costa Rica, 2004.
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
33/124
32
o grupo de personas, ante los ojos de otras. Constituye en esencia, una relacin de poder
en la cual est presente una concepcin de superioridad-inerioridad. Estas percepciones
negativas tienen consecuencias en el tratamiento hacia esas personas, en la manera de ver
el mundo y de vivir las relaciones sociales en su conjunto; por tanto, ello inuye en las opor-
tunidades y por consiguiente, en la realizacin de capacidades y en el ejercicio de derechos.
La discriminacin tiene un impacto en el ordenamiento y en las modalidades de unciona-
miento de cada sociedad en particular y aun cuando las expresiones de la discriminacin
hayan variado a lo largo del tiempo y en los dierentes contextos histricos, sus bases se
mantienen y se reproducen en nuevas actitudes.
En cuanto al principio de igualdad, este no se dene a partir de un criterio de semejanza,
sino de justicia: se otorga el mismo valor a personas diversas integrantes de una sociedad.
La igualdad es importante justamente entre dierentes, ya que se trata de una convencin
social, de un pacto, segn el cual se reconoce como iguales a quienes pertenecen a distintossexos, razas, etnias, clases sociales, etctera. En esa medida se arma que la idea de igualdad
es un constructo, un articio rente a la desigualdad natural que parte precisamente de la
diversidad, es decir, de aquella situacin de hecho en la que hay en parte igualdad y en par-
te dierencias. La igualdad tiene que ver con el deber ser, no es un hecho, si no un valor es-
tablecido ante el reconocimiento de la diversidad8. Como expresa Rawls, somos igualmente
desiguales9 o en palabras de Ferrajoli, la igualdad sustantiva no es otra cosa que la idntica
titularidad y garanta de los mismos derechos undamentales, independientemente del he-
cho, e incluso precisamente por el hecho, de que los y las titulares son dierentes entre s10.
Cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, hablar de igualdad no signicaidentidad con los hombres: signica tener las mismas oportunidades, ser reconocidas y tra-
tadas como iguales, pues cada persona vale igual que cualquier otra persona y es igualmen-
te sujeta de derechos. Ms an, en palabras de Santa Cruz11, para las mujeres:
La igualdad -entendida no como identidad, ni uniormidad, ni estandarizacin- com-
porta, en primer lugar, la autonoma, es decir, la posibilidad de eleccin y decisin
independientes, que involucra la posibilidad de autodesignacin. En segundo lugar,
igualdad supone autoridad o, lo que es lo mismo, la capacidad de ejercicio de poder,
el poder poder, como dice Celia Amors: slo pueden llamarse iguales a quienes
son equipotentes. En tercer lugar, y estrechamente conectada con la equipotencia, la
igualdad requiere lo que podramos llamar equiona, es decir, la posibilidad de emitir
una voz que sea escuchada y considerada como portadora de signifcado y de verdad,
y goce, en consecuencia, de credibilidad. El cuarto carcter exigido por la igualdad es la
equivalencia: tener el mismo valor, no ser considerado ni por debajo ni por encima de
8 Facio, Alda, El derecho a la igualdad de mujeres y hombres, en: Interpretacin de los principios de igualdad y no discrimina-cin para los derechos humanos de las mujeres en los instrumentos del Sistema Interamericano. IIDH, Costa Rica, 2009.
9 Rawls, John, Teora de la justicia. FCE, Madrid, Espaa, 1979.10 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantas, la ley del ms dbil. Trota, Madrid, Espaa, 1999.11 Santa Cruz, Mara Isabel, Notas sobre el concepto de igualdad. Isegora 6. 1992. http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/ise-
goria/article/viewFile/329/330 (Visitado: 19 mayo 2010).
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
34/124
33Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
otro. No basta con poder, sino que tambin hay que valer, con la respetabilidad que ello
implica.
Las situaciones de desigualdad y discriminacin que enrentan la mayora de las mujeres
en el mundo, han puesto de maniesto las limitaciones que aectan el goce y ejercicio desus derechos humanos y que les impide mejorar las condiciones en que viven. El derecho
a tener derechos como sostiene Hanna Arendt o los derechos de las humanas como
reivindica el movimiento eminista, es algo conocido en nuestros das, pero no por ello
ejercitado a cabalidad.
1.2. La contradiccin: igualdad ormal versus igualdad real
El siglo XX ue testigo de muchos cambios en el mapa poltico, econmico, social y cultural,
tanto a nivel internacional, como en los mbitos nacionales. Tambin ue un siglo transor-
mador de la concepcin desigual y discriminatoria de la construccin histrica acerca de losroles dierenciados de mujeres y de hombres en la sociedad. Las mujeres tuvimos acceso
al voto, ingresamos masivamente al mercado laboral y a la educacin, irrumpimos en el
mundo pblico. La igualdad para las mujeres pas a ser parte de la agenda de los derechos
humanos, del derecho internacional, de las obligaciones de los Estados, de las polticas p-
blicas, de la legislacin, de los compromisos de los gobiernos para con las y los ciudadanos.
Al respecto, Bareiro y Torres12 sealan que: No es cil saber qu ha sido ms importante en la
gran transormacin en el lugar social de las mujeres, si el desarrollo cientfco, el avance de los
derechos humanos, el contexto democrtico o el movimiento eminista y amplio de mujeres13.
Sin embargo, alcanzar la igualdad jurdica y la igualdad real, an no ha sido completada; elmayor desao estriba, precisamente, en el paso de la igualdad ormal (de jure) a la igualdad
sustantiva (de acto). Las discriminaciones y la desigualdad se mantienen en el siglo XXI y se
proundizan an ms cuando el gnero se entrecruza con las sexualidades, la etnia, la decisin
sobre el propio cuerpo, la raza, la clase social o la edad. El Comit para la Eliminacin de la
Discriminacin contra la Mujer, que supervisa la implementacin de la Convencin sobre la
Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer, ha sealado su preocupa-
cin acerca de la existencia de sistemas legales mltiples, con leyes consuetudinarias religiosas
que gobiernan el estatus personal y la vida privada de las mujeres y que, en muchas ocasiones,
prevalecen sobre la nocin de igualdad provista por la Constitucin14. Asuntos objeto de re-
cuente debate y disenso son aquellos relativos al Estado laico, los derechos reproductivos y losderechos sexuales, la erradicacin de la violencia contra la mujer en todas sus maniestaciones
(como psicolgica, sexual, econmica, patrimonial) y no slo sica o en el mbito intraamiliar.
12 Bareiro, Line y Torres Garca, Isabel. Gobernabilidad democrtica, gnero y derechos de las mujeres en Amrica Latina y el Ca-ribe. International Development Research Centre (IDRC), Canad. 2010. http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/handle/10625/43815/browse?type=title&submit_browse=Titles (Visitado: 25 junio 2010).
13 El descubrimiento de la pldora anticonceptiva cambi la vida de las mujeres heterosexuales que pudieron separar sexua-lidad de reproduccin, insertarse al mercado laboral y hacer nacer la idea del derecho a decidir libremente el nmero yespaciamiento de las y los hijos. Es mucho tiempo despus, en la Conerencia Internacional de Poblacin y Desarrollo (ElCairo, 1994) y su Plan de Accin, que se reconocen explcitamente los derechos reproductivos.
14 Comit CEDAW, ONU. Nota de prensa. Octubre, 2004.
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
35/124
34
El diagnstico de avances y desaos en materia de derechos humanos de las mujeres, es
abundante15. Es innegable la existencia, por ejemplo, de un gran desarrollo en el marco
legal que se evidencia en modicaciones o nuevas Constituciones; en la eliminacin de or-
mas directas de discriminacin en la legislacin amiliar, civil o penal; y en la promulgacin
de leyes sobre igualdad, violencia intraamiliar y accin positiva (como las cuotas mnimasde participacin poltica para las mujeres). No obstante, son an tareas pendientes la erra-
dicacin de los prejuicios y estereotipos que impiden la adecuada aplicacin de la ley; el
ortalecimiento de los mecanismos o acciones que se requieren para el cumplimiento de
la ley y el acceso a la justicia; y la construccin de una cultura que propicie el objetivo de
eliminar la discriminacin y la desigualdad, en todos los mbitos.
Es conocido que en materia de derechos humanos, las obligaciones -de respeto, garanta,
proteccin y promocin implican necesariamente la incorporacin del derecho internacio-
nal de los derechos humanos en el derecho interno y por ende, la obligacin estatal de
garantizar las condiciones para que los postulados constitucionales de igualdad se reejenen la accin y en toda la normativa jurdica nacional. En ese sentido, los sistemas de mo-
nitoreo de cumplimiento de pactos y convenciones de Naciones Unidas y de los rganos
del Sistema Interamericano (Comisin y Corte Interamericana de Derechos Humanos), han
evidenciado las enormes dicultades de los Estados para garantizar eectivamente los dere-
chos asumidos como obligaciones, arrastrando deciencias en el cumplimiento, monitoreo,
evaluacin y rendicin de cuentas16.
No pueden negarse los avances en materia de poltica pblica o de instrumentacin de
la transversalidad de gnero en el Estado, el aumento en la presencia e incidencia de las
organizaciones de mujeres en el quehacer pblico, el incremento (lento pero sostenido) dela participacin y representacin poltica de las mujeres, por destacar algunos mbitos. En
todos los pases latinoamericanos se cuenta con mecanismos nacionales de la mujer (mi-
nisterios, secretaras o institutos), pero ellos todava requieren de mayor voluntad poltica
de los gobiernos; y de medidas concretas para el ortalecimiento y desarrollo de sus com-
petencias rectoras en la institucionalidad estatal, lo que conlleva acciones para incrementar
su jerarqua (en los pases en que ello corresponda) y la asignacin adecuada de recursos
humanos y nancieros.
Falta camino por recorrer en el desarrollo de polticas para la igualdad y no discriminacin
entre mujeres y hombres, con carcter de polticas de Estado, como obligaciones del con-
junto de las instituciones pblicas y de los Poderes del Estado, que sean sostenibles y que
se acompaen por mecanismos permanentes e institucionalizados de monitoreo y evalua-
15 Ver por ejemplo: CEPAL. Caminos hacia la equidad de gnero en Amrica Latina y el Caribe, IX Conerencia, Mxico, 2004 yEl aporte de las mujeres a la igualdad en Amrica Latina y el Caribe, X Conerencia, Quito, 2007 http://www.cepal.cl/UNIFEM.El progreso de las mujeres en el mundo 2008-2009; los balances de la ONU en la aplicacin del Plan de Accin de la IV Con-erencia Mundial sobre la Mujer, conocidos como Beijing +5, + 10 y +15 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/documentation.html(Visitados: 18 junio 2010).
16 Ver por ejemplo: recomendaciones Comit CEDAW a los Estados basadas en inormes de implementacin de la Convencin:http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/countries_comments.htmlTambin el inormehemisrico del Mecanismo de Seguimiento a la Convencin de Belem do Par, de julio de 2008, disponible en: http://portal.oas.org/Portals/7/CIM/documentos/MESECVI-II-doc.16.rev.1.esp.Inorme%20Hemiserico.doc(Visitados: 26 abril 2010).
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
36/124
35Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
cin. Se requieren acciones integrales para propiciar la igualdad, considerando que para las
mujeres es necesario alcanzar:
Igualdad de oportunidades, pues como Sen arma, las oportunidades pertene-
cen al mundo contingente de los hechos reales y suponen los medios para al-canzar el objetivo de la igualdad17.
Igualdad de acceso a las oportunidades, mbito donde operan las expresiones
ms sutiles (y en muchos casos, abiertamente maniestas) de la desigualdad y
discriminacin.
Igualdad de resultados, que permita la disminucin de la brecha entre la igual-
dad jurdica y la igualdad real.
Finalmente, en este abordaje preliminar, no puede dejarse de lado la dicotoma entre lo
pblico y lo privado, lo productivo y lo reproductivo. Ciertamente, estas relaciones han sido
analizadas y cuestionadas, pero continan siendo una limitante que inuye en la ciudada-na y en el ejercicio del poder para las mujeres, donde la estructura social, poltica y econ-
mica aecta su acceso a oportunidades bsicas y al desarrollo de capacidades.
Es innegable que en las ltimas dcadas las mujeres han modicado su situacin, pero han
sido equivalentes las transormaciones por parte de los hombres en la redistribucin de
tareas y poderes en el mbito privado? El papel que desempean las mujeres en las ami-
lias, su rol de cuidadoras, el uso de su tiempo, la exclusividad de la responsabilidad ami-
liar entre otros- son aspectos importantes de las condiciones que les permiten (o no) un
desempeo en otros mbitos. El ejercicio de la democracia implica la libertad del sujeto;
si las mujeres no cuentan con autonoma, dicilmente pueden hacer visible su identidaden el espacio pblico y por ende, mucho menos incorporar sus temas e intereses o liderar
acciones en ese sentido18.
1.3. Derechos polticos y democracia
Desde la perspectiva de la ciencia poltica contempornea, Molina Vega y Prez Baralt 19,
denen a la participacin poltica como:
toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designacin de sus go-
bernantes o a inuir en la ormacin de la poltica estatal. Comprende las acciones co-lectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presin, mediante las cuales una
o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe
regir una sociedad, en la manera cmo se dirige al Estado en dicho pas, o en decisiones
especfcas del gobierno que aectan a una comunidad o a sus miembros individuales.
17 Sen, Amartya, Inequality reexamined. Oxord, Oxord University Press, 1992.18 Bareiro y Torres: 2010. Bareiro, Line; Lpez, Oscar; Soto, Lilian; Soto, Clyde. Sistemas electorales y representacin emenina en
Amrica Latina. Serie Mujer y Desarrollo N 54. CEPAL. Chile. 2004.19 Molina Vega, Jos y Prez Baralt, Carmen. Participacin poltica. En: IIDH. Diccionario electoral. Tomo II. Costa Rica. 2000.
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
37/124
36
Los derechos polticos se encuentran consagrados en distintos instrumentos internacionales
de derechos humanos -tanto de carcter universal, como de proteccin especca- espe-
cialmente: Convencin Americana sobre Derechos Humanos (art. 23); Pacto de Derechos
Civiles y Polticos (art. 25) y Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Dis-
criminacin contra la Mujer (art. 7). De ellos se desprende que el ejercicio de este derechotiene tres maniestaciones sustanciales:
el derecho a votar y a ser elegido o elegida;
el derecho de toda persona a participar en la direccin de los asuntos pblicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; y
el derecho a tener acceso, en condiciones de igualdad, a la uncin pblica.
Una denicin comprehensiva al respecto es desarrollada por IIDH/CAPEL20, indica que el
derecho de participacin poltica comprende:
que todas las personas independientemente de su sexo, origen nacional o tnico y
sus condiciones econmicas, sociales o culturales tengan la posibilidad real de ejercer,
en orma individual o colectiva, todas las actividades derivadas de su derecho a decidir
sobre el sistema de gobierno, elegir representantes polticos, ser elegidos y actuar como
representantes polticos, participar en la defnicin de normas y polticas pblicas y con-
trolar el ejercicio de las unciones pblicas asignadas a los representantes polticos.
La participacin no puede verse desvinculada del derecho a la representacin poltica, en-
tendido como el resultado del proceso mediante el cual una comunidad ha seleccionado y
ha elegido a alguno o algunos de sus miembros para que se hagan cargo, defendan, argumen-ten, los temas y los intereses que son comunes. la representacin poltica es ya parte de la
tradicin democrtica del mundo, segn Woldenberg y Becerra21.
En la perspectiva de los derechos humanos y de las obligaciones de los Estados para con
ellos, cabe rearmar la obligatoriedad de garantizar el pleno goce y ejercicio de las atribu-
ciones inherentes al derecho de participacin y representacin de mujeres y hombres, en
condiciones de igualdad y no discriminacin. Es indiscutible que la condicin ciudadana
mediante el suragio, le permiti a las mujeres el ingreso nominal al mundo de la vida p-
blica, al espacio de lo poltico. Sin embargo, alcanzar el reconocimiento jurdico y social del
derecho a elegir, no signic el mismo eecto en el derecho a acceder y a participar en la
direccin de los asuntos pblicos22.
La consideracin de que el ejercicio de la ciudadana es la participacin y representacin
activa de todos los sectores de la poblacin, en la construccin de las decisiones que tienen
20 Denicin XIX Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos. IIDH. Costa Rica. Junio 2001.21 Woldenberg, Jos y Becerra, Ricardo, Representacin poltica, en: Diccionario Electoral Tomo 2. IIDH, Costa Rica, 2000.22 Bolaos Barquero, Arlette. Las cuotas de participacin poltica de la mujer en Costa Rica, 1996-2005. En: Tribunal Supremo
de Elecciones. Revista de Derecho Electoral. N 1. Costa Rica. Primer semestre 2006.
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
38/124
37Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
que ver con la conduccin de la sociedad en que viven23, nos lleva ms all del derecho al
voto; encamina hacia la exploracin o ortalecimiento de mecanismos de participacin y
representacin social, poltica y econmica24. Ahora bien, tal como seala Massolo25: Nadie
nace demcrata. La democracia y su complemento inseparable, la ciudadana, con sus valores
y sus habilidades no son una condicin innata a los seres humanos, ni siquiera en quienes hansurido la exclusin y la desigualdad. Vivir en democracia, ejercer el poder en un sentido demo-
crtico, ser ciudadana o ciudadano, ms que una vivencia espontnea, es un aprendizaje pol-
tico. Este enoque, unido al de desigualdad y discriminacin, permite hacer visible cmo la
prctica social demuestra que las mujeres no cuentan con las mismas posibilidades de ac-
ceso y de consideracin de sus capacidades para ocupar posiciones de toma de decisiones,
puestos pblicos, de designacin y de eleccin popular o en las organizaciones sociales.
El ejercicio de los derechos polticos y de la ciudadana no puede analizarse separadamen-
te de la nocin de democracia. Segn Moufe26, la nocin de democracia moderna puede
sintetizarse como soberana popular con pluralismo. Siguiendo a la misma autora, el plu-ralismo implica el reconocimiento y por cierto, la legalidad de la existencia de dierentes
visiones, ideas, grupos de inters, etctera, al interior de una sociedad. En las democracias
modernas, por lo tanto, es imprescindible que distintos grupos organizados puedan tener
iguales derechos de competir por dirigir la institucionalidad de la comunidad poltica, es
decir, el Estado. Debemos pensar entonces en quines compiten?, quines son actores en
la democracia? y de qu manera participan?
La democracia es un sistema de gobierno y de convivencia donde tanto la voluntad como
las necesidades de las personas, as como los benecios a que acceden, se consideran en
un marco de igualdad. Siendo regla de la democracia la distribucin y reconocimiento depoderes, recursos y oportunidades para todos los seres humanos, su principal reto es la
inclusin de todos los intereses sociales en los procesos de toma de decisin poltica, reco-
nociendo su pluralidad, diversidad y autonoma27. Una democracia plenamente igualitaria
no puede dejar de lado la participacin y representacin de los intereses y necesidades de
la mitad de la poblacin. Como seala Bardaj28, el desarrollo y ortalecimiento de la demo-
cracia exige cada vez ms un mayor nivel de representacin y una mayor participacin de la
diversidad de las y los integrantes de la comunidad social.
23 Lara, Silvia, La participacin poltica de las mujeres en Costa Rica. Apuntes para la discusin, Foro de la Mujer. PRIEG-UCR,Costa Rica, 21 de marzo de 1996; Garca Prince, Evangelina. Derechos polticos y ciudadana de las mujeres. Centro Mujer yFamilia, Costa Rica. 1997.
24 Ros Tovar, Marcela (editora). Mujer y poltica. El impacto de las cuotas de gnero en Amrica Latina, IDEA, FLACSO. Chile.2008; Archenti, Nlida y Tula, Mara Ins (editoras). Mujeres y poltica en Amrica Latina. Heliasta. Argentina. 2008.
25 Massolo, Alejandra. Participacin poltica de las mujeres en el mbito local en Amrica Latina. UN-INSTRAW. Repblica Domi-nicana. 2007.
26 Moufe, Chantal: Ciudadana democrtica y comunidad poltica, en Laclau, Ernesto y Moufe, Chantal, La democracia de fnde siglo. CDE. Paraguay. 1991.
27 Soto, Clyde, Acciones positivas: ormas de enrentar la asimetra social, en: Bareiro, Line y Torres Garca, Isabel (editoras ycoordinadoras acadmicas), Igualdad para una democracia incluyente. IIDH. Costa Rica, 2009.
28 Bardaj Blasco, Gemma. Anlisis de los sistemas electorales con perspectiva de gnero. UN-INSTRAW. Repblica Dominicana.Indito. 2009.
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
39/124
38
1.4. Instrumentos internacionales de proteccin de derechos y obligaciones delEstado costarricense
Costa Rica cuenta con una larga tradicin democrtica y de respeto a los derechos humanos,
en la cual se enmarcan las acciones tendientes a garantizar los principios de igualdad y nodiscriminacin entre mujeres y hombres, tal como consigna la Constitucin Poltica (1949)29
y los dierentes instrumentos internacionales de derechos humanos raticados por Estado.
La Constitucin establece que los tratados internacionales, una vez raticados, se incorpo-
ran al ordenamiento interno con autoridad superior a las leyes. Sin embargo, la jurispru-
dencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Resolucin 2313-1995)
le adjudica a los tratados de derechos humanos un rango similar al constitucional y en la
medida en que otorguen mayores derechos o garantas a las personas, privan por sobre ella.
Costa Rica es signataria de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y de la De-claracin Americana de Derechos y Deberes del Hombre, habiendo raticado siete de los
ocho principales tratados de derechos humanos del sistema universal, teniendo pendien-
te la Convencin sobre la Proteccin de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de
sus Familiares. Tambin ha raticado los tratados relativos al sistema interamericano y ha
aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El
cuadro a continuacin destaca los instrumentos principales y tambin aquellos atinentes al
objeto de estudio.
Cabe sealar que el pas, adems de sus obligaciones generales en materia de derechos hu-
manos, ha asumido las especcas que establece la Convencin sobre la Eliminacin de Todas
las Formas de Discriminacin contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingls) y su Protocolo
Facultativo, as como la Convencin Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
29 La Constitucin ha sido objeto de varias reormas, entre ellas la realizada al artculo 33 (1999) que consigna la igualdadante la ley y la no discriminacin, en el cual se sustituy todo hombre por toda persona, a n de ser incluyente de ladiversidad de la poblacin, compuesta por hombres y por mujeres.
Sistema Universal Sistema Interamericano
Pacto de Derechos Civiles y Polticos.
Pacto de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales.
Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discrimi-
nacin Racial.
Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de Discrimi-
nacin contra la Mujer.
Convencin contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes.
Convencin sobre los Derechos del Nio.
Convencin sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades.
Convencin Americana de Derechos Humanos.
Protocolo Adicional a la Convencin Americana sobre Derechos Hu-
manos en Materia de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales.
Convencin Interamericana sobre la Concesin de los Derechos
Civiles a la Mujer.
Convencin Interamericana sobre los Derechos Polticos de la Mujer.
Convencin Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la mujer.
CUADRO 1. Principales instrumentos de derechos humanos ratifcados por Costa Rica
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
40/124
39Costa Rica: sistema electoral, participacin y representacin poltica de las mujeres
lencia contra la Mujer. Estos instrumentos toman como punto de partida la desigualdad hist-
rica hacia las mujeres, reconociendo y protegiendo sus derechos, en demostracin de que la
especicidad ue necesaria para realizar el ideal abstracto de la universalidad de los derechos.
A los eectos de la presente Convencin, la expresin discriminacin contra
la mujer denotar toda distincin, exclusin a restriccin basada en el sexo
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimien-
to, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, so-
bre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y
las libertades undamentales en las eseras poltica, econmica, social, cul-
tural y civil o en cualquier otra esera.Convencin CEDAW, artculo 1
Sobre la Convencin CEDAW de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), Facio expre-
sa que: rene en un nico instrumento legal, internacional, de derechos humanos, las dispo-
siciones de instrumentos anteriores de la ONU relativas a la discriminacin contra la mujer. Se
dice que es la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres porque es el primer
instrumento internacional que incluye todos los derechos humanos de las mujeres explcita o
implcitamente al prohibir todas las ormas de discriminacin por razones de sexo30.
La misma autora seala la relevancia de esta Convencin, al deinir discriminacin y
establecer un concepto de igualdad sustantiva: no se trata slo de alcanzar la igualdad
ormal -aquella contemplada en los tratados, la Constitucin Poltica y las leyes-, sino
la igualdad real que apunta a la transormacin social. La CEDAW reconoce el papel
de la cultura y de las tradiciones, as como de los roles y estereotipos entre mujeres y
hombres, como aspectos undamentales que contribuyen al mantenimiento de la dis-
criminacin hacia la mitad de la poblacin mundial.
Este instrumento ampla la responsabilidad estatal, es decir, establece que la violacin de
los derechos humanos puede darse ms all de la esera estatal para incluir todos aquellos
actos que cometen personas privadas, empresas o instituciones no estatales y organizacio-
nes no gubernamentales31, extendiendo as la obligacin de proteccin al mbito privado.
Mediante los artculos 2 y 3 el Estado se compromete, por todos los medios apropiados y
sin dilaciones, a la adopcin de medidas concretas -legislativas, de poltica pblica y de otrocarcter- y en todas las eseras -poltica, social, econmica y cultural- para la eliminacin de
la discriminacin hacia las mujeres. En el artculo 7 se consagra la obligacin de eliminar la
discriminacin en la vida poltica y pblica32.
30 Facio, Alda. La Carta Magna de todas las mujeres. Mdulo sobre la CEDAW. ILANUD. Costa Rica. 1998; Facio, Alda. CEDAWen 10 minutos. UNIFEM, 2009.
31 Camacho, Rosala. Acercndonos a los instrumentos internacionales de proteccin de los derechos humanos de las mujeres. IIDH. Costa Rica. 2005.
32 Ver tambin: Recomendacin General Comit CEDAW No. 23, sobre vida poltica y pblica, y No. 25, sobre medidas espe-ciales de carcter temporal. Adems: Observacin General del Comit de Derechos Humanos No. 28, sobre la igualdad dederechos de mujeres y hombres en el marco del Pacto de Derechos Civiles y Polticos.
-
8/7/2019 Estudio de Caso Costa Rica
41/124
40
Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier accin o conducta,
basada en su gnero, que cause muerte, dao o surimiento sico, sexual o
psicolgico a la mujer, tanto en el mbito pblico como privado.
Convencin Belem do Par, art. 1
Respecto a la Convencin Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (1995, tambin conocida como Convencin de Belem do Par), de la Or-
ganizacin de Estados Americanos (OEA), rige solo para los pases de Amrica Latina y el
Caribe. Como evidencia la denicin de violencia contra la mujer, sta comprende distintas
maniestaciones y, segn seala el artculo 6 de la Convencin, el derecho de toda mujer a
una vida sin violencia incluye el derecho a ser libre de toda orma de discriminacin. La Con-
vencin tambin es explcita en establecer que el derecho a una vida libre de violencia, se
extiende tanto al mbito pblico como en el privado(art. 3).
La Convencin consagra como deberes de los Estados (art. 7) la adopcin por todos los me-
dios apropiados y sin dilaciones de polticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres. En los artculos 4 y 5 se reere al ejercicio libre y pleno de los derechos
polticos de las mujeres, en el reconocimiento que la violencia contra la mujer impide y anula
el ejercicio de esos derechos.
No puede dejar de mencionarse que en materia de derechos de las mujeres incluyendo sus
derechos polticos y ciudadana-, Costa Rica ha asumido compromisos ticos y polticos en
distintas conerencias mundiales, entre ellas: de Derechos Humanos en 1993, de Poblacin
y Desarrollo en 1994,