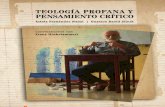Franz Hinkelammert
-
Upload
nicolasfraile -
Category
Documents
-
view
11 -
download
3
description
Transcript of Franz Hinkelammert

Franz Hinkelammert
Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia
Introducción
La discusión sobre el problema del desarrollo en América Latina se ha ido ampliando cada vez más en los últimos decenios. Sin menospreciar los análisis de las estructuras propiamente dichas, el problema clave parece ser la formación de una conciencia social y cultural adecuada al proceso estructural de desarrollo.
Pensamiento ideológico es un pensamiento que se refiere a la sociedad como totalidad y que la explica, desde el punto de vista de sus estructuras. La ideología puede ser conservadora —afirma y estabiliza la estructura social existente tal cual es—, reformista —enfoca cambios dentro de la estabilidad de esa estructura— o revolucionaria —niega las estructuras con el objeto de cambiarlas. En este sentido, el pensamiento ideológico es siempre pensamiento comprometido, aunque no se presente como tal.
La vigencia de una estructura implica la vigencia de las teorías e ideologías correspondientes. Eso no excluye, por supuesto, el surgimiento de teorías e ideologías que no correspondan a la estructura vigente, pero estos nuevos pensamientos sólo entran realmente en vigencia cuando conducen al cambio de la estructura. Por ello, es posible enfocar las ideologías como tipos junto con la estructura correspondiente.
Definimos, entonces, la ideología como el compromiso implícito o explícito con una estructura. Pero como estructura contradictoria o conflictiva cualquier estructura tiene el destino de ser superada. Eso significa que en este sentido la ideología es siempre conciencia falsa. La superación de ésta no puede ser un acto definitivo que se realiza mediante la revolución total, sino que se convierte en un esfuerzo permanente y continuo de cambio y en una lucha continua, con la exigencia de una remodelación de la sociedad de manera que sea lo más adecuada para un permanente esfuerzo de desideologización.
I. La factibilidad trascendental y el proceso finito de Bloch
Las nuevas interpretaciones del marxismo actual se originan en el problema de la factibilidad de la revolución total. Hay un elemento que Marx no vio (tampoco la anterior ideología liberal-iluminista) que se refiere a la condición humana y significa una limitación a las metas posibles de realizar: la barrera de factibilidad. La meta de la revolución total se revela como un "concepto límite" o una "idea trascendental".
El concepto límite es un problema especial de factibilidad y la realización del concepto límite rebasa la condición humana misma, constituyendo una barrera de factibilidad. Todas las ideologías actuales intentan evitar una confrontación racional con este concepto trascendental en las ciencias sociales.
Dentro del pensamiento marxista, tal vez la filosofía de Bloch es la expresión más consecuente, seria y auténtica del problema del concepto límite en las ciencias sociales. Pueden destacarse dos elementos principales en el acercamiento de la humanidad a su

concepto límite. Por una parte, insiste en que el proceso es finito y no infinito —el camino tiene su único sentido en la constante presencia de la meta—, y por la otra, el proceso se realiza atraído por el concepto límite durante toda la historia humana bajo las imágenes más variadas de plenitud humanas. El fin está siempre presente y mueve al proceso por su presencia.
Se distinguen los siguientes tipos de factibilidad. A) La factibilidad técnica: Se refiere a la realización de alguna meta en relación con el mundo natural exterior. La no factibilidad técnica siempre significa factibilidad futura. B) La factibilidad histórica: Se refiere a metas de la historia humana dentro del marco espacio-tiempo. C) La factibilidad lógica. Se refiere a la coherencia lógica de la meta propuesta. D) La factibilidad trascendental: Se refiere a la relación entre la actividad humana en todos sus planos y realización del concepto límite. Frente a éste hay una no factibilidad trascendental. El concepto límite escapa a la acción y se convierte en un mitro destructor. La clave de la crítica de las ideologías está en el problema trascendental de la factibilidad del concepto límite.
I. Metodología positivista y dialéctica - 1. La concepción positivista
La metodología positivista niega el nexo entre el plano de los valores y el plano del análisis funcional. Rompe la unidad y reemplaza por un concepto de ciencia basado en un análisis estructural funcional. Éste se contrapone al de los valores, los cuales quedan fuera de la ciencia.
La concepción positivista de teoría tiene una significación específica (está basada en hipótesis informativas susceptibles de experimentación) que la distingue de la tautología. Una teoría que no es susceptible de experimentación, es una tautología y ésta desvaloriza la teoría.
La hipótesis de Hinkelammert, en cambio, es que el núcleo de las ciencias sociales está formado por conceptos que, según Popper, serían tautologías con coherencia interna y sin contenido informativo. Es decir, la lógica de las ciencias sociales es diferente a la de las ciencias naturales. La misma es denominada "lógica dialéctica".
2. La dialéctica en las ciencias sociales
En cuanto al núcleo de estas teorías pueden hacerse dos comprobaciones. 1) No se las puede verificar ni falsificar. Son teorías circulares y funcionales completamente tautológicas e inmunes en relación con los diferentes fenómenos de la realidad. 2) Se las formula en términos de lógica formal, pero no se agotan en estos términos. Tienen un contenido de realidad sin el cual carecerían de todo valor.
No son, por tanto, lógica formal ni teorías en el sentido de Popper; son marcos categoriales que sustentan posibles hipótesis. Formulan el núcleo de una lógica dialéctica. La ciencia social positivista, al no tener conciencia de ello, malentiende estos marcos, abusa de ellos y los lleva a diversos tipos de ideologización.
Popper se salta una etapa intermedia caracterizada por el criterio de la coherencia dialéctica de la teoría, criterio capaz de descubrir el carácter ideológico de la teoría que el positivismo no puede percibir. El criterio de coherencia dialéctica no es accesible a la

falsación. Es la metateoría de todas las teorías posibles. Analiza la estructura inconsciente de las teorías sociales. Las obliga a clarificar el carácter dialéctico que necesariamente tienen. No hay teoría social que no formule conceptos límites y que no interprete las estructuras sociales a partir de ellos.
La coherencia dialéctica como principio metodológico podría resumirse en los siguientes pasos:
A) En su primera parte se analiza cómo las teorías de la sociedad formulan el concepto límite. Esta parte de la metodología dialéctica en general no es conciente en las diversas teorías. Se llega a formular un concepto trascendental a través de dos pasos distintos.
1. La articulación de la totalidad social en un círculo medio-fin para la formulación de oposiciones pertinentes. Estas oposiciones subdividen la sociedad en dualidades y se las puede interpretar como un círculo medio-fin.
2. La formulación de un concepto límite. Desde la totalidad articulada se hace una especie de cálculo infinitesimal de su rendimiento óptimo, lo cual permite formular un concepto límite de las sociedades. Éste es el punto de correspondencia de la teoría funcional de la sociedad y la teoría de los valores. En el concepto límite hay implícito necesaria e inevitablemente un conjunto de valores.
B) El paso más importante de la crítica dialéctica es la aplicación del concepto límite a la realidad. El punto clave es la crítica del concepto institución-herramienta, entendida como acercamiento gradual y paulatino al concepto límite elaborado teóricamente. La crítica dialéctica contrapone al concepto de institución-herramienta el de la institución que realiza su función instrumental a través de la represión de un desorden espontáneo. Entre concepto límite e institución hay un salto dialéctico. La institución es una inversión del concepto límite y no un acercamiento gradual a él. Las teorías sociales se ideologizan por el concepto de la institución-herramienta. Podemos distinguir dos tipos:
1) La institución-herramienta de la ideología capitalista parte de valores estáticos interpretados por diversas teorías a nivel del concepto límite. Aparece como defensa frente a la anomia que amenaza continuamente el orden institucional. Anomia es el nombre ideológico que recibe el peligro de una toma de conciencia masiva del carácter represivo de la sociedad capitalista y su transformación en racionalidad socialista.
2) La institución herramienta de la ideología del progreso técnico infinito parte de un concepto límite -el comunismo- expresado en términos a-institucionales. Este tipo de institución-herramienta se concibe como un elemento para realizar algo, mientras que en la forma anterior la institución sirve sobre todo para evitar las desviaciones.
La crítica dialéctica revela que el sistema social institucionalizado es la inversión del concepto límite mediante un salto dialéctico. La institución como tal representa una alienación en relación con el concepto límite.
Según este punto de vista, una teoría sólo es coherente si da estos pasos de manera consciente y los aclara en cada momento del análisis. Pero este criterio de coherencia se funda realmente en una lógica dialéctica: la lógica del desenvolvimiento de estructuras sociales como una totalidad. Por lo tanto, sirve para distinguir las ciencias sociales de

las ciencias naturales que no tienen ni pueden tener una lógica dialéctica. Este criterio de coherencia dialéctica no es falsificable o verificable por métodos empíricos, sino que experimenta por el proceso histórico.
El criterio de evaluación es el de conveniencia o utilidad de estas teorías. Las teorías circulares sirven para los fines de la práctica social y su grado de validez se mide exclusivamente según la utilidad que reporten a la praxis. En la acción ocurre un salto de la teoría a la realidad, por lo que se necesita una epistemología de la acción. Para concretar la teoría, como marco categorial, en la acción hay que complementarla con teorías parciales falsificables. El éxito de la acción depende tanto de la conveniencia de la toería como marco categorial como de la validez de estas teorías parciales de concreción. De las dos nace la acción. El éxito afirma la validez de la teoría. Su falla puede significar una falsación del marco categorial o puro error de aplicación.
Los pasos de la metodología son: 1) El criterio de la coherencia según la lógica formal; 2) El criterio de la coherencia según la lógica dialéctica; 3) La formulación de la teoría categorial de la sociedad como totalidad circular y como tal infalsificable; 4) La formulación de la teorías parciales de concreción de la acción según algún criterio de falsación; 5) La acción cuyo éxito tiene incidencia sobre la conveniencia de la teoría categorial, como tal infalsificable.
II. La dialéctica de la historia y la producción social de los valores - 1. Las coordenadas de tiempo/espacio. Los modelos de las ciencias sociales
Siempre y cuando en la ciencia social se introduce un modelo de adaptación simultánea —donde se abstrae el hecho de que las adecuaciones de una decisión a las de los otros actores en el plano del tiempo/espacio real son sucesivas—, la ciencia social se construye en el tiempo/espacio trascendental. Por otra parte, siempre y cuando se usa un modelo de adaptación sucesiva —que presuponen la adopción de decisiones en un ambiente de inseguridad y riesgo constante—, la ciencia social se mueve en el plano del tiempo/espacio real o histórico. Los modelos de t/e trascendental surgen de modo principal en dos formas de análisis de las ciencias sociales. A) Los modelos circulares del funcionamiento perfecto (competencia perfecta, planificación perfecta, etc.). B) Los modelos que aplican la cláusula ceteris paribus. Éstos extraen un fenómeno social particular de su ambiente de inseguridad para aislar ciertas causas de él, reduciendo la multiplicidad de las interdependencias.
Estos modelos podrían caracterizarse como tipos ideales. A diferencia de éstos, puede hablarse de tipos reales. Éstos serían modelos descriptivos de los sistemas institucionales dentro de los cuales se aplican los resultados de los tipos ideales trascendentales (por ej. modelos de ciudad, conjunto institucional, mercados, etc.).
Respecto a la relación entre t/e trascendental y t/e real, aparece una relación entre funcionamiento y valores. Las reglas, por ej. del modo de producción, son valores institucionalizados. Aparece una doble dimensión de valores. 1) Los valores implícitos del modo de producción que se manifiestan en las reglas (valores institucionalizados); 2) Todo modelo que usa el t/e trascendental utiliza, de manera implícita o no, el concepto del orden espontáneo. En éste, las relaciones sociales no se imponen por

instituciones externas al individuo, sino que se son producto de la espontaneidad pura de los miembros de la sociedad.
Si bien en el t/e trascendental, ambos tipos de valores se identifican (los valores institucionalizados implican el orden espontáneo), se revela una contradicción entre ambos, dado que el modo de producción no llega a realizar el orden espontáneo debido a la no factibilidad trascendental del mismo.
2. Institucionalización y estructura
Para las ciencias sociales, el problema de la estructura es triple. 1) Podemos hablar de una estructura de primer grado que se refiere al plano de las reglas universalistas y de los modelos de conducta correspondientes. 2) El plano del modelo del equilibrio de las reciprocidades explicitado en el t/e trascendental de la adaptación simultáneo. 3) Las reglas interpretadas por el modelo de equilibrio de las reciprocidades se institucionalizan y constituyen una estructura de segundo grado (estructura de dominación). En análisis de éstas es en el análisis del proceso de institucionalización.
La estructura trasciende la misma estructura y el concepto de estructura no es racionalmente concebible sino llevando en análisis hacia supuestos teóricos que lo trascienden. De este análisis se desprende que el capitalismo es un proceso de realización del equilibrio por el desequilibrio o equilibrio por la crisis (negación de la negación).
Las reglas universalistas de la producción implican necesariamente el surgimiento de una estructura de segundo grado inversamente correspondiente que convierte a esas reglas en su contrario. Por lo que dichas reglas contienen en sí una contradicción. Significan algo diferente de lo que expresan. Los tres pasos de la intencionalidad frente a las estructuras son: 1) La intencionalidad que se refiere a la síntesis total en el tiempo/espacio trascendental, que es un concepto a-institucional fundado en el orden espontáneo. 2) La intencionalidad de la estructura de primer grado. Como no surge el orden espontáneo, aparece esta estructura, con el objeto de introducir, mediante instituciones, el orden del t/e trascendental. El individuo interioriza dichas estructuras y se vuelven intencionales. 3) Al nacer la estructura de primer grado, surge a la vez una estructura de segundo grado que niega las intenciones de la estructura de primer grado. Pero esta puede volverse intencional respecto de los grupos beneficiarios.
Esto lleva a la falsa conciencia: es una conciencia que interpreta la estructura como herramienta indispensable para el acercamiento a cualquier concepto del t/e t.
3. El surgimiento de la ética en el proceso de institucionalización
La ética correspondiente al modo de producción es siempre y necesariamente la ética de la clase dominante. Siempre se trata de una ética de la igualdad y las diferencias que existen corresponden a las diversas estructuras de segundo grado que determinan quiénes son los más iguales y quiénes los menos iguales. Del concepto de igualdad nacen las diferencias éticas. En la sociedad socialista, se puede hablar de estructura de clases cuando el poder dominante surge de un principio elitista.

4. La ética de la clase dominante como ética de la eficiencia
La ética de la clase dominante, que está implícita en los valores de la estructura de primer grado, aparece como ética de la igualdad y del interés general. Ésta, la clase dominante, es dinámica, su rutina es la innovación. Pero, para ejercer el control social, sabe distinguir entre las innovaciones que son compatibles con su supervivencia de clase y las que no lo son, impidiendo éstos últimos.
La principal función del control social consiste en lograr que cualquier aspiración al cambio se encuadre dentro de marcos reformistas. El control social se convierte en lucha ideológica. Al identificarse la clase dominante con el interés general, se siente legitimada para realizar cualquier acción de manipulación. El control social es un eufemismo para esconder la violencia institucionalizada.
El dinamismo de la clase dominante (que surge en medio de la inversión del equilibrio y valores del orden espontáneo) se expresa socialmente como el principio de eficacia mecánica: se presenta a sí misma como garantía de la eficiencia. Y esta eficacia se reviste de un carácter tecnicista, no aparece como clasista. La clase dominante se vuelve tecnócrata. Pero esta eficacia es más aparente que real, especialmente en el capitalismo.
Esta eficacia se expresa, en última instancia, en términos económicos, por lo que se puede hablar de una funcionalización de toda la sociedad hacia el aumento cuantitativo de la eficacia que corresponde a la estructura de clase de esa sociedad. Por lo que hay un círculo de imposición.
5. La interiorización de las estructuras
Este control represivo se acompaña de un proceso de interiorización de su contenido ideológico cuyo fin es limitar la represión exterior (la sanción institucional) aun mínimo y conseguir lo más posible un consenso manejado mediante la introyección de los valores a la sociedad, que se lleva a cabo principalmente a través de:
1) El sistema educacional, a través del cual se efectúa una "mentalización", transmitiendo las normas de la estructura de primer grado de la sociedad de clases, lo que es condición para la aceptación del control ideológico exterior.
2) La segunda línea de "mentalización" y de manejo de las conciencias parte de la familia. El grado en que el sistema educacional o la estructura familiar predominan en el cumplimiento de dicha función. La estructura familiar reproduce la estructura de clases de la sociedad moderna, por lo que se produce la transmisión concreta de las estructuras de dominación que esperan al niño cuando sea adulto.