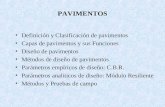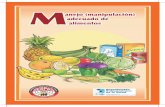Fund a Mentos
-
Upload
amneris-adriana-velasquez -
Category
Documents
-
view
24 -
download
0
Transcript of Fund a Mentos
Los fundamentos tericos del marxismo
BI BUOTECA SOCIOLGI CA
LOS FUNDAMENTOS TERICOS DI'L
MARXISMO POR
M. TUGAN -BARANOWSKY Prore,or de .a Universidad de Petrogrado
TRADUCCIN DEL ALEMN Y PRLOGO
R. CARANDE THOVAR MADRID HIJ~I DE REUS, EDITORES Caliizares, 3 dupdO. '19'16
CS PROPIEDAD Dc LOS EDITORES
PRLOGO DEL TRADUCTOR
Me propona haber ampliado' mi labor precediendo este libro de una introduccin acerca de los problemas estudiados por Tugan-Baranowsky en la crtica de Marx que hoy presento en espailol. Causas diversas han detenido la obra emprendida, ocasionalmente, con este objeto, por lo que no est, todava, en condiciones de publicidad, y su aparicin tiene que ser aplazada. El tiempo que medie, hasta cuando salga luz, servir para poner mayores exigencias en el trabajo realizado y completar, en lo posible, las referencias que han de ilustrarle, sobre lo
esencial de las controversias sostenidas' entre l,os econo
mistas ms menas afines Marx, con motivo del anlisis
y la critica de su sistema.
No por tener 'pendiente este proyecto me juzgo dis
pensado de escribir unas lineas, modo de prlogo, y lo
hago movido: primero, por la conveniencia de justificar
la eleccin de este libro, y, adems, la de aadir unas
breves indicaciones referentes su autor, y al sentido de
su crtica.
Ilius de Reus, illljlrc,;orc,; e.1HZJICS, 3 uupJo. -M"DmD
PRLOGO
L;JS palabras con que comicnza el prlogo de TuganBaranowsky, nccesitan entre nosotros algo ms, sin duda, que una ateuuacin. En ningn otro pucblo CUrOpe,), tal vez, pareccran ms ocios~s que cn el nucstro. La pobreza de la produccin cientfica espaola no puede verse
desmentida, natllTalmentc, cuando se trata de los estudios econmicos. No es sorprendente, por lo mismo, que el nombre de Marx evoque, para muchos lectores espaiiolcs, nada ms qne movimientos polticos y organizacin proletaria: la IntcrnaciOllal, lo sumo. Dc Marx, como filsofo y economista, COl1l0 forjador de la cicncia social, sabido es quc, en Espaiia, apenas se h escrito (1); sin
(1) De lo, tr~baios dedicados al marxismo, en general, , 1: malt"riali~ta ~ id':Jlist fiefe j los lahradores de parcelas, ks atribllye cunllJ C];ISL' social 1111 papel decisivo ell el origen del IIl1pelio. "Bullaparle representa11; un,1 c!lSe-dil'l' Mar., 1.1 C];Sl' In,t.; IIIIIIIL'IOS: de la sociedad france"a, 1;1 de lus clIlli\illlurL'" de p;lrceLls" (1).
Despus de todo esto se sorprendcf: el lcc\(lr, siu duda, Clldlldu lea en el mismo escrito qlle los clllti\'adures de parcelas, en cierto seutido, no forman una clase. "En tanto qlle milloncs de familias \'i\'cn hajo condicio nes eeol1,'lIl1ieas quc separan su moJo dL: vida, inkrSL':'> y educacin, de las de otras clases, y los colocan en riv;llidad frente j ellas, forman ; su vcz una clase. Mielllras que entrc los cultivadores de parcelas slo existe una local dCI)('ndellcia y qlle la particularidad de SLlS illll'reses 110 produce lIillguna comunidad, ni unin l1acio~ lIal, ni org-anizaci,'Jn poltica, y as no forman clase al~l1na" (2). En resumen, queda sin determinar, precisamente, despus de ver que s en un sentido, y que no en otro, si los cultivadores de parcelas forman nO lIna clase.
Pero si no son una clase porque la particularidad de
sus intereses no produce ninguna comunidad, ni unin
nacional, ni organizacin poltica entre ellos", tambin
(1) E/l8 Brulflario, 3." eic., 1885, pg. ~7.
(2) lcm. d., d.
EL MARXISMO
';l.:r:1 discutible que la pequeiJa burguesa forme una clase. \' sicnuu ciertamente los pequeos burgueses alemanes de la rc\"olLlciln de Marzo tan incapaces de formar un partido politico independiente COIllO los agricultores citados del tiempo de Bonaparte, podra decirse, que en ciert selltido tampoco formaban ellos una clase. Por este camino quedaran e':cludas muchas de las Jlumerosas eJl(1!Iltradl$ por Marx en el seno de la sociedad moderna. ProhalJlcmcllll; quedaran de todas ellas slo las tres cIcllles citadas ya por Adam Sl1lith, grandes tcrratenientes, l"aptali,;las y trabajadores. Yaun no todas. La cualidad de cla,;c dc los trabajadores no est, ni con mucllO, desn/JItada.
CiL:rtamente que Marx habla innumerables veces de 1\)s trahajadores y del prolf.tariado, como clase reconocida. 1~lmbil'JI se dijo esto de los labradores, y ya hemos visto, sil! CIIlj~lfgO, que poco correspondan sus pretensiones los caracteres de clase; y de no ser stos y los pequeos hurgueses otras tantas clases, no tenemos ningn derecho considerar como tal al proletariado antes de que llegue :1 del'rmi!Jado momento de su evolucin. En el Manifiesto CLJIlZilllista consla que el proletariado, en el tiempo de su
redaccil!, no era an una clase. En este famoso escrito se Ice, qne "el fin ms inmediato de los comunistas, como de todos los restantes partidos proletarios, es: formar la clase proletnria", y que "la organizacin del proletariado como cIase, y con ello como partido poltico, ha de alcanzarse con la concordancia entre los trabajadores mismos" (1). Si, pu la consideracin
. (1) Gurewitsch, La ~volucin de las necesidades humanas, 1891, pag.56. .
(2) Lippcrl, ob. cH., pg. 177.
El. ,\\AHXISlIlO
de la utilidad que reportasen, y que slo despus debi aparecer sta. En general, el hombre, cU:lIldo se encuentra :til ~ohrc la vjda s'ltial.-Plleblos salvajes y pueblos brba. rn'i.-L~ rdJtlVl lihl:rad6n de los hombres del poder dt: la naturdleziJ.-V. COIJdl'/ICJ .l' sr soda{: Pro~e~os genticos y teleolglcos. -('omlln idH.I y ~oeietlad. -El rdnu de la IIhi..:~idad y el de la libertud.
Oc las diferentes atividades sociales ha hecho resaltar Marx la produccin de los medios para la subsistncia, considerndola como la fundamental. La propia conservacin de nuestra vida domina la conducta hUmana. La lucha por la existencia entre los individuos aislados y los grupos socialcs tiene, opina Marx, tan absorbente papel ell la historia del hombre como la evolucin histrica de los organismos en la doctrina de I?arwill.
y hasta es de creer que aun para la biologa la lucha por la existencia es un concepto demasiado limitado y que entre los organismos no slo se lucha por existir, SillO
1:.L .\IAHX[S~IO
para hacerlo del modo ms prspero posible. Cada organismo tiende asegurar algo mejor y ms completo que la lIuda existencia; y lucha tellJZlllentc por conseguir el libre desarrollo de todas sus fuerzas, y la sntisfaccin de sus ncccsidades i11c1inaciol1l's (1 j. De aqu que esta lucha no termine, y que illlpubc siemprc plOgn:sivamcllk al mundo orgnico. Cada triunfu conscguiJo es punto l1L pnrtida de lIuevos esfucrzos, y lIue\'JS luchas sc siguen sin ccsar.
\' si de todos los orgallslllOS se afirma, con cunta mayor razn del homore! El tiene mltip!cs lIecesidades aparte de la de cOllsen'arsc y aspira sicmpre verlas colmadas. Cierto que es la de alimcntarse la ms aprcmiante; pcro tiene slo un carcter absorbcnte cuando elhallllJre le amenaza. El becho de que el hombre no slo COI11C, Silll) que hacc politica, ciencia, arte, religill, ete., prueba qnl' la alternativa entre comer filosofar se le presenta slo en casos contados.
Se ha ccnsurado frecuentemente al materialismo histrico que parte de una concepcin muy inferior d: la naturaleza humana, y por lo menos ignora, si no niega, la~ causas ms elevadas de las acciones humanas. En cuanto Marx y Engels se refiere, es cierta esta crtica. De toda la compleja diversidad de motivos psicolgicos del comercio humano, han recogido slo el instinto de conservacin, esperando haber encontrado en l la clave de todos los problemas de la historia universal. Con ello el marxismo contradice los hechos de la vida social que muestran otros motivos no l1lellO~ poderosos del comercio hllmano; adems de que la apreciacin objetiva de la His
(1) VJSC FOllilkc, Las id",/s fuerzas. J. pg. 78.
EL MARXISMO
toria no escapa la importancia decisiva que tienen para el destino dcl hombre otros instintos ms dbiles en l. (omo el deseo de conocer. Si no existiese en el espritu humano la curiosidad desinteresada, la alegria de poeeer la verdad, no hubiera conseguido ninguna otra necesidad prctica el grandioso desarrollo del intelecto humano c.:reador de tantas civilizaciones. No se debe encarecer la importancia de las necesidades prcticas de la vida. El hombre-el natural sobre todo-es un sr indolente que empicza llIuy disgusto todo cuanto no le reporta una satisfaccin inmediata. "Cada vez sorprende ms-dice Ratzel--el reducido nmero de inventos de los pueblos atrasados que no ven ni lo que les rodea" (1).
Todas las descripciones de los salvajes coinciden en negarlos previsin ante el porveuir. Con tales dotes psicolgicas es inverosmil que hagan cualquier invencin til que no ofrezca su entendimiento un placer inmediato. Menos aun pueden explicarse por la utilidad prctica de la ciencia los xitos que ella logr posteriormente. El trabajo intelectual es para todo nrdadero investigador la mayor satisfaccin que psicolgicamente nada tiene de comn con el instinto de conservacin.
Segn esto, ha de rechazarse la concepcin materialista de la Historia, pura y llanamente, como un sistcma unilateral y extraviado? No lo creo. Creo ms bien que este sistema es susceptible de una reconstruccin que le haga ms utilizable como teora cientfica.
, (11 Ratzcl, Arlfropogeografla, n, pg. 711.
EL .\tAHXIS.\\O
( amo elemento inservible del materialismo histrico considero, ante todo, el equivocado concepto de economa de que hall partido Marx y Enge!s en su filosofa de la llistoria. Sabida es la importancia que para cada ciencia tiene poseer un concepto claro y preciso de sus elementos fundamentales. De la ciencia econmica puede decirse lo mismo que Kant afirm de la filosofa del derecho de S1I poca; hoy todava se discute sobre el concepto funda mental de la ciencia econmica; sobre que sea la economa. De las confusiones que esto puede conducirnos ha dado recientemente buen ejemplo Stallll1ller con su critica de la concepcin materialista de la. Historia, crtica en otros muchos aspectos meritsima. El muyor delect(, de ella est precisamente en su concepto completamenL' equivocado de la economa social.
Muchos economistas-Marx y Engels entre ellos creen encontrar en la clase de las necesidades que se satisfacen la caracterstica de la economa. Segn la opinin de los creadores del materialismo histrico, la activida,j humana es econmica cuando se dirige la satisfaccin de necesidades de su organismo, tales como el alimento, habitacin, vestido. Cuando sirve otras superfluas dlja de serlo.
As dice Engels que "la produccin de la vida inme
diata", la cual forma el mamen o determinante de la Hi~~
toria, consiste en "la obtencin de medios de existenci,
alimentos, vestido, habitacn y de las herramientas que
stos exigen" (1). Lo mismo repite en sus cartas dd
ao 1894: "Entendemos por relaciones econmicas-de
(1) Engels, El origen de la familia, de 1.1 propiedad privada y deL Estado, 8." edic., prlogo, pg. 8.
f9
terminantes de la base social-la forma y modo cmo los hombres (k una sociedad dada, producen sus medios de viua y cambian entre s sus productos" (l).
Contra esta concepcin de la esencia de la economa puede arglllllentarse lo siguiente: por lo pronto es imposible tra zar ulla lnea de separacin definida entre las necesidades vitales y otras menos apremiantes. A cules pe rtenccell, por ejemplo, las de tener vestidos elegantes, oY'as, IlllH:blcs de lujo, etc.? Desde luego que no la primera clase, pero la produccin de vestidos la incluye Engels en la economa. Adems, casi todo objeto puede servir las necesidades ms diversas; desde el punto de vista ,I Engels, resulta, pues, imposible precisar si tal cual actividad pertenece no la economa. Con la piedra igual puede construirse una fbrica que un templo; de un lienzo pueden hacerse sacos de patatas un cuadro tambin; de la madera lo msmo se sacan sllas y mesas que instrumentos de msica, por ejemplo, y as sucesivamente. Toda la produccin, por consiguiente, puede tambin ser contada entre las actividades no econmicas, ya que puede servir otros fines que no son estrictamente indispensa
bles para vivir. .
Partiendo de estas consideraciones renuncia Stammler j toda distincin entre actividad econmica y nO econmica y designa como economa social la externa y re~ulada "cooperacin dirigida satisfacer las necesidades humanas. (2). Por consiguente, toda actividad social es economa-materia de la vida socal-en oposicin al derecho, que es la forma de la misma. Una guerra, una feria,
(1) Documentos de! socialismo, 1902, tomo n, pg. 73.
(2) Sta: miel, Ecoflom{a)' Derecho, 1896, pg. 139.
~JO
una representacin teatral, pertenecen, segn Stammler, j la economa social, concepto que cOlllprellde toLla la vida social, menos el Derecho.
La arbitrariedad de esta terminologa es manifiesta. Stammlcr necesita el cOllcepto marcrill d,' /11 -uida socia! y le d:1 el nombre dL economia social. Cada cscrilur es muy dueiio de crear una lIue\'a termllologa, pno es cvidente, que economa en cl sentido (!lo Slalllm\cr, es algo lllUY diferente de lo que gellerallllenk se comprende con este concepto. La economa, en sentido usual, 110 coincide COI1 la materia de la vida social, forma slo una parte de ella. La ciencia, COl1l0 el uso corriente, entiendell por eCunoma, en mi opinin, no otra cosa que el compendio de las acciones humallas dirigidas sobre d mUllljo exterior para crear condiciones aplicables ;1 la satisfaccin de las necesidades del hombre. La aclividad ecunmica se distingue de la que no lo es, ante todo, en dos momentos: 1." La actividad econmica es siempre un metlio para algo. nunca un fin en si. La economia crea medios para la satisfaccin de nuestras necesidades; pero por si, 110 las satisface. En esto se diferencia la economa del juego y del arte, como el} general de tollas aquellas actividades que son en s mismas un fin. Por eso el pintar de un verdadero artista, no es economa, y lo es, en cambio, dibujar la muestra de una fbrica. C. Bcher ve en la economia un fenmeno histrico y llega no consilierar trabajo, sino juego, la actividad del hombre primitivo. "El juego-dice-es ms viejo que el trabajo, anterior el arte la produccin de cosas tiles. (1). Esto me parece una exageracin, porque la obtencin de alimentos para el
(1) lliichcr, El rlllcilllil'rdo de la ,'corlomill, 2." elHc., pg, 31.
EL ~\.-\RXISMO
salvaje, ms que juego, es un trabajo muy considerable. Pero ciertamente que Bcher tiene razn al afirmar que el trabajo y el juego en los pueblos primitivos estn poco diferenciados, y menudo es dificil hallar la lnea que 105 separa. Hasta este punto carece la actividad de aquellos 11Omlm:s de carcter econmico.
El consumo 110 es una economa, puesto que es por s mismo un fin. La actividad econmica termina en el momelito qU2 el consumo comienza; si no, casi toda la acti\'idad humana sera economa, ya que cada empresa huilIalla puede ser considerada como un consumo de objetos de ulla otra clase (1).
:2." La ecollomia se dirige siempre sobre la naturaleza exterior, sobre el medio en que se da nuestra existencia Esto distingue la economa de aquellas otras actividades 4ue tiencn al hombre por objeto; un maestro, un juez, UIl sacerdote un mdico al ensear, juzgar, etc., no obran econmicamente.
Scgn su contenido, consiste la actividad econmica en la transformacin de la naturaleza exterior (produccin y transporte de mercancas), en la traslacin de los hombres de un sitio otro (transporte de personas) y en la alteracin de las relaciones de propiedad entre los hombres y los
(1) "Todas las formas de satisfaccin de las necesidades, de la ms noble la ms grosera, asi como todas las actividades de las que no disponemos como de nuestra capacidad de trabajo para obtener un res"ltado arbitrario justificado. sino en las c"ates la personalidad se manilesta y desarrolla. no son de naturaleza econmica ..... Los mismos actos de consumo y de goce realizados con la ayuda de bienes econmicos no son econmicos, como cualquier acto de goce en general.. Fr. \', \Yicser, Sobre d origen del valor econmico, 1884. pg. 77.
92 EL "lARXIS.\1O
bienes (cambio). En todos los casos sigue siendo el fin dC" la economa la creacin de [as condiciones reales ms favorables la satisfnccin de lus necesidades humanas (1 J.
11
Es un error manifiesto aceptar que la economa sirve exclusivamente al instinto de conservacin; y tal le cometieron Marx y Engels al identificar la economia con la "produccin de la vida inmediata". Ellos cntienden por condiciones de la produccin~dominantes de la vida social-aqullas referentes tan solo los bienes indispensables para la conservacin de la vida como el alimento, el vestido y la habitacin. Por ello consideramos al materialismo histrico como ulla filosofia de la Historia tan unilateral que descansa sobre el desconocimicnto de la verdadera psicologa humana. El instinto de conservacin es tan slo uno de los muchos que determinan la conduc
(1) H. Dietzel define la economia como el conjunto de acciones con las que un sujeto cuhre sus necesidades de bienes material~s". 1;(0/lamia social rerica, 1895. tomo 1, pg. 159. Contra esta definiCin que tiene algo de ;Orntlll con la mia, tengo que decir lo siguiente: Dietzci incluye al consumo en la e;onomia, habla hasta del respirar como aClo econmico (ob. cit., pg. 159), lo que me parece tan equivocado que dc esta mauera se llegara suprimir toda lnea de separacin entre [a economa y lo que no lo es. Adems la definicin de Detzel supone que la economia sirve siempre la satisfaccin de las necesidades del propio sujeto. lo que no es exacto. porque puede teuer corno fin lambi~n las de otras personas: asi los cstah!cdnlicntos de beneficencia obran econmicamente al satisfacer las necesidades de aIras personas distintas del sujeto econmico. y, por ltimo, desde su plInto de vista es t1ilicil reconocer como actividad econmica el viaje de una pCrS01U pilra sus negados, y fuera de toda duda, Jo es.
I EL MARXISMO
ta humana, y sus manifestaciones estn bajo [a influencia poderosa de [a satisfaccin de otras necesidades.
Esta parcialidad de [a concepcin materialista de la Ilistoria es una consecuencia del falso concepto de la ecoIIOIlla sobre que descansa. Pero si se considera econmico todo trabajo, en cuanto va dirigido vencer la resistencia de la naturaleza exterior, independiente de las llecesidades cuya satisfaccin sirva, caen por s solas muchas de las objecciones hechas al materialismo histrico. As enil1endado, cubre el vaco psicolgico de que alItes adoleca, cuando slo tena en cuenta el momento de la propia conservacin, y no niega la elevada significacin social de los motivos ideales de nuestra conducta; pues la ecolloma, dominante en la vida social, es, si se la juzga acertadamente. no menos adecuada para nuestros fines ideales que para nuestra conservacin.
Queda ciertamente por averiguar si tambin tomada en este amplio sentido puede ser reconocida la economa como base del orden social. Pero esta nueva disposicin del materialismo histrico le libra de la censura tan repetida y justa de desconocer la compleja diversidad de los motivos conscientes de nuestra conducta.
Es, por consiguiente, errneo dividir en dos grupos las necesidades sociales en econmicas (de conservacin de la existencia) y no econmicas (las restantes). No hay ninguna clase de necesidades cuya satisfaccin no con~ tribuya la economa.
As el instinto sexual despierta una muy diversa y COnsiderable actividad econmica. La mayor parte del adorno, en los trajes de mujer especialmente, hay que relacionarla con este motivo psicolgico. La produccin de .objetos de adorno es una industria importantsima, tanto
91 EL ,\IARXr~.\\O
que en el comercio de Francia, por ejemplo, la exportacin de telas de seda figura en primer lugar. Millones de trabaadores se ocupan en nuestros paises civilizados cn la elaboracin de objetos de adorno -el traje mismo 110 ha perdido hasta ahora su primer carcter de prenda de adorno.
De los instintos sociales el ms poderoso es, sin (hala, el amor familiar. llno de los motivos ms cOIlsiderables del comercio econmico. La aspiracin de asegurar la familia el bienestar es la ms apropiada para vcncer la indolencia y despertar llna incesante actividad econlO
relacin directa con ningn movimiento obrero. Francs Place, un maestro sastre y patrono acomodado, cuya energa infatigable debe la 'clase obrera la ley de 182-1, fu un burgus radical, discpulo de Bentham y James MilI, y consigui la libertad de coalicin para favorecer la clase obrera; pretendiendo de este modo acabar con la organizacin hacindola libre. Era un amigo sincero de los trabajadores; pero crea que Su bien no estaba en su organizacin como clase, sino en conservar una absoluta libertad individual, y se equivoc por completo al medir los efectos prcticos que la supresin de la prohibicin de coaligarse, conseguida por l, habra de tener (1). Los trabaja, dores ayudaron muy poco Place en su agitacin, y slo despus de conseguida la ley comprendieron todo su valor.
"Aunque los trabajadores na haban hecho nada por conseguir la libertad de coalicin, estaban resueltos conservarla en vigorw (2), dicen S. y B. Webb. Sin la disposicin de la clase obrera defender sus derechos con toda energa no los hubieran podido conservar. Pero con todo, es un hecho que no fu conquistada directamente por los trabajadores, sino por un burgus radical.
La legislacin fabril se debe todava menos movimientos obreros. Entre los jefes del movimiento encaminado conseguir las leyes de proteccin de los trabajadores se encuentran gentes de distintas clases sociales. Ricardo Oaster, uno de los campeones de [a agitacin favorable la jornada de diez horas, era un hacendado labrador conocido como antiguo Tory, defensor del trono y del altar. Este hombre generoso, que consagr mu
(l) Vase Sldney y Beatriz Webb, Historia del Trade-unionismo ingls, Traduccin alemana de Bernstcin. 1895, pgin3s 83 y 85.
(2) Itlern, Id., Id,
EL MARXISMO
ellOS aos de su vida luchar contra el trabajo excesivo de los nillos en las fbricas, y que muri en la miseria, abandonado y olvidado de todos, fu un amigo de los desgraciados como el fabricante Roberto Owen, el otro gran luchador de la misma campaa. Al mismo tipo de hombres perteneca el influyente caudillo del ao 30, el pasto!' metodista Stephens (1). Estos y muchos otros, sin ser obreros, inflamaron su simpata por la reforma social en su amor la humanidad exento de odios de clase. Los obreros se mantuvieron mucho tiempo en una actitud pasiva frente al movimiento, y slo despus de largos aoos de agitacin comenzaron participar en l.
Con esto no pretendo negar que el punto culminante de la historia social de nuestros das radica en [os movimientos de clase; y sin decir que nuestra historia sea slo lucha de clases, hay que reconocer su predominio. No es casual que precisamente en nuestro tiempo la doctrina de la lucha de clases se haya hecho tan popular; ello ha contribuido tambin en gran parte, desde luego, el capitalismo, orden econmico reinante. '
El capitalismo ha hecho de la lucha social la ley fundamental de la vida econmica. La existencia de todas las clases sociales se ha hecho mucho ms insegura con el capitalismo; al mismo tiempo ste ha abierto el camino la clise obrera para mejorar su situacin econmica mediante la lucha organizada con los capitalistas. En cuanto las clases poderosas concierne, el capitalismo ha despertado en ellas un ilimitado deseo de riquezas, haciendo esta forma de produccin no slo posible, sino necesaria
(1) Sobre los caudillos del movimiento favorable la legislacin ohrera. vase la historia de Alfrc4. de 1857,:.
EL MARXISMO
como ley de concurrencia, su caracterstica acumulacin del capital.
No puede sorprender que precisamente hoy los intereses econmicos aparezcan en primer trmino. La lucha poltica no ha tenido nunca un carcter tan marcadamente econmico, ni nunca fu la lucha de clases tan tirante, ni tan seguida, como bajo la soberana del capitalismo. "Desde la introduccin de la gran industria, sea, por lo menos, desde la paz europea de 1815, dej de ser para los ingleses un secreto que all la vida poltica estara en derredor de las pretensiones de la soberana de las dos clases dominantes: [a aristocracia de la tierra y la burguesia. En Francia, con la restauracin de los Barbones, se di el mismo fenmeno; los historiadores de la Revolucin, des
de Thierry hasta GuilOt, Mignet y Thiers, lo consideran la clave de la hstoria francesa desde la Edad Media. Y desde 1830 fu reGonocido como luchador por la soberana en ambos pases el proletariado, la clase obrera~ (1).
En las pocas anteriores hubo muchos objetos de la lucha social independientes de la riqueza. Mientras fueron los derechos polticos un privilegio de las clases dominantes; cuando se negaba la gran masa popular hasta la libertad civil, poda anteponer~e los intereses econmicos la lucha por la igualdad poltica. Por ello no es tan fcil desentraar la eficacia de los intereses econ~cos de clase, en la historia palltica del pasado. Los intereses econmicos estaban menudo encubiertos por los polticos.' Despus de la revolucin francesa y sus consiguientes conmociones polIticas en Europa, el problema se ha modificado. La igualdad poltica y jurdica de los ciuda
(1) Engels, L. Feuerbach, pg. 47,
EL MARXISMO
danos fu, aunque en, diversos grados, reconocida; la desigualdad econmica no slo subsiste, sino que se ha agudizado gracias al aumento colosal de la riqueza de la clase capitalista, y la solo relativa y escasa disminucin de la pobreza de los trabajadores. As se ha concentrado la lucha social en este punto, constituyendo la lucha de clases por los intereses econmicos el contenido predominante en la historia social de cada Estado capitalista.
Esto explica que en la actualidad los intereses econmicos ocupen el primer trmino. Ciertamente que la lucha de clases no agota el contenido de la historia moderna, ya que los intereses de clase, ahora como antes, no tienen validez alguna frente la actividad del espritu; pero lo que se llama historia social, esto es, la historia de las relaciones cambiantes de las diferentes clases que componen la sociedad politicamente organizada, est, desde que domina el capitalismo, determinado principalmente por la lucha de clases.
y al mismo tiempo ha llegado estar la sociedad actual relativamente libre del yugo econmico. La economa tiene, ciertamente, una accitl menos absorbente en la sociedad capitalista que en otras pocas, pues habiendo aumentado el capitalismo -considerablemente la productividad del trabajo, ha reducido relativamente la sumisin las' fuerzas naturales. En las primeras pocas fu el orden social un producto pasivo de los factores materiales econmicos; hoy son ellos, cada vez ms, un producto del hombre social.
De este modo, co~ 'la evoluci'n social ha aumentado el
valor de los intereses econmicos, como motivo conscien
te de las acciones humanas, al mismo tiempo que el de
los factores materiales, de,laeconomfa, co~o momentos
EL MARXISMO
determinantes en orden social, ha decrecido. Esta es la mejor prueba de lo equivocado que es no distinguir unos de otros, lo subjetivo de lo objetivo, los intereses econmicos de los faclores materiales de la economa. La concepcin materialista de la historia considera estos factores reales como el momento determinante de la historia; slo en parte considero verdadera la doctrina-para serlo por completo necesita, en mi opinin, slo una, pero muy importante, limitacin: reconocer la tendencia disminuir que tiene en el curso de la historia la accin predominante de las condiciones reales de la economa. La doctrina de la lucha de clases afirma que el inters econmico es el motivo determinante de la vida social y que la lucha de los grupos sociales por los medios de subsistencia forma el contenido principal de la historia. Es evidente que esta segunda doctrina no es ninguna consecuencia lgica de la primera. El predominio de los factores materiales de la economa no trae necesariamente la conciencia el de los intereses econmicos, puesto que al hombre se ofrece inconsciente la influencia de aquellos factores econmicos. De aqu que no estemos obligados aceptar ambas teoras,
Esta ltima descansa sobre falsas suposiciones psicolgicas y contradice rotundamente los hechos histricos. Por lo pronto la lucha de los grupos sociales no se limita los medios de subsistencia, sno que tambin pretende el poder social; adems esta lucha no agota ni con mucho el contenido de la historia, ya que ante las actividades superiores del espritu no tiene eficacia alguna. En 'efecto, los intereses econmicos de las difere-ntes clases se encuentran en un antagonismo insoluble; pero no siendo los intereses econmicos el nico inters humano, no
EL MARXISMO
se deduce de este antagonismo la situacin antagnica de todas las actividades sociales, y la doctrina de la lucha de clases es, por consiguiente. recusable por generalizar toda la historia lo que s610 tiene validez en un reducido campo de accin (1). La lucha de clases no se puede. ciertamente, arrojar de la historia, hasta hay que reconocer que recientemente ha crecido su significacin considerablemente. Mas con todo, hoy como ayer, no se reduce la historia lucha de clases, y hay que considerar como errnea la afirmacin contraria de Marx y Engels.
(1) "Entre los intereses sociales-dice Kautsky-hay algunos ms que los de clase. La totalidad de [os intereses de las clases de una sociedad no forman la totalidad de los intereses sociales que en ella viven. Los intereses artsticos. cientficos, sexuales y otros muchos no entran entre los de clase. (Nue~o Tiempo, XXI, tomo 11. pg. 261), Esto es exacto, pero en este caso, qu queda en vigor de la famosa frase del Manifiesto comunista sobre la lucha de clases? Insistir toda via Kauts ky cn que la historia de la humanidad se resuelve en la historia de la 1uc ha de clases?
SECCIN SEGUNDA VALOR Y PLUS-VALA
CAPiTULO VI
VALOR Y COSTOS
1.1". Ir provect1Os de los rapitJlistas aisL.ldos de lJ composicin de sus 1;,pilJlc~. .Y tlep~ndencia de la cuota general del provetho de b composicin dd ('.lp1tul ~nLLll.-lI, Lrl cuota gl'w'rltl dcl provecho y la cQmposicion del capita.l social ni {Or difacnlt's ramos de la produccill: La r.1lta de armonia entre 1J cllota gcn~ral (11.:1 l'rO\'edlO dt:clh'a y la rnlsma contada segn la plusa vatia.-IIJ. Las oscilaciones dI' la (ilota geflcral del provecho: la ley marx~sta dd pro\,-e;;ho dec:recl'!:nte. Su Ln~ (GIl~bh:ncia.-AItNacionEsde la cuota del provecho hajo la influencia: IY, tle la di:; milllh:idn. y 2., del aumento de la producthidad del traba)o. IV. Plus-valla y pro1"(('10: Ld independencia uc la cuota general del provecho de la l;;ompCJsidl1 del (a~ pit..ll soci~I.-La inconsistencia de la distincl6n del capital en constante y varilhlc.
La doctrina de la plus-vala de Marx descansa sobre su teora del valor. Aunque la teora del valor constituye el antecedente lgico de la doctrina de la plus-vala, hay que considerar sta como la parte capital de toda la construccin teortica la que aqulla sirve de fundamento. El fin exclusivo que esta construccin persigue es demostrar que el beneficio capitalista proviene de la explotacin de la clase obrera (1).
(1) La igualdad de los hombres..... es el fin del marxismo. Wcnckstcrn. 1896, pg. 137.
11i2
La teora marxista dcl provccho ticnc quc ijar objctivamellte la preexistcncia de csta explotacin. El concepto del valor absoluto del trabajo constituye la base dc esta tcora. Partielldo dc cste concepto, llega '.'lar>: COIIsecuentcmelltc ti la conclusin de quc el pro\'ccho de los capitalistas, COlJlO cn g-cJlcral todo bcneficio quc no es dcbido al trabajo, proccdc dc la apropiacin dc trabajo nu pagado los obrcros oCllpads cn la produccilll, lil:\'aJ;) cabo por los capitalistas y otro.-propjt;li1rjos. l.a Icoria marxista dc la plus-vala que cs, almislllO tiempo, su tcuria del provecho, es Ulla consecucncia nl'ccsria de Sll teoria del valor. La fuentc nica del pro\'ccho capitalista tienc que scr el trabajo de aquellos obrcros. Y como slo una parte del capital se dcstin; al pago dc los trabajadores y la otra medios de prodllccin, el Jlue\'o \'alor credo en el proceso productivo que aparcce como provecho del capitalista procede eXclllSi\'aIllcnte de la primera parte dd capital, mientras que la segunda tiene un papel pasivo
y no produce ningn aumento de valor. Di.: aqu que llame Marx capital variable la primera parte y capit;]1 constante la segunda. En la afirmacin de que el capital constante no participa en la creacin de valores, radica la esencia de la teora marxista dd provccho; lo que est en la contradiccin ms inconciliable con todas aquellas teoras que no separan en la formacin del provecho, el capital empleado en salaras del dedicado los medios de
produccin. Es un hecho conocido quc l:n lo visible del mundo capitalista no se observa distincin alguna entre capilal constante y variable, en relacin con la obtcncin del pro-
EL ,'1ARXISMO
vecho. Las industrias en las que el capital variable predomina no arrojan mayores rendimientos que aquellas otras cn las que predomina el constante. Este hecho no lo discutc Marx, sino que busca armonizado con su teoria del siguCnte modo: "A consecuencia de la diversa composicin de los capitales empleados en las distintas ramas dL' la produccin..... es tambin muy diverso el importe de la plus-vala producido por ellos. Conforme con esto las cllotas del provecho que reinan en las ramas de la prodllccin, son originariamente muy desiguales; pero mediante la concurrcncia llegan nivelarse en una cuota gencral del provecho que equivale al trmino medio de los q lle se obtienen. Los capitalistas aislados" nO sacan la plus-vala, y, por tanto, el provecho producido en su eskra, si no tanta plus-vala, provecho, como del valor bencficio total, ha sido obtenido en ut! perodo determinado por el capital total de la Sociedad, tomadas en conjunto todas las esferas de la produccin, y que corresponde en una distribucin igual cada parte alcuota del mismo. Por 100 obtiene cada capital invertido en un afio, co rrespondiente perodo, siempre el provecho equivalente tantas partes cuantas tenga. Los diferentes capitalistas se conducen, en cuanto al provecho se refiere, como nuevos accionistas de una sociedad annima en la que la participacin en el producto se distribuye conforme su tanto por ciento" (1).
A estas consideraciones ha de contestarse, por lo pronto, que el proceso de nivelacin expuesto por Marx, y que cansa de la diferente composicin de los capitales, por la diversa cuota originaria del provecho, presenta
(1) Marx,. El Capital. tomo 1Il, pginas 136 y 137.
EL MARXISMO
como ad hoc, es imaginaria y no corresponde en nada la realidad. En la realidad capitalista no se presenta ocasin ninguna para este proceso, como tampoco se ven alteradas las cuotas "originarias" del provecho por la cornposi~ cin de los capitales. La formacin del precio y del prove~ cho, por consiguiente, se lleva cabo, no sobre la base del costo absoluto del trabajo, sino de los costos de la produccin capitalista. Est fuera de toda duda que en lo que una empresa aislada se refiere no puede observarse en la formacin del provecho diferencia alguna entre el capital constante y el variable. "El capitalista-dice Marx~cuya visin es limitada, cree, con razn, que su provecho no procede slo del trabajo empleado por l, en su empresa. En cuanto su provecho medio se refiere ticne raZll ..... Ahorro de trabajo-no slo del trabajo necesario para obtener un producto dado, sino en el nmero de obreros ell1pleados~y un mayor empleo de trabajo muerto (capital constante), le parecen operaciones econmicamente muy justificadas y que en modo alguno reducen la cuota general del provecho, ni al provecho medio mismo. Cmo haba de ser, por consiguiente, el trabajo humano la fuente exclusiva del provecho, cuando
la disminucin de la cantidad de trabajo necesaria 110 slo no reduce el provecho, sino que ms bien, en determinadas circunstancias, aparenta ser la fuente inmediata del aumento del mismo? (1).
La opinin de que el trabajo humano no es la "fuente exclusiva del provecho., depende de la limitada visin de los capitalistas que se dirige sobre lo particular y no sobre el conjunto. Pero mientras que los provechos de los
(1) Marx, El Capital, tomo 111, pg. 1-19.
EL MARXISMO lB5 capitalistas aislados dependen tanto del capital constante C0ll10 del variable, los de toda la clase capitalista estn producidos, exclusivamente, por el capital variable. La ley de la plus-vala rige el conjunto de la distribucin social, y, especialmente, de los ingresos sociales de las
_diferentes clases. Lo que concierne la posterior distribucin de los ingresos dentro de una misma clase, depende de otras leyes. Tomando las ramas de la produccin en conjunto, la suma de los precios de las mercancas equivale al valor de su traLajo; los provechos de algunas empresas aisla
-das que no coinciden con la plus-vala no son capaces de anular la ley general de la plus-valia, pues todo "se reduce que lo que va en una mercanca de ms de plus-valia, quede en otra de menos, y que, por consiguiente, tam- bin las alteraciones de valor, representadas en los precios de produccin de las mercancas, se compensan mutuamente. (1). De aqu que estn las cuotas generales del provecho, en oposicin las de cada rama productora, determinadas por la composicin del capital social, saber: "1.0, mediante la orgnica composicin del capital (valor) en las distintas esferas de la produccin; 2., mediante la distribucin del conjunto capital social en las diferentes esferas (2).
JI
La teora de la plus-vala puede ser refutada tan s610 probando que tampoco la distribucin de los ingresos sociales entre las distintas clases sigue la ley de la plus-va
(1) Marx, El Capital. pg. 140.
(2) Idcrn d _, pg. 141.
EL ,\\.~IXIS~lO
la, y que la cuota general del provecho, en su situacin esttica, como en sus alteraciones, es tambin independiente de la composicin del capital social. A continuacin ha de intentarse esta prueba.
La composicin del capital es muy distinta no slo en las empresas aisladas, sino en grupos completos de la produccin social. Podemos aceptar que el capital constante constitllye la parte principal en la produccin de medios productivos, pero la menor en la de artculos de consumo de las clases dominantes (artculos de lujo especialmentel. El esquema siguiente pone la vista de qu manera, partiendo de esto, se reproduce y distribuye el ingreso social.
Reproduccin y distribucin de los ingresos sociales expresados en sus precios el! dinero (1).
1. Produccin de medios productivos:
180 m -1-00 s + 60 r =: 300.
11. Produccin de artculos de consumo para los
obreros: 80 m + 80 s + .fO r == 200.
m. Produccin de artculos de consumo para los ca
pitalistas: 40 III +60S-1-25, = 125.
Con m, 5, r designar respectivamente los medios de produccin (capital constante), salarios (capital variable)
(1) En la construccin sistt.:rnas ecn6mkos. -Econornla antagnica y economla arm6nica.-l21 paradoja f1iIHL.Hncnt~l de la cconomia capitalista y de todas las antag6nicas.--Il. Considrracio~ IIe"S /iun!t's: La d~scomposicirt dd (apHaJismo no es una necesidad eoConmica.-La cOI1!r.ldiccn dd c.apitali!:imo con I.! concepcin reinante del dcrecho.--La necesidad dd ordo:n social sodalista.
Segn la concepcin materialista de la historia toda la evolucin social est determinada por la evolucin econmica. No es la conciencia humana la que despierta revoluciones sociales, sino los obstculos de la vida material, los conflictos entre las fuerzas sociales productivas y las relaciones de la produccin. Para mostrar la necesidad de la descomposicin de la economa capitalista y lo inevitable de su transformacin en una socialista, es, ante todo, preciso una prueba concluyente de la imposibilidad econmica de que el capitalismo persista despus de un momento determinado. Una vez probada esta imposibilidad, lo est tambin la necesidad de la transformacin del capitalismo en su contrario y, con ello, el socialismo sale
del reino de la utopa para ascender feliz al de la ciencia.
Tal era el proceso del pensamiento de Marx y Engels,
al pretender fundamentar, sobre sus concepciones filos
fico-histricas, sus tonvicciones socialistas. Lo principa
era para ellos poner cn claro la pura imposibilidad ccon
mica dc la permanencia del capitalismo.
Es natural, por consiguiente, que Marx y ElIgels hicie
sen muchos ensayos para cOilseguirlo. Desgranando el
germen terico de los numerosos estudios de Marx y En
gels sobre el asunto, llegan encontrarse, 110 UIIa, sino dos
construcciones que estn en cierta dependencia mutua, y
que poseen, tambin, elementos personales, qUl: 110 pue
den ser considerados como pertenecientes un todo inse
parable. Lila de estas construcciones podramos llamarla
teora de la falta de mercado para la produccin capita
lista y, la otra, teora de la C\lota decreciente del provecho.
La primera fu ya claramente expuesta y fundamentada por Engels en alguna de sus primeras publicaciones, especialmente en uno de sus discursos de Elberfeld (1845), publicado en el Anllario Renanp, y tambin en su escrito "La ley inglesa de las diez horas" (Nueva Revista Renana, 1850).
En el discurso de E1berfeld se propone Engels el tema "para probar que el comunismo, si no es para Alemania una necesidad histrica, lo es econmica . La prueba est desarrollada de este modo. Alemania tiene que elegir entre libre cambio y proteccionismo. Si prefiere el primero la industria alemana ser arruinada por la inglesa, y las
El MARXISMO
masas de obreros sin trabajo provocarn la revolucin social. Si se decide, en cambio, por el proteccionismo, el rpido desarrollo de la industria alemana ser la consecuencia; en tal medida, que el mercado interior ser pronto insuficiente para la ascendente suma de productos industriales y Alemania .se ver obligada buscar un mercado exterior para su industria, lo que conducir una lucha ' vida muerte entre la industria alemana y la inglesa.
"Cada industria tiene que progresar, para no quedar pospuesta y perecer; tiene que conquistar nuevos mercados y aumentarlos, continuamente, mediante nuevos establecimientos, para poder predominar. Pero, como desde la apertura de China ningn nuevo mercado puede con
-quistarse, sino solamente explotar mejor los existentes, de aqu que, por consiguiente, la expansin de la industria en lo futuro tenga que ser ms lenta que hasta ahora, Inglaterra tolerar an menos que nunca una concurrencia. Esta lucha muerte de las industrias alemana inglesa puede slo tener una conclusin, la ruina del concurrente ms dbil. Mas si el capitalismo llega desplomarse en un pas, el proletariado de los restantes obtendr con ello un considerable refuerzo. La argumentacin toda le parece Engels, en. aIto grado, concluyente. "Con la seguridad-aade-, que de premisas matemticas dadas puede desarrollarse una derivada; con la misma se puede deducir de las relaciones econmicas existentes, y de los principios de la economa, el advenimiento de una revolucin social" (1).
(1) Escritos completos de Marx y Engels. tomo 11, 1902, pginas 39399.
EL MARXISMO
Tales afirmaciones fueron desarrolladas por Engcls. tambin en sus escritos posteriores (del afio 1850), aplicndolas entonces Inglaterra. Forma la esencia de SIl argumentacin el principio de que "la industria, en su e-volucin actual, debido al incremento de las fuerzas productivas, puede aumentar sus mercancas incomparablemente ms de prisa que sus mercados". Asi llega Engcls la conclusin de que "la industria inglesa, cuyos medios de produccin poseen una fuerza de expansin muy superior sus salidas, se encontrar, con paso IllUY rpido, en el momento en que sus medios auxiliares se agoten", en el que se haga crnica su superproduccin, y "toda la sociedad 1ll0dernil, ante la superabundancia de fuerzas vitales inaplicables por un lado, y de completa extenuacin en otro. vea llegada su ruina" (1), si no fuese la revolucin social la fuerza que sacase la Humanidad del laberinto capitalista.
La misma tcora de la falta de mercado para los productos de la industria capitalista, tan expansiva, forma la base terica de las manifestaciones sobre la necesidad de la descomposicin del orden econmico capitalista en otros escritos de Engels y Marx, como el Manifiesto comu'lista, yen la polmica de Engels contra Dhring. En el Manifiesto comunista se lee que" las relaciones burguesas han llegado ser insuficientes para contener toda la riqueza social producidas por ellas. Cmo vence la burguesia sus crisis? De un lado mediante la forzosa anu1acin de una buena parte de fuerzas productivas; despus, con la conquista de nuevos mercados, intensificando la explotacin de los existentes. A qu se reducen
(1) Escritos completos de Marxy Engl!ls, tomo 111, paginas 389-94.
EL MARXISMO 233
estos medios? A preparar crisis ms generales y poderosas, y disminuir los medios que las previcnen. Las arIllas con que la burguesia domin al feudalismo, se dirigen ahora contra la burguesia misma. (1).
En su escrito contra Dhring alude Engels la necesidad dc "cxtenderse, de la industria capitalista, que se burla de toda presin. La presin la forman el consumo, la venta, los mercados, en los productos de la gran industria. Pero la capacidad de expansin de los mercados, extensiva como intensiva, est dominada, desde luego, por otras varias leyes de una eficacia mucho menOs enr gica. La extensin de los mercados no puede marchar la par con la de la produccin. La colisin se hace inevitable, y puesto que ella no aporta solucin alguna, mientras subsista la produccin capitalista, se repetir peridicamente" (2). El recorrido de la industria capitalista es una espiral que va cerrndose y que tiene que terminar con la superproduccin crnica y la imposibilidad de un
ulterior desarrollo de la industria capitalista, esto es, 0011
la revolucin social.
En el tomo III de El Capital, expone Marx que, con la
produccin inmedi3ta, slo se lleva cabo el primer acto
del proceso econmico capitalista. Falta el segundo y
ms dificil, la realizacin, la valoracin del producto ob
tenido. Las leyes de la produccin capitalista y las de la
realizacin no slo no son idnticas, sino que estn en
antagonismo. La produccin capitalista est limitada por
la fuerza productiva de la sociedad; la realizacin, por u la
(1) Eugenio Dhring la revolllcin de la ciellcia, 3.' edicin alemana, 1894, pg. 296.
(2) Idcm, id., Id.
234 EL JI\ARXSJltQ
proporcionalidad de las diferentes ralllas de la producdn, y por la fuerza consumidora d la sociedad. Esta liltima, no est determinad", por la fuerza productiva absoluta; ni tampoco por la fucrza absoluta de consumo, si no mediante la fuerza de consumo, fun.dada en las relaciones antagnicas de la distribucin, que fijan el consumo dt: la gran masa popular en un mnimulIJ, alterable tan slo dentro de limites reducidos. Adems, sc ve limitado por la tcndencia la acumulacin y al aumento del capital". El interior antagonismo, nacido de este modo, "busca >.
En mi opinin, sin embargo, esto que Kautsky llama caso nico y extrao la realidad, forma una ley inmanen te de la evolucin capitalista. Examinar el caso ms des favorable para mi teora, saber: la acumulacin del capi tal acompaada de un permanente y considerable deseen so de los salarios ysin aumento alguno del consumo de los capitalistas. En el siguiente esquema establezco que el sao lario disminuye su valor cada afo en un 25 por 100, y el
(1) 'Teoras de las crisis" 1, Nuevo Tiempo, 1901, poig. 116.
El MARXISMO
~45
valor del consumo de los capitalistas, pesar del aumento del provecho, conserva una cuanta inalterable. Segn mi hipll:sjs,~ del provecho total, ser acumulado por los
4 capitalistas en el primer ao (esto es, empleado en un
aumento de la produccin), los restantes ~ sern consumidos improductivamente; en los aos siguientes no experimentar el consumo improductivo de los capitalistas ninglIl cambio en su valor absoluto-de manera que se acumular cada vez una parte mayor del provecho.
E96.-57. Hobson (J.): Jolm RllSkill Social Reforma, 1899.-165. HiJffding: PhycllOlogie, 1901.-~2, 75 y78. Humc.-4I. Jcvons: [/e Tlteorie o} political Economy, 1882.-166, 167,170, 171 Y218.
Kant: Kritik des pmctischel VerlI11nft. Hay traduccin espaola. Kritik der reillen Verllllll/t, 1881. lIay traduccin espaola. Kritik der Urteilskraft. Hay traduccin espaola. Grundleg/ll!g der iHetaphysik der Sit/ell. Hay traduccin espaola. 1897.-12, . 43, 73, 74, 88, 129, 131, 133, 169 Y 260.
Kautsky: Die Agrarfrage, 1899. Hay traduccin espaola; Neue Zeit, XV, 1, B., 234; XXI, 11, 241; Bemstein und das sozial tlemocrlltis}e Pragramm, 1899. -8, 17, 25, 30, 126. 135, 111,
235. 236, 211, ~51, 256 Y259.
Kcllcs Krauz: N eu e Zeit, XIX, Bd. 11, 6i)2;XV,I.-231, l!.
Kidd: So.;iale !:'uolulioll, 18!J5.~ 62 Y 1;3. KOlllurzynski: Da Werl in da isoliertefl Wi,.{sclwjl, 1,1)89.17(i. Kulischer: JalirIJell1'l" flir NatiollahikollOl1lie md Sllltistik. III,
Folgc, 25 Bd.-225.
La bri ola (A 11 lonio): Del JIIaterialisll!o slorico, lli!Jti. Hay traduccin espaflOla.-22.
LaclJl1lbc: De I' istoire coflsidin'" I'OIllIl!C s(enl'L'. 1H91.-G!J y 1i2.
Lassalle.-13[>.
Lcxis.-221 y 23'1.
Lippcrt: Kllitllrgcscllichtr, 1885.19. 51. 52, 5~, (ti, 123 Y 213. 1I1ac-Cullocli.-22ti y 117. lIlarschall: Principies of Economies, 1898. lIay traduccin es
pafiola.-175 y 217.
Marx.-l y 2ti2.
Massaryk: Die soziologisehclI/lnd plilosopliiselicll (jr /In tilag e !l des .I1llr.tismlls, 1~99.-15. Menger; Grundlri[.;e da Volkswirtselillflslehre, 1671.-:-174 y
217. Morgan: Die Urgesellschaft, 1899. -52, 55, 58, 59 Y 120.
Nietzsche: Z u 1" Gellealogie der Moral. Hay traduccin espaola.-68 y 132.
Owen.-l3cl y 137. Plcclianow. -9. Proudlion: Sislcme des cOlllradiclio/!s t!conomiq/les. 1816'. Iby tradLlccin cspaola.-28, 1~6, 117y211.
natzcl: Antliropogeograpllie,IB89 Volkerkunde, 18R6.-19, 23, SO,
52,87,106 109 Y 111.
Ricardo: Letters o/ ..... to Jolm Ramsay Mal.' -Culloeh, 1895.1-17, 148, 151, 170. 172, 173,
212. 221 Y 226.
Rickcrt: Die Grenzen der naturwissl'llsehajllichen BegriffsbUdung, 1902.-168. Riehl: Der plijfosophische Kritizismlls, 1887.-43.
Rodbcr111s: Zllr Beleuchtung der sozialen Frage, 1875; Zur Erkl'nntllis Ilnserer staakswirtsrfaftliclzen Zustiinde, 1842.118, 155 158, 161, 170, 173,
211,220 Y 225.
Saint-Simon.-9, 124 y 134.
5a)'.-211.
5chiUer: UIJer die lislhetisehe Er. ziellUllg des mensclzen.-55, 73 y 74. Schleiermacher: Reden ber die Rdigion.-8I. Schmidt: Sozialistische Monatshefte, 1901.-675, 236,237 Y255
Schopenhauer: Die Welt als WilIe und Vorstellung, 1891. Hay traducCin espaola.-39 42, 44 Y 45.
Sigwart: Log/k. 1889.-81 Simme1: Einleitung in die Moral wissenschajt, 1892.-166. Smith (Adam).-27, 124,156, 170 Y 190.
Sombart: Die deutsche Volkswirt~ schaft in 19 Jahrhimdert, 1903; Archiv j l' soziale Oesetzgebllng, (VIL 577).-99. lOO, 164, 253 Y 254.
Spencer: The PrIncipies oj Sociology, 1879; TIJe Principies 01 Ethics; The Pr/nciples of Phychology; The originand Function ofmusic, 1901. Hay traducciones espaflolas.-50, 61, 63, 64, 66 68, 73, 77. 120, 123, 124 Y 131.
Stammler: Wirtschajt und Reclzt, 1896. -88 90. Stolzmann: vil' soziale Kategorie in del' Volkswirlschajtslelrre, 1896.~176.
Taine: Philosophie des Kunts; L~s ofigines de la France contemporaine, 1885.-45 y 101. Toms de Aquino.-145. Tonnics: Gemeinschaft und Ge_ selschaft.1887.-114. Ward: Dynamic Sociology, 1883.113.
Webb (Sidney y Beatriz): Die Geschichte des britischen Trade-Unionismus, 1895.~I36.
Wenckstern: Marx, 1896.-181. Wi.cser (F. v.): Uber den Ursprungdes wirtschaftliehen Wertes, 1884 l1er natrlic!le Wert. 1889.-91, 158, 165, 170, 212,213 Y217.
Windelband: Oeschichte der Philosophie, 1900; Preludien, 1903. -'-42, 43, 130 Y 168.
Woltmann: Der historische materia!is(nus, 1900.-49.
Wundt: Logik. 1895; Ethik, 1903. -42,46,67,76,77,81,83,101. 102 Y 168.
ZuckerlandJ.-175.
NDICE PgInas,
Prlogodel traductor............'...,......'..... I Prlogo ,....... , " ,. 1
SECCiN PRIMERA
CONCEPCiN MATERIALlSTA DE LA HISTORIA
Capftulo primero.-Las ideas fundamentales de la concepcin materialista de la historia ,;..... .. . 5 l.-Concepto de la fuerza productiva. . . . .... ....... 6 n.-Factores reales de la economla ....... " .. ' 12 III.-Ladoctrinade laluchadeclases.... ........... 24 Cap. l/.-EI punto de partida psicolgico de la concepln materialistade [ahistoria......" : ....." ........ .. 37 Cap. JI/.-Las necesIdades cmo fuerzas conductoras de la evolucin socIal. .'.;.,.........:..'....... 47 l.-Necesidades psicolgicas de propia conservacin y. gocessensibles , '" '................. 48 II.-Ellnstlnto sexual , ' .. .. . 55 nr.-Instintos de simpatla '. . 60 IV.-Instintosego-altruistas... ... 66 V.-Instintos desinteresados......... '" . ' ' 11 Cap. JV.-Econm[a yvidasotlJlI. ... ,: .... ,. ... 85 l.-Concepto de la economla................. ...... 87 n.-La economla como fundamenta de todas las demlis actlvidades...:.'.....,.... . 92 I1I.-La economla como ocupacin pr[nclpa[ de la mayorla delapoblacin...'................. 99 IV.-EI momento real de la economla.... ...... .... .. 104
V. -Conciencia y srsocial.........,..... 112
Pginas.
Cap. V.-Las clases sociales y la lucha de clases .... '" . . .. 117 l.-Los :notivos de la lucha social .............. -... . llR H.-El punto de vista de clase en los diferentes dominios de la actividad espiritual.. . .. ............... 127 IIl.-La lucha de clases y los movimientos sociales de nuestro tiempo.............................. 133
SECCIN SEGUNDA
VALOR Y PLUSVALlA
Cap. VI.-Valor y costos............................ , . . 1-13 l.-La doctrina marxista del valor , .. IH., II.-La doctrina de los costos absolutos y relativos...... 155 IIl.-Ladoctrinadelvalor............................ 167 Cap. VIl.-Plus-vala................................... 1111 l.-Lateoramarxistadelprovecho............... 182 H.~La cuota general del provecho y la composicin del capital social en los distintos ramos de la produccin '" .. .. 18S III.-Las oscilaciones de la cuota general del provecho. . . 190 IV.-Plus-vala y provecho.... . .. 20-! Cap. VIJI.-El plus-trabajo y el beneficio del capitalista.. . . 207 I.--EI plustrabajo .............................. 207 n.-fundamento social del beneficio del capitalista.... . . 210 III.-Causas determInantes de la elevacin del beneficio del capitalista................................... 216
SECCIN TERCERA
1.1\. DESCOMPOSICiN DEL ORPEN ECONMICO CAPITALISTA
Cap. IX.-La descomposicin del orden econmico capitalista. 229 1.-Teoria de la falta de mercado para la industria capi tallsta........... ..'..................... 230 H.-Conclusiones..'............ 257 tndlcedeobras yaLllores................. 263
(l) Lippcrl, La historia de la cultura, 1885, lomo 1, pginas 17,'} y 176. (2) (3) RalLel, Etnologla, 1886, tomo n, pg. 38. , Spencer, Los principios de la Sociologa, 1879, parle -L" pa
(2) C. Graos, Losjllegos de los hombres, pg. 7. (3) Vase C. Bcher, Trabajo y lilmo, ,cap; VII y otros. (-1) LlS investigaciones de Spencer para demostrar la gran utilidad
0(1) Promj/on. Sistema de (as colltradicciOlles econmicas. 188G, olomo r. p~g. 90. (1) Marx, Miseria de la Filoso/ta, pg.18. '. , o'