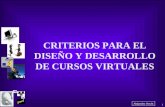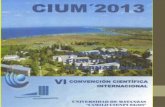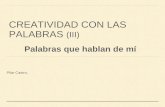Alejandro Hecht 1 CRITERIOS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS VIRTUALES.
GT25 Ponencia (Hecht)
-
Upload
pato-lizarraga -
Category
Documents
-
view
21 -
download
0
Transcript of GT25 Ponencia (Hecht)
-
VIII Reunin de Antropologa del Mercosur 29 de septiembre 2 de octubre de 2009, Buenos Aires, Argentina GT 25 Etnografa/Etnografas: Objetos, Mtodos y Textos
Niez y etnografa. Debates contemporneos
Hecht, Ana Carolina (UBA CONICET)
Szulc, Andrea (UBA CONICET)
Vern, Lorena (UBA)
Varela, Melina (UBA)
Tangredi, Ignacio (UBA)
Leavy, Pia (UBA)
Hernndez, Celeste (UNLP - IDAES-UNSAM CONICET)
Finchelstein, Ins (UBA)
Enriz, Noelia (UBA CONICET)
I. Introduccin
Actualmente, son de amplio reconocimiento y aceptacin las investigaciones sobre y con
nios y nias en el campo de la antropologa. Histricamente, la dcada de los 80 y 90 se
ubica como el momento en el cual emerge un nuevo paradigma de investigacin acerca de la
niez (Christensen y Prout 2002 y James 2007) que se basa en la concepcin de los nios
como agentes sociales que tienen mucho para decir sobre el mundo. Esta aparicin y
reconocimiento de la agencia de estos nuevos sujetos sociales habilita ciertas
investigaciones que recuperan la mirada de los mismos, y a la vez abre la discusin acerca de
la complejidad de tal incorporacin y las forma mas adecuadas para hacerlo. En otras
palabras, este renovado entramado de relaciones entre la niez y la etnografa nos ubica frente
a un debate que merece ser profundizado.
1
-
En esta ponencia, se presentan los avances de un proyecto de investigacin colectivo titulado
La investigacin etnogrfica sobre y con nios y nias: Revisin y exploracin (Programa
de Reconocimiento Institucional de Equipos de Investigacin, F. F. y L., UBA). En particular,
nos proponemos presentar algunos de los debates vigentes en este campo como los
relacionados con la metodologa empleada en las investigaciones etnogrficas con nios y
nias, su relacin con las concepciones tericas sobre la niez, los correlatos ticos de las
mismas, la problemtica del consentimiento en estas investigaciones, los roles en la prctica
investigativa y la relacin entre el/la etngrafo/a y los/as nios/as, entre otros aspectos.
Partimos de reflexiones e inquietudes surgidas de nuestra propia prctica de investigacin de
grado, posgrado y posdoctorado en proyectos individuales (sobre y con nios indgenas,
migrantes, de sectores medios, excluidos y con trayectoria de vida en la calle), que tienen en
lo metodolgico su punto de encuentro, con el fin de dar impulso al debate sobre nuestras
propias conceptualizaciones, decisiones metodolgicas y puntos de partida; y para aportar a la
definicin e implementacin del abordaje etnogrfico en el campo de la niez.
II. Algunos antecedentes
La antropologa ha adolecido de varios inconvenientes principalmente de ndole
metodolgica cuando se ha propuesto tener como foco de investigacin a los nios y nias,
debido a las implcitas conceptualizaciones sobre la niez puestas en juego. Con anterioridad
a la dcada de 1990, la niez fue abordada colateralmente a travs de investigaciones sobre
socializacin, vida familiar y domstica; es decir, en esos textos los nios aparecan del
mismo modo en que hace su aparicin el ganado en el clsico de Evans-Pritchard, Los Nuer:
como condicin esencial de la vida cotidiana pero mudos e incapaces de ensearnos algo
significativo acerca de la sociedad y la cultura (Scheperd Hughes y Sargent 1998:14).
Como sostiene Hardman (1973) cuando hubo un inters por los nios fue en el marco de la
supuesta relacin entre mente/pensamiento infantil y primitivo. En este sentido, el
comportamiento infantil fue abordado por los pensadores del evolucionismo unilineal
(Spencer 1882, Tylor 1870); pero, tal como seala Szulc (2004), slo para definir los estadios
de evolucin por los cuales se supona que transitaban todas las culturas, como si los llamados
pueblos primitivos fuesen representantes contemporneos de la infancia de la humanidad.
2
-
Recin la escuela de cultura y personalidad analiz cuestiones que involucran a los nios,
como las prcticas de crianza destacndose en particular los trabajos de Mead (1961 [1930])-
aunque el foco no estuvo en los nios por derecho propio, sino que se los miraba cmo
receptculos de las enseanzas de los adultos.
Durante la segunda mitad del siglo XX, a partir del ocaso del particularismo norteamericano,
la presencia infantil en la produccin acadmica se redujo a un papel secundario (Szulc 2004).
El silenciamiento de los nios dentro de las investigaciones antropolgicas ha sido
particularmente evidente en la lnea de investigacin conocida como etologa de la conducta
infantil, desarrollada en EEUU a partir de 1970 (Blurton Jones 1975 y 1981, Blurton Jones et
al 1994) y que cuenta con aplicaciones en nuestro pas (Mendoza 1994). Desde este enfoque,
el comportamiento se estudia mediante el uso exclusivo de tcnicas de observacin directa;
negando el papel de las interpretaciones que los actores tienen acerca de sus comportamientos
y acciones (Cf. Szulc 2004). Ciertas excepciones a este silenciamiento tampoco resultan
apropiadas segn nuestra mirada, pues se fundan en una supuesta trasparencia o ingenuidad
infantil, a partir de la cual se pretende acceder a sus perspectivas mediante procedimientos
formales, como el ensayo temtico aplicado por Goodman 1957 (Szulc 2007).
Con respecto a los estudios etnogrficos sobre la niez en nuestro pas, Enriz, Garca Palacios
y Hecht (2007) han relevado etnografas sobre poblacin indgena (toba y mby guaran), y
han sealado cmo las actividades de los nios son relegadas o subordinadas a otras. En dicha
revisin bibliogrfica se encuadran a los autores en dos grupos: los que han tratado a la niez
solamente como una etapa omisible que se encuentra entre el nacimiento y la adultez, y los
que al analizar la crianza o los llamados procesos de socializacin han considerado a los nios
como adultos en proceso, o como en transicin hacia la competencia cultural completa del
adulto. En sntesis, se percibe una idea de carencia en el abordaje de la niez, en contraste
con las particularidades que se le asignan a la edad adulta (creencias, condiciones materiales,
actividades econmicas, vestimentas, produccin artesanal) (Cf. Enriz et al. 2007).
Recin a partir de la dcada de 1990, los nios reaparecen en el campo de la antropologa, al
igual que en otras disciplinas y en la sociedad (Carli 2002). Segn James (2007), actualmente
la retrica de dar voz a los nios se ha transformado en un lugar comn, dentro y fuera del
mbito acadmico. Los nios en esta reconceptualizacin constituyen sujetos sociales que -
aunque condicionados como todos por las relaciones asimtricas en que viven- despliegan
3
-
estrategias e interpretaciones diversas en y sobre el entorno social. Por ello, resta mucho por
hacer en cuanto a la operacionalizacin de esta visibilizacin que supone incorporarlos como
interlocutores vlidos en las investigaciones. La reciente produccin antropolgica
latinoamericana da cuenta de ello recurriendo a un abordaje etnogrfico. No obstante, dentro y
fuera de la academia, afrontamos a diario objeciones a dicho estudio. A continuacin
desarrollamos nuestro anlisis a modo de entablar un dilogo en torno a esas objeciones.
III. Reflexiones sobre el quehacer antropolgico y la niez
III.a. Por qu y para qu investigar antropolgicamente la niez? Hasta hace poco la niez era solo un rasgo del discurso paterno (o tal vez materno), moneda
corriente de los educadores y propiedad terica exclusiva de la psicologa evolutiva (James y
Prout, 1998 en Szulc, 2004). Como plantea Colngelo esos abordajes entienden a la niez
como un individuo en potencial definindolo desde la carencia y como receptor pasivo de
cuidado y formacin no se caracteriza a partir de su estado presente, sino de procesos
fisiopsicolgicos de crecimiento y desarrollo, que como sucesin ordenada de etapas, deben
ser atravesados a un ritmo determinado (Colngelo 2006:11). Por ello, consideramos que
investigar a la niez desde una perspectiva etnogrfica implica discutir y cuestionar aquellas
posturas que develan un resabio evolucionista y una fuerte vinculacin biologicista.
Un abordaje antropolgico requiere de una lectura crtica de tal perspectiva, en tanto concibe
la nocin de desarrollo y las clasificaciones por edad como parmetros universales y naturales
en la vida de los nios reales. Al asumir la edad como constante, este abordaje niega tanto la
agencia de los nios como el carcter socialmente construido de la niez (James, Jenks y
Prout 1998: 173). Una clara muestra de ello es la vigencia del modelo del nio en desarrollo,
modelo mayormente desechado en antropologa, pero que en muchos casos opera
implcitamente al incorporarse acrticamente pautas metodolgicas basadas en la edad como
si fuera una parte natural e irrevocable de la niez (James, Jenks y Prout 1998:174). Tal
como dichos autores analizan, muchas decisiones de carcter operativo como el acceder a un
grupo de nios en un mbito propicio para la investigacin como la escuela ha implicado una
naturalizacin de la edad de los sujetos condicionando el trabajo de campo y sus resultados.
Asimismo, llaman la atencin sobre el hecho de que los nios sean mayormente estudiados en
contextos escolares. La facilidad de acceso no es la nica razn, ni la nica consecuencia,
4
-
pues en general no se reflexiona sobre cmo tal emplazamiento de la investigacin en una
institucin organizada en grupos jerarquizados por edad- puede introducir implcitamente el
cuestionado modelo del nio en desarrollo. As, muchas veces no se explicita porqu se ha
seleccionado determinada franja etrea, simplemente se opta por un grupo de edad porque el
investigador considera implcitamente que es lo bastante mayor como para participar de su
proyecto (James, Jenks y Prout 1998), y as derivar en la eleccin de tcnicas basadas en la
interpretacin y produccin de textos (Cf. Milstein, 2006). Es decir, coincidimos con
Chistensen y Prout (2002) al rechazar las premisas acrticas sobre las competencias y
capacidad de comprensin de los nios basadas en criterios etreos/evolutivos. Empero, esto
no significa que obviemos los recortes, sino sealamos que lo interesante es hacerlo
temticamente pertinente, y analizarlo reflexivamente para problematizar la edad. Tal como
sealan Christensen y James (2000) los efectos de la incorporacin de la edad y el desarrollo
en el diseo metodolgico como un rasgo natural de la investigacin con nios, deja de lado
que una edad particular en una sociedad particular muestra una experiencia social particular,
ms que una experiencia de desarrollo (2000: 161).
Para ello, y en contraste con las naturalizaciones antes desarrolladas, asumimos el desafo de
explorar y justificar en detalle la participacin de los nios y la decisin de incluir o excluir a
determinados nios del proceso de investigacin. As, consideramos que el enfoque
etnogrfico resulta frtil pues posibilita atender al modo en que cada sociedad construye esta
etapa del ciclo vital, para problematizar la niez y restituirle su carcter histrico,
contingente, heterogneo, y reintroduciendo el sentido que tiene para los sujetos y su entorno
(Guber 2001 y Szulc 2004). A su vez, el enfoque etnogrfico promueve el relevamiento de
las prcticas y representaciones que en cada contexto constituyen la niez, lo cual incluye no
slo el accionar institucional y de los adultos, sino tambin los modos en que los nios y nias
experimentan las realidades en que viven (Szulc 2008).
III.b. Cmo investigar con los nios y las nias? Los nios son activos partcipes del mundo en que viven, interpretan y producen significados
sobre l a partir de otros sentidos producidos (Caputo 1995 y Cohn 2002). Por ello, romper
con la cosificacin de los nios, como pasivos e incompetentes, implica incorporarlos como
interlocutores vlidos en las investigaciones (Szulc, 2004 y Hecht 2009). Ahora bien, este
posicionamiento trae consecuencias metodolgicas en los estudios antropolgicos que
5
-
adoptan tcnicas de investigacin que posibiliten acceder a las interpretaciones construidas
por los nios. As, aunque planteamos el reconocimiento de la agencia infantil creemos que
eso no debe conducirnos a tratar sus prcticas y representaciones en forma aislada, ni procurar
hallar su mundo, entendido como autnomo. Este hecho ya fue sealado por James, Jenks y
Prout (1998) al criticar las consecuencias metodolgicas de exotizar a los nios y
suponerlos miembros de un mundo propio, separado e independiente del de los adultos.
Parafraseando a Cohn (2005a) podemos decir que hacer antropologa con nios es en primera
instancia hacer antropologa. Por tal razn, para el diseo y puesta en marcha de la
investigacin se deben tener los mismos recaudos y consideraciones que al trabajar con
personas pertenecientes a otros grupos etreos, sean jvenes, adultos o ancianos. Es decir, en
todos los casos nuestras elecciones conllevan decisiones de orden metodolgico.
En el contexto de la produccin cientfica latinoamericana, numerosos autores han adoptado
un enfoque etnogrfico para trabajar con nias y nios sealando las ventajas de este modo de
abordaje para conocer la perspectiva de los sujetos con quienes se construye conocimiento
(Cf. Cohn 2002, 2005b; Donoso 2005; Enriz 2006; Garca Palacios 2006; Hecht 2007a y
2009; Nunes 1999 y 2001; Prez lvarez 2005; Pires 2007; Prates 2008; Remorini 2004,
Szulc 2001, 2004, 2005; Trpin, 2004, Vogel 2006). Gracias al trabajo de campo, la
antropologa se propone acercar a discursos y prcticas de los sujetos. Es decir, acceder a
cuestiones que logran ser verbalizadas y otras que no. A modos de verbalizacin y
experiencias concretas donde de diversas formas circula informacin referida a los aspectos
que queremos abordar. En algunas ocasiones en la distancia entre las prcticas y los decires se
asientan las reflexiones del investigador (Malinowsky 1984 y Turner 1990). Pensar la tensin
entre las prcticas y las alocuciones no supone de por s una descalificacin del sujeto, sino la
necesidad de proveer mas fuentes de informacin para pensar un fenmeno. La tendencia a
descalificar al sujeto de la investigacin excede a los nios, y se constituye en una postura
poltica y epistemolgica del investigador, mas all de que se trate de indgena o no-indgena,
mujer u hombre, nio o adulto, siempre podran encontrarse argumentos.
Frente al debate sobre la pertinencia de utilizar los mtodos etnogrficos habituales o la
necesidad de formular nuevas herramientas metodolgicas especficas, sostenemos que la
decisin surgir de los objetivos de cada investigacin particular y de las situaciones
concretas surgidas durante el trabajo de campo. Adems, mientras la pregunta sea cmo
6
-
recuperar las voces de los nios, nos encontramos condicionados por aos de relaciones
asimtricas que atraviesan tanto a nios, adultos e instituciones y donde los investigadores no
somos ajenos.
No todos los contextos presentan las mismas facilidades para trabajar con nios, podemos
encontrarnos ante situaciones donde las miradas adultocntricas dificulten la comprensin y
sea necesario recurrir a tcnicas especficas. No obstante, en la mayora de las oportunidades
el empleo de la observacin participante y las entrevistas han demostrado ser enriquecedoras,
aunque en ciertos casos se han propuesto adaptaciones de estos mtodos tradicionales. Las
entrevistas pueden adquirir una nueva dinmica, tratndose en ocasiones de charlas
informales en que se utilizan frases escuetas, o respuestas a pedidos de informacin especfica
(Ballestin 2009). Como sugiere Szulc: no sobredimensionar la otredad de los nios
desechando por ello los recursos etnogrficos ya disponibles, que resultan generalmente
vlidos y fructferos (Szulc e/p: 4) posibilita utilizar una tcnica ampliamente empleada en
los trabajos etnogrficos aunque muchas veces rechazada cuando se trata de emplearla en el
trabajo con nios, a quienes subestiman y de cuya palabra desconfan.
Adems de las citadas tcnicas, se han implementado en los trabajos etnogrficos con nios
otros recursos tanto como un fin en si mismo como un medio para luego trabajarlo en la
entrevista. El uso de dibujos y grficos, la realizacin de juegos y actividades como los
talleres, el pedido a los nios de textos escritos especficos y el trabajo con medios
audiovisuales son algunos de ellos (Toren 1993; Trpin, 2004; Cohn 2005a y b; Donoso 2005;
Szulc 2006; Vogel 2006; Hecht 2007a y b; Pires 2007; Garca Palacios y Hecht, 2008).
Aunque importa destacar que se trata de recursos que no son exclusivos del abordaje
etnogrfico con nios ni excluyentes de las tcnicas habituales.
En algunos contextos, el trabajo con nios y nias genera la necesidad de atender a las
prcticas no discursivas, a lo corporal, lo gestual, a veces a travs de tcnicas diferentes, como
las dramatizaciones o juegos de roles. En el trabajo de uno de los integrantes del equipo con
nios y nias con experiencias de vida en calle (Tangredi m.i.) ha realizado algunos
ejercicios de dramatizaciones (ldicas) de situaciones relatadas como normales o comunes
por los adultos. Dichas actividades requieren de un espacio preparado especialmente (ropa
para disfraces, accesorios, juguetes) y contextualizado para que no ocurran intervenciones.
Las relaciones entre los nios y el adulto investigador deben contar con un alto grado de
7
-
confianza, por la intimidad de dicha interaccin y por la importancia de retomar las
representaciones de los nios a la luz de las miradas adultas. En dichas dramatizaciones estas
situaciones aceptadas como naturales ante y por los adultos, son corporalizadas
traumticamente y con un alto grado de violencia. Por ello, esto permite pensar a los nios
como sujetos que aportan otra mirada a la construida por sus padres y adultos (Donoso, 2005).
Por otra parte, Nunes y Carvalho (2007) enfatizan que los estudios de la niez deben aportar a
los debates ms amplios de la disciplina y dialogar con otros campos de indagacin para dejar
de ser un tema menor. La marginalidad de los estudios sobre la niez se vincula, segn las
citadas autoras, con el hecho de no asumir las implicancias de reconocer a los nios y nias
como sujetos sociales activos, por ello enfatizan que a pesar de dar lugar a las voces de los
nios, pocos trabajos han atendido a los efectos o incidencia de las prcticas infantiles en las
sociedades en las que los nios viven. No por casualidad la agencia de los nios ha sido
sealada recurrentemente por investigadores/as no indgenas que trabajan etnogrficamente en
contextos indgenas. Tal vez la propia incompetencia en ese entorno es la que permite notar,
por contraste, la competencia de los nios y nias (Cf. Szulc e/p). Szulc ha sealado que el
abordaje etnogrfico es clave, pues pone en tensin las propias categoras de sentido comn a
travs de la interaccin cotidiana (Szulc, e/p).
III.c. Cules son las dificultades de trabajar con nios? El trabajo de campo no constituye una etapa de observacin directa, desprovista de teora,
con el fin de producir una copia no mediada de la realidad -concepcin que responde a
criterios positivistas de cientificidad, prescribiendo la recoleccin de datos o informacin de
primera mano (Szulc 2008), sino ms bien un abordaje particular vinculado con el carcter
intersubjetivo y relacional del conocimiento antropolgico (Bourdieu y Wacquant, 1995). As,
el investigador no es neutral, su presencia no es mera interferencia sino requisito para la
produccin etnogrfica, en tanto no es espordica, implica un vnculo con aquellos que
forman parte del espacio a observar. Por ello, el trabajo etnogrfico supone ingresar al juego
de la dinmica social que se estudia. En muchos casos, tal dinmica implica un alto grado de
proteccin, incluso aislamiento, de los nios y nias que puede complejizar el acceso al
campo. Siguiendo a Szulc, se trata de un desafo estratgico, pues generalmente requiere de
sucesivas negociaciones con los distintos adultos e instituciones a cargo del cuidado de los
nios: el resultado de dichas negociaciones suele depender de cuestiones no controladas por
8
-
el investigador, tales como su condicin de gnero, edad, situacin socioeconmica,
pertenencia tnica y aspectos personales, pues existen estereotipos sociales en cuanto al
ndice de peligrosidad (Tiscornia 1995) de diversas categoras de sujetos, que son
ponderadas por los actores sociales al permitir o negar la aproximacin de alguien extrao a
determinados nios a su cargo (Szulc 2008:5). El estar all siempre involucrar un juego
subjetivo de impresiones mutuas y esto posee una profunda significacin metodolgica
(Berreman 1962). Las impresiones juegan un rol significativo en lo que se refiere al acceso,
calidad y cantidad de informacin que podr recolectar. Al igual que en toda investigacin
antropolgica, en aquellas que se realizan con nios las pertenencias identitarias son
interpretadas por los sujetos, nios y adultos, condicionando (posibilitando y limitando) de
modos no previsibles los vnculos a partir de los cuales producimos conocimiento etnogrfico.
Adems, considerando el modo subordinado en que los nios experimentan sus relaciones con
adultos, en sus interacciones con ellos el investigador debe evitar la posicin de autoridad
implcita en la condicin adulta, sin que esto signifique mimetizarse (Cf. Laerk, 1998).
Coincidimos con lo apuntado por Szulc en cuanto a que la dificultad en el acceso al campo
con nios resulta en s un dato relevante, pues nos informa acerca de cmo est
estructurado dicho campo, reactualizando en la instancia de investigacin emprica el carcter
subordinado de los nios respecto de los adultos y su definicin como seres a proteger
(2008: 5). No obstante, tal nocin de niez no es universalmente vlida. En contextos en los
cuales los nios y nias se manejan cotidianamente con mayor autonoma, el acceso puede
resultar ms sencillo. All, la precavida solicitud de autorizacin del/a investigador/a puede
extraar y no interesar a los adultos responsables de los nios, revelndose como mera
convencin, como fue el caso de Hecht (2009) con nios de un barrio toba en las afueras de la
ciudad de Buenos Aires. En dicha investigacin se instrumentalizaron talleres, pero frente a la
ausencia de algunos nios se interrog a sus padres por las razones y stos sorprendidos
respondan: los chicos optan por ir o no, nosotros no podemos obligarlos. A partir de este
tipo de frases se comenz a divisar cierta agencia que caracteriza a las nociones tobas sobre la
niez, as como tambin se pudo intuir otra de las razones por las cuales la accesibilidad al
trabajo de campo con los nios no haba requerido ni de la mediacin ni del consentimiento
de los mayores (Cf. Hecht, 2009). En sntesis, nos interesa sealar que esta particularidad de
la necesidad o no del consentimiento previo tambin constituye informacin reveladora sobre
cmo es construida la niez en ese contexto. Empero, esto no significa que estas cuestiones
9
-
estn exentas de la tica de la disciplina y de las convenciones y regulaciones sociales de
referencia para nosotros.
III.d. Con los nios no se juega. Realizar etnografas con nios y nias despierta ciertas consideraciones ticas en particular,
sobre las que nos interesa reflexionar en este apartado. Teniendo en cuenta la perspectiva
hasta aqu presentada para la aproximacin etnogrfica a la niez y a los nios, nos parece
interesante la nocin de simetra tica propuesta por Christensen y Prout (2002:482),
quienes promueven que el/la investigador/a tome como punto de partida que la relacin tica
con sus informantes debe ser la misma, sean stos adultos o nios. En ese sentido, es preciso
garantizar la confidencialidad de las personas involucradas, independientemente de su edad.
En el caso de los nios nos parece ms evidente an el hecho de que tal resguardo debe
ejercerse durante todo el proceso de investigacin, no slo a la hora de difundir los resultados,
dado la posicin subordinada en que usualmente se encuentran respecto de los adultos.
Siguiendo a Szulc, el respeto por los sujetos debe ser constitutivo de la prctica de
investigacin, teniendo en cuenta, por ejemplo, que transmitir a otros -oral e informalmente-
determinada informacin brindada por una persona puede causarle tanto o ms perjuicio que
su difusin masiva (2007: 59). Asimismo, como sostiene Donoso (2005: 2), la metodologa
ticamente apropiada debe asegurar que no implica ningn dao para los nios/as y sus
familias. La relevancia de las consideraciones ticas en su investigacin se vincula con el
trabajo con nios que viven con VIH y que no se encuentran informados de dicha situacin,
por lo cual la investigadora debe mantener recaudos en su relacin con lo nios.
Por su parte, hemos notado que la cuestin del consentimiento despierta preocupacin
cuando los interlocutores de la investigacin son nios. En ocasiones, ello obedece a la
implcita o explcita exclusin de los nios y nias del status de sujeto o individuo pleno,
capaz de consentir. Tambin se considera problemtico lograr autorizacin para nuestras
investigaciones por estar de por medio instituciones encargadas de determinados nios, cuya
lgica puede dificultar el acceso y requerir, como anticipamos, sucesivas negociaciones.
Teniendo en cuenta la relacin asimtrica que suele caracterizar el vnculo nios-adultos,
surgen interrogantes sobre a quin debe solicitarse autorizacin; a los padres, a la institucin
donde se desarrolla el trabajo etnogrfico o a los nios? Probablemente, a todos ellos.
10
-
Por ltimo, creemos necesario sealar aqu los riesgos de una banalizacin del
consentimiento. En efecto, obtener un papel firmado que certifique consentimiento de los
nios y/o de sus padres puede no implicar ms que un mero requisito tcnico, si bien en
muchos casos necesario. Puede suceder que obtengamos permiso o consentimiento por parte
de los padres, pero no de los nios, o bien a la inversa. Por otra parte, para ciertos sectores
sociales un consentimiento por escrito puede tener el valor de un documento inalterable,
mientras para otros es la oralidad el medio de autorizacin y validacin por antonomasia,
pudiendo la solicitud del escrito suscitar recelo, debido a las histricas experiencias de
expropiacin que la memoria colectiva registra como resultado de que a determinada persona
le hicieron firmar un papel. Es importante pues, como parte de las consideraciones ticas a
tener en cuenta, atender al contexto (social, institucional) en donde se llevar a cabo el trabajo
de campo, para encontrar cul es el modo ms pertinente de solicitar inicialmente
autorizacin. Asimismo, en muchos casos ese permiso inicial dista de ser consentimiento.
En base a nuestras propias experiencias etnogrficas, sostenemos que el efectivo
consentimiento se construye junto con los diversos actores sociales involucrados durante el
proceso etnogrfico, a partir de la interaccin y del establecimiento de un vnculo, y requiere
permanentemente renovacin. A su vez, la aceptacin por parte de los nios, al igual que
sucedera con adultos, sucede con ellos, y puede implicar o no la construccin de un vnculo
del/a investigador/a con sus padres.
IV. A modo de cierre
Teniendo en cuenta los mencionados antecedentes y nuestro anlisis de la produccin reciente
argumentamos que el modo de conceptualizar a la niez y a los nios condiciona la eleccin
de estrategias metodolgicas y tcnicas de investigacin. Por ello, es que consideramos muy
importante explicitar las razones que justifican la eleccin de la tcnica particular por la que
optamos para nuestra investigacin. En ese sentido, con el avance en las lecturas y
discusiones hemos visto cmo la exploracin y reformulacin metodolgica se vincula
dialcticamente con las conceptualizaciones que se tienen, tanto de los nios como de la
niez. Sin intentar generalizar, advertimos y nos preocupa que las falencias metodolgicas a
la hora de dar cuenta del carcter situado de la niez y de la agencia de los nios, dificulten a
su vez la comprensin de este concepto en trminos relacionales y dinmicos. Por ende, una
de las metas de esta ponencia ha sido presentar el abanico existente de metodologas y
11
-
tcnicas de investigacin sistematizadas en la revisin bibliogrfica que realizamos en
conjunto. Entendemos que la antropologa de la niez, al ser un campo recientemente
desplegado habilit la posibilidad de una multiplicidad de exploraciones metodolgicas y
tcnicas. Este intenso ejercicio de exploracin de la prctica etnogrfica enriquece no slo las
investigaciones sobre y con nios, sino abre la posibilidad de repensar ciertas experiencias
metodolgicas para trabajar en otros campos, aportando con ello a la disciplina en general. En
ese sentido, la reflexin en torno a lo metodolgico no se propone meramente aumentar la
eficacia del relevamiento antropolgico en el campo de la niez, sino a travs de la praxis
arribar a nuevos modos de comprensin, y de esta manera alimentar la espiral dialctica entre
las nociones conceptuales y las metodologas y tcnicas utilizadas.
Bibliografa Citada BERREMAN, G. (1962) Detrs de muchas mscaras. En: Society for Applied
Anthropology, Monograph N 8, (traduccin de Victoria Casabona, para la Ctedra de
Metodologa, FFyL, UBA).
BLURTON JONES, N. (1975) Ethology, anthropology and childhood. En:R. Fox (Ed.)
Biosoccial anthropology. London: Malaby.
BLURTON JONES, N. (1981) Human Ethology. The study of people as if they could not
talk?. En: Ethology and Sociobiology 2 (2): 51-53.
BLURTON JONES, N, HAWKES, K. y P. DRAPER (1994) Foraging returns of !kung
adults and children: Why didnt !kung children forage?. En: Journal of
Anthropological Research 50 (3): 217-248.
BOURDIEU, P. y L. WACQUANT (1995) Respuestas: por una antropologa reflexiva.
Mxico DF: Grijalbo.
CAPUTO, V. (1995) Anthropologys silent others. A consideration of some conceptual and
methodological issues for the study of youth and childrens cultures. En: Amit Talai,
V & Wulff, H. (Eds.) Youth cultures. A cross cultural perspective. London: Routledge.
CARLI, S. (2002) Niez, Pedagoga y Poltica. Transformaciones de los discursos acerca de
la infancia en la historia de la educacin argentina. 1880-1955. Buenos Aires: Mio
y Dvila.
CHRISTENSEN, P. y A. JAMES (2000) Research with children. Perspectives and practices.
London: Falmer Press.
12
-
COHN, C. (2002) A criana, o aprendizado e a socializao na antropologa. En: Lopes de
Silva & Pereira, A. N (Org) Crianas indgenas. Ensaios antropolgicos. So Paulo:
FAPESP/Global Editora/Mari.
-------- (2005a) Antropologia da Criana. Rio de Janeiro: Jorge ZAHAR Editor.
-------- (2005b) O desenho das crianas e o antroplogo: reflexes a partir das crianas
mebengokr- xikrin. En: VI Reunin de Antropologa del Mercosur. Montevideo.
Uruguay.
COLANGELO, A. (2006) La crianza en disputa. Un anlisis del saber mdico sobre el
cuidado infantil. En: VIII Congreso Argentino de Antropologa Social, Universidad
Nacional de Salta.
DONOSO, C. (2005) Buscando las voces de los nios/as viviendo con VIH: aportes para una
antropologa de la infancia.En: I Congreso Latinoamericano de Antropologa.
Rosario, Argentina. 11 al 15 de Julio.
ENRIZ, N. 2006. De qu chicos hablamos?. En: VIII Congreso Argentino de Antropologa
Social. 19-22 de Septiembre de 2006. Salta.
ENRIZ, N., M. GARCA PALACIOS y A. C. HECHT (2007) El lugar de los nios qom y
mby en las etnografas. En: VII Reunio de Antropologia Mercosul. Puerto Alegre:
Universidad Federal de Ro Grande do Sul.
GARCA PALACIOS, M. (2006) La catequesis como experiencia formativa: las
construcciones de los nios acerca de las formas simblicas de la religin catlica.
Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropolgicas, Orientacin Sociocultural, Facultad
de Filosofa y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
GARCA PALACIOS, M. y A. C. HECHT (2008) Un espacio para las voces infantiles.
Reflexiones a partir de un taller de memorias con nios y nias indgenas que viven en
la ciudad. En: I Congresso em Estudos da Criana, Infncias Possveis Mundos
Reais. Minho: Universidad de Minho.
GUBER, R. (2001) La etnografa: mtodo, campo y reflexividad. Buenos Aires: Grupo
Editorial Norma.
HARDMAN, Ch. (1973) Can there be an Anthropology of Children? En: Journal of the
Anthropological Society of Oxford IV (2): 85-99.
HECHT, A.C. (2007a) Reflexiones sobre una experiencia de investigacin - accin con
nios Indgenas. Napaxaguenaxaqui na qom llalaqpi da iyii na laqtac. En: Boletn
de Lingstica 28 (19): 46-65.
13
-
-------- (2007b) De la investigacin sobre a la investigacin con. Reflexiones sobre el vnculo
entre la produccin de saberes y la intervencin social. En: Runa, Archivo para las
Ciencias del hombre 27: 87-99.
------- (2009) Todava no se hallaron hablar en idioma. Procesos de socializacin
lingstica de los nios en el barrio toba de Derqui (Buenos Aires). Tesis de
Doctorado con mencin en Antropologa Social (FFyL, UBA).
HIRSCHFELD, L. (2002) Why dont anthropologist like children?. En: American
Anthropologist 104 (2): 611-27.
JAMES, A. (2007) Giving voice to childrens voices: Practices and problems, pitfalls and
potentials. En: American Anthropologist 109 (2): 261-272.
JAMES, A., Ch. JENS y A. PROUT (1998) Theorizing Childhood. Cambridge: Polity Press.
JENKS, C. (1996) Childhood. London y New York: Routledge.
LAERK, A. (1998): By means of re-membering. En: Anthropology Today 14 (1): 3-7.
MALINOWSKI, B. (1984) Una teora cientfica de la cultura. Madrid: Sarpe Altamira.
MEAD, M. (1961 [1930]) Growing up in New Guinea. New York: Mentor Books.
MENDOZA, M. (1994) Tcnicas de observacin directa para estudiar interacciones
infantiles entre los toba. En: Runa, Archivo para las ciencias del hombre 21: 241-
262.
MILSTEIN, D. (2006) Y los nios, por qu no?: Algunas reflexiones sobre un trabajo de
campo con nios. En: Av 9: 49-59.
NUNES, A. (1999) A sociedades das crianas Auwe-Xavante. Lisboa: Instituto de Innovao
Educacional, Ministerio da Educao.
------- (2001) No tempo e no espao: Brincadeiras das crianas Auwe-Xavante. En Lopes
da Silva, Arazy; Angela Nunes y Ana Vera Lopes da Silva Macedo (orgs): Crianas
Indgenas. Ensayos Antropolgicos So Paulo: Global Editora,.
PEREZ ALVAREZ, A (2005) Maniobras De la Supervivencia en La Ciudad. Territorios de
Trabajo Informal Infantil y Juvenil en Espacios Pblicos del Centro de Medelln-
Colombia. En: 1 Congreso Latinoamericano de Antropologa. Rosario, Argentina.
PIRES, F. (2007) Ser adulta e pesquisar crianas: explorando possibilidades metodolgicas na
pesquisa antropolgica. En: Revista de Antropologia 50 (1): 225-270.
PRATES, M. P. (2008) Etnografia de uma aldeia: crianas e socialidade na teko Nhuundy.
En: IX Congreso Argentino de Antropologa Social, Universidad Nacional de
Misiones.
14
-
REMORINI, Carolina (2004) Eme nde Kypy-I Re! (Cuid por tu hermanita!). Un anlisis
del papel de las interacciones infantiles en el proceso de endoculturacin Mbya. En:
Actas del Congreso Argentino de Antropologa Social. Villa Giardino: Edicin en CD
de la Universidad Nacional de Crdoba.
SCHEPERD- HUGHES, N. y C. SARGENT (1998) Small Wars. The Cultural Politics of
Childhood. London: University of California Press.
SPENCER, H. (1882): Synthetic Philosophy, Vol VI. Ney York: Appleton & Co.
SZULC, A. (2001) Sobre la investigacin antropolgica con nios. En: Terceras jornadas
sobre etnografa y mtodos cualitativos, Instituto de Desarrollo Econmico y Social,
Buenos Aires.
-------- (2004) La antropologa frente a los nios: De la omisin a las culturas infantiles.
En: VII Congreso Argentino de Antropologa Social, Universidad Nacional de
Crdoba, Villa Giardino, Crdoba.
-------- (2008) La investigacin etnogrfica con nios y nias. Aportes e inquietudes. En: II
Congreso Asociacin Latinoamericana de Antropologa, Universidad Nacional de
Costa Rica, San Jos, Costa Rica.
-------- (e/p) Esas no son cosas de chicos. Disputas en torno a la niez mapuche en el
Neuqun, Argentina. En: Poveda, D; A. Franz y M. I. Jociles (coord.) Etnografas de
la infancia: discursos, prcticas y campos de accin. Madrid: Editorial La Catarata.
TOREN, Ch. (1993) Making History: The Significance of Childhood Cognition for a
Comparative Anthropology of the Mind. En: Man 28 (3): 461-478.
TRPIN, V. (2004) Aprender a ser chilenos. Identidad, trabajo y resistencia de migrantes en el
Alto Valle de Ro Negro. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.
TYLOR, E. B. (1870) Primitive Culture: Researches into de development of mythology,
philosophy, religion, language, art and custom. London: J. Murray.
TURNER, V. (1990) La selva de los smbolos. Madrid: Siglo XXI
VOGEL A. (2006) Etnografa com crianas e adolescentes: restrospecto de uma
experiencia. En: VIII Congreso de Antropologa Social. Salta.
15
-------- (2008) La investigacin etnogrfica con nios y nias. Aportes e inquietudes. En: II Congreso Asociacin Latinoamericana de Antropologa, Universidad Nacional de Costa Rica, San Jos, Costa Rica. -------- (e/p) Esas no son cosas de chicos. Disputas en torno a la niez mapuche en el Neuqun, Argentina. En: Poveda, D; A. Franz y M. I. Jociles (coord.) Etnografas de la infancia: discursos, prcticas y campos de accin. Madrid: Editorial La Catarata.TOREN, Ch. (1993) Making History: The Significance of Childhood Cognition for a Comparative Anthropology of the Mind. En: Man 28 (3): 461-478.