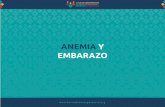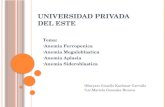Guías lat. para el manejo de la anemia
-
Upload
julio-rojas-gutierrez -
Category
Documents
-
view
12.611 -
download
1
description
Transcript of Guías lat. para el manejo de la anemia

Síndrome de Intestino Irritable:
guía básica
Aprobado y Recomendado por elAnemia Working Group Latin America (AWGLA)
y la Asociación Latinoamericana de Farmacología (ALF)
Aprobado y Recomendado por elAnemia Working Group Latin America (AWGLA)
y la Asociación Latinoamericana de Farmacología (ALF)
Edición 2009
Tercera Edición

Contenido
Prólogo 5Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica 7Aspectos generales Prólogo 9 Introducción 11 Epidemiología en Latinoamérica 12 Aspectos nutricionales 13 Etiología 20 Impacto de la anemia en la salud 23 Detección / Diagnóstico 27 Tratamiento 38 Profilaxis 51 Lecturas recomendadas 57
Guías Latinoamericanas para el tratamiento de laanemia ferropénica con hierro endovenoso 61
Introducción 63 Metabolismo del hierro 64
Diagnóstico de la anemia ferropénica 65 Tratamiento de la anemia ferropénica con hierro endovenoso 69 Toxicidad 84 Evaluación de la respuesta 85 Lecturas sugeridas 86
Guías Latinoamericanas de la Anemia en Obstetricia 87 Introducción 89
Aspectos epidemiológicos 91 Fisiología y diagnóstico 95 Impacto perinatal - neonatal 101 Tratamiento 103 Transfusión y embarazo 115 Referencias 119
Guías Latinoamericanas de la Anemia en Pediatría 121Generalidades 123Hierro y función cerebral 126Etapas de la deficiencia de hierro 130Deficiencia de hierro por grupos de edad 132Requerimientos de hierro 135Diagnóstico 140Tratamiento 146
1
2
3
4

Contenido
Prematuros 162Dosificación 164Profilaxis 165Bibliografía 171
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica en todos los estadíos 175 Diagnóstico y Tratamiento de la Anemia en Pacientes con Enfermedad Renal Crónica en todos sus Estadios. Consenso del Anemia Working Group Latin America (AWGLA) 178 Importancia e implicaciones de la anemia en la ERC 181 Diagnóstico de la anemia 185 Estudio de la anemia de origen renal 188 Nivel óptimo de hb recomendado en los pacientes con ERC 192 Frecuencia de seguimiento de los parámetros hemáticos 197 Diagnóstico de la ferropenia 199 Tratamiento de la ferropenia 202 Tratamiento de la anemia con agentes estimulantes de la eritropoyesis (ESAs) 213 Uso de agentes adyuvantes al tratamiento con ESAs 222 Transfusiones en pacientes con ERC 226 Recomendaciones para el manejo de la anemia en el paciente con trasplante renal 231
Consenso Colombiano de Síndrome de anemia 239Cardio-Renal (CRAS)
I. Introducción y Aspectos Epidemiológicos 242 II. Definición 245
III. Fisiopatología 246 IV. Diagnóstico y seguimiento 254
V. Tratamiento con hierro 257 VI. Tratamiento con agentes 261 estimulantes de la eritropoyesis (AEE) Apéndices 269 Lecturas recomendadas 273
Guías Latinoamericanas de Anemia en Cirugía 277 Anemia en el preoperatorio 279
Anemia en el intraoperatorio 301
5
6
7

Contenido
Anemia en urgencias 313 Lecturas complementarias 320
Guías sobre el diagnóstico y manejo de la deficiencia de hierro y la anemia en enfermedad inflamatoria instestinal 321 Introducción 323 Etiología 324 Diagnóstico 328 Tratamiento de la anemia 335 Referencia 340
8


Me complace poner a disposición de los colegas latinoamericanos la Tercera Edición de las Guías
Latinoamericanas de Anemia. Los avances en la fisiopatología y las implicaciones de la anemia fe-
rropriva o ferropénica en diversos contextos, nos ha llevado a ser más participativos y concientes de
nuestro papel en contribuir por un mejor manejo de la anemia en nuestros países. Por otra parte, en
la medida que contribuyamos con nuestros conocimientos y experiencia, podremos enriquecer el
acervo científico que nos permita mejorar la salud de nuestros pacientes.
En esta edición se han incorporado varios hallazgos importantes como el hierro carboximaltosa,
una nueva molécula que conlleva ventajas para el manejo del paciente en quien está indicado el
hierro parenteral y que demuestra que aunque todavía queda mucho camino, contamos con opcio-
nes terapéuticas que nos ayudarán en nuestro quehacer clínico y terapéutico.
Sin desconocer el aporte de muchos colegas que han colaborado con las guías, deseo destacar
el compromiso y el deseo de contribuir por parte de los partícipes de consensos en Enfermedad
Renal Crónica y en Anemia del Síndrome Cardiorrenal (CRAS). En ellos, se hizo un gran esfuerzo para
mostrar a través de la evidencia y la experiencia científica, los esquemas que son más apropiados
para nuestra población latinoamericana en estas patologías.
También, sea la oportunidad de agradecer al equipo de pediatras que contribuyó con la sección
correspondiente, en la cual ya se incluyen los prematuros y otros grupos que deben ser manejados
adecuadamente y no simplemente adaptando los hallazgos en otros grupos de población de los
cuales muchas veces no son adecuados para estos pequeños pacientes.
Por otro lado, ingresan también patologías como la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, en los
que la anemia se contemplaba simplemente como un hallazgo que incluso se consideraba irrele-
vante. No obstante diversos grupos de investigadores han comenzado a llamar la atención que la
anemia tiene un gran impacto y cada vez más observamos que los grupos de trabajo reconocen su
importancia. Por ello, todo esto nos motiva aún más a participar a través de diversos medios para
PRÓLOGO
5
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

contribuir a mejorar nuestros conocimientos y especialmente, valorar la experiencia local lati-
noamericana que a su vez también contribuye a nuestra unión profesional.
La sensibilización académica hacia la anemia ferropénica, nos motiva a investigar, escudriñar,
debatir y participar en las mejores formas para disminuir su perjuicio en nuestra sociedad. Se-
guiremos dando pasos hacia ese objetivo y con el apoyo de todos lo podemos lograr.
Rodolfo Cançado – BrasilPresidente electo del AWGLA 2010 - 2011Presidente del AWG BrasilHematólogo y Profesor Adjunto de Hematología y OncologíaHemocentro da Santa Casa de São Paulo
6
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

1Guíaslatinoamericananas de la anemia ferropénica
Aspectos generales

Hoover O. Canaval ErazoProfesorDepartamento de Ginecología y ObstetriciaFacultad de SaludUniversidad del Valle.Director de la Unidad Estratégica de Servicios de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.Presidente Anemia Working Group Latin America 2005-2006
Jorge Vargas BahamónMédico Farmacólogo, Universidad Nacional de ColombiaMiembro de la Asociación Colombiana y Latinoamericana de FarmacologíaEditor Asociado Revista del AWGLA

9
Es motivo de orgullo regional po-
der presentar las Guías Latinoameri-
canas de la Anemia por Deficiencia
de Hierro, su producción premia el
esfuerzo de muchos científicos inspi-
rados en educar y orientar a sus cole-
gas. De vital importancia en el grupo
de profesionales de la salud es el pro-
fundizar el conocimiento en el diag-
nóstico y tratamiento de este tipo
específico de anemia, patología que
repercute de manera importante en
el normal desarrollo del ser humano,
su calidad de vida y su capacidad para
defenderse frente a múltiples agresio-
nes en la salud.
Con frecuencia médicos, enferme-
ras y otros agentes de salud nos acos-
tumbramos a ver con relativa pasivi-
dad a los pacientes con algún grado
de anemia ferropénica y no siempre
dedicamos nuestro máximo esfuerzo
para combatirla. Esto deriva de sus
manifestaciones crónicas que permi-
ten a muchos pacientes desarrollar
una vida aparentemente normal. Por
fortuna, en los últimos veinte años
el conocimiento se ha venido forta-
leciendo y las opciones de terapia
se han ampliando de manera impor-
tante, teniendo ahora mejores herra-
mientas para el diagnóstico y manejo.
El advenimiento de múltiples for-
mas de hierro oral, así como la calidad
del soporte científico y la amplia ex-
periencia en seguridad obtenida con
los preparados de hierro parenteral
abren un panorama cada vez más ha-
lagador en el abordaje y manejo de
la anemia por deficiencia de hierro,
entidad con altísima prevalencia en
Latinoamérica.
El manejo integral de la anemia
superó las fronteras de la hematología
pura, la medicina interna y la pediatría.
Hace ya muchos años la nefrología in-
cursionó fuertemente en el manejo de
la misma, y posteriormente se ve con
orgullo como muchas otras ramas de
la medicina profundizan en el conoci-
miento y terapéutica de las diferentes
expresiones de la anemia. Ginecólogos
y obstetras, así como cirujanos y orto-
pedistas cada vez más se involucran
fuertemente en el campo científico de
la anemia en todas sus expresiones.
El médico familiar y el médico gene-
ral lideran ahora un nuevo camino
de manejo en anemia por deficiencia
de hierro. Los farmacólogos aportan
Prólogo

de manera excepcional una gama de
conocimientos valiosos que permiten
fortalecer los diversos planes terapéu-
ticos que el clínico debe ejecutar y
han robustecido entonces el manejo
intrahospitalario y ambulatorio de los
pacientes con anemia.
El desarrollo de estas Guías permi-
te optimizar el accionar profesional
de los agentes de salud en nuestros
países, en pro de orientar, agilizar y
normatizar el ejercicio profesional en
la anemia, permitiendo alcanzar el
mejor perfil de desarrollo propedéu-
tico en el manejo diario de nuestros
pacientes.
Las Guías serán un importante
elemento orientador, fruto de la me-
jor producción intelectual orientada
a asesorar y direccionar el adecuado
plan de manejo integral de la anemia
ferropénica. Los Anemia Working
Group de Latinoamérica participaron
con sus integrantes en estructurar
este magnífico elemento de consulta
y de orientación que estoy seguro se
convertirá en una excelente herra-
mienta para el diario vivir del profe-
sional en salud. El apoyo de farmacó-
logos enriqueció contundentemente
el esfuerzo académico de estas guías,
lo cual permitirá al lector y consultor
obtener información de altísima cali-
dad y de fácil ejecución en su práctica
diaria.
Dr. Hoover O. Canaval ErazoPresidente AWGLA 2005-2006Cali, Colombia
10
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

11
Los estudios sobre deficiencia de
hierro muestran hallazgos interesan-
tes y preocupantes: se pueden pre-
sentar alteraciones importantes en el
organismo antes que se manifieste la
anemia y aunque la anemia por de-
ficiencia de hierro tiene una mayor
prevalencia en los países en desarro-
llo, también es un problema de salud
grave en los países desarrollados.
Desafortunadamente, continúa
siendo la alteración nutricional de
mayor prevalencia en el mundo.
En general, la deficiencia de hie-
rro se presenta cuando no se absor-
be una cantidad suficiente de hierro
para satisfacer los requerimientos del
organismo, dada por una ingesta in-
adecuada de hierro, una dieta pobre
en hierro, un aumento en las necesi-
dades de hierro o a causa de una pér-
dida sanguínea crónica. La manifes-
tación clínica de la anemia es por lo
tanto, consecuencia de un disbalance
en la homeostasis del hierro.
Las Guías Latinoamericanas para
el Manejo de la Anemia Ferropénica
o Anemia por Deficiencia de Hierro,
hacen parte de los materiales de apo-
Introducción
yo del Anemia Working Group Lati-
namerica (AWGLA) realizados con el
objetivo de servir de orientación a los
profesionales de la salud en su diaria
contribución para mejorar la salud en
los países latinoamericanos.
Las recomendaciones sobre el
manejo de la anemia por deficiencia
de hierro, tanto por vía oral como pa-
renteral, se basan en el conocimien-
to alcanzado respecto a las diversas
preparaciones de hierro, con el fin de
ofrecer las mejores alternativas que se
ajusten a las condiciones más conve-
nientes en los diferentes países.
Finalmente, debido a las reper-
cusiones patológicas de la anemia
por deficiencia de hierro, en la que
algunos daños incluso pueden ser
irreversibles, la prevención debería
ser indudablemente el objetivo más
importante. Sin embargo, aunque es
más difícil su recomendación que su
ejecución, se puede recurrir a diversas
medidas sencillas aplicables desde
los niveles primarios en los servicios
de salud, que permitan disminuir al
máximo la anemia por deficiencia de
hierro en Latinoamérica.

12
La prevalencia de la anemia por de-
ficiencia de hierro es significativamente
mayor en los países en desarrollo que
en los industrializados (36% - o aproxi-
madamente 1400 millones de personas
– de una población estimada de 3800
millones en los países en desarrollo,
versus 8% - o un poco por debajo de
100 millones de personas – de una
población estimada de 1200 millones
en países desarrollados). África y el sur
de Asia tienen las tasas de prevalencia
regional global más altas. Excepto para
hombres adultos, la prevalencia esti-
mada de anemia en todos los grupos
es más del 40% en ambas regiones y
es tan alta como el 65% en mujeres
embarazadas en el sur de Asia. En Lati-
noamérica, la prevalencia de anemia es
más baja, variando en el rango de 13%
en hombres adultos a 30% en mujeres
embarazadas.
En los países del Caribe se notifi-
can prevalencias del orden del 60% en
mujeres embarazadas. Desafortuna-
damente, pocos países cuentan con
información detallada acerca de la pre-
valencia de la anemia. Así, Ecuador, por
ejemplo, notificó una prevalencia na-
cional de 70% en los niños de 6-12 me-
ses de edad, y del 45% en aquellos de
12-24 meses. Cuba informó que 64% de
los niños de 1-3 años sufren de anemia;
en Misiones, Argentina, la prevalencia
es del 55% en los niños de 9-24 meses,
y en México, del 50.7% en una muestra
de 152 niños cuya edad oscilaba entre
los 6 y los 36 meses.
En general, la población más afecta-
da corresponde a los recién nacidos de
bajo peso, los menores de dos años y las
mujeres embarazadas. Lo cual no obvia
la necesidad de examinar, e intervenir si
se requiere, otros grupos poblacionales.
Los niños jóvenes y las mujeres
embarazadas son los más afectados,
con una prevalencia global estimada
del 43% y 51%, respectivamente. La
prevalencia de anemia entre niños es-
colares es de 37%, mujeres no emba-
razadas 35% y hombres adultos 18%.
Existen pocos datos concernientes a
la anemia en adolescentes y en an-
cianos, lo cual impide cualquier esti-
mado preciso para estos dos grupos,
pero se piensa que la tasa de preva-
lencia para adolescentes es cercana a
la de mujeres adultas y la tasa para los
ancianos es ligeramente más alta que
para los hombres adultos.
Epidemiología en Latinoamérica

13
Una ingesta adecuada de hierro es
necesaria para reemplazar la pérdida
de hierro en las heces y la orina y a
través de la piel. Estas pérdidas basa-
les representan aproximadamente 14
mg por kg de peso corporal por día,
o aproximadamente 0.9 mg de hierro
para un adulto hombre y 0.8 mg para
una mujer adulta.
El hierro perdido en la sangre
menstrual debe ser tomado en con-
sideración para la mujeres en edad
reproductiva. Varios estudios han
mostrado que la mediana de la pér-
dida sanguínea durante la menstrua-
ción es cercana a 25 y 30 mL por mes.
Esto representa una pérdida de hierro
de 12.5 – 15 mg por mes ó 0.4 – 0.5
mg por día en los 28 días. Cuando se
agregan las pérdidas basales, la pérdi-
da total de hierro debido a la mens-
truación es cercana a 1.25 mg por día.
Esto significa que los requerimientos
de hierro del 50% de todas las muje-
res superan 1.25 mg por día.
Mientras que la menstruación
exige un aporte de hierro para com-
pensar la pérdida, en el embarazo
se requiere hierro adicional para el
feto, la placenta y el incremento en
el volumen sanguíneo materno. Este
alcanza una cantidad de aproxima-
damente 1000 mg de hierro durante
todo el embarazo. Los requerimientos
durante el primer trimestre son rela-
tivamente pequeños, 0.8 mg por día,
pero se elevan considerablemente
durante el segundo y tercer trimes-
tres hasta 6.3 mg por día (Figura 1).
Parte de este requerimiento incre-
mentado puede ser satisfecho por los
depósitos de hierro y por un incre-
mento adaptativo en el porcentaje
de hierro absorbido. Sin embargo,
cuando los depósitos de hierro están
bajos o inexistentes y hay bajo aporte
o baja absorción del hierro dietario,
como sucede a menudo en el caso de
países en desarrollo, es esencial la su-
plementación de hierro.
Durante la lactancia, la ausencia
de pérdida sanguínea menstrual es
parcialmente compensada por la se-
creción de unos 0.3 mg de hierro por
día en la leche materna, además de
las pérdidas basales. Se estima que el
requerimiento promedio de la mujer
en lactancia durante los primeros 6
meses es aproximadamente 1.3 mg
de hierro por día.
Aspectos nutricionales

Los lactantes, niños y adolescen-
tes, requieren hierro para su expan-
sión de la masa de eritrocitos y el
tejido corporal en crecimiento. Un
lactante normal al nacimiento tiene
alrededor de 75 mg de hierro por kg
de peso corporal, dos tercios de los
cuales se presentan en los eritrocitos.
Durante los primeros dos meses de
vida, existe una disminución marcada
en la concentración de hemoglobina
con un incremento consecuente en
los depósitos de hierro. Estos depó-
sitos son movilizados subsecuente-
mente para suministrar hierro para
las necesidades del crecimiento y
reemplazar las pérdidas; de aquí que,
durante este período existe un reque-
rimiento mínimo por hierro dietario.
Hacia los 4 – 6 meses, sin embar-
go, los depósitos de hierro han dismi-
nuido significativamente y el lactante
necesita una ingesta dietaria genero-
sa en hierro. Durante el primer año de
vida, un niño triplica su peso corporal
y duplica sus depósitos de hierro. Los
cambios en la concentración de ferri-
tina sérica con la edad van en paralelo
con los cambios en los depósitos de
hierro.
En general, los requerimientos de
hierro por kg de peso corporal son
Figura 1. REQUERIMIENTOS DE HIERRO EN 97.5% DE LAS MUJERES (PROMEDIO ± 2 SD)
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL EMBARAZO.
Req
uerim
ient
os d
e hi
erro
(mg/
día)
7
6
5
4
3
2
1
0
Trimestre
no gestante primero segundo tercer postparto
menstruación feto
eritrocitos
embarazo
menstruación
lactancia
pérdida de hierro
14
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

Tabla 1. REQUERIMIENTOS DE HIERRO DEL 97.5% DE LOS INDIVIDUOS (PROMEDIO + 2
S.D.) EN TÉRMINOS DE HIERRO ABSORBIDOa, POR GRUPO DE EDAD Y SEXOb.
Edad/sexo En mg/kg/día En mg/díac
4 – 12 meses 120 0.96
13 – 24 meses 56 0.61
2 – 5 años 44 0.70
6 – 11 años 40 1.17
12 – 16 años (niñas) 40 2.02
12 – 16 años (niños) 34 1.82
Hombres adultos 18 1.14
Mujeres embarazadasd
Mujeres en lactancia 24 1.31
Mujeres con menstruación 43 2.38
Mujeres post-menopáusicas 18 0.96
a Hierro absorbido es la fracción que pasa desde el tracto gastrointestinal al organismo para uso adicional.b Véase referencia 29.c Calculado con base en la mediana del peso por edad.d Requerimientos durante el embarazo, dependen del estado de hierro de la mujer previo al embarazo.
Véase el texto para explicación adicional.
sustancialmente más altos en lactan-
tes y niños que en adultos. Ya que
ellos tienen requerimientos de ener-
gía total más bajos que los adultos,
comen menos y por lo tanto tienen
mayor riesgo de desarrollar deficien-
cia de hierro, especialmente si el hie-
rro en su dieta es de baja biodisponi-
bilidad (Tabla 1).
Tipos de hierro dietario
Existen dos tipos de hierro dieta-
rio – hierro hem (también se conoce
como heme o hemo, dependiendo la
fuente bibliográfica) y hierro no hem.
El hierro hem es un constituyente de
la hemoglobina y la mioglobina y por
lo tanto está presente en la carne,
el pescado y el ganado, así también
como los productos sanguíneos. El
hierro hem explica una fracción relati-
vamente pequeña de ingesta total de
hierro – usualmente menos de 1-2 mg
de hierro por día, o aproximadamen-
te 10-15% del hierro dietario consu-
mido en países industrializados. En
muchos países en desarrollo, la dieta
15
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

Tabla 2. FUENTES DE HIERRO EN LA DIETA
Forma química y tipo de hierro Fuente
Hierro hem Carne, pescado, ganado y productos sanguíneos. Expli-
ca 10-15% de la ingesta de hierro en países industrializa-
dos. Usualmente representa menos del 10% de la inges-
ta total (a menudo cantidades insignificantes) en países
en desarrollo. Biodisponibilidad alta: absorción 20-30%.
Hierro no hem
- hierro en los alimentos Se encuentra principalmente en cereales, tubérculos, ve-
getales. Biodisponibilidad determinada por la presencia
de factores consumidos en la misma comida que la au-
mentan o la inhiben (véase texto).
- hierro por contaminación Suelo, polvo, agua, sartenes de hierro, etc. Biodis-
ponibilidad potencial usualmente baja. Puede estar
presente en grandes cantidades, en cualquier caso su
contribución a la ingesta total de hierro no es insig-
nificante.
- hierro por fortificacióna Varios compuestos de hierro usados, de variable biodis-
ponibilidad potencial. Biodisponibilidad de la fracción
soluble determinada por composición de la comida.
a La fortificación es el proceso por el cual uno o más nutrientes son agregados a los alimentos para mantener o mejorar la calidad de la dieta de un grupo, una comunidad o una población (30).
16
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

de hierro es muy baja o incluso insig-
nificante. El segundo tipo de hierro
dietario, hierro no hem, es una fuente
más importante; se encuentra en gra-
dos variables en todos los alimentos
de origen vegetal (Tabla 2).
Además del hierro derivado de los
alimentos, la dieta también puede
contener hierro exógeno que se ori-
gina del suelo, el polvo, el agua o los
utensilios de cocina. Este es más fre-
cuentemente el caso en países en de-
sarrollo, donde la cantidad de tal con-
taminación con hierro en una comida
puede ser varias veces mayor que la
cantidad de hierro en los alimentos.
Cualquier hierro liberado durante la
cocción es integrado en el acúmulo
de hierro no hem y está disponible
para absorción. Otra forma de hierro
exógeno es aquel presente en los ali-
mentos tales como la harina, el azúcar
Tabla 3. PRINCIPALES DETERMINANTES DE LA ABSORCIÓN DE HIERRO
FACTORES DIETARIOS:
factores que aumentan la absorción de hierro no hem:
ácido ascórbico (vitamina C)
carne, ganado, pescado y otros alimentos de mar
bajo pH (por ejemplo, ácido láctico)
factores que inhiben la absorción de hierro no hem:
fitatos
polifenoles, incluyendo taninos
FACTORES DEL HUÉSPED:
estado de hierro
estado de salud (infecciones, malabsorción)
y la sal que son fortificados delibera-
damente con hierro o sales de hierro.
Absorción del hierro dietario
La absorción del hierro dietario es
influenciada por la cantidad y forma
química del hierro, al igual que del
consumo de factores que aumentan
y/o inhiben la absorción del hierro; se
deben tener en cuenta igualmente, el
estado de salud y de hierro del indivi-
duo (Tabla 3).
Los compuestos de hierro que
son usados para fortificación de ali-
mentos varían considerablemente en
biodisponibilidad. Compuestos fácil-
mente solubles, como por ejemplo,
sulfato ferroso, están fácilmente dis-
ponibles pero a menudo decoloran
los alimentos o los tornan rancios. El
hierro no hem de estas fuentes y de
los alimentos es absorbido en una for-
17
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

ma fundamentalmente diferente del
hierro hem. El hierro hem está fácil-
mente disponible (absorción 20-30%)
y puede explicar hasta un cuarto del
hierro absorbido en una dieta rica en
carne. Su biodisponibilidad se afecta
poco por la naturaleza y composición
de una comida dada. Por el contrario,
la absorción del hierro no hem es al-
tamente variable y depende de que
otros alimentos son consumidos con
la comida, especialmente sobre el
balance entre los alimentos que pro-
mueven y los que inhiben la disponi-
bilidad de hierro.
La carne y el pescado aumentan la
absorción de hierro.
Esto significa que ellos son doble-
mente valiosos. No solamente contri-
buyen con cantidades ricas de hierro
hem sino que aumentan la absorción
del hierro no hem contenido en el res-
to del alimento. El ácido ascórbico (vi-
tamina C) es otro factor aumentador.
En países en desarrollo, donde la in-
gesta de carne es baja, el ácido ascór-
bico es el aumentador más importan-
te de la absorción de hierro. Agregar
tan poco como 50 mg de ácido ascór-
bico a una comida, sea de forma pura
o contenido en vegetales o frutas (por
ejemplo, una naranja o un limón), du-
plica la absorción de hierro.
Se sabe que muchos compuestos
inhiben la absorción de hierro, entre
ellos los fitatos, los polifenoles (inclu-
yendo taninos) y la proteína de soya.
La proteína de soya puede alterar la
absorción de hierro bajo ciertas cir-
cunstancias, especialmente cuando
se usa como un sustituto de la carne.
Sin embargo, debido al contenido
intrínsecamente alto de hierro de los
productos a base de proteína de soya,
el efecto neto de su adición a una co-
mida aumenta, en lugar de disminuir,
la cantidad total de hierro absorbido.
Los fitatos están presentes en el
trigo y otros cereales. Incluso canti-
dades muy pequeñas de fitato redu-
cen marcadamente la absorción de
hierro. Afortunadamente, este efecto
inhibitorio puede ser contrarrestado
con ácido ascórbico. Los taninos, pre-
sentes en el té y en un menor grado
en el café, también son inhibidores
de la absorción de hierro. Se encuen-
tran otros polifenoles en las nueces y
las legumbres. Sin embargo, el efecto
inhibitorio de todos los polifenoles
puede ser contrarrestado agregando
ácido ascórbico a los alimentos.
Así mismo, la educación en salud
tiene un papel vital para lograr que las
personas conozcan los efectos de las
diversas combinaciones de alimentos.
Por ejemplo, el efecto inhibitorio de los
taninos podría evitarse sugiriendo a las
personas que esperen hasta después
de la comida antes de beber té o café.
En general, sin embargo, puede
ser culturalmente más aceptable
18
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

alentar la adición de un aumen-
tador de la absorción a la comida
que desalentar el consumo de un
inhibidor.
Finalmente, la absorción de hie-
rro está relacionada con el estado de
hierro del individuo. Se absorbe más
hierro en las personas deficientes de
hierro y menos en quienes cuentan
con depósitos plenos de hierro. Des-
afortunada mente, este incremento
adaptativo en la absorción de hierro
no es suficientemente grande para
prevenir la deficiencia en personas
que consumen dietas típicas del
mundo en desarrollo.
19
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

20
Etiología
Tabla 4. Principales causas de la deficiencia de hierro
Dieta deficiente en hierro Disminución de la absorción del hierro Aumento de los requerimientos Embarazo Lactancia Pérdida de sangre Gastrointestinal Parasitismo Menstruación Donación de sangre Hemoglobinuria Atrapamiento de hierro
Hemosiderosis pulmonar
Las causas de la deficiencia de hie-
rro son básicamente: muy poco hierro
en la dieta, poca absorción corporal de
hierro y pérdida de sangre (incluyendo
el sangrado menstrual abundante).
La anemia se desarrolla lentamen-
te después de agotadas las reservas
normales de hierro en el cuerpo y
en la médula ósea. En general, las
mujeres al tener depósitos más pe-
queños de hierro que los hombres y
perder más hierro que ellos debido a
la menstruación, presentan un mayor
riesgo de anemia (Tabla 4).
En los hombres adultos y las mu-
jeres postmenopáusicas, la anemia
generalmente es provocada por pér-
dida de sangre gastrointestinal aso-
ciada con úlceras, el uso de aspirina
o medicamentos antiinflamatorios no
esteroideos (AINES) o a algunos tipos
de cáncer (esófago, estómago, colon).
En la Tabla 5 se presentan en forma
resumida los factores de riesgo para
deficiencia de hierro.
Las enfermedades infecciosas —
en particular el paludismo, las hel-
mintiasis y otras infecciones como la

Tabla 5. Factores de riesgo para deficiencia de hierro
Ingesta inadecuada dehierro / absorción / depósitos
Requerimientos / pérdidas incrementadas de hierro
• Estilos de alimentación vegetariana, espe-cialmente dietas radicales
• Dietamacrobiótica
• Bajasingestasdecarne,pescado,avesoali-mentos fortificados en hierro
• Bajaingestadealimentosricosenácidoas-córbico
• Dietasfrecuentesorestricciónenlascomi-das
• Pérdidassignificativasocrónicasdepeso
• Saltarselascomidas
• Abusodesustancias
• Historiadeanemiapordeficienciadehie-rro
• Inmigraciónrecientedeunpaísendesarro-llo
• Necesidadesespecialesenelcuidadodelasalud
• Períodos menstruales abundantes/ prolonga-dos
• Rápidocrecimiento
• Embarazo(recienteoactual)
• Enfermedadintestinalinflamatoria
• Usocrónicodeaspirinaofármacosantiinflama-torios no esteroideos (por ejemplo, ibuprofeno) o uso de corticosteroides
• Participación en deportes de resistencia (porejemplo, maratón, nadar, ciclismo)
• Entrenamientofísicointensivo
• Donacionesfrecuentesdesangre
• Parasitismo
tuberculosis y la infección por el VIH/
SIDA— muchas de ellas de alta pre-
valencia en Latinoamérica, son fac-
tores importantes que contribuyen
igualmente a una alta prevalencia de
anemia en muchas poblaciones. Por
ejemplo, la anemia relacionada con el
paludismo causado por Plasmodium
falciparum contribuye notablemente
a la mortalidad materna y del niño;
por lo tanto, revisten una importancia
capital la prevención y el tratamiento
de la anemia en mujeres embaraza-
das y en niños de corta edad.
Las helmintiasis, en particular la
anquilostomiasis y la esquistoso-
miasis, causan pérdida de sangre y
por lo tanto también dan origen a la
anemia. La infección por el VIH/SIDA
representa una causa cada vez más
común de anemia y esta última se re-
conoce como un factor independien-
te de riesgo de muerte prematura en
las personas infectadas por el VIH/
SIDA. Además, debe tenerse en cuen-
ta la repercusión de las hemoglobino-
patías en la prevalencia de anemia en
algunas poblaciones o en pacientes
21
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

con enfermedades crónicas que pue-
den acompañarse de anemia.
Respecto a los adolescentes, las
necesidades de hierro son más altas
en los hombres durante el desarrollo
puberal máximo debido al mayor in-
cremento en el volumen sanguíneo,
la masa muscular y la hemoglobina.
Después de la menarquia, las nece-
sidades de hierro continúan siendo
altas en las mujeres debido a las pér-
didas sanguíneas menstruales, las
cuales alcanzan en promedio unos 20
mg de hierro por mes, pero pueden
ser tan altas como 58 mg. Los anti-
conceptivos orales disminuyen las
pérdidas menstruales, mientras que
algunos dispositivos intrauterinos
pueden incrementar las pérdidas.
A pesar del aumento en las nece-
sidades de hierro, muchos adolescen-
tes, particularmente mujeres, pueden
tener ingestas de hierro de sólo 10-11
mg/día de hierro total, resultando en
aproximadamente 1 mg de hierro ab-
sorbido. Se calcula que tres cuartos
de las mujeres adolescentes no re-
únen los requerimientos dietarios de
hierro, comparadas con 17% de los
hombres.
Otro punto importante es que no
siempre la deficiencia de hierro se
debe a disminución del consumo o
la presencia de una enfermedad, se
deben tener en cuenta también las
condiciones propias del individuo,
ya que personas con incremento de
su actividad como atletas, aquellos
encargados de labores físicas inten-
sas y otras, pueden entrar en balance
negativo de hierro y posiblemente de
otros micronutrientes.
22
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

23
Impacto de la anemia en la salud
en el primer mes de vida. Cuando se
mide el registro de la concentración
de ADN, el incremento más dramático
de neuronas ocurre durante el emba-
razo pero continúa en los primeros
años de vida. Ciertamente, existe un
amplio despliegue de los efectos ad-
versos ocasionados por la deficiencia
de hierro y la anemia por deficiencia
de hierro (Tabla 6).
Lactantes(6-24 meses)
Los lactantes con anemia por de-
ficiencia de hierro a menudo mues-
tran dificultad en el lenguaje, pobre
coordinación motora y del equilibrio,
y quizás más evidente, calificaciones
más pobres en atención, capacidad
de respuesta y evaluaciones del hu-
mor. Se ha postulado, que la atención
y el desempeño más pobre sobre las
tareas motoras, o ambos, pueden me-
diar los puntajes más bajos sobre las
pruebas de desarrollo mental.
Pre-escolares (2-5 años)
Los beneficios cognoscitivos del
tratamiento con hierro en niños pre-
Los notables avances en la fisio-
patología de la deficiencia de hierro
y la anemia por deficiencia de hie-
rro muestran los desafortunados y
graves efectos que ocasionan estas
patologías. Una de las áreas que más
ha recibido atención por sus claras
implicaciones, es la repercusión en el
cerebro, especialmente en las prime-
ras etapas de la vida.
El cerebro es el sitio más signifi-
cativo de concentración de hierro
en el cuerpo humano. En ciertas re-
giones del cerebro, la concentración
de hierro es igual o incluso más alta
que en el hígado, «considerado el de-
pósito de hierro del organismo». La
concentración de hierro puede llegar
a ser tan alta como 21.3 mg/100 mg
de peso fresco comparada con 13.4
mg/100 mg para el hígado.
La importancia del hierro durante
los primeros años de vida se vuelve
más evidente cuando se considera
que 80% del total de hierro que se
encuentra en el cerebro de los adul-
tos ha sido almacenado durante la
primera década de la vida.
El cerebro de un niño se desarrolla
durante los 9 meses del embarazo y

escolares son más aparentes que en
los lactantes. Aunque todavía no se
comprenden las razones para esto,
puede ser que las pruebas disponi-
bles para uso en niños mayores son
inherentemente más sensibles o que
los niños preescolares han pasado la
edad crítica en la cual la anemia por
deficiencia de hierro puede tener
efectos de larga duración. Se pien-
sa que las principales áreas que se
afectan en los preescolares son la
atención, el entusiasmo y la motiva-
ción más que las capacidades cog-
noscitivas básicas. La distinción entre
atención y problemas de adquisición
de conceptos es de particular interés
porque las dificultades en la atención
pueden ocultar capacidades cognos-
citivas en los niños. Tales dificultades
pueden, a largo plazo, resultar en des-
empeño más pobre sobre las pruebas
de función cognoscitiva. También es
posible que la atención más pobre y
la irritabilidad sean reacciones de los
niños a tareas que están más allá de
sus capacidades.
Escolares y adolescentes (5-16 años)
Existe fuerte evidencia que entre
los niños escolares, los puntajes ini-
cialmente más bajos sobre las prue-
bas del área cognoscitiva o el logro
escolar debidos a la anemia por de-
ficiencia de hierro pueden ser me-
jorados, y en algunos casos incluso
revertidos, después del tratamiento
con hierro.
Una razón de esta evidencia pue-
de ser el gran número de ensayos
controlados con placebo, los cuales
pudieron capturar los efectos del tra-
tamiento. Otra razón puede ser la sen-
sibilidad incrementada de las pruebas
usadas. Alternativamente, podría ser
que los efectos de la anemia por de-
ficiencia de hierro en los niños esco-
lares son más transitorios que en los
Tabla 6. Consecuencias potenciales de la deficiencia de hierro.
Menor capacidad aeróbica máxima
Disminución del desempeño atlético
Menor resistencia
Menor capacidad laboral
Alteración en la regulación de la temperatura
Depresión de la función inmune
Incremento en las tasas de infección
Alteración en la función cognitiva y la memoria
Disminución del desempeño escolar
Compromiso del crecimiento y el desarrollo
Aumento de la absorción de plomo y cadmio
Incremento en el riesgo de complicaciones del
embarazo, incluyendo prematurez y retardo del
crecimiento fetal
24
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

lactantes y por lo tanto responden
más a los efectos del tratamiento con
hierro.
Así como con los estudios en lac-
tantes y pre-escolares, parece haber
una indicación de alteraciones en
la atención y el comportamiento en
niños con anemia por deficiencia de
hierro. Es posible que los puntajes
más bajos en la basal en la función
cognoscitiva en niños con deficiencia
de hierro y anemia por deficiencia de
hierro sean el resultado de una insu-
ficiencia hematológica más temprana
en la vida.
En verdad, si los factores que pre-
disponen a los niños escolares a la
deficiencia de hierro o la anemia por
deficiencia de hierro no son recien-
tes, existe una alta probabilidad de
que estos niños hayan sido anémicos
antes, como lactantes y como prees-
colares.
Mujeres embarazadas
La anemia frecuentemente observa-
da en las mujeres embarazadas se con-
sidera un cambio fisiológico normal;
sin embargo, la anemia severa parece
afectar no solamente el estado fisioló-
gico de la madre, sino también al feto
durante el embarazo y al lactante. Esto
conlleva un riesgo para el crecimiento
normal del lactante y posiblemente
también en los niveles de actividad y
desarrollo emocional temprano.
Si la anemia por deficiencia de hie-
rro del lactante es verdaderamente
una amenaza para el desarrollo cog-
noscitivo, psicomotor y del compor-
tamiento del individuo, el estado del
hierro materno durante el embarazo
y la lactancia necesita ser tratado. El
embarazo en la adolescencia, cuando
la menstruación ha comenzado re-
cientemente, coloca a la mujer en un
riesgo aún mayor de anemia.
La anemia por deficiencia de hie-
rro en el embarazo es un factor de
riesgo para el parto pretérmino y el
subsecuente bajo peso al nacer, y po-
siblemente para la inferior salud neo-
natal. Los datos son inadecuados para
determinar el grado al cual la anemia
materna puede contribuir a la morta-
lidad materna. Incluso para mujeres
que llegan al embarazo con depósitos
de hierro razonables, los suplementos
de hierro mejoran el estado de hierro
durante el embarazo y por una consi-
derable duración de tiempo postpar-
to, proporcionando así alguna protec-
ción contra la deficiencia de hierro en
el embarazo subsecuente.
Mujeres no embarazadas y adultos
Los adultos con anemia por defi-
ciencia de hierro tienen el riesgo de
no poder cumplir su potencial cognos-
citivo, y debido a que muchas madres
jóvenes también se encuentran en ac-
25
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

tividades académicas, están sujetas al
desarrollo de los riesgos asociados con
la deficiencia de hierro. Si se acepta que
la escolaridad de los padres es un deter-
minante importante del desarrollo cog-
noscitivo del niño, la prevención exi-
tosa y el tratamiento de la anemia por
deficiencia de hierro en todos aquellos
potenciales padres y madres son alta-
mente importantes. La deficiencia de
hierro en los padres debe ser tratada y
prevenida para buscar la productividad
cognoscitiva y física tanto de los padres
como de los hijos.
La deficiencia de hierro en el adul-
to también puede tener efectos per-
judiciales en la capacidad física y la
productividad. Las repercusiones de
tales efectos son muchas. Cuando los
padres están fatigados, la interacción
hijo-padre se alterará, y esto por sí
solo puede afectar la salud emocio-
nal, motora, del comportamiento y
cognoscitiva. El propio estado físico
del adulto también genera preocu-
pación; la deficiencia de hierro no
solamente puede impedir que los
individuos lleven a cabo su poten-
cial individual, sino que cuando una
sociedad de adultos sufre de efectos
físicos por deficiencia de hierro, se
compromete la productividad laboral
y el potencial económico de ella.
Existe abundante literatura experi-
mental que describe los efectos de la
deficiencia de hierro sobre los proce-
sos involucrados en los mecanismos
de defensa del huésped y frecuente-
mente se piensa que los lactantes y
niños que tienen deficiencia de hierro
moderada a severa tienden a tener
más infecciones que aquellos que no.
La deficiencia de hierro no solamen-
te incrementa el riesgo de infección,
sino que ciertas infecciones (especí-
ficamente varias parasitosis) pueden
dar lugar también a anemia por defi-
ciencia de hierro.
26
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

27
Detección / Diagnóstico
El diagnóstico de la anemia re-
quiere principalmente de una ade-
cuada historia clínica, desarrollando
un completo examen físico, y una
evaluación de laboratorio bien diri-
gida. La historia clínica debe incluir la
descripción detallada de los síntomas
(Tabla 7), incluyendo la evaluación del
estado general del paciente, lo cual es
útil para establecer la magnitud de la
enfermedad y planificar el efecto de
la terapia.
Los síntomas de una anemia leve,
como la fatiga fácil y el malestar, son
comunes en embarazos normales.
Pacientes que presentan los sínto-
mas clásicos de taquicardia, disnea
de esfuerzo, palidez mucocutánea y
palpitaciones deben evaluarse rigu-
rosamente, en búsqueda de anemias
moderadas o severas. Esta sintomato-
logía también puede anunciar trastor-
nos hematológicos raros subyacentes
como leucemias o enfermedades del
sistema cardio-respiratorio.
Un rasgo central de la anemia es la
palidez, causada por el nivel reducido
de hemoglobina, por ello se deberá
siempre evaluar en mucosas, lecho
ungüeal y piel. La presencia de glosi-
tis se relaciona con anemia por defi-
ciencia de hierro, pero también es im-
Tabla 7. Síntomas asociados con la anemia por deficiencia de hierro
• Fatiga Letargo
• Mareo
• Cefaleas
• Disnea
• Tinitus
• Alteraciones del gusto
• Síndrome de piernas inquietas
• Uñas aplanadas, brillantes (uñas en cuchara)
• Estomatitis angular (laceraciones en las esquinas de la boca)
• Glositis
• Escleras azules
• Conjuntivas pálidas
• PICA (deseo de comer hielo o tierra o car-bón, etc.)

Tabla 8. Valores normales de hemoglobina y hematocrito.
Edad/Sexo Hemoglobina g/dL Hematocrito %
Nacimiento 17 52
Niñez 12 36
Adolescencia 13 40
Hombre adulto 16 (±2) 47 (±6)
Mujer adulta (menstruando) 13 (±2) 40 (±6)
Mujer adulta (postmenopáusica) 14 (±2) 42 (±6)
Embarazada 12 (±2) 37 (±6)
Tabla 9. Valores de hemoglobina indicativos de anemia a nivel del mar.
Edad/Sexo Hemoglobina g/dL
Niños 6 meses - 5 años <11
Niños 6 - 14 años <12
Hombre adulto <13
Mujer adulta (menstruando) <12
Mujer adulta (embarazada) <11*
* Véase la sección de anemia en la embarazada
portante que se evalúen el hígado, el
bazo y los ganglios linfáticos para de-
terminar alteraciones de su tamaño u
otras anormalidades que pueden in-
dicar la presencia de una enfermedad
hematológica primaria o secundaria.
La anemia se define como una
disminución en la concentración de
hemoglobina y la masa de eritrocitos
(RBC) comparada con la de controles
correlacionados por edad (Tablas 8 y
9). Aunque no existe una prueba úni-
ca de laboratorio que indique especí-
ficamente anemia por deficiencia de
hierro, se utilizan varias pruebas para
determinar el estado del hierro y la
presencia de anemia. En programas
de detección, usualmente sólo se ob-
tiene el nivel de hemoglobina. Cuan-
do se encuentra anemia en estos pro-
gramas, también se debe realizar un
cuadro hemático completo. Se debe
mirar primero el volumen corpuscular
medio (VCM), el cual permite clasificar
la anemia en microcítica, normocítica
28
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

y macrocítica. Después de afinar el
diagnóstico diferencial con base en el
VCM, se puede proceder a una aproxi-
mación diagnóstica más precisa.
El siguiente paso debe incluir un
extendido periférico con medición
del conteo de reticulocitos. Los hallaz-
gos patológicos sobre el extendido
periférico pueden indicar la etiología
de la anemia con base en la morfolo-
gía eritrocitaria. El conteo de reticulo-
citos (o porcentaje) ayuda a distinguir
una anemia hipoproductiva (dismi-
nución de la producción de RBC) de
un proceso destructivo (aumento de
la destrucción de RBC). Un bajo con-
teo de reticulocitos puede indicar al-
teraciones de la médula ósea o crisis
aplásica, mientras que un conteo alto
generalmente indica un proceso he-
molítico o pérdida sanguínea activa.
El conteo corregido de reticulocitos,
como lo dice su nombre, corrige las
diferencias en el hematocrito y es un
indicador más preciso de la actividad
eritropoyética.
Si después del análisis de los hallaz-
gos iniciales de laboratorio, el diagnós-
tico todavía no está claro, se pueden
requerir otros estudios confirmatorios.
Los exámenes para determinar si el
VCM es demasiado bajo incluyen el
nivel de hierro sérico y la capacidad de
unión total de hierro (TIBC).
Un nivel de ferritina sérica sería
un sustituto aceptable para el hierro
sérico o los niveles TIBC. Los niveles
de ferritina sérica son los primeros en
disminuir en pacientes con deficien-
cia de hierro y son sensibles y espe-
cíficos. Sin embargo, como la ferritina
sérica es una reactante de fase aguda,
puede presentar falsos positivos. Si
se sospecha hemodiálisis, una prue-
ba de Coombs directa, un ensayo de
G6PD, una electroforesis de hemog-
lobina y determinaciones de lactato
deshidrogenasa (LDH), haptoglobina
y bilirrubina (indirecta) pueden ayu-
dar a confirmar el diagnóstico. Para
el niño anémico con un VCM elevado,
se debe examinar el nivel de vitamina
B12, folato y niveles de hormona esti-
mulante de la tiroides.
La forma de anemia microcítica
más prevalente y prevenible es la
anemia por deficiencia de hierro. Es
importante destacar que puede ha-
ber un porcentaje importante de pa-
cientes con deficiencia de hierro sin
anemia. El diagnóstico de la deficien-
cia de hierro severa usualmente es
sencillo; sin embargo, un mayor desa-
fío son las formas leves y moderadas
de deficiencia de hierro.
Si la historia y los hallazgos de la-
boratorio sugieren una anemia por
deficiencia de hierro (ferropénica o
ferropriva), es apropiado un ensayo
empírico de un mes con suplementa-
ción de hierro en lactantes asintomá-
ticos de nueve a 12 meses de edad.
29
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

Un bajo VCM y una elevada anchura
en la distribución de eritrocitos (red
cell distribution width: RDW) sugie-
ren deficiencia de hierro. El RDW es un
índice de la variabilidad en el tamaño
de los eritrocitos (anisocitosis), la cual
es la manifestación más temprana de
la deficiencia de hierro.
Es recomendable para la detección
de la anemia en mujeres adolescen-
tes, realizar exámenes a todas al me-
nos una vez cada cinco años, excepto
cuando estén presentes factores de
riesgo para anemia, lo que requeriría
detecciones de anemia anuales. Los
hombres adolescentes sólo necesitan
ser sometidos a detección de anemia
en presencia de factores de riesgo.
Hemoglobina / Hematocrito
La medición de la hemoglobina o
el hematocrito es el método más cos-
to eficiente y frecuentemente usado
para detectar anemia. La determina-
ción de la concentración de hemoglo-
bina en los eritrocitos es el indicador
más sensible y directo de anemia que
el hematocrito (porcentaje de eritro-
citos en sangre completa). Los valores
obtenidos de sangre capilar son me-
nos confiables que los de la sangre
venosa, ya que la variación en la téc-
nica puede alterar los resultados. Por
lo tanto, los valores bajos de sangre
capilar deben ser confirmados usan-
do sangre obtenida mediante veno-
punción.
En Latinoamérica existen muchas
poblaciones que viven a gran altitud,
por lo que se eleva el valor límite para
anemia debido a una presión parcial
de oxígeno más baja, una reducción
en la saturación de oxígeno sanguí-
neo y un incremento en la producción
de eritrocitos. El tabaquismo también
eleva el valor límite para anemia debi-
do a que la carboxihemoglobina for-
mada del monóxido de carbono por
el hábito de fumar no tiene capacidad
transportadora de oxígeno.
El ajuste en los valores de hemo-
globina y hematocrito para los efec-
tos de altitud y/o hábito de fumar en
el diagnóstico de la anemia se resu-
men en la Tabla 10.
Anemia en el adolescente
Con una baja hemoglobina/hema-
tocrito, un diagnóstico presuntivo de
anemia por deficiencia de hierro se
apoya por una respuesta a la terapia
con hierro (Tabla 11). Si la hemoglo-
bina del adolescente no mejora des-
pués de tomar suplementos de hierro
por un mes, se indican valoraciones
adicionales.
- Una ferritina sérica baja (<15 ng/
mL), además de una hemoglobina
o hematocrito bajos, confirma el
diagnóstico de anemia por deficien-
30
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

Tabla 11. Valores de hematocrito y hemoglobina diagnósticos de anemia en adolescentes
Género / Edad (años) Hemoglobina (g/dL) Hematocrito (%)
Mujeres
12 – 14.9 11.8 35.7
15 – 17.9 12.0 35.9
18+ 12.0 35.9
Hombres
12 – 14.9 12.5 37.3
15 – 17.9 13.3 39.7
18+ 13.5 39.9
Exámenes de laboratorio
Ferritina <15 ng/mL
Concentración de receptor e transferrina sérica
>8.5 mg/L
Saturación de transferrina <16%
Volumen corpuscular medio <82/85 fL*
Ancho de distribución eritrocitaria >14%
Protoporfirina eritrocitaria <70 µg/dL
* <15 años / >15 años de edad
Tabla 10. Ajuste en los valores de hemoglobina y hematocrito para el diagnóstico de anemia
Altitud (pies) Hemoglobina (g/dL) Hematocrito (%)
3.000 – 3.999 +0.2 +0.5
4.000 – 4.999 +0.3 +1.0
5.000 – 5.999 +0.5 +1.5
6.000 – 6.999 +0.7 +2.0
7.000 – 7.999 +1.0 +3.0
Cigarrillos/día
10 – 19 +0.3 +1.0
20 – 39 +0.5 +1.5
40+ +0.7 +2.0
31
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

cia de hierro.
- Ya que el rango normal de hemog-
lobina en afroamericanos es aproxi-
madamente 0.8 g/dL más bajo que
en los blancos, un nivel de ferritina
sérica también puede ser útil en
identificar deficiencia de hierro en
aquellos con anemia leve.
- Un nivel de ferritina sérica en o por
encima de 15 ng/mL es sugestivo
de anemia no relacionada con de-
ficiencia de hierro. Sin embargo, ya
que la ferritina es una proteína de
fase aguda, los niveles de ferritina
pueden ser normales o elevados
cuando la deficiencia de hierro y la
infección, la inflamación crónica, la
neoplasia o condiciones que cau-
san daño orgánico o tisular (por
ejemplo, artritis, hepatitis) ocurren
simultáneamente.
- Una concentración elevada del re-
ceptor de transferrina sérica (TfR)
(>8.5 mg/L) es un indicador tem-
prano y sensible de deficiencia de
hierro. Sin embargo, también se
eleva en la talasemia y las anemias
hemolíticas.
- La transferrina sérica, una proteína
transportadora de hierro, se incre-
menta cuando los depósitos de hie-
rro son bajos. El TfR refleja el número
de receptores de transferrina sobre
eritrocitos inmaduros, y por esto la
necesidad tisular de hierro.
- La concentración sérica de TfR per-
manece normal cuando la enfer-
medad crónica, la inflamación o la
infección están presentes, diferen-
ciando la anemia por deficiencia de
hierro de la anemia de una enfer-
medad crónica.
- Si la anemia por deficiencia de hie-
rro y la anemia asociada con enfer-
medad crónica ocurren simultánea-
mente, la concentración de TfR está
elevada.
Mujer embarazada
La anemia por deficiencia de hie-
rro, corresponde al 75% de todas las
anemias diagnosticadas durante el
embarazo. La pérdida de los depósi-
tos férricos sin la sintomatología clási-
ca de anemia es muy común durante
la gestación. Se encuentran depósitos
férricos agotados hasta en un 25% de
las mujeres jóvenes, aparentemente
sanas, en su primera visita prenatal.
Algunos estudios revelan que si al
80% de las embarazadas normales,
con buenos depósitos de hierro, no
se les suministra un suplemento de
hierro, es probable que presenten
anemia en el embarazo.
Los hallazgos más frecuentes en
una paciente con anemia por defi-
ciencia de hierro son: disminución del
hematocrito (Hcto) y la hemoglobina
(Hb), con hipocromía y microcitosis,
32
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

observadas en sangre periférica (Ta-
blas 12 y 13).
Puede evaluarse el hierro sérico,
la ferritina y la saturación de transfe-
rrina, para confirmarla, aunque estos
exámenes no se ordenan rutinaria-
mente durante el control prenatal.
Debe sospecharse si el hierro sérico es
menor de 60 mg/dL, la ferritina está
debajo de 30 ng/mL, la saturación de
transferrina es menor de un 20%. Es
importante descartar procesos hema-
tológicos más severos o la presencia
de enfermedades sistémicas.
La valoración del laboratorio para
anemia es más difícil durante el em-
barazo (Tabla 14). En general, las
mujeres con suficientes depósitos
de hierro, libres de enfermedad, con
solo anemia relativa durante el em-
barazo, tienen un nivel de Hb supe-
rior a 11 g/dL y un Hcto por encima
de 35%. La relación de los niveles de
Hb con respecto al Hcto es más difícil
en la gestación, las medidas de RBC,
el volumen corpuscular medio (VCM),
la hemoglobina corpuscular media
(HCM) y la concentración de hemog-
lobina corpuscular media (CHCM) no
logran ser tan útiles como en la mujer
no embarazada.
El VCM parece ser un buen discri-
minador entre los diversos tipos de
anemias y el tipo hipoproliferativo.
Todos los índices reflejan los valo-
res medios de la célula y no llegan a
descubrir las anormalidades en po-
blaciones celulares mixtas. Si los re-
ticulocitos se encuentran por debajo
del 3%, el mecanismo de la anemia es
producto de una eritropoyesis dismi-
nuida. Si el conteo es mayor del 3%,
se debe a una excesiva hemólisis o a
la pérdida aguda de sangre. Por otra
parte, un conteo de reticulocitos nor-
mal, entre 1% a 2%, durante el emba-
razo en una paciente con diagnóstico
de anemia, indica la presencia de un
proceso hipoproliferativo en el que
la paciente no puede responder con
nueva producción de RBC. El examen
de médula ósea, rara vez se realiza
durante el embarazo, por la hipervas-
cularidad y el riesgo materno subsi-
guiente.
El diagnóstico por laboratorio de
las anemias ferroprivas depende de
la severidad de la pérdida de hierro.
En la fase más leve, se manifiesta por
una disminución en la concentración
de ferritina, pero tanto el hierro séri-
co, como el VCM y la Hb permanecen
normales.
Esta anemia en su forma mode-
rada se manifiesta por una ferritina
reducida, hierro sérico bajo y dismi-
nución de la saturación de transfe-
rrina; además, refleja principalmente
una masa eritrocitaria (RBC) reducida,
donde los descensos en el Hcto y la
Hb se correlacionan con hipocromía
y microcitosis. Durante el post -parto
33
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

Tabla 12. Valores límite o puntos de corte inferior para Hb y Hcto que definen anemia durante
la gestación (Valores promedio).
Periodo gestacional
- Trimestre - Hb (g/dL) Hcto (%)
1o 11,0 33
2o 10,5 32
3o 11,0 33
Tabla 13. Clasificación de la OMS de la anemia durante la gestación con respecto a los valores
de hemoglobina.
Severa Menor de 7,0 g/dL
Moderada Entre 7,1 –10,0 g/dL
Leve Entre 10,1- 10,9 g/dL
Tabla 14. Valores de laboratorio para la mujer no embarazada y la embarazada
No Embarazada Embarazada
Valoración general
Hemoglobina (Hb) 12.6 g/dL 11 - 14 g/dL
Hematocrito (Hcto) 37 - 47 % 33 - 44 %
Recuento GR 4.8 x millón/mm3 40 x millón/mm3
VCM 80 - 100 cu m/cel 70 - 90 cu m/cel
HCM 27 - 34 pg/célula 23 - 31 pg/célula
CHCM 31 - 36 g/dL No alterado
Plaquetas 130.000-400.000/mL Leve descenso
Reticulocitos 0.5 - 1.0 % 1,0 - 2,0 %
Hierro 135 ug/dL 90 ug/dL
Ferritina Sérica 25-200 ng/mL 15 - 150 ng/mL
Transferrina 250 - 460 ug/dL 300 – 600 ug/dL
34
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

temprano, los niveles del hierro sérico
disminuyen durante los primeros 4 a
5 días antes de volver al rango normal
al final de la primera semana.
Detección adicional
En adolescentes que tienen defi-
ciencia de hierro que no responde a
la terapia de hierro, puede estar in-
dicada una detección adicional para
descartar lo siguiente:
- Células falciformes y talasemia en
adolescentes de origen afroameri-
cano, africano, del suroriente asiáti-
co o de ascendencia mediterránea.
- Infecciones parasitarias (por ejem-
plo, en países en desarrollo).
Los signos y síntomas de la anemia
– palidez de la piel y la conjuntiva,
fatiga, diseña, anorexia – no son es-
pecíficos y son difíciles de detectar.
En verdad, la detección clínica de la
anemia está influenciada por diver-
sas variables, tales como engrosa-
miento de la piel y pigmentación,
que no es confiable a menos que
la anemia sea muy severa. Por lo
tanto, los exámenes de laboratorio
deben ser usados para diagnosti-
car anemia y determinar su severi-
dad. Tales exámenes son útiles en
individuos en quienes se sospecha
anemia, especialmente aquellos de
grupos conocidos de alto riesgo;
ellos pueden ser repetidos con el
tiempo para monitorear la efectivi-
dad del tratamiento. Los exámenes
de laboratorio pueden ser usados
también para determinar la preva-
lencia y severidad de la anemia en
una población así también como
para descartar los grupos que están
más afectados.
Se debe recordar que los indivi-
duos empiezan a sufrir los efectos
adversos de la deficiencia de hierro
bastante antes de que ellos se vean
francamente anémicos. Por lo tanto,
se han desarrollado exámenes de la-
boratorio especiales para la detección
de la deficiencia de hierro. Tales exá-
menes también pueden servir para
mostrar que la anemia presente en
una población dada se debe a defi-
ciencia de hierro o a otra causa, como
infección parasitaria, la cual requeriría
medidas terapéuticas completamen-
te diferentes o preventivas. Los exá-
menes de deficiencia de hierro por lo
tanto son adecuados para monitorear
el estado de hierro de grupos pobla-
cionales. Ellos no deben ser usados
rutinariamente para propósitos diag-
nósticos y en el cuidado primario de
la salud. En las mujeres embarazadas
es importante notar que la confirma-
ción por laboratorio de rutina de ane-
35
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

mia por deficiencia de hierro no es
médicamente necesaria ni justificada
desde un punto de vista, costo – be-
neficio. Debido a que la mayoría de
mujeres embarazadas eventualmente
se vuelven anémicas, tiene sentido
como medida preventiva darle a to-
das las mujeres suplementación con
hierro medicinal durante la segunda
mitad del embarazo. Esto se puede
hacer a través de cuidado primario de
la salud. La suplementación no oca-
sionará daño a las pocas mujeres que
no lo requieren. Para la vasta mayoría
deficientes de hierro será de gran be-
neficio.
La punción de la piel es más fácil
de llevar a cabo bajo condiciones de
campo, especialmente en países en
desarrollo, pero el uso de sangre ca-
pilar disminuye sustancialmente la
confiabilidad diagnóstica. En el caso
de sangre venosa, los valores secuen-
ciales de hemoglobina en el mismo
individuo usualmente permanecen
dentro de 0.6 g/dL. La discrepancia
entre los rangos de valores capilares
y venosos de hemoglobina está entre
0.5 y 1.0 g/dL. En el cuidado primario
de la salud de rutina, un error de 0.5
g por dL es de poca o ninguna con-
secuencia. Puede ser una desventaja
más seria cuando el trabajador de la
salud primaria está intentando seguir
el efecto de la terapia con hierro en
un individuo anémico. En general, sin
embargo, muestras capilares cuida-
dosamente colectadas proporcionan
resultados aceptables.
Sangre capilar
Se obtiene de la punta del dedo (o
del talón en el lactante). Para obtener
la mejor muestra posible, se sugiere
calentar primero la punta del dedo
(o talón) para estimular el flujo san-
guíneo. Después de esterilizar el área,
se hace una punción limpia con una
lanceta estéril para obtener un flujo
de sangre libre. Es importante evitar
apretar la extremidad, para minimizar
la contaminación de sangre con líqui-
do tisular. Dependiendo del procedi-
miento a seguir, se toma la sangre en
el recipiente más apropiado.
Sangre venosa
La sangre venosa generalmente se
toma de la vena antecubital con una
aguja estéril de calibre 20 ó 21 en una
jeringa estéril. Agujas de calibre más
pequeño no son adecuadas. Alterna-
tivamente, se puede usar un tubo de
vacío (por ejemplo, Vacutainer). En
personas cuyas venas no se observan o
palpan fácilmente, el área cutánea pue-
de ser calentada o se puede aplicar un
torniquete o un esfigmomanómetro. Se
limpia el área de la venopunción con al-
cohol al 70% y se permite que se seque
antes de insertar la aguja estéril en la
36
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

vena. Posteriormente, se saca la sangre
en la jeringa, se remueve el torniquete
o mango del esfigmomanómetro y se
retira la aguja, manteniendo el copo en
el lugar por unos pocos minutos para
asegurarse que no escapa más sangre.
Precauciones de seguridad
Es muy importante, tanto en el la-
boratorio como en el campo, evitar la
transmisión a través de la sangre de
infección por virus de la hepatitis B o
virus de la inmunodeficiencia huma-
na (VIH) el cual causa el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
Las lancetas, agujas y jeringas con
las que se toman muestras de sangre
deben ser desechadas idealmente
después de un sólo uso. Sin embargo,
esto no siempre es practicable y las
medidas de esterilización aprobadas
deben ser seguidas estrictamente. No
es adecuado abandonar los equipos
en un baño de alcohol. Los procedi-
mientos siempre deben ser estable-
cidos para prevenir cualquier riesgo
de transmisión de sujeto a sujeto o de
sujeto al técnico.
37
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

38
Tratamiento
so de cantidades excesivas de hierro
a la circulación general. Este efecto es
más relevante cuando se administra
suplementación de hierro oral.
La eficacia del tratamiento con hie-
rro se evalúa a través de la medición
de reticulocitos, hematocrito, hemo-
globina e índices eritrocitarios; el au-
mento en los reticulocitos es evidente
a los 7 días de iniciar el tratamiento,
mientras que el incremento en los ni-
veles de hemoglobina y hematocrito
deben ser evaluados un mes después
de comenzar la suplementación. En
este periodo, la hemoglobina debe
haberse incrementado en 1 a 2 g/dL
como mínimo para describir como
exitoso el manejo.
Recomendación nutricional del hierro
El profesional de la salud debe
efectuar una evaluación nutricional
básica para identificar los factores de
riesgo, corregirlos e iniciar la inter-
vención dietaria. El hierro en los ali-
mentos se encuentra en dos formas,
la forma hem en los alimentos es de
origen animal, principalmente vísce-
Confirmada la naturaleza ferropé-
nica de la anemia, se inicia la inter-
vención nutricional y/o farmacoló-
gica, encaminada a la normalización
de la hemoglobina, el hematocrito,
los niveles de hierro sérico y la resti-
tución de los depósitos de hierro. Los
estados carenciales favorecen mucho
más la absorción férrica a nivel gastro-
intestinal, por ello se debe tener en
cuenta que a mayor grado de anemia,
mayor será la absorción del hierro su-
plementado.
Principios generales
La respuesta al tratamiento de la
anemia por deficiencia de hierro, de-
pende de varios factores, entre ellos,
la causa y la gravedad del estado
condicionante, la presencia de otras
enfermedades concomitantes y la
capacidad innata del paciente para
tolerar y absorber el hierro. Este últi-
mo factor es fundamental en la deter-
minación de la respuesta, dado que
existen límites bien definidos de la
tolerabilidad gastrointestinal al hierro
debido a que el intestino delgado re-
gula la absorción y previene el ingre-

ras y carnes y la forma no hem en los
alimentos es de origen vegetal. La di-
ferencia entre estas dos formas esta
dada por la biodisponibilidad o capa-
cidad de utilización por parte del or-
ganismo. La absorción del hierro hem
es de un 18 - 25% comparada con 5
- 8% del hierro no hem.
La eficacia en la absorción del hie-
rro además depende de los alimentos
en que se encuentra. Algunos alimen-
tos pueden contener sustancias que
la aumentan, como el ácido ascórbi-
co. Otros pueden contener fitatos,
oxalatos o fosfatos que inhiben la ab-
sorción; las verduras, las leguminosas
(fríjol, lenteja, garbanzo) y los cereales
integrales que son ricos en estas sus-
tancias no deben ser considerados
como fuentes de hierro.
Comer una pequeña cantidad de
carne junto con otras fuentes de hie-
rro, tales como vegetales, ayuda a ob-
tener hierro a partir de los alimentos.
Tomar tabletas de vitamina C o comer
alimentos ricos en vitamina C —tales
como cítricos o jugo de frutas— al
tiempo que se comen alimentos ricos
en hierro o tomar un suplemento de
hierro igualmente ayuda a absorber
mejor el hierro. Algunos alimentos
como café, té, yema de huevo, leche,
fibra y la proteína de soya disminuyen
la absorción del hierro, por lo tanto, se
debe sugerir evitarlos cuando se con-
suman alimentos ricos en hierro.
Para mejorar el aporte de hierro
en la dieta se recomiendan: alimen-
tos de origen animal, incluir una
fuente de vitamina C en las comidas
(frutas principalmente), no ingerir
té o café con las comidas, recomen-
dar el consumo de frutas y verduras
como fuentes de vitaminas, minera-
les y fibra, más no como fuentes de
hierro.
Terapia con hierro oral
En 1832 Blaud introdujo la terapia
de hierro en la forma de lo que se co-
noció como “píldora de Blaud”: una
tableta que contenía carbonato férri-
co como su principal constituyente.
Efectivo en la corrección de la anemia
por deficiencia de hierro, permaneció
como el pilar del tratamiento hasta
que se introdujeron otras preparacio-
nes.
El beneficio real de un suplemento
de hierro está condicionado por fac-
tores como la efectividad terapéutica,
la incidencia de eventos adversos y el
número de tomas diarias necesarias.
La respuesta de la anemia a la terapia
con hierro, está influenciada por la
severidad de la anemia, la capacidad
del paciente para tolerar y absorber
los suplementos de hierro y la presen-
cia de otras enfermedades concomi-
tantes.
Al evaluar la terapia oral con hie-
rro, la capacidad del paciente para to-
39
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

lerar y absorber el hierro suplementa-
do es un factor muy importante para
determinar el nivel de respuesta. El
intestino delgado regula la absorción,
y cuando se incrementan las dosis del
hierro oral, limita la entrada de hierro
al torrente sanguíneo, por lo tanto es
evidente que existe un umbral natural
de cuánto hierro se puede suplemen-
tar por vía oral. Las enfermedades
concomitantes también interfieren
con la respuesta a la terapia oral, en-
fermedades intrínsecas de la médula
ósea (MO), van a disminuir la respues-
ta y las enfermedades inflamatorias
suprimen la tasa de producción de
glóbulos rojos.
El hierro tiene una fuerte reacti-
vidad, esencial en muchos procesos
metabólicos, pero también puede ser
potencialmente nocivo. Por ejemplo,
puede participar en varias reacciones
capaces de producir radicales libres
que pueden lesionar componentes
celulares.
El promedio de la dosis de hierro
para adultos, requerido por día para
el tratamiento de la anemia es de 200
mg (2-3 mg/kg), niños entre 15-30
kg requieren la mitad de la dosis de
los adultos, niños más pequeños re-
quieren 5 mg/kg/día. La profilaxis y
las deficiencias nutricionales leves de
hierro, como por ejemplo en el emba-
razo, pueden ser manejadas con dosis
de 30-60 mg/día.
Si se administra en su forma fe-
rrosa (Fe 2+)-como las sales ferrosas-,
el hierro tiene que ser oxidado para
poder incorporarse a las proteínas de
transporte que son la transferrina y la
ferritina. Este proceso de oxidación
causa la liberación de radicales libres,
capaces de producir efectos nocivos,
tales como peroxidación lípidica y por
consiguiente daño celular. El proceso
es diferente si se administra en forma
de hierro férrico (Fe 3+), debido a que
este no necesita oxidarse para unirse
a las proteínas de transporte, y por lo
tanto no genera liberación de radica-
les libres, disminuyendo la presenta-
ción de efectos secundarios.
Sales ferrosas
El sulfato ferroso es una sal hidrata-
da la cual contiene 20% de hierro ele-
mental, el fumarato ferroso contiene
33% de hierro elemental y es modera-
damente soluble en agua, el glucona-
to ferroso contiene 12% de hierro. La
cantidad de hierro elemental es más
importante que la masa total de la sal
de hierro en la tableta. Variaciones es-
pecíficas en las diferentes sales ferrosas,
tienen relativamente poco efecto en la
biodisponibilidad. Sulfato, fumarato,
succinato, gluconato y otras sales ferro-
sas son absorbidas aproximadamente
en la misma cantidad.
La dosis usada está regulada entre
los beneficios terapéuticos deseados
40
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

y los efectos tóxicos presentados, este
es uno de los inconvenientes más fre-
cuentes encontrados con el uso de
las sales ferrosas. La intolerancia a
las preparaciones orales de hierro es
principalmente debida a la cantidad
de hierro soluble en el tracto gastro-
intestinal superior. Los efectos secun-
darios incluyen pirosis, náusea, pleni-
tud gástrica, estreñimiento y diarrea.
Estos efectos secundarios pueden
presentarse en aproximadamente el
26% de los pacientes y se incrementa
aproximadamente al 40% cuando se
duplica la dosis de hierro.
Hierro aminoquelado
El hierro aminoquelado resulta de
la unión covalente del hierro en for-
ma ferrosa (Fe+2) a un ligante orgáni-
co, lo cual reduce la carga del catión
y provee alguna protección espacial
en el sitio de la unión, lo que podría
disminuir la toxicidad gastrointes-
tinal debida a la irritación local. Los
compuestos quelados teóricamente
generan menos efectos secundarios
con relación a otras presentaciones
ferrosas (Fe+2), pero no con respecto
al complejo de hierro polimaltosado.
La biodisponibilidad de los hierros
aminoquelados presenta variaciones
marcadas a diferencia de otros suple-
mentos, observándose menos absor-
ción así como hierro disponible para
la síntesis de la hemoglobina.
Ferritina orgánica
La ferritina es una ferroproteína
que contiene hierro de reserva y que
difunde hierro funcional cuando el or-
ganismo lo requiere. Es una proteína
conformada por péptidos ensambla-
dos dentro de un escudo esférico. La
ferritina tiene una pobre absorción, y su
uso como preparación farmacéutica no
tiene apoyo, esto sumado a los costos
involucrados en la purificación de la
ferritina equina o bovina, hacen que no
sea recomendable para el tratamiento
de la deficiencia de hierro. Los antiáci-
dos y algunos alimentos disminuyen
aún más su absorción y no cuenta con
un sistema de eliminación fisiológico,
por lo cual puede acumularse.
Sin embargo, diariamente se
elimina una pequeña cantidad en
orina, heces y durante la menstrua-
ción. Su origen bovino o equino,
eventualmente puede producir re-
acciones de hipersensibilidad. La
presencia de efectos secundarios
gastrointestinales, sumada a su ab-
sorción irregular, hacen de ella una
terapia poco utilizada para el mane-
jo de la anemia.
Complejo de hidróxido de hierro férrico (Fe+3)
polimaltosado no iónico (IPC)
El IPC es un complejo hidrosoluble
de hidróxido de hierro férrico (Fe+3)
41
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

polinuclear y dextrina parcialmente
hidrolizada (polimaltosa). El comple-
jo es estable y no libera hierro iónico
bajo condiciones fisiológicas. Las pro-
piedades farmacológicas y el poten-
cial toxicológico del IPC son diferen-
tes a las que se han observado con el
sulfato ferroso. El potencial práctica-
mente no tóxico del IPC se explica por
el hecho de que existe un transporte
activo de hierro y una tasa determi-
nante del intercambio con ligantes,
en vez de una difusión pasiva, y que
este proceso ocurre con total ausen-
cia de iones libres de hierro en todo
momento.
Se sugiere que el IPC transfiere
el hierro cuando entra en contacto
con los sitios de unión del hierro en
la superficie de las células mucosas.
Se forma un complejo mixto entre
el hierro, el ligando polimaltosa y
los sitios de unión en las células
mucosas para que se lleve a cabo
un proceso de absorción (intercam-
bio competitivo de ligandos). No es
posible demostrar la bioequivalen-
cia del IPC aplicando los métodos
usuales de determinación del «área
bajo la curva del plasma» del hierro.
Esto se debe a que el IPC tiene un
comportamiento de absorción com-
pletamente diferente a las sales de
hierro (Fe+2), lo que resulta en una
absorción con niveles de hierro sé-
rico diferentes, así como distintas
constantes de consumo y elimina-
ción de hierro sérico y diferentes
volúmenes de distribución.
En conjunto, se puede decir que
las pruebas de las preparaciones del
IPC y las sales ferrosas, se comportan
esencialmente en forma diferente.
Las diferencias en los hallazgos toxi-
cológicos así como en el comporta-
miento farmacocinético se pueden
explicar y pronosticar con base de las
propiedades físico-químicas de las
preparaciones.
La toxicidad aguda del IPC es
baja; aproximadamente 10 veces
menor que la del sulfato ferroso.
Con el IPC no es de esperar que se
desarrollen lesiones en el hígado, ya
que esto se ha confirmado por me-
dio de resultados experimentales e
histológicos.
Estudios de interacción in-vitro,
demostraron que el IPC es apropia-
do para la administración oral si-
multánea con otros medicamentos,
sin que se afecte la absorción del
hierro o de los otros componentes.
El IPC debido a su mecanismo de
absorción fisiológicamente contro-
lado, tiene efectos secundarios y
toxicidad mucho menores que otras
formas de suplementos de hierro,
manteniendo unos óptimos niveles
de absorción y biodisponibilidad
que aseguran la respuesta terapéu-
tica esperada.
42
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

Suplementación en el embarazo
El hierro oral está indicado como
primera línea en casos de anemias
leves a moderadas con hemoglobina
entre 9,0 y 11,0 g/dL y hematocrito
mayor del 27% (a nivel del mar). La
dosis terapéutica del hierro elemental
es de 60 a 120 mg/día, una vez al día
o fraccionada en 2 ó 3 tomas, hecho
que se podría lograr más fácilmente
con preparados líquidos.
La absorción de hierro se incre-
menta hasta 10 veces en la mujer
embarazada, pero los valores de este
aumento varían de un 1.5% a la sema-
na 12 de gestación hasta un 14.6% al
final del embarazo.
Los suplementos de hierro oral que
se encuentran disponibles en formas
muy solubles en agua y/o en solucio-
nes ácidas diluidas (como la del estó-
mago), presentan mayor biodisponibi-
lidad. No obstante, hay que considerar
la tolerancia gástrica y la presencia de
otros efectos colaterales que pueden
contribuir positiva o negativamente a
la absorción. Estos aspectos dependen
fundamentalmente de dos condicio-
nes: la forma iónica o no iónica y si el
mecanismo de absorción es activo o
pasivo; los compuestos que vienen en
forma no iónica (férrica) y que se ab-
sorben en forma activa, tienen menos
efectos secundarios y por lo tanto hay
mayor adherencia al tratamiento.
Los efectos adversos de las sales
ferrosas son principalmente de tipo
gastrointestinal: ardor epigástrico (pi-
rosis), náusea, epigastralgia, diarrea
o estreñimiento y en algunos casos
tinción de los dientes. Para amino-
rar estos efectos colaterales, pueden
administrarse inicialmente dosis ba-
jas para comprobar la ausencia de
efectos secundarios e incrementarlas
cada 1 a 2 semanas hasta alcanzar la
dosis deseada.
En dosificaciones de 200 mg de
una sal ferrosa, los efectos adversos
aparecen hasta en el 25 % de las pa-
cientes, este porcentaje aumenta
hasta el 40% si se duplica la dosis. Los
preparados con polimaltosa como el
IPC, contribuyen a incrementar la to-
lerabilidad de los preparados de hie-
rro oral y la adición de ácido ascórbico
favorece una mejor absorción intesti-
nal y en médula ósea (Tabla 15).
Las indicaciones para la suplemen-
tación de hierro en el embarazo siem-
pre deben contemplar la prevalencia
de anemia en la región donde vive la
paciente. En las zonas donde la preva-
lencia de anemia en embarazadas es
menor al 25%, la dosis recomendada
es de 60 mg/día de hierro elemental
durante los últimos seis meses de la
gestación; pero si reside en un área
con prevalencia de anemia mayor al
25%, la recomendación es suplir con
mínimo 90 - 120 mg/día de hierro ele-
43
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

Tabla 15. Comparativo entre los diferentes suplementos de hierro.
SALES DE HIERRO
(Sulfato, Fumarato)
COMPLEJO DE
HIERRO Y
POLIMALTOSA (IPC)
Manchas en los dientes SI NO
Seguridad Riesgo de sobredosificación Muy buena
Tolerancia Gastrointestinal
Náuseas, dolor abdominal, sensación de llenura, dolor epigástrico.
Ocasionales
Eficacia Alta Alta
Absorción Difusión pasiva no controlada Difusión activa fisiológi-camente controlada
Interacción con alimentos Café, té, maíz, harina de soya, vegeta-les, pescados y mariscos.
Baja
Interacción con medica-mentos
Antibióticos, antiácidos NO
mental durante los últimos seis meses
de la gestación y continuar durante
los tres primeros meses postparto.
La duración total y la dosis calculada
dependerán del grado de anemia de
la paciente.
Hierro parenteral
Cuando la terapia oral es insuficien-
te y/o se requiere mayor velocidad en
la respuesta, la administración de hierro
parenteral es una alternativa efectiva.
Constituyen indicación las siguientes
condiciones: malabsorción del hierro
(esprue tropical, síndrome intestino
corto, etc.), intolerancia severa al hierro
oral, suplemento en nutrición paren-
teral total, pacientes con insuficiencia
renal crónica que presentan deficien-
cia funcional de hierro (pacientes en
hemodiálisis, pacientes con depósitos
bajos de hierro), anemia moderada a
severa en el embarazo, terapia conjun-
ta con eritropoyetina, programas de
autotransfusión predepósito, necesi-
dad de recuperación rápida de los ni-
veles de hemoglobina y/o depósitos de
hierro (pre y post quirúrgico, postparto,
embarazo), enfermedad inflamatoria
intestinal.
En las áreas donde más experien-
cia y difusión del hierro parenteral
existe son nefrología, gineco-obste-
tricia y programas de autotransfusión,
44
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

donde indudablemente las publica-
ciones existentes en la literatura mé-
dica soportan la eficacia de este tra-
tamiento. No obstante, a diferencia
de la eficacia claramente demostrada
del hierro oral, la seguridad de las for-
mulaciones parenterales es objeto de
revisión crítica. Existen tres formas de
hierro parenteral: el hierro dextrano,
el gluconato férrico sódico y el hierro
sacarosa, con diferencias en la farma-
cología y seguridad de los mismos.
Hierro dextrano
Es una solución coloide de oxi-
hidróxido férrico con dextrano
polimerizado, que puede ser ad-
ministrado por vía intravenosa o
intramuscular, generalmente su
peso molecular es +/- 96.000 Da.
Cuando se utiliza por vía intra-
muscular profunda, es movilizado
gradualmente por los linfáticos
y transportado al sistema reticu-
loendotelial (SRE), el hierro es li-
berado luego de la molécula de
dextrano. Una proporción variable
(10-50%) se puede fijar localmente
en el músculo por varias semanas
o meses, especialmente si hubo
reacción inflamatoria. La adminis-
tración intravenosa proporciona
una respuesta más adecuada y por
esto es la preferida.
La aplicación intramuscular de
hierro dextrano, únicamente puede
ser iniciada después de realizada una
dosis de prueba de 0.5 mL (25mg de
hierro). Si no se presentan reaccio-
nes adversas, se puede llevar a cabo
la aplicación de la dosis total. Con
frecuencia se informan reacciones
locales, incluyendo dolor crónico y
coloración local de la piel. Una dosis
de prueba también debe preceder la
administración intravenosa de la do-
sis terapéutica del hierro dextrano. El
paciente debe ser observado durante
la administración para signos de ana-
filaxis inmediata, y por una hora des-
pués de la aplicación para cualquier
signo de inestabilidad vascular o hi-
persensibilidad, incluyendo dificultad
respiratoria, hipotensión, taquicardia
o dolor torácico. Así el paciente re-
ciba hierro dextrano crónicamente,
siempre es recomendable una dosis
de prueba antes de cada infusión, de-
bido a que la hipersensibilidad puede
aparecer en cualquier momento.
Igualmente, se pueden presentar
reacciones de hipersensibilidad re-
tardada, especialmente en pacientes
con artritis reumatoidea o historia de
alergias. Es posible que se presente
fiebre, malestar general, linfadeno-
patías, artralgias, y urticaria días o
semanas posteriores a la aplicación.
En caso de documentarse hipersensi-
bilidad, se debe abandonar la terapia
con hierro dextrano. Sus reacciones
anafilácticas críticas constituyen el
45
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

riesgo más serio, ocurriendo en cer-
ca del 0.1-1% de los pacientes. Esta
condición ha hecho que se prefieran
otras formas de hierro parenteral. La
reacción puede tener un desenlace
fatal aún con tratamiento adecuado,
es por este motivo que su utilización
en diálisis en EE.UU. en los últimos
años ha sido suspendida gradual-
mente.
Aunque algunos fabricantes han
propuesto como alternativa el hierro
dextrano de bajo peso molecular,
este presenta idénticos beneficios y
efectos adversos al de alto peso mo-
lecular; por lo que no se ha demostra-
do una ventaja clara del uno sobre el
otro.
Hierro gluconato
El complejo de gluconato férrico
sódico, tiene un peso molecular de
aproximadamente 350.000 +/- 23.000
Da, contiene el mismo centro de hi-
dróxido de hierro que el hierro dex-
trano, pero utiliza el gluconato para
estabilizar y solubilizar el compuesto;
este carbohidrato también puede te-
ner un potencial anafiláctico. Se ha
encontrado que los pacientes presen-
tan disminución de la presión arterial
y rubor posterior a la administración
del gluconato. Ocasiona una sobre-
saturación de la transferrina mayor al
100%, lo que lleva a un aumento en
la toxicidad del hierro debido al hierro
libre. En algunos estudios, los exáme-
nes histotoxicológicos con complejos
de hierro del tipo lábil y débil como
el gluconato de hierro férrico revelan
zonas de necrosis severas y extensas
en el tejido hepático. Las reacciones
anafilácticas con hierro gluconato
ocurren con menor frecuencia e in-
tensidad que con hierro dextrano,
reportándose hasta en el 0.8% de los
pacientes en algunas series.
Hierro sacarosa [Complejo de hierro férrico
(Fe+3) con hidróxido de saca rosa]
Consiste en un complejo de hierro
polinuclear similar a la ferritina (com-
plejo proteico de hierro (Fe+3) con hi-
dróxido fosfato), en que el ligando de
la proteína apoferritina es sustituido
por un carbohidrato. Esta sustitución
es necesaria debido a que la ferritina
posee propiedades antigénicas al ser
aplicada por vía parenteral. Contiene
el hierro en forma no iónica, como un
complejo soluble en agua de hierro
(Fe+3) con hidróxido de sacarosa. Los
filamentos polinucleares de hierro
(Fe+3)–hidróxido se hallan rodeados
periféricamente por un gran número
de moléculas de sacarosa unidas por
enlaces no covalentes. De este modo
se forma un complejo férrico de alto
peso molecular (PM), aproximada-
mente 43 kDa, que no es excretado
46
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

por vía renal. Adicionalmente, la esta-
bilidad del complejo es óptima lo que
asegura que, en condiciones fisiológi-
cas, no se libere hierro no iónico.
La farmacocinética del hierro saca-
rosa muestra que se obtienen niveles
máximos de hierro de alrededor de
538 µmol/L, 10 minutos después de
la inyección de 100 mg de hierro. El
hierro administrado es rápidamente
depurado del suero, siendo la vida
media de aproximadamente 6 ho-
ras. La eliminación renal de hierro
es baja, tiene lugar durante las 4 pri-
meras horas después de la inyección
y corresponde a menos del 5% de la
depuración orgánica total, aproxima-
damente 20 mL/min. Después de 24
horas, las concentraciones séricas de
hierro se reducen a los niveles pre-
dosis y se elimina alrededor del 75%
de la concentración de sacarosa. Al-
rededor de 5 minutos después de la
inyección, se encuentra un alto nivel
de actividad no sólo en el hígado sino
también a nivel de la médula ósea, lo
cual indica una alta concentración del
hierro en estas áreas. Por lo tanto, es
posible afirmar que el hierro del hie-
rro sacarosa es utilizado muy rápida-
mente para la eritropoyesis.
Las propiedades del hierro saca-
rosa resultan especialmente útiles en
pacientes con requerimientos clínicos
de rápida liberación de hierro a los
depósitos de hierro, en pacientes con
anemia por deficiencia de hierro de-
bida a administración insuficiente de
hierro o pérdida exagerada del mis-
mo, que no toleran o que responden
insuficientemente a la terapia con
hierro oral o en pacientes con ma-
labsorción o mala tolerancia al hierro
por vía oral. En los pacientes que re-
ciben tratamiento con eritropoyetina
(rHuEpo), la optimización de la eritro-
poyesis es capaz de reducir significati-
vamente, gracias al hierro, los requeri-
mientos de rHuEpo.
Con hierro sacarosa, el hierro es
captado casi exclusivamente por el
sistema retículo endotelial (SRE) hepá-
tico, el bazo y la médula ósea, lo mismo
que por la transferrina y la apoferritina.
Es rápidamente metabolizado subse-
cuentemente y disponible para la eri-
tropoyesis. Como la mayor parte de los
depósitos de hierro se encuentran en
el SRE, y no en el parénquima, el hierro
sacarosa posee la ventaja de no provo-
car peroxidación lipídica inducida por
los radicales de hierro. La baja toxicidad
hepática observada con hierro saca-
rosa quizá se debe a la estabilidad del
complejo del hierro sacarosa, lo que se
traduce en la ausencia de hierro iónico
en la circulación, evitando así una so-
brecarga de hierro al sistema de trans-
porte fisiológico del hierro. Estos datos
se confirman por la baja incidencia de
reacciones adversas y complicaciones
después de su aplicación.
47
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

Comparado con los complejos
de hierro del tipo lábil y débil, como
son por ejemplo el gluconato férrico
o el citrato férrico, el hierro sacarosa
ofrece la ventaja de ser rápidamen-
te utilizable para la eritropoyesis. En
relación con los efectos colaterales
potenciales, la menor masa molecu-
lar de hierro sacarosa puede consi-
derarse una ventaja sobre los com-
plejos de hierro del tipo robusto y
fuerte. Debido a la ausencia de bio-
polímeros lentamente degradables,
la frecuencia de reacciones alérgicas
inducidas por la aplicación i.v. de
hierro sacarosa es muy baja. En un
estudio que involucró 8100 pacien-
tes/año, con más de 160.000 dosis
de 100 mg de hierro sacarosa, no se
presentó ninguna reacción adversa
que pusiera en peligro la vida, docu-
mentando la seguridad de esta for-
ma de presentación. La FDA lo apro-
bó para su uso en los EE.UU, donde
es ampliamente utilizado en los pa-
cientes en diálisis y prediálisis. Re-
cientemente, su uso en ginecología
y obstetricia ha mostrado beneficios
clínicos importantes, sustentado en
gran número de publicaciones que
evidencian resultados satisfacto-
rios. Respecto al hierro dextrano, el
hierro sacarosa ofrece una mejor to-
lerabilidad, no se requiere dosis de
prueba y la tasa de infusión es más
rápida.
Hierro carboximaltosa
El hierro carboximaltosa es un
complejo macromolecular de carbo-
hidrato-hidróxido férrico diseñado
para permitir la liberación sistemáti-
ca controlada de hierro dentro de las
células del sistema retículoendote-
lial, minimizando el riesgo de liberar
grandes cantidades de hierro iónico
en el suero.
Cada molécula consiste en un
centro polinuclear de hidróxido de
hierro (III) y una cubierta de carbohi-
drato que rodea y estabiliza el centro.
La quelación del hidróxido de hierro
(III) con una cubierta de carbohidra-
to da como resultado una estructura
que se asemeja a la de la ferritina: el
hierro queda atrapado en el centro y,
por lo tanto, los efectos tóxicos deri-
vados de los iones férricos no unidos
(hierro [III]) son limitados. El complejo
tiene un peso molecular de aproxi-
madamente 150.000 Da. El hierro car-
boximaltosa es fácilmente soluble en
agua y es insoluble en la mayoría de
los solventes orgánicos.
El hierro carboximaltosa es un
complejo de tipo I. De esta mane-
ra, por la administración IV, el hierro
carboximaltosa es incorporado por
los macrófagos del hígado, bazo y,
particularmente, la médula ósea. Si es
necesario, el hierro es liberado en el
plasma, donde se une a la transferri-
48
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

na y es transportado a la médula ósea
donde ocurre la eritropoyesis. Esto
induce un incremento en la satura-
ción de transferrina (SAT) y los niveles
de ferritina tisular, a su vez, da lugar
a rápidos incrementos en los niveles
de Hb.
El hierro carboximaltosa es sumi-
nistrado como una solución coloidal
con pH neutro que contiene un 5%
de hierro en agua para ser inyectada
y que tiene osmolaridad fisiológica.
Cada ampolla está destinada sola-
mente para una única aplicación y
cualquier producto sobrante debe
ser desechado apropiadamente. Es
administrado tanto por vía IV, bolo
IV o infusión IV por goteo. Cuando es
administrado por bolo IV, debe apli-
carse en forma no diluida, mientras
que para la administración por infu-
sión, debe ser diluido con solución de
cloruro de sodio estéril al 0,9% a una
concentración de no menos de 2 mg
de hierro/ml.
Dado el conocido riesgo de las re-
acciones anafilácticas causadas por
la administración de hierro dextran,
un estudio de antigenicidad se reali-
zó con el fin de evaluar la potencia-
lidad del hierro carboximaltosa de
presentar reactividad cruzada con los
anticuerpos antidextrán en conejillos
de indias. Los anticuerpos antidex-
trán producidos en conejos fueron
inyectados intradérmicamente en
los conejillos de indias, seguido de
una inyección IV de hierro dextrán o
hierro carboximaltosa. No se obser-
varon reacciones anafilácticas por la
inyección de hierro carboximaltosa,
indicando que la misma no presenta
reactividad cruzada con los anticuer-
pos antidextrán. Por lo tanto, el riesgo
de reacción inmunológica debería ser
mínimo si el hierro carboximaltosa
fuese administrado a un paciente que
hubiera sido previamente sensibiliza-
do al hierro dextrán.
Dosificación
La actividad eritropoyética segui-
da a la administración de hierro se
relaciona directamente con la seve-
ridad de la anemia; el incremento en
la concentración de hemoglobina es
inversamente proporcional a la con-
centración inicial.
La mejor absorción de hierro tera-
péutico, por lo tanto, ocurre dentro
de las primeras pocas semanas de tra-
tamiento. Por ejemplo, adultos que
toman 100 mg de hierro (en la forma
de sulfato de hierro) dos veces al día
con las comidas absorben un prome-
dio del 14% durante la primera sema-
na de terapia, comparados con 7%
después de 3 semanas y 2% después
de 4 meses (48 semanas). Por lo tanto,
parecería que el primer mes de tera-
pia es el tiempo más importante para
asegurar el éxito del tratamiento. Una
49
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

respuesta positiva al tratamiento pue-
de ser definida como un incremento
diario en la concentración de hemog-
lobina de 0.1 g/dL desde el cuarto día
en adelante. Aunque la respuesta en
términos de la concentración de he-
moglobina es virtualmente completa
después de 2 meses, la terapia con
hierro se debe continuar por otros 2
a 3 meses para conformar depósitos
de hierro de aproximadamente 250 –
300 mg, o el nivel de ferritina sérica a
30 ng/mL.
Para adolescentes y adultos, la do-
sis recomendada es 60 mg de hierro
elemental por día en caso de anemia
leve y 120 mg por día (2 x 60 mg) en
casos de anemia moderada a severa.
Para lactantes y niños, la dosis re-
comendada es 3 mg de hierro por kg
de peso corporal al día. Se han usado
dosis más altas, por ejemplo, dos ve-
ces esta cantidad, pero ellas proba-
blemente son innecesarias. También
incrementan el riego de sobredosis
accidental, especialmente en niños
entre los uno y cinco años de edad.
Para mujeres embarazadas, la ad-
ministración diaria de folato (500 mg)
con hierro (120 mg) es benéfica, ya que
la anemia durante el embarazo usual-
mente es causada por una deficiencia
de ambos nutrientes. Una tableta de
combinación adecuada para ser toma-
da dos veces al día, conteniendo al me-
nos 250 mg de folato y 60 mg de hierro.
50
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

51
Profilaxis
a diferencia de otras formulaciones
de hierro, y b) la práctica ausencia de
efectos colaterales lo colocan como el
preferido para la terapia profiláctica
en programas de larga duración, en
los que es fundamental el cumpli-
miento y la adherencia a la terapia.
Los programas de suplementa-
ción logran el mayor éxito cuando
se concentran en grupos de alto
riesgo como mujeres embarazadas,
lactantes y niños pre-escolares, y en
“audiencias cautivas”, como escolares
o trabajadores que pueden recibir
la suplementación en la escuela y el
trabajo, respectivamente. Sin embar-
go, la efectividad está restringida por
dos factores importantes: los efectos
colaterales gastrointestinales del hie-
rro oral y la dificultad de sostener la
motivación por 2 a 3 meses en los “pa-
cientes”, ya que ellos no se perciben a
sí mismos como enfermos.
Mujeres embarazadas ylactantes
Las mujeres embarazadas son un
grupo prioritario. La dosis diaria re-
comendada es de dos tabletas, cada
Las medidas generales que se han
propuesto para prevenir la anemia
por deficiencia de hierro son: 1) suple-
mentación con hierro medicinal, 2)
educación y otras medidas que con-
tribuyan a elevar la ingesta de hierro
dietario, 3) el control de las infeccio-
nes e infestaciones parasitarias, 4) la
fortificación de la alimentación básica
con hierro.
Suplementación con hierro medicinal
La principal ventaja que ofrece es
la mejoría rápida del estado de hierro.
La experiencia muestra que la suple-
mentación de hierro tiene una mayor
posibilidad de éxito cuando se dirige
a grupos específicos, debido a que el
cubrimiento de la población comple-
ta es virtualmente imposible, excepto
cuando hay un sistema de distribu-
ción de salud excepcionalmente efec-
tivo, y de todos modos es innecesario.
Un aspecto importante es la facili-
dad en la posología. El hierro polimal-
tosado (IPC) tiene dos ventajas para la
administración profiláctica: a) Se ad-
ministra 1 gota por cada kg de peso

una conteniendo 60 mg de hierro ele-
mental más 250 mg de folato, toma-
dos durante toda la segunda mitad
del embarazo. Es preferible realizar
suplementación de folato antes del
embarazo, para evitar las temidas
malformaciones cerebrales y espina-
les. El principal obstáculo para la su-
plementación de hierro es el pobre
cumplimiento con el tratamiento. A
menudo esto se debe a efectos cola-
terales, pero también puede provenir
de la falta de conocimiento por las
mujeres de que ellas tienen una nece-
sidad real de hierro durante el emba-
razo. También se puede administrar
profilácticamente hierro polimaltosa-
do a dosis de 20-40 gotas/día o 5-10
mL/día de jarabe. Las mujeres deben
ser convencidas de la importancia del
hierro para su salud y la del ser en ges-
tación. Es importante ser persuasivos
mediante la adquisición de habilida-
des en las técnicas de comunicación
y motivación por parte del equipo de
salud.
Lactantes
Las estrategias para la prevención
de la anemia por deficiencia de hie-
rro en lactantes son: 1) alimentar con
leche materna durante los primeros
seis a 12 meses de edad, 2) si se usa
fórmula, únicamente tomar fórmu-
la fortificada con hierro, 3) no tomar
leche de vaca durante el primer año
de vida debido al incremento en el
sangrado gastrointestinal oculto, 4)
cuando se introducen alimentos sóli-
dos a los cuatro a seis meses de edad,
se debe hacer con cereales enriqueci-
dos con hierro.
Entre las poblaciones rurales en
la mayoría de países en desarrollo,
la alimentación con leche materna
exitosa y prolongada es la regla; lo
contrario es más típico de las áreas
urbanas, donde se deben concentrar
los esfuerzos para promover la ali-
mentación con leche materna. La le-
che materna es adecuada para cubrir
los requerimientos de hierro dietario
de los lactantes de peso normal al
nacer hasta los 6 meses de edad. Los
infantes de bajo peso al nacer pue-
den, sin embargo, requerir suplemen-
tación de hierro ya desde los 2 meses
de edad. Los lactantes que requieren
profilaxis de hierro pueden tomar 2-4
gotas/día de hierro polimaltosado.
Pre-escolares
La suplementación de hierro en
niños pre-escolares también es im-
portante y requiere planeación es-
pecial. Los suplementos pueden ser
administrados por los responsables
de los centros infantiles, liberando
así al trabajador de la salud primaria
para otras tareas. Además, por su-
puesto, se debe aprovechar cualquier
oportunidad para supervisar la inges-
52
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

ta de los suplementos en las clínicas
pediátricas y durante otros contactos
con los servicios de salud. Algunos
programas promueven cursos de 2
– 3 meses de una o más tabletas de
hierro al día. Aunque tal régimen es
necesario para corregir la anemia se-
vera, es dudoso que se requiera esta
duración para la anemia leve a mode-
rada que usualmente se encuentra en
este grupo de edad. Para asegurar un
cubrimiento más uniforme de hierro
y tasas de cumplimiento más altas,
puede ser más práctico darle a los
niños un curso de 2 – 3 semanas con
base en una dosis más baja (30 mg
de hierro elemental al día en tableta
o forma líquida) varias veces al año.
Nuevamente, es importante tener
en cuenta que los efectos colaterales
pueden tener un impacto negativo
en la anemia por deficiencia de hie-
rro, especialmente en los niños. Una
preparación como el hierro polimal-
tosado puede administrarse profilác-
ticamente a dosis de 4-6 gotas/día.
Escolares
Los niños en edad escolar usual-
mente no tienen la misma alta preva-
lencia de anemia que la de los niños
pre-escolares. Los mejores cursos son
los cortos, como los establecidos para
los pre-escolares; la dosis diaria debe
estar entre 30 – 60 mg de hierro ele-
mental, dependiendo de la edad y el
peso del niño. El hierro polimaltosa-
do, el cual tiene una mejor tolerabili-
dad, se puede administrar a dosis de
4-6 gotas/día.
Modificación dietaria
La ingesta de hierro dietario pue-
de incrementarse de dos formas. La
primera es asegurar que las personas
consuman mayores cantidades de
sus alimentos habituales, de tal ma-
nera que satisfagan sus necesidades
energéticas. Ya que no se necesitan
cambios cualitativos en la dieta, este
abordaje es sencillo, pero involucra
incrementar el poder de compra de
los habitantes, lo cual está más allá de
las capacidades del sector de la salud.
No obstante, no se debe subestimar
la importancia práctica de esta estra-
tegia, particularmente en situaciones
donde puede ser difícil mejorar la bio-
disponibilidad del hierro ingerido.
El aumento de la biodisponibili-
dad del hierro ingerido, más que su
cantidad total, es el segundo aborda-
je básico de la manipulación dietaria.
Existen cierto número de estrategias
disponibles, cada una con sus venta-
jas y desventajas, pero todas se basan
en promover la ingesta de aumenta-
dores de la absorción del hierro o en
la reducción de los inhibidores de ella
tales como taninos y ácido fítico. La
recomendación de incluir carne en la
dieta con el fin de combatir la anemia
53
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

por deficiencia de hierro, se debe ha-
cer teniendo en cuenta las limitacio-
nes no sólo económicas sino también
culturales. Por lo anterior, los esfuer-
zos para incrementar el contenido de
ácido ascórbico en la dieta tienen una
mayor posibilidad de éxito. La vitami-
na C tiene un notable efecto sobre la
absorción del hierro no hem, siendo
dependiente de la dosis.
En muchas zonas rurales, los vege-
tales y frutas se consumen infrecuen-
temente y en cantidades pequeñas.
Por esto, persuadir a las familias para
que agreguen estos alimentos a su
dieta básicamente de almidón, puede
tener un impacto considerable.
Aproximadamente 50-80% de la
vitamina C originalmente presente en
los alimentos se puede perder duran-
te la cocción. Más aún, el contenido
de vitamina C de los alimentos que se
cocinan y se dejan en reposo dismi-
nuye considerablemente; el recalen-
tamiento lo reduce todavía más.
Control de infecciones virales, bacterianas y parasitarias
El cuidado efectivo y curativo opor-
tuno podría disminuir las consecuen-
cias nutricionales adversas de la enfer-
medad viral y bacteriana. Aunque el
número de episodios infecciosos pro-
bablemente se reduzca, los servicios
curativos apropiados pueden al menos
contribuir con una reducción en la du-
ración y la severidad de las infecciones.
Esta sola estrategia ayudaría a mejorar
el estado de hierro incluso si no existe
incremento en el consumo del hierro
dietario. En especial, los niños preesco-
lares, se beneficiarían de tales mejorías
en el cuidado de la salud.
Es vital educar a la familia acerca
de prácticas de alimentación apro-
piadas durante y después del período
de una enfermedad infecciosa. Esto
es especialmente importante donde
la preocupación son los niños pe-
queños, ya que a menudo se les su-
ministra dietas pobres cuando están
enfermos. Los trabajadores de la sa-
lud primaria necesitan convencer a la
familia de darle a los niños enfermos
tanto líquido como sea posible y con-
tinuar alimentándolos tanto como lo
toleren con una persuasión gentil. La
alimentación con leche materna no
debe ser interrumpida.
La inmunización continúa ganan-
do aceptación y el cuidado de salud
primaria puede fortalecer esta activi-
dad considerablemente. Sin embar-
go, todavía no se dispone de vacunas
contra las infecciones gastrointestina-
les y respiratorias más frecuentes. El
control de estas infecciones requiere
medidas de salud pública preventi-
vas. Los helmintos (Ancylostoma y Ne-
cator) y Schistosoma juegan un papel
clave en la etiología de la anemia al
causar pérdida crónica de sangre. El
54
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

papel de otros parásitos intestinales
comunes está menos esclarecido. Al-
gunos parásitos pueden interferir con
la absorción de algunos nutrientes,
especialmente cuando la infestación
es particularmente alta; se ha mos-
trado que Giardia reduce la absorción
de hierro. Desde un punto de vista
de salud y nutricional es indeseable
albergar parásitos, y frecuentemente
se dan recomendaciones sobre hacer
una desparasitación rutinaria como
parte del cuidado de salud primario.
Esto no significa que sea la mejor for-
ma de tratar el problema.
La desparasitación en la ausencia
de esfuerzos simultáneos para erra-
dicar el reservorio de la infección es
seguida rápidamente por reinfesta-
ción y una renovada necesidad de
desparasitación. La desparasitación
per se puede ser efectiva temporal-
mente en la disminución de la carga
parasitaria pero puede ser sólo de
beneficio menor en términos del ni-
vel de hemoglobina. La provisión de
hierro adicional, ya sea a través de la
suplementación con hierro medicinal
o mediante la fortificación de los ali-
mentos, da como resultado un incre-
mento mucho mayor en la concen-
tración de hemoglobina, aún cuando
no se haga desparasitación. En casos
individuales de anemia severa resul-
tante de una carga de parásitos inten-
sa, el tratamiento obviamente debe
incluir la desparasitación.
Fortificación de alimentos
La fortificación con hierro de ali-
mentos de amplio consumo y proce-
sados es la base del control de la ane-
mia en muchos países. Es una de las
formas más efectivas de prevenir la
deficiencia de hierro. Puede ser dirigi-
da para alcanzar algunos o todos los
grupos poblacionales, y no necesa-
riamente requiere la cooperación del
individuo. El costo inicial es modesto,
y los gastos recurrentes son menores
que aquellos de la suplementación.
La principal dificultad es identificar
un alimento adecuado para ser for-
tificado y, de igual importancia, una
forma de hierro que sea absorbida
adecuadamente sin alterar el sabor o
la apariencia del alimento. La pobla-
ción objetivo necesita, por supuesto,
acostumbrarse a la alimentación for-
tificada y debe estar en capacidad de
comprarla.
La fortificación con hierro es más
difícil técnicamente que la fortificación
con otros nutrientes, porque las formas
biodisponibles de hierro son química-
mente reactivas y tienden a producir
cambios indeseables en los alimentos.
Por ejemplo, las sales ferrosas solubles
a menudo producen cambios en el
color, formando complejos con com-
puestos de azufre, taninos, polifenoles
y otras sustancias. La decoloración es
55
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

particularmente indeseable cuando el
alimento a ser fortificado es de color
claro. Además, los compuestos de hie-
rro reactivo catalizan reacciones oxida-
tivas, dando como resultado sabores y
aromas indeseables.
Ya que es improbable que las perso-
nas acepten un alimento fortificado en
el cual se puede detectar el hierro agre-
gado, los programas de fortificación
han tendido a confiar sobre compues-
tos de hierro inertes que son pobre-
mente absorbidos y por lo tanto más
o menos inefectivos. Hoy en día, sin
embargo, se están haciendo grandes
esfuerzos para encontrar formas más
adecuadas de fortificación de hierro.
El sulfato ferroso ha sido usado ex-
tensamente para la fortificación del pan
y otros productos de panadería que son
almacenados solamente por períodos
cortos. Cuando tales alimentos fortifi-
cados se almacenan unos pocos meses,
desarrollan un aroma rancio.
El uso de lactato ferroso y gluconato
ferroso está limitado, por razones eco-
nómicas, a la fortificación de productos
como fórmulas lácteas para lactantes
basados en soya. El hierro elemental
también es ligeramente más costoso
que el sulfato ferroso; de buena bio-
disponibilidad y estabilidad, se usa fre-
cuentemente para fortificar la harina de
trigo y el pan en Norteamérica y Europa
occidental. En países industrializados,
los alimentos más frecuentemente
fortificados son la harina de trigo y el
pan, las comidas de maíz, los produc-
tos lácteos incluyendo fórmulas para
lactantes y los alimentos para destete
(cereales para lactantes). En Chile, se
ha observado que el uso de leche de
fórmula fortificada con hierro y ácido
ascórbico reduce la prevalencia de ane-
mia a los 15 meses de edad a menos
del 2%, comparada con el 28% entre
lactantes que recibieron fórmula no
fortificada.
Se ha encontrado que el EDTA
(tetraacetato diamino etileno), am-
pliamente usado en la industria para
el procesamiento de alimentos como
un agente quelante, es un efectivo
aumentador de la biodisponibilidad
del hierro. La sal de hierro del EDTA
ha sido utilizada exitosamente para
fortificar el azúcar en Guatemala (13
mg de hierro/100 g de azúcar). Los
ensayos en campo han mostrado que
su consumo (40 g por día por perso-
na) mejora el estado de hierro de la
población. Los costos del azúcar for-
tificado son aproximadamente 2%
mayores que el azúcar no fortificado.
Se debe reconocer que aunque la
fortificación de alimentos con hierro
posee pocos o ningún problema en el
mundo desarrollado, se requiere una
infraestructura industrial que no exis-
te en algunos países en desarrollo.
56
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

Lecturas recomendadas
Epidemiología
Dary O, Freire W, Kim S. Iron compounds for food fortifi-cation: guidelines for Latin America and the Caribbean 2002. Nutr Rev. 2002 Jul;60(7 Pt 2):S50-61.
Martorell R. Panel discussion: regional action priorities. J Nutr. 2002 Apr;132(4 Suppl):871S-4S.
Brabin BJ, Hakimi M, Pelletier D. An analysis of anemia and pregnancy-related maternal mortality. J Nutr. 2001 Feb;131(2S-2):604S-614S; discussion 614S-615S.
Cohen JH, Haas JD. The comparison of mixed distribution analysis with a three-criteria model as a method for estimating the prevalence of iron deficiency anaemia in Costa Rican children aged 12-23 months. Int J Epi-demiol. 1999 Feb;28(1):82-9.
Freire WB. Strategies of the Pan American Health Orga-nization/World Health Organization for the control of iron deficiency in Latin America. Nutr Rev. 1997 Jun;55(6):183-8.
Gandra YR. [Iron deficiency anemia in Latin America and the Caribbean] Bol Oficina Sanit Panam. 1970 May;68(5):375-87.
Nutrición
Deegan H, Bates HM, McCargar LJ. Assessment of iron status in adolescents: dietary, biochemical and lifestyle determinants. J Adolesc Health. 2005 Jul;37(1):75.
Morgan J. Nutrition for toddlers: the foundation for good health—1. toddlers’
nutritional needs: what are they and are they being met? J Fam Health Care. 2005;15(2):56-9.
Tanner EM, Finn-Stevenson M. Nutrition and brain development: social policy implications. Am J Orthopsychiatry. 2002 Apr;72(2):182-93.
Lynch SR. The impact of iron fortification on nutri-tional anaemia. Best Pract Res Clin Haematol. 2005 Jun;18(2):333-46.
Siddiqui IA, Rahman MA, Jaleel A. Efficacy of daily vs. weekly supplementation of iron in schoolchil-dren with low iron status. J Trop Pediatr. 2004 Oct;50(5):276-8.
Yurdakok K, Temiz F, Yalcin SS, Gumruk F. Efficacy of daily and weekly iron supplementation on iron status in exclusively breast-fed infants. J Pediatr Hematol Oncol. 2004 May;26(5):284-8.
Diaz JR, de las Cagigas A, Rodriguez R. Micronutrient deficiencies in developing and affluent countries. Eur J Clin Nutr. 2003 Sep;57 Suppl 1:S70-2.
Etiología
Hadler MC, Juliano Y, Sigulem DM. Anemia in infancy: etiology and prevalence. J Pediatr (Rio J). 2002 Jul-
Aug;78(4):321-6.Chernetsky A, Sofer O, Rafael C, Ben-Israel J. Prevalence and
etiology of anemia in an institutionalized geriatric popula-tion. Harefuah. 2002 Jul;141(7):591-4, 667.
Troussard X. Iron-deficiency anemia. Etiology, physiopathology, diagnosis, treatment, with dosage for iron supplements. Rev Prat. 1998 May 1;48(9):1025-8.
Casassus P. Iron-deficiency anemia. Etiology, physiopathology, diagnosis, treatment with iron administration. Rev Prat. 2001 Jan 31;51(2):209-13.
Ahmed F. Anaemia in Bangladesh: a review of prevalence and aetiology. Public Health Nutr. 2000 Dec;3(4):385-93.
Koc A, Kosecik M, Vural H, Erel O, Atas A, Tatli MM. The frequency and etiology of anemia among children 6-16 years of age in the southeast region of Turkey. Turk J Pediatr. 2000 Apr-Jun;42(2):91-5.
Elejalde Guerra JI, Alonso Martinez JL, Rubio Vela T, Garcia Labairu C, Llorente B, Echegaray M. Etiological study and diagnosis of anemia in adults over 60 years of age. Sangre (Barc). 1999 Dec;44(6):418-23.
Farrus Palou M, Perez Ocana A, Mayer Pujadas MA, Piquer Gibert M, Mundet Tuduri X, Iglesias Rodal M. Anemia in primary care: etiology and morphological characteristics. Aten Primaria. 2000 Mar 15;25(4):230-5.
van den Broek N. The aetiology of anaemia in pregnancy in West Africa. Trop Doct. 1996 Jan;26(1):5-7.
Binet C. Anemia of iron deficiency. Etiology, physiopathology, diagnosis, treatment. Rev Prat. 1995 Apr 1;45(7):911-4.
Bhutani MS. Hershko C, Vitells A, Braverman DZ. Causes of iron deficiency
anemia in an adult inpatient population. Effect of diagnostic workup on etiologic distribution.
Blut. 1984 Oct;49(4):347-52.
Impacto
Tanner EM, Finn-Stevenson M. Nutrition and brain develop-ment: social policy implications. Am J Orthopsychiatry. 2002 Apr;72(2):182-93.
Ezekowitz JA, McAlister FA, Armstrong PW. The interaction among sex, hemoglobin and outcomes in a specialty heart failure clinic. Can J Cardiol. 2005 Feb;21(2):165-71.
Lao TT, Ho LF. Impact of iron deficiency anemia on preva-lence of gestational diabetes mellitus. Diabetes Care. 2004 Mar;27(3):650-6.
Crompton DW, Nesheim MC. Nutritional impact of intestinal helminthiasis during the human life cycle. Annu Rev Nutr. 2002;22:35-59. Epub 2002 Jan 4.
Gopaldas T. Iron-deficiency anemia in young working women can be reduced by increasing the consumption of cereal-based fermented foods or gooseberry juice at the workplace. Food Nutr Bull. 2002 Mar;23(1):94-105.
Mehansho H. Eradication of iron deficiency anemia through food fortification: the role of the private sector. J Nutr. 2002 Apr;132(4 Suppl):831S-3S.
57
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

Nurdia DS, Sumarni S, Suyoko, Hakim M, Winkvist A. Impact of intestinal helminth infection on anemia and iron status during pregnancy: a community based study in Indonesia. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2001 Mar;32(1):14-22.
Beasley NM, Tomkins AM, Hall A, Lorri W, Kihamia CM, Bundy DA. The impact of weekly iron supplementation on the iron status and growth of adolescent girls in Tanzania. Trop Med Int Health. 2000 Nov;5(11):794-9.
Zijp IM, Korver O, Tijburg LB. Effect of tea and other dietary factors on iron absorption. Crit Rev Food Sci Nutr. 2000 Sep;40(5):371-98.
Freire WB. Iron-deficiency anemia: PAHO/WHO strategies to fight it. Salud Publica Mex. 1998 Mar-Apr;40(2):199-205.
Menendez C, Kahigwa E, Hirt R, Vounatsou P, Aponte JJ, Font F, Acosta CJ,
Soewondo S. The effect of iron deficiency and mental stimula-tion on Indonesian children’s cognitive performance and development. Kobe J Med Sci. 1995 Apr;41(1-2):1-17.
Walter T. Effect of iron-deficiency anaemia on cognitive skills in infancy and childhood. Baillieres Clin Haematol. 1994 Dec;7(4):815-27.
Williams MD, Wheby MS. Anemia in pregnancy. Med Clin North Am. 1992 May;76(3):631-47.
Filer LJ Jr. Iron needs during rapid growth and mental development. J Pediatr. 1990 Aug;117(2 Pt 2):S143-6.
Diagnóstico
Jolobe OM. Diagnosis of iron deficiency anaemia. Arch Dis Child. 2005 Jun;90(6):653-4.
Hanif E, Ayyub M, Anwar M, Ali W, Bashir M. Evaluation of serum transferrin receptor concentration in diagnosing and dif-ferentiating iron deficiency anaemia from anaemia of chronic disorders. J Pak Med Assoc. 2005 Jan;55(1):13-6.
Munoz Gomez M, Campos Garriguez A, Garcia Erce JA, Ramirez Ramirez G. Fisiopathology of iron metabolism: diagnostic and therapeutic implications. Nefrologia. 2005;25(1):9-19.
Szerafin L, Jako J. Differential diagnosis of anemias. Orv Hetil. 2005 Feb 13;146(7):291-7.
Cook JD. Diagnosis and management of iron-deficiency anae-mia. Best Pract Res Clin Haematol. 2005 Jun;18(2):319-32.
Wick M. Diagnosing disorders of iron metabolism. Begin with ferritin. MMW Fortschr Med. 2004 Nov 25;146(48):32-4, 36.
Thomas L. Anemia of chronic disease—pathophysiology and laboratory diagnosis.
Lab Hematol. 2004;10(3):163-5.Sandoval C, Jayabose S, Eden AN. Trends in diagnosis
and management of iron deficiency during infancy and early childhood. Hematol Oncol Clin North Am. 2004 Dec;18(6):1423-38, x.
Wright CM, Kelly J, Trail A, Parkinson KN, Summerfield G. The diagnosis of borderline iron deficiency: results of a therapeutic trial. Arch Dis Child. 2004 Nov;89(11):1028-31.
Markovic M, Majkic-Singh N, Subota V, Mijuskovic Z. Reticulo-cyte hemoglobin content in the diagnosis of iron deficiency anemia. Clin Lab. 2004;50(7-8):431-6. Chen JL, Li SL, Xu M, Wang HB, Ge CW, Li RS. Clinical significance of serum transferrin receptor in differential diagnosis of anemia. Zhon-ghua Nei Ke Za Zhi. 2004 Jun;43(6):423-5.
Flesland O, Eskelund AK, Flesland AB, Falch D, Solheim BG, Seghatchian J. Transferrin receptor in serum. A new tool in the diagnosis and prevention of
iron deficiency in blood donors. Transfus Apher Sci. 2004 Aug;31(1):11-6.
Yates JM, Logan EC, Stewart RM. Iron deficiency anaemia in general practice: clinical outcomes over three years and factors influencing diagnostic investigations. Post-grad Med J. 2004 Jul;80(945):405-10.
Tratamiento
Hierro oral
Braunwald, E; et.al. Harrison’s principles of internal medicine. 15th ed. Vol. 1. New York:McGraw-Hill. 2001 pp. 660
DeMaeyer, EM; et.al. Preventing and controlling iron de-ficiency anaemia through primary health care:A guide for health administrators and programme managers. WHO. 1989
Dugdale, M; et.al. Anemia. Obstet Gynecol Clin North Am, 2001; 28 (2): 363 – 81
Hardman, JG; Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics. 10th ed. New York:McGraw-Hill. 2001 pp. 149
Jacobs, P; et.al. Absorption of iron polymaltose and ferrous sulphate in rats and humans.S Afr Med J, 1979; 55 (10): 1065 – 72
Jacobs, P; et.al. Better tolerance of Iron polymaltose complex compared with ferrous sulphate in the treatment of Anae-mia. Hematology, 2000; 5 (1): 77 – 83
Jacobs, P; et.al. Oral iron therapy in human subjects, comparative absorption between ferrous salts and iron polymaltose. J Med, 1984; 15 (5): 367 - 77
Jacobs, P; et.al. The bioavailability of an iron polymaltose complex for treatment of iron deficiency. J Med, 1979; 10 (4): 279 – 85
Jeppsen, RB; et.al. Toxicology and safety of Ferrochel and other iron amino acid chelotes. Archivos Latinoameri-canos de Nutrición, 2001; 51 (1): 26 – 34
Kaltwasser, JP; et.al. Bioavailability and therapeutic ef-ficacy of bivalent and trivalent iron preparations. Drug Res, 1987; 37 (1) (I): 122 – 9
Langstaff, RJ;et.al. Treatment of iron-deficiency anae-mia: a lower incidence of adverse effects with ferrum hausmann than ferrous sulphate. Br J Clin Res, 1993; 4: 191 – 198
Naude, S; et.al. Iron supplementation in preterm infants: a study comparing the effect and tolerance of a Fe2+ and a nonionic FeIII compound. J Clin Pharmacol, 2000; 40 (12) (2): 1447 – 51
Pestaner, JP; et.al. Ferrous sulfate toxicity: a review of autopsy findings. Biol Trace Elem Res, 1999; 69 (3): 191 – 8
Pineda, O; et.al. Effectiveness of iron amino acid chelate on the treatment of iron deficiency anemia in adolescents. J Appl Nutr, 1994; 46 (1): 1 – 13
Ramírez F, et.al. Anemia ferropénica en niños, rapidez de la respuesta al tratamiento con polimaltosado fér-
58
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

rico (IPC) y ferritina (F o Proteína férrica). Data on fileSkikne, B; et.al. Bovine ferritin iron bioavailability in man.
Eur J Clin Invest 1997;27:228-33Toumainen, TP; et.al. Oral supplementation with ferrous
sulfate but not with non-ionic: Iron polymaltose complex increases the susceptibility of plasma lipoproteins to oxidation. Nutr Res, 1999; 19 (8): 1121 – 32
Hierro parenteral
Al-Mómen, AK; et.al. Intravenous iron sucrose complex in the treatment of iron deficiency anemia during pregnancy. Eur J Obstetrics Gynecol 1996;69:121-4
Braunwald, E; et.al. Harrison’s principles of internal medicine. 15th ed. Vol. 1. New York:McGraw-Hill. 2001 pp. 660
Danielson, BG; et.al. Pharmacokinetics of iron(III)- hy-droxide sucrose complex after a single intravenous dose in healthy volunteers. Drug res 1996;46(6): 615-21
Fishbane,S; et.al. The comparative safety of intravenous iron Dextran, iron saccharate, and sodium ferric gluco-nate. Seminars in Dialysis 2000; 13(6):381-4
Geisser, P; et.al. Structure / histotoxicity relationship of parenteral iron preparations. Drug Res, 1992; 42: (12): 1439 – 52
Hamstra, RD ; et.al. Intravenous iron Dextran in clinical medicine. Jama 1980;243:1726-31
Hardman, JG; Goodman and Gilman’s the pharmacologi-cal basis of therapeutics. 10th ed. New York:McGraw- Hill. 2001 pp. 149 Johnson, C; et.al. Intravenous iron products. ANNA Journal 1999 ;26(5) :522-4
Harju, E. Clinical pharmacokinetics of iron preparations. Clin Pharmacokinet 1989; 17(2):69-8
Hedenus M, Birgegård G. The role of iron supplementation during epoietin treatment for cancer-related anemia. Med Oncol. 2009;26(1):105-15.
Lyseng-Williamson KA, Keating GM. Ferric carboxymal-tose: a review of its use in iron-deficiency anaemia. Drugs. 2009;69(6):739-56.
Macdougall IC, Ashenden M. Current and upcoming erythropoiesis-stimulating agents, iron products, and other novel anemia medications. Adv Chronic Kidney Dis. 2009 Mar;16(2):117-30.
Van Wyck, DB; et.al. Safety and efficacy of iron sucrose in patients sensitive to iron Dextran: North American clinical trial. Am J Kidney Dis 2000; 36(1):88-97
Wood, JK; et.al. The metabolism of iron-dextran given as a total-dose infusion to iron deficient Jamaican subjects. Br J Haematol, 1968; 14 (2): 119 – 29
Yee, J; et.al. Iron sucrose: The oldest iron therapy becomes new. Am J Kidney Dis 2002;40:1111-1121
Zanen, AL; et.al. Oversaturation of trnasferrin after intravenous ferric gluconate (Ferrlecit) in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 1996; 11:820-4
Profilaxis
World Health Organization. Malnutrition: the global picture. Geneva: The Organization; 2000.
Grantham-McGregor S, Ani C. A review of studies on the effect of iron deficiency on cognitive development in children. J Nutr 2001;131:649S-668S.
Pollitt E. Iron deficiency and cognitive function. Ann Rev Nutr 1993;13:521-37.
Lozoff B, Jimenez MD, Hagen J, Mollen E, Wolf AW. Poorer behavioral and developmental outcome more than 10 years after treatment for iron deficiency in infancy. Pediatrics 2000;105:E51.
Zlotkin SH, Ste-Marie M, Kopelman H, Jones A, Adam J. The prevalence of iron depletion and iron-deficiency anaemia in a randomly selected group of infants from four Canadian cities. Nutr Res 1996:729-33.
Willows N, Dewailly E, Grey-Donald K. Anemia and iron status in inuit infants from Northern Quebec. Can J Public Health 2000:91;407-10.
Willows N, Morel J, Grey-Donald K. Prevalence of anemia among James Bay Cree infants of Northern Quebec. CMAJ 2000:162(3);323-6.
Yip R. The challenge of improving iron nutrition: limitations and potentials of major intervention approaches. Eur J Clin Nutr 1997;51:516-24.
Dallman PR. Changing iron needs from birth through adolescence. In: Fomon SJ, Zlotkin SH, editors. Nutritional anemias. Nestle Nutrition Workshop Series. New York: Vevey/Raven Press; 1992. p. 29-38.
Saarinen UM. Need for iron supplementation in infants on pro-longed breastfeeding. J Pediatr 1978; 93:177-80.
59
Guías Latinoamericanas de la Anemia Ferropénica

60
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

2Guíaslatinoamericananas para el tratamiento de la anemia ferropénica con hierro endovenoso


63
El hierro es un elemento impres-
cindible para la vida. Sin embargo
es altamente tóxico, de manera que
hay múltiples mecanismos de pro-
tección para controlar su tránsito por
el organismo. La mucosa digestiva
es la primera barrera homeostática,
que regula la incorporación de hierro
atendiendo a las necesidades. Ad-
ministrar hierro terapéutico por vía
digestiva resulta así la forma segura
y fisiológica de reponer las pérdidas.
Hay un porcentaje de pacientes que
por múltiples razones médicas no
pueden recibir hierro oral, o sus nece-
sidades ameritan corregir las pérdidas
de manera más rápida de lo que las
formas orales de hierro farmacológi-
co o la dieta puedan hacerlo. Como
la ferropenia es muy frecuente en la
población de la mayoría de los países,
ese pequeño porcentaje de personas
que no pueden recibir hierros orales, se
transforma en un número significativo
de pacientes que deben emplear la vía
parenteral para su administración o
en casos muy discutidos la utiliza-
ción de trans fusiones de hemode-
rivados. El manejo de este tipo de
individuos es a quienes nos vamos a
referir en las páginas siguientes, de-
dicadas exclusivamente a la forma
de corregir la ferropenia con hierro
endovenoso.
El Hierro es imprescindible para la vida
Hacer el diagnóstico de anemia ferropénica es la base de un tratamiento exitoso.
La administración efectiva de hierro es el único tratamiento útil para la anemia ferropénica
Introducción
Introducción

64
Existen excelentes revisiones so-
bre este tópico en las cuales se ex-
plican en detalle los fenómenos de
absorción, distribución, utilización y
eliminación del hierro en condiciones
fisiológicas. No obstante, es impor-
tante recordar que el hierro ingresa
al organismo proveniente de los ali-
mentos y que el contenido de hierro
en los mismos es muy variable; cierta-
mente, el máximo aprovechamiento
se obtiene del hierro incorporado de
las proteínas animales (p.ej. carnes,
hígado, vísceras). El hierro contenido
en los alimentos de origen vegetal es
de absorción más irregular y requiere
pasos metabólicos más complejos.
El contenido de hierro de un adul-
to normal es de unos 4000 mg, donde
unos 3000 mg circulan por la sangre
y alrededor 800 a 1200 mg están en
los depósitos tisulares, la mioglobina
y otras enzimas. Las pérdidas diarias
son alrededor de 1 mg (producto del
recambio de los enterocitos), al igual
que la incorporación externa. La re-
circulación de hierro es un proceso
eficaz en el cual la destrucción de los
eritrocitos libera el hierro a la trans-
ferrina, y éste es incorporado nueva-
mente a la hemoglobina.
En caso de los eritrocitos senescen-
tes, éstos son fagocitados por los ma-
crófagos y el hierro liberado es entrega-
do luego a la transferrina. Un fenómeno
particular del hierro es que su metabo-
lismo se caracteriza por la reutilización
y el ahorro del mismo, de ahí que los
requerimientos fisiológicos no sean
tan altos. En caso de no ser utilizado,
el hierro se acumula en los depósitos,
unido a la ferritina. El órgano principal
de depósito es el hígado. Ahora bien, se
plantea que para la liberación del hierro
por la ferritina es necesaria la degrada-
ción de la misma. En ningún momento
el hierro se encuentra libre, ni dentro de
la célula ni en la circulación, debido a la
alta toxicidad del mismo.
Metabolismo del hierro
Metabolismo del hierro

65
Diagnóstico de la anemia ferropénica
fagos. A esta situación se la conoce
también como deficiencia funcional
de hierro.
En general, la anemia ferropénica
se produce por un aumento de las
pérdidas hemáticas, frecuentemen-
te de tipo crónico, que no logran ser
compensadas a través de la dieta. En
los grupos sociales que pueden acce-
der a una dieta rica en hierro y don-
de las carnes están habitualmente
presentes, es poco frecuente encon-
trar un paciente que tenga anemia
ferropénica por mala ingesta. No así
en comunidades pobres, donde la ali-
mentación frecuentemente es a base
de harinas y cereales, y el consumo de
productos de origen animal es muy
limitado o a veces nulo. Adicional-
mente se debe tener en cuenta que
existen varias condiciones fisiológicas
donde las necesidades están incre-
mentadas, tal como ocurre en los pe-
ríodos de crecimiento, embarazo, etc.
La alteración de la absorción de
hierro se puede presentar en la defi-
ciencia de ácido gástrico fruto de una
gastrectomía o el uso crónico de an-
tiácidos, así como en enfermedades
extensas del tubo digestivo, como la
Se diferencian dos conceptos res-
pecto de la falta de hierro:
1. La deficiencia de hierro, correspon-
de a la reducción de la cantidad
total de hierro del organismo, con
depósitos agotados y,
2. La eritropoyesis por deficiencia hie-
rro, en la que la manifestación de falta
de hierro para la eritropoyesis puede
obedecer a una deficiencia de hierro
o una menor oferta del mismo por el
plasma o los macrófagos. De hecho,
la deficiencia de hierro puede avan-
zar hacia anemia ferropriva, pero en
una variedad de desórdenes puede
verse eritropoyesis por deficiencia
de hierro, incluso con un aumento
del hierro total del organismo. Es el
caso de los estados inflamatorios, las
infecciones y los tumores, que con-
forman el cuadro clínico-hematoló-
gico característico de la anemia de
los trastornos crónicos. Al parecer,
las citoquinas producto de la infla-
mación estimulan la producción de
una proteína, la hepcidina, de origen
hepático. La hepcidina actúa a nivel
de la mucosa intestinal controlando
la incorporación de hierro e impide
la liberación de hierro de los macró-
Diagnóstico de la anemia ferropénica

66
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
enfermedad celíaca, la duodenitis y
el síndrome de intestino corto. Entre
las causas más frecuentes de anemia
ferropénica están la pérdida cróni-
ca de origen digestivo y la de origen
genital, siendo todas las otras menos
frecuentes.
Hoy se sabe que hay causas con-
génitas de deficiencia en la absorción
de hierro en el lumen intestinal que
posiblemente se explican por alte-
ración de las enzimas que participan
de la absorción. Estas situaciones,
por fortuna, muy poco frecuentes,
se corresponden en la clínica con pa-
cientes con ferropenia crónica desde
la infancia y que no se corrige satis-
factoriamente con ningún tipo de
aporte de hierro oral. Debido a su ra-
reza, siempre hay que pensar en ellas
como última opción, luego de haber
descartado las causas más comunes,
hasta que exista la posibilidad de
diagnosticarlas con estudios precisos.
La anemia ferropénica es un esta-
dio tardío de la deficiencia de hierro,
por lo tanto es una anemia crónica,
con características particulares. Si
bien hay datos clínicos que la sugie-
ren en la anamnesis (pica, incremen-
to del sueño, fatiga muscular, etc.) el
diagnóstico debe confirmarse por el
laboratorio. Morfológicamente, esta
anemia es microcítica hipocrómica; es
la respuesta de la eritropoyesis frente
a la falta de hierro. Es hiporegenerati-
va, ya que la falta de hierro dificulta la
producción eritroidea con elementos
hipohemoglobinizados. No hay alte-
raciones características en el número
y distribución de los leucocitos, pero
suele haber incremento del número
de plaquetas.
Hay una gama numerosa en deter-
minaciones para el diagnóstico de fe-
rropenia; esto sugiere que no se cuen-
ta con una prueba única definitoria y
es necesario conocer la eficacia de las
de que se dispone en cada región. Se
deben diferenciar aquellas determi-
naciones útiles en el tamizaje de las
pruebas de confirmación que están
a nivel de uso del clínico y las que se
emplean en estudios experimentales.
Los hallazgos confirmatorios
de la deficiencia de hierro en una
anemia microcítica hipocrómica
pueden darse por una medición
de ferritina baja, menor de 12 ng/
ml la cual orienta hacia ferropenia,
con muy poco o ningún margen de
error, considerando que se trate de
la población en general, sin especi-
ficar patologías particulares en las
que estos valores pueden estar mo-
dificados. Sin embargo, se debe te-
ner presente que la ferritina puede
encontrarse elevada por ser un reac-
tante de fase aguda, y no expresar
de forma única o aislada la situación
metabólica del hierro. De manera
que frente a la sospecha de ferrope-

67
Guías Latinoamericanas para el tratamiento de la Anemia Ferropénica
con hierro endovenoso
nia y una determinación de ferritina
elevada, la situación diagnóstica es
algo más compleja.
Debido a lo anterior, es necesario
realizar en esos casos una determina-
ción de transferrina, que ha de estar
elevada en la ferropenia y normal o
baja cuando se trata de la anemia de
los trastornos crónicos. Una trans-
ferrina alta contribuye a definir el
diagnóstico de ferropenia. Si bien la
evaluación de los depósitos de hierro
en la médula ósea es una prueba con-
fiable, es un procedimiento invasivo y
no exento de imprecisiones; no obs-
tante, está indicado efectuarlo frente
a situaciones clínicas complejas.
Los receptores solubles de transfe-
rrina elevados tampoco son específicos
de anemia ferropénica. De todos mo-
dos, en la mayoría de los casos, el crite-
rio médico y el análisis de las pruebas
de laboratorio con los datos generales
de la historia clínica y la información so-
bre el metabolismo del hierro permiten
confirmar el diagnóstico en la mayoría
de los casos. Por lo tanto, para el diag-
nóstico de la anemia ferropénica en la
práctica clínica es importante tener en
cuenta varios aspectos (Cuadro 1).
Hay otras determinaciones del
laboratorio que no se emplean habi-
tualmente pues requieren de tecnolo-
gía compleja (ver lecturas sugeridas),
que pueden reflejar en forma más
confiable la deficiencia de hierro.
Diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica
Para establecer un tratamiento
certero, es necesario diferenciar algu-
Cuadro 1. Diagnóstico de ferropenia en la clínica
COMPORTAMIENTO EN FERROPENIA
•Sideremia
•Transferrina
•Saturación de transferrina
•Ferritina
•Receptor soluble de transferrina
•Sideroblastos en médula ósea
•Otras determinaciones

68
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
nos tipos de anemia que pueden te-
ner cierta similitud. Entre las anemias
microcíticas, la talasemia menor es
una enfermedad con baja frecuencia
en nuestro medio. Si bien el diagnós-
tico de la talasemia se confirma con la
determinación de la hemoglobina A2,
no es necesario solicitarla en todos
los casos, cuando hay elementos de
laboratorio que avalan el diagnóstico
de estado ferropénico. Es importan-
te considerar que en determinadas
situaciones un paciente con rasgo
talasémico pueda estar a su vez fe-
rropénico. En estos casos, a pesar del
estado talasémico, la ferritina suele
estar descendida respecto del rango
basal del paciente. Esta situación es
factible de apreciar en las pacientes
postparto, más notorio en gestacio-
nes múltiples, historia de lesiones del
tubo digestivo, patologías sangrantes
o aquellas que inducen estados de
malabsorción.
En los casos de las anemias de los
trastornos crónicos es determinante
conocer los datos de ferritina, que
se encontrará elevada, la transferri-
na estará baja, y realizar un análisis
en conjunto con los hallazgos clíni-
cos y otros exámenes de laboratorio
general, como los solicitados en las
determinaciones propias de los es-
tados inflamatorios (velocidad de
eritrosedimentación, fibrinógeno y
otros). Determinaciones más especí-
ficas como la hepcidina no están al
alcance de la mayoría de instituciones
de salud.
Siempre hay que recordar que el
diagnóstico de la anemia ferropénica
lleva consigo la necesidad de estudiar
la etiología de la misma, donde el
tubo digestivo suele ser en muchos
casos el origen de este tipo de tras-
tornos. Se hace entonces contunden-
te que el tratamiento de la anemia
ferropénica se base en dos pilares
fundamentales, controlar la causa y
efectuar la reposición de las reservas
de hierro.
La suplementación por vía oral,
cuando es posible, se considera de
primera línea terapéutica, y esta vía de
administración por lo general respeta
la homeostasis fisiológica a través de
una absorción regulada, a pesar de la
avidez por el hierro. El médico debe
dedicar tiempo en educar y conseguir
que el paciente comprenda la impor-
tancia del tratamiento por vía oral, la
dieta indicada, y las medidas gene-
rales en pro de reducir las pérdidas y
mejorar las reservas, procurando que
lo acepte y lo lleve adelante mante-
niendo la continuidad terapéutica.

69
El tratamiento con hierro en forma
parenteral, y precisamente endove-
noso, no es nuevo, se cuenta con refe-
rencias en la literatura de hace más de
100 años. Sin embargo, su uso no se
ha generalizado, ha sido el grupo de
nefrólogos quien tomó la delantera
en esta terapéutica, dada las bonda-
des del hierro sacarosa a nivel renal.
Cabe hacer una referencia al uso
de hierro intramuscular, que aún es
empleado. La toxicidad tisular del
hierro hace que la administración
intramuscular se vea ligada a dos fe-
nómenos indeseables: dolor e infla-
mación local, y muy relacionado con
ello, la pobre biodisponibilidad que
con frecuencia se observa. Sin em-
bargo, no siempre es así, y hay buena
respuesta en un número significativo
de pacientes que no pueden recibir el
hierro oral. Existen inconvenientes en
su uso derivado de las contraindica-
ciones de los pacientes con trastornos
de la coagulación, como es el caso de
las hepatopatías crónicas, donde la
medicación intramuscular no es reco-
mendable.
La administración endovenosa de
hierro debe obedecer ciertas reglas,
es imposible administrar hierro libre
más que en una mínima cantidad, ya
que ésta se limita sólo aquella que
puede ser ligada rápidamente por
la transferrina. Por esto, se desarro-
llaron moléculas que ligan al hierro
para su transporte por la sangre an-
tes de ser depositado en los hepa-
tocitos, ligados a ferritina o llevados
por la transferrina a los macrófagos.
La aceptación del hierro parenteral
para el tratamiento de la ferropenia
fue más temprana en Europa que en
otros continentes.
La estructura de los preparados de
que se dispone para la administración
de hierro en forma parenteral es simi-
lar: un centro o “core” gelatinoso que
contiene el hierro, rodeado de una
malla de glucoproteínas (con defe-
rencias según sea el preparado) que
lo envuelve; una estructura similar a
la de la ferritina y en especial, sin pro-
piedades inmunogénicas. Cuando el
preparado ingresa en el torrente cir-
culatorio lleva a la molécula de hierro
al tejido retículoendotelial. Las células
reticulares tienen receptores de trans-
ferrína, por lo que captan el hierro y
liberan la misma a la circulación. El te-
Tratamiento de la anemia ferropénica con hierro endovenoso
Tratamiento de la anemia ferropénica con hierro endove-noso

70
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
mor teórico de la liberación de hierro
elemental a la circulación al ingresar
el producto al torrente circulatorio no
se ha visto en la realidad; una mínima
cantidad de hierro podría liberarse
y ser captada directamente por la
transferrina, pero no tiene repercu-
sión clínica. Las características de los
azúcares que rodean al centro ha de
determinar la velocidad de depura-
ción y la frecuencia con que se acon-
seje la repetición de las dosis.
4.1. Beneficiarios del tratamien-to con hierro endovenoso
El primer requisito parra tratar a
un paciente anémico con hierro en-
dovenoso es confirmar que se trate
de una anemia ferropénica (a menos
que se esté trabajando con un pro-
tocolo de investigación para otras si-
tuaciones). Como se ha promulgado,
la fase primaria del tratamiento de la
ferropenia debe ser con reposición de
hierro por vía oral, de manera que en
el tratamiento endovenoso se reúnen
las excepciones a esta regla.
La administración parenteral de
hierro para la corrección de la anemia
ferropénica está indicada en diversas
condiciones (Cuadro)
Intolerancia al hierro oral
La intolerancia digestiva al hierro
oral es bien conocida. Si bien los com-
puestos ligados con algunos polisacá-
ridos parecen ser mejor tolerados, hay
situaciones en que no es posible con-
tinuar el tratamiento. El tema de la to-
lerancia oral es individual y su manejo
requiere en principio dedicación y pa-
ciencia por parte del médico tratante.
Cuadro. Pacientes en quienes está indicada la administración parenteral de hierro para
la corrección de la anemia ferropénica
♦Pacientes con intolerancia al hierro oral.
♦Pacientes en quienes la adhesión al fármaco resulte dudosa o
que haya riesgo respecto del cumplimiento de la posología.
♦Riesgo de intoxicación
♦Pacientes con alteraciones en la absorción del hierro.
♦Pacientes con enfermedades gastrointestinales en quienes se
contraindica su administración en forma oral.

71
Guías Latinoamericanas para el tratamiento de la Anemia Ferropénica
con hierro endovenoso
Los síntomas atribuibles al hierro ad-
ministrado en forma oral son varia-
dos, desde malestar a nivel del tubo
digestivo alto hasta diarrea o consti-
pación. El hecho de la materia fecal de
color negro asusta muchas veces a los
pacientes, más aún aquellos que han
tenido melenas con anterioridad. La
intolerancia, que es habitual y exige
habilidad y paciencia del médico, se
incre menta en situaciones particu-
lares como el embarazo, la gastritis
crónica, la hiperemesis y los pacientes
muy sensibles. De hecho, la intoleran-
cia digestiva es una de las causas más
frecuentes que llevan a la indicación
de hierro endovenoso. Expertos en
gastroenterología consideran que
no debiera administrarse hierro oral
a pacientes con enfermedades de la
mucosa gastrointestinal, como es el
caso de la colitis ulcerosa.
Pobre adherencia a la terapia oral
El malestar que produce la adminis-tración oral, o el temor por la coloración oscura de las heces, o, simplemente la disciplina de ingerir un comprimido dia-rio durante varias semanas, hace que un número considerable de pacientes no
acepte con facilidad la medicación oral.
Riesgo de intoxicación
Están referidas en la literatura in-
toxicaciones por la ingesta accidental
de un número de comprimidos de
hierro superior al indicado. En otros
casos, se conocen intentos de suicidio
o ingesta de altas dosis por personas
con alteraciones psiquiátricas o con
alguna frecuencia en niños
Alteraciones en la absorción del hierro
En el caso de la enfermedad celíaca,
la absorción del hierro suele estar bien
disminuida y justamente la consulta
por anemia ferropénica puede ser la
clave del diagnóstico de esta patolo-
gía. La gastritis crónica, y la infección
por Helicobacter pylori son ya causas
probadas de ferropenia de origen di-
gestivo, que cursan con sangre oculta
negativa.
Situaciones clínicas de conside-ración especial
Los pacientes con hepatopatías
crónicas deben ser tratados en for-
ma especial, ellos tienen múltiples
motivos para tener macrocitosis; el
estado inflamatorio induce a través
de la producción de hepcidina y
otras citoquinas un aumento de la
ferritina, que no se condice con el
estado metabólico de la ferropenia.
La deficiencia de hierro en ellos se
hace evidente en las hemorragias
digestivas frecuentes por hiperten-
sión portal, pero no es de esperar
microcitosis ni ferritina baja para
hacer el diagnóstico.

72
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
El otro gran grupo de candidatos a
tratamiento se encuentra en la pobla-
ción con coagulopatías que frente a
la imposibilidad de ingerir hierro oral,
no pueden se tratados con las formas
intramusculares. Integran este grupo
los pacientes que reciben anticoagu-
lantes orales (cada vez más numero-
sos en la población de mayor edad),
pacientes con trombocitopenia (al-
teraciones de la función plaquetaria,
etc.) y aquellos con coagulopatías
hemorrágicas (enfermedad de Von
Willebrand).
La administración endovenosa de
una infusión de hierro acorta el pe-
ríodo de recuperación hematológica
previa a una cirugía, como en el caso
de las histerectomías por leiomioma-
tosis, tumores, cirugía plástica o trau-
ma, incluidas las fracturas de cuello
de fémur que deben ser intervenidas.
Se han descrito varias manifesta-
ciones indeseables con la adminis-
tración de hierro endovenoso (Cua-
dro). En la era del hierro dextrán se
llegaron a ver cuadros de anafilaxia
seguidos de muerte. Sin embargo esa
complicación no es frecuente y prác-
ticamente no se ha visto con el uso de
hierro ligado a otras azúcares. La com-
plicación más frecuente es leve dolor
muscular, artralgias no intensas a las
pocas horas de recibir la medicación,
que se resuelven solas o con la admi-
nistración de analgésicos comunes.
En caso a incrementar la velocidad de
administración puede aparecer ligera
hipotensión.
Preparados de hierro endovenoso
En las áreas donde más experien-
cia y difusión del hierro parenteral
existe son nefrología, gineco-obste-
tricia y programas de autotransfusión.
Existen tres formas de hierro parente-
ral: hierro dextrán o dextrano, gluco-
nato férrico sódico y hierro sacarosa,
con diferencias en la farmacología y
seguridad de los mismos.
Hierro dextrano
Es una solución coloide de oxihi-
dróxido férrico con dextrano polime-
rizado, que puede ser administrado
por vía intravenosa o intramuscular,
generalmente su peso molecular es
+/- 96.000 Da. Cuando se utiliza por
vía intramuscular profunda, es movi-
lizado gradualmente por los linfáticos
y transportado al sistema reticulo-
endotelial (SRE), el hierro es liberado
luego de la molécula de dextrano.
Una proporción variable (10-50%) se
puede fijar localmente en el músculo
por varias semanas o meses, especial-
mente si hubo reacción inflamatoria.
La administración intravenosa pro-
porciona una respuesta más adecua-
da y por esto es la preferida.

73
Guías Latinoamericanas para el tratamiento de la Anemia Ferropénica
con hierro endovenoso
La aplicación intramuscular de
hierro dextrano únicamente puede
ser iniciada después de realizada una
dosis de prueba de 0.5 mL (25 mg de
hierro). Si no se presentan reaccio-
nes adversas, se puede llevar a cabo
la aplicación de la dosis total. Con
frecuencia se informan reacciones
locales, incluyendo dolor crónico y
coloración local de la piel. Una dosis
de prueba también debe preceder la
administración intravenosa de la do-
sis terapéutica del hierro dextrano. El
paciente debe ser observado durante
la administración por si presenta sig-
nos de anafilaxis inmediata, y por una
hora después de la aplicación para
detectar cualquier signo de inesta-
bilidad vascular o hipersensibilidad,
incluyendo dificultad respiratoria,
hipotensión, taquicardia o dolor to-
rácico. Así el paciente reciba hierro
dextrano crónicamente, siempre es
recomendable una dosis de prueba
antes de cada infusión, debido a que
la hipersensibilidad puede aparecer
en cualquier momento.
Igualmente, se pueden presentar
reacciones de hipersensibilidad re-
tardada, especialmente en pacientes
con artritis reumatoidea o historia de
alergias. Es posible que se presente
fiebre, malestar general, linfadeno-
patías, artralgias, y urticaria días o
semanas posteriores a la aplicación.
En caso de documentarse hipersensi-
bilidad, se debe abandonar la terapia
con hierro dextrano. Sus reacciones
anafilácticas críticas constituyen el
riesgo más serio, ocurriendo en cer-
ca del 0.1-1% de los pacientes. Esta
condición ha hecho que se prefieran
otras formas de hierro parenteral. La
reacción puede tener un desenlace
fatal aún con tratamiento adecuado,
es por este motivo que su utilización
en diálisis en varios países en los úl-
timos años ha sido suspendida gra-
dualmente.
Aunque algunos fabricantes han
propuesto como alternativa el hierro
dextrano de bajo peso molecular,
éste presenta idénticos beneficios y
efectos adversos al de alto peso mo-
lecular; por lo que no se ha demostra-
do una ventaja clara del uno sobre el
otro.
Hierro gluconato
El complejo de gluconato férri-
co sódico, tiene un peso molecular
de aproximadamente 350.000 +/-
23.000 Da, contiene el mismo centro
de hidróxido de hierro que el hierro
dextrano, pero utiliza el gluconato
para estabilizar y solubilizar el com-
puesto; este carbohidrato también
puede tener un potencial anafilác-
tico. Se ha encontrado que los pa-
cientes presentan disminución de
la presión arterial y rubor posterior
a la administración del gluconato.

74
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Ocasiona una sobre-saturación de la
transferrina (mayor al 100%), lo que
lleva a un aumento en la toxicidad
del hierro debido al hierro libre. En
algunos estudios, los exámenes his-
totoxicológicos con complejos de
hierro del tipo lábil y débil como el
gluconato de hierro férrico revelan
zonas de necrosis severas y extensas
en el tejido hepático. Las reacciones
anafilácticas con hierro gluconato
ocurren con menor frecuencia e in-
tensidad que con hierro dextrano,
reportándose hasta en el 0.8% de
los pacientes en algunas series.
Hierro sacarosa
El hierro sacarosa también se
denomina hierro sacarato o sucro-
sa, consiste en un complejo de hie-
rro polinuclear similar a la ferritina
(complejo proteico de hierro férrico
(Fe+3) con hidróxido de sacarosa),
en que el ligando de la proteína
apoferritina es sustituido por un
carbohidrato. Esta sustitución es
necesaria debido a que la ferriti-
na posee propiedades antigénicas
al ser aplicada por vía parenteral.
Contiene el hierro en forma no ió-
nica, como un complejo soluble en
agua de hierro (Fe+3) con hidróxido
de sacarosa. Los filamentos polinu-
cleares de hierro (Fe+3)–hidróxido
se hallan rodeados periféricamente
por un gran número de moléculas
de sacarosa unidas por enlaces no
covalentes. De este modo se forma
un complejo férrico de alto peso
molecular (PM), aproximadamente
43 kDa, que no es excretado por vía
renal. Adicionalmente, la estabili-
dad del complejo es óptima lo que
asegura que en condiciones fisioló-
gicas no se libere hierro no iónico.
La farmacocinética del hierro saca-
rosa muestra que se obtienen niveles
máximos de hierro alrededor de 538
µmol/L 10 minutos después de la in-
yección de 100 mg de hierro. El hierro
administrado es rápidamente depu-
rado del suero, siendo la vida media
de aproximadamente 6 horas. La eli-
minación renal de hierro es baja, tie-
ne lugar durante las 4 primeras horas
después de la inyección y correspon-
de a menos del 5% de la depuración
orgánica total, aproximadamente
20 mL/min. Después de 24 horas, las
concentraciones séricas de hierro se
reducen a los niveles pre-dosis y se
elimina alrededor del 75% de la con-
centración de sacarosa. Alrededor de
5 minutos después de la inyección, se
encuentra un alto nivel de actividad
no sólo en el hígado sino también a
nivel de la médula ósea, lo cual indi-
ca una alta concentración del hierro
en estas áreas. Por lo tanto, es posible
afirmar que el hierro del hierro sacaro-
sa es utilizado muy rápidamente para
la eritropoyesis.

75
Guías Latinoamericanas para el tratamiento de la Anemia Ferropénica
con hierro endovenoso
Las propiedades del hierro saca-
rosa resultan especialmente útiles en
pacientes con requerimientos clínicos
de rápida liberación de hierro a los
depósitos de hierro, en pacientes con
anemia por deficiencia de hierro de-
bida a administración insuficiente de
hierro o pérdida exagerada del mis-
mo, que no toleran o que responden
insuficientemente a la terapia con
hierro oral o en pacientes con ma-
labsorción o mala tolerancia al hierro
por vía oral. En los pacientes que re-
ciben tratamiento con eritropoyetina
(rHuEpo), la optimización de la eritro-
poyesis es capaz de reducir significati-
vamente, gracias al hierro, los requeri-
mientos de rHuEpo.
Con hierro sacarosa, el hierro es
captado casi exclusivamente por el
sistema retículo endotelial (SRE) he-
pático, el bazo y la médula ósea, lo
mismo que por la transferrina y la
apoferritina. Es rápidamente metabo-
lizado subsecuentemente y disponi-
ble para la eritropoyesis. Como la ma-
yor parte de los depósitos de hierro se
encuentran en el SRE, y no en el pa-
rénquima, el hierro sacarosa posee la
ventaja de no provocar peroxidación
lipídica inducida por los radicales de
hierro. La baja toxicidad hepática ob-
servada con hierro sacarosa quizá se
debe a la estabilidad del complejo del
hierro sacarosa, lo que se traduce en
la ausencia de hierro iónico en la cir-
culación, evitando así una sobrecar-
ga de hierro al sistema de transporte
fisiológico del hierro. Estos datos se
confirman por la baja incidencia de
reacciones adversas y complicaciones
después de su aplicación.
En relación con los efectos cola-
terales potenciales, la menor masa
molecular de hierro sacarosa puede
considerarse una ventaja sobre los
complejos de hierro del tipo robusto
y fuerte. Debido a la ausencia de bio-
polímeros lentamente degradables,
la frecuencia de reacciones alérgicas
inducidas por la aplicación i.v. de
hierro sacarosa es muy baja. En un es-
tudio que involucró 8100 pacientes/
año, con más de 160.000 dosis de 100
mg de hierro sacarosa, no se presentó
ninguna reacción adversa que pusie-
ra en peligro la vida, documentando
la seguridad de esta forma de presen-
tación. La FDA lo aprobó para su uso
en los EE.UU, donde es ampliamente
utilizado en los pacientes en diálisis
y prediálisis. Recientemente, su uso
en ginecología y obstetricia ha mos-
trado beneficios clínicos importantes,
sustentado en gran número de publi-
caciones que evidencian resultados
satisfactorios. Respecto al hierro dex-
trano y al gluconato, el hierro sacaro-
sa ofrece una mejor tolerabilidad, no
se requiere dosis de prueba y la tasa
(es decir, la velocidad) de infusión es
más rápida.

76
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
4.2. Posología del hierro endovenoso
El hierro endovenoso puede ad-
ministrarse en inyecciones periódicas
diarias, procedimiento que poco se
ha empleado. Es preferible la adminis-
tración en dosis únicas o en infusión,
porque el paciente recibe una canti-
dad determinada de hierro en un solo
procedimiento de infusión.
En la literatura hay varias fórmu-
las para calcular el requerimiento de
hierro si va a trabajarse con dosis úni-
cas. Sin embargo, es útil pensar en la
situación particular de cada paciente
ya que en la causa de la ferropenia es
importante a tener en cuenta si se tra-
ta de una situación transitoria que va
a ser eliminada en breve (una lesión
digestiva que ha de ser resecada) o
una situación que ha de prolongarse
en el tiempo (sangrado recurrente
por Rendu Osler, tumores, etc.). En el
primer caso se busca mejorar la situa-
ción hematológica para llegar al pro-
cedimiento en mejores condiciones y
evitar la transfusión de glóbulos rojos.
Una dosis estándar de 300 mg puede
ser suficiente. No se aconseja en ge-
neral, dar una dosis mayor por cada
infusión. En el caso de los sangrados
crónicos no controlables (miomatosis
uterina, angiodisplasias digestivas) es
conveniente establecer un programa
secuencial de infusiones.
La respuesta clínica y de laborato-
rio dará una idea de las necesidades
posteriores. La frecuencia con que se
puede repetir una infusión de hierro
depende de la velocidad de depura-
ción o “clearance” del preparado que
es a su vez proporcional al tamaño de
la molécula.
Cálculo de la dosificación: Hay
que recalcar que la dosificación debe
adaptarse individualmente según el
déficit de hierro total, que se calcula
con la siguiente fórmula:
DOSIS Y FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN
V1/2 Frecuencia
Fe/Dextran 30-60 hs 2-7 días
Fe/sacarato
Fe/ sucrosa
1-8 hs 24 horas

77
Guías Latinoamericanas para el tratamiento de la Anemia Ferropénica
con hierro endovenoso
Forma de administración
Los pacientes pueden recibir el
hierro intravenoso durante su inter-
nación hospitalaria, o a través de la
atención del Hospital de Día (Hospital
en Casa, Home Care), el mismo donde
se hacen los tratamiento quimiotera-
péuticos.
La medicación es preparada en un
volumen de 200 a 300 ml de solución
salina normal al 0,9%, donde se dilu-
yen 300 mg de hierro sucrosa o saca-
rosa (tres ampollas 100 mg). La solu-
ción adquiere un color pardo oscuro.
Se coloca en la vena periférica y se
inicia la administración en forma len-
ta en los primeros 15 a 20 minutos. Si
no hay intolerancia se termina la ad-
ministración en 2 a máximo 3 horas.
Frecuencia de administración
En casos en que se considera que
una dosis no ha de ser suficiente (he-
morragias persistentes, como ocurre
en la hemorragia uterina anormal por
leiomiomatosis uterina o en la enfer-
medad de Rendu Osler), el paciente
es citado una o dos veces por semana.
Se hacen programas para dos, cuatro
o más infusiones, de acuerdo a las ca-
racterísticas del paciente.
Hasta 35 kg peso corporal: Hb teórica = 130 g/L; hierro de reserva = 15 mg/kg peso corporal
A partir de 35 kg peso corporal: Hb teórica = 150 g/L, hierro de reserva = 500 mg
*factor 0,24 = 0,0034 x 0,07 x 1000
(contenido de hierro de la hemoglobina @ 0,34%/volumen sanguíneo = 7% del peso corporal/factor 1000 = conversión de g en mg)
Cantidad total a ser administrada de hierro sacarosa =
déficit total de hierro [mg]
20 mg/mL
Déficit de hierro total [mg] =
Peso corporal [kg] x (Hb teórica – Hb real) [g/L] x 0,24* + Hierro de reserva [mg]

78
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Cantidad necesaria de hierro sacarosa (en mL)
Peso
Corporal (kg)
Número total del ampollas de Venofer® a administrar:
Hb 60 g/L Hb 75 g/L Hb 90 g/L Hb 105 g/L
5 8 7 6 5
10 16 14 12 11
15 24 21 19 16
20 32 28 25 21
25 40 35 31 26
30 48 42 37 32
35 63 57 50 44
40 68 61 54 47
45 74 66 57 49
50 79 70 61 52
55 84 75 65 55
60 90 79 68 57
65 95 84 72 60
70 101 88 75 63
75 106 93 79 66
80 111 97 83 68
85 117 102 86 71
90 122 106 90 74
Si las dosis total necesaria sobrepasa la máxima dosis única permitida, se debe distribuir
la administración. Si no se observa una respuesta de los parámetros hematológicos después
de 1 a 2 semanas, se debe revisar el diagnóstico inicial.

79
Guías Latinoamericanas para el tratamiento de la Anemia Ferropénica
con hierro endovenoso
INFUSIÓN DE HIERRO ENDOVENOSO PARA TRATAMIENTO DE ANEMIA FERROPÉNICA
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES
300
250
200
150
100
50
0
2003 2004 2005

80
Toxicidad
No se han reportado lesiones impor-
tantes por extravasación de la solución,
relacionado esto con el entrenamiento
del personal del sector en el manejo
de la administración endovenosa. No
se han presentado complicaciones
importantes en los últimos 10 años de
referencia y de uso en Latinoamérica.
En ningún se ha suspendido la infusión
y ningún paciente requirió internación
por complicaciones devenidas de la ad-
ministración del fármaco.
COMPLICACIONES REPORTADAS COMPLICACIONES
REPORTADAS
•Hipotensión severa ( excepcional hipertensión)
•bradicardia
•dolor torácico
•náuseas, vómitos
•diarrea, dolor abdominal
•cefalea
•fiebre
•reacción alérgica, prurito
•mialgias, dolor lumbar. Frecuencia: hipersensibilidad: Fe/Dextran 0,2-3%
Fe/sacarosa0,005%
Toxicidad

81
Evaluación de la respuesta
Las manifestaciones del paciente
respecto de su estado son importan-
tes, pero no suficientes para evaluar la
respuesta a la administración de hie-
rro. La respuesta a la infusión de hierro
debe valorarse a través del incremento
de los reticulocitos (precoz, aunque no
tan evidente como en el caso de la de-
ficiencia de vitamina B12), la mejoría de
los parámetros del hemograma (pero
atendiendo a la persistencia o no de las
pérdidas). La corrección de la microcito-
sis requiere mucho más tiempo, por lo
menos 3 a 4 meses.
Evaluación de la respuesta

82
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Lecturas sugeridas
Iron Deficiency: A Concise Review Jay Umbreit Division of Hematology/Oncology, Win-
ship Cancer Institute, Emory University,Atlanta, Georgia American Journal of Hematology 78:225–231 (2005)
Diagnosis and management of iron-deficiency anae-mia
James D. Cook* MD, MSc (Med)Department of Medi-cine, University of Kansas Medical Center, 3901 Rainbow Boulevard, Kansas City, KS 66160, US Best Practice & Re-search Clinical HaematologyVol. 18, No. 2, pp. 319–332, 2005
Hepcidin, A New Iron Regulatory Peptide Gae¨l Nicolas,1 Lydie Viatte,1 Myriam Bennoun,1 Ca-
role Beaumont,2 Axel Kahn,1Sophie Vaulont1Blood Cells, Molecules, and Diseases (2002) 29(3) Nov/Dec: 327–335
Hepcidin—a regulator of intestinal iron absorption and iron recycling by macrophages
Tomas Ganz PhD, MD Best Practice & Research Clini-cal Haematology Vol. 18, No. 2, pp. 171–182, 2005
Hepcidin levels in humans are correlated with hepatic iron stores, hemoglobin levels, and hepatic function
Lénaïck Détivaud, Elizabeta Nemeth, Karim Boudjema, Bruno Turlin, Marie-Bérengère Troadec, Patricia Leroyer, Martine Ropert, Sylvie Jacquelinet, Brice Courselaud, To-
mas Ganz, Pierre Brissot, and Olivier LoréalBlood 2005 106: 746-748.
Iron requirements in erythropoietin therapy Joseph Wetherill Eschbach Best Practice & Research
Clinical Haematology Vol. 18, No. 2, pp. 347–361, 2005Parenteral Iron Therapy Options Scott B. Silverstein1 and George M. Rodgers American Jo-
urnal of Hematology 76:74–78 (2004)
Making Sense: a scientific approach to intravenous iron therapy
Van Wyck DB, Danielson BG, Aronoff GR. J Am Soc Nephrol. 2004 Dec;15 Suppl 2:S91-2
Structure, chemistry, and pharmacokinetics of intra-venousIron agents
Danielson BG. J Am Soc Nephrol. 2004 Dec;15 Suppl 2:S93-8.
Intravenous Iron in a Primary-Care Clinic Maslovsky*American Journal of Hematology 78:261–
264 (2005)
Safety of intravenous iron in clinical practice: implica-tions for anemia management protocols
Aronoff GR. J Am Soc Nephrol. 2004 Dec;15 Suppl 2:S99-106.

3Guíaslatinoamericananas de la anemia en obstetricia

Dr. Alejandro Rodríguez Donado Dr. Joaquín Guillermo Gómez Davila Médico Ginecólogo y Obstetra Médico Ginecólogo y Obstetra
Dra. Andrea Mantilla Dr. Juan Diego Romero Gama Médica Ginecología y Obstetricia Médico Internista
Dra. Angélica Martínez Cortés Dra. Luz Ángela Torres Flores Médica Farmacóloga Médica Ginecóloga y Obstetra Dra. Angélica Sánchez Dra. María Helena Solano TrujilloMédica Ginecóloga y Obstetra Médica Internista Hematóloga
Dr. Carlos Ignacio Uribe Pardo Dr. Mario Gómez Mantilla Médico Ginecólogo y Obstetra Médico Internista Hematólogo
Dra. Claudia Contreras Luque Dra. Mónica Beltrán AvendañoNutricionista Médica Ginecóloga y Obstetra
Dr. Cristóbal Buitrago Gutiérrez Dra. Patricia Rueda Bilbao Médico Internista Nefrólogo Médica Ginecóloga y Obstetra
Dr. David Vásquez Awad Dra. Paula AlfonsoMédico Ginecólogo y Obstetra – Médica Ginecóloga y Obstetra Perinatólogo
Dr. Elkin Niño Galeano Dr. Ricardo Ortiz SerranoMédico Internista Epidemiólogo Médico Ginecólogo y Obstetra
Dr. Hoover Canaval Erazo Dr. Ricardo Rincón MolanoMédico Ginecólogo y Obstetra Médico Ginecólogo y Obstetra
Dr. Jaime Céspedes Londoño Médico Pediatra – Hematólogo
Participantes

85
Introducción
La deficiencia de hierro es la fa-
lla nutricional más conocida, tiene
una alta prevalencia en mujeres en
edad reproductiva, particularmente
en gestantes, grupo en el que se en-
cuentra incrementado el riesgo de
desarrollar alteraciones materno - fe-
tales. La anemia más frecuente es la
ocasionada por deprivación de hierro,
conocida como anemia ferropriva,
es por ello que un grupo multidisci-
plinario de especialistas nos hemos
concentrado en desarrollar una guía
de orientación a los profesionales de
salud que manejan embarazadas en
Latinoamérica.
En los países en vía de desarrollo
la incidencia de anemia es alta, la can-
tidad de hierro y ácido fólico disponi-
ble de la dieta podría para la mayoría
de los grupos socioeconómicos re-
querir de suplementación adicional,
para incrementar las reservas que
requiere cada mujer y su hijo durante
la gestación, ambos compuestos son
importantes para generar un efecto
adecuado tanto en el crecimiento
fetal y placentario, como en la condi-
ción materna de ganancia y pérdida
sanguínea a la cual se verá sometida.
La anemia en el embarazo es
un gran problema de salud pública
en los países en vía de desarrollo
donde sumados a la malnutrición
y otras afecciones como la malaria
y las parasitosis intestinales contri-
buyen a incrementar la morbilidad
materna y perinatal. En los países
desarrollados y un buen porcenta-
je de mujeres de países en vía de
desarrollo, la disminución de los
valores de hemoglobina durante
el embarazo, rara vez alcanza una
magnitud considerable para lograr
algún impacto, situación que expe-
rimentan las mujeres que reciben
dietas adecuadas y balanceadas,
sin embargo existe una práctica
universal de suplir rutinariamente
con hierro y folatos a todas las ges-
tantes, es por ello que algunos au-
tores han sugerido que esta suple-
mentación puede incrementar la
viscosidad sanguínea y un posible
daño en la circulación placentaria y
en el crecimiento fetal (Koller 1982).
HOOVER O. CANAVAL ERAZOPresidente del Anemia Working Group Latin America 2005-2006Profesor del Departamento de Ginecología y Obstetricia - Facultad de Salud – Universidad del Valle – Cali, Co-lombia. Jefe de la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. – Cali, Colombia.
Introducción

86
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Pero nuestra realidad es por lo ge-
neral, diferente, y por ello siempre
se deberá individualizar el manejo
de cada una de las embarazadas.
Más importante aún, conocer el
estado nutricional de nuestros pue-
blos y con la mayor responsabilidad
ofrecer opciones de manejo acor-
des al estado de cada gestante y la
condición particular del embarazo,
siempre orientados a disminuir los
riesgos pluricarenciales, para pre-
tender obtener el mejor resultado
materno - perinatal.
En Latinoamérica la prevalencia
real de las deficiencias de hierro por
cada una de las regiones es poco
conocida en detalle, siempre hay
que considerar que nuestros grupos
poblacionales poseen una multiet-
nia cultural y nutricional, haciendo
que tengamos en algunos, carencias
muy significantes. Cada profesional
de la salud que realiza evaluación a
mujeres embarazadas debe conocer
y definir las costumbres dietarias de
las mismas, para brindar asesoría en
la suplementación complementaria,
tanto en la cantidad, calidad y los ti-
pos de manejo farma cológicos, así
como el trimestre de la gestación en
que se debe iniciar.

87
Definición del problema
La anemia es una condición muy
común, que constituye un serio pro-
blema de salud pública de proporcio-
nes endémicas. Aproximadamente la
tercera parte de la población mundial
(2 billones de personas) cursa con
algún grado de anemia, el 35% de
las mujeres en edad reproductiva, el
51% de las gestantes y el 18% de los
hombres son anémicos. Las causas
más comunes están asociadas con la
malnutrición pluricarencial incluida
la de micronutrientes y en particular
la deficiencia de hierro, que llega a in-
volucrar hasta cerca del 60 a 80% de
la población mundial (4-5 billones de
personas).
De acuerdo con los reportes de la
OMS se estima que cerca del 35 a 75%
(promedio 56%) de las gestantes en
los países en vías de desarrollo, inclui-
da Latinoamérica con un 40%, cursan
con anemia, y cerca del 18% de las
gestantes en los países industrializa-
dos, son anémicas. Para la población
femenina no gestante es conocido
que en promedio, en los países en
vías de desarrollo, el 24% de ellas cur-
san con anemia, y solo el 12% en los
países industrializados (Figuras 1-3).
Aspectos epidemiológicos
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Figura 1. Prevalencia de la anemia en mujeres gestantes y no gestantes por área
geográfica mundial. (1)
% M
ujer
es c
on H
b ba
ja
Mundial Vías Desarrollados África Asia Latino Amer Oceanía Desarrollo
Aspectos epide-miológicos

88
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Definición general
La anemia es un síndrome agudo o
crónico, caracterizado por una dismi-
nución en la capacidad de transporte
de oxígeno por la sangre, en asocio
con una reducción en el recuento eri-
trocitario total y/o disminución en la
concentración de hemoglobina (Hb)
circulante, en relación con valores lí-
Figura 2. Tasas estimadas de Anemia (%) en Mujeres
(No Embarazadas)
40
30
20
10
0
Arg
entin
a
Chile
Colo
mbi
a
Cost
a Ri
ca
Cuba
Gua
tem
ala
Hon
dura
s
Méx
ico
Nic
arag
ua
Pana
má
Perú
Uru
guay
Vene
zuel
a
Porc
enta
je
País
18
8
2319
35 35
26
14
3429
36
8
18
60
50
40
30
20
10
0
Porc
enta
je
Figura 3. Tasas estimadas de anemia (%) en Mujeres
(Embarazadas)
Arg
entin
a
Boliv
ia
Bras
il
Chile
Colo
mbi
a
Cost
a Ri
ca
Cuba
Ecua
dor
El s
alva
dor
Gua
tem
ala
Méx
ico
Pana
má
Perú
Carib
e In
g.
País
24
42 40
20
40
28
57
40 40
21
40 39
53
35

89
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia
Tabla 1. Ajuste de hemoglobina para fumadoras
Cantidad fumada Hemoglobina (g/dL)1/2 – 1 paq / día1 – 2 paq / día > 2 paq / díaTodo fumador
+ 0,3+ 0,5+ 0,7+ 0,3
Tabla 2. Ajuste de la hemoglobina (g/dL) para la altitud
Altitud (mt) Hb (*)
<1.0001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.0005.500
0,00,10,40,71,21,82,63,44,45,56,7
Nota: * Los números son valores extrapolados
Tabla 3. Valores o puntos de corte inferior para Hb y Hcto que definen anemia durante la gesta-
ción (Valores promedio a nivel del mar).
Periodo gestacionalTrimestre
Hb (g/dL) Hcto (%)
1o 11,0 332o 10,5 323o 11,0 33
mites definidos como normales para
la edad, raza, género, cambios fisioló-
gicos (gestación, tabaquismo) (tabla
1) y condiciones medio-ambientales
(altitud).
Dado que un factor crucial en el
recuento eritrocitario total y de la Hb
es la adaptación a la altura, es necesario
tener presente los ajustes normales de
estas variables, de acuerdo a la altitud.

90
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
En la tabla 2 se presentan los valores
de corrección adicional con relación a
la altitud a la que habita la población
en estudio. El comportamiento habi-
tual para gestantes en poblaciones a
nivel del mar para cada trimestre de la
gestación, se encuentra en la tabla 3.
En relación con la repercusión he-
modinámica y el impacto perinatal la
OMS clasifica la anemia durante la
gestación con respecto a los valores
de hemoglobina en:
Aspectos fisiológicosinvolucrados
• Severa Menor de 7,0 g/dL• Moderada Entre 7,1 –10,0 g/dL • Leve Entre 10,1- 10,9 g/dL
más al final de la gestación, siendo
considerablemente mayor en las
gestaciones múltiples. Dado que el
tiempo de vida de los eritrocitos no se
modifica en la gestación, los cambios
señalados se asocian a un incremento
en la tasa eritropoyética.
Uno de los elementos involucra-
dos en la reducción de la Hb en el
primer trimestre es una disminución
en la eritropoyetina (Epo) sérica, lo
que se traduce, junto al aumento en
el volumen plasmático en el I y II tri-
mestre, en un grado de hemodilución
funcional, entre tanto que la Epo au-
menta desde la semana 20 en adelan-
te en forma regular en toda gestación
normal. Cuando los depósitos de
hierro materno decrecen, el número
de receptores de transferrina (TfRs)
placentarios aumenta para favorecer
una mayor captación de hierro.
Por otra parte una mayor transfe-
rencia de hierro al feto se produce por
una mayor síntesis de ferritina placen-
taria. Sin embargo estos mecanismos
homeostáticos para el hierro en la in-
terfase feto-placentaria siempre son
vulnerables por estados deficitarios
de hierro en la madre (10).
Al término de la gestación se apre-
cia un incremento en un 150% del vo-
lumen plasmático y en un 120 a 125%
de la masa eritrocitaria (RBC), con re-
lación al estado no gestante. Sin em-
bargo el RBC primero ha disminuido
al inicio de la gestación, para luego
aumentar, alrededor de la semana 30,
a valores similares a los del estado no
grávido; por último aumenta mucho

91
La anemia puede ser relativa o ab-
soluta. En la anemia relativa no hay una
verdadera reducción de la masa celular,
el ejemplo más común es la disminu-
ción observable en el contenido de Hb
y RBC como resultado de un aumento
en el volumen plasmático (VP) en el se-
gundo trimestre del embarazo, aún en
la gestante con depósitos de hierro nor-
males. Este es un fenómeno transitorio
y se considera un evento fisiológico que
ocurre durante el embarazo normal. La
anemia absoluta presenta una verdade-
ra disminución en el RBC, y tiene suma
importancia hematológica perinatal, e
involucra un aumento de la destrucción
A) Anemia Microcítica (VCM < 80 fl)
Clasificación de la anemia
B) Anemia Normocítica (VCM 80 -100 fl)
C) Anemia Macrocítica (VCM > 100 fl)
• Anemia por deficiencia de Hierro• Hemoglobinopatías: Talasemias• Anemia secundaria a Enfermedad Crónica• Anemia Sideroblástica
• Anemias Hemolíticas• Aplasia Medular• Invasión Medular• Anemia secundaria a Enfermedad Crónica• Sangrado Agudo
1. HEMATOLÓGICAS. • Anemias Megaloblásticas. • Anemias Aplásicas • Anemias Hemolíticas. (Crisis Reticuloci-
taria). • Síndromes Mielodisplásicos
2. NO HEMATOLÓGICAS • Abuso en Consumo de Alcohol • Hepatopatías Crónicas • Hipotiroidismo • Hipoxia Crónica.
Fisiología y diagnóstico
Fisiología y diagnóstico

92
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
del eritrocito, disminución del volu-
men corpuscular o disminución de la
producción de eritrocitos. Otras for-
mas de clasificación incluyen el criterio
morfológico, también se han usado los
índices de RBC para dar énfasis a la im-
portancia en la observación directa de
los eritrocitos, esta clasificación da re-
levancia al tamaño celular (microcítico,
macrocítico o normocítico) y de igual
manera a la coloración de los eritrocitos
(hipocrómico, hipercrómico o normo-
crómico), y puede ser la más útil para
diagnosticar tipos comunes de anemia.
La masa del eritrocito
El aumento en la masa eritrocitaria
(RBC) no empieza hasta la semana 20
de gestación, desde entonces aumen-
ta más rápidamente que el VP, hasta la
semana 28, posteriormente el incre-
mento es menor, hasta el término del
embarazo. La masa eritrocitaria al final
de la gestación llega a ser superior en
un 30% que en la mujer no embaraza-
da. En el postparto temprano, el RBC
sigue siendo 10% aproximadamente
superior a los niveles de la no embara-
zada durante 1 a 2 semanas, y regresan
a lo normal a la 6ª semana. La disminu-
ción se relaciona principalmente con la
pérdida de sangre durante el parto y a
un descenso en la producción de eritro-
citos. La eritropoyesis regresa a un nivel
normal hacia finales del postparto (8ª
semana).
El aumento de RBC durante el
embarazo es producto de una inte-
racción compleja de factores hor-
monales y fisiológicos, ajustado con
la producción de la eritropoyetina.
En la gestación normal, el nivel de la
eritropoyetina empieza a incrementar
lentamente desde la semana 15, pero
solo se observan los efectos del estí-
mulo en el RBC entre las semanas 18
a 20, ocurriendo la actividad máxima
entre las 20 y 29 semanas, y se relacio-
na con el aumento máximo en el flujo
sanguíneo y el mayor consumo de
oxígeno basal. El nivel de eritropoye-
tina empieza a disminuir lentamente
después del nacimiento a pesar de la
pérdida de sangre ocurrida normal-
mente en el parto.
Detección de la anemia
El diagnóstico de la anemia re-
quiere principalmente de:
• Elaborar una adecuada historia clínica
• Desarrollar un completo examen físico
• Una evaluación de laboratorio en-focada
La historia clínica debe incluir la
descripción detallada de los síntomas,
incluyendo la evaluación del estado
general de la paciente, lo cual es útil

93
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia
para establecer la magnitud de la en-
fermedad y delinear el efecto de la
terapia. Los síntomas de una anemia
leve, como la fatiga fácil y el malestar,
son igualmente comunes en embara-
zos normales.
Las pacientes que presentan los
síntomas clásicos de taquicardia, dis-
nea de esfuerzo, palidez muco-cutá-
nea y palpitaciones deben evaluarse
rigurosamente, en búsqueda de ane-
mias moderadas o severas. Esta sin-
tomatología también puede anunciar
raros trastornos hematológicos subya-
centes como leucemias o enfermeda-
des del sistema cardio-respiratorio.
Un rasgo central de anemia es la pa-
lidez, causada por el nivel reducido de
hemoglobina, por ello se deberá siempre
evaluar en mucosas, lecho ungüeal y piel.
Es más útil en mujeres blancas, sin em-
bargo debe evaluarse para propósitos si-
milares en las gestantes afroamericanas.
Tener en cuenta que durante el emba-
razo, la observación de la piel y mucosas
en cualquier raza, puede confundirse
debido a la hiperemia presente en estas
áreas. El pliegue palmar que normal-
mente es blanco en la mano totalmente
abierta, si el nivel de Hb es menor de 10
g/dL, puede llegar a apreciarse rosado
en las embarazadas anémicas debido a
los efectos de esta hiperemia. La palidez
en el lecho ungüeal, sin embargo, es un
buen indicador de anemia durante el
embarazo en cualquier grupo racial.
La presencia de glositis se rela-
ciona con anemia por deficiencia de
hierro, pero también es importante
que el hígado, bazo y ganglios linfá-
ticos se evalúen para determinar su
agrandamiento u otras anormalida-
No Embarazada Embarazada
Valoración generalHemoglobinaHematocritoRecuento eritrocitarioVCMHCMCHCMPlaquetasReticulocitosHierroFerritina SéricaTransferrina
>12.6 g/dL37 - 47 %4.8 x millón/mm380 - 100 cu m/cel27 - 34 pg/célula31 - 36 g/dL130.000 - 400.000/mm30.5 - 1.0 %135 ug/dL25-200 ng/mL250 - 460 ug/dL
11 - 14 g/dL 33 - 44 % 40 x millón/mm3 70 - 90 cu m/cel 23 - 31 pg/célula No alterado Leve descenso1.0 – 2.0 % 90 ug/dL 15 - 150 ng/mL 300 – 600 ug/dL
Tabla 4. Valores de laboratorio para la mujer no embarazada y la embarazada
(A nivel del mar)

94
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
des que pueden indicar la presencia
de una enfermedad hematológica
primaria o secundaria.
Exámenes del laboratorio
Un buen porcentaje de las gestantes
con anemia leve a moderada permane-
cen asintomáticas.Se recomienda que
en todas las embarazadas se les evalúe
para tamizaje de anemia desde su pri-
mera consulta prenatal. La valoración
del laboratorio incluye: hematocrito,
concentración de hemoglobina, conteo
de glóbulos blancos y recuento de pla-
Clasificación de anemias utilizando: morfología, reticulocitos y estudios de hierro
HB/HCTO Conteo de Eritrocitos Indices Eritrocitarios Morfología
*RPI:Reticulocitos
MACROCÍTICA
NORMOCÍTICANORMOCRÓ-MICA
RPI
>2
<2
<2
Defecto de supervivencia-Hemólisis-Hemorragia
Defecto de maduración nuclear(Megaloblástica)-Deficiencia de B12-Deficiencia de folato-Inducido por medicamentos-Congénito-Mielodisplasia
No Megaloblástica-Enfermedades hepáticas-Alcoholismo-Endocrinopatía-Aplasia
MACROCÍTICAHIPOCRÓMICA RPI
>2
<2
Defecto de supervivencia-Hemólisis-Hemorragia
Defecto de proliferación-Lesión o substitución de médula ósea-Defectos de la célula precursora-Enfermedades renales-Endocrinopatías-Enfermedades crónicas-Enfermedades hepáticas
Hierro
sérico
Disminuido
Normal/
elevados
Defecto de la maduración citoplásmica-Deficiencia de hierro-Enfermedades crónicas
-Defectos de la maduración citoplásmica-Talasemias-Hemoglobinopatías-Anemia sideroblástica-Saturnismo (intoxicación con plomo)-Porfirias

95
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia
quetas, incluyendo los índices eritrocita-
rios, el ancho de distribución eritrocitaria
y el frotis de sangre periférica. Referen-
ciar los valores normales con la tabla 4.
La valoración del laboratorio para
anemia es más difícil durante el emba-
razo. En general, las mujeres con sufi-
cientes depósitos de hierro, libres de
enfermedad, con solo anemia relativa,
durante el embarazo tienen un nivel
de Hb superior a 11 g/dL y un Hcto
por encima de 35%. La relación de los
niveles de Hb con respecto al Hcto es
más difícil en la gestación, las medidas
de RBC, el volumen corpuscular medio
(VCM), hemoglobina corpuscular me-
dia (HCM) y la concentración de hemo-
globina corpuscular media (CHCM) no
logran ser tan útiles como en la mujer
no embarazada. El VCM parece ser un
buen discriminador entre los diversos
tipos de anemias y el tipo hipoprolife-
*TIBC: Capacidad total de fijación del hierro
Normal
Electroforesis de Hb
Hierro sérico
Normal o aumentado
Saturación en tanto por ciento de hierro
Normal / Disminuida
Enfermedad crónica
Incrementada
Deficiencia de Hierro
Notablemente aumentada
Anemia Sideroblástica
Anormal
Talasemias / Hemoglobinopatía
Normal
Punteado basófilo
Presente
Saturnismo
Ausente
Porfiria
Disminuido
(TIBC)*
Algoritmo Diagnóstico de Anemia Microcítica Hipocrómica

96
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
rativo. Todos los índices reflejan los va-
lores medios de la célula y no llegan a
descubrir las anormalidades en pobla-
ciones celulares mixtas. Si los reticulo-
citos se encuentran por debajo del 3%,
el mecanismo de la anemia es produc-
to de una eritropoyesis disminuida. Si el
conteo es mayor del 3%, se debe a una
excesiva hemólisis o a la pérdida aguda
de sangre. Por otra parte, un conteo de
reticulocitos normal, entre 1% a 2%,
durante el embarazo en una paciente
con diagnóstico de anemia, indica la
presencia de un proceso hipoprolife-
rativo en el que la paciente no puede
responder con nueva producción de
RBC. El examen de médula ósea, rara
vez se realiza durante el embarazo, por
la hipervascularidad y al riesgo mater-
no subsiguiente.
Anemia por deficiencia de hierro
La anemia por deficiencia de hie-
rro, corresponde al 75% (en algunas
regiones alcanza al 90%) de todas las
anemias diagnosticadas durante el
embarazo. La pérdida de los depósitos
férricos sin la sintomatología clásica
de anemia es muy común durante la
gestación. Se encuentran depósitos fé-
rricos agotados hasta en un 25% de las
mujeres jóvenes, aparentemente sanas,
en su primera visita prenatal. Algunos
estudios revelan que el 80% de las em-
barazadas normales, con buenos depó-
sitos de hierro, si no se les suministra
un suplemento de hierro, es altamente
probable que terminen el embarazo
anémicas. El diagnóstico por laborato-
rio de las anemias ferroprivas depende
de la severidad de la pérdida de hierro.
En la fase más leve, se manifiesta por
una disminución en la concentración
de ferritina, pero tanto el hierro sérico,
el VCM y la Hb permanecen normales;
esta anemia en su forma moderada
se manifiesta por una ferritina redu-
cida, hierro sérico bajo y disminución
de la saturación de transferrina, refleja
primeramente una masa eritrocitaria
(RBC) reducida, donde los descensos en
el Hcto y la Hb correlacionan con hipo-
cromía y microcitosis. En el postparto
temprano, los niveles del hierro sérico
se disminuyen durante los primeros 4 a
5 días antes de volver al rango normal
al final de la primera semana. Los ha-
llazgos más frecuentes en una paciente
con anemia por deficiencia de hierro
son: disminución del Hcto y la Hb, con
hipocromía y microcitosis, observadas
en la sangre periférica. Puede evaluarse
el hierro sérico, la ferritina y la satura-
ción de transferrina para confirmarla,
aunque estos exámenes no se ordenan
rutinariamente durante el control pre-
natal. Sospecharse en los casos donde
el hierro sérico es menor de 60 mg/dL,
la ferritina está debajo de 30 mg/L y la
saturación de transferrina es menor de
un 20%. Es importante descartar pro-
cesos hematológicos más severos o la
presencia de enfermedades sistémicas.

97
La deficiencia de hierro es aún más
frecuente que la anemia como tal esta-
blecida, situación que se hace más gra-
ve en el embarazo, inclusive en mujeres
con adecuados depósitos de hierro.
Efecto de la Anemia sobre la morbi-mortalidad materna
Aproximadamente 600.000 muje-
res mueren cada año como resultado
de complicaciones de la gestación, la
mayoría son prevenibles. En el mun-
do, la tasa de mortalidad materna
es de 390 x 100.000 nacidos vivos, la
mayoría de ellas en países en vías de
desarrollo, estudios retrospectivos
muestran una relación entre esta mor-
talidad y la presencia de anemia en las
gestantes. Se sugiere que la anemia
materna se asocia con aumento del
riesgo de infección, fatiga y mayores
pérdidas sanguíneas durante el par-
to y puerperio. En América Latina se
estima que el 3% de las muertes ma-
ternas son atribuibles directamente a
la anemia y el número de días de vida
perdidos por la anemia materna (por
100.000 nacidos vivos y por año) es
del orden de 114.495. Cuando la Hb
es menor de 8 g/dL, se incrementa la
acidosis láctica y se presenta disnea en
reposo. La causa directa de la muerte
por anemia es la descompen sación
cardiaca, la cual suele ocurrir cuando
la Hb es menor de 4 g/dL. La anemia
aguda puede ser una causa primaria
de muerte, como las crisis hemolíticas
de las pacientes con anemia de células
falciformes, mientras que la anemia
crónica es un factor contribuyente,
especialmente como consecuencia de
hemorragia o infección. La mortalidad
en gestantes con Hcto menor de 14%,
es de 27% sin transfusión y de 1,7%
al transfundirse. Hay un incremento
marcado de la mortalidad materna
cuando la Hb desciende bajo 5 g/dL y
alcanza un 50% en Hb menor de 3 g/
dL. En mujeres con alto riesgo de infec-
ción, el hecho de tener anemia crónica
aumenta el riesgo de muerte (RR 2,1;
CI 95% 1,3-3,4). En la adolescencia (me-
nores de 19 años), la OMS ha estimado
que la incidencia de anemia puede ser
hasta de un 45%. Igualmente impor-
tante es el aumento en las dietas vege-
tarianas y la ingesta de comidas “Light”
entre las adolescentes, que conlleva a
un incremento en el riesgo de padecer
anemia crónica.
Impacto perinatal - neonatal
Impacto perinatal - neonatal

98
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Causas de anemia asociadas con mortalidad materna
La anemia gestacional es multifactorial.
La más común en nuestro medio es la ane-
mia por deficiencia de hierro. La anemia
hemolítica es frecuente en zonas tropicales
donde la malaria está igualmente presen-
te. Aún en áreas endémicas de malaria, la
anemia por deficiencia nutricional es la
que aporta el mayor componente de la
mortalidad por anemia severa.
Anemia ferropénica yduración de la gestación
En varias publicaciones se encuentran
afirmaciones referentes a que la anemia
ferropénica en el embarazo temprano se
asocia con bajo peso al nacer y parto pretér-
mino. La anemia (Hb menor de 10,4 g/dL)
diagnosticada entre las semanas 13 y 24 de
gestación presenta un riesgo relativo (RR)
de 1,18 a 1,75 para desarrollar parto pretér-
mino, bajo peso al nacer y mortalidad pre-
natal. Al tomar en consideración múltiples
variables de confusión, se encuentra que
el riesgo de parto pretérmino y bajo peso
al nacer era tres veces mayor en pacientes
con anemia por deficiencia de hierro.
Anemia materna y salud perinatal
El Proyecto Colaborativo Perinatal (PCP),
que incluyó 50.000 embarazos mostró que
tanto bajos (menores de 29%) como altos
(mayores de 39%) niveles de Hcto se aso-
ciaron con muerte fetal, parto pretérmino,
bajo peso al nacer y complicaciones mé-
dicas del embarazo (no especificadas).
En anemias leves (Hcto 33%) el RR de las
complicaciones es muy bajo (0,33) pero
en anemias severas (Hcto < 25%) el RR es
de 2 a 3. Una asociación entre anemia
materna y bajos puntajes de Apgar ha
sido también reportada. Altas concen-
traciones de Hb materna durante el
parto se relacionan con mejores pun-
tajes de Apgar y con menor riesgo de
asfixia neonatal.
Impacto de la suplementación de hierro en la gestación
Hay pocas dudas acerca de los benefi-
cios de suplir con hierro a las embarazadas.
Aún en países industrializados, se sabe que
esta conducta incrementa los niveles de Hb,
de ferritina, del volumen eritro citario, del
hierro sérico y de la saturación de transferri-
na. Suplir con hierro a las gestantes a partir
del segundo trimestre, resulta en mejores
niveles de Hb y de ferritina en el postparto.
No se ha encontrado relación entre niveles
de Hb materna y de sangre de cordón, sin
embargo, sí se relaciona con los niveles de
ferritina en la sangre de los niños a los dos
meses de edad. Con base en los datos de
Cochrane, la evidencia del impacto clíni-
co de la suplementación con hierro a las
gestantes no es concluyente, en general
debido a la poca cantidad y calidad de los
estudios. Sin embargo, se reconoce clara-
mente el incremento en los niveles de Hb y
de ferritina en estas madres.

99
Confirmada la naturaleza ferro-
pénica de la anemia en la mujer
embarazada, se iniciará la interven-
ción nutricional y/o farmacológica,
encaminada a la normalización de la
Hb, Hcto, niveles de hierro sérico y
restitución de los depósitos tisulares
y reticulares de hierro. Los estados
carenciales favorecen mucho más la
absorción férrica a nivel gastrointesti-
nal, por ello debemos tener en cuenta
que a mayor grado de anemia, mayor
será la absorción del hierro suple-
mentado.
Principios terapéuticos generales
La respuesta al tratamiento de la
anemia por deficiencia de hierro, de-
pende de varios factores entre ellos la
causa y la gravedad del estado condi-
cionante, la presencia de otras enfer-
medades concomitantes y la capacidad
innata de la paciente para tolerar y ab-
sorber el hierro. Siendo este último un
factor fundamental en la determina-
ción de la respuesta, dado que existen
límites bien definidos de la tolerancia
gastrointestinal al hierro, el intestino
delgado regula la absorción y previe-
ne la entrada de cantidades excesivas
de hierro a la circulación en general.
Es más relevante este efecto cuando
se administra un suplemento de hierro
oral.
La eficacia del tratamiento con
hierro se evalúa a través de la medi-
ción de reticulocitos, Hcto, Hb y los
índices eritrocitarios; el aumento en
los reticulo citos es evidente a los 7
días de iniciado el tratamiento, mien-
tras que el incremento en los niveles
de Hb y Hcto deben ser evaluados
un mes después de comenzar la su-
plementación, en este periodo, la Hb
debe haberse incrementado en 1 a
2 g/dL como mínimo para describir
como exitoso el manejo.
Si la respuesta al hierro no es la
esperada, corroborar que exista ade-
cuada utilización de los suplementos
de hierro, y reconsiderar el diagnósti-
co, en este caso hay que definir si se
debe realizar una nueva evaluación
de laboratorio y determinar factores
asociados. Siempre considerar la po-
sibilidad de una baja adherencia de la
paciente al tratamiento. Confirmada
la respuesta adecuada al tratamiento,
éste debe continuarse hasta restable-
Tratamiento
Tratamiento

100
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
ALIMENTO Hierro mg/100 g Medida Casera Hierro mg/medida
CARNES
Carne de ResCarne de CerdoCarne de PolloBazo o PajarillaHígadoLenguaPulmón o BofeMenudencias de PolloMorcillaHuevoAtún en aguaSardinas en Aceite
3,1 1,6 1,2
39,4 6,3 3,4 5,4 6,4
44,9 2,1 3,2 2,9
1 Tajada 100 g1 Tajada 100 g1 Presa 80 g1 Tajada 100 g1 Tajada 100 g1 Tajada 100 g1 Tajada 100 g1 Porción 80 g1 unidad 80 g1 unidad 1 Porción 50 g1 Porción 35 g
3,1 1,6
0,96 39,4 6,3 3,4 5,4
5,12 35,9 1,05 1,6
1,015
LEGUMINOSAS Y MEZCLAS VEGETALES
Frijol BlancoFrijol RojoGarbanzoLentejaBienestarina (harina de soya)BienestarinaColombiarina (harina de soya)
2,8 2,9 2,9 3,3
14,1
14,3
1 porción 3/4 pocillo1 porción 3/4 pocillo1 porción 3/4 pocillo1 porción 3/4 pocillo1 pocillo colada SIN LECHE1 pocillo colada CON LECHE1 pocillo colada SIN LECHE1 pocillo colada CON LECHE
3,36 3,48 3,48 3,96 4,23 4,53 4,29 4,59
VERDURAS
AcelgaAhuyamaBrócoliEspinacaRemolachaTomate
2,3 0,3 1,2 3,6 0,6 0,5
1 pocillo 1 pocillo 1 pocillo 1 pocillo 1 pocillo 1 porción
2,76 0,36 1,44 4,32 0,72 0,6
FRUTAS
AguacateMaracuyaMora
1 1,7 0,6
1 tajada1 jugo SIN AZUCAR1 jugo SIN AZUCAR
4 0,85 0,3
CEREALES Y DERIVADOS
Arroz blancoAvenaAvenaArepa (tortilla de maíz)PastasGalletas de salPan blancoPan Integral
0,2 0,6
0,8 0,4 1,5 3
4,5
1/2 pocillo1 pocillo colada SIN LECHE1 pocillo colada CON LECHE1 unidad mediana1 pocillo3 unidades1 unidad mediana1 unidad mediana
0,04 0,18 0,48 0,64 0,24 0,45 1,2 1,8

101
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia
cer los valores normales de Hb y se
extenderá en caso de querer repletar
los depósitos tisulares, ello requiere
de un mayor periodo de tiempo dado
que la absorción y la velocidad de la
misma se tornan menores con niveles
sanguíneos de hierro adecuados.
Recomendación nutricional de hierro
El profesional de salud, al iniciar
el control prenatal en las gestantes,
debe efectuar una evaluación nutri-
cional básica, para identificar los fac-
tores de riesgo, corregirlos e iniciar
la intervención dietaria. El hierro en
los alimentos se encuentra en dos
formas, la forma hem en los alimen-
tos de origen animal, principalmente
vísceras y carnes y en la forma no hem
en los alimentos de origen vegetal. La
diferencia entre estas dos formas está
dada por la biodisponibilidad o capa-
cidad de utilización por parte del or-
ganismo. La absorción del hierro hem
es de un 18 - 25% comparada con 5
- 8% del hierro no hem.
La eficacia en la absorción del hie-
rro además depende de los alimentos
en que se encuentra. Algunos alimen-
tos pueden contener sustancias que
la aumentan, como el ácido ascórbico
y un factor común en las carnes rojas,
el pescado y las aves.
Otros agentes forman complejos
como fitatos, oxalatos o fosfatos que
inhiben la absorción, las verduras, las
leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo)
y los cereales integrales que son ricos
en estas sustancias, por eso no deben
ser considerados como fuentes de
hierro.
Hierro oral
Los altos requerimientos fisiológi-
cos de hierro en el embarazo son por
lo general difíciles de alcanzar con la
mayoría de las dietas de la población
latinoamericana, por tanto la mujer
embarazada debe recibir suplemen-
tos de hierro para prevenir la anemia
con una dosis promedio entre 30 a 60
mg/día de hierro elemental o realizar
tratamientos formales en el caso que
se diagnostique la anemia, situación
en la que se debe suministrar una
Contenido de hierro en los
alimentos
Para mejorar el aporte de hierro en la dieta se reco-
mienda:
•Preferir alimentos de origen animal.
• Incluir una fuente de vitamina C en cada co-mida (frutas principalmente).
•No ingerir té o café con las comidas, con-tienen taninos que inhiben la absorción del hierro.
•Recomendar el consumo de frutas y verduras como fuentes de vitaminas, minerales y fibra, más no como fuentes de hierro.

102
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
dosis de 60 a 120 mg/día de hierro
elemental.
El hierro oral está indicado como
primera línea en casos de anemias
leves a moderadas con Hb entre 9.0
y 11,0 g/dL y Hcto mayor de 27% (A
nivel del mar).
Las indicaciones para la suplemen-
tación de hierro en el embarazo siem-
pre deben contemplar la prevalencia
de anemia en la región donde vive la
paciente, en las zonas donde la preva-
lencia de anemia en embarazadas es
menor al 25% la dosis recomendada
es de 60 mg/día de hierro elemental
durante los últimos seis meses de la
gestación, pero si reside en un área
con prevalencia de anemia mayor al
25%, la recomendación es de suplir
con mínimo 90 - 120 mg/día de hie-
rro elemental durante los últimos
seis meses de la gestación y conti-
nuar durante los tres primeros meses
postparto. La duración total y la dosis
calculada dependerán del grado de
anemia de la paciente, y tendrán que
ser individualizadas de acuerdo a la
clasificación.
La absorción de hierro se incre-
menta hasta 10 veces en la mujer
embarazada, pero los valores de este
aumento varían de un 1.5% a la sema-
na 12 de gestación hasta un 14.6% al
final del embarazo.
Los suplementos de hierro oral
que se encuentran disponibles en
formas muy solubles en agua y/o en
soluciones ácidas diluidas (como la
del estómago), presentan mayor bio-
dis po ni bi li dad, sin embargo hay que
considerar la tolerancia gástrica y la
presencia de otros efectos colaterales
que pueden contribuir positiva o ne-
gativamente en la absorción.
Estos aspectos dependen funda-
mentalmente de dos condiciones, la
forma iónica o no iónica y si el meca-
nismo de absorción es activo o pasivo;
los compuestos que vienen en forma
no iónica (férrica) y que se absorben
en forma activa tienen menos efectos
secundarios y por lo tanto mayor ad-
herencia al tratamiento.
Los efectos adversos son principal-
mente de tipo gastrointestinal como
ardor epigástrico (pirosis), náuseas,
epigastralgia, diarrea o estreñimiento y
en algunos casos tinción de los dientes.
Para aminorar estos efectos colaterales
pueden administrarse inicialmente do-
sis bajas para comprobar la ausencia
de los mismos e ir incrementando cada
1 a 2 semanas hasta alcanzar la dosis
deseada. En dosificaciones de 200 mg
de una sal ferrosa, los efectos adversos
aparecen hasta en el 25 % de las pa-
cientes, este porcentaje aumenta hasta
el 40% si se duplica la dosis. Existen en
la actualidad en casi todos los países,
mejores alternativas en ese sentido,
múltiples estudios y nosotros hemos
observado con el hierro polimaltosado,

103
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia
que se logra incrementar notoriamente
la tolerabilidad de la terapia oral y con
la adición de ácido ascórbico se favore-
ce una mejor absorción intestinal y se
mejoran los depósitos a nivel de médu-
la ósea más efectivamente (Ver Tabla 5).
El hierro aminoquealado de uso en
EE.UU. principalmente como suplemen-
to alimenticio, no reporta mayores be-
neficios y eficacia cuando se utiliza como
indicación terapéutica.
La dosis terapéutica del hierro
elemental es de 60 a 120 mg/día, una
vez al día o fraccionada en 2 o 3 to-
mas, hecho que se podría lograr más
fácilmente con preparados líquidos.
Respecto a la proteína férrica, de
uso y metabolismo complejo, presen-
ta marcados efectos indeseables que
fueron confirmados por los estudios
realizados en Venezuela (Cardona
y col. 2004) y en Perú (Nuñez y col.
2004), donde se demostró que no es
la mejor opción para el tratamiento
de la anemia ferropénica.
Se han llevado a cabo varios estu-
dios con hierro polimaltosado. Uno
de ellos fue realizado por Geisser et al,
el cual fue abierto, paralelo, contro-
lado, en 90 mujeres entre el tercero
y quinto mes de embarazo, quienes
fueron asignadas a tres grupos que
Tabla 5. Comparativo entre los diferentes suplementos de hierro oral:
SALES DE HIERRO
(Sulfato, Fumarato, Sulfatos
con Bisglicinato, etc.)
HIERRO POLIMALTOSADO
(IPC)
Eficacia Alta Alta
Manchas en los dientes SI NO
Seguridad Riesgo de sobredosificación Muy buena
ToleranciaGastrointestinal
Náuseas, dolor abdominal, sensación de llenura, dolor epigástrico.
Ocasionales
Absorción Difusión pasiva no controlada Difusión activa fisiológica-mente controlada
Interacción con alimentosPresente.Es mayor con Café, té, maíz, harina de soya, vegetales, pescados y mariscos.
Baja(Se puede recomendar su uso con estómago lleno)
Interacción con medicamentos Antibióticos, antiácidos NO

104
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
recibieron, respectivamente, 100 mg
de hierro por día, como hierro poli-
maltosado con ácido fólico (100 mg
Fe y 350 µg de ácido fólico); fumarato
ferroso (100 mg Fe y 300 µg de ácido
fólico y vitamina B12) o sulfato ferroso
(100 mg y 305 µg de ácido fólico), du-
rante 8 semanas consecutivas.
Se midieron los valores de ácido
fólico, vitamina B12, hematocrito, he-
moglobina, recuento de eritrocitos,
hierro sérico, transferrina y ferritina,
en la basal así como a las 4 y 8 sema-
nas de tratamiento.
Los tres grupos de mujeres em-
barazadas mostraron una respuesta
similar a la terapia de hierro.
Sin embargo los investigadores
encontraron un incremento signifi-
cativo en los niveles de ácido fólico
con la administración del fumarato y
un aumento aún más marcado con la
administración del hierro polimalto-
sado.
Beruti llevó a cabo un estudio en 30
mujeres embarazadas (tercer trimestre
de gestación), quienes recibieron 100
mg de hierro polimaltosado además
de 0.50 mg de ácido fólico y 0.20 mg de
cianocobala mina, durante 30 días.
Al final (30 días) se observó un au-
mento significativo (p<0.01) en los va-
lores medios del hematocrito, la hemo-
globina, los eritrocitos y el ácido fólico
plasmático, en comparación con los
valores basales. Solamente 3 pacientes
(10%) informaron efectos de náusea
y dolor epigástrico, sin que fuera ne-
cesario suspender el tratamiento. Se
consideró que el hierro polimaltosa-
do representó una ayuda valiosa en
cuanto a la eficacia terapéutica, con
una excelente tolera bilidad sistémica.
Hierro parenteral
Las indicaciones más frecuentes
son:
• Anemia ferropénica moderada o
severa
• Alteraciones del tracto gastroin-
testinal que afecten la absorción
• Presencia de efectos colaterales
intolerables con el uso de hierro
oral
• Contraindicaciones para trans-
fusión (Incluidos los conceptos
religiosos)
• Terapia conjunta con eritropoye-
tina
• Falta notoria de adherencia a la
terapia oral
• Rechazo al tratamiento oral
• Programas de autotransfusión
predepósito (miomatosis severa,
placenta previa, placenta ácreta,
historia de hipotonías uterinas
en gestaciones anteriores, etc.)

105
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia
Como alternativa para el manejo
de la anemia ferropénica se encuen-
tra el hierro en preparaciones paren-
terales, con la ventaja de lograr una
recuperación más rápida de los depó-
sitos tisulares.
El hierro sacarosa, de uso en la ma-
yoría de los países latinoamericanos,
para utilización intravenosa, presenta
un excelente perfil de seguridad, su
utilización durante la gestación tie-
ne gran respaldo en publicaciones y
estudios randomi zados. Es un medi-
camento de categoría B para uso en
medicina perinatal, debe tenerse una
indicación clara para iniciar su aplica-
ción. La seguridad del medicamento
ha sido documentada ampliamente
en pacientes con insuficiencia renal
crónica en manejo concomitante con
eritropoye tina y en múltiples estudios
para el manejo de anemia ferropéni-
ca en mujeres gestantes y durante el
postparto. Múltiples estudios científi-
cos en el mundo han evidenciado la
seguridad farmacológica del hierro
sacarosa en pacientes embarazadas,
sin reportar efectos secundarios se-
rios.
Al-Momen y colaboradores eva-
luaron la seguridad y eficacia del hie-
rro sacarosa intravenoso comparán-
dolo con el sulfato ferroso oral en el
tratamiento de la anemia por déficit
de hierro en el embarazo. Ciento once
embarazadas (edad gestacional <32
semanas) con anemia severa por défi-
cit de hierro (Hb <9 g/dL; ferritina séri-
ca <20 ng/mL, sin ninguna otra causa
de anemia) se distribuyeron aleato-
riamente en dos grupos tratados uno
con hierro sacarosa i.v. (grupo de
estudio: 52 pacientes) y el otro con
sulfato ferroso oral (grupo control: 59
pacientes).
A cada paciente en el grupo i.v. se
le aplicó la cantidad total calculada
de hierro sacarosa (déficit de Hb (g/L)
x peso corporal (kg) x 0.3) en dosis
divididas (200 mg hierro elemental
diluido en 100 mL de solución salina
al 0.9%) intravenosas a lo largo de 1
hora por día. Las pacientes en el gru-
po control recibieron 60 mg de hierro
La dosificación debe adaptarse individualmente según el déficit de hierro total que se calcule con la siguiente fórmula:
Déficit de hierro total (mg)= Peso corporal [Kg.] x (Hemoglobina ideal – Hemoglobina actual) [g/L] x 0,24* + 500 mg
Nota: La hemoglobina debe expresarse en gramos por litro, por ejemplo 130g/L (13 g/dL)Hemoglobina ideal en gestantes = 130 g/L (A nivel del mar) Hierro de reserva = 500 mg. *Factor 0,24 = 0,0034 x 0,07 x 1000

106
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
en forma de sulfato ferroso oral tres
veces al día (180 mg hierro/día). Se
controlaron los efectos adversos, el
cumplimiento y las respuestas clíni-
cas y de laboratorio de todas las pa-
cientes.
El grupo de estudio, tratado con
hierro sacarosa i.v., alcanzó un nivel
de Hb significativamente más alto
(p < 0.0001) de 12.9 ± 0.7 g/dL com-
parado con el grupo control (sulfato
ferroso), en el que se obtuvo un nivel
de Hb de 11.1 ± 1.2 g/dL. Los resul-
tados obtenidos para VCM y ferritina
sérica fueron similares. La mejoría en
el grupo de estudio se alcanzó en un
período significativamente más corto
(p < 0.001) de 6.9 ± 1.8 semanas com-
parado con 14.9 ± 3.1 semanas en el
grupo control.
El grupo con hierro sacarosa i.v.
no mostró efectos secundarios im-
portantes mientras que un 6% del
grupo control no pudo tolerar el sul-
fato ferroso (excluido del análisis de
eficacia), un 30% se quejó de malestar
gastrointestinal y un 2% no cumplió
la terapia. Se destacó que los neona-
tos presentaron un desarrollo normal
sin malformaciones congénitas ni
anomalías.
El hierro dextrano (de alto y bajo
peso molecular) en nuestra prácti-
ca médica obstétrica y perinatal ha
sido excluido al igual que en otras
especialidades, y su uso viene siendo
cada día menor debido a la importan-
te posibilidad de presentar choque
anafiláctico, situación que compro-
mete seriamente la vida de la madre
y el feto. En los países desarrollados
su utilización es mínima debido a la
disponibilidad de otras drogas con
mejor perfil de seguridad y con resul-
tados terapéuticos muy óptimos.
La administración del hierro saca-
rosa debe ser realizada en infusión
intravenosa, exclusivamente con so-
lución salina normal (SS) al 0.9%, se
requiere de una dosis inicial de prue-
ba de 2.5 ml (50 mg hierro elemental)
diluido en 50 ml de SS 0.9% adminis-
trada durante 20 minutos, para conti-
nuar luego con una mezcla diluyendo
cada ampolla de 100 mg en 100 ml de
solución salina normal y con una ve-
locidad de infusión recomendada de
una (1) hora por cada 100 mg (Tabla
6).
Los efectos adversos del hierro
sacarosa son muy escasos, en la
mayoría de las oportunidades es
bien tolerado. Los efectos indesea-
bles suceden en menos del 1% de
las Pacientes. Según lo demostra-
do en diferentes ensayos clínicos,
se ha observado esporádicamente
sabor metálico durante la infusión,
prurito, cefalea, febrículas, astenia
y malestar general de corta dura-
ción, con mucha menor frecuencia
se ha reportado hipotensión de fá-

107
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia
cil manejo, dolor torácico, náuseas,
vómito, dolor abdominal, eleva-
ción de enzimas hepáticas, vértigo,
calambres en extremidades, disnea
pasajera, tos y reacción en el sitio
de aplicación. Debe ser administra-
do siempre en un área hospitalaria,
y podrá enviarse la paciente a casa
una vez termina la aplicación del
hierro parenteral. La internación
será de acuerdo al criterio del mé-
dico tratante.
La dosis de administración de
hierro sacarosa debe calcularse de
acuerdo al peso corporal, la cantidad
requerida para recuperar las reser-
vas corporales de hierro evaluadas
a través del análisis de ferritina, y las
necesidades fetales. El porcentaje de
hierro parenteral puede calcularse
sobre la base que 200 a 250 mg de
hierro son necesarios para incremen-
tar la hemoglobina en 1g/dL. En el caso
de anemias severas se puede efectuar
un tratamiento combinado de hierro
sacarosa con eritro po yetina, con los
que se presenta sinergismo. El hierro
sacarosa es efectivo en la síntesis de
Hb y la eritropoyetina, incrementa la
efectividad del hierro parenteral.
Tabla 6. Infusión práctica de hierro parenteral (Intravenoso).
• 100 mg (1 amp) de Hierro sacarosa en 100 ml de SS 0.9% pasar en 1 hora• 200 mg (2 amp) de Hierro sacarosa en 200 ml de SS 0.9% pasar en 2 horas• 300 mg (3 amp) de Hierro sacarosa en 300 ml de SS 0.9% pasar en 3 horas
Dosis máxima recomendada a infundir en un día: 300 mg (3 ampollas).Dosis recomendada a aplicar en una semana 500 mg.

108
La indicación primordial para una
transfusión de eritrocitos es la de
restituir o mantener la capacidad del
transporte de oxígeno a los tejidos,
en situaciones agudas o en anemias
severas. La demanda de oxígeno es
variable e individual, los anteceden-
tes, circunstancias perinatales espe-
ciales y la sintomatología clínica son
importantes para justificar una trans-
fusión y nunca basarse solamente en
la cifra de Hcto o Hb. La indicación se
fundamenta en la evaluación del be-
neficio frente a los riesgos de recibir
sangre o sus componentes (Tabla 7).
Hay pocas indicaciones para trans-
fundir sangre total excepto en algu-
nas emergencias quirúrgicas y según
la disponibilidad de unidades en cada
banco de sangre en particular. Se
debe preferir siempre el concentrado
de glóbulos rojos, el cual posee en un
menor volumen, una masa eritrocita-
ria similar, sin la carga antigénica del
plasma y adicionalmente su conteni-
do de electrolitos es reducido.
El uso de eritrocitos leucorreduci-
dos antes de su almacenamiento y la
desleucocitación por medio de filtros,
los cuales retienen linfocitos y granu-
locitos responsables de reacciones
Tabla 7. Riesgos de las transfusiones
• Transmisión de enfermedades infecciosas (Incluido VIH-SIDA)
• Aloinmunización
• Reacción febril, alérgica o hemolítica
• Enfermedad injerto contra huésped
• Fiebre y choque por contaminación bacteriana
• Insuficiencia cardiaca congestiva por sobrecarga de volumen
• Hemólisis fisicoquímica por calor, frío, mezclas y medicamentos
Transfusión y embarazo
El médico debe reflexionar en las siguientes pregun-tas antes de ordenar la transfusión de hemoderiva-dos:
• ¿Qué está ocasionando la anemia?
• ¿La clínica justifica la transfusión?
• ¿Existen otras alternativas?
Tramsfión y embarazo

109
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia
adversas, constituyen un método útil
para disminuir efectos adversos de las
transfusiones como la reacción febril
no hemolítica, la aloinmunización y la
transmisión de citomegalovirus. La san-
gre leucorreducida previo al almacena-
miento es una buena práctica que debe
ser promovida como un alto estándar
de calidad (Tabla 8).
La transfusión con filtro desleuco-
citador es la indicada para pacientes
embarazadas, inmunosuprimidas, mul-
típaras y multitransfundidas. A pesar de
una moderna tecnología y estrictas nor-
mas de calidad en los bancos de sangre,
las transfusiones conllevan siempre un
riesgo posible para la transmisión de
enfermedades infecciosas, además de
reacciones inmunes y no inmunes de
aparición temprana y/o tardía.
Al igual que otras condiciones
clínicas, en medicina materno – fetal
no hay un único valor o rango deter-
minado para definir la necesidad de
una transfusión. Los valores de Hb
por debajo de 7 g/dL, usualmente se
correlacionan con un compromiso
hemodinámico importante; los meca-
nismos compensatorios son inefica-
ces y se presenta una hipoxia tisular
severa. Cuando la pérdida de sangre
es rápida, el elemento básico para la
descompensación es la hipovolemia
la cual puede restablecerse con el uso
de cristaloides y coloides. En la ane-
mia crónica los mecanismos de adap-
tación y compensación como la dis-
minución en la viscosidad sanguínea
hacen que las pacientes toleren va-
lores de Hb por debajo de 7 g/dL. En
Tabla 8. Reacciones adversas de las transfusiones sanguíneas.
Reacción transfusional inmediata Mecanismo
Hemólisis inmunológicaReacción febril no hemolíticaAnafilaxiaUrticariaEdema pulmonar no cardiogénico
Incompatibilidad de los eritrocitosAnticuerpos contra leucocitos Anticuerpos contra Ig A Anticuerpos contra proteínasActivación del complemento y anticuerpos leucocitarios
Reacción transfusional tardía Mecanismo
HemólisisInjerto contra huéspedPúrpura transfusionalAloinmunización de eritrocitos, leucocitos y pla-quetasSobrecarga de hierro
Anticuerpos contra eritrocitos Transfusión de linfocitosAnticuerpos contra plaquetas Exposición a antígenos del donanteAcumulación del hierro de depósito

110
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
anemias severas, agudas o crónicas,
existe riesgo de muerte intrauterina,
el cual se incrementa aún más cuan-
do se está en presencia de situaciones
fetales condicionantes tales como
restricción del crecimiento intraute-
rino, insuficiencia útero-placentaria,
hidrops, embarazo múltiple, infeccio-
nes perinatales y malformaciones.
En las anemias crónicas, la evolución
feto – materna es muy variable y deben
analizarse muy cuidadosamente los
riesgos y beneficios antes de considerar
el administrar hemoderivados.
En el tercer trimestre de la gesta-
ción, las necesidades de transporte
de oxígeno son mayores, el riesgo
de morbi-mortalidad perinatal se in-
crementa, ello condiciona a conside-
rar más firmemente la necesidad de
transfundir, situación que podría vol-
verse apremiante cuando se aproxi-
ma el nacimiento ya sea por parto
vaginal o cesárea, de igual manera
las patologías maternas asociadas
pueden llevar a considerar la necesi-
dad de una transfusión (Crisis drepa-
nocítica, enfermedades que cursan
con hipoxia crónica: enfermedad
restrictiva pulmonar, cardiopatías,
etc.), pero aún así, siempre se deberá
desarrollar un análisis multidiscipli-
nario para justificar el uso o no de
hemoderivados, evaluando riesgos
y beneficios tanto maternos como
feto-neonatales.
Considerar que no hay muchos
beneficios tan importantes como
para justificar una transfusión pre-
anestésica o prequirúrgica con Hb
menor de 10 g/dL.
Las siguientes normas deben te-
nerse presentes como medidas de
buena práctica transfusional para
prevenir y/o reducir las reacciones
adversas:
• La solicitud de la sangre o hemode-
rivados debe ser oportuna y clara.
• Las unidades requeridas deben ser
suficientes para elevar el Hcto a un
valor que permita un adecuado
transporte de oxígeno, sin sobre
transfundir.
• Antes de iniciar la transfusión se
debe comprobar la identidad del
receptor, tipo de componente,
apariencia del producto, fecha de
expiración, verificar los sellos de
calidad, constancia de las pruebas
serológicas no reactivas y el grupo
sanguíneo.
• Siempre se deben utilizar los equi-
pos adecuados: Filtro con desleu-
cocitador.
• Se inicia la infusión a un goteo
mínimo. Si no se presentan reac-
ciones se ajusta la velocidad de in-
fusión. Se recomienda transfundir
una (1) unidad de glóbulos rojos
en no menos de 1 a 3 horas.
• Nunca administrar medicamentos o

111
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia
soluciones simultáneamente por el
mismo equipo o en la misma bolsa,
excepto solución salina normal.
• La paciente debe ser vigilada por
el médico tratante durante el tiem-
po requerido para efectuar toda la
transfusión con especial atención
en los primeros 15 minutos. Las
principales reacciones catastrófi-
cas se presentan aún con peque-
ños volúmenes.
• Recuerde registrar la vigilancia de
la transfusión en la historia clíni-
ca. Se puede efectuar observación
de la paciente cada media hora y
siempre deberá extenderse hasta
una (1) hora después de haber ter-
minado el procedimiento.
En caso de reacción transfusional, se
suspende la transfusión manteniendo
una línea venosa con solución salina.
Se debe evaluar la situación clínica, la
severidad de las manifestaciones y ad-
ministrar el tratamiento sintomático.
Las reacciones menores como urtica-
ria y fiebre, mejoran rápidamente con
antipiréticos y antihistamínicos y una
vez controlados se puede continuar
la transfusión a un goteo menor, sin
embargo estos síntomas pueden ser
el inicio de una reacción severa por lo
cual se requiere extremar las medidas
de vigilancia. Cuando se suspenda la
transfusión deben ser enviados inme-
diatamente al banco de sangre la bolsa,
equipos, líneas y soluciones que se es-
tuvieran administrando al momento de
la aparición de la reacción. Es obligato-
rio informar y llenar todos los datos de
la reacción transfusional. Para el análisis
médico, es necesario tomar Hcto, Hb,
nueva hemoclasificación, prueba de
Coombs, Hb libre en sangre y orina, in-
vestigación de anticuerpos irregulares,
prueba cruzada y bilirrubinas. La pa-
ciente debe conocer el tipo de reacción
para los correctivos y precauciones en
futuras transfusiones.
Al terminar la transfusión es ne-
cesario evaluar si los síntomas me-
joraron con esta medida terapéutica
y cuantificar la respuesta con la me-
dición del Hcto y la Hb, 6 a 12 horas
post-transfusión. Se logra observar
un incremento del Hcto en 3.0 pun-
tos por cada unidad transfundida en
personas con un peso promedio de
70 kilos; hay respuestas mayores en
pacientes con menor peso.
Aspectos médico - legales
El médico es el responsable de in-
dicar, prescribir y vigilar la transfusión
y dar una asistencia oportuna en caso
de reacción transfusional.
Debe informar a la paciente y su
familia de las posibles reacciones ad-
versas y obtener un consentimiento
informado previo, excepto en casos
de urgencia vital cuando las circuns-
tancias no lo permitan.

112
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
1. Allen LH. Anemia and iron deficiency: effects on pregnancy outcome. Am J Clin Nutr 2000; 71 suppl: 1280S-4S.
2. Allen LH. Pregnancy and iron deficiency: Unresol-ved issues. Nutr Rev 1997; 55(4): 91-101.
3. Al-Momen et al. Intravenous iron saccharate in pregnant women with iron deficiency ane-mia. Eur J Obst & Gynecol and Reprod Biol. 1996;69:121-124.
4. Beruti E: Oral treatment of multi-deficiency anemias of pregnant women with a combination of ferric polymaltose, folic acid and vitamin B12; 1978.
5. Bolton FG, Street MJ, Pace AJ. Changes in erythrocyte volume and shape in pregnancy. Obstet Gynecol Surv 1983; 38:461.
6. Beguin Y, et al, Blunted erythropoietin pro-duction and decreased erythropoiesis in early pregnancy. Blood 1991; 78: 89-93.
7. Bruce D, Bigelow N. Automated reticulocyte analysis. Clinical practice and associated new parameters. Hematol Oncol Clin North Am 1994; 8:617-629.
8. Canaval H, Cifuentes R. Ginecología y Obs-tetricia Basadas en las Evidencias. Capítulos: Nutrición y suplementos nutricionales durante el embarazo y Anemia en el embarazo. Cali, Editorial Distribuna. 2002.
9. Canaval H, Cifuentes R, Lomanto A. Texto de Gi-necología y Obstetricia. Sociedad colombiana de ginecología y obstetricia. Capítulos: Nutrición en el embarazo y Anemia en el embarazo. Bogotá, 1ª Ed. 2004.
10. Centers for Disease Control and Prevention. Criteria for anemia in children and childbearing- aged women. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1989; 38:400–404.
11. Cohen JH, Hass JD. Hemoglobin correction factors for estimating the prevalence of iron deficiency anemia in pregnant women residing at high altitudes in Bolivia. Pan Am J Pub Health 1999; 6:392–396.
12. De Leeuw NKW, Brunton L. Maternal hemato-logic changes, iron metabolism, and anemia in pregnancy. In Goodwin JW, Godden JO, Chance GW et al (Eds). Perinatal Medicine 1976; pp 425–446. Baltimore, Williams & Wilkins.
13. Dirren H, Logman MHGM, Barclay DV, Freire WB. Altitude correction for hemoglobin. Eur J Clin Nutr 1994; 48:625–632.
14. Galen RS, Gambino SR. Beyond normality: the predictive value and efficiency of medical diag-
nosis. New York: John Wiley & Sons, 1975.15. Geisser P. et al. «Klinische Wirksamkeit dreier
verschiedener Eisenpräparate an Schwangeren» Schweiz. Apotheker-Zeitung; 1987, 14: 393-398.
16. Goodlin RC. Why treat physiologic anemia? J Reprod Med 1982; 27:639.
17. Horowitz JJ, Laros RK. Anemia and pregnancy: A review of the pathophysiology, diagnosis, and treatment. J Contin Educ Obstet/Gynecol 1979; 29(2): 9.
18. Kitay DZ. Assessing anemia in the pregnant patient. Contemp Obstet/Gynecol 1973; 2:17.
19. Krause J. The automated white blood differential, a current perspective. Hematol Oncol Clin North Am 1994; 8:605-617.
20. Medicina Interna. Farreras y Rozman. Medicina Interna. Rodes Teixidor. 1995.
21. Miale JB. Application of statistics and quality assurance in hematology. Laboratory Medicine Hematology. Ed. The C.V. Mosby Company 1982; 367-387.
22. Morrison JC. Anemias and hemoglobinopathies. Ryan GM Jr (Ed). Ambulatory care in obstetrics and gynecology 1980; pp 205–238. New York, Grune & Stratton.
23. Morrison JC, Roberts WE. Evaluation of anemia in pregnancy. Kitay DZ. (Ed) Hematologic problems in pregnancy. Philadelphia, McGraw Hill, 1985.
24. Morrison JC. Red blood cell disorders. Gleicher N. (Ed). Principles of Medical Therapy in Pregnancy. New York, Plenum Press, 1985.
25. PATH, OMNI. Anemia detection in health services. Guidelines for program managers. 1996.
26. Restrepo M. Cifras del hemograma normal en Antioquia. Antioquia Médica. Medellín, Colombia 1970; 20:95.
27. Ryan DH. Automated analysis of blood cells. Hoff-man R, Benz E. Eds. Hematology. Basic principles and practice, Boston; Churchill Livingstone Inc. 1997.
28. Scholl TO, Hediger ML, Fischer RL & Shearer JW. Anemia vs. iron deficiency: increased risk of pre-term delivery in a prospective study. Am J Clin Nutr 1992; 55: 985–988.
29. Steer P. Maternal haemoglobin concentration and birth weight. Am J Clin Nutr 2000; 71 suppl: 1285S-7S
30. Stoltzfus RJ, Dreyfuss ML. Guidelines for the use of iron supplements to prevent and treat iron deficien-cy anemia. 2001. INACG
31. The INACG Steering Committee. Document by Dr.
Referencias

113
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia
Penelope Nestel. Adjusting hemoglobin values in program surveys. 2003.
32. United Nations Children’s Fund, United Nations University. World Health Organization. Iron deficiency anemia assessment, prevention, and control: A guide for programme managers. 2001.
33. Wagner P. La Anemia: Consideraciones fisiopato-lógicas, clínicas y terapéuticas. Anemia Working Group Latin America. Lima, Perú, 2004.
34. Wallerstein R. Iron metabolism and iron deficiency in pregnancy. Clin Haematol 1973; 2:453.
35. WHO/UNICEF/UNU. Iron deficiency anaemia, assessment, prevention and control: a guide for programme managers. WHO/NHD/01.3. Geneva: WHO, 2001.
36. World Health Organization. The prevalence of anaemia in women: a tabulation of available information. 2nd ed. Geneva: World Health Orga-nization, 1992.
37. Zhou LM, Yang WW, Hua JZ, Deng CQ, Tao X. & Stolzfus RJ. Relation of haemoglobin measured at different times in pregnancy to preterm birth and low birth weight in Shanghai, China. Am J Epidemiol 1988; 148: 998 – 1006.
38. Ministerio de Salud-Chile. Guía Perinatal de Minsalud – Chile / Cedip. 2003. Disponible en: http://www.cedip.cl

114
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

4Guíaslatinoamericananas de la anemia en pediatria

Hoover O. Canaval Erazo
Profesor
Departamento de Ginecología y Obstetricia
Facultad de Salud
Universidad del Valle.
Director de la Unidad Estratégica de Servicios de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.
Presidente Anemia Working Group Latin America 2005-2006
Rubén Darío Franco Tamayo
Médico Universidad El Bosque
Pediatra Universidad del Rosario
Jefe de Pediatría Clínica de la 100
Pediatra Clínica Infantil Colsubsidio
Investigador Colciencias
Coordinador Pediatría AWG-Colombia.
Guillermo Napoleón SternMédico Pediatra - Puericultor. Asesor Internacional de Pediatría AWGLA
Consultor Capítulo de Pediatría AWGLA
Jorge Vargas Bahamón
Médico Farmacólogo, Universidad Nacional de Colombia
Miembro Asociación Colombiana y Latinoamericana de Farmacología
Editor Asociado Revista del AWGLA

117
I. Generalidades
1. Definición
La anemia es generalmente defini-
da como la reducción de células rojas
o la disminución en la concentración
de hemoglobina. El límite para la dife-
renciación de anemia de los estados
normales es generalmente dos des-
viaciones estándar por debajo de la
media para la población normal.
En pediatría la anemia se define
como la concentración de hemoglo-
bina baja, por debajo del percentil 3
para la edad y el sexo. Se encuentran
diferencias entre grupos raciales, los
negros difieren en valores de hemo-
globina de hasta 0.5 g/dl más bajos
que los caucásicos, blancos y mesti-
zos.
El diagnóstico de anemia basado
en valores de hemoglobina se puede
realizar de manera rápida, sin las ta-
blas, como Hb inferior a 11 g/dL, para
edades entre 6 meses y 6 años de
edad, y menor de 12 g/dL entre 6 y 14
años, cifras que pueden variar según
la altura sobre el nivel del mar (OMS).
2. Epidemiología
Las diferencias en los datos que
presentan los países industrializados
respecto a los no industrializados o
en vías de desarrollo, son inmensas.
La organización mundial de la salud
define a la anemia ferropénica como
la enfermedad más común del mun-
do, con una prevalencia del 15%, que
en números corresponde a 1.8 bi-
llones de personas afectadas a nivel
mundial.
La anemia ferropénica o ferropri-
va, también conocida como anemia
por deficiencia de hierro, afecta en
Latinoamérica aproximadamente
al 50% de los niños menores de dos
años. La población pediátrica de 0-4
años en los países en vía de desarrollo
alcanza a ser el doble de los afectados
en comparación con los países indus-
trializados y en los niños de 5 -14 años
no es menos grave, puede llegar a ser
seis veces mayor la afectación.
En Centroamérica las principa-
les deficiencias de micronutrientes
son las relativas al yodo, la vitamina
A y el hierro (Valverde et al., 1984),
Tales deficiencias están más acen-
tuadas en la población de menores
recursos, que presenta también un
mayor índice de desnutrición, re-
presentando por tanto la población
más vulnerable.

118
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
También aumenta el grado de vul-
nerabilidad para anemia el nivel edu-
cativo, estudios realizados en Hon-
duras revelaron que los niños cuyos
padres vivían con ellos pero no ha-
bían cursado por lo menos el cuarto
año de primaria corrían un riesgo 33%
mayor de tener anemia. La presencia
de una infección y el tener insuficien-
cia de peso aumentaron el riesgo de
anemia en 51 y 21%, respectivamen-
te, lo cual indica que los proveedo-
res de atención de salud no siempre
saben que la anemia es un problema
muy diseminado en niños pequeños
ni tampoco saben diagnosticarla.
La zona de vivienda es un factor
de riesgo para anemia y /o depleción
de hierro como lo demuestra el estu-
dio realizado en 1996 en Costa Rica,
se estudiaron 961 niños con edades
comprendidas entre uno y seis años,
con representación por zona metro-
politana, resto urbano y rural del país.
Se aplicaron los criterios de cla-
sificación emitidos por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud y la
Organización Mundial de la Salud.
La población preescolar presentó
en el ámbito nacional una prevalen-
cia de anemia del 26,3 % (niños de
1 a 4 años con hemoglobina <11,0
g/dL y los de 5 a 6 años de edad
con hemoglobina <12,0 g/dL). La
prevalencia de reservas de hierro
depletadas (ferritina <12 ng/mL) y
deficiencia de hierro (ferritina <24
ng/mL) fueron de 24,4% y 53,8%,
respectivamente. La deficiencia de
folatos (<6,0 ng/mL) fue de 11,4%.
La deficiencia de hierro fue mayor
en niños menores de 4 años, encon-
trándose la máxima deficiencia en los
niños de 1 año de edad (75%). Más
del 40% de los niños preescolares
presentaron deficiencia sub-clínica
de hierro; de ellos, el 10% mostró defi-
ciencia severa de hierro sin presencia
de anemia.
Los niños de la zona rural presen-
taron la mayor prevalencia de ane-
mia y reservas de hierro disminuidas,
mientras que en la zona metropoli-
tana se encontró con más frecuencia
deficiencia de hierro. En Colombia, las
estadísticas recientes reportan preva-
lencia de anemia por deficiencia de
hierro (ADH) de 30%, siendo mayor
para la zona rural, con predominio en
zonas de la costa atlántica, seguida
de la pacífica y territorios nacionales.
Para el Ministerio y el Instituto Nacio-
nal de Salud la prevalencia de ane-
mia para menores de cinco años es
del 23.3%, tomando como referencia
hemoglobina (Hb) menor a 11 g/dL;
y este porcentaje aumenta para los
pacientes entre 12-23 meses (36.7%).
3. Relevancia y consecuencias
En niños la deficiencia de hierro
causa retardo en el desarrollo y cre-

119
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
cimiento, alteraciones de conducta
y comportamiento, trastornos de
aprendizaje, déficit de atención, des-
ordenes de hiperactividad, daños
significativos en el sistema inmuno-
lógico (alteraciones en la respuesta
humoral y celular).
Los síntomas como cansancio,
falta de energía, poca capacidad de
concentración, baja eficiencia laboral
o estudiantil, dificultad para encon-
trar las palabras adecuadas y falta de
memoria suelen relacionarse con la
anemia. Se supone, generalmente,
que estos síntomas son producidos
simplemente por una menor capaci-
dad de los eritrocitos para transportar
oxígeno.

120
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
II. Hierro y función cerebral
En un estudio de 69 estudiantes
diestros (Tucker et al. 1984), se deter-
minaron los niveles de hierro y ferriti-
na séricos y se investigó la actividad
del cerebro tanto en estado de repo-
so como en actividad cognoscitiva, en
un intento por establecer posibles co-
rrelaciones entre los parámetros he-
matológicos y la actividad del cerebro
y entre dichos parámetros y el rendi-
miento cognoscitivo. Los resultados
fueron sorprendentes: tanto la acti-
vación del hemisferio izquierdo como
el rendimiento cognoscitivo depen-
dieron del nivel de hierro. Se determi-
nó, en efecto, que entre menor fuera
el nivel de ferritina, más débil era la
activación no sólo del hemisferio iz-
quierdo sino de la región occipital de
ambos hemisferios (Figura 1).
Esto significa que si el nivel de fe-
rritina sérica es bajo, el hemisferio do-
minante, en su totalidad, y los centros
de memoria del área óptica de am-
bos hemisferios se activan en menor
grado. Dado que tanto estos centros
como el área de lenguaje visual y la
de lenguaje sensorial del hemisferio
izquierdo son esenciales para la me-
moria, es evidente que el estado de
deficiencia de hierro puede llevar a
un deterioro de la memoria.
Figura 1. Lateralización cerebral que se correlaciona con ferritina y nivel de hierro
Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho
Nivel de ferritina
Activación cerebral Rendimiento cognoscitivo
Nivel de hierro
Rendimiento cognoscitivo Fluidez del lenguaje

121
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
Los resultados de este estudio mos-
traron también una correlación entre el
nivel del hierro y la actividad cognosci-
tiva; sobre todo en la fluidez de lengua-
je, medida para la capacidad del indivi-
duo de crear palabras que comenzaran
y terminaran por letras específicas, que
se encontró reducida en los casos de
niveles de hierro reducidos. Esto no se
sorprendente puesto que las áreas del
lenguaje de los hemisferios dominan-
tes se activan en menor grado cuando
el nivel de hierro es más bajo. Por lo tan-
to, tanto la actividad cerebral como la
capacidad cognoscitiva dependen del
nivel de hierro. Surge entonces el inte-
rrogante de en qué tipo de mecanismo
se basa esta lateralización cerebral.
Se creía anteriormente que los sín-
tomas típicos de deficiencia de hierro
como cansancio, falta de concentra-
ción, etc., eran producidos únicamente
por un bajo nivel de hemoglobina, sin
embargo, es muy poco probable que
un nivel de hemoglobina bajo reduz-
ca únicamente la actividad de ciertas
áreas específicas del cerebro. Este estu-
dio, como muchos otros, ha demostra-
do una reducción del rendimiento cog-
noscitivo en pacientes con deficiencia
latente de hierro.
La deficiencia de hierro puede afec-
tar la función cerebral de dos formas: en
primer lugar, el hierro desempeña una
función importante en los sistemas do-
paminérgicos y en segundo lugar, el ni-
vel de hierro influye en la mielinización
de las terminales nerviosas.
Como lo demostró Youdim, 1989, el
intercambio de hierro a nivel cerebral es
muy lento y la capacidad del cerebro para
almacenar hierro es significa¬tivamente
menor que la del hígado. Sin embargo,
el cerebro tiene una mayor tendencia
que el hígado a retener el hierro y evitar
su depleción. La depleción de hierro, por
una deficiencia de hierro provocada, es
mucho más rápida en el hígado que en
el cerebro. Por otra parte, el aumento de
hierro después de una suplementación
de este mineral es mucho más rápido a
nivel hepático que a nivel cerebral y el hí-
gado presenta también los niveles más
altos de hierro.
Una explicación de la lentitud de
los cambios de niveles de hierro a nivel
cerebral es el proceso por que el hierro
atraviesa la barrera hematoencefálica
(BHE) que difiere del proceso de absor-
ción de hierro a nivel hepático. La BHE
sólo permite la captación del hierro su-
plementado en caso de deficiencia de
este mineral.
1. Fisiología
Si se genera un impulso eléctrico
que produzca la liberación de dopami-
na, esta se une en forma post-sináptica,
es decir, mediante la siguiente célula
nerviosa, o en forma pre-sináptica, es
decir, a través de la célula original. Si se

122
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Figura 2. Hierro y receptores de dopamina
Terminación del axón
Receptor de dopamina-2
Impulso eléctrico
Vesícula con dopamina
Receptor de dopamina-1
receptores D2 (subsensitividad)Hierro
une a la siguiente célula nerviosa, se fija
a un receptor de dopamina 2 (receptor
D2) y estimula la célula nerviosa para
transmitir el impulso de una célula a
otra. Si se une a la misma célula, se fija a
un receptor de dopamina-1 y produce
una retroalimentación negativa que le
ordena a la célula dejar de liberar dopa-
mina (Figura 2).
En casos de deficiencia de hierro,
se reduce el número o la sensibilidad
de los receptores D2. Esto hace que
se reduzca el efecto estimulador de
la dopamina en la siguiente célula
de modo que el número de impulsos
transmitidos es menor.
Se han descrito tres posibles me-
canismos dependientes del hierro
que pueden llevar a una disminución
del número o la sensibilidad de los re-
ceptores de dopamina-2:
1. El hierro puede ser la parte del re-
ceptor de dopamina-2 al que se
unen los neurotransmisores.
2. Se considera la posibilidad de la
participación del hierro en la bica-
pa lipídica de la membrana en la
que se encuentra incorporado el
receptor.
3. Hay indicaciones de que el hierro
participa en la síntesis de los recep-
tores de dopamina-2.
2. Receptores D2 y aprendizaje
Yehuda et al., 1988, demostraron
que las ratas ferropénicas presenta-
ban un incremento significativo de
opiopép¬tidos. No se conoce a cien-
cia cierta el mecanismo subyacente
pero se ha propuesto que la dopami-
na inhibe los opiáceos. En otras pala-
bras, parece ser que los opiáceos dis-
minuyen la capacidad de aprendizaje
y que la dopamina inhibe los opiá-
ceos. Si hay menos receptores D2, el
efecto de la dopamina se reduce y
esto aumenta los opiáceos (Figura 3).

123
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
Figura 3. Capacidad de aprendizaje
Normal
Dopamina
Opiáceos
Capacidad de aprendizaje
Deficiencia de hierro
Sensibilidad del receptor D2
Eficacia de la dopamina
Eficacia de los opiáceos
Capacidad de aprendizaje
3. Hierro y mielinización
En un estudio realizado en ratas
neonatas (Yu et al., 1986), se demos-
tró que la deficiencia de hierro duran-
te la gestación y la lactancia produce
menores niveles de mielinización
en comparación con ratas que reci-
bieron suplementación de hierro. Es
evidente que si los recubrimientos de
mielina están defectuosos, la transmi-
sión de impulsos no es más adecua-
da, resultando en una alteración del
funcionamiento normal de las células
nerviosas. Como consecuencia lógica,
aparecen problemas mentales que
pueden ser irreversibles.
La deficiencia latente de hierro
es un problema que no afecta sólo a
niños pequeños sino también a ado-
lescentes y a mujeres jóvenes. Un
estudio realizado en Japón demostró
que hasta el 71.8% de las jóvenes en
edad escolar presentan deficiencia la-
tente de hierro tres años después de
la menarquía.

124
III. Etapas de la deficiencia de hierro
titud la depleción de los depósitos de
hierro en entornos donde los proble-
mas de salud son comunes.
La segunda etapa se conoce como
eritropoyesis con deficiencia de hie-
rro. Los glóbulos rojos en desarrollo
tienen mayor necesidad de hierro y,
en esta etapa, la disminución en el
transporte de hierro está asociada
con el desarrollo de eritropoyesis con
deficiencia de hierro. Sin embargo, la
concentración de hemoglobina conti-
núa por encima del valor límite esta-
blecido. Este estado se caracteriza por
un incremento en la concentración
receptora de transferrina y aumento
de la protoporfirina libre en glóbulos
rojos.
La tercera y más grave manifes-
tación de deficiencia de hierro es la
anemia ferropriva. La anemia ferropri-
va se desarrolla cuando la reserva de
hierro es inadecuada para la síntesis
de hemoglobina, resultando en con-
centraciones de hemoglobina por de-
bajo de los límites establecidos. Para
diagnosticar la anemia ferropriva, se
necesita calcular tanto la deficiencia
de hierro como la concentración de
hemoglobina.
Con una nutrición adecuada, se
almacena una reserva de hierro en
los tejidos y se utiliza cuando no se
absorbe suficiente hierro, por ejem-
plo, cuando el consumo alimentario
es inadecuado o la biodisponibilidad
es baja. El tamaño de la reserva cor-
poral de hierro, principalmente en el
hígado, es por lo tanto un índice del
estado nutricional férrico.
La deficiencia de hierro se mani-
fiesta en tres etapas sucesivas del de-
sarrollo:
La primera etapa es depleción de
los depósitos de hierro. Esta ocurre
cuando el organismo ya no tiene re-
servas de hierro, aunque la concen-
tración de hemoglobina permanece
por encima de los límites estableci-
dos. Una depleción de los depósitos
de hierro se determina mediante una
concentración sérica baja de ferritina
(<12 ng/mL). Debido a que la ferritina
es una proteína reactiva de fase agu-
da, es importante tomar en cuenta
que su concentración en la sangre
aumenta ante la presencia de enfer-
medades inflamatorias/infecciosas
clínicas y subclínicas. Por lo tanto, no
se puede usar para evaluar con exac-

125
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
Por razones de orden práctico,
la primera y segunda etapa, con
frecuencia se consideran conjunta-
mente como deficiencia de hierro.
La deficiencia de hierro se asocia con
alteraciones en muchos procesos me-
tabólicos que pueden tener impacto
en la función cerebral; entre ellos es-
tán el transporte de electrones en la
mitocondria, la síntesis y degradación
de neuro¬trans¬mi¬sores, la síntesis
proteica, la organogénesis, función
inmune, transporte de oxigeno y otras.
Es necesario separar los aspectos del
desarrollo de la deficiencia de hierro y
la función nerviosa, de los aspectos de
la deficiencia de hierro que puede ocu-
rrir en cualquier momento de la vida.

126
IV. Deficiencia de hierro por grupos de edad
El cerebro es el sitio más significa-
tivo de concentración de hierro en el
cuerpo humano. En ciertas regiones del
cerebro, la concentración de hierro es
igual o incluso más alta que en el híga-
do, «considerado el depósito de hierro
del organismo».
La concentración de hierro puede
llegar a ser tan alta como valores de
21.3 mg/100 mg de peso fresco com-
parada con 13.4 mg/100 mg para el hí-
gado. La importancia del hierro durante
los primeros años de vida se vuelve más
evidente cuando se considera que 80%
del total de hierro en el cerebro que se
encuentra en los adultos ha sido alma-
cenado en sus cerebros durante la pri-
mera década de la vida.
El cerebro de un niño se desarrolla
durante los 9 meses del embarazo y en
el primer mes de vida. Cuando se mide
el registro de la concentración de ADN,
el incremento más dramático de neu-
ronas ocurre durante el embarazo pero
continúa en los primeros años de vida.
1. Lactantes
Existen diferencias sustanciales
entre los sexos en la Hemoglobina y
otros indicadores del estado de hierro
durante la lactancia. Algunas de estas
pueden ser determinadas genética-
mente o en la vida fetal, mientras que
otras parecen reflejar una incidencia
incrementada de deficiencia de hie-
rro en los niños.
Los lactantes con anemia por de-
ficiencia de hierro (ADH) a menudo
muestran dificultad con el lengua-
je, pobre coordinación motora y del
equilibrio, y quizás más evidente, ca-
lificaciones más pobres en atención,
capacidad de respuesta y evaluacio-
nes del humor. Se ha postulado, que
la atención disminuida, el bajo des-
empeño sobre las tareas motoras, o
ambos, pueden mediar los puntajes
más bajos en las pruebas de desarro-
llo mental.
En estudios prospectivos realiza-
dos en lactantes que exclusivamente
recibían leche materna hasta los 4
meses se demostró que la administra-
ción de suplemento de hierro mejora
el estado férrico pero no cambia los
parámetros hematológicos. La su-
plencia de hierro es bien tolerada por
los lactantes y permite la disminución
de anemia por deficiencia de hierro

127
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
en esta edad hasta en un 3%. Una es-
trategia para prevenir la deficiencia
de hierro en los lactantes con solo
leche materna es iniciar la suplemen-
tación de hierro antes de los 6 meses
de edad.
2. Preescolares (2-5 años)
Los beneficios cognoscitivos del
tratamiento con hierro en niños pre-
escolares son más aparentes que en
los lactantes. Aunque todavía no se
comprenden las razones para esto,
puede ser que las pruebas disponi-
bles para uso en niños mayores son
inherentemente más sensibles o que
los niños preescolares han pasado la
edad crítica en la cual la ADH puede
tener efectos de larga duración.
Se piensa que las principales áreas
que se afectan en los preescolares son
la atención, el entusiasmo y la moti-
vación más que las capacidades cog-
noscitivas básicas. La distinción entre
atención y problemas de adquisición
de conceptos es de particular interés
porque las dificultades en la atención
pueden ocultar capacidades cognos-
citivas en los niños. Tales dificultades
pueden, a largo plazo, resultar en des-
empeño más pobre sobre las pruebas
de función cognoscitiva. También es
posible que la atención más pobre y
la irritabilidad sean reacciones de los
niños a tareas más allá de sus capaci-
dades.
3. Escolares y adolescentes (5-16 años)
El hematocrito (Hcto), como un in-
dicador de la anemia en individuos y
poblaciones, muestra variaciones en
relación a los factores mesológicos
y genéticos. El hierro es un nutriente
esencial no solamente para el creci-
miento normal, la salud y la sobrevi-
da de los niños, sino también para su
desarrollo mental y motor normal así
como para una buena función cog-
noscitiva.
Se sabe hay diferencias en la ado-
lescencia entre sexos, facilitado por la
presencia de ciclo menstrual, factores
nutricionales, cambios hormonales.
La anemia por deficiencia de hie-
rro (ADH) se asocia con desempeño
significativamente más pobre en las
escalas de desarrollo psicomotor y
mental y en las calificaciones de com-
portamiento de los lactantes, prees-
colares y puntajes más bajos sobre
las pruebas de función cognoscitiva
y pruebas de avance educativo en ni-
ños escolares y adolescentes. Se han
llevado a cabo numerosos estudios
para examinar los efectos de la DH y la
ADH sobre los desenlaces mentales.
Existe fuerte evidencia que entre
los niños escolares, los puntajes ini-
cialmente más bajos sobre las prue-
bas del área cognoscitiva o el logro
escolar debidos a la ADH pueden ser
mejorados y en algunos casos incluso

128
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
revertidos después del tratamiento
con hierro. Una razón para esta evi-
dencia puede ser el gran número de
ensayos controlados con placebo, los
cuales pudieron capturar los efectos
del tratamiento. Otra razón puede ser
la sensibilidad incrementada de las
pruebas usadas. Alternativamente,
podría ser que los efectos de la ADH
en los niños escolares son más tran-
sitorios que en los lactantes y por lo
tanto responden más a los efectos del
tratamiento con hierro.
Así como con los estudios en lac-
tantes y pre-escolares, parece haber
una indicación de alteraciones en la
atención y el comportamiento en ni-
ños con ADH. Es posible que los pun-
tajes más bajos en la basal en la fun-
ción cognoscitiva en niños con DH y
ADH fueran el resultado de insuficien-
cia hematológica más temprana en
la vida. En verdad, si los factores que
predisponen a los niños escolares a la
DH o la ADH no son recientes, existe
una probabilidad incrementada de
que estos niños hayan sido anémicos
antes, como lactantes y como prees-
colares.
El sexo también es un determinan-
te para la presencia de anemia, las di-
ferencias por genero en hemoglobina
y otros indicadores del estado de hie-
rro, pueden estar genéticamente de-
terminadas o algunos factores como
la actividad eritropoyética postnatal
disminuida en niños de sexo mascu-
lino, detectada al realizar mediciones
de hierro en el cordón umbilical en-
contrando valores mas bajos en los
hombres que en las mujeres; lo que
podría estar explicado por una absor-
ción de hierro mas baja y seria intere-
sante de establecer la relevancia de
esto; otra factor llamativo es que los
niños se infectan mas que las niñas y
de alguna manera tienen mayor com-
promiso de morbilidad durante la
presencia de cuadros infecciosos, que
como se ha relacionado previamente
dichos estados facilitan la depleción
de hierro.

129
V. Requerimientos de hierro
Los lactantes, niños y adolescen-
tes, requieren hierro para su expan-
sión de la masa de eritrocitos y el
tejido corporal en crecimiento. Un
lactante normal al nacimiento tiene
alrededor de 75 mg de hierro por kg
de peso corporal, dos tercios de los
cuales se presentan en los eritrocitos.
Durante los primeros dos meses de
vida, existe un decremento marcado
en la concentración de hemoglobina
con un incremento consecuente en
los depósitos de hierro. Estos depó-
sitos son movilizados subsecuente-
mente para suministrar hierro para
las necesidades del crecimiento y re-
emplazar las pérdidas; durante este
período existe un requerimiento mí-
nimo por hierro dietario.
Hacia los 4–6 meses, sin embargo,
los depósitos de hierro han disminui-
do significativamente y el lactante
necesita una ingesta dietaría genero-
sa de hierro. Durante el primer año de
vida, un niño triplica su peso corporal
y duplica sus depósitos de hierro. Los
cambios en la concentración de ferri-
tina sérica con la edad van en paralelo
con los cambios en los depósitos de
hierro.
En general, los requerimientos de
hierro por kg de peso corporal son
sustancialmente más altos en lactan-
tes y niños que en adultos, ya que
ellos tienen requerimientos de ener-
gía total más bajos que los adultos,
comen menos y por lo tanto tienen
mayor riesgo de desarrollar deficien-
cia de hierro, especialmente si el hie-
rro en su dieta es de baja biodisponi-
bilidad (Tabla 1).
La anemia ferropénica es la
pa¬tología nutricional, y en especial
por micronutriente, más frecuente en
la población infantil de países tercer
mundistas, donde la pobreza, la mise-
ria, el analfabetismo y la desnutrición,
alcanzan cifras elevadas. En los países
en vía de desarrollo es frecuente la
alta prevalencia de infestación parasi-
taria (Uncinaria, Estrongiloides y Giar-
dia) que ocasionan pérdida sanguínea
y mala absorción de hierro agravando
más el problema nutricional.
El contenido de hierro en la die-
ta es un aspecto importante desde
el punto de vista nutricional pero su
biodisponibilidad en los alimentos
consumidos es la que tiene mayor sig-
nificado. Existen dos tipos de hierro:

130
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Tabla 1. Requerimientos de hierro del 97.5% de los individuos (promedio + 2 DS) en términos
de hierro absorbidoa, por grupo de edad y sexo.
Edad/sexo En mg/kg/día En mg/díab4 – 12 meses 120 0.9613 – 24 meses 56 0.612 – 5 años 44 0.706 – 11 años 40 1.1712 – 16 años (niñas) 40 2.0212 – 16 años (niños) 34 1.82
a Hierro absorbido es la fracción que pasa desde el tracto gastrointestinal al organismo para uso adicional.
b Calculado con base en la mediana del peso por edad.
el heme, orgánico o animal (carnes,
pollo, pescado, vísceras) y el no heme,
vegetal o inorgánico (lácteos, verdu-
ras y granos). La disponibilidad de la
fracción no heme es la que merece
especial atención, ya que representa
sin duda la mayor cantidad de hierro
dietético ingerido por las personas de
bajos recursos económicos.
Hay alimentos que facilitan la ab-
sorción del hierro tales como la car-
ne y el ácido ascórbico, y otros que
inhiben su absorción a nivel de la
parte alta del intestino como fenoles,
fitatos, calcio y fosfatos. La causa más
frecuente de la anemia ferropénica
continúa siendo la pobre ingesta de
hierro y su baja biodisponibilidad,
pero su origen generalmente es mul-
tifactorial; entre las causas sobresalen
la infestación parasitaria y el aumento
de las pérdidas por sangrado, en es-
pecial gastrointestinales.
Como se mencionó, además de
deficiencias específicas de nutrientes,
las infecciones generales y las enfer-
medades crónicas, incluyendo VIH/
SIDA, así como la pérdida de sangre,
también pueden causar anemia. Por
ejemplo, el riesgo de anemia incre-
menta cuando los individuos están
expuestos a la malaria e infecciones
por helmintos. Tam¬bién existen
otras causas de ane¬mi¬a, mucho
más raras, siendo las más comunes
los trastornos genéticos, tales como
las talasemias.
La malaria, especialmente el pro-
ducido por el protozoario Plasmo-
dium falciparum, causa anemia por
ruptura de glóbulos rojos y por ce-
sación de la producción de glóbulos
rojos nuevos. Sin embargo, la malaria
no provoca deficiencia de hierro, ya
que gran parte del hierro que está en
la hemoglobina liberada por la rup-
tura de las células permanece en el
organismo.
Los helmintos tales como los an-
quilostomas, y los tremátodos tales

131
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
como los esquistosomas, pueden
causar pérdida de sangre y por lo
tanto pérdida de hierro. Los anquilos-
tomas adultos se adhieren a la pared
intestinal, donde las larvas maduras
y los vermes adultos ingieren tanto
la pared intestinal como la sangre.
Los anquilostomas varían el lugar de
donde se alimentan cada 4 a 6 horas y
durante su alimentación secretan un
anticoagulante, causando una pérdi-
da de sangre secundaria de la pared
intestinal dañada, después que han
cesado de alimentarse los vermes.
La cantidad de anquilostomas
adultos y el recuento de huevos en
heces, el cual es un cálculo indirecto
de la cantidad de vermes, están ínti-
mamente correla¬cionados a la canti-
dad de sangre que se pierde, y si es un
estado crónico puede causar anemia
ferropriva. El nematodo Trichuris tri-
chiura puede causar anemia cuando
la infestación de vermes es intensa.
Las infecciones agudas también cau-
san inflamación y disentería, lo que a
su vez puede causar pérdida adicional
de sangre.
El trematodo Schistosoma haema-
tobium puede causar, en infecciones
graves, considerable pérdida de san-
gre en la orina. El efecto de esta per-
dida de sangre, si la persona es joven
y ya estaba anémica puede ser signifi-
cativo aún en infecciones moderadas.
Cuando los vermes hembras ponen
los huevos los encajan en los capi-
lares y los movimientos mecánicos
del organismo los empujan hacia las
paredes de la vejiga. Al emerger, los
huevos rompen la pared de la vejiga
causando que se filtre la sangre a la
vejiga.
En el caso del Schistosoma manso-
ni, al emerger, los huevos rompen la
mucosa intestinal ocasionando filtra-
ción de sangre, de otros líquidos y de
nutrientes en el lumen.
Para el diagnóstico de anemia es
importante tener en cuenta los si-
guientes antecedentes:
Perinatales: el riesgo de déficit de
hierro aumenta cuando el neonato
tiene bajo peso, es prematuro, se trata
de mellizos, presenta infecciones pe-
rinatales o hemorragias perinatales,
etc. Por esto, es fundamental revisar
los indicadores del estado nutricional
del neonato con respecto a su nivel
de hierro, su peso y la hemoglobina
(Hb) al tercer o cuarto día de vida.
Nutricionales: la alimentación
que toma el niño debe ser evaluada
y determinar su impacto en el esta-
do nutricional. Debido a que en la
población infantil la leche de vaca es
una fuente alimenticia importante, la
anemia ferropénica por deficiencia
nutricional se presenta especialmen-
te entre el primer año y los tres años
de vida.

132
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
La alimentación con leche mater-
na exclusivamente asegura un buen
aporte de hierro durante los primeros
seis meses de vida. El contenido de
hierro en la leche materna es de 0,5
mg/L, siendo su absorción del 50%.
La alimentación basada en leche
de vaca da lugar a una menor absor-
ción de hierro (10 %) aunque la con-
centración (0,8 mg/L) es un poco ma-
yor con respecto a la leche materna
humana, con la desventaja de gene-
rar pérdida intestinal de sangre, en los
casos de alergia a la proteína de leche
de vaca. Las pérdidas pueden ser con-
troladas si se disminuye el consumo
de este tipo de leche o bien reempla-
zarlo por la leche artificial fortificada.
Si el niño recibe únicamente leche
de vaca el primer año, puede desa-
rrollar en forma prematura y con alta
intensidad anemia ferropriva. Por otro
lado, esto es más factible si se observa
muy bajo consumo de hierro por de-
ficiente alimentación de fuentes ricas
en este mineral. Se considera también
el alto valor de saciedad de la leche de
vaca y el retardo del vaciamiento gás-
trico producido por ésta, lo cual inter-
fieren con la ingestión de cantidades
adecuadas de alimentos que contie-
nen hierro. La leche de vaca tiene bajo
contenido de hierro e interfiere con la
absorción del mineral.
Los niños alimentados a base de
fórmulas lácteas artificiales, reciben
un alimento enriquecido con hierro
entre 7 – 12,8 mg/L según las diferen-
tes marcas comerciales y con un por-
centaje de absorción que varía entre
6 – 4 %.
El aporte de hierro a través de
otros alimentos depende de la cali-
dad de los mismos y del tipo de hierro
que contenga.
El porcentaje de absorción de hie-
rro varía según el tipo de alimento,
por ejemplo:
Carne de vaca: 20%
Carne de pescado: 11%
Carne de pollo: 12%
Hígado: 15%
Huevo: 3%
Soja: 7%
Trigo: 5%
Maíz: 3%
Lechuga: 4%
Espinaca: 2%
Arroz: 1%
Aproximadamente el 10 % de la
dieta occidental típica es hierro hem
(es el hierro incorporado en las molé-
culas hem de la Hb y la mioglobina)
a partir de la carne roja, el pollo, el
pescado y las vísceras. La mayor par-
te del hierro alimentario es no hem o
inorgánico presente en los vegetales
y también en la leche y el huevo, la

133
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
absorción por el organismo varía y es
afectada por varios factores, como el
tipo de dieta y la cantidad de hierro
existente en el organismo.
El consumo de hierro hem, aún en
pequeñas cantidades, facilita la ab-
sorción del hierro no hem. Si se com-
binan diferentes alimentos entre sí,
puede incrementarse la absorción del
mineral en el intestino, por ejemplo
tomar jugo de naranjas con las comi-
das produce el doble de absorción del
hierro no hem en la comida.
El salvado, las fibras, el calcio, los
taninos (té, café) y los oxalatos, los
fitatos y los polifenoles (en alimentos
sobre la base de vegetales) inhiben
la absorción de hierro, por ejemplo
tomar té con leche enriquecida con
hierro, inhibe la absorción del mismo
en un 75%.
Si bien es muy importante cono-
cer los antecedentes alimentarios,
los cuales pueden sugerir carencia de
hierro, presentan baja especificidad
para la detección de anemia ferropé-
nica, por lo tanto no se puede pres-
cindir de los exámenes de laboratorio
para su confirmación y también del
ensayo clínico terapéutico con hierro
( prueba terapéutica ) como método
práctico para el diagnóstico de ane-
mia ferropénica.
Patológicos: Interesa cono-
cer si presentaron infecciones
gastrointes¬tinales, trastornos de
la absorción, diarrea crónica (puede
asociarse con hemorragia oculta);
parasitosis entre ella la uncinariasis,
giardias. En niños mayores se deberá
tener en cuenta las pérdidas ocultas
de sangre por lesiones en el aparato
digestivo por ejemplo, úlcera pépti-
ca, diver-tículo, pólipo, enfermedad
inflama¬toria crónica.
Familiares: Los antecedentes fami-
liares son importantes en el diagnóstico
diferencial para descartar otras anemias
como los trastornos de la hemoglobina
por ejemplo la Talasemia, deficiencias
de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa o
anemias sideroblásticas.

134
VI. Diagnóstico
1. Examen físico
Los datos antropométricos son muy
importantes en la evaluación de estos
niños: los niños con talla por debajo del
percentil 25 para la edad y sexo, tienen
niveles más bajos de hierro sérico y de
hemoglobina que los niños por encima
de dicho percentil, y por lo tanto cons-
tituyen un grupo de riesgo a tener en
cuenta. En los períodos de velocidad
de crecimiento acelerado como ocurre
en el primer año de vida y en la adoles-
cencia, se debe controlar y prevenir la
depleción de hierro.
La búsqueda de signos indicado-
res de anemia: los signos y síntomas
de la carencia de hierro con o sin ane-
mia dependen de la deficiencia y de
la velocidad a la que se desarrolla la
anemia. Los niños con cuadro de ca-
rencia de hierro o con anemia leve
a moderada pueden ser poco sinto-
máticos o incluso asintomáticos. La
palidez mucocutánea es el signo más
frecuente (Tabla 2). La detención del
peso y el regular progreso del mis-
mo, cuando los valores de hemoglo-
bina se encuentran próximos a 5 g/L
es cuando aparecen los síntomas; el
Tabla 2. Síntomas asociados con la anemia por deficiencia de hierro
Fatiga Letargo
Mareo
Cefaleas
Disnea
Tinnitus
Alteraciones del gusto
Síndrome de piernas inquietas
Uñas aplanadas, brillantes (uñas en cu-chara)
Estomatitis angular (laceraciones en las esquinas de la boca)
Glositis
Escleras azules
Conjuntivas pálidas
PICA (deseo de comer hielo o tierra o carbón, etc.)

135
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
niño manifiesta poco apetito, enfla-
quecimiento, irritabilidad y adinamia.
El 10 a 15 % de los niños pueden
presentar esplenomegalia. Signos de
compromiso hemodinámico (taqui-
cardia, hipotensión, mareo, soplos
sistólicos, ictericia, hematuria y falla
cardiaca) en caso de anemia intensa.
2. Estudios de laboratorio
Son muchos los exámenes que
pueden ser usados para el diagnósti-
co de anemia ferropénica, pero sus al-
tos costos no están al alcance de toda
la población, es por esto que algunos
autores sugieren los siguientes:
• Disminución de Hb y de Volu-
men Corpuscular Medio (VCM).
• Disminución de la Hb y aumento
de la protoporfirina eritrocitaria
libre (PEL).
• Disminución de la Hb y aumento
del RDW o ADE (Ancho de Distri-
bución del Eritrocito).
Ha venido tomando auge la de-
terminación de los niveles séricos de
receptores solubles de transferrina,
como diagnóstico diferencial y deter-
minante de déficit de hierro, cuando
sus valores se encuentran aumenta-
dos. Para determinar el estado cor-
poral de los depósitos de hierro, el
examen indicado es la detección de
ferritina, considerada normal mayor
de 24 ng/mL y déficit severo menor
de 12.
El déficit de hierro con anemia y la
talasemia menor son las causas más
frecuentes de anemia microcítica en
la infancia. No existe un único estudio
que permita hacer el diagnóstico de
déficit de hierro con o sin anemia. Los
estudios hematológicos, entre ellos la
Hb y el Hto, son las pruebas más fre-
cuentemente indicadas para detectar
la carencia de hierro; son general-
mente más accesibles y menos costo-
sas que los estudios bioquímicos.
a) Hemograma: nos brinda mucha in-
formación:
Determinación de la Hb, la concen-
tración de proteínas que transpor-
tan oxígeno, es un examen muy
sensible y más directo que el hema-
tocrito (Tablas 3 y 4). La anemia se
define por Hb inferior al percentil
3 de una población de referencia
sana, menor a 11,0 g/dL en niños de
6 meses a 2 años.
Hematocrito, es el porcentaje de
glóbulos rojos en la sangre entera,
constituye un examen de fácil acceso
para estudiar anemia junto a la Hb,
pero se trata de marcadores tardíos
de carencia de hierro. El valor de Hto
está disminuido.
Frotis (Extendido periférico): habi-
tualmente los glóbulos rojos se pre-
sentan con hipocromía y microcitosis.

136
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Tabla 3. Valores normales de hemoglobina y hematocrito.
Edad/Sexo Hemoglobina g/dL Hematocrito %
Nacimiento 17 52
Niñez 12 36
Adolescencia 13 40
Tabla 4. Valores de hemoglobina indicativos de anemia a nivel del mar.
Edad/Sexo Hemoglobina g/dL
Niños 6 meses - 5 años <11
Niños 6 - 14 años <12
Glóbulos blancos: de cantidad y
fórmula dentro de límites normales.
Plaquetas: dentro de límites nor-
males.
Índices hematimétricos: la mejor
forma de valorar las características de
los glóbulos rojos es a través de los
índices hematimétricos como el VCM
(volumen corpuscular medio) y el de
CHCM (concentración de hemoglobi-
na corpuscular media).
En la anemia ferropénica ambos
se encuentran disminuidos. La ane-
mia ferropénica leve es normocítica
y normocrómica, porque el tamaño
de los eritrocitos y la hemoglobina
disminuyen dentro del rango normal
por la falta de hierro, luego se hace
microcítica e hipocrómica.
Debido a las modificaciones que
presentan con el crecimiento los va-
lores de hemoglobina y del volumen
corpuscular medio se pueden evaluar
a través de las tablas de percentiles
tanto para uno como para el otro
parámetro, según la edad y sexo del
niño en cuestión.
b) Recuento de reticulocitos:
Mide glóbulos rojos inmaduros
circulantes y está disminuido en el
déficit de hierro o es normal. Una
prueba hematológica nueva, el con-
tenido reticulocitario de Hb (CRH)
es igual a la concentración de pro-
teínas que contienen hierro en los
reticulocitos, puede ayudar a diag-
nosticar la carencia de hierro antes
de que haya anemia.
c) Métodos bioquímicos de de-
tección de hierro en sus dos compar-
timentos:

137
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
Funcional
- Sideremia: menor de 60 µg/dL. El
hierro sérico no es un indicador
confiable del déficit de hierro, al
igual que la saturación de la transfe-
rrina (relación entre el hierro sérico
y la capacidad total de unión con el
hierro), en la infancia temprana de-
bido a su mala reprodu¬cibilidad.
- Capacidad total de saturación de
hierro (TIBC): la cual está aumenta-
da, a menos que coexista proceso
infeccioso, inflamatorio o tumoral.
- Porcentaje de saturación: menor de
16 %
- Protoporfirina libre eritrocitaria:
mayor de 70 µg/dL. Se refiere a la
concentración de protoporfirina no
unida al hierro en una población de
eritrocitos.
Puede detectar tempranamente la
deficiencia de hierro, antes de produ-
cirse anemia.
La falta de hierro produce un
exceso de protoporfirina libre en
los eritrocitos, que no vuelve a la
normalidad por el tratamiento con
hierro hasta que se produzca una
población de células hierro-sufi-
cientes, lo que tarda de 3 a 4 me-
ses. Por lo tanto esta determinación
contribuye a determinar si un niño
cuya anemia persiste, simplemente
no ha recibido un tratamiento ade-
cuado con hierro.
- Receptores solubles de transfe-
rrina: mayor de 30 nM/L
De depósito:
- Ferritina sérica: la ferritina sérica es
una proteína que almacena hierro
y permite medir con bastante exac-
titud los depósitos de hierro en el
organismo, en ausencia de enfer-
medad inflamatoria.
Si se encuentran valores por debajo
de 12 ng/mL, se está en presencia
de una disminución del hierro de
depósito. Es el único parámetro que
indica el déficit o el exceso de hierro
en el organismo.
La ferritina es un reactante de fase
aguda, por lo tanto se encuentra
aumentada en los procesos infec-
ciosos o inflamatorios. La prueba es
costosa y poco accesible, por lo cual
no se la indica de rutina como prue-
ba de detección.
- Medulograma, la biopsia de médu-
la ósea con coloración azul de Pru-
sia, permite identificar el déficit de
hierro, pero se trata de un procedi-
miento muy invasivo para indicarlo
de rutina, de manera que se recurre
a las pruebas indirectas.
d) Prueba terapéutica
La prueba terapéutica es de gran
utilidad para evaluar si la anemia se
debe a un déficit de hierro o no.

138
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
En caso de no disponer de prue-
bas de laboratorio como las citadas
previamente, se puede realizar esta
prueba que consiste en la adminis-
tración de hierro a una dosis de 3
mg/kg/d, en una dosis, idealmente
previo al desayuno, durante un mes.
La respuesta se evalúa, en primer
instancia, con un recuento de reti-
culocitos dentro de los 7-10 días, y
luego con un control de hemogra-
ma al mes para evaluar el incremen-
to de 1 g/L o más de la concentra-
ción de hemoglobina o de 3% del
hematocrito.
Desde ese momento o cuando se
normalicen los valores de Hb, se de-
bería suplementar hierro a razón de
3 mg/kg/día durante 2 meses más
para suplir los depósitos corporales.
Ante la sospecha clínica de anemia
por déficit de hierro, el siguiente
paso será su confirmación por me-
dio de los análisis de sangre, funda-
mentalmente un hemograma con
frotis los cuales brindan bastante
información: hemoglobina, hema-
tocrito, morfología de los glóbulos
rojos y los índices hematimétricos.
En segundo lugar, según los recursos
disponibles se realizará solamente la
prueba terapéutica o bien se realiza-
rán laboratorios más específicos, los
métodos más recomendados son:
porcentaje de saturación, ferritina sé-
rica y la protoporfirina libre.
e) Sangre oculta en materia fecal:
Como algunos niños pueden pre-
sentar hemorragia digestiva como
causa de la anemia ferropénica,
está indicado para su diagnóstico
diferencial, y no es costoso. En la
deficiencia nutricional grave de hie-
rro se pueden encontrar cantidades
mínimas de sangre en la materia
fecal debido a falta de hierro en los
citocromos y lesión de la mucosa
intestinal o por alergia a la leche de
vaca y enteropatía, pero la investi-
gación de sangre oculta sólo debe
detectar trazas.
3. Diagnóstico diferencial
Se deben tener en cuenta los po-
sibles diagnósticos diferenciales que
en orden de frecuencia serían:
- anemia inflamatoria o infecciosa
(AI)
- anemias hemolíticas (talasemias
menores)
- anemias sideroblásticas
- intoxicaciones por plomo
La presencia de anemia ante pro-
cesos infecciosos se corrige en forma
espontánea después de 2 semanas
de superado el proceso mórbido. De
tal manera que si se quisiera estudiar
un paciente con infección se deberá
esperar este tiempo antes de suple-
mentar con hierro. Su explicación es

139
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
dada por el secuestro por parte de
los macrófagos del sistema retículo-
endotelial, inducidos por la liberación
de citocinas inflamatorias. En la AI se
espera encontrar disminución de la
Hb con valores normales de RDW.
En las talasemias menores (alfa y
beta), puede presentarse la disminu-
ción de la Hb, pero los valores de fe-
rritina, hierro sérico y % de saturación
de transferrina son normales; su diag-
nóstico se haría por el antecedente
racial mas frecuente en pacientes del
mediterráneo y el uso de la electrofo-
resis de Hb. En los pacientes con ane-
mia sideroblástica, puede existir dis-
minución de la Hb, pero hay aumento
importante del valor del hierro.

140
VII. Tratamiento
El abordaje terapéutico debe con-
templar varios de los puntos trata-
dos sobre la base del desarrollo de la
anemia, lo que involucra los aspectos
nutricionales, el tratamiento de para-
sitosis y el aporte de hierro.
1. Modificación dietaria
La ingesta de hierro dietario pue-
de incrementarse de dos formas. La
primera es asegurar que las personas
consuman mayores cantidades de
sus alimentos habituales, de tal ma-
nera que satisfagan sus necesidades
energéticas. Ya que no se necesitan
cambios cualitativos en la dieta, este
abordaje puede parecer sencillo, pero
involucra incrementar el poder de
compra de los habitantes, lo cual está
más allá de las capacidades del sector
de la salud solo. No obstante, la im-
portancia práctica de esta estrategia
no debe ser subestimada, particular-
mente en situaciones donde puede
ser difícil mejorar la biodisponibilidad
de hierro ingerido.
El aumento de la biodisponibili-
dad del hierro ingerido, más que su
cantidad total, es el segundo abor-
daje básico de la manipulación die-
taria. Existen cierto número de es-
trategias disponibles, cada una con
sus ventajas y desventajas, pero to-
das se basan en promover la ingesta
de aumentadores de la absorción de
hierro, incluyendo hierro hem, o en
la reducción de la ingestión de inhi-
bidores de la absorción tales como
taninos y ácido fítico. Una recomen-
dación de incluir carne en la dieta
con el fin de combatir la anemia por
deficiencia de hierro se debe hacer
teniendo en cuenta las limitaciones
no sólo económicas sino también
culturales.
Por lo anterior, los esfuerzos para
incrementar el contenido de ácido
ascórbico en la dieta tienen una ma-
yor posibilidad de éxito. La vitamina
C tiene un notable efecto sobre la
absorción del hierro no hem, siendo
dependiente de la dosis. En muchas
zonas rurales, los vegetales y frutas
se consumen sólo infrecuentemente
y en cantidades pequeñas. Por esto,
persuadir a las familias a que agre-
guen estos alimentos a su dieta bási-
camente de almidón puede tener un
impacto considerable.

141
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
Aproximadamente 50-80% de la
vitamina C originalmente presente en
los alimentos se puede perder duran-
te la cocción. Más aún, el contenido
de vitamina C de los alimentos que
se cocinan y se dejan en reposo dis-
minuye considerablemente; el reca-
lentamiento lo reduce todavía más. Es
importante adecuar la dieta del niño
con un aporte de todos los nutrientes
y según los requerimientos para su
edad y sexo. Se debe limitar el con-
sumo de leche de vaca hasta 500 mL/
día o bien según las necesidades del
niño se combinará con las leches de
fórmula. Será necesario aumentar en
la dieta la cantidad de alimentos ricos
en hierro.
Se recomiendan las siguientes
pautas alimentarias para prevenir la
deficiencia de hierro:
Al nacimiento: alimentación con
leche materna exclusiva hasta los
6 meses y continuarlo hasta los 12
meses, si no reciben leche materna
indicar leches artificiales fortificadas,
e iniciar 2 a 4 mg/kg/día de hierro y
evaluar la anemia antes de los 6 me-
ses en los recién nacidos pretérmino
o los recién nacidos con bajo peso al
nacer alimentados a pecho.
A los 6 meses: Indicar cereal para
lactantes fortificado con hierro, 2 o
más porciones, para cumplir con las
necesidades de hierro e indicar una
comida por día con alimentos ricos
en vitamina C, frutas y vegetales, para
mejorar la absorción del hierro.
A los 9 - 12 meses: fomentar el
consumo de carnes. Brindar informa-
ciones adecuadas a las familias vege-
tarianas. Desalentar el consumo de
leche de vaca antes de los 12 meses.
De 1 - 5 años: estimular el consu-
mo de alimentos ricos en hierro y limi-
tar el consumo de leche a 500 mL por
día y de alimentos de paquetes en los
cuales hay ausencia total de hierro.
Mayores de 6 años: estimular el
consumo de alimentos ricos en hierro
y vitamina C para mejorar la absor-
ción de hierro, tratar de que a esta
edad se preserven 5 comidas forma-
les donde las meriendas u onces sean
lo más sanas y fortificadas posibles,
como alternativas ofrecer porciones
de vegetales y frutas entre las comi-
das formales.
Adolescentes: teniendo en cuenta
la presencia de la aparición de la me-
narquía y ciclo menstrual; los malos
hábitos alimentarios influenciados
por los amigos, o dietas rigurosas
para mantener la línea, se debe insis-
tir en alimentos de origen de proteína
animal acompañados de vegetales
ricos en concentración de hierro y fru-
tas acidas que administren vitamina c
para mejorar la absorción del mismo.
Lactancia: Entre las poblaciones
rurales en la mayoría de países en

142
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
desarrollo, la alimentación con leche
materna exitosa y prolongada es la
regla; lo contrario es más típico de las
áreas urbanas, donde se deben con-
centrar los esfuerzos para promover
la alimentación con leche materna.
La leche materna es adecuada
para cubrir los requerimientos de hie-
rro dietario de los lactantes de peso
normal al nacer hasta los 6 meses de
edad. Los infantes de bajo peso al na-
cer pueden, sin embargo, requerir su-
plementación de hierro ya desde los
2 meses de edad. Los lactantes que
requieren profilaxis de hierro pueden
tomar 2-4 gotas/día de hierro poli-
maltosado.
No solo es importante asegurar
la lactancia materna en la población
pediátrica sin importar la condición
social, es mas importante también
asegurar el estado férrico de la ma-
dre; como lo demuestran diferen-
tes estudios, donde la anemia en la
mujer embarazada permite que los
niveles de HB y VCM y ferritina al na-
cer se encuentran mas depletados
que los hijos de madres no compro-
metidas. También se ha visto inter-
viene en las emociones maternas
postparto como depresión, stress lo
que determina la adecuada interac-
ción con los bebes comprometien-
do la lactancia y aumentando el cir-
culo vicioso que facilita se perpetué
la anemia del lactante.
2. Hierro oral
En 1832 Blaud introdujo la terapia
de hierro en la forma de lo que se co-
noció como “píldora de Blaud”: una
tableta que contenía carbonato férri-
co como su principal constituyente.
Efectivo en la corrección de la anemia
por deficiencia de hierro, permaneció
como el pilar del tratamiento hasta
que se introdujeron otras preparacio-
nes.
El beneficio real de un suplemento
de hierro está condicionado por fac-
tores como la efectividad terapéutica,
la incidencia de eventos adversos y el
número de tomas diarias necesarias.
La respuesta de la anemia a la terapia
con hierro, está influenciada por la
severidad de la anemia, la capacidad
del paciente para tolerar y absorber
los suplementos de hierro y la presen-
cia de otras enfermedades concomi-
tantes.
Al evaluar la terapia oral con hie-
rro, la capacidad del paciente para to-
lerar y absorber el hierro suplementa-
do es un factor muy importante para
determinar el nivel de respuesta. El
intestino delgado regula la absorción,
y cuando se incrementan las dosis del
hierro oral, limita la entrada de hierro
al torrente sanguíneo, por lo tanto es
evidente que existe un umbral natural
de cuánto hierro se puede suplemen-
tar por vía oral. Las enfermedades

143
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
concomitantes también interfieren
con la respuesta a la terapia oral, en-
fermedades intrínsecas de la médula
ósea (MO), van a disminuir la respues-
ta y las enfermedades inflamatorias
suprimen la tasa de producción de
glóbulos rojos.
El hierro tiene una fuerte reacti-
vidad, esencial en muchos procesos
metabólicos, pero también puede ser
potencialmente nocivo. Por ejemplo,
puede participar en varias reacciones
capaces de producir radicales libres
que pueden lesionar componentes
celulares. El promedio de la dosis de
hierro para adultos, requerido por día
para el tratamiento de la anemia es de
200 mg (2-3 mg/kg), niños entre 15-
30 kg requieren la mitad de la dosis
de los adultos, niños más pequeños
requieren 5 mg/kg/día. La profilaxis y
las deficiencias nutricionales leves de
hierro, como por ejemplo en el emba-
razo, pueden ser manejadas con dosis
de 30-60 mg/día.
Si se administra en su forma fe-
rrosa (Fe 2+)-como las sales ferrosas-,
el hierro tiene que ser oxidado para
poder incorporarse a las proteínas de
transporte que son la transferrina y la
ferritina. Este proceso de oxidación
causa la liberación de radicales libres,
capaces de producir efectos nocivos,
tales como peroxidación lipídica y por
consiguiente, daño celular. El proceso
es diferente si se administra en forma
de hierro férrico (Fe 3+), debido a que
este no necesita oxidarse para unirse
a las proteínas de transporte, y por lo
tanto no genera liberación de radica-
les libres, disminuyendo la presenta-
ción de efectos secundarios.
2.1. Sales ferrosas
El sulfato ferroso es una sal hidra-
tada la cual contiene 20% de hierro
elemental, el fumarato ferroso con-
tiene 33% de hierro elemental y es
moderadamente soluble en agua, el
gluconato ferroso contiene 12% de
hierro. La cantidad de hierro elemen-
tal es más importante que la masa to-
tal de la sal de hierro en la tableta. Va-
riaciones específicas en las diferentes
sales ferrosas, tienen relativamente
poco efecto en la biodisponibilidad.
Sulfato, fumarato, succinato, gluco-
nato y otras sales ferrosas son absor-
bidas aproximadamente en la misma
cantidad.
La dosis usada está regulada entre
los beneficios terapéuticos deseados
y los efectos tóxicos presentados, este
es uno de los inconvenientes más fre-
cuentes encontrados con el uso de
las sales ferrosas. La intolerancia a
las preparaciones orales de hierro es
principalmente debida a la cantidad
de hierro soluble en el tracto gastro-
intestinal superior. Los efectos secun-
darios incluyen pirosis, náusea, pleni-
tud gástrica, estreñimiento y diarrea.

144
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Estos efectos secundarios pueden
presentarse en aproximadamente el
26% de los pacientes y se incrementa
aproximadamente al 40% cuando se
duplica la dosis de hierro.
2.2. Hierro aminoquelado
El hierro aminoquelado resulta de
la unión covalente del hierro en forma
ferrosa (Fe+2) quelado con un ami-
noácido, (bisglicinato ferroso y trisgli-
cinato férrico), lo cual reduce la carga
del catión y provee alguna protección
espacial en el sitio de la unión, lo que
podría disminuir la toxicidad gastroin-
testinal debida a la irritación local. Los
compuestos quelados teóricamente
generan menos efectos secundarios
con relación a otras presentaciones
ferrosas (Fe+2), pero no con respecto
al complejo de hierro polimaltosado.
La biodisponibilidad de los hierros
aminoquelados presenta variaciones
marcadas a diferencia de otros suple-
mentos, observándose menos absor-
ción así como hierro disponible para
la síntesis de la hemoglobina.
El bisglicinato ferroso tiende a
causar reacciones no deseadas sobre
el color y la oxidación de grasas (ran-
cidez) en las harinas de cereal alma-
cenadas, lo cual limita su uso en estos
alimentos. Sin embargo, parece ser
útil para fortificar la leche. El trisglici-
nato férrico causa menos reacciones
en los alimentos, pero su biodispo-
nibilidad es mucho menor que la del
bisglicinato ferroso.
La vía de absorción enterocítica
del hierro bis-glicinato ha sido motivo
de controversia debido a que no es
claro si esta sustancia usa la vía clásica
de la absorción del hierro no-heme
o una vía similar a la de la absorción
del heme. Algunos estudios mues-
tran que el hierro bisglicinato a nivel
del estómago o el duodeno se vuelve
parte del acumulo de hierro no-heme
y es absorbido como tal. Sin embar-
go, Leif Hallberg y Lena Hulthén del
Instituto de Medicina del Hospital
Universitario de la Universidad Sahl-
grenska (American Journal of Clinical
Nutrition, Vol. 72, No. 6, 1592-1593,
December 2000) al analizar los datos
de estudios presentados sobre la ab-
sorción del hierro bis-glicinato, llega-
ron a la conclusión de que no hay evi-
dencia que apoye la afirmación que
el hierro bisglicinato es útil como un
fortificante del hierro.
Otro preparado es el sulfato de
ferroglicina, respecto al cual hay que
tener en cuenta varios aspectos. Hay
que espaciar la administración de
éste entre 1 y 2 horas con los siguien-
tes alimentos: queso, yogur, huevos,
leche, espinacas, café, té y pan in-
tegral. Además, debe administrarse
con especial precaución en caso de
enteritis, colitis ulcerosa, diverticulitis,
pancreatitis o úlcera gástrica.

145
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
Algunos medicamentos que inte-
raccionan con el sulfato de ferroglici-
na son los antiácidos, los suplemen-
tos de calcio, las hormonas tiroideas,
las quinolonas, las tetraciclinas, la
levodopa, la metildopa y la penicila-
mina. Por lo tanto, se recomienda es-
paciar al menos 2 horas la administra-
ción de sulfato de ferroglicina y estos
medicamentos.
El sulfato de ferroglicina puede
alterar los resultados de los análisis
en sangre y orina. Los efectos ad-
versos más frecuentes son irritación
gastrointestinal, dolor abdominal,
pirosis, náuseas, diarrea o estreñi-
miento, los cuales pueden ser más
frecuentes que otras sales. Por otra
parte, se encuentran pocos estudios
clínicos.
2.3. Ferritina orgánica
La ferritina es una ferroproteína
que contiene hierro de reserva y que
difunde hierro funcional cuando el or-
ganismo lo requiere. Es una proteína
conformada por péptidos ensambla-
dos dentro de un escudo esférico.
La ferritina tiene una pobre ab-
sorción, y su uso como preparación
farmacéutica no tiene apoyo, esto
sumado a los costos involucrados en
la purificación de la ferritina equina o
bovina, hacen que no sea recomen-
dable para el tratamiento de la defi-
ciencia de hierro.
Los antiácidos y algunos alimen-
tos disminuyen aún más su absorción
y no cuenta con un sistema de elimi-
nación fisiológico, por lo cual puede
acumularse. Sin embargo, diariamen-
te se elimina una pequeña cantidad
en orina, heces y durante la mens-
truación. Su origen bovino o equino,
eventualmente puede producir reac-
ciones de hipersensibilidad.
La presencia de efectos secunda-
rios gastrointestinales, sumada a su
absorción irregular, hace de ella una
terapia poco utilizada para el manejo
de la anemia. Ferrimanitol ovoalbúmi-
na contiene ovoalbúmina y, por tanto,
no debe ser utilizado en pacientes
con hipersensibilidad a proteínas del
huevo. Los preparados como ferrima-
nitol ovalbúmina y hierro polisucci-
nato han sido suspendidos en varios
países por sus efectos secundarios.
2.4. Hierro polimaltosado: IPC
El complejo de hidróxido de hierro
férrico(Fe+3) polimaltosado no iónico
(IPC), es un complejo hidrosoluble
de hidróxido de hierro férrico (Fe+3)
polinuclear y dextrina parcialmente
hidrolizada (polimaltosa). El comple-
jo es estable y no libera hierro iónico
bajo condiciones fisiológicas.
Las propiedades farmacológicas y
el potencial toxicológico del IPC son
diferentes a las que se han observa-
do con el sulfato ferroso. El potencial

146
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
prácticamente no tóxico del IPC se
explica por el hecho de que existe un
transporte activo de hierro y una tasa
determinante del intercambio con li-
gantes, en vez de una difusión pasiva,
y que este proceso ocurre con total
ausencia de iones libres de hierro en
todo momento. Se sugiere que el IPC
transfiere el hierro cuando entra en
contacto con los sitios de unión del
hierro en la superficie de las células
mucosas. Se forma un complejo mix-
to entre el hierro, el ligando polimato-
sa y los sitios de unión en las células
mucosas para que se lleve a cabo un
proceso de absorción (intercambio
competitivo de ligandos). No es posi-
ble demostrar la bioequivalencia del
IPC aplicando los métodos usuales de
determinación del «área bajo la curva
del plasma» del hierro. Esto se debe a
que el IPC tiene un comportamiento
de absorción completamente diferen-
te a las sales de hierro (Fe+2), lo que
resulta en una absorción con niveles
de hierro sérico diferentes, así como
distintas constantes de consumo y
eliminación de hierro sérico y diferen-
tes volúmenes de distribución.
En conjunto, se puede decir que
las pruebas de las preparaciones del
IPC y las sales ferrosas, se comportan
esencialmente en forma diferente.
Las diferencias en los hallazgos toxi-
cológicos así como en el comporta-
miento farmacocinético se pueden
explicar y pronosticar con base de las
propiedades físico-químicas de las
preparaciones.
La toxicidad aguda del IPC es baja;
aproximadamente 10 veces menor
que la del sulfato ferroso. Con el IPC
no es de esperar que se desarrollen le-
siones en el hígado, ya que esto se ha
confirmado por medio de resultados
experimentales e histológicos.
Estudios de interacción in-vitro,
demostraron que el IPC es apropia-
do para la administración oral simul-
tánea con otros medicamentos, sin
que se afecte la absorción del hierro
o de los otros componentes. El IPC
debido a su mecanismo de absorción
fisiológicamente controlado, tiene
efectos secundarios y toxicidad mu-
cho menores que otras formas de
suplementos de hierro, manteniendo
unos óptimos niveles de absorción
y biodisponibilidad que aseguran la
respuesta terapéutica esperada.
Schmidt et al, 1985, hicieron un
estudio en treinta niños entre los 24
y 81 meses de edad, con deficiencia
de hierro, los cuales se distribuyeron
aleatoriamente en forma doble ciego,
la duración fue de 60 días, recibiendo
tratamiento con IPC jarabe o un ja-
rabe de sulfato ferroso. Ambos com-
puestos de hierro se administraron a
una dosis diaria de 4 mg de hierro/kg
de peso corporal.

147
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
Los dos grupos tratados mostra-
ron un incremento significativo en
los niveles de hemoglobina y en los
niveles séricos de hierro y ferritina al
día 60 (p<0.05). No había diferencia
en el incremento de Hb entre los dos
grupos, pero el 30% de los niños tra-
tados con sulfato ferroso presentaron
manchas oscuras en los dientes. Este
efecto no se detectó en el grupo tra-
tado con IPC.
Otro estudio, Andrade et al., 1992,
examinó ciento trece niños entre los
seis meses y los cuatro años de edad,
con deficiencia de hierro (Hb: 11 g/
dL), quienes fueron tratados durante
90 días con IPC gotas, en una dosis
equivalente a 2.5 mg de hierro/día,
administrado con o sin alimentos.
En los dos grupos, se observó un
incremento similar, estadísticamente
significativo, en el recuento eritrocí-
tico, y en los valores de hemoglobina
y hematocrito (p<0.05). El compuesto
fue bien tolerado.
Se concluyó que la eficacia del IPC
era igual al administrarlo con las co-
midas. Estos hallazgos confirman los
resultados de otros estudios.
En un estudio (Ramos) doble cie-
go, paralelo, controlado, en 30 lac-
tantes entre los 10 y los 13 meses de
edad, con anemia por deficiencia de
hierro, recibieron tratamiento con IPC
gotas o gotas de sulfato ferroso. Los
dos grupos presentaron un incremen-
to similar en los valores medios de he-
moglobina y hematocrito.
Se han publicado otros dos infor-
mes de estudios abiertos realizados
en Italia con IPC gotas. Veintisiete
lactantes o niños con anemia por de-
ficiencia de hierro recibieron de 12.5
mg a 45 mg de hierro por día durante
28 días. Los resultados indicaron una
significativa mejoría en los siguien-
tes parámetros: recuento eritrocítico,
hemoglobina, hematocrito y hierro
sérico (p<0.01). Estos resultados son
más destacables, considerando que
la duración del tratamiento esa sólo
de 28 días. No se informaron efectos
adversos.
En 45 niños con anemia por de-
ficiencia de hierro después de una
infección, 36 niños recibieron 3 mg
de hierro/kg de peso corporal, por
día, durante 28 días. Se observó una
mejoría estadísticamente significati-
va en los niveles de hemoglobina y
hematocrito al día 28 de tratamiento
(p<0.001). Se informó buena tolerabi-
lidad.
IPC vs hierro aminoquelado.
Madero comparó la eficacia y la se-
guridad del IPC con el hierro amino-
quelado. La población consistió de
pacientes pediátricos entre 6 meses y
14 años de edad con anemia ferropé-
nica. El estudio fue aleatorio y simple
ciego. En el grupo A la terapia fue rea-
lizada con IPC a dosis de 50 mg/d y en

148
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
el grupo B con hierro aminoquelado
30 mg/d. Se incluyeron en el estudio
un total de 100 niños, 49.5% de los
cuales recibieron IPC y 50.5% hierro
aminoquelado.
Se observó una respuesta tera-
péutica adecuada a los 60 días de
tratamiento, con un aumento prome-
dio de 2 g% de hemoglobina y 4.7%
en el hematocrito, el cual se man-
tuvo durante todo el seguimiento;
este aumento fue mayor en valores
absolutos en el grupo que recibió
IPC con relación al que recibió hierro
aminoquelado. El nivel de ferritina en
el grupo que recibió IPC fue estable,
mientras que en el grupo con hierro
aminoquelado se presentó una mar-
cada caída, probablemente debida a
la necesidad de mayor movilización
de hierro desde el depósito de ferri-
tina.
Respecto a los eventos adversos,
el grupo que recibió hierro amino-
quelado presentó un porcentaje
mucho mayor que el grupo con IPC,
33,3% vs 13,8%, respectivamente.
De otra parte, el porcentaje de pa-
cientes que alcanzó el aumento ob-
jetivo de hemoglobina fue mayor
en el grupo con IPC a diferencia del
grupo con hierro aminoquelado. Por
lo tanto, el tratamiento con IPC dio
como resultado una terapia segura
y eficaz para el manejo de la anemia
ferropénica.
IPC vs sulfato ferroso. Del Águila
y Núñez en Perú llevaron a cabo un
estudio doble ciego para evaluar la
eficacia, la tolerabilidad y el cumpli-
miento entre el IPC y el sulfato ferroso
en niños con edades comprendidas
entre 6 meses a 2 años de edad con
anemia ferropénica (Hb entre 8 y 11
g/dL y ferritina sérica disminuida). La
población del estudio comprendía
dos grupos. El grupo A conformado
por 50 niños manejados con IPC y
el grupo B constituido por 50 niños
quienes recibieron sulfato ferroso. La
dosis utilizada fue 5 mg/kg/día para
administrar en una toma diaria en las
primeras horas de la mañana.
Los pacientes de ambos grupos
recibieron los tratamientos durante
12 semanas y fueron seguidos con
parámetros hematológicos en las se-
manas 3, 7 y 12. De los 100 pacientes
incluidos inicialmente en el estudio
fueron retirados un total de 11 niños,
5 en el grupo A y 6 en el grupo B. Al
final del estudio se evaluaron los re-
sultados de 89 pacientes con anemia
microcítica e hipocrómica presente
en el 100% de los casos. No se encon-
traron diferencias estadísticamente
significativas entre los valores basales
de las mediciones hematológicas en
ambos grupos (p>0.05).
A partir de la semana 7 comenzó
a presentarse una diferencia significa-
tiva (p<0.05) la cual se mantuvo en la

149
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
semana 12 a favor del grupo tratado
con IPC, con excepción de los niveles
de transferrina. El 80.5% de los pa-
cientes del grupo con IPC incremen-
taron la hemoglobina por encima de
11 g/dL en comparación al 68,2% de
los pacientes del grupo con sulfato
ferroso. El 98.85% de los niños trata-
dos con IPC presentaron valores de
volumen corpuscular medio mayores
de 70 fL.
Resultados similares se encontra-
ron con los niveles de ferritina, los
cuales fueron homogéneos al inicio
del estudio, comenzando a presentar
diferencias estadísticamente signifi-
cativas a partir de la semana 3, a favor
del grupo tratado con IPC, diferencia
que se mantuvo hasta la semana 12
(p<0.05). El 72% de los niños con IPC
presentó aumento de apetito referido
por las madres en comparación con el
48% del grupo con sulfato ferroso.
Se observó un 100% de tolerabi-
lidad y cumplimento del tratamiento
en los niños que recibieron trata-
miento con IPC. En este mismo grupo
se observo un mejor apetito.
Dentro de los efectos secunda-
rios, las deposiciones oscuras fueron
las más frecuentes en ambos grupos.
Esto último se observa con todas las
sales de hierro y con las fórmulas lác-
teas fortificadas con hierro y constitu-
ye un hecho no dañino al organismo.
Por el contrario, el estreñimiento, la
tinción de los dientes, las erupciones
de piel y las diarreas, más frecuentes
en el grupo tratado con sulfato ferro-
so, sí pueden ser motivo de preocu-
pación de los padres y requieren fre-
cuentemente atención médica.
Aceptabilidad IPC vs. sulfato fe-
rroso. Los niños con necesidad de
tomar gotas de hierro oral no consi-
guen expresar su opinión verbalmen-
te, en lugar de eso, ellos expresan su
aversión con una mueca de rechazo,
negativa o emesis. El cuidador puede
mejorar la adhesión a un tratamiento
de largo plazo si el niño acepta el pro-
ducto de hierro con menos o ninguna
queja. Con base en lo anterior, Walter
et al., compararon el IPC con sulfato
ferroso en términos de tolerabilidad
y aceptabilidad en lactantes, dado
que es muy común que la suplemen-
tación con preparaciones de hierro se
vea perjudicada por falta de adhesión
al tratamiento.
El estudio se hizo en 80 lactan-
tes saludables entre 6 y 24 meses de
edad. Se evaluó y comparó la tolera-
bilidad y la aceptabilidad del IPC con
el sulfato ferroso con la ayuda de una
escala hedónica de 5 retratos en un
estudio abierto, controlado, aleatori-
zado y cruzado. Además de la obser-
vación directa, un investigador que
no tenía conocimiento de la medica-
ción dada al niño clasificó, diariamen-
te y de manera independiente, un re-

150
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
gistro fotográfico. Cada producto fue
dado a los niños durante cinco días,
con un periodo de depuración de dos
días y un cruzamiento de más 5 días.
Al comparar las preferencias, el
86,5% de los niños prefirió el IPC y el
9,5% prefirió el sulfato ferroso, mien-
tras que el 4% no mostró preferencia
(p<0,006). Ni la edad, ni la secuencia
influyó en los resultados. La tolera-
bilidad se midió como incidencia de
síntomas gastrointestinales o respira-
torios y no fue frecuente ni diferente.
Los autores concluyeron que el IPC en
lactantes es significativamente mejor
aceptado que el sulfato ferroso en la
primera semana de terapia. Ahora
bien, la aceptación inicial mejorada
de una preparación de hierro por un
niño, debería aumentar la adhesión
del cuidador en un tratamiento de
largo plazo.
3. Hierro parenteral
Cuando la terapia oral es insufi-
ciente y/o se requiere mayor velo-
cidad en la respuesta, o hay impe-
dimento para la administración de
la forma oral como en: el paciente
critico, disfunción de tracto gastro-
intestinal, esprue tropical, síndrome
intestino corto, intolerancia severa al
hierro oral, suplemento en nutrición
parenteral total, pacientes con insu-
ficiencia renal crónica que presen-
tan deficiencia funcional de hierro,
pacientes en hemodiálisis, pacientes
con depósitos bajos de hierro, anemia
moderada a severa en el embarazo y
terapia conjunta con eritropoyetina,
programas de autotransfusión, pre-
depósito, necesidad de recuperación
rápida de los niveles de hemoglobina
y/o depósitos de hierro. La adminis-
tración de hierro parenteral es una
alternativa efectiva.
En las áreas donde más experien-
cia y difusión del hierro parenteral
existe son nefrología, gineco-obste-
tricia y programas de autotransfu-
sión, donde indudablemente las pu-
blicaciones existentes en la literatura
médica soportan la eficacia de este
tratamiento. No obstante, a diferencia
de la eficacia claramente demostrada
del hierro oral, la seguridad de las for-
mulaciones parenterales es objeto de
revisión crítica. Existen tres formas de
hierro parenteral: el hierro dextrano,
el gluconato férrico sódico y el hierro
sacarosa, con diferencias en la farma-
cología y seguridad de los mismos.
3.1. Hierro dextrano
Es una solución coloide de oxihi-
dróxido férrico con dextrano polime-
rizado, que puede ser administrado
por vía intravenosa o intramuscular,
generalmente su peso molecular es
+/- 96.000 Da. Cuando se utiliza por
vía intramuscular profunda, es movi-
lizado gradualmente por los linfáticos

151
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
y transportado al sistema reticulo-
endotelial (SRE), el hierro es liberado
luego de la molécula de dextrano.
Una proporción variable (10-50%) se
puede fijar localmente en el músculo
por varias semanas o meses, especial-
mente si hubo reacción inflamatoria.
La administración intravenosa pro-
porciona una respuesta más adecua-
da y por esto es la preferida.
La aplicación intramuscular de
hierro dextrano, únicamente puede
ser iniciada después de realizada una
dosis de prueba de 0.5 ml (25 mg de
hierro). Si no se presentan reaccio-
nes adversas, se puede llevar a cabo
la aplicación de la dosis total. Con
frecuencia se informan reacciones
locales, incluyendo dolor crónico y
coloración local de la piel. Una dosis
de prueba también debe preceder la
administración intravenosa de la do-
sis terapéutica del hierro dextrano. El
paciente debe ser observado durante
la administración para signos de ana-
filaxis inmediata, y por una hora des-
pués de la aplicación para cualquier
signo de inestabilidad vascular o hi-
persensibilidad, incluyendo dificultad
respiratoria, hipotensión, taquicardia
o dolor torácico. Así el paciente re-
ciba hierro dextrano crónicamente,
siempre es recomendable una dosis
de prueba antes de cada infusión, de-
bido a que la hipersensibilidad puede
aparecer en cualquier momento.
Igualmente, se pueden presentar
reacciones de hipersensibilidad re-
tardada, especialmente en pacientes
con artritis reumatoidea o historia de
alergias. Es posible que se presente
fiebre, malestar general, linfadenopa-
tías, artralgias, y urticaria días o sema-
nas posteriores a la aplicación. En caso
de documentarse hipersensibilidad,
se debe abandonar la terapia con hie-
rro dextrano. Sus reacciones anafilác-
ticas críticas constituyen el riesgo más
serio, ocurriendo en cerca del 0.1-1%
de los pacientes. Esta condición ha
hecho que se prefieran otras formas
de hierro parenteral. La reacción pue-
de tener un desenlace fatal aún con
tratamiento adecuado, es por este
motivo que su utilización en diálisis
en EE.UU. en los últimos años ha sido
suspendida gradualmente. Aunque
algunos fabricantes han propuesto
como alternativa el hierro dextrano
de bajo peso molecular, éste presenta
idénticos beneficios y efectos adver-
sos al de alto peso molecular; por lo
que no se ha demostrado una ventaja
clara del uno sobre el otro.
3.2. Hierro gluconato
El complejo de gluconato férrico
sódico, tiene un peso molecular de
aproximadamente 350.000 +/- 23.000
Da, contiene el mismo centro de hi-
dróxido de hierro que el hierro dextra-
no, pero utiliza el gluconato para esta-

152
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
bilizar y solubilizar el compuesto; este
carbohidrato también puede tener
un potencial anafiláctico. Se ha en-
contrado que los pacientes presentan
disminución de la presión arterial y
flushing posterior a la administración
del gluconato. Ocasiona una sobre-
saturación de la transferrina mayor al
100%, lo que lleva a un aumento en
la toxicidad del hierro debido al hierro
libre. En algunos estudios, los exáme-
nes histotoxicológicos con complejos
de hierro del tipo lábil y débil como
el gluconato de hierro férrico revelan
zonas de necrosis severas y extensas
en el tejido hepático. Las reacciones
anafilácticas con hierro gluconato
ocurren con menor frecuencia e in-
tensidad que con hierro dextrano,
reportándose hasta en el 0.8% de los
pacientes en algunas series.
3.3. Hierro sacarosa
El complejo de hierro férrico
(Fe+3) con hidróxido de sacarosa,
consiste en un complejo de hierro
polinuclear similar a la ferritina (com-
plejo proteico de hierro (Fe+3) con hi-
dróxido fosfato), en que el ligando de
la proteína apoferritina es sustituido
por un carbohidrato. Esta sustitución
es necesaria debido a que la ferritina
posee propiedades antigénicas al ser
aplicada por vía parenteral. Contiene
el hierro en forma no iónica, como un
complejo soluble en agua de hierro
(Fe+3) con hidróxido de sacarosa. Los
filamentos polinucleares de hierro
(Fe+3)–hidróxido se hallan rodeados
periféricamente por un gran número
de moléculas de sacarosa unidas por
enlaces no covalentes. De este modo
se forma un complejo férrico de alto
peso molecular (PM), aproximada-
mente 43 kDa, que no es excretado
por vía renal. Adicionalmente, la esta-
bilidad del complejo es óptima lo que
asegura que, en condiciones fisiológi-
cas, no se libere hierro no iónico.
La farmacocinética del hierro saca-
rosa muestra que se obtienen niveles
máximos de hierro de alrededor de
538 µmol/L, 10 minutos después de
la inyección de 100 mg de hierro. El
hierro administrado es rápidamente
depurado del suero, siendo la vida
media de aproximadamente 6 ho-
ras. La eliminación renal de hierro
es baja, tiene lugar durante las 4 pri-
meras horas después de la inyección
y corresponde a menos del 5% de la
depuración orgánica total, aproxima-
damente 20 mL/min. Después de 24
horas, las concentraciones séricas de
hierro se reducen a los niveles pre-
dosis y se elimina alrededor del 75%
de la concentración de sacarosa. Al-
rededor de 5 minutos después de la
inyección, se encuentra un alto nivel
de actividad no sólo en el hígado sino
también a nivel de la médula ósea, lo
cual indica una alta concentración del

153
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
hierro en estas áreas. Por lo tanto, es
posible afirmar que el hierro sacarosa
es utilizado muy rápidamente para la
eritropoyesis.
Las propiedades del hierro saca-
rosa resultan especialmente útiles en
pacientes con requerimientos clínicos
de rápida liberación de hierro a los
depósitos de hierro, en pacientes con
anemia por deficiencia de hierro de-
bida a administración insuficiente de
hierro o pérdida exagerada del mis-
mo, que no toleran o que responden
insuficientemente a la terapia con
hierro oral o en pacientes con ma-
labsorción o mala tolerancia al hierro
por vía oral. En los pacientes que re-
ciben tratamiento con eritropoyetina
(rHuEpo), la optimización de la eritro-
poyesis es capaz de reducir significati-
vamente, gracias al hierro, los requeri-
mientos de rHuEpo.
Con hierro sacarosa, el hierro es
captado casi exclusivamente por el
sistema retículo endotelial (SRE) he-
pático, el bazo y la médula ósea, lo
mismo que por la transferrina y la
apoferritina. Es rápidamente metabo-
lizado subsecuentemente y disponi-
ble para la eritropoyesis. Como la ma-
yor parte de los depósitos de hierro se
encuentran en el SRE, y no en el pa-
rénquima, el hierro sacarosa posee la
ventaja de no provocar peroxidación
lipídica inducida por los radicales de
hierro. La baja toxicidad hepática ob-
servada con hierro sacarosa quizá se
debe a la estabilidad del complejo del
hierro sacarosa, lo que se traduce en
la ausencia de hierro iónico en la cir-
culación, evitando así una sobrecar-
ga de hierro al sistema de transporte
fisiológico del hierro. Estos datos se
confirman por la baja incidencia de
reacciones adversas y complicaciones
después de su aplicación.
Comparado con los complejos de
hierro del tipo lábil y débil, como son
por ejemplo el gluconato férrico o el
citrato férrico, el hierro sacarosa ofre-
ce la ventaja de ser rápidamente utili-
zable para la eritropoyesis. En relación
con los efectos colaterales potencia-
les, la menor masa molecular de hie-
rro sacarosa puede considerarse una
ventaja sobre los complejos de hierro
del tipo robusto y fuerte.
Debido a la ausencia de biopo-
límeros lentamente degradables, la
frecuencia de reacciones alérgicas in-
ducidas por la aplicación i.v. de hierro
sacarosa es muy baja. En un estudio
que involucró 8100 pacientes/año,
con más de 160.000 dosis de 100 mg
de hierro sacarosa, no se presentó
ninguna reacción adversa que pusie-
ra en peligro la vida, documentando
la seguridad de esta forma de presen-
tación. La FDA lo aprobó para su uso
en los EE.UU., donde es ampliamente
utilizado en los pacientes en diálisis y
prediálisis. Recientemente, su uso en

154
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
ginecología y obstetricia ha mostra-
do beneficios clínicos importantes,
sustentado en gran número de publi-
caciones que evidencian resultados
satisfactorios. Respecto al hierro dex-
trano, el hierro sacarosa ofrece una
mejor tolerabilidad, no se requiere
dosis de prueba y la tasa de infusión
es más rápida.
4. Fracasos del tratamiento
Las causas más frecuentes de fra-
caso en el tratamiento de la anemia
ferropénica son:
• Cuando no se le administrada al
niño la dosis ni el tiempo de hierro
indicado.
• Cuando se administra mal el hie-
rro, por ejemplo con las comidas,
en el caso del sulfato ferroso, no así
con el hierro Polimaltosado.
• Cuando se administra una forma
de hierro que se absorbe mal.
• Cuando existe una pérdida de san-
gre no detectada (malabsorción
oculta).
En caso de error en el diagnós-
tico, la anemia no mejora con el
tratamiento indicado debido a la
ausencia de déficit del mineral, se
denomina ‘’anemia estadística‘’, los
niños pertenecientes a esta catego-
ría tienden a mantener concentra-
ciones de hemoglobina inferiores a
11 g/dL a lo largo de toda su niñez.
Habitualmente son detectados al
efectuar una prueba de suplemen-
tación con hierro durante 1-3 meses
pero sin respuesta. A los padres se
les tranquilizará al informarles que
su niño presenta una variante de sa-
lud y no un problema de salud.
5. Seguimiento
Aquellos pacientes con hemog-
lobina menor de 5g/dL, deberán ser
controlados cada siete días hasta al-
canzar el valor de 7 g/dL. Luego cada
30 días hasta alcanzar los valores nor-
males según edad y sexo. Aquellos
pacientes con hemoglobina mayor
de 7 g/dL, deberán tener un control
dentro de los siete días para evaluar
el aumento del porcentaje de reti-
culocitos y luego cada 30 días hasta
alcanzar los valores normales según
edad y sexo.
Una vez alcanzado los valores
normales de hemoglobina deberá
continuarse con igual tratamiento el
mismo tiempo o duración en la cual
se consiguió la normalización de los
valores de hemoglobina, de esta for-
ma se completa el llenado de los de-
pósitos.
Se recomienda continuar con una
dosis profiláctica de hierro y ajustar la
dieta del niño según sus requerimien-
tos por edad y sexo.

155
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
6. Consecuencias no deseables
La importancia de la anemia por
déficit de hierro se debe a su asocia-
ción con retrasos del desarrollo psi-
comotor y trastornos de la conducta
en niños menores de 2 años que
pueden ser irreversibles. Los mismos
se presentan principalmente en la
motricidad gruesa y en el lenguaje.
Las concentraciones de hemoglobina
menores a 10,5 g/dL y la anemia de
más de 3 meses de duración se aso-
cian con puntajes mucho más bajos
en las pruebas de desarrollo e inclu-
so algunos estudios sugieren que en
algunos niños con anemia los pun-
tajes bajos persisten aún después de
una buena respuesta hematológica al
hierro, por lo tanto el tratamiento no
garantiza mejorar el desarrollo cog-
noscitivo.
El retraso madurativo de estos ni-
ños en relación con otros de la misma
edad, persiste durante los años esco-
lares cuando han tenido anemia sien-
do lactantes. La anemia por carencia
de hierro también se asocia con re-
traso del crecimiento y puede causar
otras alteraciones generales como:
escleróticas azules, coiloniquia, esto-
matitis angular, aumento de infeccio-
nes y alteraciones digestivas.

156
VIII. Prematuros
Los prematuros frecuentemente
son anémicos en las primeras sema-
nas de vida, especialmente si nacen
antes de las treinta semanas de edad
gestacional. La así llamada “anemia
en prematuros” tiene varias causas.
Primero, el nivel de hemoglobina al
nacer en niños de edad gestacional
baja es menor que en los de edad
gestacional completa. Segundo, el
prematuro crece rápidamente y hay
un fenómeno de dilución de la hemo-
globina. Tercero, los glóbulos rojos en
el prematuro tienen corta vida. Cuar-
to, se toman grandes cantidades de
muestras de sangre para análisis de
laboratorio en los prematuros que ge-
neralmente están enfermos durante
los primeros días. Finalmente, los pre-
maturos producen menos eritropoye-
tina, con relación al grado de anemia,
que los nacidos a término.
Es por eso que en pacientes pre-
maturos se recomienda iniciar suple-
mentación desde la segunda semana
de vida extrauterina, incluso se puede
considerar la administración de 5 mg/
kg/día por vía enteral, el hierro con
menores efectos secundarios en este
grupo corresponde al polimaltosado,
convirtiéndose en un tratamiento se-
guro, y debe ser acompañado de lac-
tancia materna y en su defecto de for-
mulas prematuros con la fortificación
necesaria para su condición.
Además, esta situación abre la po-
sibilidad del uso terapéutico de rHuE-
PO en la anemia en prematuros, para
reducir la disminución posnatal de la
hemoglobina y por lo tanto disminuir
la necesidad de transfusión de glóbulos
rojos. Una serie de ensayos aleatorios,
controlados, doble ciego y con place-
bo estudiaron la eficacia de rHuEPO
en el tratamiento de la anemia en pre-
maturos. En resumen, estos ensayos
demostraron una estimulación de la
eritropoyesis y un efecto en el nivel de
hemoglobina. La necesidad de transfu-
sión en prematuros tratados con dosis
de rHuEPO >500 UI/kg/semana se re-
dujo. No obstante, muchos prematuros
tratados mostraron signos biológicos
de déficit de hierro.
Los depósitos de hierro fetal son
fijados esencialmente en el tercer tri-
mestre del embarazó. Por lo tanto, los
prematuros tienen depósitos de hie-
rro limitados. La mayoría de estudios
recomiendan la administración de

157
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
rHuEPO acompañada de hierro para
asegurar un adecuado proceso de eri-
tropoyesis no solo por estimulación
sino también por la presencia de sus-
trato. Lo ideal es definir la dosis y vía
de administración, razón por la cual
se han elaborado diferentes estudios
mencionados a continuación.
Si el prematuro está en tratamien-
to con rHuEPO la situación es bas-
tante diferente. En la mayoría de los
ensayos aparecía déficit férrico en
los prematuros si el suplemento con
hierro oral era menor a 6-9 mg/kg/día.
De hecho, esto es difícil de aplicar en
prematuros pequeños en las primeras
semanas de vida a causa de la intole-
rancia gastrointestinal y el riesgo de
enterocolitis necrotizante.
Meyer et al., 1996, compararon
prematuros tratados con rHuEPO y les
administraron suplemento con hierro
oral o con hierro sacarosa iv. Se asigna-
ron aleatoriamente 42 prematuros con
edad gestacional <33 semanas, peso
al nacer <1500 g, hematocrito <38%
y fueron asignados al grupo A (n=21)
tratados con hierro sacarosa correspon-
diente a 6 mg/kg de hierro elemental y
rHuEPO una vez a la semana o al grupo
B (n=21) tratados con lactato ferroso
oral diario correspondiente a 12 mg/
kg de hierro elemental y rHuEPO sema-
nalmente. Fueron tratados durante un
período de seis semanas o hasta que
llegaban a 1900 g de peso corporal.
Si bien el hematocrito fue simi-
lar en ambos grupos, se observaron
concentraciones de ferritina sérica
marcadamente más elevados en el
grupo A tratado con hierro sacarosa
(p<0.001). El incremento promedio
de peso diario en el grupo A (27±6.4
g/día) fue mayor que en el grupo B
(22.9±4.78 g/día, p=0.04).
La rHuEPO y el hierro intravenoso
fueron bien tolerados. Tres pacien-
tes fueron retirados del estudio. Dos
pacientes del grupo A presentaron
enterocolitis necrotizante o ictericia,
respectivamente, y un pacientes del
grupo B tuvo distensión abdominal.
En otros dos pacientes del grupo B se
suspendió temporalmente el suple-
mento con hierro oral a causa de dis-
tensión abdominal y enterocolitis ne-
crotizante precoz, respectivamente.
El hierro de los depósitos se agotó
en el grupo oral mientras que pudo
mantenerse en el grupo con hierro iv.
El incremento de peso fue mejor en
el grupo tratado con hierro sacarosa
sin efectos secundarios. Por lo tanto,
el suplemento con hierro iv parece
posible en prematuros que habitual-
mente reciben alimentación paren-
teral durante las primeras semanas
de vida. Estos prematuros habitual-
mente tienen una vía venosa central
durante ese período inicial y de este
modo es posible administrar rHuEPO
además de hierro por infusión iv.

158
IX. Dosificación
Una respuesta positiva al trata-
miento puede ser definida como
un incremento diario en la concen-
tración de hemoglobina de 0.1 g/
dL desde el cuarto día en adelante.
Aunque la respuesta en términos de
la concentración de hemoglobina es
virtualmente completa después de 2
meses, la terapia con hierro se debe
continuar por otros 2 a 3 meses para
conformar depósitos de hierro de
aproximadamente 250 – 300 mg, o el
nivel de ferritina sérica a 30 ng/mL.
Para lactantes y niños, la dosis re-
comendada es 2 a 5 mg de hierro por
kg de peso corporal al día. Se han usa-
do dosis más altas, por ejemplo, dos
veces esta cantidad, pero ellas proba-
blemente son innecesarias. También
incrementan el riego de sobredosis
accidental, especialmente en niños
entre los uno y cinco años de edad.
Hay autores que por comodidad
han estudiado la dosis diaria vs dosis
semanal (60 mg/sem) encontrando
que los niveles de hemoglobina y fe-
rritina no alcanzan valores altos tan
rápido en este grupo de pacientes
como los que se mantienen con la do-
sis diaria, además no hay diferencias
estadísticas entre dosis diaria y dosis
intermitente; no repercute en el es-
tado nutricional, y los que recibieron
dosis semanal probablemente crecie-
ron un poco mas pero no aumentaron
peso, sin ser una diferencia estadísti-
camente significativa, por lo que se
sigue la recomendación de una do-
sis diaria en las primeras horas de la
mañana si se trata de sulfato ferroso
debe ser administrado en ayunas.

159
X. Profilaxis
Las medidas generales que se han
propuesto para prevenir la anemia
por deficiencia de hierro son: 1) Mo-
dificación dietaria, educación y otras
medidas, 2) Control de las infecciones
e infestaciones parasitarias, 3) Fortifi-
cación de alimentos y 4) Suplementa-
ción con hierro medicinal.
1. Modificación dietaria, educa-ción y otras medidas
La ingesta de hierro dietario pue-
de incrementarse de dos formas. La
primera es asegurar que las personas
consuman mayores cantidades de
sus alimentos habituales, de tal ma-
nera que satisfagan sus necesidades
energéticas. Ya que no se necesitan
cambios cualitativos en la dieta, este
abordaje es sencillo, pero involucra
incrementar el poder de compra de
los habitantes, lo cual está más allá de
las capacidades del sector de la salud.
No obstante, no se debe subestimar
la importancia práctica de esta estra-
tegia, particularmente en situaciones
donde puede ser difícil mejorar la bio-
disponibilidad del hierro ingerido.
El aumento de la biodisponibili-
dad del hierro ingerido, más que su
cantidad total, es el segundo aborda-
je básico de la manipulación dietaría.
Existen cierto número de estrategias
disponibles, cada una con sus venta-
jas y desventajas, pero todas se basan
en promover la ingesta de aumenta-
dores de la absorción del hierro o en
la reducción de los inhibidores de ella
tales como taninos y ácido fítico. La
recomendación de incluir carne en la
dieta con el fin de combatir la anemia
por deficiencia de hierro, se debe ha-
cer teniendo en cuenta las limitacio-
nes no sólo económicas sino también
culturales.
Por lo anterior, los esfuerzos para
incrementar el contenido de ácido
ascórbico en la dieta tienen una ma-
yor posibilidad de éxito. La vitamina
C tiene un notable efecto sobre la
absorción del hierro no hem, siendo
dependiente de la dosis.
En muchas zonas rurales, los
vegetales y frutas se consumen in-
frecuentemente y en cantidades
pequeñas. Por esto, persuadir a las
familias para que agreguen estos
alimentos a su dieta básica de almi-
dón, puede tener un impacto consi-
derable.

160
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Aproximadamente 50-80% de la
vitamina C originalmente presente en
los alimentos se puede perder duran-
te la cocción. Más aún, el contenido
de vitamina C de los alimentos que se
cocinan y se dejan en reposo dismi-
nuye considerablemente; el recalen-
tamiento lo reduce todavía más.
Si se decide administrar la presen-
tación farmacológica se debe tener
en cuenta que se debe administrar
lejos de los alimentos, y las dosis reco-
mendadas van de acuerdo a la edad:
0-6 meses 40 mg
6-12 meses 50 mg
1-3 años 15 mg
4 a 8 años 25 mg
9 a 13 años 45 mg
14 a 18 años 65 a 75 mg
2. Control de infecciones vira-les, bacterianas y parasitarias
El cuidado efectivo y curativo
oportuno podría disminuir las con-
secuencias nutricionales adversas
de la enfermedad viral y bacteriana.
Aunque el número de episodios in-
fecciosos probablemente se reduzca,
los servicios curativos apropiados
pueden al menos contribuir con una
reducción en la duración y la severi-
dad de las infecciones. Esta sola estra-
tegia ayudaría a mejorar el estado de
hierro incluso si no existe incremento
en el consumo del hierro dietario. En
especial, los niños preescolares, se
beneficiarían de tales mejorías en el
cuidado de la salud.
Es vital educar a la familia acerca
de prácticas de alimentación apro-
piadas durante y después del perío-
do de una enfermedad infecciosa.
Esto es especialmente importante
donde la preocupación son los ni-
ños pequeños, ya que a menudo se
les suministra dietas pobres cuando
están enfermos. Los trabajadores de
la salud primaria necesitan conven-
cer a la familia de darles a los niños
enfermos tanto líquido como sea
posible y continuar alimentándo-
los tanto como lo toleren con una
persuasión gentil. La alimentación
con leche materna no debe ser in-
terrumpida.
La inmunización continúa ganan-
do aceptación y el cuidado de salud
primaria puede fortalecer esta activi-
dad considerablemente. Sin embar-
go, aunque se dispone de vacunas
contra las infecciones gastrointesti-
nales y respiratorias más frecuentes,
no son accesibles a toda la población,
con mayor frecuencia en los países
en vía de desarrollo donde no son in-
cluidas en los planes obligatorios de
salud. El control de estas infecciones
requiere medidas de salud pública
preventivas y mejorar condiciones de
vivienda de la población vulnerable.

161
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
Los helmintos (Ancylostoma y Ne-
cator) y Schistosoma juegan un papel
clave en la etiología de la anemia al
causar pérdida crónica de sangre. El
papel de otros parásitos intestinales
comunes está menos esclarecido. Al-
gunos parásitos pueden interferir con
la absorción de algunos nutrientes,
especialmente cuando la infestación
es particularmente alta; se ha mos-
trado que Giardia reduce la absorción
de hierro. Desde un punto de vista
de salud y nutricional es indeseable
albergar parásitos, y frecuentemente
se dan recomendaciones sobre hacer
una desparasitación rutinaria como
parte del cuidado de salud primario.
Esto no significa que sea la mejor for-
ma de tratar el problema.
La desparasitación en la ausencia
de esfuerzos simultáneos para erradi-
car el reservorio de la infección es se-
guida rápidamente por reinfestación
y una renovada necesidad de despa-
rasitación.
La desparasitación per se puede
ser efectiva temporalmente en la dis-
minución de la carga parasitaria pero
puede ser sólo de beneficio menor en
términos del nivel de hemoglobina.
La provisión de hierro adicional, ya
sea a través de la suplementación con
hierro medicinal o mediante la fortifi-
cación de los alimentos, da como re-
sultado un incremento mucho mayor
en la concentración de hemoglobina,
aun cuando no se realice desparasita-
ción.
3. Fortificación de alimentos
La fortificación con hierro de ali-
mentos de amplio consumo y proce-
sados es la base del control de la ane-
mia en muchos países. Es una de las
formas más efectivas de prevenir la
deficiencia de hierro. Puede ser dirigi-
da para alcanzar algunos o todos los
grupos poblacionales, y no necesa-
riamente requiere la cooperación del
individuo. El costo inicial es modesto,
y los gastos recurrentes son menores
que aquellos de la suplementación.
La principal dificultad es identificar
un alimento adecuado para ser for-
tificado y, de igual importancia, una
forma de hierro que sea absorbida
adecuadamente sin alterar el sabor o
la apariencia del alimento. La pobla-
ción objetivo necesita, por supuesto,
acostumbrarse a la alimentación for-
tificada y debe estar en capacidad de
comprarla.
La fortificación con hierro es más
difícil técnicamente que la fortifica-
ción con otros nutrientes, porque las
formas biodisponibles de hierro son
químicamente reactivas y tienden a
producir cambios indeseables en los
alimentos. Por ejemplo, las sales fe-
rrosas solubles a menudo producen
cambios en el color, formando com-
plejos con compuestos de azufre, ta-

162
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
ninos, polifenoles y otras sustancias.
La decoloración es particularmente
indeseable cuando el alimento a ser
fortificado es de color claro. Además,
los compuestos de hierro reactivo
catalizan reacciones oxidativas, dan-
do como resultado sabores y aromas
indeseables.
Ya que es improbable que las per-
sonas acepten un alimento fortificado
en el cual se puede detectar el hierro
agregado, los programas de fortifi-
cación han tendido a confiar sobre
compuestos de hierro inertes que son
pobremente absorbidos y por lo tan-
to más o menos inefectivos. Hoy en
día, sin embargo, se están haciendo
grandes esfuerzos para encontrar for-
mas más adecuadas de fortificación
de hierro.
El sulfato ferroso ha sido usado
extensamente para la fortificación del
pan y otros productos de panadería
que son almacenados solamente por
períodos cortos. Cuando tales alimen-
tos fortificados se almacenan unos
pocos meses, desarrollan un aroma
rancio.
El uso de lactato ferroso y glucona-
to ferroso está limitado, por razones
económicas, a la fortificación de pro-
ductos como fórmulas lácteas para
lactantes basados en soya. El hierro
elemental también es ligeramente
más costoso que el sulfato ferroso;
de buena biodisponibilidad y esta-
bilidad, se usa frecuentemente para
fortificar la harina de trigo y el pan en
Norteamérica y Europa occidental. En
países industrializados, los alimentos
más frecuentemente fortificados son
la harina de trigo y el pan, las comidas
de maíz, los productos lácteos inclu-
yendo fórmulas para lactantes y los
alimentos para destete (cereales para
lactantes).
En Chile, se ha observado que el
uso de leche de fórmula fortificada
con hierro y ácido ascórbico reduce la
prevalencia de anemia a los 15 meses
de edad a menos del 2%, comparada
con el 28% entre lactantes que reci-
bieron fórmula no fortificada. Se ha
encontrado que el EDTA (tetraacetato
diamino etileno), ampliamente usado
en la industria para el procesamiento
de alimentos como un agente que-
lante, es un efectivo aumentador de
la biodisponibilidad del hierro. La sal
de hierro del EDTA ha sido utilizada
exitosamente para fortificar el azúcar
en Guatemala (13 mg de hierro/100 g
de azúcar).
Los ensayos en campo han mostra-
do que su consumo (40 g por día por
persona) mejora el estado de hierro
de la población. Los costos del azúcar
fortificado son aproximadamente 2%
mayores que el azúcar no fortificado.
Se debe reconocer que aunque la
fortificación de alimentos con hierro
posee pocos o ningún problema en el

163
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
mundo desarrollado, se requiere una
infraestructura industrial que no exis-
te en algunos países en desarrollo.
4. Suplementación con hierro medicinal
La principal ventaja que ofrece es
la mejoría rápida del estado de hierro.
La experiencia muestra que la suple-
mentación de hierro tiene una mayor
posibilidad de éxito cuando se dirige
a grupos específicos, debido a que el
cubrimiento de la población comple-
ta es virtualmente imposible, excepto
cuando hay un sistema de distribu-
ción de salud excepcionalmente efec-
tivo.
Un aspecto importante es la faci-
lidad en la posología. El hierro poli-
maltosado (IPC) tiene dos ventajas
para la administración profiláctica:
Se administra 1 gota por cada kg de
peso a diferencia de otras formulacio-
nes de hierro, y la ausencia de efectos
colaterales lo colocan como el preferi-
do para la terapia profiláctica en pro-
gramas de larga duración, en los que
es fundamental el cumplimiento y la
adherencia a la terapia.
Los programas de suplementa-
ción logran el mayor éxito cuando se
concentran en grupos de alto riesgo
como mujeres embarazadas, pacien-
tes en zonas endémicas de malaria y
parasitosis, prematuros, lactantes y
niños preescolares, y en “audiencias
cautivas”, como escolares o trabaja-
dores que pueden recibir la suple-
mentación en la escuela y el trabajo,
respectivamente. Sin embargo, la
efectividad está restringida por dos
factores importantes: los efectos co-
laterales gastrointestinales del hierro
oral y la dificultad de sostener la moti-
vación por 2 a 3 meses en los “pacien-
tes”, ya que ellos no se perciben a sí
mismos como enfermos.
4.1. Lactantes
Las estrategias para la prevención
de la anemia por deficiencia de hie-
rro en lactantes son: 1) alimentar con
leche materna durante los primeros
seis a 12 meses de edad, 2) si se usa
fórmula, únicamente tomar fórmu-
la fortificada con hierro, 3) no tomar
leche de vaca durante el primer año
de vida debido al incremento en el
sangrado gastrointestinal oculto, 4)
cuando se introducen alimentos sóli-
dos a los cuatro a seis meses de edad,
se debe hacer con cereales enriqueci-
dos con hierro.
Entre las poblaciones rurales en
la mayoría de países en desarrollo,
la alimentación con leche materna
exitosa y prolongada es la regla; lo
contrario es más típico de las áreas
urbanas, donde se deben concentrar
los esfuerzos para promover la ali-
mentación con leche materna. La le-
che materna es adecuada para cubrir

164
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
los requerimientos de hierro dietario
de los lactantes de peso normal al
nacer hasta los 6 meses de edad. Los
infantes de bajo peso al nacer pue-
den, sin embargo, requerir suplemen-
tación de hierro ya desde los 2 meses
de edad. Los lactantes que requieren
profilaxis de hierro pueden tomar 2-4
gotas/día de hierro polimaltosado.
4.2. Preescolares
La suplementación de hierro en
niños preescolares también es impor-
tante y requiere planeación especial.
Los suplementos pueden ser admi-
nistrados por los responsables de
los centros infantiles, liberando así al
trabajador de la salud primaria para
otras tareas. Además, por supuesto,
se debe aprovechar cualquier opor-
tunidad para supervisar la ingesta de
los suplementos en las clínicas pediá-
tricas y durante otros contactos con
los servicios de salud.
Algunos programas promueven
cursos de 2 – 3 meses de una o más
tabletas de hierro al día. Aunque tal
régimen es necesario para corregir la
anemia severa, es dudoso que se re-
quiera esta duración para la anemia
leve a moderada que usualmente se
encuentra en este grupo de edad.
Para asegurar un cubrimiento más
uniforme de hierro y tasas de cum-
plimiento más altas, puede ser más
práctico administrar a los niños un
curso de 2 – 3 semanas con base en
una dosis más baja (30 mg de hierro
elemental al día en tableta o forma lí-
quida) varias veces al año. Nuevamen-
te, es importante tener en cuenta que
los efectos colaterales pueden tener
un impacto negativo en la anemia por
deficiencia de hierro, especialmente
en los niños. Una preparación como
el hierro polimaltosado puede admi-
nistrarse profilácticamente a dosis de
4-6 gotas/día, con menores efectos
secundarios mayor adherencia al tra-
tamiento y aumento del apetito.
4.3. Escolares
Los niños en edad escolar usual-
mente no tienen la misma alta preva-
lencia de anemia que la de los niños
preescolares. Los mejores cursos son
los cortos, como los establecidos para
los preescolares; la dosis diaria debe
estar entre 30 – 60 mg de hierro ele-
mental, dependiendo de la edad y el
peso del niño. El hierro polimaltosa-
do, el cual tiene una mejor tolerabili-
dad, se puede administrar a dosis de
4-6 gotas/día.

165
Bibliografía
Epidemiología
Beard j. Hendricks M. Maternal Iron Deficiency Anemia Affects Postpartum Emotions an Cognition. The Journal of Nutrition. 2004. 267-272.
Blot I, Vovor A. [Anemia in Third World children] Rev Prat. 1989 Oct 21;39(24):2125-7. French.
Chopra JG. [Inherent problems of a hemoglobin determi-nation survey in Latin America] Bol Oficina Sanit Panam. 1974 Jul;77(1):13-23.
Dewey KG, Romero-Abal ME, Quan de Serrano J, Bulux J, Peerson JM, Engle P, Solomons NW. A randomized inter-vention study of the effects of discontinuing coffee intake on growth and morbidity of iron-deficient Guatemalan to-ddlers. J Nutr. 1997 Feb;127(2):306-13.
Domellof M, Lonnerdal B, Sex differences in Iron Status During Infancy. Pediatrics 2008,Vol 110 No 3; 545-552.
Freire WB. Strategies of the Pan American Health Organi-zation/World Health Organization for the control of iron de-ficiency in Latin America. Nutr Rev. 1997 Jun;55(6):183-8.
Gueri M. [Presentation of the monographic issue: mi-cronutrient deficiencies in the Americas] Bol Oficina Sanit Panam. 1994 Dec;117(6):477-82.
Layrisse M. Iron deficiency in Latin America. Causes and prevention. Int J Vitam Nutr Res Suppl. 1985;27:105-16.
Rivera Damm R, del Rosario Ruiz M, Navarro Chavarria C, Ortiz Cisneros E, Almonte Huerta H. [Prevalence of ane-mia in women attending family planning clinic in Durango. Rev Invest Clin. 1980 Oct-Dec;32(4):369-74
Stoltzfus R, Research needed to strengthen Science and programs for the control nof iron Deficiency and its con-sequences in young children. The Journal of Nutrition 2008,2542-2546.
Ullrich C, Wu A. Screening Healthy Infants for Iron De-ficiency Using Reticulocyte Hemoglobin Content. JAMA, 2005; 294: 924-930.
Relevancia y consecuencias
Algarin C, Peirano P, Garrido M, Pizarro F, Lozoff B. Iron deficiency anemia in infancy: long-lasting effects on auditory and visual system functioning. Pediatr Res. 2003 Feb;53(2):217-23.
Beard J. Iron deficiency alters brain development and functioning.
Beard JL, Connor JR. Iron status and neural functioning. Annu Rev Nutr. 2003;23:41-58. Epub 2003 Apr 10.
Cankaya H, Oner AF, Egeli E, Caksen H, Uner A, Ak-cay G. Auditory brainstem response in children with iron deficiency anemia. Acta Paediatr Taiwan. 2003 Jan-
Feb;44(1):21-4. Da silva D. Sigulem D. Growth in non-anemic infants
supplemented with different prophylactic iron doses. Jornal de Pedaitria. 2008;84(4) 365-372.
Gordon N. Iron deficiency and the intellect. Brain Dev. 2003 Jan;25(1):3-8.
Grantham-McGregor S, Ani C. A review of studies on the effect of iron deficiency on cognitive development in children. J Nutr. 2001 Feb;131(2S-2):649S-666S; discussion 666S-668S.
J Nutr. 2003 May;133(5 Suppl 1):1468S-72S.Kanafal E, Lecendreux M, Iron deficiency in Children
With Attention-Deficit/HiperactivitynDisorder.Arch pediatr adolesc med 2004, Vol 139: 1113-1115.
Lozoff B, De Andraca I, Castillo M, Smeith JB, Walter T, Pino P. Behavioral and developmental effects of preventing iron-deficiency anemia in healthy full-term infants. Pedia-trics. 2003 Oct;112(4):846-54.
Oner o, Oner P, Realtion of ferriotin levels with symptom ratings and cognitive performance in children with attention deficit-hyperactivity disorder.Pedaitrics International 2008 (50), 40-44.
Oner P, Oner O, Relationship of ferritin to symptom rat-tings Children with attention Deficit Hyperactivity Disorder: Effect of cormorbidity. Child Psychiatry Hum Dev 2008(39), 323-330.
Stoltzfus R. Kenlkel D. Iron supplementation of Young children: Learningfrom the new evidence.Food and Nutri-tion Bulletin 2007. Vol 28, no 4 suplemento, s572-s584.
Tanner EM, Finn-Stevenson M. Nutrition and brain deve-lopment: social policy implications. Am J Orthopsychiatry. 2002 Apr;72(2):182-93.
Yager JY, Hartfield DS. Neurologic manifestations of iron deficiency in childhood. Pediatr Neurol. 2002 Aug;27(2):85-92.
Etiología
Ahmed F, Karim R, Efficacy of twice-weekly multiple micronutrient supplementation for improving the hemoglo-bin and micronutrient status of anemic adolescent school-girls in Bangaldesh. The American Journal of clincal nutri-tion.2005;82 829-835.
Almeida CA, Ricco RG, Ciampo LA, Souza AM, Pinho AP, Oliveira JE. Factors associated with iron deficiency ane-mia in Brazilian preschool children. J Pediatr (Rio J). 2004 May-Jun;80(3):229-34.
Castejon HV, Ortega P, Amaya D, Gomez G, Leal J, Cas-tejon OJ. Co-existence of anemia, vitamin A deficiency and growth retardation among children 24-84 months old in Ma-

166
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
racaibo, Venezuela. Nutr Neurosci. 2004 Apr;7(2):113-9. Chaparro C. Setting the stage for child Health and Deve-
lopment: Prevention of Iron Deficiency in Early Infancy. The Journal of Nutrition.2008,2529-2533.
Domellof M, Iron requirements, absorption and metabo-lism in infancy and childhood.Current opinion in clinical nutrition and Metabolic Care 2007, 10: 329-335.
Hadler MC, Colugnati FA, Sigulem DM. Risks of anemia in infants according to dietary iron density and weight gain rate. Prev Med. 2004 Oct;39(4):713-21.
Nead KG, Halterman JS, Kaczorowski JM, Auinger P, Weitzman M. Overweight children and adolescents: a risk group for iron deficiency. Pediatrics. 2004 Jul;114(1):104-8.
Nelson S, Jeter J, Iron supplementation of breastfed in-fants from an early age. Am J Clin Nutr. 2009;89(2): 525-532.
Neumann CG, Gewa C, Bwibo NO. Child nutrition in developing countries. Pediatr Ann. 2004 Oct;33(10):658-74.
Tantracheewathorn S, Lohajaroensub S. Incidence and risk factors of iron deficiency anemia in term infants. J Med Assoc Thai. 2005 Jan;88(1):45-51.
Zlotkin S. A new approach to control of anemia in “at risk” infants and children around the world. 2004 Ryley-Jeffs memorial lecture. Can J Diet Pract Res. 2004 Fall;65(3):136-8.
Diagnóstico
de Paz R, Hernandez-Navarro R. [Management, preven-tion and control of anaemia secondary to iron deficiency] Nutr Hosp. 2005 Sep-Oct;20(5):364-7.
Fundación Argentina Contra la Anemia. http://www.fun-danemia.org.ar/info_anemia_ninos_nfrm.asp?#sintomas.
Gunnarsson BS, Thorsdottir I, Palsson G. Iron status in 6-y-old children: associations with growth and earlier iron status. Eur J Clin Nutr. 2005 Jun;59(6):761-7.
Irwin j, Kirchener J, Anemia in Children. Am Fam Physi-cian 2001; 64: 1379-86.
Ong KH, Tan HL, Lai HC, Kuperan P. Accuracy of va-rious iron parameters in the prediction of iron deficiency in an acute care hospital. Ann Acad Med Singapore. 2005 Aug;34(7):437-40.
Rohner F, Zeder C, Zimmermann MB, Hurrell RF. Com-parison of manual and automated ELISA methods for serum ferritin analysis. J Clin Lab Anal. 2005;19(5):196-8.
Ullrich C, Wu A, Armsby C, Rieber S, Wingerter S, Brug-nara C, Shapiro D, Bernstein H. Screening healthy infants for iron deficiency using reticulocyte hemoglobin content. JAMA. 2005 Aug 24;294(8):924-30.
Zona pediátrica. wwwzonpediatrica.com
Tratamiento
Hierro oral
Arnon Sh. Shiff Y. The Efficacy an safety of Early Supple-mentation of Iron Polymaltose Complex in Preterm Infants. Am J Perinatol. 2007; 24; 95 -100.
Braunwald, E; et.al. Harrison’s principles of internal me-
dicine. 15th ed. Vol. 1. New York:McGraw-Hill. 2001 pp. 660
Del Águila CM, Núñez O. Estudio Controlado de Po-limaltosado Ferrico (Maltofer®)* vs Sulfato Ferroso (Ferin-sol®) en el Tratamiento de Anemia Ferropenica en Niños de 6 Meses a 2 Años Revista del AWGLA 1(1):33-42. 2005
Delgado A. Terapia Oral. Revista latinoamericana de Farmacologia y Terapuetica.2004. 22-26.
DeMaeyer, EM; et.al. Preventing and controlling iron deficiency anaemia through primary health care:A guide for health administrators and programme managers. WHO. 1989
Dugdale, M; et.al. Anemia. Obstet Gynecol Clin North Am, 2001; 28 (2): 363 – 81
Franco RD. Anemia por deficiencia de hierro en la po-blación infantil colombiana. Revista del AWGLA 1(2):39-43. 2005
Hardman, JG; Goodman and Gilman’s the pharmaco-logical basis of therapeutics. 10th ed. New York:McGraw-Hill. 2001 pp. 149
Jacobs, P; et.al. Absorption of iron polymaltose and fe-rrous sulphate in rats and humans.S Afr Med J, 1979; 55 (10): 1065 – 72
Jacobs, P; et.al. Better tolerance of Iron polymaltose complex compared with ferrous sulphate in the treatment of Anaemia. Hematology, 2000; 5 (1): 77 – 83
Jacobs, P; et.al. Oral iron therapy in human subjects, comparative absorption between ferrous salts and iron poly-maltose. J Med, 1984; 15 (5): 367 - 77
Jacobs, P; et.al. The bioavailability of an iron polymal-tose complex for treatment of iron deficiency. J Med, 1979; 10 (4): 279 – 85
Jeppsen, RB; et.al. Toxicology and safety of Ferrochel and other iron amino acid chelotes. Archivos Latinoameri-canos de Nutrición, 2001; 51 (1): 26 – 34
Kaltwasser, JP; et.al. Bioavailability and therapeutic effi-cacy of bivalent and trivalent iron preparations. Drug Res, 1987; 37 (1) (I): 122 – 9
Langstaff, RJ;et.al. Treatment of iron-deficiency anaemia: a lower incidence of adverse effects with ferrum hausmann than ferrous sulphate. Br J Clin Res, 1993; 4: 191 – 198
Madero D. Eficacia y seguridad del Complejo de hidróxi-do de hierro Férrico (III) y Polimaltosa (IPC) Vs el Hierro Aminoquelado en el manejo de la Anemia ferropénica en niños. (En prensa)
Naude, S; et.al. Iron supplementation in preterm infants: a study comparing the effect and tolerance of a Fe2+ and a nonionic FeIII compound. J Clin Pharmacol, 2000; 40 (12) (2): 1447 – 51
Núñez O., Del Águila C. Estudio controlado de polimal-tosado férrico en el tratamiento de anemia ferropénica en niños de 6 meses a 2 años Revista del AWGLA 1(2):31-38. 2005
Pestaner, JP; et.al. Ferrous sulfate toxicity: a review of autopsy findings. Biol Trace Elem Res, 1999; 69 (3): 191 – 8
Pineda, O; et.al. Effectiveness of iron amino acid chelate on the treatment of iron deficiency anemia in adolescents. J Appl Nutr, 1994; 46 (1): 1 – 13
Ramírez F, et.al. Anemia ferropénica en niños, rapidez de la respuesta al tratamiento con polimaltosado férrico

167
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
pediatria
(IPC) y ferritina (F o Proteína férrica). Data on fileSkikne, B; et.al. Bovine ferritin iron bioavailability in
man. Eur J Clin Invest 1997;27:228-33Toumainen, TP; et.al. Oral supplementation with ferrous
sulfate but not with non-ionic: Iron polymaltose complex increases the susceptibility of plasma lipoproteins to oxida-tion. Nutr Res, 1999; 19 (8): 1121 – 32
Walter T, Zacarías I, Yañez CG. Comparación del Com-plejo de Hierro-polimaltosa con Sulfato Ferroso en Térmi-nos de Tolerancia y Aceptabilidad en Lactantes: un Estu-dio Abierto, Cruzado y Aleatorizado. Revista del AWGLA 1(1):43-48. 2005
Hierro parenteral
Al-Mómen, AK; et.al. Intravenous iron sucrose complex in the treatment of iron deficiency anemia during pregnan-cy. Eur J Obstetrics Gynecol 1996;69:121-4
Braunwald, E; et.al. Harrison’s principles of internal me-dicine. 15th ed. Vol. 1. New York:McGraw-Hill. 2001 pp. 660
Danielson, BG; et.al. Pharmacokinetics of iron(III)-hydroxide sucrose complex after a single intravenous dose in healthy volunteers. Drug res 1996;46(6): 615-21
Fishbane,S; et.al. The comparative safety of intravenous iron Dextran, iron saccharate, and sodium ferric gluconate. Seminars in Dialysis 2000; 13(6):381-4
Geisser, P; et.al. Structure / histotoxicity relationship of parenteral iron preparations. Drug Res, 1992; 42: (12): 1439 - 52
Hamstra, RD ; et.al. Intravenous iron Dextran in clinical medicine. Jama 1980;243:1726-31
Hardman, JG; Goodman and Gilman’s the pharmaco-logical basis of therapeutics. 10th ed. New York:McGraw-Hill. 2001 pp. 149
Harju, E. Clinical pharmacokinetics of iron preparations. Clin Pharmacokinet 1989; 17(2):69-8
Johnson, C; et.al. Intravenous iron products. ANNA Jour-nal 1999 ;26(5) :522-4
Van Wyck, DB; et.al. Safety and efficacy of iron sucrose in patients sensitive to iron Dextran: North American clini-cal trial. Am J Kidney Dis 2000; 36(1):88-97
Wood, JK; et.al. The metabolism of iron-dextran given as a total-dose infusion to iron deficient Jamaican subjects. Br J Haematol, 1968; 14 (2): 119 - 29
Yee, J; et.al. Iron sucrose: The oldest iron therapy beco-mes new. Am J Kidney Dis 2002;40:1111-1121
Zanen, AL; et.al. Oversaturation of trnasferrin after intra-venous ferric gluconate (Ferrlecit) in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 1996; 11:820-4
Profilaxis
Dallman PR. Changing iron needs from birth through adolescence. In: Fomon SJ, Zlotkin SH, editors. Nutritional anemias. Nestle Nutrition Workshop Series. New York: Ve-vey/Raven Press; 1992. p. 29-38.
Grantham-McGregor S, Ani C. A review of studies on the effect of iron deficiency on cognitive development in children. J Nutr 2001;131:649S-668S.
Lozoff B, Jimenez MD, Hagen J, Mollen E, Wolf AW. Poorer behavioral and developmental outcome more than 10 years after treatment for iron deficiency in infancy. Pe-diatrics 2000;105:E51.
Pollitt E. Iron deficiency and cognitive function. Ann Rev Nutr 1993;13:521-37.
Saarinen UM. Need for iron supplementation in infants on prolonged breastfeeding. J Pediatr 1978; 93:177-80.
Willows N, Dewailly E, Grey-Donald K. Anemia and iron status in inuit infants from Northern Quebec. Can J Pu-blic Health 2000:91;407-10.
Willows N, Morel J, Grey-Donald K. Prevalence of ane-mia among James Bay Cree infants of Northern Quebec. CMAJ 2000:162(3);323-6.
World Health Organization. Malnutrition: the global pic-ture. Geneva: The Organization; 2000.
Yip R. The challenge of improving iron nutrition: limita-tions and potentials of major intervention approaches. Eur J Clin Nutr 1997;51:516-24.
Zlotkin SH, Ste-Marie M, Kopelman H, Jones A, Adam J. The prevalence of iron depletion and iron-deficiency anae-mia in a randomly selected group of infants from four Cana-dian cities. Nutr Res 1996:729-33.

168
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

5Guíaslatinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica en todos los estadíos

172
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Editores:
Dr. Álvaro García G - Nefrólogo (Colombia)Dr. Arbey Aristizábal A - Nefrólogo (Colombia)Dr. Jorge E. Toblli - Nefrólogo (Argentina)Dr. Edwin Quintero H - Nefrólogo (Colombia)
Consultores internacionales:
Dr. Hugo Abensur (Brasil)Dr. Raúl Plata (Bolivia)Dr. Silvio Franco (Paraguay)Dr. Patrick Wagner (Perú)Dr. Pablo Amair (Venezuela)
Grupo de trabajo:
Dr. Javier Arango - Nefrólogo (Colombia)Dr. Cristóbal Buitrago - Nefrólogo (Colombia)Dr. Rafael Gómez - Nefrólogo (Colombia)Dr. Hildebrando Leguizamón - Nefrólogo (Colombia)Dr. Javier Martínez - Nefrólogo (Colombia)Dr. Iván Nieto - Nefrólogo (Colombia)Dr. Mauricio Osorio - Nefrólogo (Colombia)Dr, Adolfo Pertuz - Nefrólogo (Colombia)Dr. César Restrepo - Nefrólogo (Colombia)Dra. Adriana Robayo - Nefrólogo (Colombia)Dr. Konniew Rodríguez - Nefrólogo (Colombia)Dr. Rafael Rodríguez - Nefrólogo (Colombia)Dr. Juan Diego Romero - Internista (Colombia)Dr. Carlos Roselli - Nefrólogo (Colombia)Dr. Rodolfo Torres - Nefrólogo (Colombia)Dr. Juan Carlos Villar - Epidemiólogo (Colombia)Organización de las guías
El presente documento de consenso del grupo de trabajo de Anemia Working Group LA considera todos los estadios de la enfermedad renal crónica (ERC) en adultos mayores de 18 años, desde la fase predialítica hasta la fase dialítica, tanto diálisis peritoneal como hemodiálisis, y el trasplante renal. Muchas de las recomendaciones son comunes a todas las fases pero otras pueden ser aplica-bles sólo a una fase en particular, esto se especificará en su momento.
Participantes

173
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
La guía se divide en las siguientes partes:
1. Importancia e implicaciones de la anemia en la ERC2. Diagnóstico de anemia3. Estudio de la anemia de origen renal4. Rango de Hb a obtener 5. Frecuencia de seguimiento de los parámetros hemáticos6. Diagnóstico de ferropenia7. Tratamiento de la ferropenia8. Uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis9. Uso de otros agentes adyuvantes10. Terapia transfusional11. Anemia en trasplante renal
ABREVIATURAS UTILIZADAS:
ERC: Enfermedad renal crónicaERC-T: Enfermedad renal crónica en estadio terminalHb: HemoglobinaHcto: HematocritoTFG: Tasa de filtración glomerularHVI: Hipertrofia ventricular izquierdaHTA: Hipertensión arterialOMS: Organización mundial de la saludESAs: Agentes estimulantes de la eritropoyesisTSAT: Porcentaje de saturación de la transferrinaICC: Insuficiencia cardíaca congestivaECV: Enfermedad cerebrovascularIAM: Infarto agudo de miocardioDP: Diálisis peritonealCAPD: Diálisis peritoneal ambulatoria continua

174
Diagnóstico y Tratamiento de la Ane-mia en Pacientes con Enfermedad Renal Crónica en todos sus Estadios. Consenso del Anemia Working Group Latin America (AWGLA)
Prefacio
Latinoamérica es un vasto terri-
torio que comprende desde México
hasta la Patagonia, los territorios insu-
lares, Brasil y la gran colonia de habla
hispana en USA y Canadá. El registro
latinoamericano de diálisis y trasplan-
te, en cuanto a prevalencia, incidencia
y su relación, después de recolectar
datos en 20 países (Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Venezuela,
Uruguay) informó para el 2006 (1) una
población de 544.233.817 habitan-
tes, lo cual representa el 97.6% de la
población latinoamericana, con una
prevalencia de 478 ppm en terapia de
reemplazo renal (TRR) distribuida de
la siguiente manera: 59.2% en hemo-
diálisis, 20.4% en diálisis peritoneal y
un 20.4 % con trasplante renal.
Teniendo en cuenta que la ANE-
MIA es un factor determinante en
la calidad de vida de los pacientes
con TRR, además de contribuir en
forma significativa como cofactor
de la principal causa de morbi-mor-
talidad de eventos cardiovasculares
tan frecuentes en los pacientes con
ERC, la Anemia Working Group Latin
America (AWGLA) junto con las so-
ciedades nacionales de Nefrología,
consideraron como una verdadera
necesidad y un deber a la vez, ac-
tualizar la información y revisar las
ultimas evidencias sobre el enfoque
y manejo de la ANEMIA en la ERC.
Para ello se efectuó una búsqueda
intensiva en la literatura mundial
sobre este tema y se convocó a un
grupo de especialistas de los dife-
rentes países de Latinoamérica para
revisar y discutir en conjunto dicha
literatura y adaptar recomendacio-
nes propias a nuestra población,
con el mayor rigor científico.

175
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
Se tuvieron como base las: KDOQI
Clinical Practice Guidelines and Clinical
Practice Recommendations for Anemia
in Chronic Kidney Disease (2), Best Prac-
tice Guidelines for the Management of
Anaemia in Patients with Chronic Renal
Failure (3), JBN Diretriz para o Tratamen-
to da Anemia no Paciente com Doença
Renal Crônica (4). En primera instancia
cada integrante del equipo revisó de-
talladamente la literatura. Luego se
efectúo una reunión de consenso en la
ciudad de Medellín (Colombia) entre el
12 y 13 de septiembre de 2008.
Las recomendaciones generadas a
lo largo de este documento integran,
siempre que sea posible, la calidad de
la evidencia disponible (alta, modera-
da, baja o muy baja) con la fortaleza
de la recomendación (fuerte o débil),
adhiriendo al sistema GRADE (5-7).
Esta metodología, adoptada por un
creciente número de asociaciones
científicas, resulta en cuatro posibles
escenarios según si la recomienda-
ción es a favor o en contra y si esta
recomendación es fuerte o débil.
Así, utilizaremos la siguiente sim-
bología para denotar la dirección y la
fortaleza de las recomendaciones
Recomendación fuerte a favor
Recomendación débil a favor
Recomendación débil en contra
Recomendación fuerte en contra
A continuación se elaboró un
primer borrador, el cual se corrigió
en varias ocasiones, y las principales
conclusiones son presentadas en este
documento final, el cual esperamos
sea material de consulta para médi-
cos generales, nefrólogos, enferme-
ras, estudiantes del área de la salud
y de todo aquel que de una u otra
manera tenga la responsabilidad de
tratar pacientes con anemia y ERC, los
cuales habitan en un amplio territorio
caracterizado por diferentes altitudes
y realidades socioculturales propias
de nuestras regiones.
Álvaro García García
Nefrólogo
Profesor Universidad de Antioquia
Presidente AWG Colombia
Jorge E. Toblli
Profesor Regular Titular de Medicina
Interna
Universidad de Buenos Aires.
Nefrólogo
Presidente AWG Latin America
Bibliografía
1. Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal (RLDTR). Prevalencia, Incidencia y su relación con el nivel de ingreso. Informe 2006 Autores: Cusuma-no A, Gonzalez Bedat C, García García G, Duro García V. en representación del RLDTR y del Registro de Trasplantes de Latinoamérica y el Caribe.
2. National Kidney Foundation. KDOQI clinical practice guidelines and clinical

176
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
practice recommendations for anemia in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2006; 47(5 suppl 3):S1-S145.
3. Working party for European best practice guidelines for the management of anae-mia in patients with chronic renal failure: European best practice guidelines for the management of anaemia in patients with chronic failure. Nephrol Dial Transplant 2004;19(suppl 2):S1–S50.
4. Jornal Brasileiro de Nefrologia. JBN Di-retriz para o Tratamento da Anemia no Paciente com Doença Renal Crônica 2007;29 (suppl 4) 1-32.
5. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, Kunz R, Falck-Ytter Y, onso-Coello P et al. GRADE: an emerging consensus on ra-ting quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2008;336:924-26.
6. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Vist GE, Falck-Ytter Y, Schunemann HJ. What is “quality of evidence” and why is it important to clinicians? BMJ 2008; 336:995-98.
7. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Falck-Ytter Y, Vist GE, Liberati A et al. Going from evidence to recommendations. BMJ 2008;336:1049-51.

177
Importancia e implicaciones de la anemia en la ERC
1.1 La anemia es una complica-
ción común de la ERC y está
asociada con un mayor riesgo
de enfermedad cardiovascular,
morbilidad y mortalidad, parti-
cularmente en poblaciones de
alto riesgo; es por ello que todo
paciente con ERC debe ser eva-
luado en búsqueda de anemia
independientemente del esta-
dio de su enfermedad.
Recomendación fuerte a favor
1.2 El tratamiento de la anemia po-
dría retrasar la progresión de la
enfermedad renal y disminuir la
hipertrofia ventricular izquierda
y eventos cardiovasculares, así
como también mejorar la capa-
cidad cognitiva, la capacidad de
ejercicio y la calidad de vida.
Recomendación fuerte a favor
Comentario:
Es conocido que existe una rela-
ción dependiente entre la disminu-
ción de la TFG y el riesgo de muerte,
eventos cardiovasculares y hospita-
lización, como lo demostraron Go y
colaboradores (1). Se conoce también
la asociación de la Hb con la sobrevi-
da en cualquier nivel de función renal,
después del ajuste para múltiples va-
riables (2).
Además, está plenamente esta-
blecido que la expectativa de vida en
los pacientes que inician diálisis es de
una cuarta parte en relación con la
de una persona de edad similar (3) y
que cerca de la mitad de las muertes
en diálisis son de origen cardíaco (4).
La posible razón para ésto es que los
pacientes inician la diálisis con enfer-
medad cardiovascular avanzada:
• 31% a 41% de los pacientes pre-
sentan falla cardíaca crónica
• Mas del 41% de los pacientes po-
seen enfermedad coronaria
• 74% de los pacientes tienen
evidencia ecocardiográfica de
hipertrofia ventricular izquierda
(HVI) (5)
Entre las múltiples causas de
enfermedad cardíaca (HTA, dislipi-
demia, homocisteinemia, hiperpa-
ratiroidismo, etc.), la presencia de
anemia se ha relacionado directa-
mente con HVI. Este hecho ha recibi-

178
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
do especial atención en los últimos
años, ya que se ha visto que juega
un papel importante en el pronós-
tico en los pacientes en diálisis. Esto
se evidenció en varios estudios que
mostraron que:
• Una disminución en la hemoglo-
bina de 1 g/dl puede incremen-
tar el riesgo de mortalidad en
18-25% y de HVI en un 50% (6).
• Una mejoría en la sobrevida se
asocia con incrementos sosteni-
dos en el hematocrito (7)
En los pacientes con enfermedad
renal temprana (prediálisis) también
la anemia es un factor de riesgo car-
díaco, como lo sugieren los siguientes
estudios:
• En una cohorte canadiense de
pacientes en prediálisis, una dis-
minución de 0.5 g/dl en la hemo-
globina se asoció con un 32 % de
aumento en el riesgo de creci-
miento del ventrículo izquierdo
(8)
• Con el progreso de la falla renal,
la incidencia de HVI aumenta
paralelamente con la disminu-
ción del nivel de hemoglobina
a pesar de un buen control de la
hipertensión (9)
• Recientes observaciones indican
una clara asociación entre la ane-
mia y una mayor mortalidad en
los pacientes en prediálisis (10)
Demostrando el papel de la ane-
mia en la HVI, varios estudios eviden-
ciaron que la corrección de la anemia
llevó a una regresión parcial de la HVI
en los pacientes en diálisis sin que la
masa ventricular alcanzara valores
normales en ninguno de los estudios.
Entre las posibles causas de sólo una
regresión parcial de la HVI están:
• El origen multifactorial de la HVI
(influencia sobre un solo factor)
• Corrección incompleta de la ane-
mia
• Presencia de fibrosis miocárdica
por un tratamiento tardío de la
anemia (11)
Por lo tanto, ya que la normaliza-
ción de la HVI no puede ser lograda
con el tratamiento en estadios tar-
díos, en años recientes los esfuerzos
se han enfocado sobre el tratamiento
de la anemia en los estadios tempra-
nos de la ERC.
Los beneficios cardiovasculares de
una intervención temprana han sido
demostrados en varios estudios. Uno
de ellos mostró que el tratamiento
de la anemia con eritropoyetina en
pacientes en prediálisis luego de 3
meses se asoció con una disminución
del gasto cardíaco y, a los 6 meses,
con una reducción del índice de masa
ventricular izquierda; ésto se logró sin
afectar adversamente la función renal
y sin mayores cambios en la presión

179
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
arterial (12). Esta regresión, obtenida
sin mejoría en el control de la pre-
sión arterial, confirma el papel de la
anemia en la génesis de la HVI. Otro
estudio en 102 pacientes anémicos
en prediálisis, confirma la regresión
parcial del índice de masa ventricular
izquierda en pacientes con HVI basal
después de la corrección parcial de
la anemia. Además, en pacientes sin
HVI el índice de masa ventricular iz-
quierda permaneció estable durante
el tratamiento con eritropoyetina; por
el contrario, en ausencia de eritropo-
yetina éste se vió incrementado.
Estos resultados fueron obteni-
dos sin cambios en la presión arterial
media o la terapia antihipertensiva y
sugieren que una corrección tempra-
na de la anemia puede aún proteger
contra el desarrollo de hipertrofia en
los pacientes con anemia (13).
Aunque los anteriores estudios
mostraron una regresión parcial de
la HVI después de la corrección de
la anemia, estos fueron estudios pe-
queños no controlados. Cabe señalar
que dos estudios aleatorizados más
recientes no confirmaron este efecto
(14, 15). Sin embargo, en el primer
estudio de Roger y col.(14) hubo
mucha similitud en los valores de Hb
en los dos grupos aleatorizados y en
el segundo estudio, de Levin (15), se
encontró una relación inversa entre
la disminución del nivel de Hb y el
índice de masa ventricular izquier-
da en los pacientes cuyo nivel de Hb
disminuyó más de 1 g/dl durante el
seguimiento, sin importar el brazo del
estudio.
En otros aspectos, la corrección de
la anemia se ha asociado con mejo-
rías estadísticamente significativas en
varios aspectos de la calidad de vida
relacionados con la salud, incluyendo
el funcionamiento físico y la fatiga
(16, 17).
Ha habido controversia sobre si
la corrección completa de la anemia
tenga un beneficio en la reducción
de la progresión de la ERC; con ex-
cepción de un estudio pequeño (18),
los demás han fallado para mostrar
algún beneficio. En el estudio CHOIR
(19) el desenlace secundario fue el
tiempo de progresión a ERC terminal.
No hubo una diferencia en la propor-
ción de pacientes que progresaron a
ERC terminal y que requirieron diálisis
entre los grupos de Hb de 13-13.5 ó
10.5 -11 g/dl.
En el estudio CREATE (20), uno de
los desenlaces secundarios también
fue la progresión a ERC y aunque no
hubo una disminución significativa
en la TFG media estimada, más pa-
cientes en el grupo de Hb normal-alta
progresaron a ERC terminal y el tiem-
po para llegar a ERC terminal fue más
corto en este grupo, comparado con
el grupo de tratamiento tardío.

180
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Bibliografía
1. Go AS, Chertow GM, Fan D, McCulloch CE, Hsu CY. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization N Engl J Med 2004; 351: 1296-1305.
2. Levin A, Djurdjev O. Hemoglobin at time of referral, prior to dialysis predicts survival: evidence for an independent effect of hemoglobin on long term outco-mes. Nephrol Dial Transplant 2006; 21: 370-377.
3. US Renal Data System: patient mortality and survival. Am J Kidney Dis 1995; 96 (suppl 2):68-84.
4. US Renal Data System: causes of dea-th. Am J Kidney Dis 1996; 28 (su-ppl):93-102.
5. Silverberg D, Blue M, Anemia during the predialysis period: a key to cardiac damage in renal failure. Nephron 1998; 80:1-5.
6. Foley RN y cols. The impact of anemia on cardiomyopathy, morbidity and mor-tality in end-stage renal disease. Am J Kidney Dis 1996;28:53-61.
7. Ma JZ y cols, Hematocrit level and asso-ciated mortality in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 1999; 10:610-619
8. Levin A y cols. Left ventricular mass index increase in early renal disease: impact of decline in hemoglobin. Am J Kidney Dis 1999;34: 125-134.
9. Levin A et al. Prevalent left ventricular hypertrophy in the predialysis popula-tion: identifying opportunities for inter-vention. Am J Kidney Dis 1996;27:347-354.
10. Kovesdy CP et al. Association of anemia with outcomes in men with moderate and severe chronic kidney disease. Kid-
ney Int. 2006; 69: 560-567.11. Portoles J. The beneficial effects of inter-
vention in early renal disease. Nephrol Dial Transplant 2001; 16 (suppl 2):12-15
12. Portoles J et al. Cardiovascular effects of recombinant human erythropoietin in predialysis patients. Am J Kidney Dis 1997;29: 541-548.
13. Valderrábano F. Improvement and pre-vention of left ventricular hypertrophy in predialysis patients. J Am Soc Nephrol 2000; 11: (Abstr. A0424).
14. Roger SD. Effects of early and late inter-vention with epoietin alpha on left ventri-cular mass among patients with chronic kidney disease (stage 3 or 4): results of a randomized clinical trial. J Am Soc Ne-phrol 2004; 15: 148-56.
15. Levin A. Canadian randomized trial of hemoglobin maintenance to prevent or delay left ventricular mass growth in pa-tients with CKD. Am J Kidney Dis 2005; 46: 799-811.
16. Locatelli F. Treating anemia at different stages of renal disease. J Nephrol 2007; 20 (suppl 12) S33-S38.
17. Alexander M, Kewalramani R, Agodoa I, Globe D. Association of anemia correc-tion with health related quality of life in patients not on dialysis. Curr Med Res Opin. 2007; 23(12):2997-3008.
18. Gouva C et al. Treating anemia early in renal failure patients slow the decline of renal function: a randomized controlled trial. Kidney Int 2004; 66: 753-760.
19. Singh AK et al. CHOIR investigators. Correction of anemia with epoietin alfa in chronic kidney disease. N Engl J Med 2006; 355:2085-2098.
20. Drueke TB et al. Create investigators. Normalization of hemoglobin level in patients with chronic kidney disease and anemia. N Engl J Med 2006; 355: 2071-2084.

181
Diagnóstico de la anemia
2.1 El diagnóstico de la anemia en
los estadios 1 y 2 de la ERC si-
gue los mismos parámetros del
diagnóstico de la anemia en la
población general adulta, es de-
cir, una Hb menor de 13.5 g/dl
en hombres y <12.0 g/dl en mu-
jeres
Recomendación débil a favor
2.2 En pacientes en los estadios 3, 4
y 5 de la ERC el diagnóstico se
efectúa con una Hb <11.0 g/dl
Recomendación fuerte a favor
2.3 Todo paciente anémico con ERC
y con niveles de Hb diferentes a
los que corresponden de acuer-
do con su estadio, debe ser in-
vestigado
Recomendación fuerte a favor
Comentario
Para una correcta evaluación de la
anemia es necesario tener en cuenta
el estadio de la ERC (tabla sobre esta-
dios). El estudio NHANES III demostró
una asociación entre la hemoglobina
y el nivel de TFG, con un incremento
significativo en la prevalencia de la
anemia en niveles de TFG menores
de 60 ml/min/1.73 m2, mientras que
sólo encontró un 1% de pacientes con
anemia con los niveles de TFG mayo-
res de 60 ml/min/1.73 m2 (1).
Para la definición de anemia en los
estadios 1 y 2 de ERC se pueden con-
siderar los mismos rangos de Hb que
en la población general pero en los
estadios más avanzados se considera
anemia cuando hay una Hb inferior a
11.0 g/dl.
TABLA SOBRE LOS ESTADIOS DE LA ERC:
Estadio 1: TFG mayor de 90 ml/min acompañada de marcadores de daño renal.Estadio 2: Leve disminución de la TFG de 60 a 89 ml/min. Estadio 3: Moderada disminución de la TFG de 30 a 59 ml/min.Estadio 4: Severa disminución de la TFG de 15-29 ml/min.Estadio 5: Falla renal en estadio terminal con TFG menor de 15 ml/min.

182
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Nuestra definición tiene algu-
nas diferencias con las definiciones
de otras guías sobre la anemia, tal y
como se menciona a continuación:
• Los valores establecidos por la OMS
para definir la anemia (2) son:
•
• Mujeres premenopáusicas y ni-
ñas: hemoglobina menor de 12
g/dl
• Mujeres posmenopáusicas: he-
moglobina menor de 13 g/dl
• Hombres: hemoglobina menor
de 13 g/dl
•
Sin embargo, se debe mencionar
que esta definición está basada en
escasos datos que fueron obtenidos
antes de 1968.
• Las guías europeas de manejo de la
anemia en pacientes con ERC (3) la
definen de acuerdo a los siguientes
parámetros:
• Mujeres adultas: hemoglobina
menor de 11.5 g/dl
• Hombres adultos: hemoglobina
menor de 13.5 g/dl
• Adultos mayores de 70 años: he-
moglobina menor de 12 g/dl
Según las nuevas guías de KDO-
QI de mayo/06 (4) se deben efectuar
diagnósticos de anemia e iniciar su
evaluación con concentraciones de
Hb menores de 13.0 g/dl en hom-
bres adultos y menores de 12.0 g/dl
en mujeres adultas.
Las guías NICE del 2006 (Natio-
nal Institute for Health and Clinical
Excellence, del Reino Unido) (5),
mencionan en el apartado del va-
lor diagnóstico de los niveles de Hb
que el manejo de la anemia debería
ser considerado en las personas con
anemia de la ERC cuando su nivel de
Hb es menor o igual a 11 g/dl.
Aunque en las guías anteriores
se consideran los valores mencio-
nados como criterios diagnósticos
y no de intervención, nuestro con-
senso de AWGLA recomienda que
desde el punto de vista práctico y
con el objetivo de evitar confusio-
nes es mejor adoptar el valor de Hb
de 11.0 g/dl, tanto de diagnóstico
como de intervención, como el lí-
mite inferior para definir la anemia
en los pacientes con ERC estadio 3
en adelante.
La definición actual de la anemia
refleja los resultados en los pacien-
tes adultos de más de 18 años, de
todas las razas y grupos étnicos, y
que viven en una baja altitud rela-
tivamente (menos de 1000 m). Sin
embargo, la geografía de los países
latinoamericanos es diversa, lo que
hace que muchos individuos vivan
a diversas altitudes sobre el nivel

183
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
del mar. Ya que la altitud tiene un
impacto en el número de glóbulos
rojos, la masa y el volumen, este he-
cho debe ser valorado en los casos
correspondientes. Se debe destacar
que la concentración de Hb aumen-
ta en 0.6 g/dl en las mujeres y 0.9
g/dl en los hombres por cada 1000
m de altitud por encima del nivel
del mar (6); este incremento pare-
ce ser causado, al menos en parte,
por incremento en la producción de
eritropoyetina. El umbral de nivel de
Hb que define la anemia en los pa-
cientes que viven en altitudes debe
ser ajustado en forma ascendente
con el grado de elevación; ésto debe
ser tenido en cuenta para ajustar los
límites de Hb recomendados según
la altura sobre el nivel del mar.
Bibliografía
1. Coresh J, Wei GL, McQuillan G, Branca-ti FL, Levey AS, Jones C, Klag MJ: Preva-lence of high blood pressure and eleva-ted serum creatinine level in the United States: findings from the third national health and nutrition examination survey (1988-1994). Arch Intern Med 2001; 161: 1207-1216.
2. World Health Organization: nutritional anemia. Report of a WHO scientific group. Geneva, Switzerland, WHO, 1968.
3. European Best Practice Guidelines II Working Group. Nephrol Dial Transplant 2004;19 (Suppl 2) ii2-ii5.
4. KDOQI Clinical practice guidelines and clinical practice recommendations for anemia in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2006; 47: S1-S145.
5. National collaborating centre for chro-nic conditions. Anaemia management in chronic kidney disease. National clinical guideline for management in adults and children. London (UK): Royal College of Physicians; 2006. 172 p.
6. Beall CM, Goldstein MC and the Tibetan Academy of Social Sciences. Hemog-lobin concentration of pastoral nomads permanently resident at 4850-5450 me-ters in Tibet. Am J Phys Antropol 1987; 73: 433-438.

184
Estudio de la anemia de origen renal
3.1 El estudio de la anemia debe
incluir el hemograma completo
con: leucocitos, plaquetas, he-
moglobina (Hb), volumen cor-
puscular medio (VCM), hemog-
lobina corpuscular media (HCM),
concentración de la hemoglobi-
na corpuscular media (CHCM),
ferritina sérica , porcentaje de
saturación de la transferrina y
recuento de reticulocitos .
Recomendación débil a favor
3.2 Otros estudios como el conteni-
do de Hb de los reticulocitos, el
porcentaje de GR hipocrómicos,
niveles de ácido fólico, niveles
de B12, marcadores de hemóli-
sis, receptor soluble de la trans-
ferrina, etc, se pueden requerir
según resultados de estudios
iniciales y criterio clínico
Recomendación débil a favor
Comentario
El hemograma aporta información
acerca de la severidad de la anemia, la
adecuación de los nutrientes (folato,
vitamina B12, hierro) y la adecuación
de la función de la médula ósea. La
severidad de la anemia es mejor valo-
rada con la concentración de Hb que
con el hematocrito, debido a que la
Hb es un valor estable medido direc-
tamente, está estandarizado y no está
influenciado por las diferencias en la
instrumentación (1). En los pacientes
en prediálisis y en diálisis peritoneal,
el momento de toma de la muestra
no es tan importante debido a que el
volumen plasmático en estos pacien-
tes permanece relativamente cons-
tante. Por el contrario, ésto no ocurre
en los pacientes en hemodiálisis, por
lo que en ellos una muestra a mitad
de la semana, antes de la diálisis, es lo
recomendable (2,3).
El estudio de la anemia se pue-
de basar en los índices eritrocitarios
como el volumen corpuscular medio
(VCM) y la concentración de hemog-
lobina corpuscular media (CHCM). De
esta manera, se clasifican las anemias
como microcíticas si el VCM es menor
de 80 femtolitros (fl), normocíticas si
el valor está en el rango normal (80-
98 fl) y macrocíticas si es superior a 98
femtolitros (4). De igual manera, serán

185
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
hipocrómicas si la CHCM es menor a
32 g/dl y normocrómicas si está en un
rango normal (32 a 36 g/dl) e hiper-
crómicas si es > 36 g/dl.
La anemia del paciente con ERC se
clasifica como normocítica normocró-
mica y es atribuida a una deficiencia
absoluta o relativa de los niveles de
eritropoyetina (Epo) circulante, pero
puede tener otros factores agravantes
como la deficiencia de hierro, la pre-
sencia de fenómenos inflamatorios y
otras causas no relacionadas, como se
puede ver en la siguiente tabla:
Como ya se mencionó, la ane-
mia de la ERC es normocítica y nor-
mocrómica y es morfológicamente
indistinguible de la anemia de la en-
fermedad crónica. Además, es carac-
terísticamente hipoproliferativa, lo
cual se puede evaluar con el conteo
absoluto de reticulocitos, el índice de
reticulocitos y el índice de producción
de reticulocitos.
El conteo absoluto de reticulo-
citos varía de 40.000 a 50.000 células/
µl de sangre total; también se puede
expresar como un valor relativo o
porcentual (número de reticulocitos
por 100 células rojas). Valores de refe-
rencia del valor relativo: hombres 0.6
– 2.6 %, mujeres 0.4 – 2.4 %.
El índice de reticulocitos es
calculado de la relación entre el re-
cuento de reticulocitos observado/
recuento de reticulocitos normales.
Tabla 1. Otras causas de la anemia en ERC.
Deficiencia absoluta o funcional de hierro
Deficiencia de vitamina B12
Deficiencia de ácido fólico
Desnutrición
Hiperparatiroidismo – Osteítis fibrosa
Sangrado crónico
Hemoglobinopatías
Infección
Inflamación crónica
Mieloma múltiple
Neoplasias en general
Intoxicación por aluminio
Hemólisis
Efectos adversos de algunos medicamentos
Diálisis inadecuada
Pérdida de sangre en el circuito extracorpóreo en diálisis
Aloinjerto renal no funcionante
Aumento de la hepcidina
Parasitosis intestinal (uncinarias, ancylostomas)
Tiene por objeto establecer los re-
ticulocitos reales teniendo en cuenta
la concentración de células rojas en la
sangre periférica ya que la volemia del
paciente afecta a su número. En otras
palabras, esta corrección debe hacerse
cuando se encuentra un Hcto por deba-
jo del nivel establecido como normal,
donde la masa eritroide se encuentra
disminuida y el recuento de reticuloci-
tos en porcentaje dentro de los límites
de referencia nunca es normal para un

186
individuo anémico. Este porcentaje se
obtiene de la siguiente manera:
% reticulocitos corregido = % reticuloci-
tos x Hto del paciente / Hto normal
• Hematocrito normal: hombres
45%, mujeres 42%
El índice de producción de re-
ticulocitos se calcula dividiendo el
índice de reticulocitos entre el tiem-
po esperado de maduración, que
normalmente es 1 día pero aumenta
a 1.5 días cuando hay Hb entre 10 y
13 g/dl, 2 días con valores entre 7 y 10
g/dl, y 2.5 días con valores entre 3 y
7 g/dl. Por lo anterior, en un paciente
anémico un índice de producción de
reticulocitos mayor de 3 indica una
respuesta proliferativa normal a la
anemia, mientras que un índice de 2
o menos indica hipoproliferación.
La utilidad del índice de produc-
ción de reticulocitos para el diagnós-
tico y el manejo de la anemia de la
ERC no ha sido evaluada; sin embar-
go, esta prueba sirve como un marca-
dor semicuantitativo de la actividad
eritropoyética (1).
Por otra parte, los niveles de Epo
no son útiles para distinguir entre las
anemias ocasionadas por este factor
y otras anemias de causa diferente
en la práctica clínica (5).
Cuando se encuentra una anemia
con características morfológicas dife-
rentes a las mencionadas o la anemia
es desproporcionada al estadio de la
ERC o cuando hay evidencia de leuco-
penia o trombocitopenia, es necesa-
rio evaluar otras causas de la anemia,
como se mencionó en la tabla previa,
y pueden ser necesarios estudios adi-
cionales.
En casos de anemia microcítica
se debe buscar déficit de hierro, con-
diciones talasémicas, intoxicación por
aluminio y anemia sideroblástica (4).
Por lo tanto, son útiles exámenes com-
pletos de ferrocinética (además de la
ferritina y la saturación de transferrina
puede requerirse la concentración de
Hb de los reticulocitos, el porcentaje
de eritrocitos hipocrómicos), electro-
foresis de hemoglobina y la medición
de niveles séricos de aluminio.
En casos de anemia macrocítica
se debe sospechar un déficit de vi-
tamina B12 y folatos, efectos de los
medicamentos, hemólisis o sangra-
do, disfunción hepática, mielodispla-
sia e hipotiroidismo (4); por tanto,
se deberán medir las concentracio-
nes séricas de B12 y de folatos. Si se
sospecha hemólisis, se efectuarán
las pruebas confirmatorias (LDH, bi-
lirrubinas, prueba de Coombs y nivel
de haptoglobina);pueden requerirse
pruebas tiroideas y hepáticas.
En casos muy seleccionados, el
examen de médula ósea servirá para
confirmar los hallazgos de los test

187
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
previos en caso de que no se haya po-
dido confirmar plenamente el diag-
nóstico sospechado mediante esos
exámenes.
Bibliografía
1. Locatelli F, Aljama P, Barany P et al: Revi-sed European best practice guidelines for the management of anaemia in patients with chronic renal failure. Nephrol Dial Transplant 2004; (suppl 2)19:Sii1-Sii47.
2. Movilli E, Pertica N et al: Predialysis versus postdialysis hematocrit evaluation during erythropoietin therapy, Am J Kid-ney Dis 2002; 39: 850-853.
3. Bellizi V, Minutolo R et al: Influence of the cyclic variation of hydration status on hemoglobin levels in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis 2002; 40:549-555.
4. Humphries JE. Anemia of renal failure. Use of erythropoietin. Med Clin North Am. 1992 May;76(3):711-25.
5. Fehr T, Ammann P et al: Interpretation of erythropoietin levels in patients with various degrees of renal insufficiency and anemia. Kidney Int 2004; 66:1206-1211.

188
Nivel óptimo de hb recomendado en los pacientes con ERC
4.1 En los estadios 1 y 2 de la ERC el
nivel de la Hb debe ser igual al
de la población general; es decir,
≥ 13.5 g/dl en hombres y ≥12 g/
dl en mujeres
Recomendación débil a favor
4.2 En los estadios 3, 4, y 5 la hemo-
globina debe ser mayor de 11 g/
dl
Recomendación fuerte a favor
4.3 El valor ideal de la Hb en los pa-
cientes tratados con ESAs es de
12 g/dl (≥ de 11 y ≤ de 13)
Recomendación fuerte a favor
4.4 No se recomiendan niveles de
Hb ≥13 g/dl en pacientes con
ERC y uso de ESAs
Recomendación fuerte a favor
Comentario:
El objetivo de la Hb y el Hcto en los
pacientes con ERC debe ser definido
como el valor que es clínicamente
óptimo para cada paciente, teniendo
en cuenta sus circunstancias especia-
les tales como su nivel de función y
desempeño, la altura donde vive, co-
morbilidades tales como enfermedad
coronaria y falla cardíaca; es por ésto
que algunas guías consideran que el
rango recomendado de Hb depende
del estado del paciente con respecto
a la presencia o la ausencia de enfer-
medad cardiovascular (1).
Para el tratamiento de la anemia
en los estadios 3, 4 y 5 de la ERC y en
los pacientes en diálisis, un rango de
Hb entre 11.0 y 12 g/dl permite un
balance entre los beneficios potencia-
les en la calidad de vida y la reducción
en la necesidad de transfusiones que
se logra con las terapias con ESA, con-
tra los riesgos potenciales de una Hb
mayor a 13 g/dl como lo son la hiper-
tensión arterial, el aumento del riesgo
de problemas con el acceso vascular y
el aumento del riesgo de mortalidad
(2). Una serie de estudios demuestra
que la corrección de la anemia en la
ERC a niveles por encima de 11 g/dl se
asocia con una mejoría en la calidad
de vida y en la capacidad física (3, 4, 5,
6). Igualmente, una Hb menor a 11 g/
dl se asocia con una mayor prevalen-

189
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
cia de alteraciones cardiovasculares
(especialmente las relacionadas con
hipertrofia del ventrículo izquierdo),
con mayor tasa de hospitalizaciones y
mayor mortalidad.
La recomendación de que la he-
moglobina no debe ser superior a
13 g/dl está basada en el análisis en
varios estudios de todas las causas
de mortalidad y de eventos cardio-
vasculares adversos en los pacientes
con ERC que tienen niveles de Hb
mayores de 13 g/dl, comparados con
rangos más bajos (6, 7, 8, 9, 10, 11). En
dichos estudios no hubo un beneficio
en los eventos cardiovasculares fata-
les y no fatales ni en todas las causas
de mortalidad en los pacientes con
niveles de Hb mayores a 13 g/dl; tam-
poco hubo evidencia de que valores
de Hb más altos tuvieran un efecto
benéfico en disminuir las dimensio-
nes del ventrículo izquierdo y, con la
excepción de un pequeño estudio
(12), los demás ensayos aleatorizados
no pudieron demostrar un beneficio
de un nivel mayor de Hb para reducir
la progresión de la ERC.
En los pacientes con ERC no de-
pendientes de diálisis (principalmen-
te estadios 3 y 4) algunos estudios
mostraron un riesgo relativo de mor-
talidad de 1.01 en los niveles más
altos de Hb. Entre ellos, los estudios
CHOIR y CREATE reportaron la ma-
yor parte de casos de muerte (10, 11)
contribuyendo en un 87% al valor es-
tadístico en relación a esta variable.
Además, en los pacientes con ERC
no dependientes de diálisis (princi-
palmente estadios 3 y 4) varios estu-
dios mostraron un riesgo relativo de
eventos cardiovasculares adversos de
1.24 en los pacientes con niveles de
Hb más altos. En este punto nueva-
mente la mayoría de los eventos de-
rivan de los estudios CHOIR y CREATE,
los cuales contribuyen con el 94% del
peso estadístico.
En el estudio CHOIR se incluyeron
a 1432 pacientes con ERC, con TFG
entre 15 y 50 ml/min, y se asignaron
aleatoriamente para alcanzar niveles
de Hb ya sea de 13.5 g/dl y 11.3 g/dl;
se evaluó mortalidad total, infarto de
miocardio, ECV y hospitalización por
ICC, los pacientes con el mayor ran-
go alcanzaron niveles de 12.6 g/dl.
El estudio se terminó a los 16 meses
porque no se demostraba un bene-
ficio cardiovascular en el grupo con
el nivel de Hb más alto presentando,
por el contrario, un mayor número de
complicaciones en el brazo del estu-
dio con niveles de Hb mayores.
En el estudio CREATE se tomaron
603 pacientes con TFG entre 15 y 35
ml/min y anemia, quienes fueron
asignados aleatoriamente para alcan-
zar niveles de Hb normal (13 a 15 g/
dl) o por debajo (10.5 a 11.5 g/dl). Los
puntos finales a evaluar fueron muer-

190
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
te súbita, IAM, ICC, accidente isqué-
mico transitorio, hospitalización por
angina o arritmia, o complicaciones
debidas a enfermedad vascular peri-
férica. Durante el estudio los niveles
de Hb fueron aproximadamente de
13.5 vs. 11.5 g/dl. Al finalizar tres años
de seguimiento no hubo diferencias
en los puntos finales a evaluar y, de
igual manera, una mejoría similar en
la calidad de vida se observó en am-
bos grupos.
En los pacientes con ERC en diálisis
los resultados de cuatro estudios (4, 5,
6, 7) mostraron un riesgo relativo de
mortalidad de 1.12 en los pacientes
con niveles más altos de Hb.
En los pacientes con ERC en diáli-
sis, los resultados de tres estudios (5,
6, 7) mostraron un riesgo relativo de
eventos cardiovasculares adversos
de 1.14 en los pacientes con niveles
más altos de Hb.
Un meta-análisis recientemente
publicado confirmó los hallazgos an-
teriores y sugiere que el objetivo de
Hb probablemente debe ser 11 a 12.5
g/dl (13).
Interesantemente, hallazgos simi-
lares han sido reportados en pacien-
tes tratados con ESAs con anemia del
cáncer o quimioterapia del cáncer. La
corrección de la hemoglobina a niveles
de menos de 10 hacia 12 g/dl mejora la
calidad de vida y disminuye las necesi-
dades de transfusión en estos pacientes
(14, 15). Recientes estudios han sugeri-
do que incrementar los niveles de Hb
hacia el rango normal podría ser dele-
téreo, particularmente en los pacientes
que no reciben quimioterapia conco-
mitante (16, 17).
Este efecto adverso no se ha visto
en pacientes en quienes los niveles de
Hb son mantenidos en el rango de 11
a 12 g/dl. Por otra parte, en algunos
estudios se sugiere que hay una me-
joría en la expectativa de vida cuando
se los compara con aquellos pacien-
tes más anémicos (18).
¿Cuáles son los posibles mecanis-
mos por los cuales la normalización
de los niveles de Hb lleva a una exce-
siva mortalidad en los pacientes con
ERC? Un metanálisis (13) mostró que
el incremento relativo en todas las
causas de mortalidad fue de aproxi-
madamente 20% en los pacientes
con un alto nivel de Hb, con un in-
cremento en la trombosis del acceso
arteriovenoso e hipertensión arterial
de un 30%. El exceso en la mortalidad
puede ser atribuido a un incremento
en los eventos cardiovasculares. Las
posibles explicaciones previamente
han incluido un incremento en la vis-
cosidad a través de un incremento en
el hematocrito, efectos adversos de la
HTA y también efectos directos de los
ESAs.
En el estudio por Streja y col. (19)
sólo aquellos pacientes con trombo-

191
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
citosis tuvieron un mayor riesgo de
mortalidad con una concentración de
Hb mayor a 13g/dl, sugiriendo que el
incremento en el hematocrito per se
no es suficiente explicación para justi-
ficar el riesgo aumentado de muerte.
Los pacientes con ERC que reciben
un ESA, tienen una tasa más baja de
mortalidad que los que no reciben
ESAs, pero la mortalidad aumenta
con la administración de mayores
dosis mensuales. Dos posibles expli-
caciones podrían justificar la mayor
mortalidad en los pacientes con dosis
mayores de ESAs. En primer lugar, los
pacientes que necesitan más dosis
son aquellos que tienen infecciones
concomitantes, condiciones inflama-
torias o malignas, que resultan en
una relativa resistencia al ESA y que
pueden contribuir a un mayor riesgo
de mortalidad. Segundo, mayores
dosis de ESAs podrían ser deletéreas
debido al incremento excesivo en los
niveles de Hb o a través de sus efectos
no hematopoyéticos. Se ha reportado
que los ESAs incrementan el riesgo
trombótico a través de un aumento
en la inflamación y en la actividad
antifibrinolítica pero no hay datos
concluyentes de que los efectos no
hematopoyéticos de los ESAs son los
responsables del incrementado riesgo
de mortalidad. En el estudio de Streja
y col. se sugiere que el incrementado
riesgo de mortalidad es causado por
trombocitosis, como resultado de una
deficiencia de hierro real o funcional
inducida por el tratamiento con ESA.
Aunque el aumentado conteo de pla-
quetas es probablemente secundario
a la deficiencia de hierro, es posible
que otros factores que pueden causar
trombocitosis (infección, inflamación,
pérdidas sanguíneas) estén en jue-
go en esta situación. No es claro si el
modesto incremento en las plaquetas
pueda ser responsable de un 20% de
aumento en la mortalidad, particular-
mente cuando la función plaquetaria
es anormal en los pacientes con ERC.
No obstante, es posible que en un
grupo de pacientes con ERC con alta
prevalencia de enfermedad cardio-
vascular, aún un pequeño incremento
en el número de plaquetas pueda in-
fluir en el aumento en la mortalidad.
Bibliografía
1. Pollock C, McMahon L; Caring for Aus-tralians with Renal Impairment (CARI). The CARI guidelines. Biochemical and haematological targets guidelines. Hae-moglobin. Nephrology, 2005;10 (suppl 4); S108-S115.
2. KDOQI clinical practice guideline and clinical practice recommendations for anemia in chronic kidney disease 2007. Update of Hemoglobin Target. Am J Kid-ney Dis 2007; 50: 479-51.
3. Drueke TB, Locatelli F et al: Normaliza-tion of hemoglobin level in patients with chronic kidney diseases and anemia. N Engl J Med 2006; 355:2071-2084.
4. Furuland H, Linde T el al: Randomized controlled trial of haemoglobin norma-lization with epoetin alfa in pre-dialysis and dialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2003; 18:353-361.
5. Foley RN, Parfrey PS et al: Effect of he-moglobin levels in hemodialysis patients

192
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
with asymptomatic cardiomyopathy. Kidney Int 2000; 58:1325-1335.
6. Besarab A, Bolton WK et al: The effects of normal as compared with low hema-tocrit values in patients with cardiac di-sease who are receiving hemodialisis and epoetin. N Engl J Med 1998; 339:584-590.
7. Parfrey PS, Foley RN et al: Double-blind comparison of full and partial anemia co-rrection in incident hemodialysis patients without symptomatic heart disease. J Am Soc Nephrol 2005; 16:2180-2189.
8. Canadian Erythropoietin Study Group: Effect of recombinant human erythro-poietin therapy on blood pressure in hemodialysis patients. Canadian Erythro-poietin Study Group. Am J Nephrol 1991; 11: 23-26.
9. Furuland H, Linde T et al: Reduced he-modialysis adequacy after hemoglobin normalization with epoietin. J Nephrol 2005; 18:80-85.
10. Drueke TB, Locatelli F et al: Normaliza-tion of hemoglobin level in patients with chronic kidney disease and anemia. N Engl J Med 2006; 355: 2071-2084.
11. Singh AK, Szczech L et al: Correction of anemia with epoetin alfa in chronic kidney disease. N Engl J Med 2006; 355:2085-2098.
12. Gouva C, Nikolopoulus P et al. Treating anemia early in renal failure patients slows the decline of renal function: A randomized controlled trial. Kidney Int 2004; 66:753-760.
13. Phrommintikul A, Haas SJ, Elsik M, Krum H: Mortality and target haemog-lobin concentrations in anaemic patients
with chronic kidney disease treated with erythropoietin: a meta-analysis. Lancet 2007; 369: 381-388.
14. Littlewood TJ, Bajetta E, Nortier JW, et al: Effects of epoetin alfa on hemato-logic parameters and quality of life in cancer patients receiving nonplatinum chemotherapy: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Oncol 2001; 19:2865-2874.
15. Hedenus M, Adriansson M, SanMiguel J, et al: Efficacy and safety of darbepoetin alfa in anaemic patients with lymphopro-liferative malignancies: a randomized, double blind, placebo-controlled study. Br J Haematol 2003; 122: 394-403.
16. Henke M, Laszig R, Rube C, et al: Erythropoietin to treat head and neck cancer patients with anaemia undergoing radiotherapy: randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2003; 362:1255-1260.
17. Leyland-Jones B, Semiglazov V, Pawlicki M, et al. Maintaining normal haemog-lobin levels with epoetin alfa in mainly non-anemic patients with metastatic breast cancer receiving first line chemo-therapy: a survival study. J Clin Oncol 2005; 23:5960-5972.
18. Littlewood TJ Normalization of hemo-globin in patients with CKD may cause harm: but what is the mecanism? Am J Kidney Dis 2008: 52:642-644.
19. Streja E, Kovesdy CP, Greenland S, et al. Erythropoietin, iron depletion and relati-ve thrombocytosis: a possible explana-tion for hemoglobin-survival paradox in hemodialysis. Am J Kidney Dis 2008: 52: 727-736.

193
Frecuencia de seguimiento de los parámetros hemáticos
Comentario
En los pacientes en estadio 3 y 4
de ERC en ausencia de terapia con
ESAs se recomienda mínimo una eva-
luación semestral de la Hb para una
detección precoz de la anemia. Una
medición más frecuente debe ha-
cerse cuando se inicia la terapia con
ESAs, como mínimo mensualmente,
ya que este control es fundamental
para efectuar los ajustes en los medi-
camentos y evitar las grandes varia-
ciones en la concentración de Hb (1).
Una evaluación del perfil de hierro
debe ser efectuada trimestralmente
en forma rutinaria, pero puede ser re-
querida más frecuentemente cuando
se inicia la terapia con ESAs, siempre
teniendo en cuenta un intervalo de
por lo menos 7 días entre la última
administración de hierro y la toma de
las muestras (2).
Cuando se presente una caída
abrupta de la Hb se deben descartar
inicialmente las pérdidas sanguíneas,
y si éstas se descartan se requiere un
estudio completo de la anemia (3).
5.1. Se recomienda la monitoriza-
ción de la concentración de Hb y
perfil de hierro en todo paciente
con ERC
Recomendación fuerte a favor
5.2. Los pacientes que no están en
tratamiento para la anemia de-
ben ser evaluados como mínimo
semestralmente
Recomendación débil a favor
5.3. Los pacientes que reciben ESAs
o suplementos de hierro deben
ser evaluados con una Hb men-
sualmente y con un perfil de hie-
rro cada 3 meses
Recomendación débil a favor
5.4. Se debe efectuar un estudio
completo de la anemia cuando
se presente una disminución in-
esperada en la concentración de
Hb
Recomendación fuerte a favor

194
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Bibliografía
1. KDOQI clinical practice guidelines and clinical practice recommendations for anemia in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2006; 47: S1-S145.
2. European best practice guidelines (EBPG)
for management of anemia in patients with chronic renal failure. Section I. Ane-mia evaluation. Nephrol Dial Transplant 2004; 19 (suppl 2): ii2-ii5.
3. Diretriz para o tratamento da anemia no paciente com doença renal crônica. Jo-urnal Brasileiro de Nefrologia. 2007; 29 (suppl 4): 1-32.

195
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
Diagnóstico de la ferropenia
6.1. Para un óptimo manejo de la
anemia de la enfermedad renal
crónica se debe valorar el estado
del hierro (depósitos y disponi-
bilidad) regularmente y ésto se
puede efectuar con:
• Ferritina sérica
• Porcentaje de saturación de
la transferrina
• Porcentaje de glóbulos rojos
hipocrómicos
• Contenido de hemoglobina
de los reticulocitos
Recomendación débil a favor
6.2. Los depósitos de hierro deben
ser valorados con la ferritina sé-
rica
Recomendación débil a favor
6.3. La disponibilidad de hierro se
debe evaluar con el porcentaje
de saturación de la transferrina,
el porcentaje de GR hipocrómi-
cos, o el contenido de Hb de los
reticulocitos
Recomendación débil a favor
6.4 El déficit de hierro en los esta-
dios 1 y 2 de la ERC se define
igual que el déficit de hierro en
la población general:
• Ferritina menor de 12 ng/ml
• Porcentaje de saturación de
la transferrina (TSAT) menor
del 16%
Recomendación débil a favor
6.5 El déficit de hierro en los pacien-
tes en los estadios 3, 4 y 5 se de-
fine como:
• Ferritina menor de 100 ng/ml
• TSAT menor del 20%
Recomendación fuerte a favor
6.6 En pacientes con TSAT menor a
20% y ferritina mayor de 500 ng/
ml se recomienda la realización
de pruebas adicionales para
evaluar la disponibilidad de hie-
rro, debido a la posibilidad de
que este subgrupo de pacientes
presente un déficit funcional de
hierro
Recomendación débil a favor

196
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Comentario
La ferritina sérica es la determina-
ción estándar para la medición de las
reservas de hierro. En los pacientes
que no están recibiendo terapias con
hierro o transfusiones sanguíneas la
concentración de laferritina sérica es
un reflejo indirecto del nivel de depó-
sitos de hierro. En los pacientes con
ERC que reciben ESAs la ferritina sérica
puede ser utilizada para monitorizar
las reservas de hierro, a pesar de que
la relación entre la ferritina sérica y las
reservas de hierro puede estar altera-
da. Un valor de ferritina de 100 ng/ml
debe ser considerado el límite inferior
para las reservas de hierro en pacien-
tes con estadios 3, 4 y 5 (1,2).
Es importante reconocer que la fe-
rritina es un reactante de fase aguda
y sus niveles se pueden incrementar
hasta 2 a 4 veces en procesos inflama-
torios, enfermedades hepáticas o neo-
plasias, sin que ésto refleje una alte-
ración en las reservas de hierro (2). La
disponibilidad de hierro se determina
utilizando el porcentaje de glóbulos
rojos hipocrómicos circulantes, la satu-
ración de la transferrina o el contenido
de hemoglobina de los reticulocitos.
Estas pruebas se usan comúnmente
asociadas a un indicador de la inflama-
ción (PCR), debido a que la inflamación
afecta el estado del hierro (4-6).
La medida de la disponibilidad de
hierro sirve para definir la deficiencia
funcional de hierro en la cual éste está
presente en suficiente cantidad en
los tejidos de almacenamiento, pero
hay una incapacidad de los precur-
sores eritroides para tener acceso al
hierro de manera eficiente (7-10). La
medición de los glóbulos rojos (GR)
hipocrómicos indica directamente la
proporción de células con una concen-
tración deficiente de Hb y, por ende,
refleja los niveles de hierro disponible;
un porcentaje de GR hipocrómicos
menor de 2.5% es normal, si es de 2.5%
a 10% es un estado indeterminado y si
es mayor al 10% indica una deficiencia
funcional de hierro. Esta prueba debe
hacerse en una muestra fresca con me-
nos de 4 horas de recolección y requie-
re de equipos especiales.
La saturación de la transferrina
puede ser utilizada como alternativa
pero su variación diaria es alta y está
influida por los niveles de albúmina,
citoquinas, y por los estados inflama-
torios agudos o crónicos. La saturación
de transferrina se calcula con el hierro
sérico x 100 dividido por la capacidad
de captación de hierro (TIBC), o el hie-
rro sérico (µg/dl) x 70.9 dividido por la
concentración de la transferrina (mg/
dl) (6-8,11).
La concentración de Hb de los re-
ticulocitos se deriva de una medición
simultánea del volumen y la concen-
tración de Hb de los reticulocitos refle-

197
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
jando el nivel de eritropoyesis efectiva
(su medición requiere de equipos es-
peciales y, según el equipo utilizado,
un valor menor de 26 pg o menor de
29 pg indica deficiencia funcional de
hierro) (12-13).
Entre otros métodos para valorar la
disponibilidad de hierro se obtiene al
medir la concentración de protoporfi-
rina zinc (ZPP) o el receptor circulante
de la transferrina (TrcF). Dichas deter-
minaciones no aportan información
adicional y son costosas, por lo que
no se recomiendan de rutina en los pa-
cientes con ERC (14).
Las mediciones de estos paráme-
tros en los pacientes que han recibido
hierro se deben realizar al menos una
semana después de haber recibido
una dosis mayor de 100 mg de cual-
quier forma de hierro parenteral. No se
recomienda que el nivel de ferritina sé-
rica exceda el nivel de 800 ng/ml (15).
Bibliografía
1. Besarab A, Amin N, Ahsan M, et al: Opti-mization of epoetin therapy with intravenous iron therapy in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 2000; 11: 530-538.
2. DeVita MV, Frumkin D, Mittal S, Kamran A, Fishbane S, Michelis MF: Targeting higher ferritine concentrations with intra-venous iron dextran lowers erythropoietin requirement in hemodialysis patients. Clin Nephrol 2003; 60:335-340.
3. Chang CH, Chang CC, Chiang SS: Reduc-tion in erythropoietin doses by the use of chronic intravenous iron supplementation in iron-replete hemodialysis patients. Clin Nephrol 2002; 57:136-141.
4. Fishbane S, Galgano C, Langley RC Jr,
Canfield W, Maesaka JK: Reticulocyte he-moglobin content in the evaluation of iron status of hemodialysis patients. Kidney Int 1997; 52:217-222.
5. Fishbane S, Kowalski EA, Imbriano LJ, Maesaka JK: The evaluation of iron status in hemodialysis patients. J Am Soc Ne-phrol 1996; 7:2654-2657.
6. Fernandez-Rodriguez AM, Guindeo-Ca-sasus MC, Molero-Labarta T, et al: Diag-nosis of iron deficiency in chronic renal failure. Am J Kidney Dis 1999; 34:508-513.
7. Kalantar-Zadeh K, Hoffken B, Wunsch H, Fink H, Kleiner M, Luft FC: Diagnosis of iron deficiency anemia in renal failure pa-tients during the post-erythropoietin era. Am J Kidney Dis 1995; 26:292-299.
8. Tessitore N, Solero GP, Lippi G, et al: The role of iron status markers in predicting response to intravenous iron in haemo-dialysis patients on maintenance erythro-poietin. Nephrol Dial Transplant 2001; 16:1416-1423.
9. Mittman N, Sreedhara R, Mushnick R, et al: Reticulocyte hemoglobin content pre-dicts functional iron deficiency in hemo-dialysis patients receiving rHuEPO. Am J Kidney Dis 1997; 30:912-922.
10. Fishbane S, Frei GL, Maesaka J: Reduc-tion in recombinant human erythropoietin doses by the use of chronic intravenous iron supplementation. Am J Kidney Dis 1995; 26:41-46.
11. Kaneko Y, Miyazaki S, Hirasawa Y, Gejyo F, Suzuki M: Transferrin saturation versus reticulocyte hemoglobin content for iron deficiency in Japanese hemodialysis pa-tients. Kidney Int 2003; 63:1086-1093.
12. Mitsuiki K, Harada A, Miyata Y: As-sessment of iron deficiency in chronic hemodialysis patients: Investigation of cutoff values for reticulocyte hemoglobin content. Clin Exp Nephrol 2003; 7:52-57.
13. Traitement de l’anémie au cours de l’insuffisance rénale chronique de l’adulte. Groupe de travail de l’ Agence francaise de sécurite sanitaire e des pro-duits de santé. Néphrologie et Thérapeuti-que 1 (2005) S1.
14. Locatelli F. Aljama P. Barany P. Carrera F. Eckardt KU. Hörl WH. Macdougall IC. Revised European best practice guidelines for the management of anaemia in pa-tients with chronic renal failure. Nephrol dDial Trasplant 2004; 9 (suppl 2): ii1-ii47.
15. KDOQI clinical practice guidelines and clinical practice recommendations for anemia in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2006; 47(suppl 3):S11-S145.

198
7.1 Para alcanzar y mantener la con-
centración objetivo de Hb se
debe administrar suficiente hie-
rro para obtener los siguientes
niveles:
• En los estadios 1 y 2 de ERC:
ferritina sérica mayor a 12 ng/
ml y saturación de transferri-
na mayor a 16%
• En los estadios 3, 4 y 5 de ERC
y en los pacientes en diálisis
peritoneal: ferritina mayor
a 100 ng/ml y saturación de
transferrina mayor al 20%
• En los pacientes en hemo-
diálisis: ferritina mayor a 200
ng/ml, saturación de transfe-
rrina mayor al 20%, GR hipo-
crómicos menor del 10% o
contenido de Hb de reticu-
locitos mayor a 29 pg/célula
Recomendación débil a favor
7.2. El límite superior de la ferritina
recomendado es de 500 ng/ml,
evitando alcanzar valores mayo-
res de 800 ng/ml
Recomendación débil en contra
7.3 Los pacientes en los estadios 1 y
2 de la ERC con ferritina y % de
saturación por debajo de los va-
lores recomendados deben re-
cibir suplementación de hierro,
inicialmente por vía oral
Recomendación débil a favor
7.4 En los estadios 3, 4 y 5 de la
ERC y en los pacientes en diá-
lisis peritoneal con ferritina
< 100 ng/ml y % de saturación de
la transferrina < 20%, la administra-
ción de hierro por vía oral se debe
iniciar como primera alternativa
Recomendación débil a favor
7.5 Los pacientes en programa de
hemodiálisis y/o con ESAs de-
ben recibir suplementación de
hierro por vía intravenosa (IV)
Recomendación débil a favor
7.6 La administración de hierro debe
ser interrumpida cuando la ferriti-
na es > 500 ng/ml y con una satu-
ración de la transferrina > 45%
Recomendación débil en contra
Tratamiento de la ferropenia

199
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
7.7 Dosis inicial de hierro y de man-
tenimiento
7.7.1 La dosis de carga será de 1 gra-
mo de hierro IV, con una dosifi-
cación óptima de 25-150 mg/se-
mana durante los primeros seis
meses de la terapia con ESAs
Recomendación fuerte a favor
7.7.2 La dosis de mantenimiento con
hierro debe ser entre 100-200
mg/mes.
Recomendación débil a favor
7.8 Administración de hierro IV
7.8.1 Debe ser supervisada por perso-
nal capacitado
Recomendación fuerte a favor
7.8.2 La infusión de hierro debe ser
con solución fisiológica (suero
salino 0.9%) o siguiendo estric-
tamente las recomendaciones
del fabricante del producto
Recomendación fuerte a favor
7.9. Seguimiento de la terapia con
hierro:
7.9.1 Los niveles de ferritina se deben
utilizar para medir las reservas
de hierro
Recomendación débil a favor
7.9.2 El porcentaje de glóbulos rojos
hipocrómicos es la mejor medi-
da para evaluar el hierro funcio-
nal. Si no está disponible, utilizar
la saturación de la transferrina
(TSAT). El contenido de Hb de los
reticulocitos es la tercera opción
(Evidencia nivel B)
Recomendación débil a favor
7.9.3 Las reservas de hierro se deben
evaluar cada 2-6 meses en los
pacientes sin ESAs
Recomendación débil a favor
7.9.4 En los pacientes tratados con
ESAs el estado del hierro (ferriti-
na y TSAT) se debe evaluar cada
4 a 12 semanas si reciben hierro
IV y cada 4 a 6 semanas si no lo
reciben, hasta alcanzar la meta
de Hb propuesta
Recomendación débil a favor
7.9.5 Una vez lograda la meta, evaluar
el estado de hierro cada 4-12 se-
manas
Recomendación débil a favor
7.9.6 La terapia con hierro IV debe
suspenderse por lo menos una
semana antes de realizar las me-
diciones de laboratorio
Recomendación débil a favor
7.10 Situaciones en las cuales se debe
medir más frecuentemente la fe-
rrocinética: inicio de la terapia
con ESAs, sangrado reciente,
posterior a hospitalización o ci-

200
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
rugía, respuesta al uso de hierro
en carga, hiporespuesta a los
ESAs
Recomendación débil a favor
7.11 ¿Cuándo suspender la terapia
con hierro?
7.11.1 Se recomienda suspender el
tratamiento con hierro IV en
todo paciente que tenga un es-
tado inflamatorio o infeccioso
establecido
Recomendación débil en contra
7.11.2 La administración de hierro
debe ser interrumpida cuando
la ferritina sea > 500 ng/ml y con
una saturación de la transferrina
> 45%
Recomendación débil en contra
Comentario:
Es una terapia frecuente el uso del
hierro en pacientes con ERC la cual
trata de mantener unos niveles óp-
timos y adecuados de hemoglobina,
con unos depósitos de hierro que
aseguren una adecuada funcionali-
dad de la hematopoyesis. Los niveles
óptimos de depósitos de hierro mi-
nimizan la dosis de mantenimiento
de hierro, al igual que la dosis de los
agentes estimuladores de la eritropo-
yesis.
El objetivo de la terapia con hierro
en los pacientes con ERC es lograr y
mantener un rango adecuado de
Hb; ésta puede servir como terapia
primaria (sobre todo en los estadios
iniciales de la ERC) o como terapia
adyuvante en pacientes con ESAs. En
los pacientes que reciben terapia con
ESAs el hierro sirve para minimizar la
dosis requerida. En los que no reciben
esta terapia, el hierro sirve para maxi-
mizar el nivel de Hb y minimizar la ne-
cesidad de iniciar ESAs (1).
En los pacientes con ERC sin TRR
o en diálisis peritoneal, no hay una
evidencia contundente con estudios
aleatorizados sobre cuál debe ser el
valor objetivo de la terapia con hie-
rro, pero se recomienda un valor de
hierro que refleje un balance entre la
eficacia y la seguridad; es por ello que
se recomienda una ferritina mayor
de 100 ng/ml y una saturación de la
transferrina mayor del 20%.
Para los pacientes con ERC en TRR
(hemodiálisis) la evidencia sugiere
una mayor eficacia en obtener la Hb
propuesta con valores de ferritina >
200 ng/ml y con una saturación de la
transferrina > 20% (1-2).
Hay suficiente evidencia que su-
giere que los depósitos de hierro con
la ferritina cercana a 500 ng/ml son
normales o incluso superiores a lo
normal; además, no hay información
de estudios de intervención sobre la

201
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
seguridad de los niveles objetivo de
ferritina > 500 ng/ml es por ello que
no se recomienda el tratamiento ruti-
nario con hierro IV en los pacientes
con ferritina con este valor.
La presencia de una saturación de
la transferrina < 20% asociada a un ni-
vel de ferritina > 500 ng/ml represen-
ta un problema difícil para el profe-
sional que debe tomar una decisión.
Esta situación puede ser causada por
una variabilidad en los resultados de
los estudios realizados sobre el hie-
rro, resultados de una saturación de
la transferrina falsamente bajos, por
inflamación o por bloqueo del hierro
reticuloendotelial. No hay evidencia
sobre los riesgos y los beneficios de la
terapia con hierro IV en estos pacien-
tes. No obstante no poseer actual-
mente evidencia para recomendar la
administración rutinaria de hierro IV
si la ferritina se encuentra en valores
superiores a 500 ng/ml, esta afirma-
ción no prohibe la administración de
hierro IV en pacientes seleccionados
cuando a juicio del médico tratante
se requiere un intento de terapia con
hierro para alcanzar la Hb propuesta,
especialmente si se sospecha una de-
ficiencia funcional de hierro (3).
Respecto a la ruta de administra-
ción del hierro, la evidencia científi-
ca disponible en la actualidad indica
que en los estadios 3, 4 y 5 de la ERC
se puede iniciar el tratamiento con
hierro por vía oral o intravenosa (IV)
indistintamente. Esto se basa en el
análisis de cuatro estudios aleatoriza-
dos (4, 5, 7, 8) en los cuales se com-
paró el tratamiento con hierro oral
versus el IV en los estadios 3, 4 y 5 sin
diálisis.
Dichos estudios no evidenciaron
superioridad en la utilización en
alguna de las vías, ésto quizás de-
bido a la variabilidad del diseño de
los mismos. Por otra parte, queda a
criterio del profesional tratante la
decisión de cambiar la terapia con
hierro de la vía oral a la IV si por di-
versos motivos (intolerancia diges-
tiva, pobre acatamiento de la toma
del fármaco, malos resultados en el
ascenso de la hemoglobina, etc) el
paciente no alcanza y/o no mantie-
ne los objetivos propuestos del ni-
vel de la hemoglobina.
A pesar de que no hay estudios
aleatorizados disponibles que com-
paren el hierro IV con el hierro oral
en pacientes en diálisis peritoneal
(DP), es importante reconocer que los
pacientes en esta modalidad de TRR
no presentan pérdidas sanguíneas
frecuentes similares a la hemodiálisis.
Se asume que los pacientes en DP se
asemejan a los pacientes no depen-
dientes de diálisis en los estadios 3 al
5 de la ERC y por ello pueden recibir
los suplementos de hierro por vía oral
o IV.

202
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
La terapia con hierro por vía oral
está recomendada principalmente en
los pacientes ferropénicos asintomá-
ticos y que no tienen requerimiento
de ESAs; en estos casos se prefieren
las presentaciones de hierro con
máxima absorción y durante un pe-
ríodo de prueba de 3 meses y si no
hay una adecuada respuesta se pue-
de iniciar la terapia con hierro endo-
venoso. En la prescripción de hierro
por vía oral se recomiendan las sales
de hierro no iónico (semejantes al hie-
rro polimaltosado) porque teniendo
una absorción similar a la del sulfato
ferroso poseen una mejor tolerancia y
menos toxicidad. Cuando se indica el
uso del hierro oral, éste se recomien-
da administrarlo lejos de las comidas
y de otros medicamentos para mejo-
rar la absorción (esta medida es perti-
nente en el caso de las sales con hie-
rro divalente como el sulfato ferroso y
no para las de hierro trivalente como
es el caso del hierro polimaltosado, el
cual no presenta mayores interaccio-
nes con los alimentos y los fármacos).
Tres estudios aleatorizados en he-
modiálisis compararon la administra-
ción de hierro IV y la vía oral. En ellos
se demostró la superioridad de la vía
intravenosa posiblemente secunda-
rio a la baja adherencia de la vía oral
ocasionada por los efectos gastro-
intestinales indeseables favorecidos
por la necesidad de administrar
el medicamento con el estómago
vacío además de una absorción errá-
tica por factores que disminuyen su
absorción como es la utilización de
presentaciones de hierro oral re-
cubiertos con capa entérica (se debe
recordar que la absorción se realiza
a nivel del duodeno o del yeyuno
proximal), la polifarmacia propia de
estos pacientes con el uso de medi-
camentos que reducen la acidez
gástrica, el consumo de quelantes
del fósforo, los cuales disminuyen su
absorción.
Otro punto importante a tener en
cuenta son los niveles altos de hep-
cidina propios de los estados infla-
matorios crónicos como es la HD. La
hepcidina es un péptido que regula a
nivel intestinal la absorción del hierro
y en los macrófagos su movilización
a través de la membrana plasmática.
Por todo lo anterior, el hierro intrave-
noso es la ruta de administración in-
dicada en la mayoría de los pacientes
con ERC y particularmente si están en
hemodiálisis. Sin embargo, existe una
nueva presentación del hierro oral, el
polipéptido de hierro hem, el cual fue
evaluado en un solo estudio y por fa-
llas metodológicas en su diseño hace
difícil su interpretación (1, 2, 9-11).
En la anemia ferropénica absoluta,
la dosis promedio de carga de 1 gra-
mo de hierro ha sido usada amplia-
mente teniendo en cuenta: a) el pro-

203
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
medio del peso y el área de superficie
corporal y b) según el déficit de hie-
rro. Esta dosis puede ser distribuida
en 5 a 10 administraciones a través de
las sesiones de diálisis.
En pacientes con DP esta dosis
puede estar distribuida semanalmen-
te, quincenal o mensualmente con
valores que fluctúan entre 200-300
mg/mes, aplicando los protocolos
establecidos por cada institución y el
tipo de hierro utilizado (12).
Respecto al hierro parenteral exis-
ten actualmente tres presentaciones:
hierro dextran, hierro sacarato y hierro
gluconato. El hierro sacarato es con-
siderado, según la evidencia, la forma
de hierro IV más segura, seguido por el
hierro gluconato. El hierro dextran pue-
de ocasionar reacciones adversas que
pueden amenazar la vida por lo que no
se recomienda de rutina; si se va a usar
tiene que aplicarse una dosis de prueba
y evaluar previamente las ventajas y los
riesgos. Finalmente, el hierro dextran
de bajo peso molecular (cosmofer),
aunque es más seguro que el hierro
dextran de alto peso molecular, pre-
senta reacciones adversas que afectan
la seguridad y no lo hacen de primera
elección (2).
Para el hierro sacarato, considera-
do el más seguro y ampliamente utili-
zado en Europa y USA, existen varios
protocolos para la administración del
hierro; Agarwal y col. administraron
100 mg de sacarato de hierro en 5 mi-
nutos, mientras que Macdougall y col.
encontraron que la administración de
200 mg de hierro sacarato como un
bolo intravenoso en 2 minutos es un
régimen práctico en los pacientes con
ERC. Algunos autores recomiendan
la infusión de 200 a 500 mg de hierro
sacarato en un período de 1 a 4 horas.
En Europa la dosis superior de hierro
gluconato es 62.5 mg por inyección,
lo cual limita su uso debido a que se
requieren más aplicaciones para al-
canzar la dosis total. En los Estados
Unidos la mayoría de los estudios se
han efectuado usando 125 mg de
hierro gluconato inyectado en 10 mi-
nutos. Leehey y col. infundieron 125
mg de hierro gluconato en una hora y
250 mg en 2 horas. De otra parte, una
dosis de 20 mg/kg de peso de hierro
dextran puede ser administrada en
una sola dosis. Todos estos datos in-
dican una enorme flexibilidad en el
régimen de dosis actual. Esquemas
de tres veces por semana, semanal-
mente, cada 2 semanas, una vez al
mes o incluso menos frecuente pue-
den ser usados con el objetivo de ad-
ministrar 25 a 125 mg por semana o
100 a 1000 mg de hierro intravenoso
en 12 a 16 semanas, dependiendo de
las necesidades(13-23). Actualmente
están apareciendo estudios publica-
dos con una nueva forma de hierro IV,
el carboximaltosa férrico, que por su

204
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
pH cercano a la neutralidad permite
administrar altas dosis de hierro, has-
ta 1.000 mg en una sola aplicación,
sin afectar la seguridad, lo cual en un
futuro cercano permitirá modificar y
optimizar la aplicación del hierro pa-
renteral.
La dosis de mantenimiento de hie-
rro puede guiarse mediante el control
de la hemoglobina, el porcentaje de
saturación de la transferrina y/o los ni-
veles séricos de la ferritina
Si no se logran las cifras de hemo-
globina (>11 g/dl), el porcentaje de
saturación de transferrina (>20%) y el
nivel de ferritina sérica deseado una
vez terminada la terapia con hierro,
se puede administrar un segundo ré-
gimen de hierro endovenoso a dosis
de 100 mg dos veces por semana o de
100 mg cada semana por diez dosis
consecutivas
Una vez que los niveles de hemog-
lobina, el hematocrito y los depósitos
de hierro se hayan logrado, la dosis re-
querida para mantenimiento de hie-
rro IV puede variar entre 50 y 100 mg/
mes; con esta dosis se aspira a mante-
ner la hemoglobina y el hematocrito
dentro del rango recomendado
El mantenimiento del estado del
hierro debe ser monitoreado con la
medición de la TSAT y la ferritina séri-
ca cada 3 meses
Se recomienda que el nivel máxi-
mo de ferritina sérica esté alrededor
de 500 ng/ml
Niveles de ferritina en HD entre
200-500 ng/ml y en DP 100-300 ng/
ml con una TSAT entre 20-40% están
bien establecidos por estudios pre-
vios aleatorizados; valores superiores
a éstos pueden causar intoxicación
crónica con hierro aumentando los
efectos tóxicos propios de este me-
tal. Hay condiciones en las que se
pueden alterar los niveles de ferritina
sérica como son la infección y la in-
flamación; en estos casos se pueden
utilizar otras herramientas para su
diagnóstico: porcentaje de eritrocitos
hipocrómicos < del 10% o, una con-
centración de hemoglobina en los re-
ticulocitos (CHr), > 29 pg/célula para
el diagnóstico de déficit funcional de
hierro. Otras propuestas son la admi-
nistración de 40-50 mg/semanales de
hierro en pacientes con TSAT <20% y
con ferritina superior a 500 ng/ml (1-
2) para evaluar su déficit funcional.
La dosis de hierro necesaria para
mantener unos depósitos adecuados
de hierro sin incrementar los niveles
de ferritina por encima de los valores
establecidos se fija entre 22-65 mg/
semanal. En pacientes en hemodiá-
lisis esta dosis puede fijarse entre
40-50 mg/semanal. Estas dosis pue-
den ser administradas de acuerdo
a protocolos establecidos por cada
institución entre 100-200 mg/mes re-
partidos al igual semanal, quincenal

205
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
o mensualmente. En pacientes en DP,
el hierro puede ser administrado vía
oral, o IV a una dosis de 100-200 mg/
mes, quincenalmente o en la consulta
del mes (24).
El uso de hierro dextran puede
aumentar los riesgos de complicacio-
nes durante la infusión como son las
reacciones anafilácticas, mientras que
las complicaciones atribuidas al hierro
libre después de saturar rápidamente
la transferrina, son más frecuentemen-
te con los hierros no dextran, por este
motivo las recomendaciones por el
fabricante de los hierros no dextran
(sacarato y gluconato) son explícitos en
recomendar infusiones lentas y con el
uso exclusivo de soluciones isotónicas
0.9 %. (17), ver tabla 2 (24).
Un punto de discusión a evaluar
es el suministro de hierro en la infla-
mación aguda. Es prudente suspen-
der el suplemento con hierro en todos
los pacientes que tengan un episodio
intercurrente infeccioso o inflamato-
rio, hasta su resolución completa. Hay
datos de aumento de la mortalidad
en este escenario específico.
Por otra parte, todos los pacien-
tes con ERC tienen un alto riesgo de
entrar en balance negativo de hierro
si se compara con individuos no uré-
micos. Las pérdidas gastrointestinales
están aumentadas en estos pacientes,
como también tienen una absorción
intestinal disminuida por incremen-
tos de la hepcidina, como ya se ha
mencionado en párrafos anteriores
(25).
La demanda de hierro se encuen-
tra incrementada en los pacientes
que reciben ESAs. Durante los tres
primeros meses de terapia con ESAs,
el paciente puede requerir aproxi-
madamente 1.000 mg de hierro su-
plementario. Este hierro maximiza
los efectos benéficos de las terapias
con ESAs, evidenciando una siner-
gia entre ambas terapias. En conclu-
sión, la gran mayoría de pacientes
con ERC se beneficiarían de terapia
suplementaria con hierro, especial-
mente si están con ESAs. (26-27).
Estudios aleatorizados han de-
mostrado que una dosis de 25-150
mg/semana de hierro, después de
una dosis de carga de 400-600 mg
en dos semanas es suficiente para
mantener un adecuado balance de
hierro en pacientes con terapia con
ESAs. Otros estudios han evaluado
la eficacia de administrar dosis de
200 mg semanales durante cinco se-
manas en pacientes en pre-diálisis.
La utilización de dosis más altas por
vía IV puede tener mejor eficacia, sin
embargo hay preocupación por los
posibles efectos colaterales, aunque
ésto sólo se ha demostrado in vitro
(32) y no hay estudios clínicos que
confirmen ésto. Es prudente moni-
torizar los niveles de ferritina sérica

206
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
y evitar exceder el valor de 800 ng/
ml (26,28-30).
La administración de hierro trae
consigo un potencial de efectos ad-
versos derivados de la posibilidad de
generar hierro libre, el cual puede es-
tar relacionado con:
• Incremento del estrés oxidati-
vo y sus consecuencias a nivel
cardiovascular
• Mayor susceptibilidad a infec-
ciones.
En la literatura no existe evidencia
concluyente que demuestre en for-
ma clara una relación de causalidad
directa entre la utilización de las pre-
sentaciones parenterales de hierro y
el mayor riesgo de infección (31-33).
La ferritina es un reactante de fase
aguda que se incrementa en ciertos
estados infecciosos y/o inflamatorios
sin que pueda establecerse una rela-
ción causal con la infección. Además
de formar parte del grupo HEM de la
hemoglobina, una de las principales
funciones del hierro es la de catalizar
una gran cantidad de reacciones de
óxido-reducción. Una de estas reac-
ciones está directamente involucrada
con la generación de radicales libres:
luego de la reacción del hierro férrico
con el anión superóxido y la posterior
dismutación a radicales de hidroxilo
se puede inducir la peroxidación de
lípidos con daño a nivel de ácidos
nucleicos. Algunos estudios experi-
mentales en animales y seres huma-
nos han demostrado la generación de
radicales libres con la administración
parenteral de hierro, sin embargo, la
importancia clínica de este hecho no
está aún determinada.
Bibliografía
1. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease. Am J Kidney Dis 2006: 47 (5 Suppl 3):S11-S145.
2. Locatelli F, Aljama P, Barany P, Canaud B, Carrera F, Eckardt KU, Horl WH, Mac-dougal IC, Macleod A, Wiecek A, Came-ron S; European Best Practice Guidelines Working Group Revised European best practice guidelines for the management of anaemia in patients with chronic renal failure. Nephrol Dial Transplant 2004: 19 (Suppl 2): ii1-47.
3. Lin JL, Chang MY, Tan DT, Leu ML: Short-term small-dose intravenous iron trial to detect functional iron deficiency in dialysis patients. Am J Nephrol 2001; 21:91-97.
4. Van Wyck DB, Roppolo M, Martinez CO, Mazey RM, McMurray S: A rando-
Tabla 2. Dilución y velocidad de la infusión del hierro sacarato.
Dosis de hierro (mg) 100 200 300
Solución salina 0.9% (ml) 100 200 300
Tiempo mínimo de infusión (min.) 30 60 90

207
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
mized, controlled trial comparing IV iron sucrose to oral iron in anemic patients with nondialysis-dependent CKD. Kid-ney Int 2005; 68:2846-2856.
5. Agarwal HK, Nand N, Singh S, Singh M, Hemant, Kaushik G: Comparison of oral versus intravenous iron therapy in pre-dialysis patients of chronic renal failure receiving recombinant human erythro-poietin. J Assoc Physicians India 2003; 51:170-174.
6. Devita MV, Frumkin D, Mittal S, Kamran A, Fishbane S, Michelis MF: Targeting higher ferritin concentrations with intra-venous iron dextran lowers erythropoie-tin requeriment in hemodialysis patients. Clin Nephrol 2006;60:335-40.
7. Stoves J, Inglis H, Newstead CG: A ran-domized study of oral vs intravenous iron supplementation in patients with pro-gressive renal insufficiency treated with erythropoietin. Nephrol Dial Transplant 2001; 16:967-974.
8. Charytan C, Qunibi W, Bailie GR: Comparison of intravenous iron sucrose to oral iron in the treatment of anemic patients with chronic kidney disease not on dialysis. Nephron Clin Pract 2005; 100:c55-c62.
9. Besarab A, Kaiser JW, Frinak, S: A stu-dy of parenteral iron regimens in he-modialysis patients. Am J Kidney Dis 1999;34:21-8.
10. Fishbane S, Shapiro W, Dutka P, Valen-zuela OF, Faubert, J: A randomized trial of iron deficiency testing strategies in hemodialysis patients. Kidney Int 2001; 60:2406-11.
11. Fishbane S, Frei G, Maesaka J: Reduction in recombinant human erythropoietin doses by the use of chronic intravenous iron supplementation. Am J Kidney Dis 1995; 26:41-6.
12. Fudin R, Jaichenko J, Shostak A, Ben-nett M, Gotloib L: Correction of uremic iron deficiency anemia in hemodialyzed patients: A prospective study. Nephron 1998; 79:299-305.
13. Novey HS, Pahl M, Haydik I, Vaziri ND: Immunologic studies of anaphylaxis to iron dextran in patients on renal dialysis. Ann Allergy 1994; 72: 224-228.
14. Agarwal R, Vasavada N, Sachs NG, Cha-se S: Oxidative stress and renal injury with intravenous iron in patients with chronic kidney disease. Kidney Int 2004; 65:2279-2289.
15. Michael B, Coyne DW, Fishbane S, et al: Sodium ferric gluconate complex in hemodialysis patients: Adverse reactions
compared to placebo and iron dextran Kidney Int 2002; 61:1830-1839.
16. Walters BA, Van Wyck DB: Benchmar-king iron dextran sensitivity: reactions requiring resuscitative medication in in-cident and prevalent patients. Nephrol Dial Transplant 2005; 20:1438-1442.
17. Fletes R, Lazarus JM, Gage J, Chertow GM: Suspected iron dextran-related ad-verse drug events in hemodialysis pa-tients. Am J Kidney Dis 2001; 37:743-749.
18. Hamstra RD, Block MH, Schocket AL: Intravenous iron dextran in clinical me-dicine. JAMA 1980; 243:1726-1731.
19. Fishbane S, Ungureanu VD, Maesaka JK, Kaupke CJ, Lim V, Wish J: The safety of intravenous iron dextran in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis 1996; 28:529-534.
20. Faich G, Strobos J: Sodium ferric gluco-nate complex in sucrose: Safer intrave-nous iron therapy than iron dextrans. Am J Kidney Dis 1999; 33:464-470.
21. Bailie GR, Clark JA, Lane CE, Lane PL: Hypersensitivity reactions and deaths associated with intravenous iron prepa-rations. Nephrol Dial Transplant 2005; 20:1443-1449.
22. Stang PE, Fox JL: Adverse drug events and the Freedom of Information Act: An apple in Eden. Ann Pharmacother 1992; 26:238-243.
23. Coyne DW, Kapoian T, Suki , Singh AK, Moran J.E, Dahl NV,Rizkala AR: the DRIVE Study Group: Ferric Gluconate is highly efficacious in anemic hemod-yalisis patients with high serum ferritin an low trasferrin saturation: results of the dialysis patients’response to IV iron with elevated ferritin (DRIVE) study. J Am Soc Nephrol 2007; 18:975-984.
24. Jornal Brasileiro de Nefrologia. JBN Di-retriz para o Tratamento da Anemia no Paciente com doença Renal Crônica 2007;29 (suppl 4) 1-32.
25. Coban E, Timuragaoglu A, Meric M: Iron deficiency anemia in the elderly: Preva-lence and endoscopic evaluation of the gastrointestinal tract in outpatients. Acta Haematol 2003; 110:25-28.
26. Fudin R, Jaichenko J, Shostak A, Ben-nett M, Gotloib L: Correction of uremic iron deficiency anemia in hemodialyzed patients: A prospective study. Nephron 1998; 79:299-305.
27. Brimble KS, Rabbat CG, McKenna P, Lambert K, Carlisle EJ: Protocolized ane-mia management with erythropoietin in hemodialysis patients: A randomized

208
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
controlled trial. J Am Soc Nephrol 2003; 14: 2654-2661.
28. Cervelli MJ, Gray N, McDonald S, Gent-gall MG, Disney AP: Randomized cross-over comparison of intravenous and sub-cutaneous darbepoetin dosing efficiency in haemodialysis patients. Nephrology (Carlton) 2005; 10:129-135.
29. Markowitz GS, Kahn GA, Feingold RE, Coco M, Lynn RI: An evaluation of the effectiveness of oral iron therapy in he-modialysis patients receiving recombi-nant human erythropoietin. Clin Nephrol 1997; 48:34-40.
30. Aronoff GR, Bennett WM, Blumenthal S, et al: Iron sucrose in hemodialy-sis patients: Safety of replacement and
maintenance regimens. Kidney Int 2004; 66:1193-1198.
31. Blaustein DA, Schwenk MH, Chattopad-hyay J, et al: The safety and efficacy of an accelerated iron sucrose dosing regimen in patients with chronic kidney disease. Kidney Int 2003; 64 (suppl 87): S72-S77.
32. Charytan C, Schwenk MH, Al-Saloum MM, Spinowitz BS: Safety of iron sucro-se in hemodialysis patients intolerant to other parenteral iron products. Nephron Clin Pract 2004; 96:c63-c66.
33. Aronoff GR: Safety of intravenous iron in clinical practice: Implications for anemia management protocols. J Am Soc Ne-phrol 2004; 15 (suppl 2): S99-S106.

209
Tratamiento de la anemia con agentes estimulantes de la eritropoyesis (ESAs)
8.1 Se recomienda iniciar la terapia
con ESAs cuando la concentra-
ción de Hb sea menor de 11.0
g/dl en todos los pacientes con
ERC en cualquier estadio de su
evolución, en quienes se haya
excluido otras causas de anemia,
y con niveles de hierro adecua-
dos
Recomendación fuerte a favor
8.2 La frecuencia, dosis, vía de ad-
ministración de los ESAs en la
etapa de corrección de la ane-
mia de origen renal, depende:
de los niveles iniciales de Hb,
de las características clínicas del
paciente, del tiempo a emplear
para conseguir la Hb propuesta
y finalmente del tipo de ESAs
Recomendación débil a favor
8.3. La vía subcutánea (SC) es la ideal
para el suministro de ESAs; reser-
vándose la intravenosa (IV) para
casos y terapias especiales
Recomendación fuerte a favor
8.4. Seguimiento del uso de ESAs, eta-
pa de corrección y seguimiento
de la anemia renal
• Durante la fase de corrección
con ESAs es recomendable
controlar la concentración de
Hb cada dos a cuatro sema-
nas y se espera aumentar 1 –2
g/dl mes el valor previo
Recomendación débil a favor
• Si no se logra un aumento de
Hb > 1g/dl mes se recomien-
da incrementar la dosis en un
25% a 50%
Recomendación débil a favor
• Si hay un aumento en la con-
centración de Hb > 2g/dl mes
se sugiere disminuir la dosis
en un 25% a 50%
Recomendación débil a favor
• La dosis de mantenimiento y
la frecuencia de administra-
ción deben ser ajustadas para
evitar fluctuaciones abruptas
de la Hb obtenida
Recomendación débil a favor

210
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
8.5 Durante el uso de ESAs se reco-
mienda vigilar la presión arterial
por el riesgo de hipertensión ar-
terial no controlada y disfunción
de la fístula Arteriovenosa (FAV);
en estos casos es necesario re-
ajustar la terapia para controlar
la presión arterial y evitar pro-
blemas con el acceso vascular
Recomendación fuerte a favor
8.6 La resistencia al uso de ESAs se
debe tener como diagnóstico
cuando no se puede llegar a la
Hb propuesta, a pesar de contar
con niveles de ferritina y TSAT
aceptables y con dosis de EPO
de 300 UI/kg/semana (20.000 UI/
semana) o dosis crecientes de
ESAs para mantener la Hb
Recomendación débil a favor
Comentario
El descubrimiento y clonación
del primer agente estimulante de
la eritropoyesis, la eritropoyetina
humana Epo (1), y su ingreso tera-
péutico en 1989, modificó en forma
significativa el tratamiento de la
anemia en los pacientes con ERC.
Rápidamente se puso de manifiesto
que el uso protocolizado de ESAs
disminuye en forma dramática los
requerimientos de transfusiones en
dichos pacientes, mejora su calidad
de vida (2,3), la capacidad cogniti-
va (4,5), la actividad física (6,7), la
función sexual (8,9), disminuye la
hipertrofia del ventrículo izquierdo
(10,11), los días de hospitalización
y la mortalidad (12,13) etc. Durante
más de 10 años se ha recolectado
evidencia clínica y de buenas prácti-
cas médicas para el uso sistematiza-
do de ESAs en USA (14, 15), Canadá
(16) y Europa (17), lo cual ha permi-
tido un manejo adecuado de la ane-
mia del paciente con ERC.
Actualmente, no existe duda al-
guna al recomendar el uso de ESAs
en todo paciente con Hb<11 g/dl, y
niveles previos de hierro y TSAT ade-
cuados para su estadio de ERC (15),
en quienes se descartó otras causas
de anemia (tabla 1).
Esta medida está asociada a una
disminución del número de hospi-
talizaciones y de la mortalidad (24).
El KDOQI 2006, utilizó los datos más
recientes del NHANES, y determina el
límite inferior del hierro en pacientes
con ERC. Se acepta como mínimo una
concentración de ferritina sérica de
100 ng/ml sin TRR (Terapia de Reem-
plazo Renal) y de 200 ng/ml en TRR
y una TSAT> 20 %. Sin embargo, son
deseables valores superiores de ferri-
tina sérica (200 a 500) y porcentaje de
saturación de transferrina (30 al 40%)
en pacientes con TRR (15).

211
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
El uso de ESAs sin suplementación
adecuada de hierro incrementa su
dosis en forma significativa; por ejem-
plo es necesaria una dosis de 10.000
UI/sem de Epo. No obstante, en tera-
pia combinada con hierro, las necesi-
dades de estos agentes disminuyen
en forma significativa, tal como lo de-
mostró Silverberg y col. el cual encon-
tró que la administración combinada
de dosis bajas de Epo (2.000 UI/sem) y
hierro IV corregía rápidamente la ane-
mia de pacientes en prediálisis (18)
Por otra parte varios estudios mos-
traron que los ESAs son efectivos en
corregir la anemia en prediálisis. Ini-
cialmente se presentaron dudas por
un posible incremento de progresión
de la ERC al corregir la anemia basado
en estudios preliminares realizados en
animales, lo cual se asociaba con es-
clerosis glomerular acelerada e hiper-
tensión en ratas (19). Contrariamente,
diferentes estudios en seres humanos
mostraron no solamente una dismi-
nución del número de transfusiones,
sino una mejor calidad y retardo en
la progresión de la ERC con el uso de
ESAs tal como lo demuestra un estu-
dio multicéntrico aleatorizado con 83
pacientes anémicos y con niveles de
creatinina sérica de 3 a 8 mg/dl. Este
se dividió en 2 brazos; el grupo trata-
do con hematocrito del 35 %, después
de 40 meses no mostró incremento
en el daño renal al compararlo con el
no tratado (20). Un segundo estudio
evidenció que la corrección de la ane-
mia con ESAs puede retardar la pro-
gresión de la ERC en pacientes no dia-
béticos (21). Finalmente una revisión
de 12 ensayos clínicos aleatorizados
con 232 pacientes mostró marcada
mejoría en los niveles de hemoglo-
bina y hematocrito, disminución del
número de transfusiones, mejoría en
la calidad de vida y de la capacidad de
ejercicio (22,23).
Tabla 1. Otras causas de anemia en ERC.
Deficiencia absoluta o funcional de hierro
Deficiencia de vitamina B12
Deficiencia de ácido fólico
Desnutrición
Hiperparatiroidismo – Osteítis fibrosa
Sangrado crónico
Hemoglobinopatías
Infección
Inflamación crónica
Mieloma múltiple
Neoplasias en general
Intoxicación por aluminio
Hemólisis
Efectos adversos de algunos medicamentos
Diálisis inadecuada
Pérdida de sangre en el circuito extracorpóreo en diálisis
Aloinjerto renal no funcionarte
Aumento de la hepcidina
Parasitosis intestinal (uncinarias, ancylostomas)

212
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Se debe conocer con cierto detalle
los ESAs a utilizar, ésto permite de-
terminar rápidamente la vía, la dosis,
frecuencia, respuesta, limitaciones,
y equivalencias entre los diferentes
agentes estimulantes de la eritropo-
yesis.
Hace más de 20 años, mediante in-
geniería recombinante se sintetizó la
primera eritropoyetina humana (Epo).
Las dos moléculas resultantes, alfa y
beta, similares en su poder eritropo-
yético; debido a su vida media corta
de 6 a 8 h por vía IV y de 16 a 18 h SC,
requieren de 2 a 3 aplicaciones sema-
nales para estimular en forma efectiva
la eritropoyesis (25, 26, 27).
El desarrollo de la darbepoyetina
alfa, a partir de la Epo al incrementar
el número de residuos de ácido siá-
lico, creó una nueva molécula, más
potente y con más estabilidad me-
tabólica, lo cual le confiere una vida
media de 24 h cuando se utiliza la vía
IV o de 48 h en forma SC, facilitan-
do su aplicación cada 7 días o cada
2 semanas (25, 27, 28, 29). El CERA
(Continuous Erythropoietin Receptor
Activator) hace parte de una tercera
generación de ESAs el cual resulta al
incorporar una nueva cadena de un
polímero (Methoxy-Polyethylenegly-
col) a la molécula de Epo. Este hecho
le confiere una vida media de 130 h,
pudiendo ser utilizada cada 2 a 4 se-
manas (27,29,30).
En la actualidad existen nuevas
moléculas en proceso de investiga-
ción las cuales permitirán un control
más estable de la anemia de origen
renal y con menos problemas secun-
darios (27). Por otra parte, la dosis
inicial de los ESAs depende de varios
factores como son: intensidad de la
anemia, tiempo a emplear para re-
cuperar el hematocrito, tipo de ESAs,
etc.
Se recomienda un incremento
progresivo y continuo de la Hb, ideal
de 1.5 gramos por mes, ello evitaría
incrementos abruptos de la presión
arterial, disfunción de la FAV, disminu-
ción de la dializancia del filtro, entre
otras, las cuales se comentarán des-
pués. La dosis de Epo inicial es de 50
a 100 UI/kg/semana repartido en 3
veces por semana en la etapa de co-
rrección de la anemia y con una dosis
de sostenimiento de 25 a 50 UI/kg/
sem (15, 34); la dosis de darbepoyeti-
na por vía IV o SC es de 0.45 µg/kg una
vez por semana o 0.75 µg/kg cada 2
semanas (15, 28,29). La dosis inicial de
CERA IV o SC es de 0.6 µg/kg cada 2
a 4 semanas (30, 31,39). En la tabla 4
se puede ver la dosis en las diferentes
etapas del tratamiento.
La frecuencia y vía de administra-
ción dependen del agente estimulan-
te de la eritropoyesis administrado;
la eritropoyetina α o β puede usarse
por vía IV o SC, ésta última vía sólo

213
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
permite utilizar dosis menores (15) y
dado su vida media corta, debe ser
administrada 3 veces por semana (15,
32, 33,39). Hay alguna evidencia que
respalda la idea que la eritropoyetina
beta podría indicarse una vez a la se-
mana pero faltan estudios.
Se ha descrito la aplasia pura de
células rojas con el uso de la eritro-
poyetina alfa marca Eprex® aplicada
por vía SC, posiblemente relacio-
nada con la remoción de albúmina
humana del producto y reemplazo
con Polysorbato 80 y glicina, con
presencia de anticuerpos neutrali-
zantes contra la Epo; posiblemente
este efecto se deba a una reacción
con el material empleado para clau-
surar la ampolla, vale decir con la
goma utilizada, secundario a ello su
uso es recomendado solamente por
vía IV (35). La darbepoyetina por vía
SC, disminuye la dosis y costos (15,
36), pero la ruta IV está ampliamen-
te sustentada (28,29). Con respecto
al CERA en los primeros trabajos se
utilizó la vía IV, trabajos recientes
exploran la vía SC, sus limitaciones
y beneficios; los resultados demues-
tran que su eficacia es independien-
te de la vía utilizada. (27, 30, 31,34).
A pesar que la vía clásica es la SC en
los pacientes en diálisis (15, 33, 39),
no se descarta la vía IV en pacientes
especiales, niños, poca tolerancia o
miedo a las inyecciones etc. (39,40).
De otra parte la vía peritoneal en los
pacientes en esta modalidad TRR
es segura pero poco efectiva (40);
finalmente podemos argumentar
que la vía SC es la ruta inicial e ideal
para el tratamiento de la anemia de
origen renal con ESAs (15) en todos
los estadios de la ERC.
Durante la fase de corrección
con los agentes estimulantes de
la eritropoyesis es recomendable
controlar la Hb cada cuatro sema-
nas y se espera aumentar 1 –2 g/
dl/mes su valor anterior; si no se
logra un aumento en la concentra-
ción de hemoglobina >1g/dl/mes
se recomienda aumentar la dosis
de ESAs en un 25% al 50%, pero si
el aumento de la Hb es >2g/dl/mes
se recomienda disminuir la dosis en
un 25% a 50%.
Si durante la fase de manteni-
miento se reduce la concentración
de Hb >1 g/dl/mes se recomienda
aumentar la dosis de ESAs en un
25%. Además no es conveniente en
esta fase permitir incrementos de la
Hb >2g/dl/mes; en estos casos se
recomienda disminuir la dosis de
eritropoyetina en un 25%, o reducir
la frecuencia de aplicación de la eri-
tropoyetina (15).
Recientemente se vienen ob-
servando períodos de fluctuación
de la Hb alcanzada de 0.5 a 1 gra-
mo (41, 42,43) en los pacientes

214
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
en tratamiento con ESAs; en ese
momento no se le dio mayor im-
portancia a este hecho, pero en
estudios observacionales y con-
trolados se pudo demostrar una
relación directa entre un número
mayor de morbilidades y días de
hospitalización de estos pacien-
tes, en esos períodos (44,45). Otra
complicación frecuente con ESAs
es el incremento de las cifras ten-
sionales y disfunción del acceso
vascular. Un 25% de los pacien-
tes en TRR incrementan sus cifras
tensionales o requerimientos de
hipotensores (15, 39), el meca-
nismo establecido es un efecto
vasoconstrictor de estos agentes.
A una corrección de la disfunción
plaquetaria del paciente con ERC
o un incremento en el número de
plaquetas se le atribuye el fenó-
meno trombótico (46), no hay cla-
ridad en el momento de una aso-
ciación estricta del uso de los ESAs
y la trombosis; parece indicar que
la deficiencia funcional o absoluta
de hierro conlleva a un incremen-
to del recuento plaquetario, este
incremento plaquetario aumenta
el riesgo de fenómenos trombó-
ticos principalmente en aquellos
pacientes con ERC y alguna pato-
logía neoplásica. En un reciente
metanálisis de 57 estudios que
incluyó 9353 pacientes con cáncer,
el tratamiento con eritropoyetina
incrementó el riesgo en un 67%
de eventos trombóticos, principal-
mente en pacientes no anémicos,
es decir, en aquellos en los cuales
se incrementó el nivel de Hb más
allá de las recomendaciones (47).
Cabe destacar que se han utiliza-
do los ESAs como tratamiento en
pacientes con trombocitopenia
asociada a enfermedad hepática y
en algunas neoplasias sólidas sin
compromiso de la función renal
(48).
Otro hecho observado después
de llegar a la Hb propuesta, son las
alteraciones reológicas de la sangre
al aumentar el número de eritroci-
tos, esto puede disminuir la diali-
zancia en los filtros, incrementar el
potasio y la necesidad de una dosis
más alta de heparina (15). No exis-
ten estudios contundentes en hu-
manos y riesgo fetal, con los usos
de ESAs y embarazo, es por ello que
son considerados como categoría
“C” (39,49, 50).
Finalmente, es frecuente que se
presente una resistencia absoluta
o relativa, al no llegar o no poder
sostener la Hb propuesta u obteni-
da, las causas más frecuentes son
la deficiencia funcional o absoluta
de hierro; otras causas son los pro-
cesos inflamatorios o el sangrado
oculto (15,39). Una vez se descarten

215
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
otras causas de resistencia al uso de
ESAs, (ver cuadro 4), podemos de-
terminarla cuando la dosis de Epo
es continuamente elevada 300 UI/
kg/semana o >20.000 UI/semana, o
la dosis de Darbepoyetina es >1.5
µg/kg ó >100 µg/semana. La dosis
máxima de CERA no está determina-
da en nivel de su resistencia (15,17,
39).
Bibliografía
1. Jacobs K, Shoemarker C, Rudersdorf R, Neill SD, Kufman RJ, Mufson A, seehra J, Jones SS, Hewick R, fritsch EF, Kawakita M, Shimisu T, Miyake T: Isolation and characterizacion of genomic and cDNA clones of human erythropoietin. Nature 1985; 313: 806-810.
2. McMahon LP, Dawborn JK: Subjetive quality of life assessment in hemodialysis pattients at different levels of hemoglobin following the use of recombinant human erythropoietin. Am J Nephrol 1992; 12: 162-169.
3. Moreno F, Sanz-Guajardo D, Lopez-Gomez JM, Jofre R, Valderrabano F: Increasing the hematocrit has a benefi-cial effect on quality of life and is safe in selected hemodialysis patients. Spa-nish Cooperative renal patients quality of life study group of the Spanish Society of Nephrology. J Am Soc Nephrol 2000; 11:335-342.
4. Grimm G, Stockenhuber F, Schneeweiss B, Madl C, Zeitlhofer J, Scheneider B: Improvement of brain function in hemo-dialysis patients treated with erythropoie-tin. Kidney Int 1990; 38: 480-486.
5. Metry G, Wikstrom B, Valind S, et al: Effect of normalization of hematocrit on brain circulation and metabolism in he-modialysis patients. J Am Soc Nephrol 1999;10:854-863.
6. Ludin AP, akerman MJ, Chesler RM, et al: Exercise in Hemodialysis patients af-ter treatment with recombinant human erythropoietin. Nephron 1991; 58:315-319.
7. Painter P, Moore GE: The impact of re-combinant human erythropoietin on exercise capacity in hemodialysis pa-
Tabla 4. Uso de ESAs y dosis recomendadas (28).
Medicamento Dosis inicial Dosis de mante-
nimiento
Eritropoyetina 50 a 150 UI/kg/
sem repartido
en 3 dosis/sem
20 a 30% menos
de la utilizada en
la fase inicial
Darbepoyetina 0.45 ug/kg/
sem, o 0.75
ug/kg/ cada 2
sem
20 a 30% menos
de la utilizada en
la fase inicial
CEra 0.6ug/kg, cada
2/sem
60-80 ug cada 2
sem, ó 120-360
ug cada mes
Tabla 5. Causas de resistencia al uso de ESAs (28).
Pérdida crónica de sangre
Hiperparatiroidismo
Toxicidad por aluminio
Hemoglobinopatías (talasemia alfa, beta, anemia SS, o
SC)
Deficiencia de vitaminas tipo ácido fólico o B12
Mieloma múltiple
Mielofibrosis
Neoplasias en general
Desnutrición
Diálisis inadecuada
Medicamentos tipo inmunosupresores, citotóxicos, inhi-
bidores de la enzima convertidora de la angiotensina

216
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
tients. Adv Ren Replace Ther 1994; 1:55-65.
8. Bommer J, Kugel M, Schwobel B, Ritz E, Barth HP, Seelig R, Improved sexual function during recombinant human erythropoietin therapy. Nephrol Dial Transplant 1990; 5:204-207.
9. Wu SC, Lin SL, Jeng FR: Influence of erythropoietin treatment on gonadotropic hormone levels and sexual function in male uremic patients. Scand J Urol Ne-phrol 2001; 35: 136-140.
10. Jeren-struji’c B, Raos V, JerenT, Horvan-tin-Godler S: Morphologic and functio-nal changes of left ventricle in dialyzed patients after treament with recombinant human erytropoietin(r-huEPO): Angiolo-gy2000; 51:131-139.
11. Macdougall IC, Ritz E: The normal hae-matocrit trial in dialysis patients with car-diac disease: Are we any the less confu-sed about target Hemoglobin?. Nephrol Dial Transplant 1998; 13:3030-3033.
12. Xia H, Ebben J, Ma JZ, Collins AJ: Hema-tocrit, levels and hospitalization risks in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 10: 1999; 1309-1316.
13. Ma JZ, Ebben J, Xia H, Collins AJ: he-matocrit level and associated mortality in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 1999; 10:610-619.
14. Eckardt KU; Cardiovascular risk Reduc-tion by Early Anemia Treatment with Epoetin Beta (CREATE) Trial. The CREA-TE trial--building the evidence. Nephrol Dial Transplant. 2001;16 Suppl 2:16-8.
15. National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guidelines and clinical practice recommendations for anemia in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2006; 47 (5 suppl 3):S1-S145.
16. Barret BJ, Fenton SS, Ferguson B, et al: Clinical practice guidelines for the ma-nagement of anemia coexistent with chronic renal failure. Canadian Society of Nephrology. J Am Soc Nephrol 1999; 10 (suppl 13): S292-S296.
17. Working Party for European Best practice Guidelines for the management of anae-mia in patients with chronic renal failure: European best practice guidelines for the management of anaemia in patients with chronic failure. Nephrol Dial Transplant 2004 (suppl 2)19: S1 –S50.
18. Silverberg DS, Blum M, Agbaria Z et al. The effect of i.v. iron alone or in com-bination with low-dose erythropoietin in the rapid correction of anemia of chronic renal failure in the predialysis period. Clin Nephrol 2001; 55: 212-219.
19. Garcia DL, Anderson S, Rennke HG, Brenner BM. Anemia lessens and its prevention with recombinant human erythropoietin worsens glomerular injury and hypertension in rats with reduced re-nal mass. Proc Natl Acad Sci USA 1998; 85:6142-6146.
20. Kleinman KS, Schweitzer SU, Perdue ST, Bleifer KH, Abels RI. The use of recom-binant human erythropoietin in the co-rrection of anemia in predialysis patients and its effect on renal function: a double-blind, placebo-controlled trial. Am J Kid-ney Dis. 1989;14(6):486-95.
21. Kuriyama S, Tomonari H, Yoshida H et al. Reversal of anemia by erythropoietin therapy retards the progression of chronic renal failure, especially in nondiabetic patients. Nephron 1997; 77:176-185.
22. Austrian Multicenter Study Group of rHuEPO in predialysis patients: Effecti-veness and safety of recombinant human erythropoietin in predialysis patients. Ne-phron 1992; 61:399-403.
23. Arialocco MV, Frakenfield DL, Hopson SD, McClellan WM: Relationship bet-ween clinical performance measures and outcomes patients receiving long term hemodialysis. Ann Intern Med 2006; 145:512-519.
24. Association between recombinant hu-man erythropoietin and quality of life and exercise capacity of patients receiving haemodialysis. Canadian Erythropoietin Study Group. BMJ 1990; 300:573.
25. Allon, M, Kleinman, K, Walczyk, M, et al. The pharmacokinetics of novel erythropoiesis stimulating protein (NESP) following intravenous administration is time- and dose-linear. J Am Soc Nephrol 2000; 11:A1308.
26. Macdougall IC, Gray SJ, Elston O, Breen C, Jenkins B, Browne J, Egrie J. Pharma-cokinetics of novel erythropoiesis stimu-lating protein compared with epoetin alfa in dialysis patients. J Am Soc Nephrol. 1999;10(11):2392-5.
27. Macdougall IC. Novel Erythropoiesis – Stimulating Agents: A new era in anemia management. Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3: 200-207.
28. Vanrenterghen Y, Barany P, Manm JF, Kerr PG, Wilson J, Baker NF, Gray SJ. European/Australian NESP 970200 stu-dy group. Randomized trial of darbe-poietin alfa for the treatment of renal anemia at a reduced dose frequency compared with Epo in dialysis patients. Kidney Int 2002, 62: 2167-75.
29. Locatelli F, Canaud B, Giancardy F, Mar-

217
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
tin-Malo A, Baker N, Wilson J. treament of anaemia in dialysis patients with unit dosing of darbepoeitin alfa at a reduced dose frecuency relative to recombinant human erythropoietin (rHuEpo). Nephrol Dial Transplant 2003; 18:362-9.
30. Macdougall IC, Recent advances in erythropoietic agents in renal anemia. Semin Nephrol 2006; 26:313-8.
31. Besarab A, Salifu MO, Lunde NM, Ban-sal V, Fishbane S, Dougherty FC, Beyer U; Ba16285 Study Investigators. Effica-cy and tolerability of intravenous conti-nuous erythropoietin receptor activator: a 19-week, phase II, multicenter, ran-domized, open-label, dose-finding stu-dy with a 12-month extension phase in patients with chronic renal disease. Clin Ther 2007; 29 : 626-39.
32. García A., Arbeláez M., Mejía G., He-nao JE., Arango JL., Montoya F., Villegas I.: Dosis pequeñas subcutáneas de eritro-poyetina en pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Nefrología 1997;17(6): 497-502.
33. Eschbach, JW. Current concepts of ane-mia management in chronic renal failu-re: impact of NKF-DOQI. Semin Nephrol 2000; 20:320-9.
34. Macdougall, IC, Gray, SJ, Elston, O, et al. Pharmacokinetics of novel erythro-poiesis stimulating protein compared with epoetin alfa in dialysis patients. J Am Soc Nephrol 1999; 10: 2392-95.
35. Gershon SK, luksenburg H, Cote TR, Braun MM, Pure red cell aplasia and re-combinant erythropoietin. N Engl J Med 2002, 346.1548 -6.
36. Estudio alemán con el uso de darbopo-yetina Nephrol Dial Transplant 2008; 23:4002-4008.
37. Francisco AL, Sulowiscz W, Klinger M, et al. Continuous Erythropoietin Recep-tor Activator (CERA) administered at ex-tended administration intervals corrects anaemia in patients with chronic kidney disease on dialysis: A randomized multi-centre, multiple dose, phase II study. Int J Clin Pract 2006, 60:1687-96.
38. Monique P. Curran and Paul L. McCor-mack. Methoxy Poliethylene Glycol – Epoetin Beta. A review of its use in the management of anaemia associated with Chronic Kidney Disease. Adis Drug Eva-luation Drugs 2008: 68: 1139-1156.
39. Jornal Brasileiro de Nefrologia. JBN Diretriz para o Tratamento da Anemia no Paciente com doença Renal Crônica 2007;29 (suppl 4) 1-32.
40. Brahm M. Subcutaneous treatment with recombinant human erythropoien. The influence of injection frequency and skin-fold thickness. Scand J Urol Nephrol 1999, 33.192-6.
41. Reddingius RE, Schroder CH, Koster AM, Monnens LAH: Pharmacokinectics of re-combinant human erythropoietin in chil-dren treated with continuos ambulatory peritoneal dialysis. Eur J Pediatr 1994, 153:850-4.
42. Lacson E, Ofsthun N, Lasarus JM.Effect of variability in anemia management on hemoglobin outcomes in ESRD. Am J kidney Dis 2003; 41:111-24.
43. Fishbane S and Berns JS. Hemoglobin cycling in hemodialysis patients treated with recombinant human erythropoietin. Kidney Int 2005; 68:1337 -1343.
44. Ebben JP, Gilbertson DT, foley RN, Collins AJ. Hemoglobin levels variability: Associa-tions with comorbidity intercurrent events, and hospitalizations. Clin J Am Soc Ne-phrol 2006, 1:1205-10.
45. Regidor DL, kopple JD, Kovesdy CP, Ki-lapatrick RD et al. Associations between changes in hemoglobin and administered erythropoietin stimulating agent and sur-vival in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 2006; 17:1181-91.
46. Roth DA, Ciampaglia SK, Benjamin J. Effects of hemoglobin and erythropoie-tin dosage on prosthetic arteriovenous access graft survival. J Am Soc Nephrol 1997;8.170A.
47. Bohilius J, Wilson J, Piper M, Hyde C, : Recombinant human erythropoietin and cancer patiens: updated meta-analysis of 57 studies including 9353 patients. J Natl Cancer Inst 2006; 98:708-714.
48. Dahl NV, Henry DH, Coyne DW. Thrombosis with Erytropoietic Stimu-lating Agents – Does Iron-Deficient Erythropoiesis Play role? Semin Dial 2008; 21: 210-1.
49. Hou S. pregnancy in dialysis patients: where do we go from here? Semin Dial 2003, 16:376-8.
50. Ghosh a, Ayers KJ, Darbepoetin alfa for treatment of anemia in case of chronic renal failure during pregnancy. Clin Exp Obst Gynecol 2007,34:193-4.

218
Uso de agentes adyuvantes al tratamiento con ESAs
9.1 La administración de ácido fó-
lico y vitamina B12 está reco-
mendada cuando sus niveles
sanguíneos estén por debajo de
lo establecido pero la rutinaria
suplementación no es necesaria
cuando el paciente recibe una
dieta adecuada
Recomendación débil a favor
9.2 La administración de vitaminas
C, E, B6, L-carnitina, estatinas,
pentoxifilina, y andrógenos no
requiere ser usada de forma ru-
tinaria como tratamiento adyu-
vante
Recomendación débil en contra
9.3 La optimización de la diálisis
puede maximizar los efectos de
los agentes estimulantes de la
eritropoyesis
Recomendación débil a favor
Comentario
Se define terapia adyuvante como
un tratamiento o intervención que
puede aumentar la respuesta a los
ESAs y a la administración de hierro
(1, 2, 3, 4). Una respuesta positiva a
dicho tratamiento puede consistir en
un incremento en el nivel de Hb a una
dosis dada de ESA o el mantenimien-
to de un nivel específico de Hb a una
dosis mas baja de ESA (1).
Se han evaluado varios agentes
farmacológicos e intervenciones no
farmacológicas en pacientes en he-
modiálisis como potenciales adyu-
vantes al tratamiento con ESAs. Por
el momento, no hay estudios sobre
adyuvantes al tratamiento con ESAs
en pacientes no dependientes de diá-
lisis y en pacientes en diálisis perito-
neal (1).
En situaciones de déficit compro-
bado se debe administrar dosis far-
macológicas de vitaminas.
El déficit de vitamina B12 y ácido
fólico causa anemia con macrocitosis,
y la suplementación es necesaria en
pacientes con respuesta disminuida a
los ESAs (1,2). No obstante encontrar-
se en la bibliografía un estudio (2), en
donde la suplementación con pirido-
xina (vitamina B6) se asoció con más
altos niveles de Hb en pacientes en

219
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
hemodiálisis con anemia microcítica,
la evidencia no es concluyente para
recomendar el uso rutinario de suple-
mentación de vitamina B o folato en
pacientes en diálisis que reciben ESA
y una dieta balanceada (5).
Otros agentes que han sido estu-
diados incluyen:
Carnitina: Es una molécula que
participa en varias vías metabólicas,
en especial en el metabolismo de la
mitocondria (6), pero el papel del dé-
ficit de carnitina en la patogénesis de
la anemia de la ERC es poco claro. La
L-carnitina ha sido estudiada durante
administración venosa a pacientes en
hemodiálisis y se ha postulado que
tiene efectos benéficos en la anemia
con poca respuesta a EPO, en hipo-
tensión asociada a la diálisis, disfun-
ción miocárdica, intolerancia al ejerci-
cio, síntomas musculares y mal estado
nutricional. Sin embargo, el mecanis-
mo por el cual la administración de
L-carnitina podría mejorar la anemia
o aumentar la respuesta a la EPO no
ha sido determinado (7, 8). Basado en
el análisis de 6 estudios aleatorizados
sobre el uso de L-carnitina IV en pa-
cientes en hemodiálisis, se concluye
que hay insuficiente evidencia para
recomendar el uso de L-carnitina en
el manejo de la anemia de pacientes
con ERC (1).
Vitamina C: Se ha reportado que
la vitamina C incrementa la liberación
del hierro desde la ferritina y el siste-
ma reticuloendotelial e incrementa la
utilización del hierro durante la sínte-
sis del hem (9). De los 4 estudios alea-
torizados (10, 11,12,13) de vitamina C
en pacientes de hemodiálisis tratados
con ESAs algunos se enfocaron en el
papel de la vitamina C IV pero sólo
uno incluyó pacientes con déficit fun-
cional de hierro (13). Estos estudios
no mostraron un beneficio consisten-
te de la vitamina C (1). La vitamina C
oral, que puede aumentar la absor-
ción del hierro del TGI, también se ha
evaluado y comparado con la vitami-
na C IV y tampoco se ha encontrado
diferencia significativa (14). Tampoco
se ha evaluado a largo plazo la segu-
ridad de la vitamina C IV y la princi-
pal preocupación es el desarrollo de
oxalosis (15). En conclusión, hay poca
evidencia para recomendar el uso de
vitamina C en el manejo de la anemia
en pacientes con ERC (1).
Vitamina E: se ha considerado
como un adyuvante a la terapia con
ESA debido a sus propiedades an-
tioxidantes que pueden prolongar la
vida de las células rojas en pacientes
con ERC y anemia. Se debe mencio-
nar que la vitamina E oral no se ha
evaluado en estudios controlados de
pacientes tratados con ESA (1). Dia-
lizadores recubiertos con vitamina E
han sido asociados con mejor con-
trol de la anemia y fueron evaluados

220
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
en un estudio aleatorizado enfocado
en sus efectos en la aterosclerosis ca-
rotídea y propiedades reológicas de
los eritrocitos pero no se reportaron
los niveles de Hb a pesar que la dosis
media de ESA disminuyó luego de 1
año (16). Tampoco se ha evaluado la
seguridad de la vitamina E, un meta-
nálisis en población no renal sugirió
que dosis de vitamina E de 400 U o
más se asociaba con aumento de la
mortalidad (17).
Andrógenos: Los andrógenos fue-
ron usados para el tratamiento de la
anemia renal antes de la introducción
de los ESAs (2), el mecanismo de ac-
ción propuesto incluye: aumento de
la producción de eritropoyetina en si-
tios renales o no renales, mayor sensi-
bilidad de los progenitores eritroides
a los efectos de la eritropoyetina y
aumento de la sobrevida de la célula
roja (1). Sin embargo, debido a que
no hay claridad que los beneficios
clínicos superen sus efectos adversos
(acné, virilización, priapismo, riesgo
de carcinoma hepatocelular) y que los
estudios son inconsistentes y escasos,
se concluye que los andrógenos no
deben ser usados como terapia adyu-
vante al tratamiento con ESAs en pa-
cientes anémicos con ERC (1).
Otros medicamentos como estati-
nas y pentoxifilina, que por sus pro-
piedades antiinflamatorias pueden
tener un papel en la anemia de la ERC,
no tienen evidencia que justifique su
recomendación (1).
La optimización de la diálisis
puede ayudar a un tratamiento efec-
tivo de la anemia renal pero hay insu-
ficiente evidencia para recomendar
modificaciones en la prescripción de
hemodiálisis o en varios componen-
tes del tratamiento de hemodiálisis
para aumentar la respuesta a los ESAs
(1), excepto quizás por el uso de dia-
lizado ultra-puro el cual ha mostrado
en varios estudios que reduce las do-
sis de ESAs al reducir el estímulo infla-
matorio de la contaminación bacte-
riana del dializado (18, 19, 20).
Bibliografía
1. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recomendations for anemia in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2006; 47: S1-S145.
2. European best practice guidelines (EBPG) for management of anemia in patients with chronic renal failure. Section I. Ane-mia evaluation. Nephrol Dial Transplant 2004; 19 (suppl 2): ii2-ii5.
3. Diretriz para o tratamento da anemia no paciente com doença renal cronica. Jornal Brasileiro de Nefrologia 2007; 2 (suppl 4) :1-3.
4. Horl WH. Is there a role for adjuvant the-rapy in patients being treated with epoe-tin?. Nephrol Dial Transplant 1999; 14 (suppl 2):50-60.
5. Ono K, Hisasue Y. Is folate supplemen-tation necessary in hemodialysis patients on erythropoietin therapy. Clin Nephrol 1992;38:290-292.
6. Hoppel C. The role of carnitine in normal and altered fatty acid metabolism. Am J Kidney Dis. 2003; 41 (suppl 4): S4-S12.
7. Gopler TA, Goral S et al: L-carnitine treatment of anemia. Am J Kidney Dis 2003; 41 (suppl 4): S27-S32.
8. Berns JS, Mosenkis A. Pharmacological adjuvants to epoetin in the treatment of

221
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
anemia in patients on hemodialysis. He-modial Int 2005; 9:7-22.
9. Lipschitz DA, Bothwell TH et al: The role of ascorbic acid in the metabolism of storage iron. Br J Haematol 1971: 20:155-163.
10. Deira J, Diego J et al: Comparative study of intravenous ascorbic acid versus low dose desferroxamine in patients in hemo-dialysis with hyperferritinemia. J Nephrol 2003; 16:703-709.
11. Taji Y, Morimoto T et al: Effects of in-travenous ascorbic acid on erythropoiesis and quality of life in unselected hemo-dialysis patients. J Nephrol 2004: 17: 537-543.
12. Keven K, Kutlay S et al: Randomized crossover study of the effect of vitamin C on EPO response in hemodialysis pa-tients. Am J Kidney Dis 2003; 41:1233-1239.
13. Giancaspro V, Nuzziello M et al: Intra-venous ascorbic acid in hemodialysis patients with functional iron deficiency: A clinical trial. J Nephrol 2000; 13: 444-449.
14. Chan D, Irish A, Dogra G: Efficacy and safety of oral versus intravenous ascor-bic acid for anaemia in haemodialysis
patients. Nephorolgy (Carlton) 2005; 10:336-340.
15. Pru C, Eaton J, Kjellstrand C: Vitamin C intoxication and hyperoxalemia in chronic hemodialysis patients. Nephron 1985; 39:112-116.
16. Kobayashi S, Moriya H et al: Vitamin E-bonded hemodialyzers improves atheros-clerosis associated with a rheological im-provement of circulating red blood cells. Kidney Int 2003; 63:1881-1887.
17. Miller ER III, Pastor-Barriuso R et al: Me-ta-analysis: High dose vitamin E supple-mentation may increase all-cause morta-lity. Ann Intern Med 2005; 142:37-46.
18. Hsu PY, Lin CL et al: Ultrapure dialysate improves iron utilization and erythro-poietin response in chronic hemodialysis patients-A prospective cross-over study. J Nephrol 2004; 17:693-700.
19. Schiffl H, Lang SM et al: Ultrapure dialysate reduce dose of recombinant human erythropoietin. Nephron 1999; 83:278-279.
20. Sitter T, Bergner A et al: Dialysate rela-ted cytokine induction and response to recombinant human erythropoietin in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2000; 15:1207-1211.

222
10.1 La transfusión de eritrocitos
debe evitarse en lo posible, es-
pecialmente en los pacientes en
lista de espera para trasplante
Recomendación débil en contra
10.2 La transfusión de glóbulos rojos
esta indicada siempre que el pa-
ciente tenga síntomas de ane-
mia (fatiga fácil, disnea, taqui-
cardia) independiente del nivel
de Hb
Recomendación fuerte a favor
10.3 En ausencia de manifestaciones
clínicas de la anemia, la transfu-
sión de glóbulos rojos está indi-
cada siempre que la Hb esté por
debajo de 7g/dl
Recomendación fuerte a favor
10.4 Cuando los valores de Hb se en-
cuentran entre 7g/dl y 10g/dl,
sin síntomas de anemia, la indi-
cación de transfusión de glóbu-
los rojos no está bien determina-
da
Recomendación débil a favor
10.5 Si la Hb es mayor de 10 g/dl, la
transfusión de glóbulos rojos no
está indicada
Recomendación fuerte en contra
10.6 Los pacientes mayores de 65
años y/o con patologías cardio-
vasculares o pulmonares quie-
nes pueden tolerar pobremente
la anemia, pueden ser transfun-
didos con Hb menor de 8 g/dl
Recomendación débil a favor
10.7 En pacientes que van a ser lleva-
dos a procedimientos quirúrgi-
cos la transfusión está indicada
cuando la Hb está por debajo
de 7g/dl (recomendación 10.4),
y está contraindicada si la Hb es
mayor de 10g/dl
Recomendación débil en contra
10.8 Se prefieren los preparados
sanguíneos leucoreducidos en
pacientes crónicamente trans-
fundidos, receptores potenciales
de trasplante, pacientes con re-
acciones transfusionales previas,
pacientes seronegativos para
Transfusiones en pacientes con ERC

223
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
CMV o en quienes no estén dis-
ponibles componentes serone-
gativos
Recomendación débil a favor
10.9 La cantidad de hemocompo-
nentes debe ser individualizada
de acuerdo a cada paciente y
teniendo en cuenta el riesgo de
hipervolemia
Recomendación débil a favor
10.10 A los pacientes que están en
lista de espera para trasplante y
son transfundidos, se les debe
repetir los anticuerpos citotóxi-
cos (cross match) 3 semanas
después y repetir pruebas se-
rológicas para CMV u otras si el
caso lo amerita
Recomendación débil a favor
Comentario
Aún en la actualidad todavía se
encuentran opiniones controvertidas
acerca de cuándo transfundir glóbulos
rojos en algunas situaciones particu-
lares, como son aquellas en pacientes
con patología cardiovascular, o con pa-
cientes con valores de Hb entre 7 y 10
g/dl. La tendencia de las transfusiones
ha cambiado considerablemente des-
de 1988 con la reunión de consenso del
instituto nacional de salud de Estados
Unidos (NIH) sobre transfusión de gló-
bulos rojos, hasta ese entonces y por
casi 40 años la indicación fue transfun-
dir para mantener un valor de Hb de 10
g/dl y Hcto de 30%. No obstante, esta
estrategia liberal no solo traía un mayor
número de complicaciones sino un in-
cremento importante en los costos.
Hoy consideramos que no hay un
criterio único para indicar la transfu-
sión de glóbulos rojos, varios factores
relacionados con el estado clínico
del paciente y la oxigenación deben
ser tenidos en cuenta (1). La decisión
de transfundir glóbulos rojos debe
ser tomada evaluando el riesgo de la
anemia frente al beneficio de la trans-
fusión (1, 2, 3). Varios estudios se han
realizado para evaluar la morbimorta-
lidad teniendo en cuenta los valores
de Hb. Los mismos nos han indicado
que una estrategia restrictiva en las
transfusiones es tan efectiva y quizás
superior a una estrategia liberal.
Los principales efectos deletéreos
de la anemia se presentan en la me-
dida en que se afecte la oxigenación
tisular y los mecanismos compensa-
dores de la misma. Cabe destacar que
en pacientes sanos a quienes se les
sometió a una reducción isovolémica
de la Hb hasta un valor de 5 g/dl, no
se evidenció una inadecuada oxige-
nación tisular en la medida en que los
mecanismos compensatorios no se
afectaron (4).
En un estudio retrospectivo con

224
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
una cifra cercana a 9000 pacientes, en
el que se encontró gran adherencia
a las recomendaciones del consenso
sobre transfusión peri - operatoria
de eritrocitos, se sugiere transfundir
cuando los valores de Hb sean meno-
res a 7g/dl, y no transfundir cuando la
Hb sea mayor de 10 g/dl (1).
En dicho estudio, se registró que
las transfusiones fueron realizadas en
el 95% de los pacientes con Hb menor
a 7g/dl, y el 6,6 % con Hb mayor a 10
g/dl; pero se presentó gran variabi-
lidad con concentraciones de la Hb
entre 7 y 9,9 g/dl, transfundiéndose el
56% de estos pacientes. Finalmente,
los autores concluyeron que la trans-
fusión de eritrocitos no se asoció con
reducción en la mortalidad con con-
centraciones de Hb > 8 g/dl (5).
Coincidentemente, en un estudio
multicéntrico con 838 pacientes crí-
ticamente enfermos se encontró que
no hay diferencias en la mortalidad
entre los pacientes asignados a trans-
fundir para mantener una Hb entre 7
a 9 g/dl y 10 a 12g/dl (6). Por otra par-
te, dos estudios aleatorizados, uno de
ellos con un grupo de 418 pacientes
a los que se les indicó transfundir con
Hb de menos de 7g/dl y mantener Hb
entre 7 y 9 g/dl, y el otro grupo con
420 pacientes en los que se debía
mantener una Hb entre 10 y 12 g/dl.
Se encontró que la mortalidad fue
menor en el primer grupo, excepto
en pacientes con enfermedad cardio-
vascular significativa (6). En el segun-
do estudio la transfusión se indicaba
cuando la Hb era menor de 8 g/dl en
un grupo y en el otro con valor de 9 g/
dl por protocolos de la institución, no
encontrándose diferencias en morbi-
mortalidad (7).
Otro estudio con 300 pacientes di-
señado para determinar la mortalidad
relacionada con anemia peri-operato-
ria, evidenció un claro riesgo de muerte
cuando la Hb era menor de 7 g/dl. Del
mismo se puede concluir que la morta-
lidad se relaciona más con la reducción
intraoperatoria de la Hb que con el va-
lor de la Hb al momento de realizar la
cirugía (19,24).
Una transfusión es un procedi-
miento de alto riesgo de transmisión
de infecciones virales, bacterianas y
micóticas, reacciones hemolíticas,
alérgicas, alo-inmunización, inmuno-
supresión e injuria pulmonar aguda, y
además las transfusiones repetidas
pueden llevar a sobrecarga de hierro
(10).
La única guía de transfusión ge-
neralmente disponible fue publicada
en el 2001 por The Blood Transfusion
Task Force of the British Committee
for Standards in Hematology, la cual
no se ha actualizado pero propor-
ciona algunos lineamientos, general-
mente aceptados sobre la decisión de
transfundir, quedando aún algunos

225
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
vacíos acerca de cuándo transfundir
como ya los mencionamos inicial-
mente, principalmente en pacientes
con enfermedad cardiovascular (11).
No hay unas guías específicas
para los pacientes con ERC y en gene-
ral aplican los mismos principios en
casos de sangrado agudo y anemia
crónica por otras causas. Debiéndose
evitar en lo posible la transfusión de
sangre, especialmente en pacientes
que están en lista de espera para tras-
plante (12).
Sin ninguna duda, el uso de los
ESAs es uno de los principales avan-
ces en el manejo de la anemia en la
ERC en los últimos 20 años (13). Los
ESAs constituyen la terapia estándar
para el manejo de la anemia de la ERC
y su uso disminuyó marcadamente la
necesidad de transfusión de eritroci-
tos en este grupo de pacientes (14).
Así mismo disminuyó las complica-
ciones infecciosas y no infecciosas
asociadas a las transfusiones (15,16).
Los pacientes con anemia crónica
que requieren ser politransfundidos
pueden presentar sobrecarga de hie-
rro, aproximadamente 200 mg de hie-
rro son liberados por cada unidad de
glóbulos rojos. Cada unidad de gló-
bulos rojos empacados (GRE) con un
volumen de 300ml contiene aproxi-
madamente 200 ml de células rojas y
en un adulto elevaran el Hcto en 3 a
4% y la Hb en 1g/dl.
Se ha demostrado que los nive-
les de Hb tomados 15 minutos post-
transfusional no son significativa-
mente diferentes de los tomados a la
hora, 2 horas o 24 horas post-transfu-
sional (11).
En cuanto al componente san-
guíneo a transfundir, en un paciente
con anemia crónica por ERC debe
ser con GRE por contener mínimas
cantidades de plasma, dado que el
reemplazo de volumen no es reque-
rido. Los productos leucoreducidos
aún cuando son más costosos se
prefieren en pacientes crónicamente
transfundidos, receptores potenciales
de trasplante, pacientes con reaccio-
nes transfusionales previas, pacientes
seronegativos para CMV en quienes
componentes seronegativos no estén
disponibles.
Bibliografía
1. Consensus conference: Perioperative red blood cell transfusion. JAMA 1988; 260:2700-2703.
2. Proceedings of the Blood Management Practice Guidelines Conference. Am J Surg 1995; 170(Suppl):6A.
3. Survival after transfusión as assessed in a large multistate US cohort. Kleinman S; Marshall D; AuBuchon J, Patton M. Transfusion 2004; 44: 386-90.
4. Weiskopf RB, Viele MK, Feiner J, Kelley S, Lieberman J, Noorani M, Leung JM, Fisher DM, Murray WR, Toy P, Moore MA. Human Cardiovascular and metabo-lic response to acute severe isovolemic anemia. JAMA 1998; 279:217-21.
5. Carson JL, Duff A, Berlin JA, Lawren-ce UA; Poses, RM Huber, EC; O´Hara, DA; Noveck,H; Strom, BL. Perioperative blood transfusion and postoperative mor-

226
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
tality. JAMA 1998; 279:199-205.6. A multicenter randomized controlled cli-
nical trial of transfusión requirements in critical care. Transfusion requirements in critical care investigators, Canadian criti-cal care trial group. Hebert PC, Wells G; Blajchman MA; Marshall J; Martin C; Ye-tiser E. N Eng J Med 1999; 340: 409-17.
7. Lowering the hemoglobin threshold for transfusion in coronary artery bypass procedures; effect on patient outcome. Bracey AW; Radovancevic R; Riggs SA; Houston SA; Cooley DA. Transfusion 1999;39 :1070-7.
8. The Influence of baseline hemoglobin concentration on tolerance of anemia in cardiac surgery. Karkouti K; Wije sunders DN; Yau TM, Mc Cluskey SA; Van Rens-burg A, Beattie WS. Transfussion. 2008; 48: 666-72.
9. Zuckerman KS, Approach to the ane-mias. In Goldman L (et al) Cecil Textbo-ok of Medicine. 22nd ed. Philadelphia, Sunders, 2004; ISBN 07216-9652-X-P.967-968.
10. Fishbane. S Nissenson AR. The new FDA label for erythropoietin treatment: How does it affect hemoglobin target? Kidney international 2007; 72:806-13.
11. Murphy MF, Wallington TB, Kelsey P, Boulton F, Bruce M, Cohen H, Duguid J, Knowles SM, Poole G, Williamson LM; British Committee for Standards in Hae-
matology, Blood Transfusion Task Force. Guidelines for the clinical use of red cell transfusions. Br J Haematol. 2001;113: 24-31.
12. Guías para el manejo de la enfermedad renal crónica – ERC – Basada en la Evi-dencia. Fundación para la investigación y desarrollo de la salud y la Seguridad Social. Ministerio de la Protección So-cial- Colombia, Bogota, 2005, 59-74.
13. Eschbach JW. Anemia in Chronic renal failure. Comprehensive Clinical Nephro-logy. 905-11.
14. Erythropoiesis, erythropoietin, and iron metabolism in elective surgery: preope-rative strategies for avoiding allogeneic blood exposure. Goldberg MA. Am Surg 1995; 170 (suppl 6): 37S-43S.
15. Kleinman S, Chan P, Robillard P. Risk associated with transfusion of cellular. Blood components in Canada. Transf Med Rev 2003; 17:120-62.
16. Dodd RY,Notari EP, stramer SL. Current prevalence and incidence of infectious disease markers and estimated window-period risk in the American Red Cross blood donor population. Transfusion 20; 42:975-9.
17. Equilibration of hemoglobin concentra-tion after transfusion in medical inpa-tients not actively bleeding. Wiesen AR; Hospenthal DR; Byrd JC; Glass KL; Diehl LF. Am Int Med. 1994; 121: 278-30.

227
Recomendaciones para el manejo de la anemia en el paciente con trasplante renal
11.1 Para el diagnóstico de anemia
en los pacientes con trasplante
renal rigen los mismos criterios
aplicados en el diagnóstico de
anemia en cualquier estadio de
la ERC
Recomendación débil a favor
11.2 El diagnóstico de anemia en los
pacientes con trasplante renal
en los estadios 1 y 2 de la ERC,
sigue los mismos parámetros del
diagnóstico de la anemia en la
población general adulta, es de-
cir, una Hb <13.5 g/dl en hom-
bres y <12.0 g/dl en Mujeres
Recomendación débil a favor
11.3 En los pacientes con trasplante
renal en los estadios 3, 4 y 5 de
la ERC el diagnóstico se efectúa
con una Hb <11.0 g/dl
Recomendación débil a favor
11.4 Se considera anémico todo pa-
ciente con trasplante renal, que
después de 12 semanas no ha-
yan recuperado los niveles de
Hb propios de su función renal
(estadio), o no los pueda soste-
ner
Recomendación débil a favor
11.5 Todo paciente trasplantado y
anémico, con niveles de Hb dife-
rentes al que le corresponde de
acuerdo a su función renal (esta-
dio), debe ser evaluado (por clí-
nica y laboratorio), determinan-
do su depuración renal, niveles
de hierro, de acido fólico, B12,
inmunosupresores y otros facto-
res propios del trasplante, antes
de iniciar ESAs
Recomendación fuerte a favor
11.6 El tratamiento con hierro y/o
ESAs, en los pacientes con tras-
plante renal debe seguir el mis-
mo esquema utilizado en los
pacientes con ERC.
Recomendación débil a favor

228
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Comentario
La anemia del paciente con tras-
plante renal implica en ocasiones un
reto diagnóstico, porque además de
los factores que intervienen en el de-
sarrollo de la anemia de la ERC; tiene
además características especiales de
acuerdo a su depuración (estadio),
tiempo de presentación después del
trasplante, tipo de inmunosupresores
y otros factores propios del trasplan-
te. Pero a pesar de todos estos condi-
cionantes, su enfoque debe ser simi-
lar al de cualquier paciente con ERC.
La prevalencia de la anemia en el
post – trasplante (APT) varía del 20%
al 80% (1), este rango tan amplio es
dado por el nivel de Hb aceptado
como diagnóstico. En un estudio
retrospectivo con 92 pacientes con
función renal estable al año, con una
definición de anemia en hombres de
una Hb <13 g/dl y en mujeres <12
g/dl, la prevalencia encontrada fue
del 35.5% y 25 % a los 6 y 12 meses
respectivamente (2). Los grandes es-
tudios incluyendo el EUROPEO, TRE-
SAM, con 4263 pacientes, definen la
APT como una Hb <12 g/dl en muje-
res y <13 g/dl en hombres. Sin embar-
go estudios adicionales con menor
número de pacientes definen la APT,
a partir de un nivel de Hb <11.5 g/dl
en mujeres y <12 g/dl en Hombres (3,
4).
Por otra parte, el diagnóstico de APT debe hacerse 12 semanas después del trasplante, tiempo establecido para la recuperación de la función renal y la eliminación de varios factores relacio-nados con el post operatorio los cuales pueden disminuir en forma significati-va los niveles de Hb. Se recomienda como primera opción, medir o estimar la tasa de filtración glomerular por un método confiable, ya sea de forma di-recta como el aclaramiento de creati-nina en 24 horas, filtración glomerular isotópica (medicina nuclear) o de for-ma indirecta a través de las formulas de estimación, derivadas de la creatinina sérica y determinar finalmente el esta-dio de la ERC alcanzado. De acuerdo a estos parámetros, se define la APT de la siguiente manera: con niveles de Hb en los estadios 1, 2, similar al de la población general, es decir menor de 12 g/dl en mujeres y <13 g/dl en hom-bres; para los estadios 3, 4 y 5, el nivel no sólo para diagnóstico sino para su intervención se hace con Hb <11g/dl (4,5).
Es importante considerar que la
mayoría de pacientes con trasplante
renal tiene algún grado de disfunción
del injerto, aproximadamente el 70%
de los pacientes a los 5 años tiene ERC
estadio 3 o más; concomitantemente
la APT está relacionada con el grado
de disfunción del injerto. El estudio
EUROPEO demostró que pacientes

229
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
con creatinina sérica superior a 2 mg/
dl tienen una prevalencia de APT del
68%, mientras que la prevalencia de
APT es del 30% en pacientes con crea-
tinina inferior a 2 mg/dl, con diferen-
cias estadísticamente significativas,
p<0.001 (6 -9).
La disfunción del injerto renal es
un factor determinante en el desarro-
llo de APT. Los cambios en cuanto do-
nante óptimo, o con criterios expan-
didos, las comorbidades del receptor
y la inmunosupresión entre otras co-
sas, condicionan la función renal ob-
tenida después del trasplante así (7):
• ESTADIO 1: 2.2%
• ESTADIO 2: 22.4%
• ESTADIO 3: 59,4%
• ESTADIO 4: 14.4%
• ESTADIO 5: 1.3%
El estudio EUROPEO, nos muestra
claramente la asociación de la caída
de la depuración renal y la presencia
de APT (3):
• ESTADIO 1 (0%)
• ESTADIO 2 (2.9%)
• ESTADIO 3 (6.6%)
• ESTADIO 4 (27%)
• ESTADIO 5 (33%)
Otros factores implicados en el
desarrollo de la APT son específicos
de la población trasplantada y están
en relación con factores como inmu-
nosupresión, infecciones, malignidad,
recaída de enfermedad glomerular o
aparición de novo en el injerto, otras
causas la podemos analizar en la tabla
6 (9).
La APT debe ser evaluada de
acuerdo a los criterios utilizados en la
ERC; es por ello que se clasifica como
normocítica normocrómica y es atri-
buida a una deficiencia absoluta o
relativa de los niveles de Epo circu-
lante, pero puede tener otros facto-
res agravantes como deficiencia de
hierro, presencia de fenómenos infla-
matorios y otras causas relacionadas
con el trasplante. En su evaluación
se debe incluir un hemograma com-
pleto el cual contenga: leucocitos,
plaquetas, Hb, volumen corpuscular
medio (VCM), hemoglobina corpus-
cular media (HCM), concentración de
la hemoglobina corpuscular media
(CHCM), ferritina serica , porcenta-
je de saturación de la transferrina y
recuento de reticulocitos . Otros es-
tudios como contenido de la Hb de
los reticulocitos, porcentaje de GR
hipocrómicos, niveles de ácido fólico,
niveles de B12, marcadores de hemó-
lisis, receptor soluble de la transfe-
rrina, etc, se pueden requerir según
resultado de estudios iniciales y al
criterio clínico

230
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
El déficit de hierro es un factor
importante en el desarrollo de APT.
La prevalencia de ferropenia depen-
de del método usado para definirla;
cuando se emplea en los estudios
niveles de ferritina inferior a 100 ng/
ml, y una saturación de transferrina
menor del 20%, la prevalencia varía
entre el 25 -40%.
La prevalencia de ferropenia es
mayor durante los 6 primeros meses
del trasplante renal debido al aumen-
to en el uso de los depósitos endó-
genos de hierro por el aumento en
la eritropoyesis en la medida en que
aparece función del injerto, es por
ello que se recomienda el estudio
ferrocinético en los pacientes con
APT persistente en fases tempranas
(10,11).
La inmunosupresión, principal-
mente los medicamentes antiproli-
ferativos como Azatriopina y Mico-
fenolato (MMF), y los inhibidores de
la señal de proliferación (inhibidores
m-TOR), se han asociado con aumen-
to en la frecuencia de APT, principal-
mente cuando se combinan o cuando
se usan en pacientes con disfunción
del injerto renal (12).
Un estudio retrospectivo con una
muestra de más de 200 pacientes
trasplantados en los que se utilizó Si-
rolimus como parte del tratamiento
inmunosupresor, se encontró APT en
un 60%, Este porcentaje fue el doble
que el presentado por aquellos que
utilizaron MMF (12). Cabe señalar
que es un hecho conocido que el Si-
rolimus inhibe la eritropoyesis al blo-
quear el receptor de la eritropoyetina,
(13). El uso de terapias de inducción
basadas en depleción de linfocitos
(timoglobulina, alemtuzumab), se
asocia con un aumento en la preva-
lencia de APT durante los primeros
meses post-trasplante. Algunos me-
dicamentos como los IECAs y ARA II a
dosis altas se asociaron en el estudio
EUROPEO a aumento en el riesgo de
APT (3,10, 14).
Otras causas a considerar relacio-
nadas con el desarrollo de APT, espe-
cificas de esta población, son el uso
de terapia antiviral para citomegalo-
virus, como ganciclovir o valganciclo-
vir; infecciones por citomegalovirus,
parvovirus B19 (15) y otros herpes-
virus; así mismo el desarrollo de sín-
drome hemolítico urémico (SHU) de
novo (16) o el rechazo del injerto (17).
La APT se ha asociado a aumento
en la mortalidad cardiovascular y falla
del injerto renal durante el seguimien-
to. Un estudio de cohorte prospectivo
con 938 pacientes de trasplante renal,
encontró en el análisis multivariado
que la presencia de APT se asocia con
un riesgo relativo (RR) de 1.69 de mor-
talidad por causas cardiovasculares y
de un RR de 2.69 para falla tardía del
injerto renal (18). Por otra parte, en un

231
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
análisis multivariado del trasplante
renal o renal -páncreas, Djamali y col.
(19), encontró que los pacientes con
Hto. >30 % tuvieron menos eventos
cardiovasculares (IM, Muerte cardio-
vascular, ICC) al compararlos con los
paciente con Hto <30 el cual se asoció
con más eventos cardiovasculares a
los 6 meses (RR =0.65, p=0.22). Imoa-
gene-Oyedeji y col. (20), observaron
que pacientes con una Hb <12 g/dl,
tuvieron una supervivencia inferior
(p=0.02) y una proporción más alta de
muerte por eventos cardiovasculares
(6.3 5 versus 2.25, p =0.017), compa-
rados con pacientes con Hb normal.
Finalmente Winkelmayer y col. (21)
reportaron una asociación de niveles
de Hb <10 g/dl con mayor riesgo de
muerte y pérdida de los injertos.
La deficiencia de hierro es un fac-
tor importante como agente etio-
lógico de la APT. Los parámetros e
indicaciones para iniciar terapia sus-
titutiva con hierro, son similares a los
utilizados en los pacientes con alguno
grado de ERC: La suplementación con
hierro debe iniciarse en los estadios
1 y 2 cuando la ferritina sea inferior
a 20 ng /ml con TSAT <15%; y en los
estadios 3 y 4 con ferritina <100 ng/
ml y TSAT <20%. En los pacientes con
estadio 5 de la ERC, se debe seguir los
protocolos de manejo previamente
establecidos en esta guía, en los capí-
tulos iniciales.
En pacientes con ferritina >200
ng/ml y TSAT inferior a 20%, se de-
ben realizar estudios adicionales
como porcentaje de eritrocitos hipo-
crómicos (CHr) o, proteína C reactiva
(ultrasensible), debido a la posibilidad
de que en este subgrupo exista un
déficit funcional de hierro o inflama-
ción crónica.
Es importante destacar que un es-
tudio reciente con 438 pacientes con
APT, en el cual se evaluó la correlación
de los diferentes índices ferrocinéti-
cos y el grado de anemia, se encontró
que el porcentaje de eritrocitos hipo-
crómicos mayor al 2.5% fue el índice
que más se correlacionó con el grado
de anemia en esta población, por en-
cima de la TSAT y niveles de ferritina,
en una población de pacientes con
función renal normal o cercana a lo
normal (estadio 1 y 2)
En cuanto a la vía de adminis-
tración de hierro en la población
trasplantada la recomendación es
semejante al de la población con
ERC en fase predialítica. En este caso
la evidencia demuestra que puede
iniciarse el tratamiento con la ad-
ministración de hierro oral y ante la
mala complacencia del paciente, in-
tolerancia digestiva o fallo en obtener
el nivel deseado de hemoglobina, se
recomienda indicar la vía intravenosa.
El uso de ESAs en el período
post trasplante temprano para lo-

232
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
grar corrección del nivel de Hb no
tiene estudios grandes que lo res-
palden. Dos estudios prospectivos,
con pequeño número de pacientes,
demostraron que el uso de ESAs en
las fases iniciales del trasplante se
asocia con una mayor velocidad de
corrección en el grupo que recibió
ESAs, logrando metas en el primer
mes; sin embargo al 3° mes post
trasplante los dos grupos presenta-
ron igual nivel de Hb. Este aumento
en la velocidad de corrección no se
asoció con cambios en los desenla-
ces cardiovasculares o con la fun-
ción del injerto renal.
En situación de APT después del
tercer mes del trasplante, una vez
efectuado el estudio ferrocinético y
corrección de la ferropenia si ésta
estuviera presente, así como de otras
posibles causas de anemia, la utiliza-
ción de ESAs mostró un beneficio.
Es necesario tener en cuenta que
un subgrupo de pacientes requiere
dosis mayores de ESAs que las usual-
mente recomendadas debido a algún
grado de resistencia a la eritropoyeti-
na por factores relacionados directa-
mente con el trasplante.
La mayoría de estudios con ESAs
en pacientes con APT inician con do-
sis de eritropoyetina entre 100-150
UI/kg/semana, con ajustes cada 4-6
semanas de acuerdo a la respuesta.
La mayoría de los estudios en esta
población son con eritropoyetina de
vida media-corta. No existen en la ac-
tualidad estudios disponibles con el
empleo de ESAs de vida media-larga.
Por lo tanto se deja a juicio del médi-
co tratante el uso de otras formas de
ESAs en este subgrupo de pacientes
(9, 22, 23).
Bibliografía
1. Afzali B, Al-khoury S, Shah N, et al. Anemia after renal transplantation. Am J Kidney Dis 2006, 48:519 -36.
2. Turkowski-Duhen A, Kamar N, Cointault O, et al. Predictive factors of anemia wi-thin the first year post renal transplant. Transplantation 2005; 80:903-9.
3. Vanrenterghem Y, Ponticelli C, Morales JM, Abramowicz D, Baboolal K, Eklund B, Kliem V, Legendre C, Morais Sarmento AL, Vincenti F. Prevalence and manage-ment of anemia in renal transplant reci-pients: a European survey. Am J Trans-plant. 2003;3(7):835-45.
4. Miles A M, Markel M, Daskalaskis P, Sunrani N, Hong J, Sommer Bruce, Friedman E. Anemia following renal transplantation: Erythropoietin respon-se and iron deficiency. Clin Transplant 1997; 11: 313-15.
5. NICE (2006) Anaemia Management in People with Chronic Kidney Disease. London: NICE.
6. Shibagaki Y, and Shetty A. Anaemia is common after kidney transplantation, especially among African Americans. Neprhol Dial Transplant 2004; 19: 2368-73.
7. Shah N, Al-Khoury S, Afzal B, Covic A, Roche A, Marsh J, Macdougall L, Golds-mith D. Posttransplantation anemia in adult renalallograft recipients: Prevalen-ce and predictors. Transplantation 2006, 81: 1112 -8.
8. Winkenlmayer WC, Chandraker A, Bro-oKhart M A, Kramar RH, Sunder P. A prospective study of anaemia and long-term outcomes in kidney transplant re-cipients. Nephrol Dial Transplant 2006; 21:3559-66.
9. Jornal Brasileiro de Nefrologia. JBN Di-retriz para o Tratamento da Anemia no

233
Guías latinoamericananas de diagnóstico y tratamiento de la anemia en pacientes con
enfermedad renal crónica en todos los estadíos
Paciente com doença Renal Crônica 2007;29 (suppl 4) 1-32.
10. Nampoory MRN, Johny KV, Al-Hilali N, Seshadri MS, and Kanagasabhapathya. Erythropoietin deficiency and relative resistance cause anaemia in post-renal transplant recipients with normal renal function. Nephrol Dial Transplant 1996; 11:177-181.
11. Lorenz M, et al. Anemia and iron defi-ciencies among long term renal trans-plant recipients. J Am Soc Nephrol 2002; 13: 794 - 7.
12. Augustine JJ, Knauss TC, Schulak JA, Bo-dziak K A,Siegel CH, Hricik DE. Compa-rative effects of sirolimus and mycophe-nolate mofetil on erytropoiesis in kidney transplant patients. Am J Transplant 2004; 4: 2001-6.
13. Jaster R, Bittorf T, Klinken SP, et al. In-hibition of proliferation but not erythroid differentiation of j2E cells by rapamycin. Biochem Pharmacol 1996; 51:1181-5.
14. Heinze et al. Angiotensin – converting enzyme inhibitor or angiotensin II type 1 receptor antagonist therapy is associated with prolonged patient and graft survival after renal transplantation. J Am Soc Ne-prhol 2006; 17:889-99.
15. Egbuna et al. A clauster of parvovirus B19 infections in renal transplant re-cipients: a prospective case series and rewiew of the literature. Am J Transplant 2006; 6: 225 -31.
16. Pontecelli et al. Thrombotic microan-giopathy after kidney transplantation. Transpl Int 2006; 19:789-94.
17. Van Biesen W, Vanholder R, Veys
NC, Verbeke F, Lameire N. Efficacy of erythropoietin administration in the treatment of anemia immediately after renal transplantation. Transplantation 2005; 79: 367 - 368.
18. Molnar MZ, Czira M, Ambrus C, Szei-fert L, Szentkiralyi A, Beko G, Rosivall L, Remport A, Novak M, Mucsi I. Anemia is associated with mortality in kidney – Transplanted patients –A prospective cohort study. Am J Transplant 2007; 7: 818-824
19. Djamali A, Becker YT, Simmons WD, et al. Increasing Hematocrit reduces early posttransplant cardiovascular risk in dia-betic transplant recipients, Transplanta-tion 2003; 76:816-20.
20. Imoagene-Oyedeji AE, Rosas SE, Doyle AM, et al. Postransplantation anemia at 12 months in kidney recipients treated with mycophenolate mofetil: risk factors and implications for mortality. J Am Soc Nephrol, 2006; 17.3240-7.
21. Winkelmayer WC, Lorenz M, Kramar R, et al. Percentage of hypochromic red blood cell is an independent risk factor for mortality in kidney transplant reci-pients. Am J Transplant 2004; 4:2075-81.
22. Muirhead N. Erytropoietin and renal Transplantation. Kidney Int Supp. 1999; 69:S86-92.
23. Miles AM, Markell MS, Daskalakis P, Sumrani NB, Hong J, Sommer BG, Friedman EA. Anemia following renal transplantation: erythropoietin respon-se and iron deficiency. Clin Transplant. 1997;11(4):313-5.

234
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

6GuíasConsenso Colombiano de CRAS
Síndrome de Anemia Cardio-Renal

Coordinador General
Dr. Efraín Alonso Gómez LópezMedicina Interna, Cardiología, Medicina Crítica y Cuidados IntensivosJefe de Unidad de Cuidados Coronarios y Falla Cardíaca y TrasplantesFundación Abood Shaio
Participantes
Dr. Ricardo BohórquezProfesor Titular de Medicina Interna y Cardiología, Pontificia Universidad JaverianaDirector del Departamento de Medicina Interna y Cardiología, Hospital Universitario San IgnacioPresidente de la Sociedad Colombiana De Cardiología, Capítulo Central
Dr. Josep Comin–ColetCardiólogo y Especialista en Falla CardíacaUnidad de Falla Cardíaca, Departamento de CardiologíaHospital del Mar, Barcelona, España
Dr. Roberto D’AchiardiMédico Internista–NefrólogoUniversidad del Rosario – Universidad de CincinnatiJefe de los Servicios de Nefrología del Hospital Universitario San Ignacio y la Fundación Abood ShaioNefrólogo de la Unidad Renal RTS PalermoProfesor Titular de Medicina, Pontificia Universidad JaverianaProfesor Clínico Principal de la Universidad de la Sabana
Dr. Álvaro GarcíaMédico Internista - NefrólogoUniversidad de AntioquiaHospital San Vicente de Paul, Grupo de TrasplanteExpresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión ArterialPresidente del AWGLA
Dr. Juan Esteban GómezMédico Internista – CardiólogoEspecialista en Falla Cardíaca, Ochsner Clinic FoundationDirector de la Clínica de Falla Cardíaca y Trasplante, Fundación Valle del LilliDra. Mónica JaramilloInternista-CardiólogaMedicina Interna y Cardiología, Hospital MilitarJefe del Servicio de Cardiología de la Fundación Santa Fe de BogotáDr. Solón NavarreteMédico CardiólogoMédico EpidemiólogoJefe de Cardiología de la Policía Nacional y Médicos AsociadosCoordinador de la Clínica de Falla Cardíaca de la Policía Nacional

Dr. Diego SánchezMédico InternistaCardiólogo ClínicoMiembro del Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de CardiologíaMiembro de la Asociación Americana de Falla CardíacaProfesor de la Universidad de la SabanaProfesor de la Universidad Sanitas
Dr. Juan Manuel SeniorCoordinador del Postgrado de Cardiología ClínicaUniversidad de AntioquiaJefe de la Clínica de Falla Cardíaca y TrasplanteHospital Universitario San Vicente de PaúlEspecialista en Medicina InternaUniversidad de AntioquiaEspecialista en Cardiología ClínicaUniversidad Pontificia BolivarianaEspecialista en Medicina Crítica y Cuidados IntensivosUniversidad de Antioquia
Dra. Adriana TorresMédico InternistaResidente de Cardiología, Fundación Santa Fé de BogotáFellow, Hospital del Mar, Barcelona

236
Con respecto a la anemia se ha
convertido en unas de la más impor-
tantes comorbilidades asociada a la
IC y un novedoso objetivo terapéuti-
co. Los datos epide miológicos de la
prevalencia de la anemia en la insu-
ficiencia cardíaca van desde el 5% al
55%. Esta variabilidad se explica en
parte por las diferentes poblaciones
estudiadas, los diferentes criterios
diagnósticos, los diferentes puntos
de corte para la definición de anemia
y los métodos de estudio dispares.
Es bien conocido que la prevalencia
de la anemia es más alta cuanto más
comprometida se encuentra la capa-
cidad funcional del paciente. Las cau-
sas de la anemia son el resultado de
una compleja interacción de factores
bioquímicos y hemodinámicos.
Las consecuencias de la anemia en
la IC, en esta población de pacientes,
se relacionan con un mayor número
de desenlaces fatales (es causa de
mortalidad) y un mayor número de
hospitalizaciones. Esto ha llevado a
postular que el tratamiento de la ane-
mia tendría un impacto favorable en
los síntomas, la morbilidad y la mor-
talidad. La anemia asociada a la IC se
Es conocida la gran morbilidad
y mortalidad asociadas que acom-
pañan al síndrome de insuficiencia
cardíaca (IC), las cuales en presen-
cia de comorbilidades como la en-
fermedad renal crónica (ERC) y la
anemia empeoran el pronóstico y
complican aún más el cuidado de
los pacientes y su polifarmacia. Los
datos disponibles extrapolados de
los diferentes estudios clínicos y de
prevalencia tienen abundantes ses-
gos y no corresponden “AL MUNDO
REAL”, como se ha dado en llamar a
la realidad de la práctica clínica.
En los pacientes con IC se conoce
la existencia de ERC sin daño estruc-
tural de riñón que la explique y sin
enfermedad de las arterias renales.
La presencia de ERC predice la mor-
talidad en los pacientes con IC. Re-
cientemente ha tomado fuerza la
asociación de ERC e IC, estas dos en-
tidades se potencian de una forma no
aclarada totalmente. Así, el concepto
emergente de Síndrome Cardio-Renal
define la falla conjunta, de diferente
magnitud, que busca enfatizar que se
debe recibir un tratamiento diferente
al de la IC e ERC por separado.
I. CRAS Introducción y Aspectos Epidemiológicos

relaciona también con una pobre cali-
dad de vida. También se observa que
la anemia es un marcador del riesgo
en pacientes con IC, encontrándose
mayor número y costo de las hospi-
talizaciones en los pacientes con ane-
mia.
La presencia de anemia y la im-
portancia de su corrección en los
pacientes con insuficiencia cardíaca
congestiva han adquirido una im-
portancia prominente. Luego que
Silverberg y otros investigadores
realzaran el hecho de la influencia
negativa de la anemia en la insufi-
ciencia cardíaca, recientemente un
editorial del Journal of the American
College of Cardiology, enfatiza y re-
conoce que la anemia una vez más
se asocia de forma independiente
con desenlaces adversos (relación
de riesgo ajustada: 1.6 to 1). El rango
de prevalencia de la anemia va de
<10% entre los pacientes con insu-
ficiencia cardíaca leve hasta llegar a
más del 50% en aquellos con enfer-
medad avanzada. Inclusive ya emer-
ge un perfil clínico del paciente con
insuficiencia cardíaca que presenta
anemia. Se trata generalmente de
un paciente mayor, de sexo femeni-
no; que tiene síntomas y signos más
avanzados de insuficiencia cardíaca,
mayor deterioro funcional y tasas de
hospitalización más altas; así como
antecedentes de diabetes mellitus,
insuficiencia renal e hipertensión.
Los pacientes anémicos también
tienen un consumo máximo o pico
de oxígeno más bajo en la prueba
de esfuerzo comparados con los no
anémicos. La anemia ha mostrado
ser un potente predictor de las tasas
de rehospitalización y sobrevida en
la insuficiencia cardíaca crónica. La
mayoría de estudios han mostrado
una relación lineal entre el hemato-
crito o la hemoglobina y la sobrevi-
da, el ensayo SOLVD (Studies of Left
Ventricular Dysfunction) informó un
incremento del 2.7% en el riesgo
ajustado de muerte por cada 1% de
reducción en el hematocrito y el en-
sayo PRAISE (Prospective Randomi-
zed Amlodipine Survival Evaluation)
describió un incremento del 3% en
el riesgo por cada 1% de disminu-
ción en el hematocrito.
La anemia puede empeo-
rar la función cardíaca y la fun-
ción renal, por lo tanto la
anemia de la IC y la ERC, interactúan
en un círculo vicioso dando lugar a
una acción sinérgica la una con la
otra, en un cuadro clínico que se ha
denominado Síndrome de Anemia
Cardio-Renal (en inglés CRAS: Cardio-
Renal-Anemia Syndrome).
Los riesgos de la población con
insuficiencia cardíaca son distintos
acorde a la morbilidad asociada. En la
IC más la anemia, el riesgo de morir-
237
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

se es 3.7 veces mayor. Cuando la IC se
asocia a ERC, el riesgo relativo (RR) de
mortalidad es de 4,8. El RR es de 6,7
cuando se asocian los tres: IC + ERC +
anemia.
Los datos de la prevalencia exac-
ta del CRAS se desconocen, los datos
propios en nuestro país de la IC aso-
ciada a la anemia y a la ERC tampoco
los conocemos. Lo que si sabemos es
que la asociación causal entre la ane-
mia y la IC da lugar a una mayor mor-
talidad y también que es un marcador
de una mayor morbilidad, jugando un
papel como factor de riesgo y como
marcador de riesgo en los pacientes
con IC e ERC.
238
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

239
Se considera que un paciente padece de Síndrome de Anemia Cardio-Renal (CRAS)
cuando cumple los siguientes criterios:
1. Insuficiencia cardíaca diagnosticada de acuerdo a los criterios de la Socie-
dad Europea de Cardiología:
a. Signos y síntomas de insuficiencia cardíaca.
b. Evidencia objetiva (preferiblemente por ecocardiograma)
de disfunción cardíaca (sistólica y/o diastólica).
2. Enfermedad renal crónica, determinada por una filtración glomerular <60
mL/min/1,73 m2.
3.1. Anemia, de acuerdo a los siguientes criterios:
a. Mujeres Hb <12 g/dL (OMS y KDOQI)
b. Hombres Hb <13 g/dL (OMS), <13,5 g/dL (KDOQI)
II. Definición de Síndrome de Anemia Cardio-Renal

240
III. Síndrome de Anemia Cardio-Renal. Fisiopatología
Con la integración funcional de
los sistemas cardiovascular, pulmo-
nar y hematopoyético, se da cum-
plimiento a una de las funciones
orgánicas primordiales como la de
asegurar el aporte de oxígeno a cé-
lulas y tejidos. Si tenemos en cuenta
los componentes fundamentales en
la fórmula para el cálculo del aporte
de oxígeno a los tejidos (DAO2):
DAO2 = (CaO2 x GC x 10) + (PaO2 x
0.0031)
donde CaO2 = Hemoglobina x 1,34 x
saturación O2
(cada gramo de hemoglobina trans-
porta 1,34 de O2)
Critical Care Joseph Civetta.
Fácilmente se puede deducir que
los elementos más determinantes en
la fórmula son: la hemoglobina, el
gasto cardiaco y la saturación arterial
de oxígeno, siendo todos ellos com-
ponentes fundamentales del síndro-
me de insuficiencia cardíaca.
Partiendo de este primer con-
cepto fisiológico básico, rápi-
damente se puede intuir que
cualquier situación que conlleve a la
génesis o progresión de anemia con la
consecuente caída en la hemoglobina,
va a condicionar deterioro en los pará-
metros basales de oxigenación tisular,
amenazando el normal funcionamien-
to de los diferentes sistemas orgánicos.
Uniendo fisiopatológicamente el
síndrome de insuficiencia cardíaca y
la enfermedad renal crónica, encon-
tramos claramente el componente
de anemia como causa y efecto ca-
paz de constituir un triángulo, que
como veremos más adelante, pue-
de convertirse en un círculo vicioso
multidireccional, el cual llamaremos
Síndrome de Anemia Cardio-Renal
(CRAS). Como característica funda-
mental de este síndrome, se puede
afirmar que tanto la insuficiencia
cardíaca (IC) como la enfermedad
renal crónica (ERC) interactúan dan-
do como resultado consecuencias
paralelas relacionadas al deterioro
independiente de cada una de ellas
y a la vez ambas entidades son ca-
paces de originar y favorecer el de-
sarrollo de la anemia, cerrando el
círculo al evidenciar que la anemia

Tabla 1. Anemia en ICC e ERC.
- Deficiencia relativa de eritrop yetina
- Resistencia a la eritropoyetina
- Hemodilución
- Alteraciones asociadas a enfermedad crónica
- ↑ Citoquinas
- ↑ Factores inflamatorios
- ↑ Estrés oxidativo
- Denervación renal diabética
- ↓ Niveles de andrógenos
- Acortamiento de vida ½ de GR (de 120 a 64 días)
- Pérdidas de hierro
– Deficiencia de hierro
- Sangrado gastrointestinal
- Aportes reducidos de hierro
- Desnutrición y deficiencia de vitaminas
- ↓ Aporte de proteínas
- Deficiencia de vitamina B12 y folatos
- Anemia relacionada con IECA y ARA II
- ↑ Consumo de epoetín alfa
- ↓ Estímulo glomerular
- Inhibición de células progenitoras
Anemia
ICC
ERC
Figura 1. Interacción entre ICC, ERC y anemia en el
CRAS.
afecta negativamente la evolución
de la IC y la ERC (Figura 1).
Si bien la causa exacta de la anemia
en el CRAS no se conoce completamen-
te, sí se identifican claramente varios
factores implicados en su desarrollo
los cuales condicionan una inade cuada
respuesta en la médula ósea, alterando
finalmente la producción total de gló-
bulos rojos (Tabla 1).
Contribución renal
La mayoría de los pacientes con
enfermedad renal crónica presentan
anemia normocítica normocrómica.
La causa fundamental es la produc-
ción insuficiente de eritropoyetina
(EPO) por los riñones. Otros factores
contribuyentes son la ferropenia, la
retención de sangre en dializadores,
el hiperparatiroidismo y el déficit de
folatos.
Se identifican al menos dos posi-
bles mecanismos relacionados con los
bajos niveles de EPO asociados con el
desarrollo de anemia en pacientes
con diabetes y compromiso modera-
do de la función renal. La denervación
renal asociada con la neuropatía auto-
nómica puede reducir la estimulación
simpática esplácnica y como conse-
cuencia disminuir la producción de
EPO. Por otra parte, se pueden afectar
estructuras peritubulares e intersti-
ciales en la corteza renal con la con-
secuente pérdida de respuesta de
241
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

producción de EPO ante el estímulo
hipóxico de la anemia. Eventualmen-
te la magnitud de la anemia puede
ser mayor en hombres con neuropatía
diabética debido al incremento en la
pérdida de andrógenos estimulantes
los cuales juegan papel fundamental
en la producción de glóbulos rojos y
estímulo de células madre en la mé-
dula ósea.
Contribución cardíaca
Diferentes enfermedades cardio-
vasculares tienen la potencialidad de
favorecer la apa rición de anemia. A
medida que la IC empeora pueden
ocurrir diferentes procesos los cuales
facilitan la aparición de la anemia.
Con la progresión de la IC, se in-
crementa la producción de factores,
como el factor de necrosis tumoral
alfa (TNF-α), interleucina 1 y 6, en-
dotelina, metaloproteinasa y otras
proteínas inflamatorias. Todos estos
factores tienen la potencialidad de
reducir directamente la producción
de glóbulos rojos a nivel de la médula
ósea y disminuir la producción de EPO
en forma indirecta.
El uso frecuente y concomitante
de inhibidores de enzima convertido-
ra de angiotensina (IECA) o de antago-
nistas de receptores de angiotensina
II (ARA II) en la mayoría de pacientes
que cursan con IC puede explicar cier-
to grado de bloqueo en la respuesta
renal a EPO.
Hemodilución
La expansión crónica de volu-
men asociada a retención hidro-
salina, característica de pacientes
con IC e ERC, da como resultado
diferentes grados de hemodilución
y mediciones bajas de hemoglobi-
na. Si bien esta explicación de ane-
mia para los pacientes con CRAS es
ampliamente aceptada, sólo se le
reconoce un bajo porcentaje como
factor determinante en la magnitud
de la anemia considerándolo como
otro de los múltiples factores contri-
buyentes.
Estrés oxidativo
En condiciones normales hay un
estado de equilibrio orgánico entre
la producción de radicales libres y
la destrucción por sistemas antioxi-
dantes. Los glóbulos rojos cumplen
un papel fundamental ofreciendo
cierta pro te c ción de tejidos y ór-
ganos mediada por enzimas an-
tioxidantes: glutatión pe roxidasa,
glutatión reductasa y superóxido
dismutasa. Teniendo en cuenta que
la IC y la ERC son entidades con al-
tos niveles de estrés oxidativo, y que
por este mecanismo se empeora e
incrementa el daño cardiovascular
y renal, se deduce que la corrección
242
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

de la anemia modificará favorable-
mente este componente fundamen-
tal en el CRAS.
¿Cómo la anemia produce ICC?
Tradicionalmente se ha conocido
que un grado significativo de anemia
puede conducir a IC incluso en indi-
viduos normales. Estudios recientes
basados en el registro de más de 1
millón de ancianos registrados en
el “Medicare” en USA, confirmaron
luego del seguimiento a un año, que
aquellos pa cientes con anemia pre-
sentaban más del doble de nuevos
diagnósticos de IC al compararlos con
pacientes sin anemia.
La hipoxia tisular y la vasodilata-
ción periférica presente en los pacien-
tes con anemia ocasionan caída en la
presión arterial, la cual desencadena
un incremento en la respuesta sim-
pática y origina taquicardia refleja.
Esto aumenta el volumen latido con
vasoconstri cción renal, reduciendo el
flujo sanguíneo renal y finalmente, fa-
voreciendo la retención de sal y agua.
Como consecuencia de este proceso
se incrementa el volumen extracelu-
lar incluyendo el volumen plasmático.
La reducción del flujo renal si-
multáneamente incrementará la
secreción de renina, angiotensina,
aldosterona y hormona antidiurética
(ADH), todas estas capaces de per-
petuar el fenómeno de retención de
sodio y agua, acentuando aún más la
vasoconstri cción renal y finalmente,
aumentando el volumen extracelular
y el volumen plasmático.
No se puede olvidar que la norepi-
nefrina, la renina, la angiotensina y la
aldosterona, son potencialmente tóxi-
cas para las células renales, cardíacas y
endoteliales, y que la taquicardia persis-
tente puede conducir a la dilatación e
hipertrofia ventricular, completando así
el círculo vicioso (Figura 2).
Fisiopatología
El gran interés que ha despertado
comprender los mecanismos fisiopato-
lógicos de la anemia en el CRAS, ha mo-
tivado a proponer explicaciones plau-
sibles, en las cuales la anemia puede
ser simplemente un marcador de otros
factores convencionales que incremen-
tan la mortalidad entre los pacientes
con insuficiencia cardíaca; por ejemplo,
la anemia con frecuencia se asocia con
insuficiencia renal. Esta explicación no
parece probable ya que la mayoría de
estudios han controlado tales comorbi-
lidades, incluyendo la disfunción renal.
La anemia también puede ser un mar-
cador de altos niveles circulantes de
citoquinas y quimiocinas, las cuales se
sabe que predicen una mortalidad más
alta en esta población.
Una variedad de mecanismos po-
tenciales podrían contribuir a la ane-
mia en la insuficiencia cardíaca (Tabla
243
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

Tabla 2. Mecanismos fisiopatológicos potenciales
de la anemia en la insuficiencia cardíaca
• Hemodilución
• Disfunciónrenalcondisminucióndela
producción de eritropoyetina
• Citoquinasproinflamatorias
• Malnutrición
• Alteraciónenlafuncióndelamédulaósea
• Deficienciadehierro
• Efectosdediferentesfármacos
• Anemiadelaenfermedadcrónica
Figura 2. Fisiopatología del síndrome de Anemia – IC.
AnemiaFalla
cardíaca
Remodelación, HVI, apoptosis
Diámetro VI
Aumento Vol.Plasmático
Retención sodio y agua Disminución flujo
sanguíneo renal
Activaciónsistema nervioso autónomo (SNA)
Hipotensión
Vasodilataciónperiférica
Hipoxia tisular
SRAAADH
2). Es altamente probable que contri-
buya una interacción compleja entre
el deterioro del desempeño cardíaco,
la activación neurohormonal e infla-
matoria, la disfunción renal y la hipe-
rreactividad de la médula ósea.
Anemia y masa ventricular
Los cambios hemodinámicos que
acompañan a la anemia severa inclu-
yen incremento de la precarga, dismi-
nución de la resistencia vascular peri-
férica y aumento del gasto cardíaco.
Estas respuestas adaptativas pueden
finalmente dar lugar a un incremen-
to perjudicial en la masa ventricular
izquierda. Anand et al. han informa-
do que un incremento de 1 g/dL en
la concentración de hemoglobina se
244
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

asocia con una disminución de 4.1 g/
m2 en el índice de la masa ventricular
izquierda durante un período de 24
semanas. Se ha demostrado consis-
tentemente que el incremento de la
masa ventricular izquierda es un fac-
tor significativo de pobre pronóstico.
La isquemia del miocardio también
puede ser precipitada por una menor
capacidad de transporte de oxígeno
combinada con incremento de la masa
ventricular izquierda de la tensión de la
pared. Adicionalmente, se ha mostrado
que la anemia se asocia con elevacio-
nes reversibles de las catecolaminas
plasmáticas y la densidad del receptor
α2 entre los pacientes con insuficiencia
renal.
Transporte de oxígeno
Por otro lado, el incremento en
el trabajo cardíaco y la estimulación
adrenérgica causadas por la menor
capacidad de transportar oxígeno
pueden llevar a progresión de la insu-
ficiencia cardíaca y pueden acelerar el
remodelamiento ventricular adverso.
La expansión del volumen plasmáti-
co es común en la insuficiencia cardía-
ca; de aquí que, la anemia puede ser
dilucional más que debida a una ver-
dadera disminución de la masa de eri-
trocitos. Androne et al. informaron que
la hemodilución explicaba el 46% de
los pacientes anémicos con insuficien-
cia cardíaca. Los niveles circulantes de
eritropoyetina están normales o leve/
moderadamente elevados en la insufi-
ciencia cardíaca crónica. La producción
renal incrementada de eritropoyetina
puede ser estimulada por la hipoperfu-
sión renal y la hipoxia. Alternativamen-
te, los pacientes con insuficiencia car-
díaca pueden tener resistencia relativa
a la eritropoyetina debido a la influen-
cia de citoquinas proinflamatorias o la
malnutrición.
Citoquinas proinflamatorias
Las citoquinas proinflamatorias
circulantes se incrementan con la
severidad de la enfermedad y pre-
dicen los peores desenlaces clíni-
cos. El factor de necrosis tumoral
alfa (TNF-α), la interleucina-1 y la
interleucina-6 tienen efectos direc-
tos sobre la función de la médula
ósea y han sido implicadas en la
producción de anemia de la enfer-
medad crónica. Ezekowitz et al. han
informado que hasta el 58% de los
pacientes con insuficiencia cardíaca
pueden tener anemia secundaria a
enfermedad crónica. En un modelo
murino de insuficiencia cardíaca, el
número de células progenitoras de
médula ósea y su capacidad prolife-
rativa se redujo entre el 40% al 50%.
Se observó un incremento de 3 ve-
ces en la apoptosis entre las células
protegenitoras de la médula ósea y
245
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

se correlacionó significativamente
con un incremento en la expresión
de TNF-α/Fas. También se ha demos-
trado clínicamente una relación in-
versa entre el TNF-α y los niveles de
hemoglobina plasmática. Por esto,
cobra fuerza la hipótesis de que la
activación inflamatoria puede ser
un participante importante para la
anemia en esta población.
Deficiencia de hierro
La deficiencia de hierro es otra
causa potencial de la anemia en los
pacientes con insuficiencia cardíaca.
La pobre nutrición a menudo está
presente en la enfermedad avanzada
y puede disminuir la absorción del
hierro dietario. La malabsorción gas-
trointestinal, el uso crónico de aspiri-
na y la gastritis urémica pueden todas
precipitar la anemia por deficiencia
de hierro. Ezekowitz et al. han infor-
mado a la deficiencia de hierro como
etiología de la anemia en 21% de sus
pacientes. Finalmente, la terapia con
inhibidores del enzima convertidora de
angiotensina (IECAs) puede reducir las
concentraciones de hemoglobina a tra-
vés de una secreción renal disminuida
de eritropoyetina.
ECA
Van der Meer et al. han informado
que el tetrapéptido, N-acetil-serilas-
partil-lisil-prolina, un inhibidor de la
hematopoyesis y un sustrato para la
ECA, está elevado en los pacientes con
insuficiencia cardíaca anémicos com-
parados con los no anémicos y los con-
troles. Se ha observado que la actividad
sérica de la ECA es 73% más baja en los
pacientes con insuficiencia cardíaca y
el suero de estos pacientes inhibió la
proliferación in vitro de las células pro-
genitoras eritropoyéticas derivadas de
la médula ósea de donadores sanos. La
clara correlación entre la N-acetil-seri-
laspartil-lisilprolina y la proliferación de
las poblaciones de células progenitoras
eritroides sugieren un papel inhibidor
de este tetrapéptido sobre la hemato-
poyesis y podría explicar parcialmente
la anemia observada durante el trata-
miento con IECA. Alguna evidencia su-
giere que una disminución en el hema-
tocrito podría estar menos pronunciada
con los bloqueadores del receptor de la
angiotensina.
Soporte clínico
Nanas et al. proporcionan una nue-
va concepción en la patogénesis de la
anemia relacionada con la insuficien-
cia cardíaca. Los autores evaluaron
37 pacientes consecutivos admitidos
con insuficiencia cardíaca descom-
pensada y anemia clínicamente signi-
ficativa. Los pacientes con disfunción
renal marcada o enfermedades con-
comitantes que se sabe causan ane-
246
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

mia fueron excluidos. La evaluación
hematológica intensiva incluyó me-
diciones de vitamina B12, ácido fólico,
TSH, eritropoyetina, deshidrogenasa
láctica, prueba de Coombs, exámenes
de sangre oculta en heces y aspira-
ción de médula ósea. Los pacientes
sin diagnóstico por estos métodos
fueron sometidos a mediciones de la
masa eritrocitaria mediante ensayo
de cromo-51. A diferencia de otros
informes, la anemia por deficiencia
de hierro fue confirmada por aspira-
ción de médula ósea en 27 pacientes
(73%), 19% tenían anemia por enfer-
medad crónica, y sólo 5% tenían ane-
mia predominantemente dilucional.
Aunque la concentración de hemo-
globina corpuscular media era más baja
entre los pacientes con deficiencia de
hierro, ni el hierro sérico como tampo-
co los niveles de ferritina probaron ser
marcadores confiables de la deficiencia
de hierro. Por esto, los autores enfatiza-
ron la necesidad de la aspiración de la
médula ósea para excluir la deficiencia
de hierro entre los pacientes anémicos
con insuficiencia cardíaca.
Con base en los estudios sobre
CRAS, se está planteando si el abor-
daje terapéutico de la anemia en los
pacientes con insuficiencia cardíaca
debe ser re-evaluado. Se ha estudia-
do la eritropoyetina humana recom-
binante en varias cohortes pequeñas
de pacientes con insuficiencia car-
díaca. Se ha observado mejoría de la
fracción de eyección, clase funcional
NYHA y las tasas de hospitalización
después del tratamiento con eritro-
poyetina y hierro intravenoso para
pacientes con NYHA clase III ó IV que
presentaban síntomas de insuficien-
cia cardíaca.
Mancini et al. han informado que
pacientes tratados con eritropoyetina
experimentaron mejoría significativa
en la captación máxima de oxígeno
en un ensayo aleatorio, simple ciego,
controlado con placebo, de 3 meses
de terapia con eritropoyetina en pa-
cientes anémicos con síntomas avan-
zados. No obstante, la eritropoyetina
es costosa y a menudo se administra
sólo por períodos cortos de tiempo.
Ciertamente, si un porcentaje notable
de pacientes anémicos tiene deficien-
cia de hierro, la posibilidad de reple-
ción oral a largo plazo o con hierro
intravenoso intermitente puede ofre-
cer una alternativa de tratamiento de
menor costo.
247
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

IV. Diagnóstico y seguimiento de la Anemia en el CRAS
Muchos de los pacientes con ERC
y anemia presentan también insufi-
ciencia cardíaca (IC), con lo cual se
conforma la tríada que da origen al
denominado Síndrome de Anemia
cardio–renal (CRAS), definido en el
capítulo II de este consenso.
La razón por la cual se toma como
punto de partida para la evaluación
de la anemia una filtración glomeru-
lar menor de 60 mL/min/1,73 m2 de
SC está basada en los resultados del
estudio NHANES III, que demostró
una asociación entre hemoglobina
y nivel de Filtración glomerular (FG),
con un incremento notable de la
prevalencia de anemia con niveles
de FG <60 mL/min/1.73 m2 y en-
contró sólo un 1% de pacientes con
anemia con niveles de FG >60 mL/
min/1.73 m2.
La valoración inicial para llegar
al diagnóstico de anemia en CRAS,
exige confirmar que la anemia sea
ferropénica, asociada a ERC e IC
(anemia por enfermedad crónica) y
que no tenga origen secundario a
otra patología.
Exámenes de laboratorio inicial
1. Hemograma: hemoglobina Hb).
• Mujeres Hb <12 g/dL (OMS y
KDOQI)
• Hombres Hb <13 g/dL (OMS)
<13,5 g/dL (KDOQI)
2. TSAT: porcentaje de saturación de la
transferrina.
Se calcula con la fórmula: TSAT = Fe
sérico x 100/TIBC.
TSAT <20% sugiere ferropenia ab-
soluta
TSAT >50% contraindica la admi-
nistración de hierro.
Se debe mantener TSAT durante el
tratamiento entre 40-50%.
3. Ferritina sérica: debido al estado infla-
matorio de la falla cardíaca, los niveles
de ferritina no necesariamente están
dentro del rango de ferropenia.
Valores <100 ng/mL sugieren ferro-
penia absoluta.
Valores >500 contraindican la ad-
ministración de hierro.
248
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

Se deben mantener niveles duran-
te el tratamiento entre 400-500 ng/
mL.
4. Hierro (Fe) sérico. Se requiere
para calcular el TSAT.
Valor de referencia: 37-145 µg/dL.
5. TIBC: Capacidad de unión del hie-
rro a la transferrina. Se requiere
para calcular el TSAT.
Valor de referencia: 228-428 µg/dL
6. Recuento de reticulocitos: normal
en au sencia de anemia 0.2 – 2.0%
(ERC).
En los pacientes que no cumplan los
criterios para anemia ferropénica se de-
berán descartar otras causas de anemia
y realizar exámenes especiales.
Otras causas de anemia en pacientes con CRAS
Otras causas diferentes o factores
agravantes de anemia y que deben ser
contempladas, incluyen:
• Hemodilución
• Proteinuria
• Diabetes mellitus
• Uso de inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina
(IECA) o bloqueadores del recep-
tor de angiotensina II (ARA II).
• Uso de aspirina
• Hipotiroidismo
• Deficiencia de vitamina B12 y/o
ácido fólico
Exámenes especiales
• Vitamina B12
• Acido fólico
• Proteína C reactiva (PCR) como
reactante de fase aguda
• TSH
• Los necesarios para descartar
otras causas de anemia: tests de
hemólisis, aluminio sérico, san-
gre oculta en heces, descartar
parasitosis intestinal, mielogra-
ma y otros de acuerdo a indica-
ciones específicas.
249
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

CRAS
Algoritmo de Diagnóstico
ICCERC
Anemia (CRAS)
Hb•MujeresHb<12g/dL(OMSyKDOQI)•HombresHb<13g/dL(OMS)<13,5g/dL(KDOQI)
Confirma Diagnóstico de anemia en CRAS
Pasar a algoritmo de Tratamiento de anemia en CRAS
Ferritina sérica <100: ferropenia absolutaTSAT <20% ferropenia absoluta
SI
NO
Descartar otras causas
HemodiluciónProteinuria >150 mgDiabetes mellitusUso de inhibidores de la enzima convertido-ra de angiotensina (IECA) o bloqueadores del receptor de angiotensina II (ARA II) (ya que el 15% de los consumidores crónicos pueden presentar anemia)Uso de aspirina con pérdida crónica de sangreHipotiroidismoDeficiencia de vitamina B12 y/o ácido fólico
Exámenes especiales para descartar otros casos Vitamina B12Acido fólicoProteína C reactiva (PCR) como reactante de fase agudaTSHLos necesarios para descartar otras causas de anemia: tests de hemólisis, aluminio sérico, sangre oculta en heces, parasitosis intestinal, mielograma según el caso.
250
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

251
V. Tratamiento con hierro en pacientes que presentan Síndrome de Anemia Cardio-Renal (CRAS)
Se recomienda iniciar terapia para la ane-
mia si:
• MujeresHb<12g/dL(OMSyKDOQI)
• HombresHb<13g/dL(OMS)
<13,5 g/dL (KDOQI)
Corrección de la deficiencia de hierro
El paciente con anemia en CRAS
que esté recibiendo eritropoyetina,
debería recibir terapia con hierro a fin
de mantener:
1. Hb entre 11 y 13 g/dL.
2. Ferritina sérica entre 400 µg/L a
500 µg/L.
No existe evidencia de beneficio
con niveles de ferritina superiores
a 500 µg.
3. Saturación de transferrina entre
40-50% (A menos que ferritina >
800 µg/L), en donde se deben es-
tudiar y descartar condiciones clí-
nicas que aumenten los reactantes
de fase aguda.
4. En pacientes con CRAS en quie-
nes hay evidencia de deficiencia
absoluta o funcional de hierro,
ésta debería ser corregida antes
de decidir si la terapia con eritro-
poyetina es necesaria.
5. Los máximos niveles de ferritina en
personas tratadas no deberían ser
superiores a 800 µg/L, y por tanto
se recomienda revisar la dosis de
hierro parenteral cuando los ni-
veles de ferritina alcancen los 500
µg/l.
La mayoría de los estudios han
demostrado el beneficio de la suple-
mentación conjunta de hierro IV y EPO,
aunque recientemente varios estudios
sustentan el uso inicial y exclusivo del
hierro endovenoso en pacientes con
IC. Bolger et al. evaluaron la respuesta
hematológica, clínica y bioquímica al
hierro endovenoso en pacientes con
insuficiencia cardíaca (IC) y anemia.
Participaron 16 pacientes anémicos
(Hb <12 g/dL) con IC estable (9 NYHA
clase II, 7 NYHA clase III, fracción de

eyección 26 ± 13%) recibieron una
dosis máxima de 1 g de hierro sucrosa
(sacarato) en bolo intravenoso duran-
te un período de tratamiento de 12
días en forma ambulatoria. El prome-
dio del seguimiento fue 92 ± 6 días. Los
investigadores encontraron una eleva-
ción de la Hb desde 11.2 ± 0.7 a 12.6 ±
1.2 g/dL (p = 0.0007), el puntaje del test
de calidad de vida de Minnesota (MLHF)
disminuyó (denotando mejoría) desde
33 ± 19 a 19 ± 14 (p = 0.02), la distancia
de la caminata de 6-min se incremen-
tó desde 242 ± 78 m a 286 ± 72 m (p
= 0.01), y al final del estudio todos los
pacientes alcanzaron una NYHA clase
II (p < 0.02). Los cambios en el puntaje
MLHF y la distancia al caminar 6-min
se relacionaron estrechamente con
cambios en la Hb (r = 0.76, p = 0.002; r =
0.56, p = 0.03, respectivamente).
De todas las mediciones basales,
sólo el hierro y la saturación de trans-
ferrina se correlacionaron con incre-
mentos en la Hb (r = 0.60, p = 0.02; r =
0.60, p = 0.01, respectivamente). No
hubo eventos adversos relacionados
con la administración del fármaco o
durante el seguimiento. Los autores
concluyeron que el hierro endove-
noso sucrosa (sacarato), cuando se
administra sin EPO concomitante, es
una terapia sencilla y segura que in-
crementa la Hb, reduce los síntomas
y mejora la capacidad de ejercicio
en pacientes anémicos con IC. Estos
resultados motivan el uso de hierro
IV sin EPO en algunos subgrupos de
pacientes.
Dosis de hierro
La mayoría de los pacientes podrían
requerir 1000 mg de hierro de dosis
de carga divididos en 200 mg de hie-
rro IV cada semana, a fin de obtener
respuesta favorable de hemoglobina y
repletar los depósitos de hierro (ferriti-
na y porcentaje de saturación de trans-
ferrina) en forma rápida y segura. Una
semana después de completada esta
dosis de carga (1000 mg), se realizará un
control de los parámetros hematimétri-
cos y de acuerdo a estos resultados, se
definirá la dosis de mantenimiento de
hierro.
Pacientes con deficiencia absolu-
ta o funcional de hierro deberían ser
tratados prefe riblemente con hierro
por vía intravenosa. Hay evidencia
de estudios controlados y aleato-
rizados de que el tratamiento con
hierro intravenoso es más efectivo
que el hierro oral en pacientes con
falla renal en prediálisis. En el estu-
dio de Aggarwal, que se rea lizó con
40 pacientes con enfermedad renal
crónica en prediálisis, donde los pa-
cientes fueron aleatorizados para
recibir terapia endovenosa versus
vía oral, se encontró que la terapia
con hierro endovenoso fue mejor
que la terapia oral en los pacientes
252
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

tratados con eritropoyetina. Estos
pacientes presentaron niveles de fe-
rritina sérica, sideremia y porcentaje
de saturación de transferrina signifi-
cativamente más altos. No tenemos
datos que soporten la absorción de
hierro oral en pacientes con IC; los
pocos estudios comparativos han
demostrado una muy pobre res-
puesta a la terapia con hie rro oral
cuando se compara con la terapia
intravenosa.
Mantenimiento del hierro
Una semana después de comple-
tada la dosis total de carga (1.000
mg) se tomarán parámetros hema-
timétricos de control (Hb, Ferritina
y TSAT), de acuerdo a los resultados
obtenidos se tomarán las siguientes
conductas:
1) Situación uno:
Hb < 11 g/dL
Ferritina <400 µg/L
TSAT <40%
Sugerencia: administrar 200 mg de
hierro y hacer control en 1 semana de
los parámetros.
2) Situación dos:
Hb < 11 g/dL
Ferritina >400 µg/L
TSAT >40%
Sugerencia: administrar AEE (ver si-
guiente capítulo).
3) Situación tres:
Hb > 11 g/dL
Ferritina >400 µg/L
TSAT >40%
Sugerencia: hacer control de paráme-
tros en 4 meses.
4) Situación cuatro:
Hb > 11 g/dL < 13 g/dL
Ferritina <400 µg/L
TSAT <40%
Sugerencia: administrar 200 mg de
hierro y hacer control en 15 días.
5) Situación cinco:
Hb > 13 g/dL, o
Ferritina >500 µg/L, o
TSAT >50%
Sugerencia: no aplicar hierro y hacer
control en 4 meses.
Monitoria del estado de hierro:
El monitoreo rutinario del estado
de hierro debería ser trimestral, de-
pendiendo del producto usado y la
cantidad de hierro administrado. De
acuerdo a los valores encontrados en
los parámetros de hierro, se continua-
rá la dosis de mantenimiento.
253
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

Control de exámenes de laboratorio
Mientras con el tratamiento se ob-
tienen niveles normales de Hb y Hto, se
controla con CH mensual.
En CRAS se recomienda:
• Hacer exámenes de evaluación
inicial.
• Al mes se controla con cuadro
hemático, así como en cada visi-
ta al médico.
• Se controla a las 8 semanas con
CH y parámetros de hierro.
• Si la Hb es <11 g/dL, posteriormen-
te se pueden repetir exámenes,
incluidos los parámetros de hierro
cada 3 meses.
• Si la Hb permanece >11 g/dL se de-
ben hacer exámenes cada 6 meses.
Consideraciones especiales sobre el uso de hierro
El hierro es un importante factor de
crecimiento bacteriano, sin embargo, el
uso de hierro IV no se asocia con incre-
mento de las infecciones.
Cuando se esté tratando una infec-
ción aguda, es prudente esperar la re-
solución para proceder a administrar
el hierro.
Las formas farmacéuticas de pre-
sentación del hierro incluyen:
Hierro sucrosa (sacarato), hierro dextra-
no, hierro gluconato. Actualmente en Co-
lombia, la forma disponible más frecuente
es el hierro sucrosa, que ha demostrado
ventajas en la seguridad de aplicación, me-
nor morbilidad asociada a la anafilaxia agu-
da y mayor biodisponibilidad.
254
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

255
VI. Tratamiento de la anemia en CRAS con agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE)
En insuficiencia cardíaca (IC), –aun-
que se ha descrito que los niveles de
eritropoyetina (EPO) incrementan y
se correlacionan con la severidad de
la enfermedad– se produce una in-
adecuada elevación para el grado de
hipoxia renal. Esta inade cuada res-
puesta puede ser consecuencia del
efecto de citoquinas proinflamatorias
como el factor de necrosis tumoral
alfa (TNF-α), la interleucina 1 y 6 (IL-
1, IL-6). El otro mecanismo puede ser
por resistencia periférica a la acción
de la EPO, también explicado por el
efecto de las citoquinas. Se han des-
crito otros efectos benéficos de la EPO
en resistencia al daño por isquemia,
apoptosis y contractilidad.
Algunos estudios han reportado
resultados beneficiosos en el trata-
miento con hierro y eritropoyetina en
pacientes con IC. Aunque son estu-
dios iniciales, realizados con diversos
diseños me todológicos y con un pe-
queño número de pacientes, han de-
mostrado mejoría en el estado funcio-
nal, la fracción de eyección, el número
y duración de la hospitalización y
posiblemente en la mortalidad (Tabla
1). Aunque existe menor experiencia
con la utilización de darbopoyetina,
dos investigaciones han demostrado
resultados similares.
Dosis inicial
1. El uso de agentes estimulantes de
la eritropoyesis (AEE), más hierro IV,
es el tratamiento ideal de la ane-
mia, e insuficiencia cardíaca refrac-
taria, con deterioro de la función
renal en cualquier estadio; (en el
90% de los casos cuando la depu-
ración renal es ≤ 60 mL/min).
2. El tratamiento con agentes esti-
mulantes de la eritropoyesis, debe
realizarse en conjunto con el hierro
IV, hasta alcanzar una Hb no mayor
de 13 g/dL y una ferritina entre 400
a 500 µg/dL, con una saturación de
la transferrina entre 40-50%.
3. La dosis de EPO (alfa o beta), en la
fase de corrección es de 50 a 150
UI/kg/semana y de 0.45 - 0.75 µg/
kg/semana, cuando se utiliza la
darbopoyetina alfa; la dosis en los
dos casos depende de la severidad
de la anemia. El uso concomitante
con el hierro IV, tiene un efecto si-
nérgico de potencialización. La do-

sis con el hierro sacarato con el que
se cuenta con mayor experiencia
es de 200 mg IV cada semana, has-
ta alcanzar una dosis de 1 gramo
en (5 semanas).
Tipo de evidencia II. Nivel de recomendación: B
Comentario:
Existe suficiente evidencia científi-
ca, del beneficio en la corrección de la
anemia en pacientes con CRAS. Nive-
les de Hb entre 11.0 a 13.0 g/dL mejo-
ran en forma dramática la fracción de
eyección, la clase funcional de acuer-
do a la NYHA; disminuye el número y
días de hospitalización y por ende la
morbimortalidad de estos pacientes
entre otros aspectos. Es importante
destacar que la mayoría de los traba-
jos que sustentan esta evidencia son
pequeños: se trata de casos controles,
abiertos, pero metodológicamente
bien diseñados.
El uso combinado de un AEE mas
hierro IV, es el tratamiento ideal para
los pacientes con CRAS. La anemia
de los pacientes con CRAS, debe ser
considerada como la anemia de una
enfermedad crónica inflamatoria de
acuerdo a su fisiopatología, en la cual
se necesita un estímulo con AEE más
alto, que sea cercano a 50 -80 mUI/mL
de EPO, con dosis altas de ferritina y
porcentaje de saturación.
La dosis de AEE, depende del
agente utilizado y la vía de admi-
nistración. La dosis en prediálisis se
ha calculado entre 50 a 150 UI/Kg/
semana, La dosis de darbopoyetina
varia entre 0.45 a 0.75 µg/kg/sema-
na. Son pocos los trabajos con este
AEE. Finalmente, existe evidencia
clínica que la recuperación del he-
matocrito, no deteriora la función
renal en estos pacientes.
Selección del agente y vía de administracion
1. La frecuencia y vía de administración
depende del agente estimulante de
la eritropoyesis administrado
2. La vía subcutánea (SC), permite
una respuesta similar a la IV, pero
es más práctica. Su frecuencia es
de 1 a 3 veces/semana, con la EPO
(alfa o, beta); con la darbopoyetina
su frecuencia es cada 1 a 2 sema-
nas. Las dosis SC de AEE es menor
en un 50%, de la dosis utilizada en
la forma IV.
3. La EPO alfa (Eprex®), es de uso exclu-
sivo para la vía IV, en las demás eritro-
poyetinas (alfa, beta y la darbopoye-
tina alfa), su vía de administración en
CRAS es la SC.
4. La utilización de hierro sacarato
(sucrosa) por vía IV, es superior a la
vía oral, y con menos efectos adver-
sos con su uso que al suministrar
hierro dextrano o hierro gluconato.
256
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

Tipo de evidencia II. Nivel de recomendación: B
Comentario:
La vía SC en los pacientes con AEE,
ha mostrado igual o mejor recupera-
ción de la Hb, de los pacientes en diá-
lisis, predialisis y CRAS.
En Colombia están disponibles la
eritropo yetina alfa y la eritropoyetina
beta. Sin embargo, la darbopoyetina
no se ha comercializado en nuestro
medio. Está descrita la aplasia pura de
células rojas con el uso de la eritropo-
yetina alfa marca Eprex® aplicada por
vía subcutánea, posiblemente rela-
cionada con la remoción de albúmina
humana del producto y su reemplazo
con Polysorbato 80 y glicina; aunque
esta entidad no ha sido reportada
en Colombia, no se recomienda el
uso de esta marca de eritropoyeti-
na aplicada por vía subcutánea en
nuestro medio, de tal manera que
este tipo de eritropoyetina debe
ser utilizada por vía endovenosa. La
eritropoyetina alfa, a la que no se le
haya removido la albúmina humana,
puede ser usada por vía subcutánea.
La eritropoyetina beta puede usarse
por vía subcutánea o por vía endo-
venosa. La dosis subcutánea permite
el uso de dosis menores de eritropo-
yetina. Respecto a la frecuencia de
administración, se recomienda que la
eritropoyetina alfa sea administrada
tres ve ces por semana y la eritropo-
yetina beta puede administrarse dos
a tres veces por semana. Hay alguna
evidencia que soporta la idea que la
eritropoyetina beta podría indicarse
una vez a la semana pero aún hacen
falta estudios.
Etapa de correción
1. Durante la fase de corrección con
los AEE es recomendable contro-
lar la concentración de hemog-
lobina cada cuatro semanas y se
espera aumentar 1 g. su valor al
mes
2. El objetivo es obtener una Hb no
mayor de 13 g/dL, con una ferri-
tina entre 400 a 500 µg/dL y una
saturación de la transfe rrina entre
40 - 50 %.
3.Si durante la fase de corrección no
se logra un aumento en la con-
centración de hemoglobina ≥ 1
g/mes, se recomienda aumentar
la dosis de eritropoyetina en un
25%.
4.Si durante la fase de corrección se
logra un aumento en la concentra-
ción de hemoglobina > 2 g/mes, se
recomienda disminuir la dosis de
eritropoyetina en un 25%.
5. Debe evaluarse la capacidad fun-
cional medida en mets, test de los
seis minutos, consumo de oxíge-
no, test de calidad de vida como
257
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

el de Minnesotta, o el SF-36, con
parámetros ecocardiograficos
como fracción de eyección, diá-
metros y volúmenes ventriculares
(al inicio y al terminar la fase de
recuperación).
Tipo de evidencia II. Nivel de recomendación: B
Comentario:
Durante la fase de corrección de la
anemia con agentes estimulantes de
eritropoyesis se recomienda controlar
el porcentaje de saturación de trans-
ferrina y la concentración de ferritina
sérica cada mes en los pacientes que
están recibiendo hierro endovenoso.
Se recomienda que la evaluación
del porcentaje de saturación de trans-
ferrina y la concentración sérica de fe-
rritina se realicen al menos una sema-
na luego de la última dosis de hierro
endovenoso.
Si los niveles de hemoglobina
y de hematocrito deseados no se
logran con el régimen combinado
de hierro endovenoso y un agente
estimulante de la eritropoyesis y
además, no mejoran el porcentaje
de saturación de transferrina ni la
concentración sérica de ferritina,
se puede continuar la misma dosis
del agente estimulante de eritropo-
yetina y administrar un segundo ré-
gimen de hierro endovenoso a dosis
de 200 mg por semana, en 5 dosis
consecutivas.
Dosis de mantenimiento
1. Durante la fase de mantenimiento
de la terapia con agentes estimu-
lantes de la eritropoyesis, se reco-
mienda controlar la concentración
de hemoglobina cada mes a dos
meses. Hasta encontrar una Hb no
mayor de 13 g/dL estable en forma
permanente con una concentra-
ción de ferritina entre 400-500 µg/
dL y una saturación entre 40-50%,
para pasar a una fase de control tri-
mestral.
2. Si durante la fase de mantenimiento
el valor de hemoglobina disminuye
> 1 g/mes, se recomienda aumentar
la dosis de eritropoyetina en un 25%.
3. Si durante la fase de mantenimiento se
logra un aumento en la concentración
de hemoglobina > 2 g/mes, se reco-
mienda disminuir la dosis de eritropo-
yetina en un 25%. También se puede
reducir la frecuencia de aplicación de
la eritropoyetina o aumentar el inter-
valo del tiempo.
Tipo de Evidencia III. Nivel de recomendación: C
Comentario:
No es clara la dosis de mante-
nimiento ni el tipo de tratamiento.
258
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

CRAS
Algoritmo de Tratamiento con Hierro IV
Anemia en CRAS
•MujeresHb<12g/dL(OMSyKDOQI)•HombresHb<13g/dL(OMS)<13,5g/dL(KDOQI)
Si hay deficiencia absoluta o funcional de hierro, ésta debería ser corregida antes de decidir si la terapia con agentes
estimulantes de la eritropoyesis (AEE) es necesaria.
Hierro IV
Dosis total 1000 mg de hierro sucrosa (sacarato) dividida en 5 dosis de 200 mg/sem
Parámetros hematimétricos una semana después de la dosis de carga
Hb < 11 g/dLFerritina < 400 µg/L
TSAT < 40%
Hb < 11 g/dLFerritina > 400 µg/L
TSAT > 40%
Hb > 11 g/dLFerritina > 400 µg/L
TSAT >40%
Hb entre 11-13 g/dLFerritina < 400 µg/L
TSAT < 40%
Hb > 13 g/dLFerritina > 500 µg/L
TSAT > 50%
200 mg hierro y control
en 1 semana de los paráme-tros hematimé-
tricos
Algoritmo de Tratamiento
con AEE**Agentes
Estimulantes de la Eritropoyesis
Control de parámetros he-
matimétricosen 4 meses
Hierro 200 mg y control de parámetros hematimé-
tricosen 15 días
No aplicar hierro y control de
parámetros he-matimétricos en 4 meses
259
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

CRAS
Algoritmo de Tratamiento con AEE*
*Agentes Estimulantes de la Eritropoyesis
Si hay deficiencia absoluta o funcional de hierro, ésta debería ser corregida antes de decidir si la terapia con agentes
estimulantes de la eritropoyesis (AEE) es necesaria.
DOSIS INICIAL DE CORRECCIÓN (el hierro IV tiene efecto sinérgico)
- EPO (Alfa o Beta) 50 - 150 UI/kg/semana Darbopoyetina alfa 0.45 - 0.75 µg/kg/semana
Selección del agente y vía de administración
Vía subcutánea (sc) da lugar a respuesta similar a la vía IV, pero es más fácil de aplicar
Dosis es menor 50% a la IV.Frecuencia:
EPO alfa o, beta: 1 – 3 veces/sem Dosis: 50 – 150 kg/sem
Darbopoyetina cada 1 a 2 sem
Vía intravenosa (IV): utilizar en situaciones especiales (paciente anticoagulado, dolor
intolerable por aplicación SC)EPO alfa (Eprex®), uso exclusivo IV
ETAPA DE CORRECCIÓNControl de Hb cada 4 semanas
AEE + hierro IV hasta alcanzar Hb no mayor de 13 g/dLFerritina 400 - 500 µg/dl
TSAT 40-50%Si Hb aumenta < 1g/mes, aumentar dosis EPO 25%Si Hb aumenta > 2g/mes, disminuir dosis EPO 25%
MANTENIMIENTOControlar Hb cada mes a dos mesesHb no mayor de 13 g/dLFerritina entre 400-500 µg/dl TSAT 40-50%Pasar a una fase de control de cada 4 mesesEn caso de reducción Hb > 1 g/mes entonces aumentar dosis eritropoyetina 25%.En caso de aumento Hb > 2 g/mes entonces reducir dosis eritropoyetina 25%, también reducir la frecuencia de aplicación de la eritropoyetina o aumentar el intervalo del tiempo.
260
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

ERITROPOYETINA Y FALLA Cardíaca
ESTUDIO DISEÑO TAMAÑO MUESTRA
TIEMPO SEGUIMIENTO
Hb PRE Hb POS DOSIS EPO
DOSIS Fe
Silverberg 2000 JACC
Abierto 26 7,2 +/- 5,5 Mo 10,16+/-0,96 12,1+/- 1,21 2000 U/sem SC
200 mg IV/sem
Silverberg 2001 JACC
Aleatori-zado, con-trolado, sin cegamiento
32 8,2 +/- 2,6 Mo 10,3 +/- 1,2 12,9 +/- 1,1 4000 u/sem SC
200 mg/15 días
Silverberg 2003 Nephrol Dial Trans-plant
Abierto: diabetes vs no diabetes
179 (84 DM II vs 95 Sin DM)
11,8 +/-8,2 10,4 +/- 1,1 13 +/- 1,3 4,000-10,000/sem
200 mg/ 1-2 sem
Silverberg 2003 IMAJ
Abierto octogena-rios
40 (mayo-res de 80 años)
17,4 +/- 3,1 Mo
10,3 +/- 1,2 13,2 +/- 1,2 4,000-10,000/sem
200 mg/1-2 sem
Mancini 2003 Circulation
Aleato-rizado, controlado, enmasca-rado
26 3 Mo 11 +/- 0,6 14,6 +/- 1,05 5,000 U SC 3 veces/sem
325 mg VO +afó-lico
Mishra 2005 Indian Heart J
Abierto Controlado
55 24 +/- 6 Mo 10,1 +/- 0,9 12 +/- 0,7 50 U/KG 2 veces/sem/12 sem
Equiva-lente a 62.5 mg FE ele-mental
261
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

ERITROPOYETINA Y FALLA Cardíaca
OBJETIVO PARÁ METROS PRE
PARÁMETROS POS
DESENLACES RESULTADOS
Ferritina 400/LSat Transferrina 40% Hb 12 g%
177,0720,5+/- 6,0410,16 +/-0,95
346,73 +/- 207,4026,14 +/- 5,2312,1 +/- 1,21
NYHA FE Hospitalizaciones por paciente
3,66 +/- 0,47 a 2,66 +/- 0,7027,7 +/- 4,8 a 35,4 +/- 7,62,72 +/- 1,21 a 0,22 +/- 0,65
Ferritina 400Sat Transferrina 40%Hb 12,5
221,4 +/- 165,125,1 +/- 12,910,3 +/- 1,2
366,8 +/- 175,431,3 +/- 8,612,9 +/-1,1
NYHAFEDías hospitaliza-ción creatinina
3,8 +/- 0,4 a 2,2 +/- 0,730,8 +/- 12,6 a 36,3 +/- 11,913,8 +/- 7,2 a 2,9 +/- 6,6
1,7 +/- 0,8 a 1,7 +/- 0,7
Ferritina 500Sat Transferrina 40%Hb 12,5
153 +/- 132,523,8 +/- 8,410,45 +/- 1,05
427,7 +/- 233,227,3 +/- 8,813 +/- 1,25
NYHAFENo. Hospitaliza-cionescambio de depu-ración renal
3,9 +/- 0,24 a 2,54 +/- 0,4534,9 +/- a 38,7 +/- 9,852,92 +/- 1,31 a 0,125 +/- 0,335
1,15 +/- 1,39 a 0,17 +/- 1,42
Ferritina 500Sat Transferrina 40%Hb 12.5
126 +/- 9918,3 +/- 6,4 10,3 +/- 1,2
366,3 +/- 21425,1 +/- 713,2 +/- 1,2
NYHAFECambio depura-ción renal.Días hospitaliza-ción
3,9 +/- 1,3 a 2,7 +/- 0,431,6 +/- 14,1 a 41 +/- 12,91 +/- 1,3 a 0,5 +/- 1,1
3,6 +/- 3,5 a 0,2 +/- 0,5
NR NR NR VO2 picoduración. Ejer-ciciotest 6 minutosMinnesota Living Heart Failure Questionnaire
11,0 +/- 1,8 a 12,7 +/- 2,8590 +/- 107 a 657 +/- 119 seg1187 +/- 279 a 1328 +/- 254 pies. Disminución 9 puntos ( mejoría)
Ferritina 800Hb 12
10,1 +/- 0,9 12 +/- 0,7 FETest 6 minutosVolumen sistólicoVolumen dias-tólicoMortalidad
33 +/- 7,1 a 41 +/- 6,9232 +/- 35 a 278 +/- 41
97,6 +/- 14,9 a 84,6 +/- 11
164 +/- 27 a 130 +/- 18,9
55,1 % a 26,9% (Control vs TTO)
262
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

263
Apéndices
1. Criterios y clasificación de la ERC (K/DOQI)
La ERC se define como el daño re-
nal, confirmado por biopsia renal o
marcadores de daño, o una filtración
glomerular (FG) < 60 mL/min/1.73
m2 por ≥ 3 meses (Tabla A-1). Los
marcadores de daño renal incluyen
proteinuria, anormalidades en la tira
de orina o examen de sedimentación,
o anormalidades en los estudios de
imágenes diagnósticas de los riñones.
La FG se puede estimar a partir de las
ecuaciones de predicción con base en
la creatinina sérica y otras variables,
incluyendo edad, sexo, raza y tamaño
corporal.
2A. Criterios y clasificación de la ICC según las guías de la Socie-
dad Europea de Cardiología
Para propósitos prácticos y opera-
cionales, se considera que los compo-
nentes esenciales de la insuficiencia
cardíaca corresponde a un síndrome
en el cual los pacientes deben tener
las siguientes características: sínto-
mas de insuficiencia cardíaca, típica
disnea o fatiga, ya sea en reposo o
con el esfuerzo, o edema del tobillo y
Tabla A-1. Criterios para la definición de la ERC
1. Daño renal por ≥ 3 meses, definido por anormalidades estructurales o funcionales del
riñón, con o sin disminución de la FG, manifiesta por
- Anormalidades patológicas; o
- Marcadores de daño renal, incluyendo anormalidades en la composición de la sangre o la ori-
na, o anormalidades en las imágenes diagnósticas
2. FG <60 mL/min/1.73 m2 por ≥ 3 meses, con o sin daño renal
Entre los individuos con ERC, la etapa de la enfermedad se basa en el nivel de FG (Tabla A-2),
independientemente de la causa de la enfermedad renal. La alta prevalencia de las etapas más
tempranas de la ERC enfatiza la importancia para todos los proveedores de servicios de salud, no
sólo los especialistas en enfermedad renal, de detectar, evaluar y tratar la ERC.

evidencia objetiva de disfunción car-
díaca en reposo (Tabla A-3). Una res-
puesta clínica al tratamiento dirigido
a la sola insuficiencia cardíaca no es
suficiente para el diagnóstico, aunque
el paciente generalmente debe de-
mostrar alguna mejoría en los signos
y/o síntomas en respuesta a los trata-
mientos en los que se puede anticipar
una mejoría sintomática relativamen-
te rápida (p.ej., con la administra-
ción de diurético). También se debe
reconocer que el tratamiento puede
ocultar el diagnóstico de insuficiencia
cardíaca al aliviar los síntomas del pa-
ciente.
2B. Clase funcional de la ICC según la Asociación del Corazón de New York (New York Heart
Association)
La Clasificación Funcional de la
New York Heart Association (NYHA)
proporciona una sencilla clasificación
de la severidad de la insuficiencia car-
díaca. Divide a los pacientes en cuatro
categorías en función de su limitación
al ejercicio físico.
3. Hierro parenteral
Las preparaciones parenterales de
hierro dextrano pueden causar reaccio-
Tabla A-2. Etapas de la Enfermedad Renal Crónica
Etapa Descripción FG (mL/min/1.73 m2)
1
2
3
4
5
Daño renal con FG normal o elevada
Daño renal con FG baja leve
Daño renal con FG baja moderada
Daño renal con FG baja severa
Insuficiencia renal
>90
60-89
30-59
15-29
<15(o diálisis)
Tabla A-3. Definición de la insuficiencia cardíaca
I. Síntomas de insuficiencia cardíaca (en reposo o con el esfuerzo) y
II. Evidencia objetiva (preferiblemente por ecocardiografía) de disfunción cardíaca (sistólica y/o
diastólica) (en reposo) y (en casos donde el diagnóstico es dudoso) y
III. Hay respuesta al tratamiento dirigido a la insuficiencia cardíaca
Los criterios 1 y 2 se deben cumplir en todos los casos
264
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

nes anafilácticas, por lo que siempre es
recomendable previo a su administra-
ción realizar prueba de anafilaxia. Con
el hierro sacarato las reacciones de ana-
filaxia son prácticamente inexistentes
(0.002%) por lo cual la prueba puede
no ser necesaria. En caso de una reac-
ción alérgica leve se deben administrar
antihistamínicos; en caso de reacciones
anafilácticas severas se debe adminis-
trar adrenalina inmediatamente. Los
pacientes con asma tienen un riesgo
particular de desarrollar una reacción
alérgica. Los episodios de hipotensión
pueden ocurrir si la inyección es admi-
nistrada rápidamente.
El hierro sacarato (sucrosa) intrave-
noso debe ser administrado exclusiva-
mente por vía intravenosa en solución
salina normal, en bolo de forma lenta,
en infusión continua o directamente en
la cámara venosa del dializador. No se
debe administrar por vía intramuscular.
Debe ser administrado preferiblemente
en soluciones parenterales (para redu-
cir los posibles riesgos de episodios de
hipotensión y reacciones endoveno-
sas). La solución debe pasarse preferi-
blemente de la siguiente forma:
1. 100 mg de hierro sacarato disuel-
tos en 100 mL de solución salina
normal, para infundir mínimo en
15 minutos.
2. 200 mg de hierro sacarato disuel-
tos en 200 mL de solución salina
normal, para infundir mínimo en
30 minutos.
3. 300 mg de hierro sacarato disuel-
tos en 300 mL de solución salina
normal, para infundir mínimo en
una hora.
La dosis máxima diaria es de 300 mg
o 7 mg/kg de peso. La dosis máxima se-
manal es de 500 mg.
4. EPO (rHu-EPO)
La terapia con EPO debe iniciarse
por médicos con experiencia en su
uso. Dado que ha habido algunos ca-
Tabla A-4. Clasificación Funcional de la New York Heart Association (NYHA)
I Asintomáticos; sin limitación a la actividad física habitual.
II Síntomas leves y ligera limitación a la actividad física habitual.Asintomático en reposo.
III Marcada limitación a la actividad física, incluso siendo inferior a la habitual.Sólo asintomático
en reposo.
IV Limitación severa, con síntomas incluso en reposo.
265
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

sos aislados de reacciones anafilactoi-
des, se recomienda administrar la pri-
mera dosis bajo supervisión médica.
Para la vía IV, se inyecta la solución
a lo largo de 2 minutos, aproximada-
mente, por ejemplo, a los pacientes
hemodializados a través de la fístula
arteriovenosa al final de la diálisis.
Para pacientes no hemodializados
debe preferirse siempre la adminis-
tración subcutánea, con el objeto de
evitar la punción de venas periféricas.
Fase de corrección
Administración subcutánea: admi-
nistrar 1-3 veces/sem, dosis de 50-150
kg/sem, para el caso de darbopoyeti-
na administrar cada 1 a 2 sem.
Administración intravenosa: la do-
sis inicial es de 3 x 40 UI/kg por sema-
na. Al cabo de 4 semanas, esta dosis
puede elevarse a 80 UI/kg, tres veces
por semana y si es preciso aumentarla
de nuevo, deberá hacerse a intervalos
mensuales, a razón de 20 UI/kg, tres
veces por semana.
La dosis máxima no debe exceder
de 720 UI/kg/semana con ninguna de
ambas vías de administración.
Fase de mantenimiento
En caso de reducción de Hb > 1 g/
mes, aumentar dosis 25%.
En caso de aumento de Hb > 2 g/
mes, reducir dosis 25%, también re-
ducir la frecuencia de aplicación de la
eritropoyetina o aumentar el interva-
lo de tiempo.
No debe administrarse a pacientes
con hipertensión de difícil manejo o
con hipersensibilidad al principio ac-
tivo o a alguno de sus componentes.
Precaución en presencia de anemia
refractaria con exceso de blastos en
transformación, epilepsia, tromboci-
tosis o insuficiencia hepática crónica.
En pacientes con insuficiencia renal
durante el tratamiento con EPO, par-
ticularmente tras la administración
intravenosa, puede producirse un
aumento dependiente de la dosis del
recuento plaquetario dentro de los lí-
mites de la normalidad. En el curso de
la terapia se restablece el valor basal.
No obstante, se recomienda determi-
nar regularmente el recuento eritroci-
tario durante las 8 primeras semanas
de tratamiento.
266
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

Lecturas recomendadas
I. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
1. Tang, YD; Katz, SD. anemia in chronic heart failure: prevalence, etiology, clinical correlates, and treatment options. Circulation. 2006;113(20):2454-61
2. Komajda, M; et.al. The impact of new onset anaemia on morbidity and mortality in chronic heart failure: re-sults from COMET. Eur Heart J. 2006;27(12):1440-6.
3. Wexler, D; et.al. Prevalence of anemia in patients ad-mitted to hospital with a primary diagnosis of congesti-ve heart failure. Int J Cardiol. 2004;96(1):79-87
4. Grigorian-Shamagian, L; et.al. Anemia as a new pre-dictor of mortality in patients hospitalized with conges-tive heart failure. Med Clin (Barc). 2006;127(7):278-9.
5. O’Riordan, E; Foley, RN. Effects of anaemia on car-diovascular status. Nephrol Dial Transplant. 2000;15 Suppl 3:19-22.
6. Zoccali, C. Cardiorenal risk as a new frontier of ne-phrology: research needs and areas for intervention. Nephrol Dial Transplant. 2002;17 Suppl 11:50-4
7. Go, AS; et.al. Hemoglobin level, chronic kidney di-sease, and the risks of death and hospitalization in adults with chronic heart failure: the Anemia in Chro-nic Heart Failure: Outcomes and Resource Utilization (ANCHOR) Study. Circulation. 2006;113(23):2713-23
8. Li, S; Foley, RN; Collins, AJ. Anemia and cardiovas-cular disease, hospitalization, end stage renal disease, and death in older patients with chronic kidney disea-se. Int Urol Nephrol. 2005;37(2):395-402
9. O’Meara, E; et.al. Clinical correlates and consequen-ces of anemia in a broad spectrum of patients with heart failure: results of the Candesartan in Heart Failu-re: Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity (CHARM) Program. Circulation. 2006;113(7):986-94
10. Mishra, TK; et.al. Prevalence, prognostic importance and therapeutic implications of anemia in heart failure. Indian Heart J. 2005 ;57(6):670-4
11. Grigorian Shamagian, L; et.al. Renal failure is an in-dependent predictor of mortality in hospitalized heart failure patients and is associated with a worse cardio-vascular risk profile. Rev Esp Cardiol. 2006;59(2):99-108
12. Ryan, P; et.al. ¿Existe el syndrome de anemia cardio-renal?.Arch Med. 2005; 1(1):1-8
13. Jurkovitz, C; Abramson, J; McClellan, WM. Anemia and cardiovascular and kidney disease. Curr Opin Ne-phrol Hypertens. 2006;15(2):117-22
14. Penninx, BW; et.al. Late-life anemia is associated with increased risk of recurrent falls. J Am Geriatr Soc. 2005;53(12):2106-11
15. National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease. Am J Kidney Dis. 2006;47(5 Suppl 3):S1-S145.
II. DEFINICIÓN
1. Komajda, M; et.al. The impact of new onset anaemia on morbidity and mortality in chronic heart failure: re-sults from COMET. Eur Heart J. 2006;27(12):1440-6.
2. Silverberg, DS; et.al. The interaction between heart failure, renal failure and anemia - the cardio-renal ane-mia syndrome. Blood Purif. 2004;22(3):277-84.
3. Foley, RN. Anaemia and the heart: what’s new in 2003?. Nephrol Dial Transplant. 2003;18 (Suppl 8):viii13-6.
4. Silverberg, D; et.al..The cardio-renal anaemia syndro-me: does it exist?. Nephrol Dial Transplant. 2003;18 Suppl 8:viii7-12.
5. Levin, A; et.al. Cardiovascular disease in patients with chronic kidney disease: getting to the heart of the mat-ter. Am J Kidney Dis. 2001;38(6):1398-407
6. Muntner, P. Renal insufficiency and subsequent death resulting from cardiovascular disease in the United Sta-tes. J Am Soc Nephrol. 2002;13(3):745-53.
7. Cavill, I; et.al. Iron and the anaemia of chronic disea-se: a review and strategic recommendations. Curr Med Res Opin. 2006;22(4):731-7
8. Cohen, E. The cardio- renal anemia syndrome: a triple threat. Medscape Nephrology; 2005, 7(1)
9. National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease. Am J Kidney Dis. 2006;47(5 Suppl 3):S1-S145.
III. FISIOPATOLOGÍA
1. Sharma, R; et.al. Haemoglobin predicts survival in pa-tients with chronic heart failure: a substudy of the ELITE II trial. Eur Heart J. 2004;25(12):1021- 8
2. Tang, YD; Katz, SD. Anemia in chronic heart failure: prevalence, etiology, clinical correlates, and treatment options. Circulation. 2006;113(20):2454-61
3. Rossert, JA; et.al. Contribution of anaemia to progres-sion of renal disease: a debate. Nephrol Dial Trans-plant. 2002;17 (Suppl 1):60-6
4. Levin ,A. The relationship of haemoglobin level and survival: direct or indirect effects?. Nephrol Dial Trans-plant. 2002;17 (Suppl 5):8-13
5. Horwich, TB; et.al. Anemia is associated with worse symptoms, greater impairment in functional capaci-ty and a significant increase in mortality in patients with advanced heart failure. J Am Coll Cardiol. 2002;39(11):1780-6
6. Silverberg, DS; Wexler, D; Iaina, A. The importan-ce of anemia and its correction in the management of severe congestive heart failure. Eur J Heart Fail. 2002;4(6):681-6
7. Anand, I; et.al. Anemia and its relationship to clinical outcome in heart failure. Circulation. 2004;110(2):149-54
267
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

8. Silverberg, DS; et.al. The pathological consequences of anaemia. Clin Lab Haematol. 2001;23(1):1-6
9. Izaks, GJ; Westendorp, RG; Knook, DL. The definition of anemia in older persons. JAMA. 1999;281(18):1714-7
10. Kalra, Pr; et.al. Effect of anemia on exercise tole-rance in chronic heart failure in men. Am J Cardiol. 2003;91(7):888-91
11. Anand, IS; et.al. Anemia and change in hemoglobin over time related to mortality and morbidity in patients with chronic heart failure: results from Val-HeFT. Cir-culation. 2005;112(8):1121-7
12. Ishani, A; et.al. Angiotensin-converting enzyme inhibi-tor as a risk factor for the development of anemia, and the impact of incident anemia on mortality in patients with left ventricular dysfunction. J Am Coll Cardiol. 2005;45(3):391-9
13. Jurkovitz, C; Abramson, J; McClellan, WM. Anemia and cardiovascular and kidney disease. Curr Opin Ne-phrol Hypertens. 2006;15(2):117-22
14. Opasich, C; et.al. Blunted erythropoietin production and defective iron supply for erythropoiesis as major causes of anaemia in patients with chronic heart failu-re. Eur Heart J. 2005;26(21):2232-7
15. National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease. Am J Kidney Dis. 2006;47(5 Suppl 3):S1-S145.
IV. TRATAMIENTO CON HIERRO IV
1. Silverberg, Ds; et.al. The effect of i.v. iron alone or in combination with low-dose erythropoietin in the rapid correction of anemia of chronic renal failure in the pre-dialysis period. Clin Nephrol. 2001;55(3):212-9
2. Gouva, C; et.al. Treating anemia early in renal failure patients slows the decline of renal function: a randomi-zed controlled trial. Kidney Int. 2004;66(2):753-60
3. Silverberg, Ds; et.al. Effect of correction of anemia with erythropoietin and intravenous iron in resistant heart fa-ilure in octogenarians. Isr Med Assoc J. 2003;5(5):337-9
4. Besarab, A; et.al. The effects of normal as compared with low hematocrit values in patients with cardiac di-sease who are receiving hemodialysis and epoetin. N Engl J Med. 1998;339(9):584-90
5. Silverberg, DS; et.al. The use of subcutaneous erythro-poietin and intravenous iron for the treatment of the anemia of severe, resistant congestive heart failure im-proves cardiac and renal function and functional car-diac class, and markedly reduces hospitalizations. J Am Coll Cardiol. 2000;35(7):1737-44
6. Silverberg, DS; et.al. The effect of correction of mild anemia in severe, resistant congestive heart failure using subcutaneous erythropoietin and intravenous iron: a randomized controlled study. J Am Coll Car-diol. 2001;37(7):1775-80
7. Silverberg, DS; et.al. The cardio renal anemia syndro-me: correcting anemia in patients with resistant con-gestive heart failure can improve both cardiac and re-
nal function and reduce hospitalizations. Clin Nephrol. 2003;60 (Suppl 1):S93-102
8. Silverberg, DS; et.al. The effect of correction of anae-mia in diabetics and non-diabetics with severe resis-tant congestive heart failure and chronic renal failure by subcutaneous erythropoietin and intravenous iron. Nephrol Dial Transplant. 2003;18(1):141-6.
9. Besarab, A; et.al. Anemia management in chronic heart failure: lessons learnt from chronic kidney disea-se. Kidney Blood Press Res. 2005;28(5-6):363-71
10. McCullough, PA; Lepor, NE. The deadly triangle of anemia, renal insufficiency, and cardiovascular disea-se: implications for prognosis and treatment. Rev Car-diovasc Med. 2005;6(1):1-10.
11. Bolger, AP; et.al. Intravenous iron alone for the treatment of anemia in patients with chronic heart fa-ilure. J Am Coll Cardiol. 2006;48(6):1225-7.
12. National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease. Am J Kidney Dis. 2006;47(5 Suppl 3):S1-S145.
V. TRATAMIENTO CON AEE
1. Silverberg, DS; Wexler, D; Iaina, A. The role of anae-mia in the progression of congestive heart failure. Is there a place for erythropoietin and intravenous iron?. J Nephrol 2004; 17:749-761.
2. Tang, WH; et al. Anaemia in ambulatory patients with chronic heart failure: a single center clinical experien-ce derived from electronic medical records. J Am Coll Cardiol 2003; 41:s1061-1075.
3. Annand, I; et al. Anaemia and its relationship to cli-nical outcome in heart failure. Circulation 2004; 110:149-154.
4. Ezekowitz, JA; McAlister, FA; Armstrong, PW. Anae-mia is common in heart failure and is associated with poor outcomes: insights from a cohort of 12.065 pa-tients with new onset heart failure. Circulation 2003; 107:223-225.
5. Kosiborod, M.; et al. Anaemia and outcomes in pa-tients with heart failure. A study from the National Heart Care Project. Arch Intern Med 2005; 165:2237-2244.
6. Okonko D, Anker S. Anaemia in chronic heart failu-re: pathogenetic mechanisms. J Cardiac Failure 2004; 10:s5-s9.
7. Richmond, T; Chohan, M; Barber, D. Turning cells red: signal transduction mediated by erythropoietin. Trends in cell Biology 2005; 15:146-155.
8. Wojchowski, DM; et al. Erythropoietin-dependent erythropoiesis: new insights and questions. Blood Cells, Molecules & Diseases 2006; 36; 232-238.
9. Chattarjee, B; Nydegger, UE; Mohacsi, P. Serum erythropoietin in heart failure patients treated with ACE-inhibitors or AT1 antagonists. Eur J Heart Fail 2000; 2:393-398.
10. Weiss, G. Pathogenesis and treatment of anaemia of chronic disease. Blood Rev 2002; 16:681-686.
11. Silverberg, DS ; et al. Erythropoeitin should be part of
268
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

congestive heart failure management. Kidney Interna-tional 2003; 64:S40-S47.
12. Cleland, JG; et al. Once-monthly administration of dar-bopoetin alfa for the treatment of patients with chro-nic heart failure and anemia. J Cardiovasc Pharmacol 2005; 46:155-161.
13. Cleland, JG; et al. Clinical trials update from the Euro-pean Society of Cardiology heart failure meeting and the American college of cardiology. Eur J Heart Fail 2005;7: 937-939
14. Silverberg, D.S ; et al. The effect of IV iron alone or in combination with low-dose erythropoietin in the rapad correction of anemia of chronic renal failure in the pre-dialysis period. Clinical Nephrology 2001; 55(3):(212-219)
15. Gouva, CH; et al. Treating anemia early in renal failure patients slows the decline of renal function: A randomi-zed controlled trial. Kidney Int. 2004; 66 : 753 – 760.
16. Silverberg, D.S; et.al. Effect of correction of anaemia with Erythropoietin and intravenous Iron in Resistant heart failure in Octogenarians. IMAJ 2003; 5:337-9
17. Silverberg, D.S.; et.al. The use of subcutaneous Erythropoietin and Intravenous Iron for the Treatment of the anaemia of severe, Resistant Congestive Heart Failure Improves Cardiac and Renal Function and Functional Cardiac Class , and Markedly Reduces Hospitalizations. J Am Coll Cardiol 2000; 35(7): 1737-1744
18. Silverberg, D; et.al. The Effect of correction of Mild Anaemia in severe, Resistant Congestive Heart Failu-re Using Subcutaneous Erythropoietin and Intravenous Iron: Randomized Controlled Study. J Am Coll Cardiol. 2001;37(7):1775-80
19. Silverberg, D.S; et.al. The Cardio Renal anaemia Syn-drome: correcting anemia in patients with resistant congestive heart failure can improve both cardiac and renal function and reduce hospitalizations, Clin Ne-phrol. 2003;60 (Suppl 1):S93-102
20. Silverberg, D.S.;et.al. The effect of correction of anae-mia in diabetics and non-diabetics with severe resis-tant congestive heart failure and chronic renal failure by subcutaneous erythropoietin and intravenous iron. Nephrol Dial Transplant. 2003;18(1):141-6
21. Revised European best practice guidelines for the mana-gement of anaemia in patients with chronic renal failure. Nephrol Dial Transplant. 2004;(Suppl 2:ii):1-47 22
22. Eschbach, JW; Adamson, JW. Anemia of end-stage re-nal disease (ESRD). Kidney Int 1985; 28:1-5
23. Ishimura, E; et al. Diabetes mellitus increases the se-verity of anemia in non-dialyzed patients with renal failure. J Nephrol 1998; 11: 83-86
24. Bosman, DR, et.al. PJ. Anemia with erythropoietin de-ficiency occurs early in diabetic nephropathy. Diabetes Care 2001; 24:495-499
25. Coresh, J.; et.al. Prevalence of high blood pressure and elevated serum creatinine level in the United States: Findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey (1988-1994). Arch Intern Med. 2001;161(9):1207-16.
26. Thomas, MC.; et.al. Unrecognized anemia in patients with diabetes: a cross-sectional survey. Diabetes Care 2003; 26: 1164-1169
27. Weiss, G; Goodnoµgh, LT. Anemia of Chronic Disea-se. N Engl J Med. 2005 Mar 10;352(10):1011-23
28. García, A; et al. Dosis pequeñas subcutáneas de eritro-poyetina en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Nefrología 1997;17(6): 497-502
28. Eckardt, KU; Casadevall, N. Pure red-cell aplasia due to anti-erythropoietin antibodies. Nephrol Dial Trans-plant. 2003 ;18:865-869
29. Locatelli, F; et al. Once-weekly compared with three-times-weekly subcutaneus erythropoietin beta: results from a randomized, multicenter, therapeutic-equiva-lence study. Am J kidney Dis 2002; 40: 119-125
30. Aggarwal, HK.; et al. Comparison of oral versus intra-venous iron therapy in predialysis patients of chronic renal failure receiving recombinant human erythro-poietin. J Assoc Physicians India. 2003 Feb;51:170-4.
31. Nissenson, AR; Charytan, C. Controversies in iron ma-nagement. Kidney Int Suppl. 2003;(87):S64-71.
32. McCord, JM. Is iron sufficiency a risk factor in ischae-mic heart disease?. Circulation 1991; 83: 1112-1114
33. Bullen, JJ; Ward, CG; Rogers, HJ. The critical role of iron in some clinical infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1991;10 :613-617
34. Patruta, SI; Hörl, WH. Iron and infection. Kidney Int Suppl 1999; 55 (Suppl 69) S125-S130
35. Roob, JM; Khoschsorur, G. Vitamin E attenuates oxi-dative stress induced by intravenous iron in patients on hemodialysis. J Am Soc Nephrol. 2000 Mar; 11(3):539-549.
36. National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease. Am J Kidney Dis. 2006;47(5 Suppl 3):S1-S145.
269
Guías Latinoamericanas de la Anemia en
obstetricia

270
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

7Guíaslatinoamericanas de anemia en cirugía

Hoover O. Canaval ErazoProfesorDepartamento de Ginecología y ObstetriciaFacultad de SaludUniversidad del Valle.Director de la Unidad Estratégica de Servicios de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.Presidente Anemia Working Group Latin America 2005-2006
Jorge Vargas BahamónMédico- Farmacólogo, Universidad Nacional de Colombia Asociación Latinoamericana de Farmacología

273
La evaluación preoperatoria de un
paciente para transfusión sanguínea
y terapias adyuvantes incluye:
(1) revisión de la historia clínica pre-
via,
(2) conducir una entrevista con el pa-
ciente o la familia, y
(3) revisar los exámenes de laborato-
rio.
Aunque los estudios compara tivos
son insuficientes para evaluar el im-
pacto perioperatorio con base en la
historia clínica o la entrevista con el pa-
ciente, la literatura informa que ciertas
características del paciente podrían es-
tar asociadas con complicaciones de la
transfusión sanguínea. Estas caracterís-
ticas incluyen, pero no están limitadas
a, condiciones congénitas o ad qui ridas
tales como deficiencia del factor VIII,
anemia de células falciformes, púrpura
trombo ci to pénica idiopática y hepato-
patía.
Además, la literatura sugiere que
algunos exámenes pre operatorios
(p.ej., hemoglobina, hematocrito y
perfil de coagulación) pueden pre-
decir la necesidad de transfusión
sanguínea o la pérdida excesiva de
sangre.
La Asociación Americana de Anes-
tesiología (ASA) considera que es
clave la revisión de la historia clínica
previa, entrevistar al paciente y revi-
sar los resultados de los exámenes de
hemoglobina/hematocrito como par-
te de la evaluación pre operatoria. Se
debe revisar el perfil de coagulación.
La evaluación preoperatoria debe
incluir revisar la historia clínica previa,
conducir un examen físico del pacien-
te y entrevistar al paciente o la familia
para detectar factores de riesgo para:
(1) isquemia orgánica (Ej., enferme-
dad cardio res pi ra to ria) la cual pue-
de influenciar la decisión de trans-
fusión de eritrocitos (Ej., nivel de
hemoglobina), y
(2) coagulopatía (Ej., uso de warfarina,
clopidogrel, ácido acetil salicílico
[Aspirina]) la cual puede influenciar
la transfusión de componentes no
eritro citarios.
Además, una evaluación preopera-
toria debe incluir el chequeo de la pre-
sencia de trastornos sanguíneos congé-
Anemia en el preoperatorio

274
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
nitos o adquiridos, el uso de vitaminas
o suplementos de hierbas que pueden
afectar la coagulación, o la exposición
previa a medicamentos (p.ej., apro-
tinina) que podría, con la exposición
repetida, causar una reacción alérgica.
Los pacientes deben ser informados del
riesgo potencial versus los beneficios
de la transfusión de sangre y tomar en
cuenta sus preferencias. Los resultados
de laboratorio preoperatorios incluyen-
do, pero no limitados a, hemoglobina,
hematocrito y perfil de coagulación
deben ser revisados y es apropiado y
están disponibles. Los exámenes de
laboratorio adicionales deben ser or-
denados con base en la condición del
paciente (p.ej., coagulopatía clínica) o la
política de la institución.
Preparación preoperatoria
La preparación preoperatoria del
paciente incluye:
(1) descontinuación o modifi cación
de la terapia de anticoagulación,
(2) la administración profiláctica de
fármacos para promover la coa-
gulación y minimizar la pérdida
de sangre (p.ej., aprotinina, ácido
épsilon-aminocaproico, ácido tra-
nexámico), y
(3) prevención o reducción de los re-
querimientos de transfusión alogé-
nica.
El impacto de descontinuar la
terapia de anticoagulación sobre la
pérdida de sangre no ha sido tratado
suficientemente en la literatura; como
tampoco el impacto de retrasar la ci-
rugía hasta la disipación de los efec-
tos de los fármacos anticoagulantes.
La literatura apoya el uso de la
aprotinina en la reducción de la pér-
dida de sangre y en la reducción del
número de pacientes transfundidos
en procedimientos quirúrgicos ma-
yores (p.ej., procedimientos cardía-
cos u ortopédicos seleccionados).
Además, la literatura apoya el uso
del ácido épsilon aminocaproico y el
ácido tranexámico en la reducción
de la pérdida de sangre; sin embar-
go, el impacto de estos fármacos en
la reducción del número de pacien-
tes trans fundidos es equívoco.
La literatura es insuficiente para
evaluar el uso de estos fármacos en
una manera no profiláctica. Algunos
estudios informan desenlaces adver-
sos asociados con el uso de fármacos
antifibrinolíticos tales como trom-
bosis en el injerto o cierre y rara vez
trombosis masiva. Varias reacciones
anafilácticas pueden ocurrir con la re-
exposición a la aprotinina.
La eficacia de la eritropoyetina en
la reducción del volumen de sangre
alogénica transfundida por paciente
así como también la reducción del
número de pacientes requiriendo ta-

275
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
les transfusiones es apoyado por la
literatura en poblaciones selecciona-
das (p.ej., insufi ciencia renal, anemia
de enfermedad crónica y rechazo
de transfusión). La literatura es insu-
ficiente para tratar los efectos de la
vitamina K.
La eficacia de la colección de san-
gre en la preadmisión para reducir el
volumen de sangre alogénica trans-
fundida por paciente y reducir el nú-
mero de pacientes que requiere tales
transfusiones es apoyado por la litera-
tura. Sin embargo, la literatura indica
que ciertos desenlaces adversos (p.ej.,
reacción de transfusión debida a
cuestiones clericales, contaminación
bacteriana) todavía pueden presen-
tarse con el uso de la sangre autóloga.
Los anticoagulantes (p.ej., warfa-
rina, clopidogrel, aspirina) deben ser
descontinuados antes de la cirugía
electiva o no urgente, y la cirugía
debe postponerse hasta que hayan
desaparecido los efectos de la anti-
coagulación.
Cuando se espera una pérdida signi-
ficativa de sangre, se deben administrar
antifibrinolíticos. Además, la eritropoye-
tina debe ser usada para reducir el uso
de sangre alogénica. La vitamina K debe
ser administrada preope ra to riamente
para revertir la warfarina con el fin de
evitar potencialmente la transfusión de
plasma fresco congelado. Si es posible,
la evaluación preoperatoria debe ser
hecha con bastante anticipación con
el fin de corregir o planear el manejo
de factores de riesgo asociados con
las transfusiones. Para la cirugía elec-
tiva, la preparación del paciente debe
incluir descontinuar la terapia de an-
ticoagulación por suficiente tiempo
previa a la cirugía, si es clínicamente
posible.
Si no ha transcurrido tiempo sufi-
ciente, la cirugía se debe postponer
hasta que los efectos de estos fár-
macos se disipen. El efecto de clopi-
dogrel puede durar por aproximada-
mente una semana, y los efectos de
la warfarina puede durar varios días
dependiendo de la respuesta del pa-
ciente y la administración de agentes
revertores (p.ej., vitamina K, concen-
trado de complejo de protrombina,
factor VII activado recombinante o
plasma fresco congelado). El riesgo
de trombosis versus el riesgo de san-
grado incrementado debe ser consi-
derado cuando se altera el estado de
anti coagulación. Hay que asegurar la
disponibilidad de sangre y de compo-
nentes sanguíneos para los pacientes
cuando se espera una pérdida de san-
gre signi ficativa o transfusión.
La terapia antifibrinolítica no debe
ser administrada rutina ria mente.
Sin embargo, tal terapia, podría ser
usada para reducir el volumen de
sangre alogénica transfundida para
pacientes en alto riesgo de sangrado

276
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
excesivo (p.ej., repetición de cirugía
cardíaca). Los riesgos y bene ficios al
instituir la terapia antifibrinolítica de-
ben ser evaluados sobre una base de
caso por caso.
La eritropoyetina debe ser ad-
ministrada cuando sea posible para
reducir la necesidad de sangre alogé-
nica en ciertas poblaciones de pacien-
tes seleccionados (p.ej., insu ficiencia
renal, anemia de enfermedad crónica,
y rehusarse a la transfusión).
La admi nistración de eritropo-
yetina es percibida como costosa y
requiere tiempo (semanas) para in-
ducir una elevación significativa en
la concentración de hemo globina. La
vitamina K u otro antagonista de la
warfarina debe ser usada para revertir
la warfarina con el fin de evitar poten-
cialmente la transfusión de plasma
fresco congelado.
Donde se requiera o prefiera san-
gre autóloga, al paciente se le puede
ofrecer la oportunidad de donar sangre
previo a la admisión. Sin embargo, se
reco mienda tener precaución de que
la anemia preoperatoria pueda ser in-
ducida además de un incremento en
las transfusiones de sangre autóloga o
alogénica, al igual que los costos.
La conservación de sangre en ciru-
gía electiva depende en gran medida
de la buena práctica quirúrgica. Cual-
quier procedimiento quirúrgico se
debe hacer con el mínimo de pérdida
de sangre y, si es posible, cualquier
pérdida sanguínea debe ser retorna-
da al paciente. Sin embargo, ya que la
anemia preoperatoria incrementa la
probabilidad de transfusión alogéni-
ca, todas las anemias deben ser inves-
tigadas y, donde sea posible, corregi-
das previo a la cirugía electiva.
Los pacientes sometidos a proce-
dimientos quirúrgicos electivos oca-
sionalmente requieren transfusiones
de eritrocitos (RBC) alogénicos para
reemplazar la pérdida de sangre du-
rante la cirugía. El incremento en la
tasa de exámenes y los mejores mé-
todos de detección han disminuido
notablemente el riesgo de infección
por tales transfusiones.
Hoy en día, la pequeña posibili-
dad de exposición a agentes infec-
ciosos, tales como algunos virus de
la hepatitis y virus de la inmunodefi-
ciencia humana (HIV), ha conducido
a varias estrategias para evitar el uso
de sangre alogénica. Las estrategias
bajo investigación activa y de ruti-
na son diversas, aunque todas están
dirigidas a que el paciente manten-
ga una masa de RBC mínimamente
aceptable. Esto se puede lograr dismi-
nuyendo la pérdida de sangre intrao-
peratoria, incrementando la masa de
RBC preoperatoria o ambas. La pérdi-
da de sangre intraoperatoria puede
ser disminuida mediante las técnicas
quirúrgicas que minimizan el sangra-

277
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
do, los adyuvantes de la hemostasis,
las técnicas de salvamento intraope-
ratorio de sangre y la hemodilución
isovolémica.
Para comprender el razona-
miento que sustenta las estrate-
gias usadas para incrementar la
masa de RBC, es importante enten-
der los factores clave involucrados
en la regulación de eritropoyesis.
La eritropoyetina (EPO) es una
hormona glucoproteica que juega
un papel crítico en la regulación
normal de la producción de RBC.
La hipoxia es el principal estímulo
para la producción endógena de
EPO.
Cuando la hipoxia es detectada
por riñón y, en un menor grado, por
el hígado, se incrementa el gen de
trascripción de la EPO, lo que con-
duce a que aumenten los niveles
del ARNm de la EPO y por lo tanto
se presenta una producción y secre-
ción aumentada de EPO. La hormona
secretada viaja por la sangre hacia
los tejidos hematopoyéticos en la
médula ósea, donde se une a su re-
ceptor sobre las células progenitoras
eritroides, estimulándolas para que
proliferen y se diferencien en RBCs
maduros. Estos a su vez incremen-
tan la capacidad de transporte de
oxígeno de la sangre y alivian el es-
tímulo hipóxico, conduciendo a una
disminución en la síntesis de EPO.
Este proceso proporciona una asa de
retroalimentación completo para la
regulación de la expresión genética
de la EPO endógena y la producción
de RBC.
Aunque la EPO endógena es
necesaria para la producción apro-
piada de RBC, no es el único factor
requisito. Suministros adecuados
de vitamina B12, ácido fólico y hierro
también son esenciales para la eri-
tropoyesis normal. La vitamina B12 y
el ácido fólico son requeridos para
la síntesis del ADN, mientras que el
hierro es necesario para la produc-
ción de hemoglobina (Hb).
Sin suministros adecuados de
estos nutrientes, la producción
normal de RBC no ocurrirá inclu-
so cuando esté presente la EPO
en cantidades excesivas. La vasta
mayoría de individuos tienen de-
pósitos plenos de vitaminas B12,
mientras que el ácido fólico y el hie-
rro pueden estar deficientes. Por lo
que es situaciones de eritropoyesis
acelerada, el ácido fólico o el hierro
o ambos, pueden limitar de forma
importante la tasa de formación de
RBCs.
Impacto de la inflamación sobre la eritropoyesis
Los fenómenos inflamatorios
como los observados en pacientes
con artritis reumatoidea, cáncer

278
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
e infección – al igual que la infla-
mación transitoria postquirúrgica
– pueden inhibir la eritropoyesis y
conducir a la denominada anemia
de la enfermedad crónica o anemia
de la inflamación.
La patogénesis de esta anemia
parece ser multifactorial. Aunque los
depósitos de hierro en la médula ósea
sean adecuados o estén incrementa-
dos, existe una reutilización defec-
tuosa del hierro con un bajo hierro
sérico y una capacidad trasportadora
de hierro y niveles de ferritina sérica
normales o elevados.
Es interesante que los pacientes
con anemia por enfermedad cróni-
ca, a menudo tienen EPO sérico en-
dógeno relativamente bajo para su
grado de anemia. Estas deficiencias
relativas en la producción endóge-
na de EPO se caracterizan por una
respuesta disminuida de la médu-
la ósea a la EPO comparada con la
médula ósea normal. Tanto la defi-
ciencia relativa en la producción en-
dógena de EPO como la respuesta
disminuida de la médula ósea a la
EPO parecen estar mediadas por
ciertas citocinas inflamatorias.
Donación autóloga preoperatoria (DAP) de sangre
Los pacientes que se preparan
para procedimientos quirúrgicos
electivos en los cuales se espera una
pérdida significativa de sangre a me-
nudo eligen participar en programas
de donación autóloga preoperato-
ria (DAP). El paciente va al banco
de sangre, usualmente una vez a la
semana por 2-3 semanas, donando
una unidad de sangre por visita. Esta
sangre es posteriormente retornada
al paciente a medida que la necesita
durante o después de la cirugía. Los
pacientes y médicos por igual con fre-
cuencia no aprecian completamente
que el éxito de la DAP, debido a que
agota el propio suministro del cuer-
po de RBCs, depende principalmente
de la capacidad de los pacientes de
formar nuevos RBCs antes de la ciru-
gía. La producción de nuevos RBCs
depende, a su vez, de suministros
adecuados de hierro, y de una pro-
ducción renal incrementada de EPO
en respuesta a la anemia inducida por
la DAP.
Caso práctico. Una mujer de 65 años
de edad se prepara para ser sometida a
una cirugía electiva de reemplazo de ca-
dera por osteoartritis. Ella va al banco de
sangre del hospital para participar en un
programa de DAP. Su cirujano le ha pedi-
do que done 2 unidades de sangre antes
de la cirugía, la cual está programada
para que sea realizada en 3 semanas. Se
encuentra que ella tiene un nivel de he-
matocrito (Hcto) de 36% con un volumen
corpuscular medio de 80 fL y sus estudios
de hierro son consistentes con deficiencia

279
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
de hierro limítrofe. Ella inició suplemen-
tación de hierro oral y procede a donar 1
unidad de sangre. Al retonar al banco de
sangre 1 semana después, se encuentra
que ella tiene un nivel de Hcto de 33%.
De acuerdo con las guías de la Asociación
Americana de Bancos de Sangre – que
permiten una DAP si el HCTO es ³33% - la
paciente entonces dona su segunda uni-
dad de sangre sin complicaciones. A la
admisión al hospital para la cirugía 2 se-
manas después, la paciente tiene un Hcto
de 30%. Su pérdida estimada de sangre
durante la cirugía es 1300 mL, y postope-
ratoriamente, su nivel de Hcto es de 20%.
En este ejemplo, aunque los ni-
veles séricos de EPO endógena de
la paciente aumentaron después de
las flebotomías, ella tenía depósitos
inadecuados de hierro para generar
nuevos RBCs que reemplazaran su
sangre predonada. Ella subsecuente-
mente ingresó a cirugía con un nivel
de Hct de 30% y perdió 1.300 mL de
sangre, lo que corresponden a una
pérdida de 390 mL de RBCs (30% de
1.300) en la sala de cirugía. Si ella no
hubiera predonado sangre, habría
ingresado a cirugía con un nivel de
hematocrito de 36%. En esa situación,
una pérdida de 1.300 ml de sangre
habría correspondido a 468 ml de
RBCs (36% de 1.300). Al donar 2 uni-
dades de sangre sin generar exitosa-
mente una nueva producción de RBC,
a esta paciente no le fue mejor que si
hubiera participado en un protocolo
de hemodilución isovolémica. Como
resultado, ella solo ahorró 78 ml (468-
390 ml) de RBCs – el equivalente a
cerca de un tercio de una unidad de
sangre.
Si, por otro lado, la paciente hu-
biera sido capaz de generar todos
sus RBCs predonados y hubiera in-
gresado a la sala de cirugía con un
nivel de Hct de 36%, ella habría re-
cibido el beneficio completo de la
donación de sus dos unidades de de
sangre autóloga. La generación óp-
tima de nuevos RBCs para reempla-
zar su sangre predonada habría he-
cho que el procedimiento autólogo
fuera aproximadamente seis veces
más efectivo. Claramente, la óptima
generación de sangre depende del
tiempo adecuado entre la donación
de sangre y la cirugía, en el incre-
mento adecuado en la producción
endógena de EPO en respuesta a la
anemia leve inducida por fleboto-
mia, y en los depósitos adecuados
de hierro corporal total, folato y vi-
tamina B12.
En la población general, se ha es-
tablecido una correlación entre la
concentración de Hb y los desenlaces
quirúrgicos, tales como tasas de trans-
fusión y desenlace postoperatorio. Ade-
más, la fatiga relacionada con la anemia
ha sido identificada como un obstáculo
mayor para llevar a cabo las actividades

280
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
de la vida diaria y mantener una buena
calidad de vida en pacientes con cáncer.
Por esto, es de esperar que el tratamien-
to de la anemia preoperatoria alivie los
síntomas asociados de la anemia antes
de comenzar la cirugía y es probable
que tenga un impacto positivo sobre
la recuperación postoperatoria. Eviden-
temente, los pacientes no anémicos
están en mejores condiciones para la
cirugía electiva.
Varios abordajes de tratamiento
pueden mejorar el estado hematoló-
gico de los pacientes antes de la ci-
rugía: transfusión de eritrocitos (RBC)
suplementación con hematínicos, y
eritropoyetina humana recombinan-
te (r-HuEPO, epoetín alfa).
Una hemoglobina preoperatoria
de menos de 12 g/dL incrementa la
probabilidad de transfusión tres ve-
ces. La historia clínica debe informar
cualquier problema preexistente de
anemia, tendencias de sangrado y far-
macoterapia relevante. Es importante
determinar si el paciente está reci-
biendo tratamiento para la anemia.
Si esto no es posible, se debe llevar
a cabo un cuadro hemático comple-
to al momento de la consulta inicial.
Si un paciente es identificado como
anémico, entonces debe recibir el
tratamiento apropiado de la anemia
subyacente.
Al momento en que el paciente es
ingresado en el hospital, la anemia pre-
existente idealmente debe haber sido
reconocida y tratada. Es recomendable
que a todos los pacientes se les tome
una muestra para determinar el grupo
sanguíneo y detectar anticuerpos. Los
pacientes con aloanticuerpos de eritro-
citos requerirán sangre fenotipificada y
el laboratorio de transfusión debe ser
informado de la fecha programada para
la cirugía.
Se debe detallar con precisión la
historia farmacológica, incluyendo
especialmente el uso de anticoagu-
lantes, fármacos antiplaquetarios
(p.ej., aspirina, clopidogrel) y fárma-
cos antiinflamatorios no esteroideos
(AINEs).
Los esquemas locales deben ser
acordados entre los cirujanos y los
encargados de la provisión de sangre
pero determinar la relación del núme-
ro de unidades de RBC solicitadas con
el número de unidades transfundidas
– algunos autores recomiendan que
la relación entre unidades solicitadas
y transfundidas no exceda 2:1.
Cada vez más las instituciones de
salud están presentando su informa-
ción por medios electrónicos. Esto co-
bra gran importancia para el caso de
los bancos de sangre a través del uso
de programas informáticos (software)
que informan las unidades compati-
bles o idénticas del grupo ABO para
hacer una correlación ágil con el pa-
ciente, al igual que la determinación o

281
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
evidencia histórica de aloanticuerpos
del paciente contra los eritrocitos. De
aquí que, la sangre puede ser enviada
rápida y correctamente sólo cuando
se requiere.
Los pacientes que ya están reci-
biendo anticoagulantes, antiplaque-
tarios y AINEs deben ser manejados
con los protocolos locales, los cuales
deben ser diseñados para minimizar
la pérdida de sangre intraoperatoria,
mientras se permite una trombopro-
filaxis adecuada.
Terapia con Hierro
Con el fin de lograr un incremen-
to apropiado de la eritropoyesis des-
pués de la pérdida de sangre quirúrgi-
ca, se requiere que el paciente tenga
depósitos adecuados de hierro. En
aquellos pacientes con ferritina baja o
que están siendo tratados con eritro-
poyetina (EPO), debe prescribirse hie-
rro. Existe evidencia que sugiere que
los suplementos de hierro oral, ad-
ministrado por cuatro semanas preo-
peratoriamente a todos los pacientes
sometidos a cirugía ortopédica electi-
va, conduce a mejores hemoglobinas
postoperatorias.
El perfil hematológico y las me-
diciones de depósitos de hierro en
la población general permite esta-
blecer quiénes son los pacientes
que tienen anemia y los que no. La
población femenina difiere de otras
poblaciones quirúrgicas debido al
sangrado ginecológico crónico. Un
abordaje para mejorar el estado he-
matológico en esta población es el
suministro de hematínicos (es decir,
hierro, folato, vitamina B12) que pue-
den estar agotados por la pérdida
crónica de sangre. El hierro es esen-
cial para la síntesis de hemoglobina
(Hb), y la terapia de hierro se con-
sidera como el hematínico aislado
más importante para la prevención
y tratamiento de la anemia en la
población general y en especial la
ginecológica.
La pérdida de sangre menstrual
juega un papel mayor en el meta-
bolismo del hierro en las mujeres. La
pérdida de sangre mensual promedio
por la menstruación es de aproxima-
damente 40 mL y contiene unos 0.7
mg/dL hierro; sin embargo, la pér-
dida de sangre menstrual puede ser
tan alta como 5 veces el promedio en
mujeres con menorragia severa. Para
mantener depósitos de hierro ade-
cuados, las mujeres con pérdida de
sangre menstruales intensas deben
absorber 3-4 mg de hierro de la die-
ta cada día, pero alcanzar esta meta
diaria es difícil. En consecuencia,
las mujeres con menorragia severa
usualmente están deficientes de hie-
rro. Para superar esta deficiencia, se
debe administrar suplementación de
hierro oral. Sin embargo, la suplemen-

282
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
tación de hierro requiere tiempo para
incrementar en nivel de Hb y puede
no aliviar completamente la anemia
de la paciente.
Hierro oral
El promedio de la dosis de hierro
para adultos, requerido por día para
el tratamiento de la anemia es de
200 mg (2-3 mg/kg), niños entre 15-
30 kg requieren la mitad de la dosis
de los adultos, niños más pequeños
requieren 5 mg/kg/día, la profilaxis y
las deficiencias nutricionales leves de
hierro, como por ejemplo en el emba-
razo, pueden ser manejadas con dosis
de 30-60 mg/día.
Si se administra en su forma fe-
rrosa (Fe2+)-como las sales ferrosas-,
el hierro tiene que ser oxidado para
poder incorporarse a las proteínas
de transporte, transferrina y ferriti-
na, respectivamente. Este proceso
de oxidación causa la liberación de
radicales libres, capaces de producir
los efectos nocivos, tales como pe-
roxidación lipídica y por consiguien-
te daño celular.
El proceso es diferente si se ad-
ministra en forma de hierro férrico
(Fe3+), debido a que este no necesita
oxidarse para unirse a las proteínas de
transporte, y por lo tanto no genera
liberación de radicales libres, dismi-
nuyendo la presentación de efectos
secundarios.
Los valores hematológicos típica-
mente retornan a lo normal después
de dos meses de tratamiento, pero la
terapia de hierro debe ser continuada
por 3 a 6 meses después de restituir
los depósitos de hierro. La principal
limitación de la terapia con reem-
plazo de hierro es el cumplimiento,
especialmente debido a los efectos
colaterales desagradables, como
trastornos gastrointestinales (estreñi-
miento, náusea, dispepsia). Por esto,
es importante considerar la prepara-
ción que no solamente ofrezca una
buena respuesta de normalización de
los parámetros hemáticos sino que
también conlleve la mayor adheren-
cia del paciente por ocasionar menos
eventos adversos.
Sales ferrosas
Existen diversas preparaciones
como: sulfato ferroso, fumarato fe-
rroso y gluconato ferroso. Los efectos
tóxicos presentados ocasionados por
estas sales son los inconvenientes
más frecuentes encontrados con el
uso de estas sales. Los efectos secun-
darios incluyen pirosis, náuseas, pleni-
tud gástrica, estreñimiento y diarrea.
Estos efectos secundarios pueden
presentarse en aproximadamente el
26% de los pacientes y se incremen-
tan aproximadamente al 40% cuando
se dobla la dosis de hierro. Además,
en una sobredosis se puede superar

283
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
fácilmente la “barrera de la mucosa”
causando toxicidad aguda.
Sales férricas
Estas sales férricas tienen la ventaja
inherente de un pobre potencial de in-
toxicación dada la limitada disponibili-
dad del contenido gástrico.
Hierro aminoquelado
El hierro aminoácido quelado
corresponde a conjugados de hie-
rro ferroso o férrico con aminoá-
cidos. Los más estudiados son el
bisglicinato ferroso, trisglicinato
férrico y glicina sulfato ferroso. No
tienen efecto sobre el color o el sa-
bor de los alimentos y tienen bajas
propiedades pro-oxidantes. Teó-
ricamente disminuyen los efectos
secundarios descritos con relación
a otras presentaciones ferrosas
(Fe2+), pero no en relación con los
complejos polimaltosados, eviden-
ciándose en la práctica clínica que
persisten frecuentes molestias gas-
trointestinales.
La biodisponibilidad de los hierros
aminoquelados presenta variaciones
marcadas con relación a otros suple-
mentos, disminuyendo la absorción y
el hierro disponible para la síntesis de
la hemoglobina, por esta razón la FDA
lo recomienda para la fortificación
de alimentos, pero no como un su-
plemento terapéutico, prefiriéndose
otras opciones de hierro disponibles.
Complejo de hierro polimaltosa-do (III) (IPC)
El complejo de hidróxido de hie-
rro férrico (Fe3+) polimaltosado no
iónico (IPC) es un complejo hidroso-
luble de hidróxido de hierro férrico
(Fe3+) polinuclear y dextrina parcial-
mente hidrolizada (polimaltosa).
La superficie de los núcleos de hi-
dróxido de hierro (Fe3+) polinuclear
está rodeada de varias moléculas de
polimaltosa de unión no covalente.
El complejo es estable y no libera
hierro iónico bajo condiciones fisio-
lógicas.
El potencial prácticamente no
tóxico del IPC se debe al hecho que
existe un transporte activo de hierro y
una tasa determinante del intercam-
bio con ligantes, en vez de una difu-
sión pasiva, y que este proceso ocurre
con total ausencia de iones libres de
hierro en todo momento. La toxicidad
aguda del IPC es baja, aproximada-
mente 10 veces menor que la del sul-
fato ferroso; además, con el IPC no se
observan lesiones hepáticas.
El IPC es apropiado para admi-
nistración oral simultánea con otras
drogas sin afectar la absorción del
hierro o de los otros componentes o
ser interferido adversamente por los
alimentos.

284
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
El IPC mantiene óptimos niveles
de absorción y biodisponibilidad
que aseguran la respuesta tera-
péutica esperada. Sus particulares
ventajas y el grado de aceptación
alcanzado lo convierten en líder
mundial dentro de las preparacio-
nes de hierro. El alto grado de tec-
nología requerido obliga a exigir
que las preparaciones de fabrican-
tes diferentes al original ofrezcan la
bioequivalencia esperada.
Hierro carbonilo
El hierro carbonilo es una prepa-
ración de partículas pequeñas de
hierro metálico altamente purificado.
La absorción es lenta (permitiendo la
liberación continua de 1 a 2 días) y au-
tolimitada por la tasa de secreción de
ácido por la mucosa gástrica. Es me-
nos tóxico que las formas ionizadas
de hierro.
Otras formulaciones de hierro
Se destacan las preparaciones ba-
sadas en heme. Sin embargo, el con-
tenido de hierro de la hemoglobina
es 0.34%. Como resultado, 300 mg de
hemoglobina se requieren para libe-
rar 1 mg de hierro elemental el cual
conduce a grandes volúmenes y cos-
tos prohibitivos.
Preparaciones más recientes in-
cluyen oxalato ferroso, sulfato ferroso
microencapsulado y fumarato ferroso
microencapsulado. El oxalato ferroso
tiene buena eficacia y baja toxicidad.
Un suplemento que contiene fumarato
ferroso microencapsulado (más ácido
ascórbico) puede ser dispersado sobre
cualquier alimento complementario.
En términos de eficacia, todas las
preparaciones de hierro disponibles
son efectivas aunque el tiempo de
la respuesta puede variar. El IPC ha
mantenido un liderazgo mundial
por haber probado ocasionar me-
nos efectos colaterales y su ausen-
cia de interacciones con medica-
mentos y alimentos.
Hierro parenteral
Dependiendo el criterio clínico
para tener un paciente en las mejo-
res condiciones hemáticas previo a la
cirugía, se puede recurrir a la terapia
con hierro parenteral. Algunas situa-
ciones en cirugía en las que es conve-
niente la terapia de hierro parenteral
son: terapia conjunta con eritropoye-
tina, programas de autotransfusión,
necesidad de recuperación rápida de
los niveles de hemoglobina y/o depó-
sitos de hierro en pre- y postquirúrgi-
co.
Existen básicamente tres formas
de hierro parenteral: hierro dextrano,
gluconato férrico sódico y hierro sa-
carosa.

285
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
Hierro dextrano
Es una solución coloide de oxihi-
dróxido férrico con dextrano polime-
rizado, que puede ser administrado
por vía intravenosa o intramuscular,
con un peso molecular de ± 96.000 Da.
Administrado intravenosamen-
te en dosis menores de 500 mg, el
hierro dextrano es depurado expo-
nencialmente, con una vida media
plasmática de 6 horas; cuando se
administran dosis iguales o mayores
de 1g la depuración por las células
reticuloendoteliales es constante en
10-20 mg/hora. Esta tasa de depura-
ción lenta resulta en una coloración
marrón del plasma por varios días y
en una elevación del hierro plasmá-
tico por una a dos semanas.
Una vez el hierro es liberado del
dextrano, en el SRE es incorporado
en los depósitos o transportado por la
transferrina a la médula ósea. La tasa
de liberación es variable, mientras
que una porción del hierro procesa-
do está rápidamente disponible para
la médula ósea, una fracción signifi-
cativa es únicamente incorporada al
hierro de los depósitos. Todo el hierro
es eventualmente liberado, aunque
se requieren muchos meses antes de
que este proceso se complete. Duran-
te este tiempo, la apariencia visible de
los depósitos de hierro dextrano en
el SRE puede confundir a los clínicos
que evalúan el estado de hierro del
paciente.
La aplicación intramuscular de
hierro dextrano, únicamente pue-
de ser iniciada después de realizada
una dosis de prueba de 0.5 mL (25
mg de hierro). Si no se presentan re-
acciones adversas, se puede llevar a
cabo la aplicación de la dosis total. Se
informan con frecuencia reacciones
locales, incluyendo dolor crónico y
coloración local de la piel. Una dosis
de prueba también debe preceder la
administración intravenosa de hierro
dextrano.
El paciente debe ser observado
durante la administración por si pre-
senta signos de anafilaxis inmediata
y una hora después de la aplicación
para cualquier signo de inestabi-
lidad vascular o hipersensibilidad,
incluyendo dificultad respiratoria,
hipotensión, taquicardia o dolor to-
rácico. La hipersensibilidad puede
aparecer en cualquier momento.
Igualmente, se observan reaccio-
nes de hipersensibilidad retardada,
especialmente en pacientes con ar-
tritis reumatoidea o con historia de
alergias. Fiebre, malestar general,
linfadenopatías, artralgias, y urticaria
pueden presentarse días o semanas
posteriores a la aplicación. Una vez
se ha documentado la hipersensibi-
lidad, la terapia con hierro dextrano
debe ser abandonada. Las reacciones

286
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
anafilácticas críticas constituyen el
riesgo más serio, ocurren en cerca del
0.1-1% de los pacientes; esta condi-
ción ha hecho que se prefieran otras
formas de hierro parenteral para ser
utilizadas.
La reacción puede tener un desen-
lace fatal aún con tratamiento adecua-
do, es por este motivo que su utiliza-
ción en diálisis ha sido gradualmente
suspendida y reemplazado por formas
más seguras como el hierro sacarosa.
En agosto de 2004, en Dinamarca,
las autoridades tuvieron que inter-
venir al observarse que no se estaba
presentando información objetiva y
completa sobre el hierro dextrano.
Puntualmente, se exigió a los fabri-
cantes que: a) no afirmaran que el
hierro dextrano es una formulación
especialmente fraccionada de hierro
de bajo peso molecular, b) no se pue-
de promocionar que el peso molecu-
lar del hierro dextrano es similar al del
hierro sacarosa o sacarato.
Hierro gluconato
El complejo de gluconato férrico
sódico, tiene un peso molecular de
aproximadamente 350.000 ± 23.000
Da, contiene el mismo centro de hi-
dróxido de hierro que el hierro dex-
trano, pero utiliza el gluconato para
estabilizar y solubilizar el compuesto;
este carbohidrato también puede te-
ner un potencial anafiláctico.
Las reacciones anafilácticas con
hierro gluconato, ocurren con menor
frecuencia e intensidad que con hie-
rro dextrano, se han reportado hasta
en el 0.8% de los pacientes en algunas
series.
Hierro sacarosa
El hierro sacarosa consiste en
un complejo de hierro polinuclear
similar a la ferritina (complejo pro-
teico de hierro (Fe3+) con hidróxido
fosfato), en que el ligando de pro-
teína apoferritina es sustituido por
el carbohidrato sacarosa también
denominado sacarato o sucrosa.
Esta sustitución es necesaria debido
a que la ferritina posee propiedades
antigénicas al ser aplicada por vía
parenteral. Contiene el hierro en
forma no iónica, como un complejo
soluble en agua de hierro (Fe3+) con
hidróxido de sacarosa.
Los filamentos polinucleares de
hierro (Fe3+)–hidróxido se hallan ro-
deados periféricamente por un gran
número de moléculas de sacarosa
unidas por enlaces no covalentes.
De este modo, se forma un com-
plejo férrico de alto peso molecular
(PM), aproximadamente 43 kDa, que
no es excretado por vía renal. La es-
tabilidad del complejo es óptima,
lo que asegura que en condiciones
fisiológicas no se libere hierro no
iónico.

287
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
Experiencias clínicas con hierro sacarosa en cirugía
Cirugía pediátrica
La anemia es la principal complica-
ción después de la hemo dilución en ci-
rugía pediátrica y como la terapia con
hierro oral es inefectiva para mejorar la
anemia se llevó a cabo un estudio (Hu-
lin et al.) para evaluar el efecto de una
dosis única de hierro sacarosa intra-
venoso en estas situaciones. El diseño
fue abierto y aleatorio, participando
93 pacientes quienes fueron distribui-
dos aleatoriamente en dos grupos. El
primero o grupo control, no recibió
suplementación de hierro y el segun-
do recibió una inyección de 5 mg/kg
de hierro sacarosa administrado el día
1. Tres factores biológicos fueron estu-
diados el día 1 y el día 5 después de la
cirugía: hemoglobina, ferritina y con-
teo de reticulocitos. Se usó la prueba
t de student para el análisis estadístico
de los resultados.
La edad, el peso, la hemoglobina,
la ferritina y el conteo de reticuloci-
tos en el día 1 fueron similares en
ambos grupos (no hubo diferencia
significativa). El día 5 la ferritina fue
más alta en el grupo tratado con
215+/-87 vs 101+/-55 ng/mL en el
grupo no tratado (P<0.001). El con-
teo de reticulocitos también fue
más alto en el grupo tratado 3.25+/-
1.16 vs 2.65+/-0.97% (P<0.005) en
el grupo no tratado. La inflamación
sistémica postoperatoria probable-
mente podría ser el factor que impi-
de el efecto de la terapia con hierro
oral, por lo que el hierro parenteral
podría tratar una deficiencia fun-
cional de hierro y/o participar en el
incremento de la síntesis de eritro-
poyetina endógena. Además, una
reversibilidad más rápida de la ane-
mia después de hierro parenteral
mejora la calidad de la recuperación
postoperatoria.
Cirugía ortopédica
Un importante porcentaje de
pacientes afectados por fractura de
cadera requiere la administración
de transfusión de sangre alogéni-
ca (TSA) para evitar los riesgos de
la anemia aguda perioperatoria.
Sin embargo, las preocupaciones
acerca de los riesgos de la TSA han
conducido a la búsqueda de alter-
nativas, especialmente en la cirugía
ortopédica electiva.
Con el fin de evaluar la utilidad
de la infusión intravenosa preopera-
toria de hierro para mejorar el nivel
de hemoglobina antes de la cirugía
ortopédica mayor electiva, se hizo un
estudio (Bisbe et al.) entre comienzos
de 2003 hasta julio de 2004 en 27 pa-
cientes consecutivos programados
para cirugía ortopédica mayor a quie-

288
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
nes se les administraron infusiones
de hierro intravenoso debido a into-
lerancia a la administración de hie-
rro oral, pobre absorción intestinal,
anemia inflamatoria crónica o déficil
funcional de hierro. Veinte pacientes
recibieron hierro + epoetin alfa in-
travenoso y 7 recibieron únicamente
hierro intravenoso debido a que la
terapia con epoetin alfa fue descar-
tada por enfermedad cardiovascular
o tromboembólica o por deficiencia
pura de hierro. Las variables estudia-
das fueron edad, sexo, peso, tipo de
cirugía, dosis de hierro, duración del
tratamiento, razón del tratamiento,
parámetros sanguíneos, niveles de
hemoglobina y uso de transfusiones.
El incremento preoperatorio en la
hemoglobina fue 1.7 g/dL para pa-
cientes que recibieron sólo terapia de
hierro intravenoso y la mitad de ellos
fueron transfundidos, aunque inapro-
piadamente en 1 caso.
El incremento en el grupo de
epoetin alfa intravenoso + hierro
también aumentó la Hb 1.7 g/dL y
sólo 25% fueron transfundidos. Con
base en lo anterior, se concluyó que
la terapia de hierro intravenoso me-
jora los niveles preoperatorios de
hemoglobina en pacientes anémi-
cos programados para cirugía orto-
pédica mayor.
En un estudio prospectivo (Cuen-
ca et al.) el efecto del hierro sucrosa
intravenoso preoperatorio 200-300
mg fue evaluado en 20 pacientes
sobre los requerimientos de TSA y la
morbi-mortalidad postoperatoria al
ser sometidos a cirugía para repara-
ción de fractura de cadera subcapital
desplazada. Ellos fueron comparados
con 57 pacientes de un estudio previo
como control quienes también fue-
ron sometidos a este procedimiento.
Todos los pacientes eran mayores de
65 años de edad y fueron operados
al tercer día después de la admisión
al hospital, por el mismo equipo
médico y usando el mismo implan-
te. Se examinó la edad, el género, la
clasificación ASA, el procedimiento
quirúrgico, la hemoglobina periope-
ratoria, los requerimientos de TSA, la
infección postoperatoria, la duración
de la estancia hospitalaria y la tasa de
mortalidad a los 30 días.
No se observaron reacciones ad-
versas con la administración de hierro
sucrosa. El grupo con hierro tuvo una
tasa de transfusión más baja (15% vs
36.8%), un índice de transfusión más
bajo (0.26 vs 0.77 unidades por pa-
ciente), una tasa de mortalidad a los
30 días más baja (0 vs 19.3%), una
duración de la estancia hospitalaria
más corta (11.9 vs 14.1 días), al igual
que una tendencia a una tasa de in-
fección postoperatoria más baja (15%
vs 33%). Por esto, los autores conside-
raron que la administración de hierro

289
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
sucrosa es una forma efectiva y segu-
ra de reducir los requerimientos de
TSA en pacientes sometidos a cirugía
de cadera.
Experiencias similares se han teni-
do con pacientes sometidos a cirugía
reparadora de fractura de cadera pero
a nivel pertrocantérico (FCP) quienes
también a menudo reciben TSAs pe-
rioperatoriamente para evitar los
efectos deletéreos de la anemia.
Un estudio prospectivo (García-
Erce et al.) investigó el efecto de un
protocolo de salvamento de sangre
perioperatorio con hierro sucrosa (3 x
200 mg/48 h, i.v.) más eritropoyetina
(1 x 40,000 UI, s.c.) siendo la Hb a la
admisión <13.0 g/dL. Se compararon
83 pacientes con una serie paralela de
41 pacientes quienes sirvieron como
control.
Como la cirugía de fusión espinal
con frecuencia da lugar a sangrado
masivo responsable de anemia en el
periodo postoperatorio, Berniere et
al. realizaron un estudio para compa-
rar el efecto del hierro sucrosa IV vs. la
administración de hierro fumarato en
la anemia postoperatoria. La eficacia
de ambos tratamientos fue evaluada
comparando el nivel de Hb en el pe-
ríodo postoperatorio. Se compararon
dos grupos de 16 pacientes progra-
mados para fusión espinal anterior
y/o posterior. El grupo 1, histórico,
fue tratado con suplementación de
10 mg/kg/día de hierro fumarato vía
oral. La administración fue iniciada
con Hb <9 g/dL. El grupo 2 fue tratado
con el complejo i.v. de hierro sucrosa.
La dosis de hierro fue adaptada indi-
vidualmente de acuerdo al nivel de
hemoglobina objetivo de 13 g/dL y el
nivel de hemoglobina real más bajo
medido.
Ambos grupos eran idénticos res-
pecto a la edad y el nivel más bajo de
Hb alcanzado en el período postope-
ratorio. La Hb se incrementó en 0.25
g/día en el grupo 1, y en 0.36 g/día en
el grupo 2. En otras palabras, el efec-
to benéfico de la administración de
hierro IV versus hierro oral fue tan alto
como 45% (p = 0.003). De este modo,
la terapia con hierro intravenoso como
complejo de sucrosa férrica se presenta
como una alternativa al hierro oral para
restaurar la Hb postoperatoria después
de cirugía espinal.
Hierro sacarosa: importancia de la bioequivalencia y la seguridad
En términos sencillos, la FDA ad-
mite como bioequivalentes dos pro-
ductos farmacéuticos cuyo principio
activo o fracción activa muestra las
mismas propiedades farmacocinéticas
después de ser administrados. Es de-
cir que para el caso de preparaciones
parenterales, asumiendo que tienen
el mismo principio activo, presentan
la misma estabilidad, solubilidad, pH,

290
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
etc. Ahora bien, al ser administrados
deben presentar las mismas caracte-
rísticas de liberación, absorción, distri-
bución, metabolismo y excreción.
El Dr. Jorge E. Toblli del Hospital
Alemán en Buenos Aires, Argentina,
ha presentado los datos preliminares
de un estudio realizadon en el Labo-
ratorio de Medicina Experimental en
el cual comparó la toxicidad en ratas
del hierro sacarosa original (Venofer®)
vs copias de hierro sacarosa (Feriv® y
Hematin®).
Sesenta ratas hembra y sesenta
ratas macho Sprague-Dawley fueron
distribuidas aleatoriamente en cuatro
grupos (tres con cada una de las pre-
paraciones y un cuarto como control
con solución salina: SS) en proporcio-
nes iguales y bajo condiciones expe-
rimentales adecuadas y homogéneas.
Se tomaron muestras a las 24 h, 7, 14
y 21 días.
Respecto a Venofer® y SS la apli-
cación de Feriv® y Hematin® produ-
jeron una disminución significativa
(p<0.01) en la presión arterial sistólica
a las 24 h, 7, 14 y 21 días. No se obser-
varon diferencias en la concentración
de Hb a las 24 h y los 7 días entre los
grupos.
El experimento reveló que Feriv® y
Hematin® dieron lugar a una concen-
tración de hierro sérico y saturación
de transferrina diferente (p<0.01)
comparados con Venofer® y SS.
Del mismo modo, las enzimas he-
páticas aumentaron de forma impor-
tante en los animales que recibieron
Feriv® y Hematin® comparados con los
que recibieron Venofer® y SS (p<0.01)
a las 24 h y 7 días (Figura 1).
Además, Feriv® y Hematin® ocasio-
naron un incremento significativo
(p<0.01) en la lipoperoxidación hepá-
tica, cardíaca y renal a las 24 h y 7 días
comparados con Venofer® y SS.
Finalmente, Feriv® y Hematin®
produjeron una disminución signifi-
cativa (p<0.01) en la defensa antioxi-
dante dada por la glutatión reductasa
en hígado, corazón y riñón a las 24 h
y 7 días en comparación con Venofer®
y SS.
Folato
Además del hierro, se requieren
suministros adecuados de folato y
vitamina B12 para la eritropoyesis nor-
mal. El requerimiento diario de ácido
fólico es de 50-100 mg, el cual puede
ser administrado adecuadamente a
través de la ingesta en la dieta. Los
depósitos corporales totales de fola-
tos son de aproximadamente 5.000
mg, suficientes para abastecer los
requerimientos por dos a tres meses.
En pacientes con pérdida excesiva de
RBCs, los requerimientos de folato se
incrementan 5 a 10 veces. Para estos
pacientes, el folato puede ser admi-
nistrado por vía oral en suplementos

291
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
de 1 mg. Las normalidades hematoló-
gicas debidas a depósitos insuficien-
tes de folato deben resolverse dentro
de los dos meses de iniciar la terapia
con folato.
Vitamina B12
La vitamina B12 es un cofactor
para muchas reacciones bioquímicas
que involucran transferencias de un
carbono y es esencial para la eritro-
poyesis normal. Toda la vitamina B12
proviene de la dieta (carne, otros pro-
ductos animales). A diferencia de los
depósitos de hierro, el cual no puede
ser abundante, la vitamina B12 está
plena en la mayoría de individuos.
Como en el caso de otros cofactores
discutidos, la principal limitación del
uso de la vitamina B12 para mejorar el
estado hematológico es el intervalo
de tiempo requerido (aproximada-
mente dos meses) para observar una
mejoría significativa en los paráme-
tros hematológicos.
Agonistas de la GnRH
Además del reemplazo del cofactor,
los agonistas de la hormona liberadora
de gonadotropina (GnRH) pueden ser
usados para reducir la pérdida crónica
de sangre y restituir los depósitos de
hierro en pacientes ginecológicas. Los
agonistas de la GnRH producen su-
presión temporal ovárica y cese de la
menstruación.
Figura 1. Enzimas hepáticas a las 24h con hierro IV (40mg/kg)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0 AST ALT Fosfatasa alcalina
Feriv®
Hematin®
Venofer®
SS
* versus todos los grupos p < 0.01** versus Venofer & ISS p < 0.01
UI/L

292
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Ellos se usan concomitante con la
terapia de hierro. En pacientes para
histerectomía, la terapia con agonistas
de GnRH por 2 ó 3 meses antes de la
cirugía disminuye el sangrado vaginal,
contrae el tamaño de los miomas y me-
jora indirectamente el estado hemato-
lógico de la paciente.
Sin embargo, en el curso tempra-
no del tratamiento con agonistas de
la GnRH se pueden observar síntomas
de hipoestrogenemia (cefalea, olea-
das de calor) y el uso más allá de los 6
meses se puede asociar con osteope-
nia significativa y pérdida de cardio-
protección, la cual generalmente es
reversible después de terminar la te-
rapia. Debido a estos efectos colatera-
les desagradables, muchas pacientes
no cumplen el tratamiento con ago-
nistas de la GnRH. Sin embargo, se
está investigando una variedad de re-
gímenes esteroideos y no esteroideos
para eliminar estos efectos colaterales
y permitir una prolongación segura
del uso de la GnRH.
Epoetín Alfa
Una forma más directa de mejorar
el estado hematológico en pacientes
anémicos antes de la cirugía es esti-
mular la eritropoyesis farmacológica-
mente con epoetín alfa. Epoetín alfa es
idéntica en la secuencia de aminoáci-
dos y es funcionalmente equivalente
a la eritropoyetina endógena. Epoetín
alfa en combinación con hierro oral
incrementa las concentraciones pre-
quirúrgicas de Hb y los niveles de he-
matocrito y reduce los requerimientos
de transfusión.
Comparado con el tratamien-
to de hierro solo, epoetín alfa en
combinación con el tratamiento de
hierro da lugar a una reducción sig-
nificativa en las tasas de transfusión
(75% versus 16%, P = .024) en ané-
micos (Hb >10- <13 g/dL). Algunos
estudios muestran que comparando
epoetín alfa con DAP, los pacientes
tratados con epoetín alfa tuvieron
concentraciones de Hb significati-
vamente más altas preoperatoria-
mente, postoperatoriamente y en el
egreso (P <.0001) y tuvieron signi-
ficativamente menos transfusiones
comparados con los pacientes que
recibieron DAP (P <.0001).
Con base en una serie de estudios,
epoetín alfa ha demostrado seguri-
dad y eficacia para asegurar la eri-
tropoyesis y reducir la transfusión de
sangre alogénica en pacientes anémi-
cos programados para cirugía mayor,
electiva, no cardíaca, no vascular.
Adicionalmente, epoetín alfa se
usa para el tratamiento de la anemia
en pacientes con nefropatía crónica,
en pacientes con neoplasias no mie-
loides y en pacientes infectados con
el virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH) con anemia.

293
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
Tryba ha mostrado que compara-
do con los controles no tratados y los
pacientes tratados con hierro i.v. solo,
epoetín alfa 50 a 150 UI/kg SC más
hierro i.v. dos veces a la semana por 3
semanas previo a la cirugía incremen-
ta significativamente la producción
de eritrocitos (P < .01) y el volumen de
eritrocitos donados (P < .05). Epoetin
alfa fue particularmente efectivo en
mujeres y pacientes con un volumen
de sangre calculado menor de 5 L.
El tratamiento con epoetín alfa
dió lugar a un incremento (aunque
no significativo) en el número de
unidades de sangre autóloga pre-
donadas comparadas con hierro i.v.
solo. Sin embargo, en pacientes con
un volumen de sangre calculado me-
nor de 5 L, un porcentaje sustancial-
mente mayor de pacientes tratados
con epoetín alfa donó > 4 unidades
de sangre autóloga (80% v 30%). Los
requerimientos de sangre alogénica se
redujeron, aunque no significativamen-
te (P = .051), en pacientes tratados con
epoetín alfa.
Sin embargo, en comparación con
los controles no tratados, hubo una
reducción significativa en el volumen
promedio de sangre alogénica trans-
fundida por paciente transfundido en
los grupos con epoetín alfa. La dosis
s.c. óptima de epoetín alfa en pa-
cientes con un Hct predonación bajo
programados para cirugía ortopédica
parece estar entre 100 y 150 UI/kg dos
veces a la semana por 3 semanas.

294
Importancia de latécnica intraoperatoria
La reducción de la pérdida de san-
gre quirúrgica es el mejor y más im-
portante abordaje para maximizar los
niveles postoperatorios de Hb. Bajo
condiciones apropiadas, se pueden
emplear técnicas de rutina para re-
ducir la pérdida de sangre en cirugía
ginecológica, incluyendo ligadura,
cauterio y pinzamientos para detener
el sangrado de fuentes arteriales y ve-
nosas.
Adicionalmente, la aplicación tó-
pica de trombina ha sido usada para
incrementar la coagulación y dismi-
nuir la pérdida de sangre.
El salvamento de GRE es una técni-
ca usada para guardar sangre perdida
durante o inmediatamente después
de la cirugía. En este procedimiento,
un dispositivo recuperador de células
recupera la sangre perdida del área
operatoria, lava los GREs, filtra los res-
tos y retoma GRE a la paciente.
El salvamento de GRE es otro me-
dio de proporcionar sangre autóloga
para transfusión pero típicamente
se usa para cirugía para alta pérdida
de sangre intraoperatoria, tal como
miomectomía, artoplastia de cadera y
cirugía vascular. El ahorrador de célu-
la no debe ser usado en pacientes o
infección local o sistémica debido a la
posibilidad de contaminación de san-
gre. Además, el ahorrador de célula
generalmente no debe ser usado en
pacientes con cáncer debido a la tasa
más alta de metastasis asociada con
su uso.
La técnica quirúrgica es de vital
importancia en la conservación de la
sangre, teniendo en cuenta el mane-
jo de los tejidos blandos, el cual debe
ser cuidadoso. La hemostasis rigurosa
al momento de la exposición dismi-
nuirá la pérdida de sangre mientras
que la posición del paciente puede
tener una influencia significativa en
el sangrado, particularmente sobre la
cirugía de columna. Además, se debe
minimizar la presión sobre el abdo-
men y la vena cava inferior.
Los adhesivos tisulares derivados
de proteínas humanas (sellantes) o
proteínas animales (pegantes) puede
tener un lugar útil en el manejo de la
sangre durante la cirugía de columna,
la artroplastia de revisión o el reem-
plazo de rodilla bilateral. Ellos tam-
bién han demostrado reducir la pérdi-
Anemia en el intraoperatorio

295
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
da de sangre en artroplastia primaria
de cadera y rodilla, pero se necesita
trabajo adicional para establecer su
costo-efectividad.
No está claro si las técnicas qui-
rúrgicas mínimamente invasivas re-
duce la pérdida global de sangre y
pueden no ser apropiadas para todos
los pacientes. Nuevos desarrollos en
la tecnología de la diatermia pueden
ayudar a reducir la pérdida de sangre.
Técnica Anestésica
Los desencadenantes de la trans-
fusión intraoperatoria deben ser de-
cididos en cada paciente individual
y se puede emplear una evaluación
cercana del paciente (por ejemplo,
el dispositivo “haemocue”) para mo-
nitorear estrechamente la concen-
tración de hemoglobina. El uso de
anestesia hipotensora (presión arte-
rial media 50-60 mm/Hg) reduce sig-
nificativamente la pérdida de sangre
con seguridad, estableciendo que los
pacientes sean seleccionados y moni-
toreados apropiadamente.
Es vital evitar la hipovolemia.
En comparación con los pacientes
con anestesia general combinada
ventilados con presión positiva, la
pérdida de sangre puede ser menor
en aquellos que tienen anestesia
regional y/o anestesia general con
ventilación espontánea.
El mantenimiento de la normo-
termia reduce la pérdida de sangre,
por lo que el calentamiento adecua-
do de los líquidos y los dispositivos
para calentar el aire forzado son
esenciales en las cirugías mayores.
En estos casos, cuando se presenta
pérdida de sangre significativa –
mayor del 40% del volumen de san-
gre estimado – se deben monitorear
los parámetros de coagulación y
tratar las anormalidades inmediata-
mente.
El tipo de líquido intravenoso ad-
ministrado puede tener influencia
sobre la coagulación. Las soluciones
salinas balanceadas (por ejemplo,
Hartmanns), los coloides basados
en gelatina y los almidones de peso
molecular medio (por ejemplo, Vo-
luven), causan menos problemas de
coagulación que los dextranos y otros
almidones.
La eficacia y seguridad de la he-
modilución normovolémica aguda
(ANH) no está comprobada. La infor-
mación limitada en pacientes ortopé-
dicos sugiere su uso cuando se espera
que la pérdida de sangre sea alta y el
paciente esté en condiciones de re-
sistir un hematocrito notablemente
reducido. La hemodilución hipervo-
lémica aguda puede ser más segura
que la ANH pero su eficacia en la re-
ducción de la pérdida de sangre no
está comprobada.

296
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Salvamento intraoperatorio de eritrocitos
El salvamento de eritrocitos en el
intra-operatorio puede reducir no-
tablemente la necesidad de trans-
fusión de sangre alogénica y puede
salvar la vida. La técnica, la cual lava
los eritrocitos salvados antes de re-
suspenderlos en solución salina, debe
ser considerada para artroplastia de
revisión no infectada (especialmente
de las caderas), cirugía espinal mayor
y pélvica y cirugía de trauma mayor,
cuando se anticipa que la pérdida de
sangre es mayor de 1000 ml.
La introducción de un programa
de salvamento celular requiere en-
trenamiento inicial de personal pero
no requiere personal adicional. El
costo del equipo capital usualmen-
te está incluido en el precio de los
desechables, de tal forma que el sis-
tema es neutral en costos si se salva
una unidad de eritrocitos por caso.
La reducción promedio en la trans-
fusión alogénica para artroplastia
de revisión es significativamente
mayor que esto.
Las técnicas de salvamento están
muy contraindicadas en cirugía en la
presencia de infección o neoplasia.
Estás técnicas pueden ser más apro-
piadas en pacientes donde el riesgo/
beneficio favorece el salvamento, por
ejemplo, en los Testigos de Jehová.
El uso de irrigantes, como peróxi-
do de hidrógeno y clorhexidina, no es
una contraindicación al salvamento
celular estableciendo que se lleva a
cabo un adecuado lavado de la herida
usando solución salina. En esta situa-
ción se debe emplear un sistema de
succión separado para remover así el
líquido de irrigación.
Datos de investigación muestran
una reducción en el uso de sangre
alogénica en la cirugía de revisión de
cadera de un promedio de 5.6 uni-
dades a 1.8 unidades por caso. Los
dispositivos de salvamento de célu-
la recientemente introducidos (por
ejemplo, “Orthopat”), que permiten la
colección tanto intraoperatoria como
postoperatoria, pueden volverse cos-
to-efectivos en la artroplastia total de
la cadera primaria y total de rodilla.
Agentes farmacológicos
Existe evidencia de que la aproto-
nina reduce la pérdida de sangre en
la artroplastia de cadera y rodilla; el
ácido tranexámico reduce la pérdida
de sangre después de artroplastia de
rodilla cuando se usa un torniquete
de muslo intraoperatorio. Antes de
recomendar su uso de rutina, se re-
quiere mayor evaluación.
Se debe considerar el uso de atro-
ponina o ácido tranexámico en inter-
venciones donde se anticipa una gran
pérdida de sangre, en caso de que

297
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
otras técnicas de conservación de
sangre sean inapropiadas (por ejem-
plo, en los Testigos de Jehová), en
presencia de múltiples anticuerpos o
cuando la sangre alogénica no está
disponible o hay un suministro corto.
No hay evidencia que apoye el uso
de desmopresina excepto en pacien-
tes con trastornos de la coagulación
preexistentes; el factor VIIa recombi-
nante no tiene licencia para uso en
hemorragia masiva. Sin embargo, se
ha empleado exitosamente en he-
morragia que amenaza la vida, la cual
persiste a pesar de intentos oportu-
nos de corregir la trombocitopenia o
una coagulopatía.
Sustitutos artificiales de sangre
Los perfluorocarbonados y las so-
luciones de hemoglobina pueden ju-
gar un papel, pero se dispone de muy
pocos datos en el campo de la cirugía
ortopédica y aún no tienen licencia
para el uso general.
Aspectos generales sobre la transfusión
La transfusión de GRE es el pilar de
las estrategias para corregir la anemia
sintomática. Aunque la transfusión
puede corregir rápidamente la ane-
mia, no está exenta de riesgos. Adqui-
rir enfermedades infecciosas a través
de transfusión y reacciones adversas
serias a la transfusión son altamente
mencionadas y son de considerable
preocupación para los pacientes (Ta-
bla I). Tal vez no sería necesario tomar
estos riesgos en un procedimiento
quirúrgico electivo, que por otro lado
se asume que trancurriría sin eventos
para todos los interesados. Para mi-
nimizar el riesgo de transfusión san-
guínea alogénica, se han desarrollado
varias estrategias de manejo de san-
gre, tales como reinfusión de sangre
recuperada, anestesia hipotensiva y el
uso de sangre de DAP.
La decisión de transfundir un pa-
ciente anémico usualmente se basa
en los valores de Hb y hematocrito,
pero el consenso sobre qué valores
constituyen un nivel apropiado para
tomar la decisión no se ha logrado.
Además, algunos pacientes pueden
ser sintomáticos a niveles de Hb más
altos, complicando además el pro-
ceso de decisión. En experiencia de
algunos autores (William Rock), un
nivel para decidir transfundir es de 8
g/dL de Hb o 24% de Hct.
Varios estudios han demostrado que
la anemia preoperatoria es un predictor
significativo de riesgo de transfusión en
varias poblaciones de pacientes. En un
estudio prospectivo de 9.482 pacientes
de cirugía ortopédica e identificaron
una reducción significativa entre Hb y
transfusión. Pacientes con Hb preope-
ratoria baja tenían un riesgo más alto

298
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Tabla I. Riesgos de la transfusión sanguínea
Condición Infección viral Riesgo estimado
VIH 1:200.000-1:2.8 millones
VLTH 1:250.000-1:2.0 millones
VHB 1:30.000-1:250.000
VHC 1:28.000-1:288.000
Contaminación bacteriana Plaquetas Eritrocitos
1:12.0001:500.000
Reacción hemolítica fatal 1:250.000-1:1.1 millones
Reacción hemolítica retardada 1:1.000-1:1.500
LPART 1:5.000
Reacción no hemolítica febril 1:100
Reacción alérgica (urticaria) 1:100
Reacción anafiláctica 1:150.000
VLTH = virus linfotrópico de la célula T humana, VHB = virus de la hepatitis B, VHC = virus de la hepatitis C, LPART = lesión pulmonar aguda relacionada con transfusión, VIH = virus de la inmunodeficiencia humana
de transfusión alogénica, el cual se
asoció con un aumento en la inciden-
cia de infección (P £ .001), sobrecarga
de líquidos (P £ .001) y duración más
prolongada de la estancia hospitala-
ria (P £ .001).
Esta asociación entre Hb preope-
ratoria baja y un riesgo más alto de
transfusión alogénica puede ser me-
nos fuerte en pacientes de histerecto-
mía debido a que las tasas de trans-
fusión en esta población son mucho
más bajas que en pacientes ortopé-
dicas. La exposición a sangre alogé-
nica se asocia con otros riesgos bien
establecidos, incluyendo reacciones
por transfusión, inmunosupresión y
transmisión de agentes infecciosos
conocidos (por ejemplo, virus de he-
patitis, virus de la inmunodeficiencia
humana) y desconocidos (Tabla I).
La inmunosupresión inducida por
transfusión probablemente se debe a
productos sanguíneos que contienen
leucocitos y antígeno-1 del leucocito
humano soluble y ligando Fas y qui-
zás es la causa subyacente de inciden-
cia más alta de infecciones postopera-
torias en pacientes transfundidas.
La donación de sangre autóloga
postoperatoria puede ser usada como
una estrategia de manejo de sangre

299
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
para minimizar el riesgo de sangre
alogénica en pacientes de histerec-
tomía. Sin embargo, se ha informado
que la DAP puede dar lugar a anemia
y exponer a la paciente a un riesgo in-
crementado de transfusión después
de la cirugía. Un estudio retrospectivo
de 263 pacientes programadas para
histerectomía electivas abdominales
o vaginales identificó la donación de
sangre autóloga como el principal
factor de riesgo para transfusión.
En este estudio, 25 de 140 (18%)
pacientes que habían donado san-
gre autóloga fueron transfundidas,
mientras que sólo 1 de 123 (1%) pa-
cientes que no participaron en la DAP
fue transfundida (P < .001). Además,
pacientes que no habían participado
en DAP tuvieron concentraciones de
Hb más altas a la admisión y al egre-
so del hospital (P <.05). Por lo tanto,
la eliminación de la DAP en pacientes
programadas para histerectomía de
rutina puede ayudar a evitar niveles
bajos de Hb preoperatoriamente y
limitar transfusiones sanguíneas in-
necesarias.
Finalmente, los estudios clínicos
no han demostrado consistente-
mente que la transfusión de GRE se
acompañe de un incremento en la
utilización de oxígeno ya sea a nivel
corporal total o de órganos individua-
les. Se ha informado una asociación
inversa entre la cantidad de tiempo
que la sangre ha sido almacenada
previo a la transfusión y la disponibili-
dad de oxígeno.
La terapia con hierro intravenoso
preoperatoria puede ser benéfica en
algunos pacientes con anemia por
enfermedad crónica, por ejemplo, en
artritis reumatoidea. Esto se debe dar
en consulta con los hematólogos lo-
cales.
En caso de que la disponibilidad
de sangre se vuelva inadecuada, o
existan pacientes con objeciones reli-
giosas al uso de sangre alogénica, se
debe considerar lo siguiente:
Eritropoyetina
Se sabe que la EPO es benéfica en
la reducción de la necesidad de trans-
fusión alogénica; además, es segura,
con relativamente pocos efectos cola-
terales; sin embargo, deben estar pre-
sentes los depósitos adecuados de
hierro. Todos los estudios de su uso
incluyeron tromboprofilaxis química.
La EPO es particularmente efecti-
va en el manejo de la anemia leve a
moderada antes de intervención qui-
rúrgica (Hb 10-13g/dL); por lo tanto
se recomiendan tres o cuatro inyec-
ciones (300-600iu/kg) semanalmente
antes de la intervención; puede ser
muy útil cuando se usa en conjunto
con otras modalidades terapéuticas,
incrementar el resultado y reducir la

300
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
anemia de donación autóloga preo-
peratoria (PAD) y puede optimizar
el desenlace cuando se usa con el
salvamento de células. La relación
costo/beneficio mejorará si existe un
disminución significativa de la sangre
alogénica.
Donación de Sangre Autóloga Preoperatoria (PAD)
Dado que los estudios han mos-
trado tasas de desgaste de hasta el
45%, la PAD no se recomienda de
rutina para artroplastias articulares
primarias. Es importante tener en
cuenta que la PAD no elimina uno de
los mayores riesgos de transfusión
sanguínea, es decir, mala transfusión
(dándole al paciente la sangre equi-
vocada) y contaminación bacteriana.
Aunque en la cirugía articu-
lar primaria, la PAD reduce la tasa
de transfusión alogénica, también
puede crear una anemia artificial e
incrementará la tasa de transfusión
global. Esta técnica se recomienda
en aquellos pacientes con múltiples
aloanticuerpos contra eritrocitos o
tipo de sangre extremadamente ra-
ros para quienes la provisión de san-
gre alogénica es difícil.
Esta técnica debe utilizarse única-
mente para aquellos procedimientos
con pérdidas de sangre particular-
mente grandes que regularmente
requieren transfusión y cuando existe
una fecha garantizada de admisión y
cirugía.
El manejo intraoperatorio y posto-
peratorio de la pérdida potencial o
real de sangre incluye
(1) monitoreo de la cantidad de pérdi-
da de sangre,
(2) monitoreo de la hemoglobina o el
hematocrito,
(3) monitoreo de la presencia de per-
fusión inadecuada y oxigenación
de los órganos vitales (ejemplo:,
presión arterial, frecuencia cardía-
ca, temperatura, saturación de oxí-
geno de la sangre), y
(4) transfusión de eritrocitos alogé-
nicos o sangre autóloga (o sea,
hemodilución normovolémica y
recuperación intraoperatoria de
eritrocitos).
La literatura es insuficiente para
evaluar la eficacia de las técnicas es-
pecíficas de monitoreo intraoperato-
rio o postoperatorio para detectar la
presencia de perfusión inadecuada u
oxigenación de los órganos vitales, o
como indicadores para la transfusión
de eritrocitos. La literatura apoya la
eficacia de hemodilución normovo-
lémica aguda al igual que recupera-
ción intraoperatoria de eritrocitos en
la reducción del número de unidades
alogénicas trans fundidas por pacien-

301
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
te en ciertos procedimientos quirúr-
gicos apropiados (ejemplo: cirugía
cardíaca, cirugía hepática, cirugías
ortopédicas grandes).
Sin embargo, la literatura no es
uniforme respecto a la capacidad
de cualquier técnica para reducir el
número de pacientes transfundidos.
Aunque la práctica no es común en
los Estados Unidos, la literatura sugie-
re que la recuperación postoperatoria
de eritrocitos reducirá el número de
pacientes transfundidos.
La siguientes son las recomenda-
ciones emitidas por la ASA:
1. Monitoreo de la pérdida de sangre:
se debe conducir periódicamen-
te una evaluación vital del campo
quirúrgico para valorar la presen-
cia de sangrado microvascular ex-
cesivo (es decir, coagulopatía). Se
deben usar los métodos estándar
para medición cuantitativa de pér-
dida de sangre (ejemplo:, por suc-
ción y compresas).
2. Monitoreo de la perfusión y oxige-
nación inadecuada de los órganos
vitales: se deben emplear sistemas
de monitoreo convencional (ejem-
plo:, presión arterial, frecuencia
cardíaca, saturación de oxígeno,
gasto urinario, electrocardiografía)
para determinar si la perfusión y la
oxigenación de los órganos vitales
son adecuadas. Se deben usar sis-
temas de monitoreo especial cuan-
do se apropiado (ejemplo:, eco-
cardiografía, saturación venosa de
oxígeno mixta, gases sanguíneos).
3. Monitoreo para indicaciones de
transfusión: medir la hemoglobina
o el hematocrito cuando ocurre
una pérdida sustancial de sangre
o cualquier indicación de isquemia
orgánica. Usualmente los eritroci-
tos deben ser administrados cuan-
do la concentración de hemoglo-
bina es baja (ejemplo:, menos de
6 g/dL en un paciente joven, sano),
especialmente cuando la anemia
es aguda. Los eritrocitos usual-
mente son innecesarios cuando la
concentración de hemoglobina es
mayor de 10 g/dL.
Estas conclusiones puede ser alte-
radas en la presencia de pérdida de
sangre anticipada. La determinación
de si las concentraciones intermedias
de hemoglobina (es decir, 6-10 g/dL)
justifican o requieren transfusión de
eritrocitos de debe basar en cualquier
indicación en curso de isquemia de
órgano, sangrado en curso potencial
o real (tasa y magnitud), el estado de
volumen intravascular del paciente
y los factores de riesgo del paciente
para complicaciones de oxigena ción
inadecuada. Estos factores de riesgo

302
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
incluyen una baja reserva cardio-
pulmonar y un alto consumo de oxí-
geno.
4. Transfusión de eritrocitos alogéni-
cos o sangre autóloga: mantenga
un volumen intravascular ade-
cuado y la presión arterial con
cristaloides y coloides hasta que
se reúnan los criterios de trans-
fusión de células mencionados
anteriormente. Se deben trans-
fundir cantidades adecuadas de
eritrocitos para mantener la per-
fusión de los órganos. Cuando
sea apropiado, recupere intrao-
peratoria o postoperatoriamente
la sangre, y use otros medios para
disminuir la pérdida de sangre
(ejemplo:, hipotensión delibera-
da) los cuales pueden ser benéfi-
cos. También se podría considerar
la hemodilución normovolé mica
aguda, aunque se usa rara vez.
Manejo de la coagulopatía
1. Evaluación visual del campo qui-
rúrgico y monitoreo por laborato-
rio de la coagulopatía:
Una evaluación visual del campo
quirúrgico debe ser conducida con-
juntamente por el anestesiólogo y el
cirujano para determinar si está ocu-
rriendo excesivo sangrado microvas-
cular (coagulopatía).
La valoración visual de pérdida ex-
cesiva de sange también debe incluir
chequear los recipientes de succión,
las compresas quirúrgicas y los drenes
quirúrgicos. El monitoreo por labora-
torio para coagulopatía debe incluir
la determinación del conteo plaque-
tario, el tiempo de protrombina (PT) o
la relación internacional armonizada
(INR) y el tiempo de tromboplastina
parcial activada (aPTT). Otras pruebas
pueden incluir nivel de fibrinógeno,
evaluación de la función plaquetaria,
tromboelastograma (TEG), d-dímeros
y tiempo de trombina.
Transfusión de plaquetas: si es po-
sible, se debe obtener un conteo de
plaquetas previo a la transfusión de
plaquetas en un paciente sangran-
do, y se debe realizar una prueba de
función plaquetaria en pacientes con
sospecha o disfunción de plaqueta
inducida por fármacos (ejemplo:, clo-
pidogrel).
En las pacientes obstétricas con
función plaquetaria normal, la trans-
fusión de plaquetas rara vez está in-
dicada si el conteo plaquetario es ma-
yor de 100 x 103/L y está usualmente
indicada cuando el conteo está por
debajo de 50 x 103/L en la presencia
de sangrado excesivo. Los partos va-
ginales o los procedimientos quirúr-
gicos asociados ordinariamente con
pérdida de sangre limitada pueden
ser realizados en pacientes con con-

303
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
teos plaquetarios menores de 50 x
103/L. La transfusión de plaquetas
puede estar indicada a pesar de un
conteo plaquetario aparentemen-
te adecuado si hay una disfunción
plaquetaria conocida o sospechada
(ejemplo:, la presencia de agentes an-
tiplaquetarios potentes, puente o de-
rivación (“bypass”) cardiopulmonar)
y sangrado microvascular (la dosis
apropiada de plaquetas se debe basar
en las recomendaciones del comité
de transfusión institucional local).
La determinación de si pacientes
con conteos plaquetarios entre 50 y
100 x 103/L requieren terapia, incluyen-
do terapia profiláctica, se debe basar
en el potencial para disfunción plaque-
taria, sangrado anticipado o en curso,
y el riesgo de sangrado en un espacio
determinado (ejemplo:, ojo o cerebro).
Cuando el conteo plaquetario no
se puede hacer oportuna mente en la
presencia de sangrado microvascular
excesivo (coagulopatía), se pueden
administrar plaquetas cuando se sos-
pecha trombocitopenia
Cuando la trombocitopenia se
debe a un incremento en la destruc-
ción plaquetaria (ejemplo:, trom-
bocitopenia inducida por heparina,
púrpura trombo citopénica idiopática,
y púrpura trombocitopénica trombó-
tica), la transfusión plaquetaria pro-
filáctica es inefectiva y rara vez está
indicada.
Transfusión de plasma fresco con-
gelado (PFC): si es posible, se deben
obtener pruebas de coagulación (PT
o INR y aPTT) previo a la administra-
ción de PFC en un paciente sangran-
do. La transfusión de PFC no está indi-
cada si PT, INR y aPTT están normales.
La transfusión PFC está indicada para:
(1) la corrección del sangrado mi-
crovascular excesivo (coagulopatía)
en la presencia de un PT mayor de 1.5
veces el valor normal o un INR ma-
yor de 2.0, o aPTT mayor de 2 veces
el normal, (2) corrección de sangrado
microvascular excesivo secundario a
deficiencia de factor de coagulación
en pacientes transfundidos con más
de un volumen de sangre (70ml/
kg) y cuando PT o INR y aPTT no se
pueden obtener oportunamente, (3)
reversión urgente de la terapia con
warfarina, (4) corrección de deficien-
cias de factor de la coagulaicón co-
nocidas para las cuales no se dispone
de concentrados específicos, o (5) re-
sistencia a la heparina (deficiencia de
antitrombina III) en un paciente requi-
riendo heparina. PFC no está indicada
solamente para aumentar el volumen
plasmático o la concentración de al-
búmina.
PFC debe ser dado a dosis cal-
culadas para alcanzar un mínimo
de 30% de concentración de factor
plasmático (usualmente se logra con
la administración de 10-15 ml/kg de

304
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
PFC), excepto para reversión urgen-
te de anticoagulación con warfarina,
para la cual 5-8 ml/kg de PFC usual-
mente será suficiente. Cuatro a cinco
concentrados plaquetarios, una uni-
dad de plaquetas de aféresis de un
sólo donador, o una unidad de sangre
completa fresca proporcionan una
cantidad de factores de coagulación
similar a la contenida en una unidad
de PFC.
Transfusión de criopreci pitado: si
es posible, se debe obtener una con-
centración de fibrinógeno previo a la
administración de criopreci pitado en
un paciente sangrando. La transfusión
de crioprecipietado rara vez está indi-
cada si la concentración de fibrinóge-
no es mayor de 150 mg/dL. La trans-
fusión de crioprecipitado usualmente
está indicada (1) cuando la concen-
tración de fibrinógeno es menor de
80-100 mg/dL en la presencia de san-
grado microvascular excesivo, (2) para
corregir el sangrado microvascular
excesivo en pacientes transfundidos
masivamente cuando las concentra-
ciones de fibrinógeno no pueden ser
medidas oportunamente, y (3) para
pacientes con deficiencias congénitas
del fibrinógeno. Cuando sea posible,
las decisiones respecto a los pacientes
con deficiencias congénitas de fibri-
nógeno se deben hacer apoyado por
el concepto del hematólogo. La deter-
minación de si los pacientes con concen-
tración de fibrinógeno entre 100 mg/dL
y 150 mg/dL requieren terapia se debe
basar en el potencial de sangrado antici-
pado o en curso, y el riesgo de sangrado
en un espacio confinado (ojo o cerebro).
Los pacientes que sangran con enferme-
dad de Von Willebrand deben ser tra-
tados con concentrados específicos
si están disponibles. Si no se dispo-
ne de concentrados, está indicado el
crioprecipitado. Cada unidad de crio-
precipitado contiene 150 - 250mg de
fibrinógeno. Cada unidad de plasma
fresco congelado contiene 2-4 mg de
fibrinógeno /mL. Por lo tanto, se debe
notar que cada unidad de plasma
fresco congelado proporciona una
cantidad equivalente de fibrinógeno
a 2 unidades de crioprecipitado.
2. Fármacos para tratar el sangrado
excesivo.
Desmo pre sina o hemostáticos tó-
picos tales como adhesivo de fibrina
o gel de trombina deben ser conside-
rados cuando ocurre sangrado exce-
sivo.
3. Factor VII activado recombinante.
Cuando las tradicionales opcio-
nes bien probadas para tratar el
sangrado microvascular excesivo
(coagulopatía) se agotan, se debe
considerar el factor VII activado re-
combinante.

305
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
Monitoreo y tratamiento de los
efectos adversos de las transfusiones:
Es importante chequear los sig-
nos y síntomas de contaminación
bacteriana, lesión pulmonar aguda
relacionada con transfusión (Trans-
fusion-related acute lung injury:
TRALI), reacciones hemolíticas por
transfusión, incluyendo urticaria,
hipo tensión, taquicardia, incremen-
to de la presión pico de la vía aérea,
hipertermia, disminución del gasto
urinario, hemoglobinuria y sangra-
do microvascular. Antes de instituir
la terapia para reacciones por trans-
fusión, detenga la transfusión de
sangre y ordene una prueba diag-
nóstica apropiada.

306
La anemia en el área de urgencias,
debido a la premura de las situacio-
nes, es típicamente tratada con trans-
fusión para ayudar a mantener la ade-
cuada oxigenación tisular y mantener
los niveles de hemoglobina, aunque
los criterios para el tratamiento no
siempre están claramente definidos.
Aunque existen varias guías para
el uso clínico sobre transfusión de
concentrado de hematíes, plasma
y plaquetas, por razones de presión
asistencial y escasez de tiempo para
tomar la decisión apropiada, no siem-
pre son seguidas las recomendacio-
nes efectuadas en las mismas. Así mis-
mo, dichas guías suelen ser más útiles
en la práctica general de la transfu-
sión y no fácilmente se refieren a una
situación de urgencia.
La anemia aguda es debida casi
siempre a pérdidas sanguíneas, don-
de los efectos de la anemia deben
ser separados de la hipovolemia y ser
corregidos de manera independiente,
aunque interrelacionados entre sí. La
causa más frecuente de administra-
ción de concentrado de hematíes es
el sangrado agudo (35%). La idonei-
dad de la transfusión es difícilmente
evaluable en pacientes con hemorra-
gia aguda en cualquier situación don-
de se genere: urgencias, quirófanos,
unidades de sangrantes y cuidados
intensivos; algunos estudios han en-
contrado que menos de un 5% de las
transfusiones son apropiadas y se ha
sugerido que la razón es que los indi-
cadores clínicos para transfundir en
es tas circunstancias, generados por
los pro pios prescriptores, han sido
muy genero sos.
La pérdida masiva de sangre viene
de finida como disminución del 50%
del vo lumen sanguíneo en tres horas
o pérdidas superiores a 150 mL/min,
considerando el volumen normal
de sangre el 7% del peso ideal en el
adulto y 8-9% en niños. Los pacientes
con pérdida masiva de sangre de ben
ser tratados por médicos experimenta-
dos y en los lugares apropiados como
salas de urgencias, críticos, quirófanos
o cuida dos intensivos.
La actuación prioritaria debe ser
man tener la perfusión y oxigena-
ción tisular mediante restauración
del volumen, conse guir una ade-
cuada hemostasia tratando quirúr-
gicamente el sangrado si es preciso,
Anemia en urgencias

307
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
Tabla 2. Clasificación de shock hipovolémico según pérdida de sangre (Baskett 1990)
Clase I Clase II Clase III Clase IV
Pérdida sangre
Porcentaje <15 15-30 30-40 >40
Volumen 750 800-1500 1500-2000 >2000
Presión arterial
Sistólica Sin cambios Normal Disminuída Muy baja
Diastólica Sin cambios Aumentada Disminuída Indetectable
Pulso (lat/min) Levetaquicardia
100-120 120 (filiforme) >120(muy fili-forme)
Llenado capilar Normal Bajo (>2s) Bajo (>2s) Indetectable
Frecuencia respiratoria
Normal Normal Taquipneal (>20/m)
Taquipnea (>20/m)
Flujo urinario(ml/h)
>30 20-30 10-20 0-10
Extremidades Color normal Pálidas Pálidas Pálidas y frías
Facies Normal Pálidas Pálidas Cenicienta
Estado mental Alerta Ansioso o agresivo Ansioso, agresivo o somnoliento
Somnoliento, confunso o inconsciente
y corregir la coagulopatía mediante
un uso juicioso y apropiado de los
componentes sanguíneos. La im-
portancia de una precoz y buena
colaboración entre todos los pro-
fesionales que van a intervenir en
el proce so, incluidos laboratorio y
banco de san gre, se hace muy nece-
saria y un miembro del equipo debe
ser nombrado coordinador respon-
sable de la organización global. Es
deseable que el Comité de Transfu-
sión Hospitalario genere procedi-
mientos para la realización ágil y en
cascada de transfusio nes masivas.
La actuación debe contemplar la
dispo sición de sangre compatible
de manera urgente para los pacien-
tes con sangrado ma yor incluyendo
el uso de unidades 0 Rh-D negativas
para una primera entrega.
Puede ser muy difícil asegurar y
cuantificar la cantidad de sangre per-
dida para lo cual se hace necesaria una
clasificación del shock hipovolémico
para adecuar el criterio de transfusión
y proporcionar unas guías de actuación
(Tabla 2).

308
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Con los datos proporcionados
por el examen clínico se genera una
actuacióm adecuada y de manera
razonada, incluyen do los objetivos
y los procedimientos en caminados
a la resolución del problema y evitar
la muerte por hemorragia y prever las
complicaciones que pueden presentar-
se en el contexto de pérdida masiva de
san gre. Un simposium sobre Transfu-
sión Ma siva con participación de anes-
tesiólogos, hematólogos y enfermeros
organizado por el Servicio Nacional de
Sangre de la zona Norte de Londres, ha
dado origen a una guía cuyos objetivos
serían:
A. Restaurar el volumen circulante:
• Insertar un catéter de calibre
grueso
• Proporcionar volumen adecua-
do (cristaloides, sangre)
• Mantener presión arterial y diu-
resis >30 mL/h
B. Contactos clave:
• Especialista correspondiente
(Ciru jano, ginecólogo, etc)
• Anestesista
• Hematólogo
• Banco de sangre
C. Detener el sangrado:
• Cualquier intervención quirúrgi-
ca u obstétrica
• Radiología intervencionista
D. Solicitudes a laboratorio:
• Hemograma, TP, TPTA, Fibrinó-
geno
• Bioquímica, gasometría o pulsio-
símetro
• Muestra para Banco de Sangre
(IDENTIFICACIÓN)
• Repetir los test cada 4h o tras
repo ner 1/3 de volumen
• Repetir después de finalizar la
trans fusión
E. Solicitud adecuada transfusión
Solicitud de concentrados de hema-
tíes
• 0 negativo de extrema urgencia
(no más de 2 U)
• Continuar con hematíes ABO
com patibles
• Realizar pruebas de compatibi-
lidad
• Pruebas cruzadas si AAII presen-
tes
• Usar infusiones templadas y rá-
pidas
• Emplear recuperadores de san-
gre si procede
Solicitud de plaquetas
• Tener previsto su uso con tiempo
• No permitir cifras de plaquetas
<50x103/L

309
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
Solicitar plasma fresco congelado
• 12-15 mL/Kg o 4 unidades en
adulto
• No permitir que TP y TPTA sea >
1. 5 del control
• Conocer el tiempo de
descongela ción (30 min)
Existe también una serie de consi-
deraciones importantes:
Se acepta transfusión de unida-
des Rh positivas de ex trema urgen-
cia si el paciente es varón o en mu-
jeres postmenopáusicas, medidas
que alguna vez se deben aplicar si
la disponi bilidad de unidades 0 Rh
negativas es es casa. La infusión de
sangre debe hacerse calentada si el
flujo de infusión es > 50 mL/kg/h y
los recuperadores de sangre deben
evitarse si la cirugía es contaminante.
Con respecto a la transfusión de
plaquetas, debe mantenerse una ci-
fra > 100x103/ L si existe traumatismo
del SNC o si se comprueba función
plaquetaria anormal. La hipofibrino-
genemia se asocia con sangrado mi-
crovascular, y se desarrolla cuando la
transfusión de concentrado de hema-
tíes es pobre en plasma. La Sociedad
Americana de Anestesiología in-
dica que en pacientes con anemia
aguda, la transfusión rara vez está
indicada con concentraciones de
Hb superiores a 10 g/dL pero siem-
pre indicada en valores inferiores a
6 g/dL.
La decisión de transfundir en es-
tos valores intermedios viene dada
por varios factores que el clínico debe
valorar cuidadosamente como son
la oxigenación inadecuada, el índice
de pérdidas sanguíneas previstas, la
situación cardiorrespiratoria, el con-
sumo de oxígeno y la enfermedad
ateroesclerótica, ayudándose de las
variables clínicas como monitoriza-
ción, presión arterial etc., aunque
siendo conscientes de que la isque-
mia silente puede ocurrir en presen-
cia de signos vitales normales.
Transfusión en situación de anemia crónica
Pacientes con anemia crónica se
atienden en numerosas ocasiones
en los Servicios de Urgencia, consti-
tuyendo un grupo donde la decisión
de transfundir viene dada no sólo por
el nivel de Hb sino por otros varios
factores como son la naturaleza de
la anemia, estado de la enfermedad
basal del paciente, edad, riesgo car-
diovascular, expectativas de super-
vivencia, y ritmo de requerimientos
transfusionales; de igual manera hay
que valorar la adaptación del pacien-
te a la anemia y la búsqueda de alter-
nativas terapéuticas a la transfusión
(B12, ácido fólico, hierro, eritropoyeti-
na).

310
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
La indicación de transfundir es
siempre clínica y los indicadores de
referencia como Hb o Hto no pueden
considerarse como inamovibles.
Para calcular la dosis de Concentra-
do de Hematíes (CH) se estima que en el
adulto una unidad eleva la Hb en 1-1.5 g/
dL y el Hcto en 2-3 puntos (Tabla 3). Las
recomendaciones para transfundir se
basan en general en la concentración
de Hb:
La Transfusión de CH no está indi-
cada cuando la concentración de Hb
es >10 g/dL.
La Transfusión de CH en pacien-
tes con concentración de Hb entre
7 -10 g/dL es poco clara. Los clínicos
a menudo transfunden, pero sin evi-
dencias justificadas en algunos ca sos.
En pacientes con mala tolerancia a la
anemia como mayores de 65 años,
enfermedad cardiovascular o respi-
ratoria, considerar la transfusión y no
dejar niveles de Hb < 8g/dL
Transfusión masiva en urgen-cias
Se considera transfusión masiva
cuando se solicitan 4 o más unida des
de sangre, ya que 4 unidades equi-
valen al 50% del volumen sanguíneo
estimado para un adulto de entre
55-60 kg de peso. Esta práctica de
transfu sión, no es afortunadamente
tan frecuente en las áreas de urgen-
cia. Pacientes que pueden requerir
transfusión masiva son aquellos con
una rotura de aneurisma, derrame
pericardico y politraumatizados, se-
gún el criterio clínico.
Riesgos de la transfu sión
La zona de Urgencias de un Hospi-
tal, es la más conflictiva ya que, tanto
en las áreas de observación como en
la zona de críticos, la rapidez con la que
se desarro llan los acontecimientos, la
cantidad de personas que intervienen
Tabla 3. Criterios de Transfusión de CH (Barbolla, 2001)
Hb 10g/dL – Hcto >30% No transfundir
Hb 8-10g/dL – Hcto 24-30% Considerar transfusión si: isquemia miocárdica, insuficiencia respiratoria, >75 años.
Hb 5-7g/dL – Hcto 15-24% Seguimiento clínico estricto: transfundir si presenta síntomas
Hb<5g/dL Transfundir (Anemia Hemofílica Autoinmune: valorar)

311
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
en la torna de de cisión, el carácter tem-
plado o nervioso de los profesionales y
la rotación y variabili dad del personal,
hace que tengan que extremarse todas
las medidas de prevención para evi tar
riesgos transfusionales.
La administración de componen-
tes san guíneos conlleva unos riesgos,
infraes timados porque no todos se
comunican de bidamente. La FDA en
sus publicaciones periódicas sobre
las reacciones transfusionales des-
cribió los efectos adver sos entre los
años 1990-1998 y en el con texto de
la administración de 20 millones de
componentes /año transfundidos
(Tabla 4).
Entre los efectos adversos, la re-
acción transfusional hemolítica es la
más impor tante por predecible, ya
que va ligada ha bitualmente a error
humano, asociada a in compatibilidad
ABO y debido a error en la tipificación
de las y sobre todo a error en la iden-
tificación física del receptor.
Los anticuerpos naturales A y B
están presen tes en todos los pa-
ciente excepto en el gru po AB, por
esta razón los pacientes de gru-
po 0 son los que más mueren por
transfu siones ABO incompatibles
ya que poseen potentes anticuer-
pos dirigidos contra los antígenos
A y B. La mayoría de las transfu-
siones incom patibles resultan de
errores externos al la boratorio,
fundamentalmente de extraer
sangre para pruebas de compati-
bilidad al paciente equivocado o
a error en la identi ficación del pa-
ciente que va a recibir la transfu-
sión. A este fin, inclusive como po-
sible requerimiento legal, se exige
la extracción para las prue bas de
compatibilidad vaya debidamente
cumplimentada con nombre del
paciente, nombre de la persona
que extrae la sangre, fecha y fir-
ma; los estándares en acredita ción
de sangre aconsejan que sea un
miem bro del equipo de banco de
Tabla 4. Efectos adversos de las transfusiones
Efectos adversos Casos Muertes (%)
Hemolisis 161 50
Contaminación bacteriana 46 10
Daño pulmonar (TRALI) 29 9
Infección no bacteriana 23 7
Injerto contra Huésped 18 6

312
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
sangre el que vaya con las unida-
des a transfundir, identi fique al
paciente y compruebe de nuevo
el grupo a la cabecera de la cama.
No obstante, recientes estudios
demuestran que la incidencia de erro-
res transfusionales no ha disminuido
y que la verdadera fre cuencia de erro-
res fatales afortunadamente es tres
veces menor que la de errores reales
a causa de la distribución del sistema
ABO por la que un paciente puede
recibir una transfusión errónea pero
compatible en sis tema ABO.

313
Guías Latinoamericanas de
Anemia en cirugía
1. Serrablo A, Urbieta E, Carcelen-Andres J, Ruiz J, Rodrigo J, Izuel M, Garcia-Erce J. Intravenous iron in general sur-gery. Cir Esp. 2005 Sep;78(3):195-7.
2. Beris P; Anemia Working Group. Erythropoietin and intravenous iron to save blood in surgery. Schweiz Rundsch Med Prax. 2004 Nov 10;93(46):1905-10.
3. Garcia-Erce JA, Cuenca J, Munoz M, Izuel M, Martinez AA, Herrera A, Solano VM, Martinez F. Perioperati-ve stimulation of erythropoiesis with intravenous iron and erythropoietin reduces transfusion requirements in patients with hip fracture. A prospective observational study. Vox Sang. 2005 May;88(4):235-43.
4. Bisbe E, Rodriguez C, Ruiz A, Saez M, Castillo J, San-tiveri X. Preoperative use of intravenous iron: a new transfusional therapy. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2005 Nov;52(9):536-40.
5. Cuenca J, Garcia-Erce JA, Munoz M, Izuel M, Mar-tinez AA, Herrera A. Patients with pertrochanteric hip fracture may benefit from preoperative intrave-nous iron therapy: a pilot study. Transfusion. 2004 Oct;44(10):1447-52.
6. Bashiri A, Burstein E, Sheiner E, Mazor M. Anemia during pregnancy and treatment with intravenous iron: review of the literature. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2003 Sep 10;110(1):2-7.
7. Rosencher N, Woimant G, Ozier Y, Conseiller C. Preo-perative strategy for homologous blood salvage and peri-operative erythropoietin. Transfus Clin Biol. 1999 Dec;6(6):370-9.
8. Tasaki T, Ohto H, Motoki R. Pharmacological appro-aches to reduce perioperative transfusion requirements in the aged. Drugs Aging. 1995 Feb;6(2):91-104.
9. Okuyama M, Ikeda K, Shibata T, Tsukahara Y, Kitada M, Shimano T. Preoperative iron supplementation and intraoperative transfusion during colorectal cancer sur-gery. Surg Today. 2005;35(1):36-40.
10. Cuenca J, Garcia-Erce JA, Martinez AA, Solano VM, Molina J, Munoz M. Role of parenteral iron in the ma-nagement of anaemia in the elderly patient undergoing displaced subcapital hip fracture repair: preliminary data. Arch Orthop Trauma Surg. 2005 Jun;125(5):342-7.
11. Alvo M, Elgueta L, Aragon H, Cotera A. Correc-tion of anemia in hemodialysis, effect of intravenous iron without erythropoietin. Rev Med Chil. 2002 Aug;130(8):865-8.
12. Schroder O, Schrott M, Blumenstein I, Jahnel J, Dig-nass AU, Stein J. A study for the evaluation of safety and tolerability of intravenous high-dose iron sucrose in patients with iron deficiency anemia due to gastrointes-tinal bleeding. Z Gastroenterol. 2004 Aug;42(8):663-7.
13. Kruse HJ, Creutzig A. Is there an indication for intrave-nous iron replacement in, for example, by autologous blood donation-induced iron deficiency and is there a theoretically possible indication for intravenous admi-
nistration for the not approved Ferrum Hausmann pre-paration? Internist (Berl). 1996 Oct;37(10):1059.
14. Reynoso-Gomez E, Salinas-Rojas V, Lazo-Langner A. Safety and efficacy of total dose intravenous iron in-fusion in the treatment of iron-deficiency anemia in adult non-pregnant patients. Rev Invest Clin. 2002 Jan-Feb;54(1):12-20.
15. Candelaria M, Cetina L, Duenas-Gonzalez A. Anemia in cervical cancer patients: implications for iron su-pplementation therapy. Med Oncol. 2005;22(2):161-8.
16. Uchida T, Kawachi Y, Watanabe A, Nishihara T, Miyake T. Reevaluation of administration dosage in parenteral iron therapy. Rinsho Ketsueki. 1996 Feb;37(2):123-8.
17. Surico G, Muggeo P, Muggeo V, Lucarelli A, Martucci T, Daniele M, Rigillo N. Parenteral iron supplemen-tation for the treatment of iron deficiency anemia in children. Ann Hematol. 2002 Mar;81(3):154-7.
18. Braga M, Gianotti L, Vignali A, Gentilini O, Servida P, Bordignon C, Di Carlo V. Evaluation of recombinant human erythropoietin to facilitate autologous blood donation before surgery in anaemic patients with cancer of the gastrointestinal tract. Br J Surg. 1995 Dec;82(12):1637-40.
19. Carretti N, Paticchio MR, Eremita GA. Intravenous iron therapy for severe pregnancy anemia with high erythropoietin levels. Obstet Gynecol. 1997 Oct;90(4 Pt 2):650-3.
20. Drueke TB, Barany P, Cazzola M, Eschbach JW, Grutz-macher P, Kaltwasser JP, Macdougall IC, Pippard MJ, Shaldon S, van Wyck D. Management of iron deficien-cy in renal anemia: guidelines for the optimal thera-peutic approach in erythropoietin-treated patients. Clin Nephrol. 1997 Jul;48(1):1-8.
21. Riedel MK, Morgenstern T. Iron replacement in hemo-dialysis patients with a normal serum ferritin level. Dtsch Med Wochenschr. 2004 Sep 3;129(36):1849-53.
22. Musalatov KhA, Gordeev PS, Mindadze NA. Pre- and postoperative correction of hyposiderosis in surgical treatment of portal hypertension. Khirurgiia (Mosk). 1998;(5):18-20.
23. Cuenca Espierrez J, Garcia Erce JA, Martinez Martin AA, Solano VM, Modrego Aranda FJ. Safety and use-fulness of parenteral iron in the management of ane-mia due to hip fracture in the elderly. Med Clin (Barc). 2004 Sep 11;123(8):281-5.
24. Al RA, Unlubilgin E, Kandemir O, Yalvac S, Cakir L, Ha-beral A. Intravenous versus oral iron for treatment of ane-mia in pregnancy: a randomized trial. Obstet Gynecol. 2005 Dec;106(6):1335-40.
25. Khaodhiar L, Keane-Ellison M, Tawa NE, Thibault A, Burke PA, Bistrian BR. Iron deficiency anemia in pa-tients receiving home total parenteral nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2002 Mar-Apr;26(2):114-9.
Lecturas complementarias

314
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica

8Guíassobre el diagnóstico y manejo de la deficiencia de hierro y la anemia en enfermedad inflamatoria instestina

Material elaborado y desarrollado por el Comité Científico del AWGLA
Presidente 2007-2008 Dr. Jorge Toblli

317
La anemia ha sido reconocida
como un signo clave de la EII (En-
fermedad Inflamatoria Intestinal).
Durante mucho tiempo, el único pa-
rámetro de laboratorio incluido en
los puntajes de actividad de la en-
fermedad (como el índice de activi-
dad de la enfermedad de Crohn) fue
la relación hematocrito/hemoglo-
bina. El sangrado intestinal (visible
u oculto) es un síntoma mayor en
la enfermedad y los eritrocitos (GR)
se pueden perder con cada exacer-
bación. Ciertamente, la anemia es
probablemente demasiado común
como para ser reconocida específi-
camente como una complicación de
la EII- la anemia es una característica
clínica consistente de la EII. Para los
pacientes, puede ser el aspecto más
debilitante de su enfermedad. Aun-
que se han desarrollado opciones
terapéuticas para el tratamiento de
la EII asociada con la anemia, su te-
rapia a menudo ha tenido baja prio-
ridad en el manejo clínico. Compa-
rada con otras manifestaciones de la
enfermedad, tales como la artritis o
la osteopatía, la anemia de la EII ha
recibido poca atención.
Introducción

318
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
1. Etiología
1.1 Hierro
La anemia en la EII es compleja y
representa comúnmente un ejem-
plo particular de la combinación de
la anemia por deficiencia de hierro
(ADH) y la anemia por enfermedad
crónica (AEC).
En sujetos normales, la pérdida dia-
ria de hierro equivale a 1–2 mg y por lo
tanto se requiere captar una cantidad
similar de la dieta. El hierro dietario se
encuentra en forma hem (de la mioglo-
bina, pollo y pescado) y no hem (fuentes
vegetales).1 La absorción del hierro hem
se logra luego de la digestión mecánica
y enzimática de la mioglobina. La del
hierro no hem depende de muchos fac-
tores, incluyendo la presencia de ácido
gástrico, ácido ascórbico e inhibidores
tales como el ácido fítico y los polifeno-
les. Las aversiones a los alimentos y la
intolerancia autoinformada son comu-
nes en la EII y esto afectará la cantidad
de hierro disponible en la dieta.2 Por otro
lado, los estudios señalan que la ingesta
de hierro disminuye en la EII (específi-
camente en mujeres) predominante-
mente debido a que prefieren evitar los
cereales para el desayuno fortificados
con alta fibra los cuales pueden ser per-
cibidos como factores que exacerban los
síntomas abdominales.3
Cambiar la consejería dietaria
puede no ser fácil, especialmente si
ésta exacerba los síntomas abdomi-
nales. Es probable que se prefiera la
suplementación de bajas dosis de
hierro. El sangrado crónico intesti-
nal, aparte del menstrual, en la EII
puede exceder la cantidad de hierro
que puede ser absorbido de la dieta,
resultando en un balance negativo.4
Aunque la absorción de hierro en la
EII generalmente no es anormal, oca-
sionalmente puede estar alterada en
la enfermedad de Crohn del duodeno
o el yeyuno superior. Cuando la tasa
de suministro de hierro al eritroblasto
en desarrollo está limitada como re-
sultado de la DH, se puede afectar la
concentración de hemoglobina. Los
eritrocitos que emergen de la médu-
la son microcíticos e hipocrómicos.
Inclusive la respuesta a la EPO al esti-
mular la eritropoyesis crea una mayor
demanda que no se puede satisfacer.
Como resultado hay un alto grado de
eritropoyesis inefectiva.5
La restricción de hierro afecta la
proliferación y diferenciación de los
linfocitos B y Th1, mientras que la so-

319
Guías sobre el diagnóstico y manejo de la deficiencia de hierro y la anemia en enfermedad
inflamatoria instestina
brecarga de hierro conduce a disfun-
ción de las células natural killer y cam-
bios en la relación de linfocitos CD4+ a
CD8+. Como los monocitos/macrófa-
gos tienen vías diferentes por las cua-
les adquieren el hierro, ellos no son
afectados en la misma magnitud por la
limitación de hierro. La disponibilidad
intracelular de hierro en los macrófa-
gos es importante para luchar contra
la infección. La proteína del macrófago
asociada con la resistencia natural (na-
tural resistance associated macrophage
protein: NRAMP-1) ha sido identificada
como un transportador transmem-
brana que confiere resistencia hacia la
infección con los patógenos intracelu-
lares.7 Además, los desequilibrios en la
homeostasis del hierro influencian las
actividades de las citocinas y los meca-
nismos efectores de la inmunidad celu-
lar de los macrófagos.8
Cierta cantidad de hierro es nece-
saria para el desarrollo de los linfoci-
tos pero el depósito de hierro en las
células inmunes bloquea las funcio-
nes inmunes esenciales y la resisten-
cia a los patógenos invasores. Por lo
que se podría especular que la DH
aumenta la respuesta al IFN-γ en la
inflamación estimulada por Th1 en las
alteraciones inflamatorias tales como
la enfermedad de Crohn.
La AEC es la anemia más frecuente
en los pacientes hospitalizados y se
presenta en sujetos que sufren de en-
fermedades que están asociadas con
activación crónica de la inmunidad
celular, tales como las enfermedades
crónicas o la neoplasia.9 En la AEC con-
tribuyen varios factores, siendo una
de las características de la AEC la hi-
poferremia, y paralelamente las limi-
taciones de hierro en el eritrón, mien-
tras que el hierro es captado por los
macrófagos y las células dendríticas
del sistema retículo-endotelial (SER).
Así que la AEC puede ser diagnosti-
cada por la presencia de hipoferremia
y niveles incrementados de ferritina
(Figura 1).
Aparte de modular la homeostasis
del hierro, las citocinas afectan direc-
tamente la eritropoyesis inhibiendo el
crecimiento de las células progenito-
ras eritroides. El TNF-α y los interfero-
nes tipo I y II bloquean la formación
de colonias BFU-e y CFU-e y el IFN-γ
parece ser el inhibidor más potente
de la eritropoyesis en el bloqueo di-
recto de la proliferación de CFU-e.10
Esto último se refleja por una correla-
ción inversa entre los niveles de IFN-γ
y la concentración de hemoglobina y
los conteos de reticulocitos en los pa-
cientes con AEC.11
1.2. Vitamina B12 y deficiencia de folato
La vitamina B12 (o cobalamina) y
el ácido fólico son vitaminas y coen-
zimas involucradas en una serie de

320
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
reacciones bioquímicas incluyendo la
síntesis del ADN. La evidencia clínica
de la deficiencia de vitamina B12 ocu-
rre tardíamente, cuando los depósi-
tos corporales se han reducido hasta
menos del 10%. Ya que la vitamina
B12 se absorbe principalmente en el
íleo terminal, la inflamación crónica
o la resección, particularmente en la
enfermedad de Crohn, puede dar lu-
gar a deficiencia y síntomas clínicos.12
El folato se absorbe en el duodeno y
el yeyuno y la deficiencia puede ser
debida a dieta inadecuada, malabsor-
ción o interacciones medicamentosas
(sulfasalazina, metotrexate). La mani-
festación clínica ocurre en forma tem-
prana debido a que los depósitos de
folato sólo duran 1–2 meses.
1.3. Contribución del tratamien-to a la anemia
Aparte de la deficiencia de folato,
la terapia con sulfasalazina o ácido
5-aminosalicílico se ha relacionado
con un grado menor de hemólisis o
aplasia.13,14 Más aún, 6-mercaptopuri-
na y azatioprina tienen un efecto mie-
losupresor directo. El riesgo de desa-
rrollar leucopenia o aplasia es alto en
individuos con baja actividad de tio-
purina metiltransferasa (TPMT).15
Figura 1. El hierro y la eritropoyesis en la enfermedad crónica. Cuando se suprime la eritropoyesis,
el hierro es liberado al final del ciclo de vida del eritrocito y en lugar de ser normalmente reciclado
en nueva hemoglobina es desviado a los depósitos de hierro. Como resultado, los niveles séricos de
ferritina aumentan. La absorción del hierro es estimulada por la eritropoyesis. Cuando se suprime, la
absorción del hierro disminuye en forma concordante.
Hemoglobina
Síntesis de Hb Eritrocitolisis
Transferrina
Pérdida de sangre
Hemosiderina
DepósitosAbsorción
Enfermedad crónica

321
Guías sobre el diagnóstico y manejo de la deficiencia de hierro y la anemia en enfermedad
inflamatoria instestina
Durante mucho tiempo se pensó
que los síntomas clínicos de la anemia
(tales como fatiga, cefalea, mareo, dis-
nea o taquicardia) ocurrían solamente
cuando el nivel de hemoglobina caía
abruptamente. Se argumentaba que
los pacientes podían adaptarse a los
bajos niveles de hemoglobina si la
anemia se desarrollaba lentamente.
Esto condujo al concepto de la anemia
asintomática. Ciertamente, la condición
asintomática refleja el hecho que las
alteraciones en la condición física, la
calidad de vida y la función cognosci-
tiva puede pasar desapercibidas tanto
para los pacientes como para los mé-
dicos. Este es un dilema no específico
de la EII. Los nefrólogos ya reconocen
este fenómeno.16 Ellos observaron que
el proceso de adaptación de la anemia
crónica era realmente la adaptación a
una calidad de vida inferior y que esto
podría ser revertido.
Los síntomas clave de disnea y ta-
quicardia se deben a la disminución
en los niveles de oxígeno sanguíneo
y la hipoxia periférica. El cambio com-
pensatorio desde las arterias mesen-
téricas puede empeorar la mucosa
intestinal.17 Los trastornos en la moti-
lidad, la náusea, la anorexia e incluso
la malabsorción han sido atribuidos
a la anemia. La menor eficiencia me-
tabólica y energética durante la acti-
vidad física también contribuye a la
pérdida de peso en la anemia.18
Un hallazgo común es la meno-
rragia y la amenorrea en las mujeres.
Los hombres pueden sufrir de impo-
tencia. La pérdida de libido puede
contribuir al menoscabo de la calidad
de vida en ambos sexos.19 La hipoxia
central puede conducir a síntomas ta-
les como cefalea, mareo, vértigo o tin-
nitus. Varios estudios han confirmado
que el tratamiento de la anemia mejo-
ra la función cognoscitiva.20 Como el
hierro no sólo es un componente de
la hemoglobina y la mioglobina sino
también de los citocromos y muchas
otras enzimas, la sola deficiencia de
hierro (DH) puede alterara la función
cognoscitiva. En verdad, la corrección
de la DH en niñas no anémicas mejora
el aprendizaje verbal y la memoria.21
La anemia reduce la capacidad de
llevar a cabo las actividades diarias nor-
males. De hecho, la fatiga crónica es un
síntoma común de la EII con la anemia,
siendo la DH uno de los principales fac-
tores causantes.22 La fatiga se asocia con
consecuencias significativas a nivel físico,
emocional, psicológico y social, afectan-
do prácticamente todos los aspectos de
la vida. Se ha observado que en el rango
de 8–14 g/dL, la mayor mejoría en la cali-
dad de vida ocurrió cuando los niveles de
hemoglobina se incrementaron de 11 a
13 g/dl.23 Por lo tanto,

322
Recientemente, Gasche et al.24 pu-
blicaron las guías para el diagnóstico
y manejo de la deficiencia de hierro
y la anemia por deficiencia de hierro
en las enfermedades inflamatorias
intestinales. Ya que este fue el primer
intento de desarrollar tales guías y
debido a que la calidad y la cantidad
de literatura es limitada, se anticipó
que pueda existir algún grado de des-
acuerdo entre los expertos. Los au-
tores recalcaron que estas son guías,
no reglas ni protocolos para una ad-
herencia plena. El tratamiento actual
puede variar en la disponibilidad de
productos, opiniones del paciente,
consideraciones de costo y el tipo de
servicio de salud. Se establecieron
calificaciones de recomendaciones
según la categoría de evidencia de
apoyo (Tabla 1).
3.1. Evaluación de la anemia
3.1.1. Definición de anemia – Grado de recomendación: D
Las definiciones de anemia de la
OMS (Tabla 2) se aplican a los pacien-
tes con EII. Todos los pacientes con EII
deben ser evaluados para detectar la
presencia de anemia.
Nota. Se debe hacer una interpreta-
ción adecuada de la hemoglobina nor-
mal, ya que ésta varía con la edad y el
género, en diferentes etapas del emba-
razo, con la altitud, el hábito de fumar
y el grupo étnico. Los pacientes con
EII deben ser evaluados regularmente
para establecer si padecen anemia.
3.1.2. Parámetros de Evaluación – Grado de recomendación: D
La hemoglobina, la ferritina sérica
y la proteína C reactiva (CRP) se deben
usar para la evaluación de laboratorio.
Pacientes en remisión o enfermedad
leve, mediciones cada 6 ó 12 meses.
Pacientes ambulatorios con enferme-
dad activa por lo menos cada 3 me-
ses. Pacientes en riesgo de deficien-
cia de vitamina C o ácido fólico (p.ej.
enfermedad del intestino delgado o
resección) necesitan una vigilancia
apropiada. Los niveles séricos de vita-
mina B12 y ácido fólico se deben medir
por lo menos anualmente o si hay ma-
crocitosis presente.
Nota. El riesgo de desarrollar
anemia se relaciona con la actividad
de la enfermedad, porque tanto la
pérdida de sangre como la AEC son
3. Diagnóstico

323
Guías sobre el diagnóstico y manejo de la deficiencia de hierro y la anemia en enfermedad
inflamatoria instestina
Tabla 1. Calificación de cada recomendación según la categoría de evidencia.
Grado Evidencia
APor lo menos 1 ensayo controlado aleatorizado de buena calidad global y consis-
tentemente aborda la recomendación específica (Nivel de evidencia 1)
BEstudios clínicos no aleatorizados sobre el tema en consideración (Nivel de evi-
dencia 2 ó 3), o evidencia de extrapolación de evidencia de nivel 1.
C
Requiere evidencia de un estudio caso control o de referencias estándares no
independientes (Nivel de evidencia 4) o nivel de evidencia de la extrapolación
de evidencia de niveles 2 ó 3.
D
Requiere reportes u opiniones de comité de expertos o de experiencias clínicas
de autoridades reconocidas, en ausencia de estudios clínicos aplicables directa-
mente de buena calidad (Nivel de evidencia 5).
desencadenadas por la inflamación
intestinal. Los requisitos mínimos
para detectar anemia son cuadro
hemático completo, CRP y ferritina
sérica, una exacerbación inflamato-
ria, o deficiencia de hierro en una
etapa temprana. La ferritina sérica
se añadió a esta observación debi-
do a que la deficiencia de hierro es
una deficiencia nutricional preva-
lente con un fuerte impacto sobre
la anemia. En pacientes con resec-
ción extensa del intestino delgado,
enfermedad de Crohn ileal extensa
o bolsa íleo-anal, se debe buscar
evidencia de deficiencia de Vitami-
na B12 o ácido fólico más de una vez
al año.
3.1.3. Exámenes complemen-tarios para anemia – Grado de
recomendación: D
La batería o exámenes comple-
mentarios de anemia se deben iniciar
si la hemoglobina está por debajo de
lo normal, éstos incluyen: ferritina sé-
rica, saturación de transferrina (TfS) y
concentración de CRP. Laboratorios
más extensos se deben llevar a cabo
si estas investigaciones no identifican
la causa de la anemia, o si la inter-
vención terapéutica no es exitosa. Es
apropiado consultar con un hemató-
logo si la causa de la anemia continúa
sin aclararse.
Nota. Los gastroenterólogos
tienden a tolerar niveles reducidos

324
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Tabla 2. Niveles mínimos de hemoglobina y hematocrito usados para definir la anemia en perso-
nas viviendo a nivel del mar.
EDAD O GRUPO POR GÉNERO HEMOGLOBINA HEMATOCRITO
(g/dL) (mmol/L) (%)
NIÑOS DE 6 MESES A 5 AÑOS
NIÑOS DE 5 -11 AÑOS
NIÑOS DE 12 -13 AÑOS
MUJERES NO EMBARAZADAS
MUJERES EMBARAZADAS
HOMBRES
11.0
11.5
12.0
12.0
11.0
13.0
6.83
7.14
7.45
7.45
6.83
8.07
33
34
36
36
33
39
de hemoglobina más que sus pa-
cientes. Como endoscopistas están
comúnmente expuestos a pérdidas
severas de sangre y a niveles muy
bajos de hemoglobina. La recomen-
dación actual es detener esta compla-
cencia, establecer un umbral apropia-
do para iniciar una acción correctiva
y aconsejar las pruebas necesarias. El
volumen corpuscular medio (VCM) y
la hemoglobina corpuscular media
(MCH) son parámetros útiles y dispo-
nibles dentro del cuadro hemático
completo. Un VCM bajo y una MCH
baja son indicadores claros de defi-
ciencia en hierro. En la AEC, estos va-
lores pueden estar normales o bajos.
La macrocitosis indica deficiencia
de vitamina, pero también ocurre por
el tratamiento con tiopurinas (aza-
tioprina o 6-mercaptopurina), otros
medicamentos, alcoholismo e hipo-
tiroidismo. Una forma compleja, solu-
ble del receptor de transferrina (sTfR)
circula en el plasma y su concentra-
ción es directamente proporcional a
la masa corporal total de la TfR celu-
lar. Está altamente influenciada por
el nivel de actividad eritropoyética y
en un menor grado con los depósitos
de hierro. El sTfR es un indicador ex-
celente de una eritropoyesis con de-
ficiencia de hierro, especialmente útil
en el diagnóstico diferencial de la de-
ficiencia de hierro (sTfR incrementado
y ferritina sérica baja) versus inflama-
ción (sTfR y ferritina sérica normales),
o para detectar la deficiencia de hie-
rro en un paciente con inflamación
concomitante (sTfR incrementado y
ferritina sérica normal). En la práctica
clínica, sin embargo, el sTfR es costoso
y no está disponible en muchos labo-
ratorios. Por lo tanto, no es una reco-
mendación estándar. La endoscopia
puede ser necesaria para evaluar la
actividad de la enfermedad en pa-
cientes con una PCR baja.

325
Guías sobre el diagnóstico y manejo de la deficiencia de hierro y la anemia en enfermedad
inflamatoria instestina
3.1.4. Deficiencia de hierro – Grado de recomendación: B
Los criterios diagnósticos para la
deficiencia de hierro dependen so-
bre el nivel de inflamación (Tabla). En
pacientes sin evidencia bioquímica
o clínica de inflamación, los criterios
apropiados son una ferritina sérica
<30 μg/L o TfS <16%. En presencia de
inflamación, el límite inferior de ferri-
tina sérica consistente con depósitos
normales de hierro es 100 μg/L.
Nota. En la EII, la distinción entre
anemia por deficiencia de hierro y
AEC es importante ya que ambas con-
diciones típicamente se sobreponen.
En ausencia de evidencia bioquímica
(PCR, conteo de leucocitos) o eviden-
cia clínica (diarrea, hematoquecia,
hallazgos endoscópicos) de inflama-
ción, los depósitos de hierro pueden
ser 0 si la ferritina sérica es <30 μg/L.
En presencia de inflamación, los ni-
veles de ferritina sérica pueden estar
altos a pesar de haber depósitos de
hierro vacíos. En tales casos, 100 μg/L
se considera un límite apropiado. Du-
rante o justo después de una terapia
de hierro intravenoso, los niveles de
ferritina no se correlacionan con los
depósitos de hierro corporales.
3.1.5. Anemia de la enfermedad crónica – Grado de recomenda-
ción: B
En presencia de evidencia bioquí-
mica o clínica de inflamación, los cri-
terios diagnósticos para AEC son una
ferritina sérica >100 μg/L y TfS <16%.
Si la ferritina sérica está entre 30 y 100
μg/L, es probable una combinación
de deficiencia verdadera de hierro y
AEC.
Tabla 3. Grado de deficiencia de hierro evaluada por la ferritina sérica o la saturación de trans-
ferrina en los adultos.
Ferritina sérica
(μg/L)
Saturación de Transfe-
rrina %
Depósitos de hierro depletados en adul-
tos sanos o pacientes con EII quiescente.
<30 <16
Depósitos de hierro depletados durante
EII activa.
<100 <16
Depósitos de hierro adecuados. >100 16 - 50
Sobrecarga de hierro potencial. >800 >50

326
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Nota. En pacientes con EII activa,
ciertas citocinas o la hepcidina pue-
den reducir la absorción de hierro,
retener el hierro dentro de las células
del sistema retículo-endotelial e inhi-
bir la eritropoyesis. Estos mecanismos
pueden llevar a una AEC, una con-
dición que se halla frecuentemente
en los pacientes hospitalizados. La
AEC es probable si la ferritina séri-
ca es >100 μg/L y la TfS es <16%.
Además, el valor de TfR/log ferritina
sérica puede ser una herramienta útil
para excluir la deficiencia de hierro (si
la relación es <1).
3.2. Tratamiento de la anemia
3.2.1. Inicio de la terapia – Grado de recomendación: D
El tratamiento debe ser considerado
para todos los pacientes con una hemo-
globina por debajo del valor normal. La
decisión de iniciar la terapia depende
de los síntomas, la etiología y la seve-
ridad de la anemia, la tasa de cambio,
la comorbilidad y los efectos adversos
potenciales del tratamiento.
Nota. Para el inicio de la terapia se
deben tener en cuenta los síntomas
del individuo al igual que la actividad
de la enfermedad, el sangrado franco
y los niveles de hemoglobina. Es im-
portante recalcar que el tratamiento
de la anemia lleva a una mejoría en la
calidad de vida.
3.2.2. Inicio de la suplementa-ción con hierro
Anemia por deficiencia de hierro –
Grado de recomendación: A Deficiencia
de hierro – Grado de recomendación: D
Es fundamental iniciar la suplemen-
tación con hierro cuando existe ane-
mia. Cuando la situación es deficiencia
de hierro sin anemia, se deben conside-
rar diferentes abordajes para la reposi-
ción de hierro y se deben discutir con
el paciente. Si los pacientes tienen una
gran posibilidad de desarrollar anemia
por deficiencia de hierro se debería in-
crementar la frecuencia del monitoreo.
Nota: La decisión de suplementa-
ción con hierro en pacientes sin anemia
es más complicada y depende del es-
cenario clínico, la historia del paciente
y la preferencia individual. El hierro oral
sería una opción simple. Sin embargo,
en la EII los iones ferrosos no absor-
bidos pueden empeorar los síntomas
de EII y agravar la inflamación por la
generación de radicales libres (espe-
cies reactivas de oxígeno). La terapia
intravenosa con hierro dextrano tiene
el riesgo de reacciones anafilácticas.
3.2.3. Inicio de la terapia eritro-poyética – Grado de recomen-
dación: B
Se debe considerar si la hemo-
globina es <10.0 g/dL o si no hay
respuesta a la terapia de hierro in-

327
Guías sobre el diagnóstico y manejo de la deficiencia de hierro y la anemia en enfermedad
inflamatoria instestina
travenoso dentro de las primeras 4
semanas.
Nota: La necesidad real de los
agentes eritropoyéticos en este es-
cenario es poco común, ya que el
hierro intravenoso tiene una tasa de
respuesta del 70%-80%. Ciertos pa-
rámetros de laboratorio tales como
la eritropoyetina sérica, sTfR o niveles
de transferrina pueden predecir los
casos que no responderán al hierro
intravenoso solo y que podrían bene-
ficiarse de una terapia combinada.
3.2.4. Inicio de la suplementa-ción con vitaminas – Grado de
recomendación: D
El reemplazo de vitamina B12 o áci-
do fólico se debe iniciar si las concen-
traciones séricas están por debajo de
lo normal.
Nota: Las mediciones de folato
sérico y vitamina B12 tienen muchas
limitaciones y no son siempre confia-
bles. En presencia de macrocitosis o
anemia inexplicable, especialmente
en pacientes con resección ileal se
deben medir los niveles de homocis-
teína sérica y ácido metilmalónico.
3.2.5 Transfusión Sanguínea – Grado de recomendación: D
Las indicaciones para el reemplazo
de sangre luego de sangrado gastro-
intestinal agudo o crónico varía de-
pendiendo de la situación clínica. El
manejo debe ser dirigido al diagnós-
tico y control del sangrado intestinal.
La transfusión sanguínea no sustituye
el tratamiento de la anemia por defi-
ciencia de hierro con hierro intrave-
noso, posiblemente en combinación
con agentes eritropoyéticos. Inclu-
sive, si la transfusión es necesaria, la
terapia con reemplazo de hierro tam-
bién es indispensable.
Nota: La necesidad de transfusión
sanguínea debe ser considerada cui-
dadosamente, ya que la mayoría de pa-
cientes sufren de sangrado crónico y las
transfusiones sanguíneas repetidas no
son un tratamiento apropiado para la
pérdida crónica de sangre. Los autores
enfatizan que uno de los propósitos
principales de estas guías es reducir la
necesidad de transfusión sanguínea
haciendo un reconocimiento oportu-
no y apropiado del tratamiento de la
anemia. Se deben considerar diferentes
opciones a las transfusiones sanguíneas
(incluyendo la terapia intravenosa con
hierro con o sin terapia eritropoyética) y
el reemplazo de los depósitos de hierro
es necesario incluso si la hemoglobina
se ha corregido con la transfusión.
3.3. Objetivos de la terapia de la anemia
3.3.1. Metas del tratamiento – Grado de recomendación: D
Las metas del tratamiento de la
anemia son incrementar la hemo-

328
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
globina, la ferritina sérica y la TfS
por encima del umbral normal, para
prevenir una caída adicional de la
hemoglobina, las transfusiones san-
guíneas, aliviar los síntomas relacio-
nados con la anemia y mejorar la
calidad de vida.
Nota: La anemia es un desenca-
denante frecuente de hospitaliza-
ción y es un factor común que retra-
sa el alta del hospital. La anemia es
una de las condiciones comórbidas
más frecuentes en la mortalidad
relacionada con la EII. Por lo tanto,
requiere la atención apropiada y el
cuidado específico.
3.3.2. Respuesta al tratamiento – Grado de recomendación: C
La respuesta eritropoyética al
hierro o el reemplazo hematínico se
considera apropiada si las concen-
traciones de hemoglobina aumen-
tan por lo menos 2 g/dL o alcanza
un nivel normal dentro de las prime-
ras 4 semanas de tratamiento.
Nota. En situaciones de anemia,
la producción de los eritrocitos se
puede expandir 20 veces más res-
pecto a las tasas basales, resaltando
la naturaleza muy dinámica de la
eritropoyesis. La metodología de
laboratorio y el balance de líquidos
causan cambios diurnos de hasta 1
g/dL. La terapia intravenosa de hie-
rro puede incrementar los valores
en 2 g/dL dentro de 2-4 semanas.
Si la respuesta terapéutica es in-
apropiada: intensificar cambiando
el hierro oral por hierro intravenoso,
adicionar agentes eritropoyéticos o
reevaluar la causa de la anemia (se
sugiere interconsulta con el hema-
tólogo).
3.3.3. Evaluación del trata-miento – Grado de recomenda-
ción: D
Se debe medir la hemoglobina
dentro de las 4 semanas en pacientes
asintomáticos y antes en los sinto-
máticos, con el fin de ajustar el trata-
miento de acuerdo a los resultados.
Cuando se monitorea la suplementa-
ción con hierro oral, una ferritina séri-
ca mayor de 100 μg/L indica depósi-
tos de hierro apropiados. La ferritina
sérica no es útil para monitorear la
suplementación de hierro intraveno-
so, mientras que una TfS >50% indica
sobrecarga de hierro.
Nota. La medición de la TfS sobre-
estima de forma falsa la respuesta
terapéutica a la terapia con hierro ya
que el incremento de TfS es sólo tem-
poral, durante todo el tiempo que se
esté administrando el hierro oral o
intravenoso. En la terapia con hierro
intravenoso hay falsa elevación de los
niveles de ferritina. En esta situación
una TfS >50% es el indicador más útil
de sobrecarga de hierro.

329
4.1. Suplementación de hierro
4.1.1. Hierro intravenoso – Gra-do de recomendación: A
La vía preferida para la suplemen-
tación de hierro en la EII es la vía in-
travenosa, aunque muchos pacientes
responderán al hierro oral. El hierro
intravenoso es más efectivo, mejor to-
lerado y mejora la calidad de vida en
una mayor magnitud que los suple-
mentos de hierro oral. La dosificación
y los intervalos de infusión dependen
del compuesto (Tabla 4).
4.1.2. Hierro oral – Grado de recomendación: C
Los suplementos de hierro oral
pueden ser usados si las indicaciones
absolutas de la terapia con hierro in-
travenoso no se cumplen. Si se usa el
hierro oral, la respuesta y la tolerancia
deben ser monitoreadas y se debe
cambiar el tratamiento a intravenoso
si es necesario. En general, no se de-
ben prescribir más de 100 mg de hie-
rro elemental al día.
Nota. Hay muchos factores a favor
de la terapia de hierro intravenoso. Los
ensayos clínicos comparativos mues-
tran una respuesta más rápida y prolon-
gada con hierro intravenoso. El hierro
oral puede no ser capaz de compensar
la pérdida continua de sangre. Estudios
en modelos animales de EII demostra-
ron en forma consistente un incremen-
to del estrés oxidativo, la actividad de la
enfermedad, la inflamación intestinal e
incluso desarrollo de cáncer colorectal
a través de la suplementación de hierro
oral. Esto no es sorprendente, ya que al-
rededor del 90% del hierro ingerido que
no es absorbido, pasa a sitios con infla-
mación intestinal e induce estrés oxi-
dativo local en los sitios de inflamación
activa. Estudios adicionales indican que
el hierro nutricional puede ser uno de
los factores endógenos responsables
para establecimiento de la colitis. En la
EII humana, el hierro oral induce estrés
oxidativo, incrementa la actividad local
de la enfermedad y su absorción es
inhibida, posiblemente a través de un
mecanismo mediado por la hepcidina.
El factor principal a favor del hierro oral
es la conveniencia, no su eficacia. La
inconveniencia del hierro intravenoso
es superada por el beneficio para al-
canzar las metas terapéuticas.
4. Tratamiento de la anemia

330
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
Tabla 4. Compuestos de hierro intravenoso.
Hierro
dextrano de
alto peso
molecular
Hierro
dextrano de
bajo peso
molecular
Hierro
gluconato
Hierro
sucrosa
(sacarosa,
sacarato)
Carboximal-
tosa férrica
Dosis de prueba requerida
Sí Sí No No No
Dosis máxima (mg) 1000
1000 62.5 – 125 200-500 1000
Tiempo de difusión máximo (minutos)
360 360 60 30-210 15
Máxima dosis única inyectable (mg)
100 100 125 200 200
Máximo tiempo de inyección (mi-nutos)
2 2 10 10 Bolo
Perfil de seguridad
Riesgo de anafi-laxis inducida por dextrano
Sí Sí No No No
Riesgo relativo de eventos adversos serios
Alto Moderado Bajo El más bajo n.d.
n.d. no disponible

331
Guías sobre el diagnóstico y manejo de la deficiencia de hierro y la anemia en enfermedad
inflamatoria instestina
La formula Ganzoni es útil para es-
timar las necesidades de hierro. En la
clínica de la EII, sin embargo, los pa-
cientes anémicos rara vez tienen défi-
cits menores de 1000 mg. Los autores
destacan el hecho que usando TfS
>50% como una guía para suspender
la terapia, se han administrado 3600
mg de hierro sucrosa de forma segu-
ra en ensayos controlados sin daño
hepático o sobrecarga de hierro.
El riesgo de la sobrecarga de hierro
puede ser considerada muy bajo en
una población con pérdida de sangre
continua. Respecto al hierro oral, no
existen datos confiables para preferir
ningún compuesto sobre el otro. Los
productos de liberación prolonga-
da, se deben evitar ya que son libe-
rados más allá del área de absorción
del hierro y pueden tener impacto o
causar úlceras en las áreas de enfer-
medad de Crohn. La dosis óptima de
hierro oral no ha sido bien estableci-
da. Hasta un máximo de 10-20 mg de
hierro oral puede ser absorbido por
día, dosis mayores son cuestionables.
Dosis bajas de hierro (100 mg/día de
hierro elemental) son efectivas en
otras causas de deficiencia de hierro.
4.2. Agentes eritropoyéticos – Grado de recomendación: A
Los agentes eritropoyéticos son
efectivos para el tratamiento de la
AEC. Para optimizar el efecto de los
agentes eritropoyéticos, el trata-
miento debe ser combinado con su-
plementación de hierro intravenoso.
La dosificación y los intervalos de
inyección dependen del compuesto
usado.
Nota. Los agentes eritropoyéti-
cos son usados para el tratamiento
de la AEC. Junto con el reemplazo
del hierro, se han reportado tasas de
respuesta entre el 75% y el 100% en
los ensayos clínicos. No se cuenta con
ensayos de hallazgo de dosis en la EII.
En consecuencia, la dosificación y los
intervalos de inyección son deriva-
dos del tratamiento de otras causas
de AEC (p.ej. cáncer). En estudios de
EII, se ha usado epoyetina alfa a do-
sis de 200 U/kg de peso corporal dos
veces por semana o 150 U/kg de peso
corporal tres veces por semana. Los
agentes eritropoyéticos siempre de-
ben ser combinados con suplemen-
tación de hierro intravenoso ya que
puede desarrollarse deficiencia fun-
cional de hierro. En la EII, los agentes
eritropoyéticos, se consideran se-
guros. En general, la administración
subcutánea está asociada con menos
efectos colaterales y un mayor bene-
ficio.
4.3. Ajuste de la terapia de la EII
La azatioprina o la 6-mercaptopu-
rina (tiopurinas) no son consideradas
causa de anemia aislada. No obstan-

332
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica
te, para pacientes con pancitopenia
por tiopurinas se deben considerar
como una causa y se debe ajustar la
dosis apropiadamente. Los pacientes
con un VCM alto deben ser evaluados
para descartar una deficiencia de vi-
tamina B12 y folato antes de atribuir la
macrocitosis a las tiopurinas u otras
causas.
Nota. Es improbable que la anemia
aislada en pacientes con azatioprina o
6-mercaptopurina sea causada por el
tratamiento farmacológico. Se deben
considerar primero otras causas. En
algunos pacientes, sin embargo, se
puede ver una reducción leve y asin-
tomática de la hemoglobina. Se de-
ben implementar precauciones para
evitar la leucopenia o pancitopenia y
la dosis se debe adaptar de la misma
forma. Aunque la macrocitosis se con-
sidera una característica en la terapia
con tiopurina, siendo sugerida como
una medida de la dosificación apro-
piada, se deben excluir la deficiencia
de vitamina B12 o ácido fólico en pa-
cientes con macrocitosis para evitar
pasar por alto la deficiencia vitamíni-
ca. Finalmente, los autores enfatizan
que el tratamiento apropiado de la
enfermedad de base es clave en la
prevención de la anemia.24

333
Guías sobre el diagnóstico y manejo de la deficiencia de hierro y la anemia en enfermedad
inflamatoria instestina
1. Monsen ER, Hallberg L, Layrisse M, et al. Estimation of available dietary iron. Am J Clin Nutr 1978;31:134–41.
2. Ballegaard M, Bjergstrom A, Brondum S, et al. Self-re-ported food intolerance in chronic inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol 1997;32:569–71.
3. Lomer MC, Kodjabashia K, Hutchinson C, et al. Intake of dietary iron is low in patients with Crohn’s disease: a case-control study. Br J Nutr 2004;91:141–8.
4. Child JA, Brozovic B, Dyer NH, et al. The diagnosis of iron deficiency in patients with Crohn’s disease. Gut 1973;14:642–8.
5. Cavill I. Erythropoiesis and iron. Best Pract Res Clin Haematol 2002;15:399–409.
6. Seligman PA, Kovar J, Gelfand EW. Lymphocyte pro-liferation is controlled by both iron availability and regulation of iron uptake pathways. Pathobiology 1992;60:19–26.
7. Forbes JR, Gros P. Divalent-metal transport by NRAMP proteins at the interface of host-pathogen interactions. Trends Microbiol 2001;9:397–403.
8. Weiss G, Fuchs D, Hausen A, et al. Iron modulates interferon-gamma effects in the human myelomonocytic cell line THP-1. Exp Hematol 1992;20:605–10.
9. Weiss G. Pathogenesis and treatment of anaemia of chronic disease. Blood Rev 2002;16:87–96.
10. Wang CQ, Udupa KB, Lipschitz DA. Interferon-gamma exerts its negative regulatory effect primarily on the ear-liest stages of murine erythroid progenitor cell develop-ment. J Cell Physiol 1995;162:134–8.
11. Fuchs D, Hausen A, Reibnegger G, et al. Immune acti-vation and the anaemia associated with chronic inflam-matory disorders. Eur J Haematol 1991;46:65–70.
12. Kraus J, Schneider R. Pernicious anemia caused by Crohn’s disease of the stomach. Am J Gastroenterol 1979;71:202–5.
13. Laidlaw ST, Reilly JT. Antilymphocyte globulin for mesalazine-associated aplastic anaemia. Lancet 1994;343:981–2.
14. Bernstein CN, Artinian L, Anton PA, et al. Low-dose 6-mercaptopurine in inflammatory bowel disease is as-sociated with minimal hematologic toxicity. Dig Dis Sci 1994;39:1638–41.
15. Black AJ, McLeod HL, Capell HA, et al. Thiopurine methyltransferase genotype predicts therapy-limiting severe toxicity from azathioprine. Ann Intern Med 1998;129:716–18.
Referencia
16. Macdougall IC. Quality of life and anemia: the nephro-logy experience. Semin Oncol 1998;25(suppl 7):39–42.
17. Vatner SF. Effects of hemorrhage on regional blood flow distribution in dogs and primates. J Clin Invest 1974;54:225–35.
18. Daneryd P, Svanberg E, Korner U, et al. Protection of metabolic and exercise capacity in unselected weight-losing cancer patients following treatment with recom-binant erythropoietin: a randomized prospective study. Cancer Res 1998;58:5374–9.
19. Ludwig H, Strasser K. Symptomatology of ane-
mia. Semin Oncol 2001;28(suppl 8):7–14.
20. Pickett JL, Theberge DC, Brown WS, et al. Norma-
lizing hematocrit in dialysis patients improves brain
function. Am J Kidney Dis 1999;33:1122–30.
21. Bruner AB, Joffe A, Duggan AK, et al. Randomi-
sed study of cognitive effects of iron supplemen-
tation in non-anaemic iron-deficient adolescent
girls. Lancet 1996;348:992–6.
22. Mitchell A, Guyatt G, Singer J, et al. Quality of
life in patients with inflammatory bowel disease.
J Clin Gastroenterol 1988;10:306–10.
23. Crawford J, Cella D, Cleeland CS, et al. Relation-
ship between changes in hemoglobin level and
quality of life during chemotherapy in anemic
cancer patients receiving epoetin alfa therapy.
Cancer 2002;95:888–95.
24. Gasche C, Berstad A, Befrits R, Beglinger C, Dig-
nass A, Erichsen K, Gomollon F, Hjortswang H,
Koutroubakis I, Kulnigg S, Oldenburg B, Ramp-
ton D, Schroeder O, Stein J, Travis S, Van Assche
G. Guidelines on the diagnosis and management
of iron deficiency and anemia in inflamma-
tory bowel diseases. Inflamm Bowel Dis. 2007
Dec;13(12):1545-53.

334
Compendio de guías latinoamericanas para el manejo de la anemia ferropénica