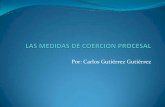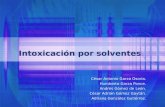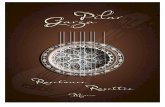GUTIÉRREZ GARZA, Esthela-De las teorías del desarrollo al de
-
Upload
carlos-ramos-ortiz -
Category
Documents
-
view
4.756 -
download
44
description
Transcript of GUTIÉRREZ GARZA, Esthela-De las teorías del desarrollo al de

de las teorías
del desarrollo
al desarrollo sustentable
ESTHELA GUTIÉRREZ GARZA ¿la
ÉDGAR GONZÁLEZ GAUDIANO
ira
'1_14,43 ESTHELA GUTIÉRREZ GARZA
ÉDGAR GONZÁLEZ GAUDIANO
•
de las teorías
del ,-;„
desarrollo -.9..
a)
o al desarrollo sustentable
Si la revisión de algún tema implica un alto riesgo inte-lectual, por su carácter volátil e inasible, sus numerosas configuraciones, y sus diversas implicaciones ideológicas, ése es el del desarrollo. Al examen de este tópico se han dedicado cientos de artículos y decenas de libros. Si al concepto se le agrega el adjetivo sustentable o sosteni-ble, el asunto se complica a tal punto. que todo intento por abordado con profundidad y rigor se toma de inmediato una empresa con un altísimo grado de dificultad. Frente a lo anterior, el libro que el lector tiene en sus manos. es el producto del esfuerzo intelectual realizado por los autores. con entusiasmo, pulcritud, espíritu ordenador, y no menos valentía.
La utilidad de los estudios como el que aquí se presenta es enorme: ayuda a sistematizar y entender lo que aparece como un caos inexpugnable. De vanas formas, este libro contribuye a esclarecer el contexto epistemológico, social. cultural y hasta político de los conceptos que se encierran bajo el tema del desarrollo. Más allá de la esfera académica, el aumento de los niveles de riesgo de la sociedad global, la crisis ecológica y social, el preocupante futuro, y de manera especial el notable incremento en el número y la fortaleza de los nuevos movimientos sociales, hacen de los deslindes conceptuales o teóricos una tarea obligatoria.
En los próximos años, la especie humana se verá cada vez más amenazada por toda una gama de problemáticas, inesperadas e incomprensibles, frente a las cuales las res-puestas más efectivas provendrán de las ciudadanías, no de las élites o de los poderes políticos o económicos. Para ello. será necesario que las sociedades civiles compartan una mínima plataforma ideológica que les permita visuali-zar una modernidad alternativa. Situado en esa perspectiva, esta obra ha de tomarse como una contribución en la clari-ficación, nada sencilla pero muy necesaria, de los nuevos paradigmas requeridos.
1
UANL E XI siglo
veintiuno editores
978 607-03-0143-8
11 1 1 01 9 78607 301438
UANL 1 SO,RSHIM) S1 Tom.. Si1,111

UANL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
n rsario UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
José Antonio González Treviño RECTOR
DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO AL DESARROLLO SUSTENTABLE:
CONSTRUCCIÓN DE UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO
por
ESTHELA GUTIÉRREZ GARZA
y ÉDGAR GONZÁLEZ GAUDIANO
Jesús Áncer Rodríguez SECRETARIO GENERAL
Rogelio Villarreal Elizondo SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y CULTURA
Celso José Garza Acuña DIRECTOR DE PUBLICACIONES
>X1 siglo veintiuno editores
Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías Alfonso Reyes 4000 norte, Planta principal Monterrey, Nuevo León, México, C. P. 64440 Teléfono: (5281) 8329 4111 / Fax: (5281) 8329 4095 Correo-e: [email protected] Página de red: www.uanl.mx/publicaciones

>XI siglo xxi editores, s.a. de c.v. CERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS, 04310, MÉXICO. D.F.
siglo xxi editores, s.a. GUATEMALA 4824. C1425BUP, BUENOS AIRES, ARGENTINA
siglo xxi de españa editores, s.a. MENÉNDEZ PIDAL 3 BIS, 280 3 8, MADRID. ESPAÑA
HD75.6 G87 2010 Gutiérrez Garza, Esthela
De las teorías del desarrollo al desarrollo sustentable : construcción de un enfoque mullí- disciplinario / por Esthela Gutiérrez Garza y Edgar González Gaudiano. — México : Siglo XXI Editores : Universidad Autónoma de Nuevo León, 2010. 216 p. — (Ambiente y democracia)
ISBN: 978-607-03-0143-8
1. Desarrollo sustentable. 2. Desarro-llo sustentable – Aspectos ambientales. 3. Política ambiental. 4. Calidad de vida. I. González Gaudiano, Edgar, coaut. II. t. III. Ser.
primera edición, 2010 siglo xxi editores, s. a. de c. v. en coedición con la universidad autónoma de nuevo león
AGRADECIMIENTOS
Expresamos nuestra gratitud a las autoridades de la Universidad por el decidido apoyo a las tareas académicas del Instituto de Investiga-ciones Sociales, crisol de donde emerge esta obra. Al rector, José Antonio González, por su comprometido y firme esfuerzo para con-solidar nuestro proyecto institucional. A Jesús Áncer Rodríguez, se-cretario general, por su apoyo decidido y su confianza en el Instituto. A Ubaldo Ortiz Méndez, secretario académico, por su respaldo a las políticas académicas para mejorar el desempeño de nuestras funcio-nes. Asimismo, al personal del Instituto y a los miembros que integran el Seminario Permanente sobre Desarrollo Sustentable, por contri-buir a modelar un valioso espacio de intercambio y crecimiento profesional que ha enriquecido significativamente nuestras tareas.
Nuestro agradecimiento también al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, toda vez que este volumen es resultado del proyecto 26111 respaldado por el Fondo sEP-Conacyt, bajo el título "Indicado-res para el desarrollo sustentable del estado de Nuevo León".
Finalmente, queremos manifestar nuestro más amplio reconoci-miento a Gloria Mancha Torres, por sus laboriosos y dedicados ser-vicios en la integración de los diversos aspectos de esta obra, sin los cuales la edición no hubiera logrado el alcance aquí presentado.
ESTHELA GUTIÉRREZ GARZA y ÉDGAR GONZÁLEZ GAUDIANO
isbn: 978-607-03-0143-8 derechos reservados conforme a la ley impreso en méxico
mújica impresores, s. a. de c. v. camelia núm. 4 col. el manto, iztapalapa
[7]

PRÓLOGO
Si la revisión de algún tema implica un alto riesgo intelectual, por su carácter volátil e inasible, sus numerosas configuraciones y sus diver-sas implicaciones ideológicas, ese es el del desarrollo. Al examen de este tópico se han dedicado cientos de artículos y decenas de libros. Si al concepto se le agrega el adjetivo sustentable o sostenible, el asunto se complica a tal punto, que todo intento por abordarlo con profundidad y rigor se torna de inmediato una empresa con un altí-simo grado de dificultad. Frente a lo anterior, el libro que el lector tiene en sus manos, es el producto del esfuerzo intelectual realizado por los autores, con entusiasmo, pulcritud, espíritu ordenador, y no menos valentía.
Acerca del desarrollo, un término cliché que para muchos encierra un dogma y para otros una ruta hacia la modernidad, se pueden decir tantas cosas como autores se deciden a abordarlo. Para autores críticos como G. Esteva o S. Latouche, para solamente citar a dos de los más visibles, el término de desarrollo encierra un gigantesco mito dentro del cual se ocultan fenómenos tales como la industrialización, la urbanización, la concentración y acumulación de capital, el corpo-rativismo, la destrucción impía de la naturaleza, la sociedad de con-sumo y la enajenación del individuo.
Por otra parte, el concepto de desarrollo sustentable, que alcanzó su reconocimiento oficial hacia 1992 en la Cumbre de Río de Janei-ro, es hoy, veintisiete años después, un término ampliamente difun-dido y popular y, por lo mismo, una idea manoseada, mercantilizada, banalizada y, por lo común, vaciada de todo contenido por quienes se la han apropiado. Una comprobación rápida de lo anterior es el inaudito número de entradas (medido en decenas de millones de respuestas) que se obtienen cuando el término es ofrecido, en caste-llano, inglés, francés, alemán o italiano, por cualquiera de los prin-cipales buscadores de la web.
Dado lo anterior, la utilidad de los estudios como el que se pre-senta es enorme, porque ayuda a sistematizar y a entender lo que aparece como un caos inexpugnable. De varias formas, este libro
[9]

1O PRÓLOGO
contribuye a esclarecer el contexto epistemológico, social, cultural y hasta político de los conceptos arriba enunciados. Más allá de la es-fera académica, el aumento de los niveles de riesgo de la sociedad global, la crisis ecológica y social, el preocupante futuro y, de mane-ra especial, el notable incremento en el número y la fortaleza de los nuevos movimientos sociales, hacen de los deslindes conceptuales o teóricos una tarea obligatoria.
En los próximos años, la especie humana se verá cada vez más amenazada por toda una gama de problemáticas, inesperadas e in-comprensibles, frente a las cuales las respuestas más efectivas proven-drán de las ciudadanías, no de las élites o de los poderes políticos o económicos. Para ello, será necesario que las sociedades civiles com-partan una mínima plataforma ideológica que les permita visualizar una modernidad alternativa. Situado en esa perspectiva, esta obra ha de tomarse como una contribución en la clarificación, nada sencilla pero muy necesaria, de los nuevos paradigmas requeridos.
VÍCTOR M. TOE
INTRODUCCIÓN
La aparición del desarrollo sustentable en el campo discursivo de las teorías del desarrollo ha representado un cambio cualitativo de sig-nificado que articula el crecimiento económico, la equidad social y la conservación ecológica.' Esta reconstrucción del objeto de cono-cimiento del desarrollo ha sido recurrentemente estudiada a partir de las críticas de los movimientos ambientalistas a la orientación y resultados de los proyectos de desarrollo que iban siendo puestos en marcha, principalmente en cuanto a sus impactos en la integridad de los ecosistemas y en la pérdida de calidad de vida de la población, así como desde los esfuerzos de construcción de la teoría económica realizados desde la academia que buscaban colocar el problema de la equidad en el centro de las propuestas de los modelos de desarro-llo. Sin embargo, esos estudios, necesariamente de tipo parcial, no reconstruían apropiadamente los procesos de cambio conceptual y político que fueron moldeando la aparición de esta propuesta.
En este ensayo nos interesa, por lo tanto, recorrer la trayectoria de construcción teórica de la sustentabilidad desde la propia noción de desarrollo en una perspectiva histórica y destacando la manera como fueron articulándose los componentes económicos, sociales y ambientales que hoy definen, en términos generales y al margen de las controversias existentes, la noción del desarrollo sustentable. Nos interesa hacerlo también resaltando el punto de convergencia al que confluyeron los distintos movimientos ambientalistas e intelectuales, en particular las configuraciones de sentido que constituyen sus di-versos discursos, lo que caracteriza la actual puesta en escena del debate sobre la sustentabilidad del desarrollo en el marco de la glo-balización neoliberal.
El desarrollo sustentable también se conoce como sostenible. Aunque algunos autores (Quiroz y Tréllez, 1992) han establecido distinciones conceptuales entre ellos, en este trabajo consideramos ambos vocablos como totalmente equivalentes. Nos hemos pronunciado por sustentable debido a que la legislación mexicana emplea esta denotación.

INTRODUCCIÓN 1 3 12 INTRODUCCIÓN
En nuestra perspectiva, la convergencia de los estudios sobre las teorías del desarrollo con la construcción del pensamiento y acción ambientalista han demarcado no sólo un territorio epistemológico en el que las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y las Humani-dades tienen mucho que aportar, sino también un fecundo campo de intervención donde es muy difícil distinguir la frontera donde termina la teoría y empieza la política, ambos elementos necesarios para la acción.
Sin soslayar las críticas que lo convierten en un sustrato vivo atra-vesado por la disputa, hoy por hoy, el desarrollo sustentable es tam-bién una arena que permite multiplicar los lugares y modos de hacer política y crear conocimiento, que comprende tanto los circuitos tradicionales de los partidos y las universidades, como el poliédrico espacio de la sociedad civil, por lo que el campo político se tdrna más incluyente, participativo y descentrado.
Como se verá en este trabajo, la propuesta del desarrollo susten-table ha seguido muy distintas trayectorias, no sólo en la perspecti-va ya mencionada de las teorías del desarrollo y la aparición de los movimientos ambientalistas, sino al interior de estos dos grandes escenarios. Efectivamente, las teorías del desarrollo no pueden verse en una secuencia lineal, evolucionista, ya que han sido cons-trucciones dinámicas que coexisten y se retroalimentan unas con otras, moldeando nuevos conceptos que se reconfiguran constante-mente junto con lo social en su conjunto. Del mismo modo, los movimientos ambientalistas dan forma a un abanico muy amplio de discursos, muchos de ellos incompatibles entre sí, los que incluso resulta siempre aventurado categorizar o clasificar en taxonomías para hacer inteligibles sus relaciones. Tal proliferación y disemina-ción de espacios y de cambios en los formatos de ver el tránsito hacia la sustentabilidad, ha dado origen a una polifonía donde unos discursos intentan hegemonizar la esfera social, constituyendo un esfuerzo intelectual sin precedentes que avanza hacia la construc-ción de una propuesta holística y multidisciplinaria del campo de conocimiento del desarrollo sustentable que, al final, da forma a variados imaginarios sociales.
De ese proceso en constante movimiento es de lo que precisamen-te queremos dar cuenta con esta contribución, para lo cual hemos tenido que hacer una selección muy rigurosa de las numerosas apor-taciones que se han hecho en este sentido, presentándolas en una
discusión organizada que permita reconocer las bases en las que se asienta cada una de ellas en lo particular y en su relación comple-
mentaria o antagónica con las demás.

1. LA EMERGENCIA DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO Y SU DELIMITACIÓN HISTÓRICA'
Las teorías del desarrollo, para algunos autores economía del desa-rrollo (Treillet, 2005; Ros, 2004), aparecieron como una especialidad de la ciencia económica para dar respuesta a la interrogante sobre las condiciones de desigualdad económica y social que prevalecen entre las naciones, especialmente en los países más atrasados o de renta per cápita más baja. Su escenario histórico estuvo enmarcado en el periodo inmediato que prosiguió a la segunda guerra mundial. 2
Momento también en el que numerosos países colonizados en Asia y África se independizaron3 e iniciaron sus respectivos movimientos de liberalización nacional y en el que otros países soberanos de América Latina reclamaban impulsar el desarrollo autónomo en el marco de fuertes manifestaciones antiimperialistas. Se trata también del momento de constitución de un nuevo sujeto político conocido como tercer mundo4 (Rist, 2001).
Un conjunto de acontecimientos se desplegó simultáneamente en el mundo alrededor de la segunda guerra mundial como, por ejem-plo, la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos que implicó el abandono de la economía neoclásica por su incapacidad para dar
Para una descripción más amplia de este proceso, véase Gutiérrez Garza (2003).
2 Más particularmente, Wolfang Sachs (1996) sostiene que el desarrollo se afirmó como categoría político económica el 20 de enero de 1949, cuando duran-te su discurso de toma de posesión como presidente de los Estados Unidos de América, Harry S. Truman denominó al Hemisferio Sur como integrado por "áreas subdesarrolladas". Fue en ese momento, señala Gustavo Esteva (1996), que dos mil millones de personas se convirtieron en subdesarrolladas, disolviéndose la identidad distintiva que antes poseían.
3 Jordania y Filipinas en 1946; India, Paquistán y Líbano en 1947; Ceilán y Birmania en 1948; Indonesia en 1949; Turquía, Persia (hoy Irán) y Siria también se liberaron del dominio extranjero y constituyeron estados nacionales. Estos movi-mientos de liberación nacional se extendieron a África.
4 Sachs (1996) sostiene que la categoría de tercer mundo fue acuñada por los franceses a principios de los años cincuenta, para designar el espacio de confron-tación de las dos superpotencias.
(1 51

16 EMERGENCIA DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO
una explicación y respuesta a la crisis y la consecuente emergencia de un pensamiento renovador impulsado por Keynes. En su "Carta abierta a Roosevelt", Keynes colocaba en el centro del análisis la cuestión del desarrollo económico y la intervención del Estado, así como qué hacer en esa coyuntura crucial. Como lo señala Bustelo, la aportación metodológica keynesiana (descarte de las tesis neoclá-sicas del equilibrio general y reencuentro con el análisis de la econo-mía real como lo hicieron los clásicos Smith, Ricardo, Malthus, Marx) impulsó una afluencia de estudios empíricos y de progresos estadís-ticos que permitieron a los lectores tomar conciencia de las grandes disparidades de ingreso per cápita existente entre las naciones. Ello dio origen a nuevas teorías económicas para tan diversas realidades. Otro aspecto importante, citado por el mismo autor, se refiere a la creación de organismos internacionales con el propósito dé atender los problemas del desarrollo como la Organización de las Naciones Unidas (antes Liga de las Naciones) en 1945, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones creadas en la confe-rencia de Bretton Woods en 1944, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1945 y las comisiones económicas para diversas regiones: Comisión Económica para Asia y el Extremo Oriente (cEAEo) en 1947, Comisión Econó-mica para América Latina (Cepal) en 1948 y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) en 1944, entre otros (Bustelo, 1999).5
Así, desde su inicio, las teorías del desarrollo delimitaron como campo de conocimiento, el estudio de las transformaciones de las estructuras económicas de las sociedades, en el mediano y largo pla-zos, así como de las restricciones específicas que bloquean dichos cambios estructurales en las sociedades tradicionales, denominadas también como países subdesarrollados, dependientes, periféricos y emergentes, entre otras acepciones.
Sin embargo, no debemos olvidar que el pensamiento económico es una forma de teoría social y que las diferentes teorías están basadas
5 Bustelo (1999) señala que los nuevos especialistas en desarrollo consideraron poco convincentes las teorías explicativas sobre el atraso económico, registradas en obras escritas antes de la guerra y que recurrían a aspectos culturales o sociales, como por ejemplo, "...la ética protestante (M. Weber, 1905), el capitalismo moder-no (W. Sombart, 1916), el instinto del trabajo (T. Veblen, 1914) o la estructura de la acción social (T. Parsons, 1937)", pp. 110.
•
EMERGENCIA DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO 17
en principios morales particulares, incluyendo concepciones de la naturaleza humana y sobre el valor del mundo no humano (Barry, 1999). A este respecto, Esteva (1996, p. 55) señala que "el desarrollo ocupa la posición central de una constelación semántica increíble-mente poderosa", que surgió según Naredo (2006, p. 177) de una mutación del concepto crecimiento, mediante la cual el término desarrollo "adquirió un virulento poder colonizador, pronto aprove-chado por los políticos" (Esteva, 1996, p. 39). Detengámonos un momento en la transición de los estudios del crecimiento económico hacia las teorías del desarrollo.
Efectivamente, los economistas clásicos del siglo xvitt y principios del xix, Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) y Tho-mas Malthus (1766-1834), estuvieron preocupados por explicar el crecimiento económico. Sostenían que el motor principal de la eco-nomía lo constituía la acumulación del capital, entendida ésta como la reinversión del excedente. La acumulación genera la ampliación del mercado, impulsa la división social del trabajo, el aumento del empleo (la oferta de mano de obra) y de los salarios, lo que en su conjunto permite acrecentar la renta nacional (Dobb, 1975; Torres Gaytán, 1972). Todo esto en el marco de dos leyes naturales, prime-ra, la fuente del valor es el trabajo y, segunda, los intereses individua-les cuando se realizan en libertad en el marco de la competencia del mercado culminan en un beneficio colectivo. Esta última generó el principio conocido como la mano invisible en el funcionamiento del mercado y fue acuñado por Smith en su obra clásica La Riqueza de las Naciones.
En un nivel más concreto, el análisis rescata la relación que se da entre el campo y la ciudad en una primera etapa del crecimiento. Tanto la división social del trabajo como las innovaciones tecnoló-gicas en la agricultura, generan un excedente que se transfiere a las ciudades para ser empleado en la adquisición de productos de importación y, posteriormente, a la producción de los mismos, lo que constituiría la segunda etapa, radicada fundamentalmente en los procesos de industrialización, en donde el incremento de la pro-ductividad laboral desempeña un papel fundamental. Sin embargo, los economistas clásicos sostienen que el crecimiento económico se ve obstaculizado por: los rendimientos decrecientes de la tierra y el aumento de los precios de los alimentos (Smith); la inflexibilidad a la baja del salario de subsistencia, el aumento de los salarios en la renta

18
EMERGENCIA DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO
nacional y la caída de los beneficios (Ricardo); el crecimiento de la población por encima de los recursos alimenticios generando una miseria masiva que disminuye la oferta de mano de obra (Malthus). El resultado, en los tres casos, es el mismo: la economía en el largo plazo llegaría al estado estacionario, el cual, como señala Bustelo (1999, p. 49), se podría superar mediante: a] la innovación tecnológi-ca en la agricultura y la manufactura, b] la importación de alimentos aprovechando las ventajas comparativas del comercio internacional, y c] el menor crecimiento de la población.
En esta perspectiva, para los clásicos el crecimiento económico o progreso material es concebido como un continuo movimiento que evoluciona de la etapa ascendente de la economía hacia el estado estacionario (o techo productivo y demográfico de las naciones), para retomar de nuevo el círculo virtuoso en un constante proceso evolutivo. Esteva (1996) recuerda, a este respecto, que la noción de desarrollo describe en el lenguaje ordinario un proceso mediante el cual se liberan las potencialidades de un objeto u organismo, hasta alcanzar el estado más elevado posible. Este fue el uso metafórico aplicado en biología para explicar el desarrollo o evolución de los organismos vivos, a través del cual éstos logran realizar su potencial genético, y que alcanzó reconocimiento científico a partir de las tesis evolucionistas de Darwin. Esta idea también se aplicó en el campo social para aludir a procesos graduales de cambio, así como para es-tablecer correlaciones con la historia y explicar todas las posibilidades del sujeto humano, autor de su propio desarrollo, emancipado del designio divino.
Por el contrario, para Karl Marx (1818-1883), y posteriormente para John M. Keynes (1883-1946), la visión gradualista y evolucionis-ta está totalmente cuestionada .° Para el enfoque marxista el valor descansa en el trabajo, pero a diferencia de los clásicos que sostenían la existencia del coste natural del salario equivalente al pago del trabajo, para Marx el salario es el equivalente al pago del valor de cambio de la fuerza de trabajo siempre menor al valor de uso de la misma, quedando de manera oculta la relación de explotación que constituye la base del sistema capitalista.
6 Joseph Schumpeter (1883-1950), entre Marx y Keynes, en su obra Teoría del desarrollo económico (1911), designa como agentes dinámicos del desarrollo a la in-novación tecnológica y organizacional, así como al liderazgo empresarial.
EMERGENCIA DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO 1 9
De ese modo, la ley general del capitalismo es contradictoria por el conflicto de clases subyacente y se caracteriza por ser proclive hacia crisis de dos tipos: de rentabilidad del capital, provocada por la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y por la crisis de so-breproducción (o de realización), generada por la agudización de las relaciones de explotación y la compresión de los salarios, lo que disminuye la capacidad de compra en el mercado interno, bloquean-do el desarrollo capitalista. Esta situación y su constante agudización culminarían con la desaparición del capitalismo y el tránsito hacia un nuevo modo de producción, cuya característica fuese la abolición de la propiedad privada y las relaciones de explotación (Dobb, 1975; Denis, 1970). Marx fue un pensador que propugnó por la transfor-mación revolucionaria y propuso que su teoría sirviese como un instrumento para transitar hacia el socialismo.
Frente al pensamiento radical del marxismo y el ascenso de los mo-vimientos revolucionarios en Europa y Asia (URSS) y ante la crítica de los economistas clásicos Smith y Ricardo, emerge un nuevo enfoque conocido como economía neoclásica (Leon Walras (1834 -1910), Vil-fredo Pareto (1848-1923), William Stanley Jevons (1835-1882), Eugen von Bóhm-Bawerk (1851-1914)). La economía neoclásica abandona las grandes preocupaciones del crecimiento en el largo plazo y el análisis sobre las condiciones de la producción y creación del valor. El viraje es radical, pues el universo de análisis es la microeconomía, las preferencias del individuo y el análisis estático. Lo importante es lo que ocurre en torno a la circulación y la formación de los precios. Rechaza la teoría del valor y la preocupación por el crecimiento de la economía clásica. En su lugar, elabora una visión subjetiva del valor basada en la Utilidad y la escasez que, en condiciones de competencia, mediante los mecanismos de la oferta y la demanda, alcanzaría la fijación de los precios en equilibrio que garantizarían la asignación óptima de los recursos. La ortodoxia de colocar al mercado en el centro de la regulación económica y el rechazo a cualquier inter-vención estatal constituyó una de las principales características de este paradigma teórico. Este enfoque desvinculado de los procesos de producción y con una fe ciega en la lógica perfecta del funciona-miento del mercado, fue incapaz de explicar la crisis económica de la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos (Azoulay, 2002; Arasa y Andreu, 1996; Barber, 2005), razón fundamental por la cual fue desplazada del campo de las políticas económicas.

EMERGENCIA DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO 21
contexto de proliferación de enfoques desde los años cuarenta hasta principios de los ochenta, entrando en una parálisis total como una consecuencia directa de la crisis de la deuda externa y la instru-mentación de las políticas de austeridad y ajuste estructural en el entorno económico y político emergente de retorno a las tesis del liberalismo económico.
En esta línea, la noción de desarrollo y desde el enfoque de la eco-nomía neoclásica, se encuentra vinculada discursivamente a la noción de modernización; noción que se afirma a partir de la nueva confi-guración geopolítica surgida de la segunda guerra mundial, sobre todo como un producto exportable al mundo en vías de desarrollo. El objeto de estudio se convierte en cómo alcanzar un desarrollo equi-parable al nivel obtenido por aquellos países que pueden satisfacer plenamente necesidades y elevar el nivel de vida de la población mediante la creación de empleos y aumento progresivo de los sala-rios. El concepto de desarrollo, al actuar como punto nodal en el discurso político, constituyó el centro de definición de políticas eco- nómicas que buscaron imitar el arquetipo del desarrollo industrial de los países occidentales. Con ello, este término tuvo un empleo tan extendido que fue vaciando su contenido original convirtiéndose en un significante flotante en el discurso político convencional.? En su momento, nadie estuvo en desacuerdo en encauzar esfuerzos hacia el desarrollo, igual que ahora, que existe poca oposición a la idea de la sustentabilidad.
De ahí se explica por qué el objeto de estudio de las teorías del desarrollo se planteó mediante preguntas como las siguientes: ¿cómo explicar la insuficiencia de capital, el bajo crecimiento y nivel de vida en ciertos países en relación a las condiciones que prevalecen en los países más desarrollados? ¿Qué políticas deben de impulsarse para superar dicha situación y transitar hacia condiciones estructurales que permitan alcanzar un alto crecimiento y bienestar social seme-jante al de aquéllos? ¿Cómo superar mediante el desarrollo la pobre-za de los países del tercer mundo?
Las preguntas anteriores llevan implícita una concepción en la que el desarrollo pasa, en primer término, por el crecimiento económico,
7 Un significante flotante es aquél cuyo significado está tan desbordado y ex-tendido, que hace uso de este plus metafórico para respaldar diferentes sentidos políticos (véase Laclau, 1996 y Ziiek, 1992).
20 EMERGENCIA DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO
Para el enfoque keynesiano lo importante fue el análisis del capi-talismo en el corto plazo, particularmente desarrollado y utilizado para afrontar la crisis de 1929. Keynes demostró que una excesiva confianza en el funcionamiento del mercado no permite ni la asig-nación óptima de los recursos ni tampoco alcanzar el pleno empleo. Por el contrario, sostenía que uno de los grandes problemas del ca-pitalismo era que los recursos físicos y humanos estaban subutiliza-dos, y demostró la importancia de definir políticas económicas en las cuales la intervención del Estado jugara un papel preponderante. El Estado debe de intervenir para aumentar la demanda "efectiva", ge-nerar efectos multiplicadores e impulsar la economía a su nivel po-tencial. Ello constituyó un cuestionamiento radical a los principios de la economía neoclásica y abrió las puertas a nuevas posibilidades para el análisis de la economía, partiendo, no de modelos d¿ equili-brio estáticos y totalizadores, sino de las realidades nacionales me-diante el análisis de la economía aplicada.
Señala Bustelo (1999, p. 112) que "al romper con la monoeco-nomía, Keynes abrió la puerta a la existencia de varios análisis económicos para estudiar realidades diferentes. Los economistas del desarrollo se ampararon en tal ruptura para defender que las estructuras tecnológicas, geopolíticas e institucionales de los países subdesarrollados eran distintas de las existentes en los países ricos [...] para justificar la creación de un enfoque alejado del paradigma (neoclásico y keynesiano) utilizado para estudiar la realidad de los países desarrollados". De esta manera, el crecimiento económico es una constatación necesaria para comprender las condiciones es-tructurales, institucionales y sociales que explican un fenómeno más complejo que es el desarrollo económico.
Como puede verse, el surgimiento de las teorías del desarrollo ha dado origen a una nueva especialidad del pensamiento económico fundado, como lo sostiene Azoulay (2002, p. 7), sobre la idea de reducir los diferentes niveles de desarrollo entre los países ricos y los países pobres o subdesarrollados. "El enfoque era a la vez teórico sobre las causas de la riqueza y de la pobreza en las naciones [...], pero también político y estratégico sobre los medios de una transfor-mación social profunda y permitiendo erradicar el estado del subde-sarrollo".
De esta forma, la dimensión de la economía del desarrollo —o de las teorías del desarrollo— ha sido ampliamente analizada en un

22 EMERGENCIA DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO
bajo el supuesto de que los avances en la esfera de la economía ten-drían filtraciones positivas en la esfera de lo social. Como veremos más adelante, esto no ha sido necesariamente así. 8
Adicionalmente, cabe señalar que en las formulaciones teóricas sobre el desarrollo hasta los años setenta, el medio ambiente fue re-ducido a la condición de materia prima de los procesos productivos; esto es, como recurso natural, como base material del proceso de desarrollo, sin que también esta sustantiva función derivara, al menos al principio, en políticas de uso racional y de conservación pensando en el largo plazo. 9 Esta reducción del ambiente a un conjunto de recursos a ser explotados para fines económicos remite:
A una concepción de valor instrumental en la que el ambiente es útil sólo en la medida en que satisface necesidades humanas, sin considerar a los otros seres vivos.
A una falsa idea de que no existen límites naturales al crecimien-to económico.
A la equivocada percepción de que las contribuciones que la na-turaleza hace a la economía humana son un don gratuito (Barry, 1999).
En suma, las teorías del desarrollo implican, por lo mismo, una tensión entre la teoría y la historia y su evolución conceptual está estrechamente vinculada con el acontecer político, económico, so-cial, ambiental y cultural de las naciones, como lo podremos observar a través de la trayectoria histórica de la construcción del paradigma del desarrollo.
Dentro de los pioneros de las teorías del desarrollo destacan Albert O. Hirschman (1915), Paul N. Rosenstein-Rodan (1902-1985), Rag-nar Nurkse (1907-1959), Arthur Lewis (1915-1990) y Walt Whitman Rostow (1916-2003), Raúl Prebisch (1901-1986), Hans Walter Singer (1910-2006), quienes coincidían en que no era posible analizar a las economías en vías de desarrollo con los mismos paradigmas con los
8 Como podrá verse en este texto, la discusión de las teorías del desarrollo tuvieron una fuerte expresión en América Latina y el Caribe y, hoy, esta es la región con mayor desigualdad social en todo el orbe.
9 Recordemos con Barry (1999, p. 134) que "para el punto de vista económico temprano, el mundo natural era simplemente un conjunto de recursos, y el más importante de ellos era la tierra" (traducción libre). Aunque el sentido actual de la tierra como recurso económico, como propiedad intercambiable por dinero, fue adquirido en la sociedad capitalista preindustrial.
1 EMERGENCIA DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO 23
que se había estudiado el capitalismo en las economías desarrolladas. Por el contrario, afirmaban que era necesario elaborar un nuevo marco teórico e instrumental que permitiera analizar las condiciones específicas de funcionamiento de los países atrasados, pues en éstos existía mayor rigidez estructural, debilidades de sus instituciones y actores sociales cuyas habilidades era preciso desplegar para alcanzar mejores niveles de productividad.
En forma paralela a este proceso de construcción de las teorías de desarrollo comenzaban a expresarse un conjunto de preocupaciones sociales por la destrucción del medio ambiente, tanto a consecuencia del conflicto bélico, como por los procesos de industrialización que cobraban dimensiones inéditas. Surgían así los primeros elementos de lo que después constituiría una teoría política verde que tendría repercusiones en los más diversos ámbitos, desde los epistemológicos hasta los estratégicos. En efecto, la aparición de los temas ambienta-les en la esfera pública dotó de nuevos sentidos tanto a la acción política como a la concepción de la calidad de vida, convirtiéndose en un campo de fuerza que ha influido múltiples espacios de lo social. En este libro, nos limitaremos a analizar cómo se irradió esta influen-cia en las teorías del desarrollo para explicar de dónde provino y cómo se construyó la noción de desarrollo sustentable. Se trata de reconstruir trayectorias que fueron haciéndose convergentes en me-dio de numerosas contradicciones, constituyendo lo que hoy se configura como un campo teórico y práctico en disputa.

VISIÓN NEOCLÁSICA 25
2. LA VISIÓN NEOCLÁSICA: EL DUALISMO Y LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO
Para los teóricos del desarrollo, retomar el enfoque clásico del creci-miento económico, la división social del trabajo, la distribución de la renta, los procesos de ahorro e inversión, la acumulación del capital, así como la situación de la agricultura y de la industrialización, consti-tuyeron los elementos para el estudio de los países subdesarrollados.
Para estos pensadores la construcción del concepto de desarrollo económico supone una transformación estructural de la sociedad; es decir, significa transitar de una situación socioeconómica caracteri-zada por el bajo crecimiento y la subsistencia para convertirse en una sociedad dinámica capitalista impulsada por el sector emprendedor (Arasa y Andreu, 1996). En esta línea, fueron propuestos dos mode-los: el dual y el lineal. Ambos retoman también los principios de la economía neoclásica del análisis en materia de precios y asignación de los recursos.
ARTHUR LEWIS Y LA SOCIEDAD DUAL'
En su clásico artículo "Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra"2 , Lewis sostiene que "Los clásicos desde Smith hasta Marx, defendían o impugnaban el supuesto de que a los niveles de
' Arthur Lewls. Economista británico, nacido en las Antillas. Obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1979 (junto con Theodore W. Schultz) por su investigación pionera en el desarrollo económico con atención particular a los problemas de los países en desarrollo. Obtuvo su doctorado en la London School of Economice. Fue profesor en las Universidades de Londres, Manchester, West India y Princeton. Fue asesor de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Asia y Lejano Oriente y Presidente del Banco de Desarrollo del Caribe. Entre sus obras destacan: Principios de planificación económica (1949), Teoría del desarrollo económico (1955), Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra (1960) y The Dual Economy Revisited (1979).
2 Publicado en el Trimestre Económico en 1960 (véase Lewis, 1960).
subsistencia se disponía de una oferta de mano de obra ilimitada" (p. 629). Lewis centra su preocupación en el análisis de una econo-mía cerrada en la cual subsisten dos sectores. El de subsistencia, re-ferido fundamentalmente a la agricultura, y el sector capitalista, ati-nente a la industrialización y a las actividades urbanas. La economía dual de Arthur Lewis plantea la coexistencia de estos dos sectores. Ambos funcionan con reglas y objetivos diferentes. El objeto de es-tudio de esta aproximación teórica es el proceso de transformación estructural que hace evolucionar la economía y la sociedad de sub-sistencia hacia el sector capitalista. El desarrollo se convierte en el proceso de eliminación de la dualidad debido a la expansión de uno de los sectores: la economía capitalista o el polo moderno de la so-ciedad (Lewis, 1960).
En palabras de Azoulay (2002, pp. 85-86), "El modelo de Lewis constituye una de las aportaciones más conocidas de los años cin-cuenta. Parte del principio de la economía clásica de la acumulación, en la cual la ganancia es el origen de la inversión y del crecimiento. Sólo la ganancia es susceptible de crear ahorro. Los salarios no son capaces de hacerlo. Las clases medias pueden ahorrar pero no tienen impacto sobre la inversión. Únicamente la clase de capitalistas indus-triales y agrícolas es apta para invertir de manera productiva, lo que no ocurre con las clases dominantes de las sociedades tradicionales. En consecuencia, el desarrollo no puede producirse más que como resultado de una distribución de los ingresos muy favorable a la cla-se de empresarios capitalistas".
Efectivamente, Lewis sostiene que en aquellos países donde la población es muy amplia en relación al capital y los recursos natura-les, se puede partir del supuesto de que la oferta de mano de obra es ilimitada y en consecuencia la productividad marginal de la misma es ínfima, cero, o incluso negativa. Esta abundancia proviene de los agricultores, los trabajadores eventuales, el trabajo doméstico, el co-mercio al menudeo, las mujeres en el hogar y el mismo ritmo de crecimiento de la población. Así, una economía sobrepoblada per-mite la expansión de nuevas industrias y nuevas oportunidades de empleo. Si en la sociedad de subsistencia o tradicional la productivi-dad marginal es cero, los trabajadores ganan lo que pueden, a dife-rencia del sector capitalista donde el nivel del salario se equipara a la productividad marginal "existiendo habitualmente un margen de 30%, o más, entre los salarios capitalistas y los rendimientos en el
[241

26 VISIÓN NEOCLÁSICA VISIÓN NEOCLÁSICA 27
sector de subsistencia" (Lewis, 1960, p. 638). Esta diferencia explica la movilidad del campo hacia las ciudades y la migración de los cam-pesinos o trabajadores agrícolas. De esta manera, la sociedad dual funciona hasta que la sociedad de subsistencia desaparece, ya sea por la innovación propia en el sector de la agricultura y la respectiva elevación de la productividad marginal o por la migración hacia las ciudades generada por la acumulación y el nivel de salarios que ahí se ofrece, desapareciendo el excedente de mano de obra.
Lewis explica de la siguiente manera el proceso de desarrollo económico: "La clave del proceso es el uso que se hace de la plusva-lía capitalista. En la medida en que se reinvierte, creándose nuevo capital, el sector capitalista se expande absorbiendo mayor cantidad de personas procedentes del sector de subsistencia, en el sector de empleo capitalista. La plusvalía se hace entonces más amplia y la formación de capital, también; este proceso continúa hasta que des-aparezca el excedente de mano de obra" (1960, p. 640); es decir, hasta que la economía de subsistencia sea reabsorbida por la econo-mía capitalista.
Para fundamentar lo anterior Lewis sostiene que el problema de fondo consiste en explicar cómo una colectividad acostumbrada a ahorrar 4 o 5% del ingreso nacional transita hacia una economía capitalista en la que el ahorro voluntario sea de un 15% del ingreso nacional o más "porque el hecho central del desarrollo económico es la rápida acumulación del capital (incluyendo en él los conoci-mientos tecnológicos y la calificación del trabajador). Argumenta que el proceso virtuoso se desencadena gracias a la existencia de mano de obra ilimitada que genera la formación de bajos salarios y que en la relación de intercambio entre la sociedad de subsistencia y la ca-pitalista existen trasferencias del primer al segundo sector que au-mentan la plusvalía, la reinversión de la misma en forma de acumu-lación y crecimiento de los ingresos.
En otras palabras, el modelo funciona —y así lo sostiene Lewis-siempre y cuando no desaparezca el excedente de mano de obra en una economía cerrada; tan pronto esto ocurra, el excedente de mano de obra ilimitada tendrá que buscarse en otros países donde los sa-larios estén vinculados al nivel de subsistencia, "mediante dos proce-dimientos: o bien estimulando la inmigración, o bien exportando su capital a países donde todavía existe abundante mano de obra al nivel de subsistencia" (1960, p. 662).
Consecuentemente, el desarrollo dentro de una economía dualis-ta pasa por la reducción progresiva del sector tradicional y el refuer-zo del sector moderno que progresivamente absorberá los excedentes de mano de obra del sector de subsistencia; es un modelo propuesto con características universales pues en un primer momento el mode-lo funciona para una economía cerrada, pero cuando la mano de obra ilimitada se agota, ese país rodeado por otros puede recurrir a la mano de obra excedente que poseen y así sucesivamente.
Las críticas a Lewis
Estas críticas (Azoulay, 2002; Arasa y Andreu, 1996) sostienen que su modelo no puede funcionar:
• Si el crecimiento de la población y de la mano de obra crece menos que la acumulación en el sector capitalista;
• Si la tasa de inversión es débil provocada (de manera recurrente) por el desplazamiento del ahorro hacia el consumo suntuario;
• Si hubiera una baja demanda de los productos derivada de la estrechez del mercado interno o por un intercambio desigual entre el sector de subsistencia y el capitalista; Si el crecimiento de los precios implicara un aumento del sala-rio en el sector capitalista, y este hecho repercutiera negativa-mente en las ganancias afectando la inversión e impactando negativamente el desarrollo en dicho sector.
En suma, el trabajo de Lewis formó parte muy importante de la teoría de la sociedad dual que fue descrita y caracterizada con térmi-nos como sector tradicional y sector moderno, sociedades de subsis-tencia y capitalistas, sociedad feudal y sociedad capitalista, sector ar-caico y sector industrial; binomios que buscaban poner en relevancia las características de los modelos del dualismo económico y social. Esta corriente de pensamiento dio origen a un sinnúmero de inter-pretaciones sobre la naturaleza de la sociedad dual en América Lati-na que enriquecieron el análisis histórico del subcontinente. 3 Sin
3 En América Latina sobresalieron los trabajos de Gino Germani (1962); Stav-enhagen (1969); Redfield (1940); Lambert (1953); Hirschman (1958) y Hoselitz (1960).

28 VISIÓN NEOCLÁSICA VISIÓN NEOCLÁSICA 29
embargo —y como lo veremos posteriormente—, otras escuelas de pensamiento cuestionaron de manera radical las posibilidades de que la sociedad de subsistencia o atrasada tenga la posibilidad, dentro de un proceso evolutivo, de transformarse en sociedad capitalista. Por el contrario, la relación de ambos sectores o sociedades en muchos casos ha conducido a un proceso inverso; es decir, al crecimiento del sector tradicional y al deterioro de las condiciones de acumulación y bienestar social.
WHITMAN ROSTOW Y LAS ETAPAS DEL DESARROLLO 4
La economía lineal de Rostow, ampliamente presentada en áu libro Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista (1960), da testimonio evidente de la visión evolucionista que la teoría neoclá-sica proponía a los países subdesarrollados con el fin de alcanzar los niveles de crecimiento y bienestar de los países más desarrollados. Dentro de esta visión destaca: propiciar la concentración del ingreso en las clases altas partiendo del supuesto de que así aumentaría la inversión, la acumulación y la creación de empleo, generando un círculo virtuoso de crecimiento económico y el avance del capitalis-mo. Consecuentemente —para el autor—, el atraso de la sociedad tradicional constituye un retraso transitorio, inevitable dentro del proceso histórico de las sociedades que integran el tercer mundo. Rostow sostiene que "las etapas de crecimiento se han ideado con el fin de abordar una serie considerable de problemas. ¿Qué impulsos influyeron en las sociedades agrícolas tradicionales para iniciar el
4 Walt Whitman Rostow. Historiador de la economía y creador de la Teoría de las Etapas de Crecimiento y del Desarrollo Económico por Etapas. Según esta teoría, la transición del subdesarrollo al desarrollo puede describirse a través de una serie de escalones o etapas que todos los países deben atravesar. Obtuvo su doctorado en Yale en 1940. Fue profesor en Columbia University, Oxford University, Cambridge, mrr y en la Universidad de Texas, en Austin. Fue asesor del presidente Kennedy y en la administración del presidente Johnson ocupó diversos puestos en áreas de seguridad nacional y del Departamento de Estado. Fue representante de Estados Unidos en el Comité Inter-Americano de la Alianza para el Progreso con rango de embajador. Entre sus obras destacan: Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comu-nista (1960), El proceso del crecimiento económico (1952) y Políticas y etapas de crecimiento (1971).
proceso dé modernización? ¿Cómo y cuándo se transformó el creci-miento normal en una característica innata de cada sociedad? ¿Qué fuerzas dieron impulso al proceso de crecimiento sostenido y deter-minaron sus límites? ¿En qué sentido se pone de manifiesto, etapa por etapa, el carácter único de cada sociedad?" (1960, p. 14), entre otras interrogantes.
Según Rostow existen cinco etapas comunes en los países con menos desarrollo:
• La sociedad tradicional; • El establecimiento a las condiciones previas al impulso inicial; • El despegue (cuando la tasa de inversión supere la tasa de po-
blación); • El camino a la madurez; • La etapa del consumo de masas.
La sociedad tradicional se caracteriza por estar organizada fun-damentalmente en torno a la agricultura y, si bien pueden existir algunas actividades industriales y comerciales, la baja producción per cápita se explica por el hecho de que "no eran asequibles las posi-bilidades científicas y técnicas modernas o que no se podían aplicar en forma regular y sistemática" (p. 16). El periodo de despegue es el tiempo en el que se inicia la transición y se consiguen superar los obs-táculos al desarrollo de una economía tradicional "de manera que se puedan explotar los frutos de la ciencia moderna, defenderse de los rendimientos decrecientes y gozar de los beneficios y opciones debi-dos al progreso a ritmo de interés compuesto" (p. 18). Para continuar con las etapas y la tendencia evolucionista, una de las condiciones más importantes es que la tasa de inversión sea superior a la tasa de crecimiento de la población. Rostow pensaba que esta tasa debería de estar, al menos, en un 10% por encima de la tasa de crecimiento demográfico. "Hemos llegado a la gran línea divisoria en la vida de las sociedades modernas: la tercera etapa, o sea, el despegue [...] El crecimiento llega a ser su condición normal. El interés compuesto se transforma, por decirlo así, en parte integrante de sus hábitos y de su estructura internacional" (p. 20). Si la tasa interna de inversión no fuera suficiente, es recomendable invitar a participar al capital extranjero para propiciar una transferencia masiva de capitales y lograr las metas del desarrollo.

30 VISIÓN NEOCLÁSICA
Una vez que se inicia el despegue, pasarán alrededor de treinta años para que una inversión sea sostenida, considerando que "de un 10 a un 20% del ingreso nacional se invierta continuamente, lo que permite que la producción sobrepase, por lo común, el aumento de la población" (p. 21). Ello favorecerá la transformación de las estruc-turas económicas políticas y sociales de la sociedad tradicional y su transición hacia la sociedad moderna. Durante el camino hacia la madurez se requerirán unos sesenta años después del despegue, para que la nación pueda obtener el dominio de la tecnología más avan-zada y defina el campo de especialización productiva que más le convenga en el marco de la división internacional del trabajo en el que piense competir. La última etapa corresponde al momento del alto consumo de masas "en la cual, a su debido tiempo, los sectores principales se mueven hacia los bienes y servicios duraderos de con-sumo". En esta etapa de la posmadurez, por ejemplo, las sociedades occidentales, a través del proceso político, han optado por asignar grandes recursos para el bienestar y la seguridad sociales. El surgi-miento del Estado benefactor constituye la manifestación de una sociedad que se desplaza más allá de la madurez técnica; pero es también en esta etapa cuando los recursos tienden, cada vez más, a ser dirigidos hacia la producción de bienes duraderos de consumo y a la difusión de servicios a gran escala, siempre que predomine la soberanía de los consumidores (Rostow, 1960, p. 23).
Las críticas a Rostow
Destacan tres críticas centrales a las tesis de Rostow (Azoulay, 2002):
• No existen criterios suficientemente diferenciados para transitar entre una etapa y la otra. Las características son prácticamente las mismas. Sólo la propuesta de la tasa de inversión para el periodo de despegue es el criterio distintivo;
▪ La tesis del crecimiento constante en el periodo de despegue no se mantiene en muchos países;
• Para alcanzar el supuesto progreso, los países subdesarrollados deben seguir la misma vía que los países desarrollados, recurrir masivamente al capital extranjero, disminuir la desigualdad so-cial para favorecer el ahorro e impulsar la creación de una élite social.
VISIÓN NEOCLÁSICA 31
No obstante, cabe señalar que la premisa principal de Rostow en el sentido de que el subdesarrollo es una etapa previa del desarrollo, continúa siendo, para muchos autores, y principalmente para los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo, la pos-tura que ha hegemonizado la definición de las políticas económicas para el desarrollo. A esta concepción ideológica, se ha asociado la creencia de que para superar esta etapa previa hay que reproducir los mismos esquemas que han llevado a los países desarrollados a ser tales. Diamond (2007, p. 307) cuestiona esa concepción lineal y evo-lucionista de lo social al señalar que:
Todo intento [...] de definir las fases de cualquier continuum evolutivo o de
desarrollo [...] está doblemente condenado a la imperfección. En primer lugar, dado que cada fase surge de una fase anterior, las líneas de demarca-ción son inevitablemente arbitrarias [...] En segundo lugar, las secuencias del desarrollo no son invariables por lo que los ejemplos catalogados bajo la
misma fase son inevitablemente heterogéneos.
Naredo (2006, p. 181), por su parte, sostiene que el libro de Ros-tow (1960), Las etapas de crecimiento: un manifiesto no comunista, cons-tituye el mejor ejemplo del uso metafórico biologista antes señalado para explicar un desplazamiento ideológico. La propuesta de las etapas mediante las cuales se establecía, de hecho, una tipología de los países, hacía creer que obrando de la manera sugerida podría superarse el atraso e incluso alcanzar a los países desarrollados.
Los efectos de este mensaje fueron ideológicamente devastadores, al eclipsar los posibles proyectos de vida y sociedad diferentes que podían albergar
países como la India de Gandhi, entre los países 'no alineados', o como la China de Mao o la nueva Rusia soviética, entre los países 'socialistas', [quie-nes años después] tras ser vencidos en la arena del desarrollo... acabaron adoptando de modo acrítico los puntos de vista a los que en principio pare-
cían oponerse. Como consecuencia de ello, la mitología del desarrollo ganó
en aceptación unitaria y generalizada, cobrando más fuerza que nunca.
Ello ocurrió sobre todo en la época del surgimiento de las teorías del desarrollo en la posguerra, cuando las políticas estadunidenses de reconstrucción tanto para Europa con el Plan Marshall como para

3 2 VISIÓN NEOCLÁSICA
Japón con el Plan MacArthur, demostraron el impacto positivo que tienen las trasferencias internacionales en las condiciones de fomen-to al desarrollo (y no especulativas) en las que se realizaron.
Sin embargo, a este enfoque neoclásico, dualista y lineal, que des-de los países avanzados se realizaba en torno a los países más atrasados, se erigió un pensamiento propio con una fuerza teórica incuestiona-ble pues presentaba la característica de construirla desde la historia y el análisis concreto de los países menos desarrollados, pero en la perspectiva del análisis de las interrelaciones que se establecían con los países más desarrollados. Nos referimos al surgimiento renovador de la teoría económica estructuralista en América Latina.
3. EL ENFOQUE LATINOAMERICANO Y LA ECONOMÍA ESTRUCTURALISTA
La historia de América Latina registra desde los años treinta procesos emergentes de movilización popular, de reconocimiento de sí misma, de la clase obrera y de los sectores medios como sujetos económicos y actores políticos, así como de su participación social en la construc-ción de un proyecto autónomo de desarrollo nacional. Fue una época caracterizada por el surgimiento del "Estado populista" con la figura de Cárdenas en México, Perón en Argentina y Vargas en Brasil. En este fructífero contexto de reconocimiento de la realidad nacional y latinoamericana, la reflexión sobre la situación económica y social y sus potencialidades de transformación que sembraban las teorías de la economía del desarrollo, encuentra un terreno fértil para el despliegue de un pensamiento propio y original que interpretaba no solamente al subcontinente latinoamericano, sino al conjunto de paí-ses semejantes que integraban al tercer mundo. El lugar propicio lo constituyó la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y los constructores teóricos más relevantes fueron Raúl Prebisch, Aníbal Pinto, Juan E Noyola, Celso Furtado y Aldo Ferrer, entre otros.
LA TEORÍA DE LA CEPAL DE RAÚL PREBISCH Y EL PARADIGMA
KEYNESIANO'
La teoría de la Cepal surge frente a la preocupación intelectual y política de encontrar un rumbo al desarrollo económico y social de
Raúl Prebisch. Economista argentino, estudió en la Universidad de Buenos Aires. Se le considera el fundador y principal exponente de la escuela económica llamada "estructuralismo latinoamericano". Desarrolló las tesis de la Teoría de la Dependencia. Fue profesor en la Universidad de Buenos Aires. presidente del Ban-co Central de Argentina, Secretario General de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal) y posteriormente de la Comisión de las Naciones Unidas para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
[33]

1.11111n
ENFOQUE LATINOAMERICANO 35
el fruto del progreso técnico no se distribuye equitativamente entre las naciones del mundo, como era sostenido tradicionalmente por los postulados de la teoría del comercio internacional de aquellos años.
De acuerdo con esta teoría, todo aumento en la productividad implica el descenso de los precios de las mercancías. Como las rela-ciones comerciales se realizan entre países con diferentes niveles de productividad, aquellos cuyos niveles fueran más bajos se verían fa-vorecidos por el descenso de los precios de los países que hubieran logrado mayores crecimientos de ella. Lo que demostró Prebisch con su estudio, es que lo que realmente ha sucedido en la historia comer-cial de América Latina es justamente el proceso inverso. En los países donde el aumento de la productividad ha sido mayor, como Estados Unidos e Inglaterra, los precios (reales) han aumentado y en aquellos países donde el aumento de la productividad ha sido menor, los precios han decrecido. Su incuestionable verdad la presentó diciendo que en los años treinta, en América Latina sólo podía comprarse 63% de mercancía final de la industria que se compraba en el decenio de 1860, con la misma cantidad de productos primarios. En otras pala-bras, se necesitaban mucho más productos primarios para comprar la misma cantidad de artículos industrializados. "La relación de pre-cios se ha movido, pues, en forma adversa a la periferia; contraria-mente a lo que hubiera sucedido, si los precios hubieran declinado conforme al descenso de costo provocado por el aumento de la pro-ductividad" (Prebisch, 1948, pp. 107-108).
Ése fue el argumento definitivo para la construcción de una teoría de la economía internacional diferenciada en dos polos: el centro y la periferia y ligadas en una relación macroeconómica fundamental: el deterioro de los términos de intercambio para América Latina. De acuerdo con Prebisch, ésta es "la dinámica del desarrollo orgánico de la economía del mundo" (Prebisch, 1948, p. 157).
En consecuencia, la condición periférica es el resultado de un rezago estructural del aparato productivo que hace posible que los beneficios y los salarios se contraigan con una tendencia por debajo del ritmo de crecimiento de su propia productividad bajo la presión estructural que impone la condición céntrica en la relación del intercambio comercial. Este movimiento orgánico tiene las siguientes fases:
a] La primera fase se inicia en la periferia, originada por el exceso de población y la incapacidad de absorción de mano de obra
34 ENFOQUE LATINOAMERICANO
América Latina y de configurar alternativas teóricas y políticas a las propuestas hegemonizantes de la economía neoclásica de Rostow y Lewis.
Fue Raúl Prebisch quien inauguró la vida de dicha Comisión en su primera sesión celebrada en La Habana en mayo de 1948, con su trascendente trabajo titulado: "El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas" (1982). Este manifiesto teórico-político —como bien lo calificó Celso Furtado (1985)— sentó las bases de un nuevo paradigma teórico en la ciencia económica: la teoría económica estructuralista. Esta teoría no sólo tuvo una gran capacidad de convocatoria entre los científicos sociales latinoamericanos, sino que ganó adeptos en los más variados círculos académicos internacionales (Fishlow, 1987; Hirshman, 1980).
La teoría económica estructuralista, también conocida como el pensamiento Cepalino, fue profundizado y desarrollado por el grupo de pioneros antes mencionado: Pinto (1956) para el caso de Chile, Furtado (1959) para el caso de Brasil, Noyola (1957) para México y Chile, Ferrer (1979) para Argentina y también Sunkel y Paz (1970), quienes contribuyeron a construir la visión latinoamericanista del desarrollo. El pensamiento Cepalino fue construido sobre tres ejes teóricos principales:2
• Teoría de la economía internacional; • Teoría del modelo de sustitución de importaciones; • Teoría del Estado como "idea-fuerza" del desarrollo.
La teoría de la economía internacional: centro-periferia
Sin duda alguna, la aportación teórica más importante de la escuela Cepalina fue la introducción de la noción de condición periférica en el análisis económico. Raúl Prebisch, en el artículo citado, analiza el comportamiento histórico de las relaciones comerciales de América Latina con Inglaterra y Estados Unidos y llega a la conclusión de que
Comercio y Desarrollo (uNcTAD). Entre sus obras destacan: El desarmllo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas (1948), Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano (1963) y Capitalismo periférico, crisis y transformación (1981).
2 Otra visión que abarca desde 1948 hasta 1998 se encuentra en Bielschowsky (1998).

36
ENFOQUE LATINOAMERICANO
por el progreso técnico; situación que tiene un impacto negativo en la formación de los salarios y, en consecuencia, en los pre-cios. "Hay así, en general, una relativa abundancia de potencial humano en las actividades primarias, que tiende a presionar continuamente sobre los salarios y los precios de los productos primarios e impide así a la periferia compartir con los centros industriales el fruto del progreso técnico logrado por éstos. Más aún, impide a aquélla retener una parte del fruto de su propio progreso técnico" (Prebisch, 1948, p. 205). Es decir, la periferia "se ha visto precisada a cederles [a los países del centro] parte del fruto de su propio progreso, bajo la presión pertinaz del sobrante real o virtual de la población activa" (Prebisch, 1948, p. 208).
b] La segunda fase, aún en la periferia, se realiza en el seno
▪
de las relaciones institucionales: "La desorganización característica de las masas obreras en la producción primaria, especialmente en la agricultura de los países de la periferia, les impide conseguir aumentos de salarios comparables a los vigentes en los países industriales o mantenerlos con amplitud semejante. La com-prensión de los ingresos —sean beneficios o salarios— es pues menos difícil en la periferia" (Prebisch, 1948, p. 113). Es sobre esta condición estructural, que presiona a la baja los salarios de la periferia donde se verifica el vínculo con la otra condición estructural, la condición del centro, que presiona hacia arriba la formación de los mismos.
cl Entramos aquí a la tercera fase, ubicada en el centro; al momen-to propio de la articulación que encierra en sí mismo un movi-miento. Es decir, el instrumento que propaga estas condiciones estructurales es el comportamiento del ciclo económico. En palabras de Prebisch:
La razón es muy sencilla. Durante la creciente, una parte de los beneficios se ha ido transformando en aumento de salarios, por la competencia de unos empresarios con otros y con la presión sobre todos ellos de las organizaciones obreras. Cuando, en la menguante, el beneficio tiende a comprimirse, aquella parte que se ha transformado en dichos aumentos ha perdido en el centro su fluidez, en virtud de la conocida resistencia a la baja de los salarios. La presión se desplaza entonces hacia la periferia
ENFOQUE LATINOAMERICANO 37 con mayor fuerza que la naturalmente ejercible de no ser rígidos los salarios y los beneficios del centro, en virtud de las limitacio-nes de la competencia. Cuanto menos pueden comprimirse así los ingresos en el centro tanto más tendrán que hacerlo en la periferia (Prebisch, 1948, p. 113).
Y concluye con lo siguiente:
La mayor capacidad de las masas en los centros cíclicos, para conseguir aumentos de salarios en la creciente y defender su nivel en la menguante, y la aptitud de estos centros por el papel que desempeñan en el proceso productivo, para desplazar la presión cíclica hacia la periferia, obligando a comprimir sus ingresos más intensamente que en los centros, explican por qué los ingresos en éstos tienden persistentemente a subir con más fuerza que en los países de la periferia, según se patentiza en la experiencia de la América Latina (Prebisch, 1948, p. 114).
Aquí sintetizó Prebisch la esencia de su tesis: los mecanismos de formación de los ingresos medios (beneficios y salarios) determina-dos fundamentalmente por el nivel de la productividad y el poder de las instituciones sindicales en los países del centro, constituyen la determinante estructural del deterioro de los términos de intercam-bio en Latinoamérica. ¿Cuál es, entonces, la solución al desarrollo de América Latina?
La industrialización sustitutiva de importaciones
La única forma de capturar el fruto del progreso técnico es ponien-do en marcha mecanismos que contrarresten los términos del inter-cambio. Es decir, es necesario absorber el sobrante de población activa mediante la extensión de nuevas tierras al cultivo, la aplicación extensiva de nuevas tecnologías en el campo y, fundamentalmente, impulsar el desarrollo de la industrialización y demás actividades que la acompañan. Esto "y una adecuada legislación social que vaya ele-vando el nivel del salario real [podría] corregir el desequilibrio de ingresos entre los centros y la periferia" (Prebisch, 1948, p. 105).
Es importante poner atención a esta propuesta teórica global de Prebisch. Aquí quedaba esbozado, desde 1948, el relevante papel que

38 ENFOQUE LATINOAMERICANO
pueden jugar las instituciones, en este caso, sindicatos, organizacio-nes empresariales, representación gubernamental y las cámaras legis-lativas, en el proceso de desarrollo del sistema productivo y "sus es-tilos de desarrollo". Sin embargo, este espacio de vinculación entre las formas institucionales y el proceso de acumulación jamás fue desarrollado por la Cepal —ni por la Teoría de la Dependencia— como lo explicaremos cuando analicemos la Teoría de los Estilos de Desa-rrollo. Acumulación y formas políticas siguieron caminos paralelos en el pensamiento Cepalino que nunca se encontraron. Esta ausencia de reflexión teórica constituye uno de los grandes vacíos del pensa-miento de la Cepal, necesario de subsanar para producir un nivel teórico del conocimiento que articule la economía con las formas institucionales que la regulan en un enfoque holístico de lo, econó-mico, político y social.
Retomando la exposición de las ideas que veníamos presentando, lo que la Cepal proponía era sustituir el modelo de crecimiento hacia fuera, basado en la economía agroexportadora y centrado en la pro-ducción de materias primas destinadas a la exportación, que desde la época de la Colonia hasta los años treinta había caracterizado el desarrollo de América Latina, por otro modelo articulado fundamen-talmente por un crecimiento hacia adentro, teniendo como fuerza central la industrialización basada en la sustitución de importaciones y estimulada por una política proteccionista que favorecería la cons-titución del mercado interno. En palabras del propio Raúl Prebisch, con esta visión del desarrollo se lograrían los siguientes efectos:
a] Tal política ayudaría a corregir la tendencia hacia una restric-ción externa del desarrollo, derivada de la baja elasticidad-in-greso de la demanda de importaciones de productos primarios por parte de los centros, mientras que habría una alta elastici-dad-ingreso de la demanda de manufacturas provenientes de los centros por parte de la periferia.
b] La sustitución de importaciones mediante la protección contra-rrestaría la tendencia hacia el deterioro de las condiciones de intercambio, al evitar la asignación de recursos productivos adicionales a las actividades de exportación de bienes primarios y desviarlos hacia la producción industrial [...]
c] Aparte de su papel en la penetración global del progreso tecnológico y sus efectos sobre el empleo, la industrialización
ENFOQUE LATINOAMERICANO
39
promovería algunos cambios en la estructura de la producción que responden a la elevada elasticidad de la demanda de ma-nufacturas.
Por lo tanto, la industrialización y el aumento de la productividad en la producción primaria son fenómenos complementarios. Cuanto más intenso sea este último, mayor será la necesidad de la industria-lización (Prebisch, 1982, p. 16).
Como es ampliamente conocido, el enfoque de la Cepal al trata-miento de la industrialización fue de carácter economicista con én-fasis en los problemas cuantitativos. Así, la Cepal elaboró una estra-tegia de industrialización sustitutiva de importaciones articulada en torno a tres postulados teóricos:
• El equilibrio de la balanza de pagos como objetivo macroeco-nómico;
• El reconocimiento de que el Sector I de la economía latinoame-ricana, productor de bienes de capital, era producido y manu-facturado por los países del centro, y en particular por Estados Unidos;
• La formación del capital como resultado del ahorro interno.
Las ideas centrales eran presentadas de la siguiente manera: el modelo de industrialización basado en la sustitución de importacio-nes es el vehículo de superación de la condición periférica. Sin em-bargo, se trata de una estrategia de largo plazo. En el corto plazo, las economías latinoamericanas tenderán al desequilibrio de la balanza de pagos por dos vías fundamentales: por el deterioro de los términos del intercambio de los productos primarios ya mencionado, y por el peso originado por la inversión extraordinaria en bienes de equipo y capital importado que las economías periféricas necesitarán para sostener el crecimiento de la industrialización. Frente a esto, la Cepal diseñó tres estrategias:
• Asignarle al sector agrícola la función de proveedor de las divi-sas necesarias para financiar las importaciones para el desarrollo industrial, en particular la maquinaria y los insumos;
• Encontrar una solución institucional al problema del deterioro mediante un "acuerdo general" de precios preferenciales de

40
ENFOQUE LATINOAMERICANO
materias primas en el ámbito internacional que sería regulado por la UNCTD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo), iniciativa que no prosperó; Impulsar la exportación de manufacturas, una vez agotadas casi por completo las posibilidades de sustitución de importaciones para el mercado interno de bienes de consumo duraderos (fina-les de los años cincuenta), con el fin de que la industrialización latinoamericana transitara hacia una segunda etapa, orientada a manufacturar productos más complejos: bienes intermedios, de capital y de consumo durables que requerían mercados más amplios. Para ello, la Cepal propuso la formación de un Merca-do Común Latinoamericano y la exportación de manufacturas con los países del centro (Prebisch, 1981, p. 19).
Con relación al planteamiento de la formación del capital, cues-tión clave en la política del desarrollo, la Cepal partió de la concep-ción de que la inversión dependía del ahorro interno. A partir de aquí se desprendieron dos políticas que serían centrales en su modelo de desarrollo:
La primera de ellas giraba en torno al reconocimiento de la insuficiencia del ahorro interno y en consecuencia de que las inversiones nacionales no podrían satisfacer por sí solas los retos del crecimiento. De esta tesis se derivó una de sus principales políticas de industrialización: la necesidad de que el capital extranjero participe activamente en el desarrollo económico latinoamericano. Ello, no sólo porque aliviaría las presiones originadas por la insuficiencia del ahorro interno, que era el principal argumento, sino porque además la inversión extranje-ra serviría de contrapeso a las tendencias de desequilibrio ex-terno inherentes de las economías periféricas. Sin embargo, para la Cepal la entrada de capital extranjero tenía que ser re-gulada para evitar que las transferencias de capital vía remesas de utilidades e intereses tuvieran un impacto de descapitaliza-ción en el corto y mediano plazos (Rodríguez, 1980; Figueroa, 1986). La segunda de ellas se centró en la impropia utilización del ahorro interno. La internacionalización de pautas de consumo propias de los países del centro por los sectores privilegiados en
ri
ENFOQUE LATINOAMERICANO 4 1
Latinoamérica fue siempre considerada como un obstáculo importante en la formación de capital por la Cepal. Prebisch sostenía: "El consumo imitativo de los estratos superiores ha actuado en desmedro de la acumulación de capital y, en conse-cuencia, ha limitado la absorción productiva de fuerza de traba-jo, que en buena medida ha quedado rezagada en el fondo de la estructura social. Allí están el desempleo y el subempleo para poner en evidencia estos hechos" (Prebisch, 1981, p. 32). Pos-teriormente, esto se agravaría en la década de los sesenta con el "efecto de demostración" para referirse a la imitación de patrones de consumo que adoptaron los grupos de bajos ingre-sos al entrar en contacto con los grupos de ingresos altos al interior de las economías latinoamericanas. 3
En suma, como lo sostiene Rodríguez (1980): "Para impedir el consiguiente desequilibrio externo se hace necesario limitar la im-portación de algunos bienes, pasando a producirlos internamente, y evitar la importación de ciertos bienes prescindibles, a fin de atender la ingente demanda de importaciones industriales originada por el crecimiento del ingreso y por la producción interna de bienes que antes se importaban. En breve: la industrialización en la periferia deberá realizarse necesariamente por la vía de la sustitución de im-portaciones" (p. 67).
La teoría del estado como idea fuerza del desarrollo
Frente a este proyecto de desarrollo económico, inmerso en tantas desventajas y adversidades, el proteccionismo se constituyó en uno de los pilares centrales de la política económica en los años cuaren-ta. Era impensable dejar al libre juego de las fuerzas del mercado el futuro de la economía. Eran tantos los obstáculos que sólo con la planificación se construiría el entorno favorable al desarrollo econó-mico latinoamericano. La teoría del Estado como "idea-fuerza" del desarrollo,4 asignándole amplias funciones dentro de la sociedad y
3 "El ahorro significa dejar de consumir, y por lo tanto es incompatible con ciertas formas peculiares de consumo en grupos con ingresos relativamente altos" (Prebisch, 1948, p. 132).
4 Expresión tomada de Celso Furtado (1985).

42
ENFOQUE LATINOAMERICANO
convirtiéndolo en un momento de la reproducción del capital, sería una de las aportaciones más sugerentes de la teoría de la Cepal y que de manera particular se apoyaba en las concepciones de Keynes y la conformación del Estado del bienestar en Estados Unidos y los países más desarrollados.
Ciertamente, esta visión del Estado estaba inmersa en los aconte-cimientos de la historia económica y social de las naciones de aquellos años. Se trataba de construir un proyecto de desarrollo económico de orientación nacionalista. Y esto no constituía un acontecimiento exclusivo de las naciones periféricas; por el contrario, tenía una di-mensión universal en esos años. El nacionalismo y el proteccionismo campeaban por todos los países desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, el New Deal de Roosevelt en los años treinta concebía al Estado como el gran organizador de las relaciones econóinicas y al gasto público como el instrumento idóneo de creación de la de-manda efectiva de acuerdo con Keynes (1983). Del New Deal surgió una nueva relación del Estado con la sociedad, dando origen a la constitución del Estado de bienestar, abiertamente orientado al for-talecimiento del mercado interno y a la consolidación de la norma de consumo fordista (Aglietta, 1979; Boyer y Mistral, 1981), que re-presentó con gran claridad el tiempo histórico del modelo de desa-rrollo económico en Estados Unidos.
Por su parte, en América Latina también desde los años treinta se vivieron procesos políticos que cuestionaban la relación autoritaria del Estado y la sociedad, constituyendo un amplio movimiento social contra el caudillismo y el cacicazgo regional ligados fundamental-mente a la agricultura, la ganadería y la minería. Estas estructuras productivas funcionaban como enclaves de los países dominantes (Inglaterra, Estados Unidos) y constituían la base económica del poder político del Estado oligárquico. La gran transición que se rea-lizó en América Latina de una economía agroexportadora hacia otra, basada en la industrialización sustitutiva de importaciones, fue acom-pañada por el surgimiento de la ideología populista que relacionaba a la clase empresarial con la capacidad de impulsar un desarrollo autónomo de la economía nacional. Eran los tiempos de lucha por el nacionalismo y la adhesión a las causas antiimperialistas (Quijano, 1971; Reyna, 1972; Sunkel, 1967; Cardoso y Faletto, 1969) Consecuen-temente, los movimientos populistas tenían las siguientes orientacio-nes políticas:
ENFOQUE LATINOAMERICANO
43
• Cierta dosis de antiimperialismo, dirigido principalmente contra Estados Unidos y una exaltación a favor de la burguesía nacio-nal;
• Cierta concepción del desarrollo autónomo hacia adentro; • La integración a la participación de las fuerzas sociales que los
regímenes oligárquicos tradicionales habían mantenido al mar-gen, tales como los asalariados urbanos y rurales, sectores de campesinos, estratos pequeños y medianos de empresarios y comerciales, amplios sectores de la clase media, en especial burocracia civil y militar y de los diferentes grupos que integran las profesiones liberales; Una inclinación por las coaliciones, o los frentes con el fin de impulsar la políticas de masas policlasistas (Ianni, 1975, p. 61).
De esta manera, a partir de los años treinta aparecieron los movi-mientos populistas característicos de la época de transición de la sociedad tradicional, conformada por el Estado oligárquico y la eco-nomía agroexportadora, hacia la conformación de la sociedad mo-derna urbano-industrial constituida por el Estado populista y el de-sarrollo de la industrialización. Esta ideología populista que concebía un Estado rector del proyecto autónomo, desarrollista y de orienta-ción popular, sustentado en el compromiso de clases entre empresa-rios y trabajadores, fue un escenario propicio sobre el cual descansó la propuesta teórica de la Cepal de un tipo de Estado concebido como una idea-fuerza del desarrollo.
Consecuentemente, en América Latina, el Estado populista tuvo una presencia importante y destacada. En México, con el cardenismo (Lázaro Cárdenas, 1936-1940) que conformó un partido centrado en la política de masas y cohesionado por el nacionalismo revolucionario derivado de la Revolución mexicana que le dio estabilidad al sistema político mexicano hasta finales de los años sesenta. En Argentina fue el peronismo (Domingo Perón, 1946-1955); en Brasil, el populismo estuvo liderado por Getulio Vargas (1930-1945 y 1951-1954); en Ecuador, José María Velasco gobernó cinco veces entre 1934-1972 y en Bolivia, Paz Estenssoro (1952-1956 y 1960-1964) dieron forma a sistemas políticos populistas con tendencias semejantes.
En esta etapa de experiencias sociales y proyectos políticos en América Latina, los partidos políticos empezaron a desarrollar una presencia real en contraposición a la presencia formal que tenían

44 ENFOQUE LATINOAMERICANO
bajo el Estado oligárquico. Es la etapa, también, del surgimiento de movimientos populares que logran tener espacios de expresión polí-tica en el escenario nacional y de la realización de acuerdos y pactos políticos en la definición del proyecto nacional. Podemos afirmar que con el populismo empezó a clarificarse cuáles eran las condiciones sociales y políticas necesarias para la construcción de la democracia en América Latina. Ante este vigoroso movimiento social, se requería de una cosmovisión socioeconómica sólida, oportuna y equitativa que lograra encauzar el gran esfuerzo de los distintos sectores sociales na-cionales. Con la propuesta del Estado como idea-fuerza del desarro-llo, la Cepal proporcionó una de sus más importantes aportaciones.
No exagera Albert Fishlow cuando señala: "El Estado tendría que dirigir la acumulación del capital tanto en la infraestructura como en los amplios proyectos industriales. El Estado tendría qué operar empresas públicas en actividades que estuvieran más allá de la capa-cidad de los empresarios privados. El Estado tendría que recomponer y regular el sector privado" (Fishlow, 1987, p. 126). Este fue el tipo de Estado propuesto por la Cepal.
En congruencia con esta postura, en 1962 se creó el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) en Santiago de Chile, que tendría como objetivo especializar a los fun-cionarios públicos de Latinoamérica en las diferentes materias que integran una teoría del desarrollo (Rodara, 1987). Se trataba de impulsar, desde la organización estatal, un vasto proyecto de desarro-llo a lo largo y ancho del continente latinoamericano.
La Cepal logró aglutinar a intelectuales destacados de muchos países quienes realizaron estudios y propuestas para casi todos los temas relacionados con el desarrollo. Destacan, por ejemplo, la teoría estructuralista de la inflación de Juan E Noyola, los trabajos de Os-valdo Sunkel sobre la desigualdad social, la obra de Aníbal Pinto sobre los estilos de desarrollo, y la de Maria ConQecáo Tavares y José
Serra sobre el proceso de sustitución de importaciones y las tenden-cias al estancamiento, así como la de Fernando Fajnzylber sobre las empresas transnacionales, entre otros muchos que enriquecieron el pensamiento propio latinoamericano y el conocimiento del desarro-llo histórico nacional, instrumentos idóneos para la construcción de políticas y la planificación (Cepal, 1998).
ENFOQUE LATINOAMERICANO
45
Las críticas a la Cepal
Destacan dos críticas principales al pensamiento de la Cepal. Desde adentro se cuestionó el planteamiento teórico. Para Tavares (1998) "el proceso de sustitución de importaciones puede entenderse como un proceso de desarrollo parcial y cerrado que, respondiendo a las restricciones del comercio exterior, procuró repetir aceleradamente, en condiciones históricamente distintas, la experiencia de industria-lización de los países desarrollados" (p. 215). Es decir, el modelo de industrialización no tuvo el potencial de extenderse hacia otros sec-tores, en particular al agropecuario, ni tampoco sentar las bases para el desarrollo autónomo de las economías latinoamericanas. Esto se manifestaba en el fenómeno del estrangulamiento externo derivado de "una contradicción básica inherente entre las necesidades de crecimiento y la barrera que representa la capacidad de importar [...] llegando a la conclusión de que los problemas de naturaleza externa e interna tienden a aumentar de volumen hasta el punto de frenar el dinamismo del proceso" (p. 221).
Esta misma crítica también presentada por Furtado (1971), soste-nía que el modelo tenía sus propias limitantes internas, es decir, para desarrollarse necesitaba importar bienes intermedios y de capital y, en una segunda fase, cuando la sustitución de bienes de consumo incorporó también la de bienes intermedios, se incrementó la nece-sidad de importar bienes de capital generando una presión muy fuerte para obtener las divisas suficientes para mantener el dinamis-mo del modelo sustitutivo. En la medida en que el sector agropecua-rio no se modernizó y el sector industrial se concentró en el desarro-llo hacia adentro, descuidando el mercado externo, el desequilibrio en la balanza de pagos fue creciente y, para no frenar el proceso sustitutivo, los países latinoamericanos recurrieron sistemáticamente a endeudarse en los mercados internacionales de capitales, dando origen al fenómeno que estalló en la crisis de la deuda externa a principios de los años ochenta.
Si bien la Cepal, desde principios de la década de los sesenta promovía la exportación de manufacturas, impulsando el modelo secundario exportador, la dinámica misma del proceso de desarrollo sustitutivo creó grandes problemas, tales como el debilitamiento del sector agropecuario, la migración del campo a la ciudad y el fenóme-no de la marginalidad social. Ante el desencanto social por el fracaso

ENFOQUE LATINOAMERICANO 47
nuevo modelo [...] a partir de entonces, por medio de golpes militares su-
cesivos, se sometió a las burguesías locales a la condición de socios menores
del capital transnacional, lo que las llevó a abandonar sus perspectivas de
independencia nacional y pretensiones de desarrollo tecnológico propio.
Dos Santos concluye que "se trataba de un régimen de capital monopólico basado en el terror. Eso fue exactamente lo que se de-sarrolló entre 1964 y 1976 en América Latina y otras regiones del tercer mundo" (pp. 82-83). Por último y retomando a Marini (1994), "Cuando se abre el ciclo de las dictaduras militares, el desarrollismo cepalino entra definitivamente en crisis" (p. 149). Sensibles a estas críticas y al dificil entorno político y social, el pensamiento de la Cepal buscó renovarse impulsando un proyecto original nombrado el "en-foque unificado".
LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA Y EL PARADIGMA MARXISTA
La Teoría de la Dependencia constituye una de las escuelas promi-nentes del pensamiento latinoamericano que hizo un esfuerzo deci-dido por integrar economía e historia en su paradigma teórico. Esta corriente, a diferencia de la de Cepal, fue ampliamente criticada por su sesgo sociologista.
Justamente, ante los acontecimientos económicos y los procesos políticos que caracterizaron los años sesenta, la teoría de la depen-dencia surge como una corriente crítica intelectual que discute la viabilidad del modelo económico propuesto por la Cepal. Es decir, la Dependencia nace frente a la crisis del pensamiento desarrollista liderado por la Cepal y ante la necesidad de contar con un nuevo marco de conocimiento para las sociedades de América Latina. La crisis se entiende en la medida en que la teoría de la Cepal no logró reelaborarse ante el estancamiento, derivado del estrangulamiento externo y la emergencia de los movimientos sociales contestatarios, aunque sí lo intentó a partir de su propuesta innovadora del enfoque unificado.
En otras palabras, los dependentistas fueron sujetos capturados por el acontecer político y social que estaba haciendo historia en la región latinoamericana. Ante el fracaso del desarrollo capitalista
46
ENFOQUE LATINOAMERICANO
del modelo desarrollista, en los años sesenta y setenta, fuertes movi-lizaciones populares emergieron en el seno de los países, teniendo como drástico resultado la cancelación de los sistemas democráticos y desplazados por los golpes militares que cambiaron la configuración política de los estados a todo lo largo de centro y sudamericana.
Una segunda crítica al modelo cepalino, se hizo desde la historia y, particularmente, en cuanto al ascenso del movimiento popular. El desarrollo económico en América Latina no logró la misma intensi-dad en cuanto al desarrollo social. Es decir, los viejos problemas es-tructurales relacionados con la pobreza y la marginación no lograron disminuir de manera significativa y sí configuraron nuevas formas de pobreza y polarización social conocidos como la marginalidad urba-na y rural. La primera, magnificada por el fenómeno de la migración del campo a la ciudad y la incapacidad de la economía urbana de asimilar a dicha población, creando un nuevo movimiento popular expresado en la invasión de tierras y la formación de los cinturones de miseria. En el campo, dicha marginación asumía características de extrema precariedad manifiesta en los indicadores de morbilidad, analfabetismo y desnutrición.
Como lo señala Marini (1994), "Esos factores convergen, a lo lar-go del periodo, para promover convulsiones y crisis políticas. Éstas empiezan con la radicalización de la Revolución guatemalteca, bajo el gobierno de Jacobo Arbenz, y la Revolución bolivariana de 1952, siguen con el suicidio de Getulio Vargas en Brasil y el derrocamiento de Juan Domingo Perón en Argentina; continúan con el movimiento ferrocarrilero en México y la Revolución venezolana en 1958 y cul-minan, en 1959, con la Revolución cubana (p. 149). A este respecto, agrega Dos Santos (2002),
Estos procesos revolucionarios sufrieron una sangrienta oposición del ca-
pital internacional y particularmente del gobierno norteamericano cuando
intentaron nacionalizar el sector exportador y dividir las tierras a través de
la reforma agraria. Durante este periodo se acentúa también la lucha de las
fuerzas aliadas al capital internacional contra los liderazgos y movimientos
populistas que mantenían un proyecto nacional democrático [...] A fines
de 1950 se consolidó en Estados Unidos la visión de que la implantación de
un proceso de desarrollo necesitaba de una elite militar, empresarial y hasta
sindical que estableciese un régimen político fuerte, claro y modernizador
[...] El golpe de Estado en 1964 en Brasil fue el momento fundador de este

48
ENFOQUE LATINOAMERICANO
autónomo, muchos fueron los procesos políticos acontecidos en América Latina entera, que surgieron como resultado de la lenta integración de amplios sectores de la población rural al proceso de desarrollo, así como de nuevos sectores urbanos que configuraron el fenómeno de la marginalidad y que dieron origen a movilizaciones contestatarias e insurreccionales identificadas con los postulados de la Revolución cubana en 1959.
Bajo este entorno de manifestaciones populares y de la radicaliza-ción del movimiento social, y ante las dificultades de desarrollo económico autónomo que se presentaban en las naciones, la Depen-dencia es la primera escuela de pensamiento latinoamericano que aborda el problema del desarrollo económico y la lucha de clases en la conformación del modelo de acumulación. Su objetivo fue generar un paradigma teórico que explicara economía y política en el que-hacer de los procesos políticos emergentes. De tal suerte, desde fina-les de los años sesenta y durante los setenta, la teoría de la depen-dencia logró constituirse en una alternativa teórica al pensamiento desarrollista cepalino y desde entonces, el debate delineó dos campos teóricos que tendrían rutas paralelas por largo tiempo en Latinoamé-rica. El keynesianismo de la Cepal frente al marxismo de la depen-dencia y en ese periodo dos maneras de entender la política: el re-formismo de la Cepal y la acción revolucionaria de la dependencia.
En el proceso de construcción de la teoría de la dependencia bajo el enfoque del marxismo, surgieron diversas tendencias teóricas y políticas. Aquélla defendida por Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faleto (1969), más alineados a la visión de la Cepal, y otra conocida como el pensamiento crítico y radical, más sensible a los problemas de la marginalidad urbana y rural, así como a las movilizaciones so-ciales que se producían a lo largo del continente. Entre estos destacan André Gunder Frank (1970), Ruy Mauro Marini (1973), Theotonio Dos Santos (1973; 2002), Vania Bambirra (1978) y Aníbal Quijano (1978; 2000). Todos ellos, reconocidos intelectuales dependentistas, participaron activamente en organizaciones políticas de izquierda y tuvieron que salir al extranjero al ser perseguidos por las dictaduras militares en sus respectivos países, asilándose en Chile de donde, tras el golpe militar de 1973, fueron también recibidos en México como asilados políticos.
La teoría de la dependencia constituyó una corriente de pensa-miento nutrida por el pensamiento marxista desde el análisis de lo
ENFOQUE LATINOAMERICANO
49
social y representó una alternativa al de la Cepal que había sido am-pliamente criticado por su sesgo economicista. Así, la teoría de la dependencia, desde una posición de izquierda y en el contexto de la guerra fría, buscaba dar fundamento teórico al proceso revoluciona-rio en América Latina en su versión crítica al desarrollo capitalista. Esta teoría, al igual que la Cepal, parte del análisis del desarrollo de las relaciones económicas del mundo y concluye que América Latina cumple la función de abastecedor de materias primas e insumos para el desarrollo de la industrialización en los países centrales, promo-viendo la formación de clases oligárquicas endógenas encargadas de mantener las relaciones de dominación subordinadas a sus intereses.; Bajo este planteamiento, la condición periférica definida por la Cepal implica una condición de dependencia para esta escuela de pensa-miento. En palabras de Theotonio dos Santos:
La dependencia es una situación en la cual un cierto grupo de países tienen su economía condicionada por el desarrollo y expansión de otra economía a la cual la propia está sometida. La relación de interdependencia entre dos o más economías, y entre éstas y el comercio mundial, asume la forma de dependencia cuando algunos países (los dominantes) pueden expandirse y autoimpulsarse, en tanto que otros (los dependientes) sólo lo pueden hacer como reflejo de esa expansión, que puede actuar positivamente o negativa-mente sobre su desarrollo inmediato (Dos Santos, 1973, p. 44). 6
Sin embargo, para la dependencia en raras ocasiones la influencia era positiva; por el contrario, la tendencia general era el retraso, de ahí, la célebre frase de André Gunder Frank de que América Latina se caracteriza por el "desarrollo del subdesarrollo". Fue justamente esta concepción la que sentó las bases de la Teoría de la Dependen-cia y su diferenciación con la concepción economicista de la Cepal. En palabras de Ruy Mauro Marini: "La dependencia [debe ser] en-tendida como una relación de subordinación entre naciones formal-
A pesar de que en esta fecha ya se había iniciado el debate sobre el deterioro del medio ambiente, éste no se concebía como un elemento disruptivo, sino como una consecuencia inevitable del desarrollo que se corregiría de manera posterior, una vez que estuvieran dadas las condiciones socioeconómicas esperadas.
6 Como podemos observar, no existe la posibilidad de impulsar un desarrollo endógeno pues la subordinación económica es consustancial al desarrollo de los países más avanzados.

50 ENFOQUE LATINOAMERICANO
mente independientes, en cuyo marco, las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para ase-gurar la reproducción ampliada de la dependencia. El fruto de la dependencia no puede ser, por ende, sino de más dependencia, y su liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción que ella involucra" (Marini, 1973, p. 18).
Tales conclusiones fueron, a mediados de los años sesenta, un nuevo manifiesto teórico-político que debatía, al igual que la Cepal, el futuro de la industrialización de las sociedades latinoamericanas, pero al utili-zar fundamentos teóricos distintos llegarían a conclusiones contrarias.
En efecto, la dependencia, partiendo de los fundamentos meto-dológicos del materialismo histórico marxista, concibió a Latinoamé-rica como una región integrada al desarrollo de la ley general del sistema capitalista mundial en su fase imperialista. A partir de ahí, analizaron a las sociedades latinoamericanas en tanto formaciones económico-sociales; es decir, en tanto estructuras económicas que estaban integradas a las necesidades de la reproducción del sistema capitalista mundial y, por lo tanto, portadoras de clases sociales. No es de extrañar, entonces, que su énfasis en el análisis estuviera cen-trado en la formación de las clases sociales, en los proyectos políticos que éstas impulsaban para reproducir sus estructuras económicas y en el modelo de alianzas políticas que el desarrollo económico y los intereses de clase iban configurando para garantizar la reproducción del sistema de dominación. No es de extrañar tampoco, el papel relevante que se le atribuye a la lucha de clases en el análisis del de-sarrollo económico y social de América Latina. Es porque "la lucha de clases se rige por leyes específicas que se hace necesario construir un instrumental teórico que nos permita explicar su desarrollo. Según el nivel de análisis, más abstracto o más concreto, el énfasis se desplaza hacia la manera como las leyes generales se realizan a través de la lucha de clases o hacia el modo como la lucha de clases actúa sobre la realización de esas leyes" (Marini, 1978, p. 69).
Justamente, colocar el marxismo como ciencia de la revolución constituyó el gran esfuerzo intelectual de la dependencia: "Queda por hacer, por lo tanto, todo un inmenso trabajo de investigación y elaboración teórica; queda por hacer de forma urgente un trabajo que defina nuevas líneas de acción revolucionaria que pasa por la precisión de concepciones estratégicas y tácticas, que van desde la lucha electoral hasta la guerra popular y prolongada" (Bambirra, 1978, p. 15).
ENFOQUE LATINOAMERICANO 51
De acuerdo con Blomstróm y Hettne (1990), dentro del grupo de intelectuales que integran la corriente neomarxista de la teoría de la Dependencia, destacan Dos Santos, Bambirra y Marini. Este último elaboró la versión marxista más acabada para la comprensión del desarrollo económico social para América Latina.
En su libro Dialéctica de la Dependencia (1973), Ruy Mauro Marini sostiene que lo único que explica que la producción de materias primas haya crecido tanto a pesar del deterioro de los términos de intercambio —cuestión que para cualquier capitalista sería una razón suficiente para retirarse del negocio— es justamente porque la oligar-quía terrateniente latinoamericana conservó su tasa de ganancia y endosó la carga de dicho deterioro al trabajador aplicando los si-guientes mecanismos: prolongación de la jornada de trabajo, inten-sificación del trabajo y compresión salarial; es decir, mediante nuevos mecanismos que tipifican la superexplotación del trabajo.?
La condición de dependencia: la desvinculación de la esfera de producción y de la circulación
Para Marini (1973), la superexplotación del trabajo es la base sobre la que se desarrolla un capitalismo sui generis, marcadamente distinto al capitalismo de los países industriales. Esta tesis será el centro en torno al cual se desarrolla la ley del capitalismo dependiente. La argumentación gravita en torno de la complementariedad, entre la esfera de la producción y la esfera de la circulación que se verifica en los países industriales. En el seno de estos países, el trabajador es parte fundamental del mercado interno. Las formas de acumular están constituidas sobre esta premisa. Por el contrario, la economía exportadora de América Latina desplazó su esfera de circulación a los países centrales y estructuró la superexplotación del trabajador como una forma específica dentro del esquema más amplio de la producción:
Se opera así, desde el punto de vista dependiente, la separación de los dos momentos fundamentales del ciclo del capital —la producción y la circulación de mercancías— [...] Se trata de un punto clave para entender el carácter de
7 En términos marxistas estos mecanismos significan que el trabajo se remu-nera por debajo de su valor y corresponden, pues, a una superexplotación del trabajo.

5 2
ENFOQUE LATINOAMERICANO
la economía latinoamericana. [Y más adelante, Marini concluye] En la eco-nomía exportadora latinoamericana Ud la circulación se separa de la pro-ducción y se efectúa básicamente en el ámbito del mercado externo, el consumo individual del trabajador no interfiere en la realización del produc-to [...] Es así como el sacrificio del consumo individual de los trabajadores, en aras de la exportación al mercado mundial, deprime los niveles de de-manda interna y erige al mercado mundial en la única salida para la produc-ción" (Marini, 1973, pp. 50-53).
Al igual que la Cepal, la teoría de la dependencia analiza las consecuencias de la inserción de América Latina en la economía mundial. Sin embargo, la diferencia conceptual se estructura al se-ñalar la disociación que se opera entre la esfera de la producción y la esfera de la circulación en los países latinoamericanos. En otras palabras, el comercio internacional determina la estructura de la oferta de los países latinoamericanos en función de las necesidades de la demanda de los países centrales. Esta situación consolida la relación de dependencia que al reproducirse margina a la pobla-ción del consumo interno. Esta dinámica excluyente de amplios sectores de la población de las necesidades de reproducción de la estructura productiva acentúa las tendencias socioeconómicas de los países latinoamericanos.
Como podemos observar, es aquí donde radica una de las mayores aportaciones de la teoría de la dependencia: el centrar el análisis en el ciclo del capital y demostrar los vínculos entre la producción, la distribución y la debilidad del mercado interno en los países latinoa-mericanos. Es ésta, en el terreno de las aportaciones al análisis eco-nómico, su mayor contribución.
Para terminar con el análisis de la economía agroexportadora, Marini plantea que sobre la base de esta escisión entre producción y realización se opera otra ruptura en la economía interna: el problema de la diferenciación de la esfera de la circulación.
La separación entre el consumo individual fundado en el salario y el consu-mo individual engendrado por la plusvalía no acumulada da, pues, origen a una estratificación del mercado interno, que es también una diferenciación de esferas de circulación: mientras la esfera baja en que participan los tra-bajadores —que el sistema se esfuerza por restringir— se basa en la producción interna, la esfera alta de circulación, propia a los no trabajadores —que es la
ENFOQUE LATINOAMERICANO
53 que el sistema tiende a ensanchar— se entronca con la producción externa, a través de todo el comercio de importación (Marini, 1973, p. 54).
Esta forma de estructuración de la esfera de la circulación de la economía latinoamericana, o más precisamente, de la formación de los mercados internos, determina de manera decisiva el curso futuro de la industrialización y de muchos de sus principales problemas.
Sobre la conceptualización del patrón de reproducción
La teoría de la dependencia, desde su enfoque materialista histórico, definió por patrón de reproducción las formas de acumulación que impulsan las diferentes fracciones de la burguesía, dado un contexto socioeconómico interno y externo existente en una coyuntura de tiempo determinada. Estas formas de acumulación implican desarro-llar un modelo de alianzas políticas entre las clases dominantes y las clases subordinadas, alianzas que se condensan en la configuración de sistemas de dominación y formas de Estado. De tal suerte que el proceso de industrialización de América Latina transitó por la confi-guración de dos patrones de reproducción:
- El desarrollo autónomo (1930 a 1950); • La integración de los sistemas de producción y el subimperialis-
mo (1960 a 1980).
En cuanto al desarrollo autónomo hay que ubicar que este pro-yecto de desarrollo corresponde al periodo de auge del pensamiento de la Cepal. Fue el periodo en el que la burguesía había logrado establecer una alianza política de tipo populista entre los sectores modernos burgueses; es decir, todas las fracciones con excepción de la burguesía oligárquica terrateniente, así como los diferentes secto-res de la clase asalariada, principalmente urbana, pero también rural. En esta etapa, el proceso de industrialización conocido como susti-tución fácil de importaciones, está orientado a crear y satisfacer las necesidades del consumo interno. Sin embargo, en la medida en que la superexplotación tiende a restringir los niveles de consumo y nie-ga la función económica de ser un factor dinámico de la realización de la producción, las ramas orientadas a la producción de bienes salarios (alimentos, textiles, vestido, bebidas, muebles) "tienden al

54
ENFOQUE LATINOAMERICANO
estancamiento e incluso a la regresión o se expanden con base a la demanda del mercado mundial. La exportación de manufacturas, tanto de bienes esenciales como de productos suntuarios se convier-te, entonces, en la tabla de salvación de una economía incapaz de superar los factores disruptivos que la afligen" (Marini, 1978, p. 73). Esto es lo que ocurrió en el transcurso de los años sesenta.
El desequilibrio entre producción y realización explica el fracaso del proyecto del desarrollo autónomo que se manifestó cuando la industrialización latinoamericana empezó a mostrar síntomas de es-tancamiento en las ramas tradicionales, a pesar de que sectores im-portantes de la población latinoamericana aún no tenían acceso al mercado interno y al modelo de desarrollo. Esto dio origen a la conformación de un nuevo patrón de reproducción.
Por otro lado, ante el supuesto agotamiento del mercado interno de productos no durables, propiciado por la superexplotación del trabajo, la industrialización de América Latina avanzó hacia una segunda fase de sustitución de importaciones, dinamizando el cre-cimiento de las ramas productoras de bienes de consumo durable (electrodomésticos, automóviles, etcétera), de bienes de capital e, incluso, ramas tradicionales pero orientadas a la producción suntua-ria (alta moda del vestido, productos alimenticios congelados), entre otras actividades, configurando etapas de sustitución compleja de importaciones. Estas ramas se constituyeron en el centro dinámico de la acumulación del capital, primero satisfaciendo la demanda de la esfera alta de la circulación (sectores medios y burguesía) y después, completando su esfera de circulación, exportando manufacturas.
Por lo tanto, la integración de los sistemas de producción da cuen-ta del proceso de asociación del capital nacional y el capital extran-jero que el proceso de industrialización, en su segunda fase comple-ja de importaciones, impuso en el terreno de la producción. Las fuertes inversiones en capital intensivo que las ramas de producción de bienes no durables requerían, crearon un entorno para que el desarrollo de esta fase fuera hegemonizado por el capital monopóli-co transnacional. Este capital se radicaba con el objetivo de obtener ganancias y de ninguna manera para resolver los problemas estruc-turales de la economía latinoamericana. Se trataba de aprovechar las ventajas comparativas que permitieran obtener ganancias extraordi-narias en el mercado mundial. Así surge un esquema de realización que le será propio y que Marini (1973) definió como subimperialis-
ENFOQUE LATINOAMERICANO 55
mo; es decir, la fase más avanzada del capitalismo dependiente; un modelo basado en la especialización productiva y cuya realización reposa en el mercado interno restringido a la esfera alta de consumo, por un lado, el mercado externo y por el otro la demanda estatal.
Tal es la tesis central que fundamenta la existencia de la ley del ca-pitalismo dependiente. Ley que desarrolla una lógica absurda incapaz de atenuar sus contradicciones estructurales. Así, el sector de los traba-jadores, dado su nivel de ingreso, está excluido del patrón de consumo interno y las clases altas que concentran los ingresos requieren de productos importados del mercado externo. Mayor divorcio entre los sectores sociales no puede existir y, por ello, el compromiso de clases que se ensayó durante los periodos populistas de Latinoamérica fue de corto alcance, porque estructuralmente se encuentra obstaculizado. Como lo señala Ruy Mauro Marini (1978, p. 74):
Mi tesis central, sobre la que insisto en todos mis textos es que: el capitalismo
dependiente, basado en la superexplotación del trabajo, divorcia el aparato
productivo de las necesidades de consumo de las masas; agravando así, una
tendencia general del modo de diversificación del aparato productivo, en el
crecimiento monstruoso de la producción suntuaria, respecto al sector de la
producción de bienes necesarios y, por ende, en la distorsión equivalente
que registra el sector de producción de bienes de capital.
Así, Marini nos presenta su conclusión:
Mientras más avance el proceso de integración imperialista de los sistemas
de producción en América Latina y más efectiva sea la represión que aquí
se realice contra los movimientos revolucionarios, más condiciones tendrá el
imperialismo para prolongar su existencia a contracorriente de la historia.
Inversamente, la generalización de la revolución latinoamericana tiende a
destruir los soportes principales que lo apoyan y su victoria representará para
él el golpe de muerte. Ésta es la responsabilidad histórica de los pueblos
latinoamericanos y frente a ella no hay otra actitud posible que la práctica revolucionaria (Marini, 1971, p. 23).
En síntesis, para la teoría de la dependencia la transición hacia el socialismo constituye el objetivo central en el análisis del desarrollo por diferentes razones. Por ejemplo, en relación a la exportación de mercancías se sostenía que era doblemente perjudicial: si se trataba de exportar materias primas, se caía en el terreno del intercambio

56
ENFOQUE LATINOAMERICANO
desigual y, dada la desvinculación de la esfera de consumo y la esfera de la circulación a nivel interno, se alimentaba la superexplotación del trabajo. Pero, si se trataba de exportar manufacturas, dada la estructura interna de distribución del ingreso que creaba la esfera alta de consumo en detrimento de la esfera baja del consumo, se caía en el subimperialismo. Para romper con la dependencia entonces era necesario impulsar la lucha antiimperialista y por el socialismo me-diante la lucha de masas y revolucionaria
Como puede inferirse, la teoría de la dependencia en su posición exogenista (Solís, 2007) implica un fuerte exterior constitutivo de la identidad nacional y de sus luchas derivadas. La idea de exterior constitutivo fue propuesta por Staten (1984) y remite a un elemento externo (excluido) necesario para definir las fronteras de la estruc-tura. En este caso, ese exterior estaría representado por los países centrales y sus niveles de desarrollo alcanzado a costa de la depen-dencia de los países periféricos. Sin embargo, aunado a esta capaci-dad de estructuración, dicho elemento por ser externo no puede ser estabilizado como parte de la propia estructura, por lo que se con-vierte en un elemento necesario para la identidad y dar sentido a la lucha, pero imposible. Esto es, para la teoría de la dependencia los países centrales se asumen como amenaza a la identidad, a la nacio-nalidad, a la independencia. Ello permite cohesionar al conjunto social frente a este exterior amenazante y se constituye un frente político para combatirlo. De ahí es por lo que Laclau (2000) sostiene que el concepto de exterior constitutivo es necesario para mostrar el carácter ontológico de lo político, debido a que el orden está siempre amenazado por esta exclusión radical (Muñoz, 2006).
Teoría de la revolución
Los intelectuales que elaboraron la teoría de la dependencia no arribaron a sus conclusiones como producto del ejercicio intelec-tual realizado en las bibliotecas, pero tampoco elaboraron este pensamiento para justificar "ex post, algunas aventuras políticas" y menos aún establecieron el paso "del economicismo equivocado al voluntarismo político suicida", como lo han afirmado Cardoso y Serra (1978, p. 9).
Por el contrario, los dependentistas estaban fuertemente compro-metidos con el acontecer político y social que estaba haciendo histo-
ENFOQUE LATINOAMERICANO
57
ria en la región latinoamericana. Dos fueron los parámetros políticos generales: la Revolución cubana en 1959, que constituyó una toma de conciencia radical de las posibilidades de cambio social y del so-cialismo en América Latina, y la invasión a Vietnam, en 1960, por las tropas de Estados Unidos que alertó, una vez más, sobre lo que era capaz de hacer el gobierno de dicho país y la impotencia de amplios sectores de estadunidenses y de los países del mundo para detenerlo; situación que exacerbó en amplios sectores de izquierda y populares los sentimientos antiimperialistas. Pero además, muchos fueron los parámetros políticos concretos ocurridos en América Latina; pode-mos agruparlos en tres tipos de procesos sociales que se registraron desde los años sesenta: a] el surgimiento de la guerrilla urbana y rural (movimiento insurreccional); b] el ascenso reivindicativo del movimiento de masas dentro de los marcos de la legalidad (movi-miento social); y c] los golpes militares (movimientos de negación de la participación democrática ciudadana) (Castro, 1999; Eckstein, 2001; Collier, 1979).
Por ejemplo, en Guatemala, después del derrocamiento del go-bierno reformista de Jacobo Arbenz, en 1954, aparecen en 1961 las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y años después el Ejército Guerri-llero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (oPA) (Gott, 1999; Menchú, 1998; Wickham-Crowley, 2001). También en 1961, se crea el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FsLN) en Nicaragua para enfrentar la dinastía de la familia Somoza que desemboca en 1979 con el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza, la caída del régimen y el ascenso al poder de los sandinistas (Lozano, 1985; Berryman, 1985; Ramírez, 1999).
En El Salvador, teniendo como gobiernos a regímenes militares que prevalecieron en el poder desde 1931, surgen tres importantes organizaciones militares: las Fuerzas Populares de Liberación Fa-rabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y, posteriormente, bajo la influencia de los sandinistas, se crea el Fren-te Unido Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1981 (Wickham-Crowley, 2001; Berryman, 1985).
En Colombia, para mediados de los años sesenta ya estaban cons-tituidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARO), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (ELP), dando inicio a un largo proceso de insurrección al que se integra en 1970, la guerrilla urbana con el Movimiento 19

r
58
ENFOQUE LATINOAMERICANO
de Abril (M-19) que tendrá una fuerte actividad, junto con las otras organizaciones en los siguientes dos decenios (Wickham-Crowley, 2001).
En Perú, tras la represión de la guerrilla en los años sesenta en 1970 aparece Sendero Luminoso, una organización maoísta que tiene sus orígenes en las universidades y que desarrolló una impor-tante penetración en las comunidades indígenas, pero que derivó hacia un terrorismo de gran brutalidad en los años ochenta (Master- son, 1999; Béjar, 1999).
Bolivia, ante la miseria de la población campesina, fue el territorio escogido para poner en práctica la estrategia del foquismo revolucio-nario y el internacionalismo proletario en el continente latinoameri-cano. Esta estrategia protagonizada por la figura legendaria del Che Guevara —quien fue acompañado por el intelectual francés Regis Debray y el periodista argentino Ciro Bustos (Castro, 1999)— dan testimonio de uno de los movimientos de izquierda más importantes por su impacto en la conciencia social latinoamericana y en las luchas políticas en esos años (Bambirra, 1978; Guevara, 1972). El Che Gue-vara inicia sus operaciones guerrilleras en noviembre de 1966 y en octubre de 1967 es aprendido y asesinado. Sin embargo, como lo señala Sergio Bagú: "La imagen del Che muerto, sorprendentemen-te similar en la iconografía corriente a la de Cristo sacrificado, la extraordinaria pureza de su conducta pública, su idealismo ilimitado, su conmovedora vocación por la justicia entre los hombres, tienen una semejanza sorprendente con la personalidad y la prédica del redentor, así nació ese movimiento pujante y envolvente que en América del Sur se llamó Teología de la Liberación" (Bagú, 1998).
Tales procesos insurreccionales que se desplegaron fundamental-mente en el sector rural fueron predominantes en los países de menor grado de desarrollo del continente latinoamericano. En los países de mayor desarrollo, la respuesta a la movilización popular fueron los golpes militares en Brasil en 1964; en Uruguay y Chile, en 1973 y en Argentina, en 1966 (Collier, 1979). Ante esta realidad, militantes de los partidos comunistas se escinden y surge lo que se conocerá como la nueva izquierda revolucionaria decidida a combi-nar la lucha democrática con la lucha armada.
De esta manera, desde 1968 aparecen en Brasil movimientos gue-rrilleros urbanos empezando con Acción para la Liberación Nacional (ALN), Vanguardia Revolucionaria del Pueblo (vstP); el Comando de
ENFOQUE LATINOAMERICANO
59
Liberación Nacional (cLN) y el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre (ML-8), entre otros que enfrentaron a la dictadura militar.
En Argentina, los Montoneros, organización guerrillera urbana, cuya primera acción sobresaliente fue en 1966 con el secuestro y asesinato del general responsable de desmantelar el edificio de los peronistas tras la caída de Perón, formaron parte de un movimiento guerrillero más amplio integrado por las Fuerzas Peronistas Armadas (FPA), las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que junto con otros movimientos sociales lo-graron el breve retorno de Perón en 1973 hasta el regreso de los militares al poder con Videla en 1976 (Petras, 1999).
En Chile, en 1970, Salvador Allende llega al poder impulsado por la Unidad Popular. La bandera política de dicho proceso fue la cons-trucción de la vía chilena al socialismo. No obstante, este proceso democrático fue abortado con el golpe militar de 1973 encabezado por las fuerzas armadas y Chile fue gobernado por el general Augus-to Pinochet hasta 1990 constituyendo, junto con la dictadura militar de Argentina, uno de los episodios latinoamericanos más dramáticos por las graves violaciones a los derechos humanos (Garreton, 2001; Modak, 1998).
Salvo contadas excepciones, como en Costa Rica y México, preva-leció el esquema de la represión sobre el compromiso de clases. No por ello queremos decir que no existieran estas tendencias. Por ejemplo en México, la guerrilla rural surgió en 1964 en algunos de los estados más pobres del sur del país, y la guerrilla urbana en las tres principales ciudades industriales en 1970. Sin excluir, por supues-to, el movimiento estudiantil de 1968 que colocó al partido oficial frente a una profunda crisis política que abrió cauce a la apertura y transición democrática.
En resumen, podemos decir que ante este entorno sociopolítico de radicalización del movimiento social latinoamericano, la teoría de la dependencia es la primera escuela de pensamiento latinoamerica-no que aborda con una perspectiva científica el problema de la re-volución. Sus aportaciones fundamentales pasan de una crítica al foquismo, por partir de postulados que simplifican la complejidad de la existencia de las clases sociales y el poder del sistema de domina-ción, a su propuesta fundamental: los partidos políticos revoluciona-rios en América Latina, para que logren constituirse en vanguardia, tienen que vincularse al movimiento de masas que va desde las luchas

ENFOQUE LATINOAMERICANO
61
gros económicos" y las posibilidades reales de desarrollo como sucedió en los países asiáticos.
En relación con el ambiente, la teoría de la dependencia no renun-ció a los beneficios de un desarrollo centrado en la industrialización, apostando al crecimiento, al progreso económico y a la generación continua de excedentes. Ciertamente, es necesario el crecimiento económico en América Latina y el Caribe para ayudar a superar los ancestrales rezagos existentes, pero no cualquier crecimiento y a cualquier costo, ya que el crecimiento a ultranza aun en los mejores momentos de bonanza, no ha repercutido en la disminución de la desigualdad ni ha aprovechado sustentablemente los recursos natura-les de la región. Así, los representantes de la dependencia tampoco generaron una visión alternativa sobre la naturaleza, particularmente sobre cómo articular ese inconsciente colectivo cornucopiano de recursos naturales infinitos con los procesos de desarrollo (véase Mansilla, 1991).
Desde la dependencia, los recursos naturales desempeñaron un papel marginal al ser considerados como materia prima y se asumía que la problemática ambiental podía resolverse por medios técnicos, manifestando un notable optimismo tecnológico (Gudynas, 2002). En otras palabras, los dependentistas reinterpretaron el subdesarrollo desdeñando la importancia de los sistemas naturales en sus análisis y centrándose en la problemática socioeconómica y política de la relación centro-periferia, parafraseando a Indira Gandhi en la Cum-bre de Estocolmo, quien afirmó que la peor contaminación es la pobreza, acuñaron la clásica denuncia de que la pobreza es el prin-cipal problema ambiental de América Latina (George, 1978; Oliver Santiago, 1986; Reca y Echeverría, 1998; Gallopín, Winograd y Gó-mez, 1991).
Todas estas condiciones y limitaciones explican el debilitamiento progresivo en el que quedó atrapado el pensamiento radical sobre la teoría del desarrollo latinoamericano iniciada a principios de los años ochenta.
6o ENFOQUE LATINOAMERICANO
reivindicativas hasta los procesos electorales; pero también, debe de prepararse en la lucha armada, para evitar las consecuencias que se derivan del esquema de represión en las etapas álgidas de la lucha de clases.
En los últimos años setenta, la teoría de la dependencia se vio sumergida en un estéril debate, del que nunca surgieron proposicio-nes nuevas. Tres fueron las razones fundamentales:
El debate, en lugar de centrarse en las aportaciones teóricas, giró en torno a la cuestión de que si los partidos de izquierda debían impulsar la lucha armada o no; La tesis central de la superexplotación del trabajo no encontró un terreno propicio para desarrollarse en México, país que asiló a los teóricos de la corriente neomarxista de la teoría de la dependencia; Por último, en este entorno, dos acontecimientos históricos se concatenan: el triunfo de la revolución sandinista que confirmó el postulado general de la teoría de la dependencia: la lucha es popular, es armada, es prolongada y es por el socialismo; y los procesos de liberalización política sustituyendo a las dictaduras militares por gobiernos civiles electos democráticamente. A par-tir de entonces, una amplia corriente de intelectuales se retiró de la academia y se entregó a la militancia política en sus países, otra corriente se fue a construir el socialismo a Nicaragua.
Las críticas a la teoría de la dependencia
Destacan tres críticas principales:
• La falta de comprensión de las posibilidades del desarrollo del capitalismo, así como del mejoramiento de indicadores de bien-estar social, en los países periféricos (Cueva, 1977);
• La visión mecánica y catastrofista de la determinación de las estructuras internas a las externas, que llevaba a concebir a los países periféricos como resultado del colonialismo y el imperia-lismo (Bustelo, 1999);
• Al centrar su atención en la necesaria transición al socialismo, mostró su incapacidad para explicar el fenómeno de los "mila-

63 REFORMULACIONES TEÓRICAS
4. REFORMULACIONES TEÓRICAS Y NUEVAS APORTACIONES EN LOS AÑOS SETENTA: HACIA NUEVOS HORIZONTES ANALÍTICOS
Debilitados los planteamientos estructuralistas de la Cepal y las tesis de la teoría de la dependencia, se inició un profundo proceso reflexi-vo sobre cómo encauzar creativamente una teoría del desarrollo que pudiera dar cuenta cabal de los complejos problemas que enfrentaba la región. Surgió de ese modo el enfoque unificado de la Cepal a partir de la noción de estilos de desarrollo. Pero de manera simultá-nea emergieron también las primeras formulaciones que reposicio-naban al medio ambiente como una dimensión concomitante del desarrollo, tales como los trabajos de la Fundación Bariloche en respuesta a los planteamientos del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, así como una propuesta original conocida como el ecodesarrollo.
LA AUTOCRÍTICA: EL ENFOQUE UNIFICADO DE LA CEPAL
La Cepal fue criticada por su enfoque economicista a lo largo de los años sesenta y particularmente por los teóricos de la dependencia. Ante ello, la institución buscó rectificar el rumbo y avanzar en la construcción de un nuevo pensamiento denominado enfoque del desarrollo unificado. Este enfoque constituyó un esfuerzo importan-te al reconocer, por primera vez, el peso que tiene la articulación entre la historia, lo ambiental, lo social y lo político en el acontecer del desarrollo. Constituyó un esfuerzo intelectual innovador para el avance del pensamiento holístico y complejo, que se desarrolló progresivamente con nuevas aportaciones teóricas en los siguientes años. Así, en 1971, se creó una comisión integrada por José Medina Echavarría, Marshall Wolfe, Jorge Graciarena y Aníbal Pinto, exper-tos disciplinarios que tenían como tarea asumir la conciliación de tendencias analíticas.
Los resultados de los trabajos de dicha comisión fueron presenta-dos en 1972, en el informe sobre un enfoque unificado para el aná-lisis y la planeación del desarrollo, cuya principal aportación fue la noción de estilos de desarrollo que, de manera multidisciplinaria, debería incorporar: la autonomía nacional, la participación popular, lo relativo a la producción, la distribución del ingreso, la tensión entre consumo individual y consumo colectivo, la conservación del medio ambiente y la protección a las relaciones humanas que con-tribuyen a la solidaridad, la seguridad, la realización de la propia personalidad y la libertad. Estos elementos abordan en su interacción la complejidad del enfoque unificado, sostenía Wolfe (1982).
Cuatro años después, en 1976, en el primer número de la Revista de la Cepal aparecieron dos importantes trabajos: el de Aníbal Pinto, titulado "Notas sobre estilos de desarrollo en América Latina", y el de Jorge Graciarena, "Poder y estilos de desarrollo: una perspectiva heterodoxa". Ambos maduraban la conceptualización de estilos de desarrollo para el análisis de América Latina. Como los títulos de los artículos lo dejan entrever, se produjo una división explícita: con Pinto predominó el énfasis en lo económico y con Graciarena en lo político. Además, en la noción de estilos de desarrollo no se logró la articulación entre lo económico, social, político y ambiental y el avance hacia el enfoque multidisciplinario, sino más bien se man-tuvieron los análisis disciplinarios, con el mérito extraordinario de haber dejado constancia en los tempranos años de los setenta, de avanzar hacia el conocimiento de frontera.
El poder y los estilos de desarrollo: Jorge Graciarenal
Graciarena (1976) enfatizó que lo que realmente daba significado cualitativo al concepto de estilos de desarrollo era incorporar la "di- mensión del poder del Estado" como fuente generadora de políticas
' Jorge Graciarena (1922). Nació en Buenos Aires. Doctor en ciencias econó-
micas y sociólogo. Realizó estudios en la London School of Economies (Lsz), Inglaterra.
Profesor en universidades de Buenos Aires, Puerto Rico y Colombia. Trabajó como
funcionario de la UNESCO y luego en la división de Desarrollo Social de la Comisión
Económica para América Latina (CEPA!.) en el marco del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Entre sus obras destacan: Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina (1967) y Poder y estilos de desarrollo (1976).
[621

64 REFORMULACIONES TEÓRICAS
de crecimiento económico. "¿Cuál es el papel del poder en el desa-rrollo? ¿Quiénes poseen poder, de qué tipo, cómo lo movilizan, hacia qué objetivos y para servir qué intereses? ¿Cómo se incorpora la no-ción de poder al tema de las estrategias y las políticas y qué signifi-cado teórico se le atribuye?" En consecuencia, estilos de desarrollo emergía como una categoría de análisis intermedia, pues constituía la convergencia que se establece entre la estructura económica (ele-mento fijo) y las formas de poder (elemento variable). El tipo de convergencia entre ambos elementos condiciona a su vez las formas históricas de cada estilo. "De manera que lo que debería ser central en este tipo de enfoque accionista es más bien una concepción del papel que juega el poder en el desarrollo, por qué los agentes, para ser efectivos y estar en condiciones de viabilizar sus estilos, tienen que ser necesariamente una élite de poder, un grupo, coalición o clase dominante, un 'establecimiento' o cualquiera otra cosa seme-jante, que controle el aparato de Estado", sostenía el autor.
Tales atributos del concepto representaron una aportación teóri-ca notable a mediados de los años setenta, pues introdujeron la di-mensión política del consenso en el ámbito del análisis económico. Ello implica que los agentes históricos establecen alianzas capaces de poner en marcha un estilo de desarrollo sustentado en su propia estructura, sus instituciones y sus formas de consenso. Lo que aquí se proponía era la incorporación de los procesos de decisión políti-ca como un elemento que compete a la economía. Si bien, los pro-blemas estructurales son fijos, son materiales y se requiere de esfuer-zos decididos para reestructurar el aparato productivo y marcar el rumbo de su desarrollo, la forma de hacerlo dependerá de las ca-racterísticas del consenso. Esa fue la propuesta metodológica inno-vadora de los estilos de desarrollo de la Cepal en esa época. Como contraparte a la propuesta de Graciarena, inclinada hacia la dimen-sión política, se encuentra la propuesta de Pinto con énfasis en la dimensión económica.
REFORMULACIONES TEÓRICAS 65
La economía y los estilos de desarrollo: Aníbal Pinto 2
Aníbal Pinto (1976) en Notas sobre estilos de desarrollo en la América
Latina, también publicado como artículo en el primer número de la
Revista de la Cepal, hace una notable aportación a este esfuerzo de construcción teórica del enfoque unificado para el análisis del desa-rrollo latinoamericano. '
Pinto (1976, p. 97) sostiene que "desde el ángulo económico es-tricto podría entenderse por estilo de desarrollo la manera en que dentro de un determinado sistema se organizan y asignan los recur-sos humanos y materiales con el objeto de resolver las interrogantes sobre qué, para quiénes y cómo producir los bienes y servicios". En consecuencia, para conocer el estilo de desarrollo en un país deter-minado, Pinto estudia la estructura del producto interno bruto (PIE) y del empleo, así como la composición de la oferta en el mercado. De ahí pasa a analizar la composición de la demanda, es decir, par-tiendo del empleo revisa cómo se conforma el esquema de distribu-ción del ingreso. La interrelación de dichas estructuras es lo que configura el estilo de desarrollo. Ahora bien, en el tiempo, los estilos de desarrollo se modifican y transforman ante variables activas, por ejemplo la empresa transnacional, que impulsan inclinaciones del desarrollo capaces de dinamizar y configurar nuevos estilos ascenden-tes que, una vez consolidados, configurarán un estilo dominante que desplazará al estilo de desarrollo anterior.
Así, por ejemplo, desde los años treinta hasta finales de los cin-cuenta prevaleció, en los países con más desarrollo en América Lati-na como Brasil, México y Argentina, un estilo de desarrollo hacia adentro, de orientación nacionalista, que correspondía al periodo de sustitución fácil de importaciones. A partir de los años sesenta, la
2 Aníbal Pinto Santa Cruz (1919-1996). Economista chileno. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Chile y en la London School of Economics. Se desem-
peñó profesionalmente como director de la revista Panorama Económico, presidió el
Círculo de Economistas, fue jefe de Investigación del Instituto de Economía de la Universidad de Chile y profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile y de la Escuela Latinoamericana para Graduados (Escolatina), de la misma universidad. Desempeñó el cargo de director de la Subsede de Cepal/ILPES en Río de Janeiro, Brasil, y posteriormente el de director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina. Fue consultor principal
y director de la Revista de la Cepa Entre sus obras destacan: Chile: un caso de desuno-
llo frustrado (1956) y Notas sobre estilos de desarrollo en América Latina (1976).

r-- RUORMULACIONES TEÓRICAS
67
do a la Cepal, nos dice: "Teniendo a los gobiernos como principal `cliente' y fuente de legitimidad, la Cepal siguió cultivando, en este
tramo tecno-eclesiástico, una neutralidad esterilizante por su carácter `intergubernamental'. No supo leer el giro de los tiempos" (Hodara, 1987, p. 75). En síntesis, el esfuerzo del enfoque unificado no pros-peró por las siguientes razones:
La dificultad de la elaboración de categorías conceptuales com-plejas desde el análisis multidisciplinario; El escenario político y social convulsionado cuyo resultado fue la emergencia progresiva desde mediados de los años cincuenta de dictaduras militares en Centro y Sudamérica acallando el pensamiento crítico; La presiones de dichos gobiernos a excluir lo social y político en los análisis de la Cepal, institución de las Naciones Unidas y dependiente de los estados; La emergencia del pensamiento ortodoxo neoliberal en los años ochenta a lo largo del continente latinoamericano.
Como lo recuerda Celso Furtado, el pensamiento de la Cepal constituyó la época de una fantasía organizada por una América Latina sin dictaduras y sin miserias (Furtado, 1985). De un proyecto de alianzas políticas entre la burguesía industrial nacional y la clase asalariada. Esta fantasía acorralada por la realidad desde mediados de los años sesenta -estancamiento, inflación, desequilibrio externo, marginalidad- fue sometida a una crítica que surgió tanto de la de-recha, desde las posturas conservadoras y neoliberales, como de la izquierda, desde las posturas del pensamiento crítico y el movimien-to político radical. Como consecuencia, el estancamiento teórico fue inevitable en los años ochenta en ambas escuelas de pensamiento latinoamericano.3
3 Para un análisis de las críticas que surgieron tanto desde la izquierda como desde la derecha, véase Fishlow (1987).
66
REFORMULACIONES TEÓRICAS
presencia de la industria transnacional reconfiguró el mercado inter-no con la producción de bienes suntuarios, de lujo y de capital, transformando el desarrollo hacia adentro en dos esferas altamente diferenciadas. La del mercado de bienes salarios, relacionados con la canasta básica de los trabajadores, por un lado, y la del mercado suntuario, por el otro, centrado en la atención de los estratos de ingresos más altos orientados hacia la modernización de la estructu-ra económica.
La conceptualización de estilos de desarrollo constituyó una im-portante aportación teórica de mediados de los años setenta al cen-trar su análisis en una perspectiva amplia orientada hacia una com-prensión holística del desarrollo. Lamentablemente, esta oferta teórica y metodológica no fructificó al interior de la Cepal debido, en parte, a las condiciones sociopolíticas de los países caracterizadas por las dictaduras militares, pues esta institución existe de manera dependiente frente a los gobiernos de la región (Hodara, 1987). Por tal razón, "el enfoque unificado había llegado a un punto muerto como línea definida de investigación [...] y se le sustituyó por enfo-ques normativos" (Wolfe, 1982, p. 41), como lo podemos constatar en trabajos que se realizaron en esos tiempos y se profundizaron en los años ochenta. De esta manera, no fue posible trascender la matriz de este proyecto. "A mayor compromiso de un experto con una teo-ría o una estrategia propia, menores eran sus posibilidades de parti-cipar en un ejercicio inevitablemente ecléctico" (Wolfe, 1982, p. 18). En otras palabras, "en vez de progresar hacia un 'enfoque unificado', en los años setenta se asistió a una continua diversificación de las interpretaciones del desarrollo, a declaraciones internacionales cada vez más ambiciosas que intentaban reconciliarlas, y también a una creciente crítica del 'desarrollo', desde puntos de vista muy diferen-tes, considerándolo como un mito desgastado y equívoco" (Wolfe, 1982, p. 23).
Aunado a lo anterior, también podemos decir que las dictaduras militares ahogaban cualquier lectura crítica y de transformación, te-niendo éstas una responsabilidad histórica muy grande en el estan-camiento de una vertiente del pensamiento latinoamericano. En muchos países latinoamericanos las ciencias sociales fueron someti-das a una brutal censura y en otros casos a la clausura de carreras y centros e institutos, lo que contribuyó a silenciar la visión histórica del desarrollo. Al respecto, Joseph Hodara, un investigador muy liga-

REFORMULACIONES TEÓRICAS
confianza desbordada en la biotecnología, sobre todo en el impulso a cultivos genéticamente modificados, como ocurre en el caso de la soya en Argentina, Brasil y México, donde además de otros cultivos (jitomate, papa, algodón, canola) ha entrado incluso el maíz trans-génico (conteniendo la bacteria Bacillus thuringiensis), lo cual viola los más elementales principios de bioseguridad en un país que es el centro de origen de una gran diversidad biológica.
En este apartado hacemos un recuento de los principales trabajos que activaron el pensamiento ambientalista a escala mundial, para enseguida abordar el movimiento que se produjo en el entorno re-gional, el cual no tuvo efectos significativos en ese momento.
Los pioneros: los informes del Club de Ramal
Aunque la preocupación global por el medio ambiente comenzó a expresarse desde los años cincuenta, sobre todo al ver las enormes consecuencias de la segunda guerra mundial, una corriente de pen-samiento ambientalista propiamente dicha, tuvo una expresión clara a partir de los años sesenta. Pepper (1984) señala que tres obras escritas fueron claves para detonar el movimiento ambientalista mundial: Silent Spring de Rachel Carson (1962), Blue Print for Survival de Edward Goldsmith (1972) y Small is Beautiful: Economics as if people mattered de Fritz Schumacher (1973). La primera anuncia y cuantifica los problemas; la segunda analiza los cambios necesarios y la tercera incorpora acciones prácticas para solucionar los problemas ambien-tales e identifica sus raíces filosóficas.5
69
4 El Club de Roma fue una organización creada en 1968 por un grupo inicial de 35 prominentes representantes del mundo de la ciencia, la política, la diplomacia y la industria para revisar los significativos cambios que se estaban produciendo en el mundo. La aparición de este grupo en un momento caracterizado por vigorosos movimientos contraculturales en plena guerra fría, permitió atraer la atención internacional hacia las consecuencias de un conjunto de fenómenos demográficos y políticos, así como del deterioro ambiental ocasionado por la industrialización, la urbanización y el consumo. A cuarenta años de su aparición, el Club de Roma cuenta entre sus filas a más de cien especialistas, entre ellos algunos premios Nobel, de más de cincuenta países y debate temas globales, como el cambio climático, los desafios de la globalización y la vulnerabilidad del sistema económico mundial.
5 Una excelente recopilación de las partes más prominentes de algunas obras clásicas del ambientalismo puede encontrarse en Dobson (1999).
68
REFORMULACIONES TEÓRICAS
LA ACTIVACIÓN DEL PENSAMIENTO AMBIENTALISTA
La aparición de la dimensión ambiental tuvo variados impactos tanto en la esfera académica como en la social. En la región de América Latina en particular, los escasos trabajos que aparecieron, si bien importantes, no lograron articularse del todo con la corriente domi-nante de la discusión del desarrollo.
La perspectiva evolucionista de Lewis y Rostow, por un lado y el estructuralismo cepalino e incluso los dependentistas, por el otro, se caracterizaron por una concepción del medio ambiente que lo redu-cía a materia prima de los procesos productivos y un optimismo tecnológico desmedido. Ello dio origen a diversas políticas para el sector rural. Una de las más conocidas ha sido la Revolución Verde. Un proyecto internacional de desarrollo rural basado en lá innova-ción tecnológica. Esta propuesta impulsada en México a partir de 1943 y exportada a otros países en desarrollo, consistió en incremen-tar la producción agrícola a partir del uso intensivo de tecnología moderna, agroquímicos e insumos provenientes de la investigación biotecnológica, particularmente el mejoramiento genético de granos básicos. Los resultados fueron espectaculares; por ejemplo, en la producción de trigo en veinte años se cuadruplicó el rendimiento por hectárea. Pronto aparecieron las consecuencias adversas: la seve-ra monetarización de la producción agrícola, y con ello la dependen-cia tecnológica y la pérdida de control por parte del campesino sobre el costo y utilización de insumos productivos; la sustitución de varie-dades nativas de maíz por semillas "mejoradas"; la aparición de nue-vas plagas de los cultivos; la contaminación del suelo y del agua, y la pérdida de biodiversidad, entre muchos otras desventuras que impac-taron económica, social y culturalmente a enormes contingentes de población y, desde luego, al propio medio ambiente.
Como era de esperarse, la Revolución Verde no resolvió la pobre-za y ni la desigualdad en el campo latinoamericano: contribuyó a ampliar la brecha entre campesinos pobres y ricos. Además, favoreció la concentración y el precio de la tierra, propició también el endeu-damiento de la población rural latinoamericana, el incremento de los costos de producción y el deterioro ecológico de vastas regiones productivas.
El problema es que esa posición frente al ambiente se sigue im-pulsando mutatis mutandis en la región, ahora en la forma de una

70 REFORMULACIONES TEÓRICAS
No obstante, muchos autores siguen acreditando que la obra de Carson es la pionera en este envite al alertar contra los peligros del uso de insecticidas y pesticidas que fomentaban las nuevas formas de producción agropecuaria. Santamarina (2006), por ejemplo, consi-dera que ello fue debido a que se articuló el discurso científico con una estructura narrativa moral de sentido común, que lograba tras-mitir verdaderamente una preocupación que fue comprendida por el gran público no experto, convirtiendo los problemas distantes y externos, en cercanos y directos.
La propuesta de Carson no incluye un cambio del sistema ni un programa político, pero supone un inicio en la transformación de la forma de entender
nuestras relaciones con el medio, al poner de manifiesto la necesidad de contemplar nuestro mundo como un sistema de interdependencias ecológi-cas (Santamarina, 2006, p. 66).
Empero, la ausencia de un programa político hace que algunos au-tores reconozcan el trabajo de Carson sólo como un antecedente del ecologismo. Al respecto Dobson (1997, p. 59) menciona que el inicio del movimiento habría que buscarlo a partir de 1970, ya que las ideas anteriores a este año "que guardan afinidad con el ecologismo estaban `verdes' pero no eran aún verdes". Esa es la razón por la que muchos ubican el momento de surgimiento con la celebración del primer Día de la Tierra (22 de abril de 1970) en el que participaron más de veinte millones de personas. Este acto fue convocado por Gaylord Nelson, quien luego fue senador por el estado de Wisconsin, EUA. Ese año se creó la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de ese país.
Por su parte, Schumacher desarrolló una crítica a la sociedad in-dustrial. Tema que ya había sido tratado por otros autores prominen-tes en el campo de la economía, de la filosofía, de la crítica cultural y de la política, como Lewis Mumford, Herbert Marcuse, Ernest Bloch y Theodor Adorno, quienes veían el desarrollo de las fuerzas produc-tivas del capitalismo como parte central de una estrategia de domi-nación y alienación. La diferencia de Schumacher es que analizó las condiciones económicas y ecológicas propias dé los países del tercer mundo, con lo que cuestionó al propio concepto de desarrollo y, más particularmente, la ideología del crecimiento, "al menos a ese tipo de desarrollo industrialista que sigue fascinando a las `élites' de los países pobres" (Mires, 1990, p. 25).
REFORMULACIONES TEÓRICAS
71
Schumacher cuestionó severamente el mito de la infinitud de los recursos naturales en la que reposa la economía, por lo que su tra-bajo puede considerarse como uno de los primeros intentos por construir una crítica ecológica a la economía política del desarrollo.
Small is Beautiful, su obra cumbre, representa entonces una fisura en el consenso industrialista que aparece en un momento de crisis de los modelos productivos basados en la explotación intensiva de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, mediante la puesta en marcha de técnicas de producción en masa con predominio de la industria pesada. Schumacher, por lo tanto, constata la crisis del sistema for- dista de producción industrial y sus formas más virulentas que cobra-ban expresión en el tercer mundo.6
Por su parte, la obra de Edward Goldsmith, Blue Print for Suroival, tuvo impacto por su contenido y su oportunidad. Se publicó por pri-mera vez en el mes de enero ocupando todo el número de la revista The Ecologist (vol. 2, núm. 1), en adelanto a la Cumbre de Estocolmo. Por su gran aceptación, en septiembre del mismo año se publicó en forma de libro. En términos generales, la obra propone un programa, incluyendo los cambios que tienen que producirse y los pasos que hay que dar, para alcanzar una sociedad más estable y sustentable. En sus apéndices se hace un recuento y un pronóstico de los problemas existentes en los ecosistemas, en el sistema social, en la población, en el suministro de alimentos y en materia de recursos no renovables, particularmente el petróleo.
Las naciones desarrolladas consumen tan desproporcionada cantidad de proteínas, materia prima y combustibles que, a menos de que ellas conside-
ren reducir su consumo, no hay esperanza alguna de que las naciones sub-desarrolladas mejoren significativamente sus niveles de vida (Goldsmith, 1972, Párrafo 150) (traducción libre).'
6 No es casual, dice Mires (1990), que los países de América Latina más afec-tados por la deuda externa sean precisamente aquellos en los que en el pasado fueron aplicados modelos de industrialización pesada basados en las premisas for-distas de producción. La parálisis de las instituciones para el desarrollo fue debida a que sus promotores tuvieron que rendirse ante la evidencia de que tras experi-mentar muchos años con modelos fordistas y rostownianos no solamente no podían ofrecer resultados positivos, sino que son responsables de producir precisamente las catástrofes económicas y ecológicas que están a la vista.
7 Véase <www.theecologist.info/key27.html>, consulta 10/03/08.

7 2 REFORMULACIONES TEÓRICAS
REFORMULACIONES TEÓRICAS
73
Un factor fundamental sobre estas tres obras mencionadas (Car-son, Goldsmith y Schumacher), es que ninguna de ellas coloca al crecimiento demográfico como el elemento principal del problema, el cual formaba parte de una poderosa configuración discursiva que se remonta a Thomas Malthus y su trabajo publicado en 1798, bajo el título An essay on the principie of population. El planteamiento de Malthus definía el problema en el sentido de que la población tiende a crecer geométricamente, mientras que la producción de alimentos lo hace en progresión aritmética, lo que, trasladado al conjunto social amplio, generaría severos problemas económicos. En esta línea de los neomalthusianos, destacan The population bomb, libro escrito en 1968 por Paul Erlich (con quien Commoner polemizó públicamente), donde se presenta un diagnóstico de lo que anunciaba como la crisis demográfica mundial8 y "The tragedy of commons" ("La Tragedia de los bienes comunes"), un artículo publicado el mismo año en la revista Science por Garret Hardin (1968) y cuyas soluciones remitían a los principios de la economía neoclásica y al control demográfico.
Sin embargo, la obra más emblemática de todas es Los límites del crecimiento (Meadows et al., 1993), primer informe del Club de Roma publicado en 1972. Este informe marcó el inicio de un fuerte movi-miento de condena a los principios económicos convencionales, a través de los cuales las actividades humanas son reducidas a la pobla-ción, la producción industrial y a la acumulación del capital, como si la Tierra fuera una fuente inagotable de recursos naturales y la solución de los problemas sociales y ambientales llegaría como efec-to colateral del espejismo del crecimiento económico (Negret, 1999).9 Los pronósticos de este documento derivaron de la aplicación de un modelo simulado en computadoras en el Massachussets Insti-tute of Technology (MIT) elaborado por Jay Forrester, para responder a la pregunta ¿cuál sería la situación del planeta Tierra, en caso de que la humanidad continúe al mismo ritmo de relación física, eco-
8 Este libro se reeditó 22 veces en tres años, lo que habla del impacto social generado.
9 La aparición de esta preocupación sobre la población y los recursos naturales, se manifestó con fuerza casi inmediatamente después de la segunda guerra mundial (1945). Varios autores denominados "profetas del Apocalipsis" aportaron en este sentido, entre ellos Fairfield Osborn (Our plurulered planet, 1948; The limits of the earth, 1953), William Vogt (Road to survival, 1948), John Boynd Orr (The white man's di-lernma: food and the future, 1953) (Portilho, 2005).
nómica y social que caracteriza la actual sociedad de consumo? Para hacer las proyecciones del modelo se emplearon parámetros tales como la degradación ambiental, el crecimiento demográfico, los ín-dices de contaminación, las necesidades alimentarias per capita dentro de una perspectiva mundial en el periodo 1900-2100.
El estudio volvía a colocar en el centro de la cuestión del desarro-llo el hecho incontrovertible de la finitud de los recursos, tanto los que provienen directamente del medio natural, como los transfor-mados por el propio hombre, a partir de materiales disponibles en la naturaleza.") Es decir, ponía de relieve la fantasía de que la escasez de recursos materiales podía ser sustituida con los recursos del capi-tal y el trabajo (sustentabilidad débil), lo que conmocionó a las grandes expectativas generadas en el periodo de la posguerra. Estas eran las premisas en las que se había construido la ciencia social, desde el llamado "Espíritu de la Era", promovida por la Ilustración y específicamente por los trabajos de John Locke, Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton, basados en la creencia de un sostenido progreso material a partir de una más eficiente explotación del medio natural, como resultado de la aplicación de la ciencia y la tecnología (Barry, 1999).
Las principales conclusiones de ese estudio sobre los límites del crecimiento fueron que si la población seguía creciendo al mismo ritmo y la industrialización, y la degradación de los recursos naturales continuaran aumentando, los límites del crecimiento serían alcanza-dos en alrededor de cien años. Se señala también que las tendencias pueden modificarse, por lo que el equilibrio global debía ser plani-ficado de acuerdo con las necesidades materiales básicas de cada ser humano y garantizando a cada persona iguales oportunidades y con-diciones para desarrollar su potencial." A partir de este trabajo, ha quedado claro que "los límites del crecimiento no pueden ser reem-plazados por un crecimiento de los límites" y que éstos si bien diná-micos y sin poderse determinar con seguridad, son reales y serán alcanzados en un cierto momento, lo que es difícil de saber es cuán-
ID Como el informe se publicó unos meses antes de la crisis petrolera (1973), ello se convirtió en un caldo de cultivo sumamente favorable para sus planteamien-tos sobre la escasez y constituyó unos de los factores más importantes para su éxito editorial. Hacia 1976, el informe se había publicado en treinta idiomas con tirajes que rebasaban los cuatro millones de ejemplares.
" Véase Tamames (1979).

74
REFORMULACIONES TEÓRICAS I do; pero la incertidumbre no elimina la realidad de esos límites (W. Sachs y Santarius, 2007, p. 37). En este mismo sentido, Naredo (2006, p. 22) sostiene en Los límites del crecimiento, que éste
puso contra las cuerdas a la meta habitual del "crecimiento económico", que ocupaba un lugar central en el discurso dominante. Este informe subrayaba la evidente inviabilidad del crecimiento permanente de la población y sus consumos: el crecimiento acumulativo continuado —y por lo tanto exponen-cial— sólo podía darse de modo transitorio en el mundo físico.
Sin embargo, Los límites del crecimiento no hace mención alguna al problema del consumo y aborda la adquisición material como una simple función del incremento demográfico y del proceso o;le indus-trialización.' 2 Tampoco "discute el papel central que ciertas caracte-rísticas de la modernidad, como la televisión, los medios, la moda, la publicidad, etc., tienen en la formación de los deseos del consumo" (Portilho, 2005, p. 44); asuntos a los que sí apuntaban otros autores de la época como Edward Goldsmith, Herbert Marcuse, André Gorz (Michel Bosquet) y William Ophuls, entre muchos otros, quienes denunciaban el consumismo de las sociedades modernas y más par-ticularmente el American way of lije y su concomitante modelo de crecimiento económico, como una de las causas de la degradación ambiental.'s
Después del primer informe del Club de Roma sobre Los límites del crecimiento, hubo un segundo titulado La humanidad en la encrucijada, a cargo de un grupo multidisciplinario de expertos encabezado por Mihajlo Mesarovic y Eduard Pestel (1974). En este estudio se modi-fica la concepción de sistema global homogéneo del primero para concebir al mundo como un todo interrelacionado. Esta concepción
12 Una crítica de las tesis neomalthusianas desde América Latina puede verse en Pavón (1976). 13 En 1992 se publicó una versión actualizada de Los Límites donde el plazo se ajustó al año 2050 (Meadows, Meadows & Randers, 1992). En el primer informe, el colapso ocurre a resultas del agotamiento de los recursos naturales, en especial de los alimentos; en el segundo estudio, como consecuencia de la contaminación ge-nerada por la excesiva industrialización ocurrida debido a la mayor disponibilidad de recursos económicos. Sin embargo, puede decirse que el segundo es aún más pesimista que el primero, toda vez que se señala que los límites ya se han traspasa-do y que el tipo de desarrollo actual es insostenible, por lo que se apoya la propues-ta del Informe Brundtland.
ri REFORMULACIONES TEÓRICAS
75
permitía darle salida a la propuesta de impulsar un crecimiento orgá-nico, en vez del crecimiento no diferenciado en el que el crecimiento de unos era a costa del no crecimiento de otros. No se apoyaba una de las conclusiones del primer informe, la de frenar totalmente el crecimiento, porque eso sólo sería factible si el mundo fuera uni-forme, por lo que se requería una estrategia global basada en un crecimiento equilibrado y diferenciado y una urgente necesidad de cooperación global. El tercer informe del Club de Roma se denomi-nó, por lo mismo, Reestructuración del orden internacional, coordinado por economista y premio Nobel Jan Tinbergen (1976). Este trabajo insistió en la necesidad de reducir las desigualdades existentes y en la redistribución de las oportunidades globales, así como en establecer un orden que disminuya la distancia entre ricos y pobres. Para ello se proponía el desarrollo pero con una orientación hacia el bienestar de todos, a través de cinco estrategias: la satisfacción de las necesidades, la erradicación de la pobreza, el desarrollo autónomo, el ejercicio del poder público y el ecodesarrollo equilibrado, éste último a partir de un sistema de planificación mundial de los recursos.
Santamarina (2006, p. 94) señala que los tres informes del Club de Roma desempeñaron un importante papel al poner en evidencia: la crisis de la idea de progreso al cuestionar el concepto de desarro-llo entendido como crecimiento, así como presentar una postura crítica respecto a las posibilidades que verdaderamente ofrecen la ciencia y la tecnología.
Recurrir a las soluciones tecnológicas no garantiza la consecución de una so-ciedad ecológica; la fe en la tecnología, como solución última a todos los problemas, puede distraer nuestra atención del problema base e impedir que emprendamos una acción efectiva para resolverlo (Meadows, 1972, p. 174); de hecho, sólo se puede encontrar una solución considerando al sistema global (Mesarovic y Pestel, 1974, p. 172) [porque) nos enfrentamos a cuestiones que son predominantemente políticas y no técnicas (Tinbergen, 1976, p. 56).
Esa intensa discusión ocurrida en la primera mitad de los años setenta sobre los límites del crecimiento ha devenido, con el proceso de globalización neoliberal de la sociedad de consumo actual, en un crecimiento sin límites y sin equidad, pese a las cada vez mayores evidencias del ecocidio y de la abyecta pauperización de enormes contingentes de seres humanos prescindibles.
1

76
REFORMULACIONES TEÓRICAS
A las anteriores obras que abonaron el surgimiento del pensamien-to ambientalista, adicionaríamos la seminal obra de Barry Commo-ner, quien desde 1963 había lanzado serias advertencias sobre los problemas ocasionados por el tipo de desarrollo científico y tecnoló-gico y sus riesgos, lo que contiene profundas implicaciones morales. Su libro The closing circk, publicado en 1971, aborda los impactos de la industrialización tanto en el medio natural como en los seres hu-manos. Una sola tierra: el cuidado y conservación de un pequeño planeta, libro escrito como documento base para la Cumbre de Estocolmo, por la economista británica Bárbara Wards y el biólogo franco-ame-ricano René Dubos (1972).
En la línea del pensamiento anarquista se encuentra Our Synthelic Environment, de Murray Bookchin, publicado casi simultáneamente al libro de Carson en 1962, que constituye una temprana denuncia sobre la crisis ambiental." Escrito bajo el seudónimo de Lewis Her-ber, denuncia al capitalismo de su tiempo, así como a la propia iz-quierda ortodoxa. Este libro ha sido trascendental porque fue el inicio de muchas otras obras de naturaleza fundante de un espíritu insumiso y una línea de pensamiento que se continúa en la corrien-te de la ecología social; ya en 1965, Bookchin afirmaba que una so-ciedad anarquista era una precondición para la práctica de los prin-cipios ecológicos. 15
Finalmente, a todas estas obras, Naredo (2006) agrega al menos otras tres sumamente significativas en términos de impacto en la opi-nión pública, el libro de Boulding (1966) The economics of the coming spaceship Earth; el de Odum (1971) Environment, power and society y
14 Si bien no todos los autores lo incluyen como una referencia por tratarse de una novela publicada en 1975, tenemos la convicción de que sí lo es. Se trata de The monkeywrench gang (La banda de la llave inglesa) cuyo autor es Edward Abbey*(1927- 1989); obra de ficción que trata sobre el sabotaje industrial como protesta por los daños ambientales provocados en el Suroeste americano. Ha sido tan influyente que el término "monkeywrench" se emplea a menudo para designar todo tipo de sa-botaje a maquinaria, así como cualquier acto violento, activismo o desobediencia civil con el fin de preservar los ecosistemas. Inspiró también a Dave Foreman y Mike Roselle para la creación de Earth First!, un grupo ambientalista que promueve la acción directa y aboga por el tipo de vandalismo descrito en el libro.
15 Veinte años después de esta obra, Bookchin publicó Ecología de la Libertad (1982), su obra cimera y más influyente en el pensamiento de la ecología social y la ecología política. Para mayor información, véase el sitio de Internet de Ecología Social. <www.ecologiasocial.com/>, 10/01/08.
REFORMULACIONES TEÓRICAS
77
el reporte solicitado por el presidente Carter, publicado por Barney (1981) The Global 2000. Report to the President of the US. Este último con-cluye diciendo que "si las tendencias observadas continúan, el mundo en 2000 estará más poblado, y será más vulnerable a posibles hechos disruptivos que el mundo en que ahora vivimos. Serias tensiones que involucran a la población, los recursos y el ambiente son claramente visibles. A pesar del gran desarrollo material, la gente del mundo será más pobre en muchos sentidos al de hoy" (traducción libre). Negra profecía que se ha cumplido en los poco más de veinticinco años que separan a este estudio del momento actual.
Estas aportaciones del pensamiento ambientalista realizadas fuera de América Latina no lograron tener un impacto suficientemente fuerte en el pensamiento de esta región, como lo analizamos en el caso del enfoque unificado de la Cepal. Sin embargo, es importante resaltar la interconexión que se estaba realizando, pues la crítica al objeto de estudio tradicional de las teorías del desarrollo, que en sus orígenes surgió desde la sociedad civil y la reflexión científica, llegó progresiva-mente al ámbito de las grandes instituciones internacionales.
La emergencia regional de la dimensión ambiental: la Fundación Bariloche
En cuanto a la dimensión ambiental en América Latina, y aunque desde 1972 Fernando Césarman había vinculado el deterioro ecoló-gico con el psicoanálisis y la cultura, fueron líneas de investigación que no se continuaron. A finales de los años setenta, hubo una reac-ción de algunos intelectuales latinoamericanos por darle un giro a las teorías sobre el desarrollo prevalecientes hasta el momento. Cas-tro (2005) menciona que en 1975 el geógrafo chileno Pedro Cunill propuso establecer un horizonte histórico para el análisis de los pro-blemas ambientales. En esta línea, en 1980 Nicolo Gligo y Jorge Morillo publicaron sus "Notas sobre la historia ecológica en América Latina", el cual, junto con el artículo de Hurtubia (1980) sobre pen-samiento ecológico en la región, constituyeron las únicas referencias al tema en los dos volúmenes que integran el clásico Estilos de desa-rrollo y medio ambiente en América Latina, a cargo de Osvaldo Sunkel y el propio Nicolo Gligo. 16 A ello respondió Luis Vitale (1983) desde
16 Para una evaluación sobre los rezagos ambientales del pensamiento econó-mico en la región, véase Gligo (1992).

78
REFORMULACIONES TEÓRICAS
la izquierda cuestionando la omisión. Varios años después el grupo encabezado por Fernando Ortiz Monasterio (1987), publicaba su perspectiva sobre México.
Empero, la crisis del pensamiento desarrollista latinoamericano también estuvo asociada con una reacción contra el creciente interés sobre los límites del crecimiento, que se produjo como consecuencia de la publicación de los estudios del Club de Roma, los que se tacha-ban de neomalthusianos. En primer término, se consideraba que los problemas ambientales eran resultado de los procesos de desarrollo, por lo cual no eran propios de América Latina sino de los países industrializados. Se sostenía también que, en todo caso, cada país era soberano de aplicar sus propias políticas y que las normas ambienta-les de los países industrializados no eran aplicables a los países en vías de desarrollo; "esa postura se convirtió en un pretexto para mi-nimizar medidas ambientales efectivas" (Gudynas, 2002, p. 26).
En esos años de construcción teórica, destaca el modelo de la Fundación Bariloche, construido bajo la coordinación de Amílcar Herrera (1976), que partió de una profunda revisión del concepto de desarrollo, respondiendo en cierto modo a los vectores del Infor-me del Club de Roma. Fue publicado en 1977 con el título "Catastro-phe or a New Society: A Latin American World Moder; constituyó una reacción al pensamiento dominante sobre el desarrollo fundado en los límites fisicos agravados por el crecimiento demográfico exponen-cial. El planteamiento central apunta a que el problema, más que de límites físicos, sea sociopolítico (Cavalcanti s/f) y, sin presentar prue-ba alguna, niega el agotamiento de los recursos naturales.
En 2004 se publicó la versión 30 años después (Herrera et al., 2004), en la cual los autores rechazan haber negado la existencia de límites físicos, insisten en criticar el optimismo tecnológico irrestricto y el concepto de sustitución infinita entre los factores de producción y apuntan que en el momento actual, con respecto a las perspectivas futuras es, como en los años setenta, no sólo surrealista sino esquizo-frénica.
El mismo camino que ha sido designado oficialmente como insustentable en 1992 por unos 100 mandatarios en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro
es proclamado como un ascenso triunfal por el Banco Mundial y otras orga-nizaciones financieras internacionales [...] Por un lado, parece existir una
creencia general "oficial" en un único futuro global con variaciones margi-
r REFORMULACIONES TEÓRICAS
79
nales que giran alrededor de un tema central, y la mayoría de las discusiones sobre el futuro a largo plazo se centran en temas de competividad económica y ganancias financieras. Las necesidades de las personas y su desarrollo pare-cen haberse convertido en no temas (Gallopín, 2001, p. 45).
Sin embargo, los estudios sobre la dimensión ambiental del desa-rrollo en América Latina eran esporádicos y no lograron establecer una corriente de pensamiento consistente, hasta que Fernando Tu-dela (1990) publicó Desarrollo y medio ambiente en América Latina: Una visión evolutiva, que constituyó el canto del cisne para las visiones desarrollistas en la región.
El ecodesarrollo, una propuesta efimeral 7
En 1973, Maurice Strong, quien fungía como Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), durante la primera reunión del Consejo de Administración, formuló por primera vez la noción de ecodesarrollo y lo definió en los siguien-tes términos:
El desarrollo y el medio ambiente no sólo no se oponen, sino que constitu-yen dos aspectos diferentes del mismo concepto. Lo que realmente está en
juego es la gestión racional de los recursos, con el objetivo de mejorar el hábitat global del hombre y garantizar una calidad de vida mejor para todos los seres humanos. Una vez más, es el concepto de desarrollo el que de esta manera se amplía y se hace más realista; el crecimiento que es fundamento
necesario; la igualdad, el principio que orienta la distribución de la renta; la calidad de vida, definida de manera concreta para cada uno de los grupos sociales urbanos y rurales, un objetivo de la sociedad; el manejo del medio ambiente, un instrumento para realizar una gestión racional de los recursos
naturales, controlando al mismo tiempo el impacto del hombre sobre la naturaleza (PNUMA, 1978, p. 1).
El ecodesarrollo fue la propuesta alternativa a la visión institucio-nal que se propagaba en las conferencias internacionales sobre medio ambiente, sustentada en los límites físicos del crecimiento, el control
17 Un esfuerzo por reunir trabajos clave de Ignacy Sachs, se publicó reciente-mente en Brasil. Véase I. Sachs y Freire Vieira (orgs.) (2007).

REFORMULACIONES TEÓRICAS
83.
producción de alimentos, vivienda y energía, así como para crear nuevas formas de industrialización de los recursos renovables;
g] El marco institucional para el ecodesarrollo está definido por tres principios básicos: 21 una autoridad horizontal que pueda estar por encima de los particularismos sectoriales, responsable de las diversas facetas del ecodesarrollo y coordinadora de todas las acciones emprendidas; una autoridad que promueva la participación efectiva de las poblaciones, a las que atañe la rea-lización de las estrategias de ecodesarrollo; una autoridad que asegure que los resultados del ecodesarrollo no se vean comprometidos en beneficio de los intermediarios;
gl La educación es una condición necesaria para el establecimien-to de estructuras participativas de planificación y de gestión, en virtud de que prepara a la población para ello.
Aunque el concepto de ecodesarrollo comenzó a trasminar las declaraciones de las reuniones internacionales e inspiraba la redac-ción de numerosos documentos, a veces sin mencionarse explícita-mente, fue el Seminario sobre Modelos de Utilización de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo, convocado por la UNESCO y el PNUMA, en Cocoyoc, Morelos, México, celebrada en 1974, el que paradójicamente al tiempo que proyectó internacio-nalmente el concepto, provocó su abandono.
El seminario fue presidido por Barbara Ward y en su declaración final destaca el carácter sistémico de la crisis ambiental global. Se manifiesta abiertamente la relación entre la pobreza, el crecimiento demográfico y el deterioro ecológico. Además, se reconoce que estos problemas son resultado de los modelos de desarrollo y los estilos de vida preconizados por el mundo occidental, donde las desigual-dades no son consecuencia de determinadas condiciones geográficas y sociales, sino de las formas de explotación neocolonial. Se admite también que la relación desarrollo-subdesarrollo es estructural y mu-tuamente dependiente, lo que es congruente con una de las tesis de la teoría de la dependencia en cuanto a que el subdesarrollo no es un estado previo del desarrollo, sino su condición de posibilidad. 18
18 La declaración de Cocoyoc fue revisada y fortalecida para ser publicada en 1975 en una memoria a cargo de la Fundación Dag Hammarskjóld, titulada What noto? la cual se sustentó en los cinco pilares que deberían caracterizar ese "otro
8o REFORMULACIONES TEÓRICAS
demográfico y el crecimiento cero. Se apelaba a la necesidad de cre-cer pero dentro de un nuevo estilo de desarrollo, que se sustentara en el potencial biorregional (Sale, 1974, 1985), en las capacidades locales de la base y a escala humana, con apoyo de tecnologías apropiadas que recuperaran el saber tradicional, rechazando por lo mismo la dependencia política, económica, tecnológica y cultural. El ecodesarrollo intentaba romper la aporía que subyace en la idea que confronta a los países subdesarrollados con los desarrollados, de que en los primeros sus problemas provienen de la falta de desa-rrollo y en los segundos por un "exceso" de desarrollo. De ahí que la vinculación con las luchas de los pueblos del tercer mundo por el desarrollo autónomo y en defensa de sus recursos se dio de manera casi natural.
Así, el concepto de ecodesarrollo buscaba superar el antágonismo entre la economía y la ecología, que se manifestaba en la escasa in-tegración de la dimensión ambiental en las políticas y propuestas para el desarrollo, pero daba un especial énfasis en los grandes contingen-tes de población desposeída y excluida de lo que eran los supuestos beneficios del desarrollo. Las características sobresalientes de esta propuesta fueron (González Gaudiano, 1997):
a] El esfuerzo debe centrarse en el aprovechamiento de los recur-sos específicos de cada ecorregión para satisfacer las necesidades de su población;
b] El ecodesarrollo debe contribuir ante todo a la realización de la comunidad, su recurso más valioso;
c] La identificación, la explotación y la gestión de los recursos debe basarse en una perspectiva de solidaridad sincrónica y diacróni-ca con las generaciones humanas;
di Los impactos negativos de las actividades humanas sobre el am-biente se reducirán, a partir de procedimientos y formas de organización de la producción que permitan aprovechar todas las complementariedades y utilizar los residuos con fines pro-ductivos;
e] El ecodesarrollo pone el acento en la capacidad natural de cada región para realizar la fotosíntesis bajo todas sus formas, por lo que propone el empleo a pequeña escala de la energía que proviene de las fuentes comerciales;
fl El ecodesarrollo implica un estilo tecnológico particular para la

82 REFORMULACIONES TEÓRICAS
En la actualidad, el PNUMA reconoce que la declaración de Coco-yoc fue la base para redactar el primer párrafo de la Estrategia Mundial para la Conservación, publicada en 1980, y se volvió a enunciar en el Geo-2000 en 1999: "El impacto destructor combinado de aquella ma-yoría de seres humanos pobres que luchan por subsistir, y de aquella minoría rica que consume la mayor parte de los recursos del globo, está socavando los medios que permitirían a todos los pueblos sobre-vivir y florecer (UNEP/UNCTAD 1974)". La Declaración de Cocoyoc concluye:
El camino hacia adelante no reside en la desesperanza del fracaso ni en el
optimismo fácil de sucesivas soluciones tecnológicas. Reside en la evaluación
cuidadosa y objetiva de los límites externos", a través de la búsqueda man-comunada de formas de alcanzar los "límites internos" de los derechos hu-
manos fundamentales, a través de la construcción de estructuras sociales que
expresen esos derechos, y por medio de todo el trabajo paciente de diseñar
métodos y estilos de desarrollo que conserven y mejoren nuestra herencia planetaria (UNEP, GEO 3, 2002, p. 7).
El ecodesarrollo propone entonces una modalidad de desarrollo distinta que debe construirse con base en las necesidades y caracte-rísticas locales, tanto ecológicas como socioculturales. Esta concep-ción desarrollada teóricamente por Ignacy Sachs promueve que las comunidades se organicen en función del uso racional de sus respec-tivos ecosistemas, los que se valorizan gracias a la adopción de tecno-logías apropiadas, lo que supone además basar el desarrollo en el esfuerzo propio y la recuperación de los valores tradicionales, asu-miendo como elemento básico la autogestión (Bifani, 1995). I. Sachs (1981) señala que el concepto de estado estacionario sólo tendría sentido si la sociedad fuera perfectamente igualitaria y además capaz de garantizar un nivel de vida razonable. En vez de ello, el ecodesa-rrollo promueve un estilo endógeno que toma como punto de par-tida las necesidades, promueve la simbiosis entre las sociedades hu-manas y la naturaleza y se abre al cambio institucional.
desarrollo": autónomo, endógeno, dirigido hacia la satisfacción de las necesidades básicas (y no para la demanda), en armonía con la naturaleza y abierto al cambio institucional (I. Sachs, 2007, p. 289).
REFORMULACIONES TEÓRICAS
83
Aunque el ecodesarrollo recibió algunas críticas debido a su carác-ter voluntarista, que carece de una estrategia para operar el cambio, y que desemboca en una propuesta que refuncionaliza la economía sin cuestionar sus bases de manera radical (Leff, 1994), sí sorpren-dió la rapidez con que el concepto fue abandonado incluso por sus mismos promotores. Por ello resulta creíble la denuncia de I. Sachs (1994) en cuanto a que unos días después de haberse realizado el Seminario de Cocoyoc, con un éxito tal que el entonces presidente mexicano Luis Echeverría, quien participó en las deliberaciones del último día, suscrito las resoluciones y las había presentado a la prensa, el Secretario de Estado estadunidense, Henry Kissinger, mediante un telegrama enviado al director del PNUMA, desaprobaba los acuerdos indicando que había que enmendar el vocabulario y más específica-mente el término "ecodesarrollo", que quedó así vetado de los foros sucesivos, dándole paso al concepto de desarrollo sustentable, que los economistas neoclásicos podían aceptar sin recelo, al confundirse con el "desarrollo autosostenido" (self sustained growth) introducido tiempo atrás por Rostow (Naredo, s/f). Como hemos visto, este desarrollo autosostenido no tenía relación alguna con la dimensión ambiental y formaba parte de una propuesta teórica general que el propio Rostow denominaba "Manifiesto no comunista", toda vez que cuestionaba las revoluciones anticapitalistas.
Como la Declaración de Cocoyoc dejó establecido desde entonces "es la mala distribución y no la escasez la que está en la raíz del pro-blema. El subconsumo y el hiperconsumo, el subdesarrollo y el hi-perdesarrollo son dos lados de la misma moneda" (1. Sachs y Freire Vieira, 2007, p. 289). Es un juego suma cero, en el que unos pocos ganan y otros muchos pierden. Después del veto de la diplomacia estadunidense, pasaron varios años antes de que el PNUMA volviera a impulsar la discusión sobre los estilos de vida y los patrones de desa-rrollo alternativo.
Los años setenta se caracterizan por el estancamiento o impasse como lo explica Corbridge (1990) derivado de la crisis del desarro-Ilismo, los pobres resultados del enfoque unificado y la presión de las dictaduras militares condujeron a una etapa de eclecticismo en el pensamiento de la Cepal. Por otra parte, el pensamiento económico y social de la teoría de la dependencia se enfrentó a un nuevo esce-nario político configurado en los años ochenta, por la emergencia de los procesos de liberalización política, sustituyendo a las dictaduras

84 REFORMULACIONES TEÓRICAS
militares por gobiernos civiles surgidos de procesos electorales en América Latina. De igual forma, en los años ochenta, los gobiernos la-tinoamericanos comenzaron a establecer las primeras dependencias orientadas a atender los asuntos ambientales de manera programáti-ca, como resultado de una mayor toma de conciencia del problema, pero también por la presión internacional.
En esta coyuntura, la crisis del régimen de acumulación fordista a escala internacional (que analizaremos en el marco de la teoría de la regulación) condujo al desplazamiento de las políticas keynesianas por las políticas neoliberales que tuvieron impactos muy importantes en los años ochenta. Uno de orden económico, conocido como la cri-sis de la deuda externa y la década perdida y, el otro, de orden político que corresponde al mencionado proceso de liberalización política. En ese marco, muchos académicos se volcaron a participar activamen-te en la construcción de la democracia y en la reflexión de nuevos problemas vinculados con la definición de políticas frente a la crisis de la deuda externa, el fenómeno de la década perdida y los nuevos retos que progresivamente iban imponiendo tanto la globalización, como las crisis de la desigualdad social y del deterioro ecológico.
5. EL ENFOQUE FRANCÉS Y LA TEORÍA DE LA REGULACIÓN
Cuando en América Latina se entra en un estancamiento del pensa-miento social, cerrándose un ciclo de creatividad e innovación de las aportaciones teóricas en el campo de reflexión sobre el desarrollo (Corbridge, 1990), en Francia, surge una nueva escuela de pensamien-to abocada al análisis del desarrollo del capitalismo contemporáneo que logra superar las limitaciones en las que se circunscribieron los esfuerzos teóricos del enfoque unificado de la Cepal y de la teoría de la dependencia. Así, a partir del año de 1978 varios intelectuales fran-ceses propusieron nuevas interpretaciones sobre la crisis económica mundial de principios de los setenta que sorprendieron por su simi-litud. Nos referimos a Michel Aglietta (1979), Robert Boyer (1978), Benjamin Coriat (1984) y Alain Lipietz (1983), quienes teniendo como antecedente el movimiento del 68 en Francia y el impacto que éste tuvo en el resurgimiento del marxismo occidental (Anderson, 1980), se propusieron al igual que la teoría de la dependencia y la Cepal "hacer un análisis concreto de una realidad concreta". Conse-cuentemente, el conocimiento de la historia y la sociedad formaba parte del análisis socioeconómico que estaban por realizar.
Partiendo del paradigma teórico keynesiano, la regulación se constituye como una alternativa frente a la corriente neoclásica que, siendo incapaz de explicar la temporalidad de los hechos económicos vividos por los sujetos y el contenido social de la relaciones económi-cas establecidas por ellos, había reducido la ciencia económica a una simple elaboradora de modelos teóricos, totalizadores y totalitarios que, inspirados en el enfoque normativo del equilibrio general, se desligaba de la realidad (Aglietta, 1979).
Como es ampliamente conocido, la teoría del equilibrio general otorga: a los sujetos, la garantía de una libertad absoluta ausente de conflicto; a la sociedad, la facultad de ser una colectividad armonio-sa con un horizonte permanentemente estable; al sistema económico, un espacio de actuación de los sujetos que bajo ciertas reglas de eficacia se comportan racionalmente de manera tal que sus actos son compatibles entre sí. En suma, un cuerpo teórico que define relacio-
[85]

86
ENFOQUE FRANCÉS
nes económicas entre los sujetos a priori, desligado de lo real, y por lo tanto, incapaz de descifrarlo.
A esta concepción estática, estable y perdurable de la realidad económica de los neoclásicos, la regulación contrapone la noción histórica del movimiento, del conflicto social y de la transformación. El eje del análisis no será la noción de equilibrio, sino la de reproducción para entender cuáles son los elementos y las relaciones económicas que persisten y cuáles son las que se han modificado en determinada coyuntura histórica. Para ello, es necesario dejar a un lado la elabo-ración a priori de los modelos y en su lugar reflexionar la realidad social en su historia y en su movimiento realmente existente. Así, los conceptos fundamentales de la regulación son las estructuras econó-micas, las relaciones y los procesos sociales que acompañan la noción de transformación. Su objetivo entonces es descubrir las formas me-diante las cuales el sistema económico encuentra la mejor manera de reproducirse. Estas formas entrelazadas y articuladas conforman la reproducción y son llamadas por ellos como la regulación.
Por regulación se entiende "el modo de funcionamiento global de un sistema, conjunción de ajustes económicos asociados a una con-figuración dada de relaciones sociales, de formas institucionales y de estructuras" (Boyer, 1978, p. 189). Así, el concepto de regulación apunta a que, a lo largo del desarrollo económico de cada sociedad, las leyes del funcionamiento capitalista encuentran su mejor manera de desarrollarse y reproducirse. Esta "mejor manera" está determina-da por las condiciones materiales de la estructura productiva, el grado de institucionalización estatal y la correlación de fuerzas exis-tente entre las clases sociales; conjunto de elementos que conducen a una cierta estabilidad de la regulación. Sin embargo, "esta estabili-dad sólo es relativa porque la dinámica misma de la regulación en-gendra movimientos perpetuos que modifican en todo momento el carácter de las relaciones, la intensidad de los conflictos y la correla-ción de fuerzas" (Boyer y Mistral, 1981, p. 5).
Es así, como la regulación llegó al terreno del marxismo por la vía del materialismo histórico. Ante las interrogantes levantadas por la crisis económica actual y no resueltas por la teoría económica domi-nante, esta corriente de pensamiento se abocó al análisis concreto del capitalismo contemporáneo, tomando como centro de reflexión la crisis, el desarrollo económico, las relaciones sociales, la creación monetaria, el Estado, las instituciones y el proceso de trabajo.
ENFOQUE FRANCÉS 87
Es importante señalar que, en América Latina, el keynesianismo de la Cepal y el marxismo de la dependencia estuvieron separados, y a pesar de los esfuerzos del enfoque unificado, se mantuvieron los sesgos economicistas y sociologistas, respectivamente. Por el contra-rio, la teoría de la regulación integró el enfoque keynesiano y el marxista en la construcción de su paradigma conceptual, articulados en el análisis de la historia. Con estos atributos generales, la regula-ción logró elaborar un corpus teórico muy sólido, con categorías conceptuales intermedias capaces de articular el nivel macro y el micro de la realidad económica y social.
En la perspectiva del tiempo histórico, los regulacionistas periodi-zaron el capitalismo en regímenes de acumulación, definidos en torno a una forma de regulación estable que determina su tempora-lidad hasta el momento en el que las contradicciones emergen des-encadenando la crisis del conjunto de las relaciones sociales de producción que los sostienen. La solución de dichas contradicciones fundamenta la estructura de las nuevas relaciones de producción, sobre las cuales descansará el régimen de acumulación en ascenso. Si bien, la regulación comparte con la Cepal la noción de etapas del desarrollo, lo hace desde una perspectiva donde teoría económica y conocimiento histórico se integran retomando realidades como el trabajo, las clases sociales, las instituciones y las formas de poder como elementos constitutivos del análisis económico. En consecuencia, la visión es totalmente diferente, pues para la Cepal las etapas eran si-nónimo de progreso y para la regulación existe la posibilidad, inclu-so de retrocesos (Boyer y Coriat, 1992). En este sentido, existe una mayor afinidad con la visión histórica de la dependencia.
Consecuentemente, los regulacionistas en sus estudios sobre las economías de los países desarrollados caracterizaron los siguientes regímenes de acumulación: a] el régimen de acumulación pretaylo-rista característico del siglo xix; b] el taylorista que abarca desde los últimos años del siglo xix hasta la crisis de 1929; c] el fordista que se construye en los años treinta hasta finales de los años setenta y cl] la crisis del fordismo y la transición hacia un nuevo régimen de acu-mulación posfordista que caracteriza la época actual de la globaliza-ción económica en la que vivimos.'
La noción de taylorismo hace referencia a la forma universal que adopta el sistema productivo organizado en torno a 77,e principies of scientific mangement (1911)

88
ENFOQUE FRANCÉS
Dada la riqueza teórica de las categorías conceptuales de la escue-la de la regulación y su nivel de concreción, permite el análisis, la operacionalización, la interpretación y el diagnóstico de la sociedad contemporánea. La teoría de la regulación fue construida sobre tres ejes teóricos principales: 2
• Teoría de la relación salarial; • Teoría del régimen de acumulación fordista; • Teoría del Estado del Bienestar.
Cada una de estas formas institucionales requiere de un tratamien-to especial, sin embargo, aquella que constituye la centralidad del paradigma regulacionista, es la relación salarial, soporte a su vez de la conceptualización del régimen de acumulación.
La relación salarial es una categoría conceptual de nivel interme-dio que integra una totalidad formada por los vínculos de la estruc-tura productiva, la esfera de la circulación, las formas institucionales que surgen del sector empresarial y del sector de los trabajadores, así como de los vínculos con el Estado del Bienestar que coordina las relaciones de consenso.
Dentro de la escuela de la regulación, Robert Boyer es quien más ha desarrollado el concepto de relación salarial. La noción de rela-ción salarial introduce en el análisis las relaciones de poder que se generan en la sociedad capitalista y que conducen a la codificación de los componentes de la relación salarial en un marco legislativo, institucional y social que es sancionado por el Estado. Esta codifica-ción de las condiciones de la reconstitución y de uso del trabajo, se encuentra determinada tanto por la fuerza de las reivindicaciones de la lucha sindical, como por su compatibilidad con las condiciones de reproducción del capital en su conjunto. La conjunción de estos
de Frederik Taylor donde se proponía una organización vertical de la dirección empresarial y una estandarización del proceso productivo. La noción de fordismo, hace referencia a las reformas institucionales que se realizaron en torno al salario donde la propuesta del "Five dollar dad de Henry Ford (1922) fundamentó la crea-ción de la norma de consumo que lleva su nombre (fordista).
2 Otro de sus ejes teóricos lo constituye la teoría de la inflación y la creación monetaria (Lipietz, 1983) que, al igual que la Cepal con la teoría estructuralista de la inflación (Noyola, 1988) enriquecieron el pensamiento económico.
ENFOQUE FRANCÉS
8g
elementos determina el tipo de componentes que integran la relación salarial, dentro de los cuales los más importantes son:
• Una determinada forma de organización del proceso de trabajo; • Los procedimientos de formación del salario; • La estructura de la calificación del trabajo; • La movilidad del empleo; • Las formas de organización sindical; • Las prestaciones sociales y el grado de desarrollo del Estado del
Bienestar.
En suma, componentes todos que quedan codificados institucio-nalmente por la legislación laboral en las sociedades capitalistas. En palabras de Boyer:
Al nivel más importante, la relación salarial no hace más que designar el
proceso de socialización de la actividad de producción propia del capitalis-mo; es decir, la integración de los asalariados en una era de sumisión con
respecto al poder y a la lógica impuesta por los propietarios de los medios de producción. En un segundo nivel del análisis pretendemos pasar de los determinantes más abstractos de una sociedad capitalista a sus formas de existencia concretas, siendo primordial el distinguir las formas mismas bajo
las cuales se ejerce esta dominación. Tal es el objetivo de la noción de relación salarial que adoptaremos aquí: nos proponemos designar así, el conjunto de
condiciones que rigen el uso y la reproducción de la fuerza de trabajo (Bo-yer, 1978, p.5).
El concepto de regulación entonces, explica la evolución y las transformaciones que sufre la relación salarial a lo largo del tiempo y establece el vínculo con una problemática mucho más amplia y totalizadora que es justamente la del régimen de acumulación y los modos de regulación que se han ido constituyendo a lo largo de la his-toria del capitalismo.

r 90 ENFOQUE FRANCÉS
MODOS DE REGULACIÓN Y LA RELACIÓN SALARIAL:
LA MONOPOLISTA (1930 -1980)
Para esta escuela de pensamiento se han configurado tres modos de regulación articulados en torno a la relación salarial a lo largo del desarrollo económico del capitalismo. La regulación a la antigua, ca-racterística del siglo xvm; la segunda forma de regulación que surge históricamente es la regulación competitiva y se extiende desde finales del siglo xix hasta la crisis de los años treinta en Estados Unidos, dando como resultado la modificación de este tipo de regulación y abriendo paso a la formación de una relación salarial distinta, es decir, la relación salarial monopolista (Aglietta, 1979; Coriat, 1993), que abarca desde los años treinta hasta finales de los setenta. Analicemos esta última propuesta de la regulación. •
De acuerdo con la teoría de la regulación, las formas de organiza-ción del proceso de trabajo que se pusieron en práctica desde el último tercio del siglo xix, y que aún no desaparecen por completo, constitu-yeron una verdadera revolución en las formas de trabajo tradicionales. Hasta ese entonces, el obrero poseía los conocimientos de su oficio, el "saber hacer" de su trabajo. Con la revolución científica del trabajo, propuesta por Frederik Taylor (1911), mejor conocida como tayloris-mo, se rompe con la unidad existente entre el trabajo de concepción (intelectual) y el trabajo de ejecución (manual). El objetivo central era establecer una norma de productividad a través de una concepción tecnológica del proceso de trabajo que divide y segmenta las tareas reduciéndolas a un mínimo de movimientos en un puesto individual y fijo, capaz de ser medidas por un cronómetro (Coriat, 1984).
Así pues, los límites de la relación salarial de tipo competitivo se ubicaron precisamente en la inadecuación que se verificó entre la norma de producción determinada por el proceso de trabajo taylo-rista, y la norma de consumo determinada principalmente por la formación salarial de tipo competitivo. En efecto, si bien los salarios guardaban una relación directa con la dinámica sectorial (que era de expansión), su crecimiento no era proporcional con el volumen de mercancías producidas. La falta de vinculación del salario al costo de la vida tampoco dinamizaba el consumo, pues las mercancías se abarataban gracias a los aumentos de la productividad, por un lado, y a su falta de demanda en el mercado interno, por el otro. Es decir, la regulación competitiva no inducía para nada una progresión de la
ENFOQUE FRANCÉS 91
demanda final proporcional a los aumentos de la productividad. La crisis de 1929, afirma la teoría de la regulación, es la crisis del régimen de acumulación taylorista cuyas contradicciones se ubican en los desajustes potenciales entre la forma de producción (proceso de trabajo taylorista) y los mecanismos de formación salarial de tipo competitivo. La crisis de 1929 responde justamente a eso. Una crisis que tiene como causal la sobreproducción.
Como lo señala Lipietz: "En efecto, podemos analizar la gran crisis de los años treinta como la primera crisis de acumulación intensiva o la última crisis de la regulación competitiva. Es decir, este modo de regulación se caracteriza por un ajuste a posteriori de las cantidades producidas dentro de las diferentes ramas en función del movimiento de los precios, una fuerte incidencia de éstos sobre la demanda, y un ajuste de los salarios al movimiento de los precios, manteniendo estable (o con un lento crecimiento) el salario real. Dentro de la regulación de tipo competitiva, la búsqueda a tanteos de los merca-dos por los capitalistas de los diferentes sectores productivos, no podían anticipar correctamente su crecimiento colectivo. Constituía un problema lacerante, y la sobreproducción, local o generalizada, constituía el riesgo mayor" (Lipietz, 1983, pp. 33-34).
De tal suerte, podemos concluir que los componentes de la rela-ción salarial de tipo competitivo fueron incapaces de ajustar las tendencias macroeconómicas vigentes durante los años veinte en Estados Unidos. La crisis del régimen de acumulación taylorista trajo como resultado la búsqueda de una nueva forma de regulación que replanteara los tipos de componentes internos de la relación salarial, capaces de reconducir las contradicciones macroeconómicas que estaban bloqueando la reproducción del capitalismo, manifiestos fi-nalmente en la crisis de 1929.
Lo anterior constituye una de las aportaciones más notables de la regulación, pues permite la elaboración de categorías intermedias que vinculan al ámbito de la economía y el ámbito de lo político y lo social a través del estudio de la función de las instituciones. Es decir, vincula el proceso de trabajo como soporte de la productividad con la organización sindical como soporte de los contratos colectivos de trabajo y a la gestión laboral como la política que impulsan las instituciones. Como la productividad es un exponente de las formas de producción y los contratos colectivos son exponentes de las formas de gestión de la fuerza de trabajo, la relación salarial finalmente es

1 92
ENFOQUE FRANCÉS
una forma institucional que regula la relación capital-trabajo. Es así como la relación salarial en tanto categoría conceptual juega un papel 1
clave dentro del cuerpo teórico de la regulación. La relación salarial es la forma institucional encargada de jerarquizar las relaciones so-ciales de producción, a través de ella se codifican desde los mecanis-mos de distribución del ingreso hasta los principios culturales que fundamentan la concepción del trabajo en la fábrica y, en una di-mensión más amplia, del individuo en la sociedad.
No es casual tampoco que las crisis estructurales del capitalismo sean explicadas por la regulación, a través de las contradicciones que surgen en el seno de la relación salarial. Así, para superar la crisis del 29 originada por un problema de sobreproducción, es decir, desajustes derivados por la debilidad de los mercados internos frente a la producción en serie, se consolidó una nueva forma de regulación, la regulación monopolista que modificó el funcionamiento de las insti-tuciones), armonizó la producción y el consumo creando una nueva forma institucional: la norma de consumo, soporte del régimen de acumulación fordista emergente que desplazaría al régimen de acu-mulación taylorista en crisis y en tendencia decadente.
TEORÍA DEL RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN FORDISTA
El concepto de régimen de acumulación fordista constituye la apor-tación conceptual más completa de la teoría de la regulación pues integra el conjunto de ajustes que se dan entre el ámbito de la pro-ducción y la del consumo (circulación); la creación de instituciones sociales tales como las organizaciones empresariales y sindicales y en el ámbito de lo político, la codificación laboral y la creación del Es-tado del bienestar. De esta manera, el régimen de acumulación for-dista está integrado, por un conjunto de categorías conceptuales, dentro de las cuales presentaremos las siguientes: 3
• la relación salarial, que ya analizamos;
3 Al igual que la teoría de la Cepal, que construyó la concepción estructuralista de la inflación, la regulación construyó la noción de la relación del mundo esotérico- exotérico y la creación monetaria,
ENFOQUE FRANCÉS
93
• la norma de consumo fordista • el Estado del bienestar
Al igual que la propuesta de patrón de reproducción de la Dependen-cia y de la noción de los estilos de desarrollo de la Cepal, la Regulación centra su análisis en el ciclo del capital. La atención estará puesta en los vínculos entre la esfera de la producción y la esfera de la circula-ción y de sus relaciones que adquieren el rango de instituciones. Es justamente aquí, donde encontramos la aportación teórica más ori-ginal de la teoría de la regulación: la esfera de la producción y la esfera de la circulación es conectada por instituciones. En este para-digma regulacionista, de nueva cuenta la relación salarial es la forma institucional en la que reposa la regulación de tipo monopolista, soporte del régimen de acumulación fordista.
Efectivamente, el surgimiento y el desarrollo del régimen de acu-mulación fordista en los Estados Unidos se sustentó en un pacto social entre las clases, donde los empresarios reconocían a la clase trabaja-dora no sólo como un costo de producción, sino más bien como un factor de la demanda. Esta fue la lección de la devastadora crisis económica de 1929. Con esta crisis empezó a madurar la idea de que la intervención del Estado en la economía era del todo necesaria para superar los efectos inhumanos intrínsecos que caracterizan al capita-lismo. Las reformas económicas de Roosevelt tenían esta preocupa-ción y contaron con un amplio consenso entre los diferentes sectores sociales en aquel tiempo. Así, este pacto social sólo pudo volverse una realidad tras las intensas reformas vividas después de la segunda guerra mundial y la creación de las instituciones del Estado del bien-estar. Esta nueva versión de la sociedad capitalista estadunidense quedó sólidamente fundamentada por Keynes, quien brinda los ele-mentos teóricos e ideológicos para construir esta nueva configuración del capitalismo: el régimen de acumulación fordista (Aglietta, 1979). Keynes se oponía a la tesis del presupuesto equilibrado porque entendía la necesidad de desarrollar políticas públicas para el manejo o la gestión de la demanda. La crisis de 1929, confirmaba su tesis y su propuesta revolucionaria fue que la demanda podría ser complemen-tada con gastos gubernamentales. 4 No es por accidente que el pacto
"Este fue el punto central de la famosa Carta Abierta a Roosevelt escrita por Keynes a finales de 1933 que destacó, ante todo, la necesidad de aumentar el poder

ENFOQUE FRANCÉS 95
ficando un conjunto de normas que definen las nuevas condiciones del trabajo, y que tienen como objetivo modificar la norma de con-sumo de la clase obrera vigente para concertar nuevos mecanismos de repartición del valor, que garanticen tanto la realización de las mercancías producidas como aumentos permanentes en la tasa de ganancia. La formación de los oligopolios y la constitución de las centrales obreras por un lado, junto con la necesidad de garantizar un mercado interno, por el otro, condujeron a la creación de instan-cias globales y centralizadoras que homogeneizaban para toda la clase obrera las condiciones de empleo, salarios y consumo de los trabajadores.
Dentro de las grandes transformaciones laborales que se vivieron en los años treinta, dos elementos quedaron fuertemente vinculados para garantizar dicho objetivo en el modo de regulación monopolis-ta, en lo relativo a la formación de los salarios. Nos referimos al ín-dice del costo de la vida y a los incrementos de la productividad. Es decir, la regulación monopolista "incorpora a priori en la determina-ción de los salarios y de las ganancias nominales un crecimiento del consumo popular de acuerdo con los incrementos de la productivi-dad" (Lipietz,1983, p. 34). Obviamente, este cambio fundamental en las condiciones de existencia de la clase obrera se refleja en la trans-formación de los componentes de la relación salarial. Si bien, la or-ganización del proceso de trabajo y la estructura de las calificaciones siguen siendo de naturaleza taylorista, la gestión estatal del salario directo e indirecto sufrieron importantes transformaciones.
La norma de consumo fordista y el Estado del bienestar
En efecto, como ya se señaló, la formación del salario directo quedó vinculada al índice del costo de la vida y a los incrementos de la productividad y, con ello, se did forma institucional a la norma de consumo fordista que constituye el ajuste estructural más importante entre producción y consumo, fundamento del régimen de acumula-ción fordista. Se le llama fordista en alusión a que, en aquellos años, apareció una propuesta de un empresario pragmático e inteligente, Henry Ford, que agitó la bandera del Five Dollar Day que significaba un incremento de sueldo de los trabajadores de un 100% y sostenía que lo hacía porque deseaba que en el futuro todos los obreros pu-dieran comprar un Ford. En realidad, lo que se buscaba con esta
94 ENFOQUE FRANCÉS
social que fundamenta esta fase del desarrollo sea conocido por mu-chos como el compromiso keynesiano.
La regulación de tipo monopolista, también llamada regulación admi-nistrativa (Boyer, 2007) soporte del régimen de acumulación fordista, presenta las siguientes transformaciones macroeconómicas: a] un notable proceso de centralización del capital y la formación de gru-pos industriales-financieros (oligopolios); b] la extensión de la con-cepción taylorista del sistema de máquinas y su potenciación con la introducción del transfer en el sistema productivo, dando origen a la producción en serie (Coriat, 1984, 1990); c] la formación de la norma de consumo fordista (Aglietta, 1979); d] la sustitución del patrón oro por la moneda de crédito (Lipietz, (1983); y e] el surgimiento del Estado del bienestar (Rosvallón, 1981).
La regulación monopolista imprime su contenido a la configuración de una nueva relación salarial de tipo monopolista, que se caracteriza por "los cambios introducidos en la negociación salarial [que] han tenido por efecto el hacer aparecer un sincronismo marcado entre el salario nominal y el costo de la vida", por un lado, y por el otro, por "la ausencia del papel regulador marcado por la coyuntura global o la tasa de desempleo global". Esto se traduce en que la regulación de tipo monopolista conduce a "una forma original de interdependencia entre la evolución de las normas de producción y la extensión del consumo de los trabajadores" (Boyer, 1978, pp. 7 y 77).
En la regulación monopolista, las restricciones impuestas a las leyes de la oferta y la demanda son muy rígidas. Los salarios se fijan con una marcada independencia de la dinámica sectorial o de rama en lo particular. Sus determinantes se transforman y de la visión de lo particular se pasa a lo global. El reconocimiento explícito por parte del mundo empresarial en torno a la necesidad de vincular la producción de masas (acumulación intensiva) con el consumo de las masas es lo que permitió la superación de la crisis del régimen de acumulación taylorista manifestada en 1929 por un régimen de acu-mulación diferente: el fordismo. En el terreno de las luchas obreras, esto facilitó enormemente la conquista de sus reiteradas reivindica-ciones: incorporar la lucha económica en las instancias instituciona-les de negociación colectiva. El derecho laboral se transformó codi-
de compra agregado mediante el gasto público financiado por el endeudamiento del Estado" (Galbraith, 1985).

g6
ENFOQUE FRANCÉS
medida era iniciar un proceso de participación creciente de los in-gresos de los trabajadores en el mercado interno no sólo de la canas-ta básica, sino también de los productos electrodomésticos, del auto-móvil y de la vivienda, mercancías prototipo de la norma de consumo fordista.
En consecuencia, los salarios se convirtieron en instrumentos de conexión entre la oferta productiva y la demanda de productos. Es decir, con la regulación de tipo monopolista se trataba de crear una configuración salarial, el salario fordista, que constituyera una nueva norma de consumo capaz de acompañar el crecimiento de la produc-ción de masas conformando una relación dialéctica que se desarrolló armónicamente durante los años de la posguerra y hasta finales de los años setenta conocida también como la Era de oro (el Golden Age) de la economía estadunidense. Para que el salario fordista pudiera desem-peñar este papel, fue necesario institucionalizar los mecanismos de formación del salario directo anteriormente descrito, pero también destaca por su importancia la creación de instituciones que respaldan el conjunto de configuraciones que integran el salario indirecto regu-lado por el Estado del bienestar (Aglietta, 1979), también conocido como el coste no laboral de la fuerza de trabajo (orr, 1992). El salario indirecto forma parte de la gestión estatal del trabajo, que regula el Estado y su objetivo es crear una estructura de respaldo institucional que garantice la reproducción social y la adhesión del trabajador a la norma de consumo creada por el fordismo (Saillard, 1995).
Para la regulación, el análisis del salario indirecto constituyó una pieza central para entender al Estado del bienestar, pues constituía el establecimiento de una serie de reglamentaciones que globalizaran y homogeneizaran las condiciones de vida de los trabajadores, no sólo en el momento presente, sino también, a la largo de toda su vida útil, y después de ella, durante el periodo conocido como la jubilación. Para ello, grandes reformas fuera del ámbito laboral se realizaron en Estados Unidos durante los años treinta. Así, en el orden monetario, aparece la moneda-crédito como un pieza fundamental de la norma de consumo fordista (Guttmann, 1995). Se trataba de respaldar los actos de compra de los trabajadores considerando, como base, la capacidad de compra durante su vida útil de trabajo que empieza desde los 15 hasta los 60 años. De esta manera se realizaba un cálcu-lo sobre sus futuros ingresos como trabajador activo que quedaban respaldados en las políticas de crédito. Pero también, los compromi-
r ENFOQUE FRANCÉS 97
sos de pago quedaron garantizados bajo un conjunto de reformas institucionales que se introdujeron en el sistema de seguridad social, como lo fue el pago de salarios por incapacidad, enfermedad y, fun-damentalmente, el seguro de desempleo. Éste último, constituyó la gran reforma social del fordismo. Los ingresos del trabajador queda-ban asegurados y con ello también su capacidad de endeudamiento y de compra. De esta forma, se realizó un gran encuentro entre las reivindicaciones de los trabajadores y las necesidades empresariales de brindar una salida a la crisis de sobreproducción que se había manifestado en el crack de 1929.
El salario indirecto es una invención institucional del fordismo, sin él el crecimiento del salario real no hubiera podido generar el impacto dinámico en el ámbito del mercado interno.
Efectivamente, el salario indirecto fue requiriendo, para su imple-mentación, de una variedad de instituciones estatales, de seguridad so-cial, de vivienda, de educación, del mejoramiento del nivel de vida..., que desembocaron en la creación del Estado del bienestar (Rosvallon, 1981). Este Estado creó y desarrolló las instituciones adecuadas para garantizar la seguridad social (accidentes, incapacidades, invalidez), la jubilación, el seguro de desempleo, la educación y el mejoramiento de la calidad de vida que formaron parte de la nueva configuración del salario fordista.5 En consecuencia, la participación del salario indi-recto en el salario total ha ido aumentando y constituyó un indicador notable de la formación de la norma de consumo fordista.
De esta manera se fue consolidando el Estado del Bienestar que desempeñó una marcada regulación macroeconómica sustentada en la creación de instituciones que reglamentaban el compromiso esta-blecido entre los sectores sociales (André, 1995). Constituyó una época de auge y de crecimiento; de creación de empleos y de distri-bución progresiva del ingreso. De esta manera, el Estado del bienes-tar fue ampliando su presencia tanto en la economía como en la sociedad y lo hizo guiado por los principios del keynesianismo que consideraba las actividades del sector público como un factor decisi-vo en el desarrollo de la demanda.
5 Con el tiempo se fueron desarrollando nuevos componentes del salario indi-recto que cumplen la misma función distributiva (servicios de guarderías, centros recreativos, bono de alimentos, de transporte, prima vacacional, entre otros) y que impactan favorablemente en el nivel de vida del trabajador.

98 1 ENFOQUE FRANCÉS
El régimen de acumulación fordista tuvo su mejor época en el periodo de desarrollo que se extendió desde mediados de los años treinta hasta finales de los años setenta. La crisis económica que se ha desarrollado desde finales de los años setenta es una crisis del régimen de acumulación fordista y de la relación salarial monopolis-ta (o administrada) que lo sustenta. Este largo periodo de transición obedece a las tendencias de la globalización que bloquean a la ma-yoría de los países subdesarrollados la posibilidad de reconstituir las bases internas de producción y consumo.
La crisis del régimen de acumulación fordista
De acuerdo con la regulación, las contradicciones del régimen de acumulación se ubican en el seno de los componentes que integran la relación salarial (Boyer, Durand; 1993). Ciertamente, el desarrollo de concepción tecnológica fordtaylorista, que implicaba fragmentar cada vez más las tareas del proceso de trabajo, originó la creación de procesos de trabajo diseñados para ejecutar tareas específicas pero que a la vez implicaba la incapacidad de ejecutar alguna otra. Es decir, la productividad de esta concepción tecnológica tenía como base fundamental la inflexibilidad (Piore, 1990) que progresivamente condujo al agotamiento de los sistemas de producción fordtayloristas que se manifestó en una desaceleración del ritmo de crecimiento de la productividad.
La nueva contradicción surgió entre los componentes de la rela-ción salarial del proceso de trabajo fordtayloristas y los mecanismos de formación salarial ligados a la inflación y a la productividad. Como prueba de esta crisis y de la búsqueda para superarla, se ha verificado un conjunto de cambios en los procesos de trabajo, en la concepción de la ingeniería tecnológica, en la organización empresarial y en las políticas de gestión del trabajo que apuntan hacia la emergencia de un nuevo sistema productivo (Boyer y Durand, 1993; Coriat, 1993) o un paradigma productivo alternativo a la producción de masas del fordismo.
La inflexibilidad de los sistemas productivos creados por el taylo-rismo, y su agotamiento como fuente del crecimiento de la producti-vidad, estaba siendo desplazada por una concepción tecnológica alter-nativa: los equipos flexibles sustentados en la microelectrónica dando orígen a nuevos sistemas de máquinas de control numérico, a los
r ENFOQUE FRANCÉS 99
equipos computarizados con diseño y fabricación integrados, y los robots.
La crítica al fordtaylorismo tiene su origen histórico, en Estados Unidos, desde finales de los años cuarenta. Destacados científicos estadunidenses de la economía del trabajo empezaron a señalar que la principal limitante de los sistemas productivos fordtayloristas con-sistía en excluir al trabajador como un ente pensante en el proceso de trabajo. Entre ellos sobresale el consultor estadounidense Edwards Deming (1980) quién predicó en su país en el desierto pero fue se-riamente escuchado en Japón. Un año después de su primera visita, en 1951, la Unión de Ciencia e Ingeniería Japonesa (jusE) decidió convertirse, con el apoyo de la industria nipona, en un Centro de Investigación para el Control de Calidad. El trabajador no se equivoca, son los sistemas los que no funcionan, sostenía Deming. Para crear siste-mas que funcionen con "cero error" de fabricación, es necesario establecer el sistema de control estadístico de proceso que exige la incorporación del trabajador como un ente pensante en el proceso de trabajo. Sin este principio rector era imposible establecer el siste-ma de calidad total propuesto por Deming.
Este clima intelectual del mundo del trabajo en Japón en los años cincuenta, se concretó en una diversidad de modelos productivos, como por ejemplo el de la industria SONY (Morita, Reingold y Shi-momura, 1986) y Toyota (Ohno, 1989). Los resultados fueron nota-bles. En diez años Japón había sentado las bases de una nueva concepción organizativa y tecnológica, de fabricación de productos de muy alta calidad que, desde los primeros años setenta invadieron el mercado mundial. Los estándares internacionales de productivi-dad se habían transformado y la crisis del régimen de acumulación fordtaylorista quedaba en evidencia.
Este liderazgo industrial de los empresarios japoneses colectivizó el pensamiento empresarial y su filosofía se ha diseminado por todo el mundo del trabajo. Fue Taiichi Ohno, uno los gerentes industria-les más creativos en Japón, quien llevó el principio del involucramien-to del trabajador y del ejercicio intelectual como contenido del tra-bajo a su expresión más acabada. El sistema kanban, eje central del modelo productivo japonés, más conocido en México como sistema justo a tiempo "constituyó la innovación organizacional más original de la segunda mitad de este siglo" (Coriat, 1993, p. 43) colocando como condición de su funcionamiento el involucramiento, la inteli-

r
gencia, la calificación y la polivalencia del trabajador en los procesos productivos. Si bien la propuesta organizacional de Ohno fue llevada a su perfección en Toyota de Japón, esto no significa que todas las empresas japonesas trabajen con el sistema "justo a tiempo", ni si-quiera lo hacen todas las industrias automotrices. Sin embargo, Benjamin Coriat tiene razón al hablar del ohnismo como una apor-tación universal porque, históricamente, surgió una empresa exitosa, sólida y competitiva (Toyota) que desarrolló de la manera más aca-bada una alternativa tecnológica, organizacional y laboral al ford-taylorismo, pero también porque su modelo productivo fue y sigue siendo incorporado por las empresas en el mundo. Finalmente, el ohnismo es la construcción alternativa de la disidencia fordtaylorista, pues creó formas de organización productiva que se desprendieron de la crítica al fordtaylorismo originada en los Estados Unidos, pero concretada en Japón. Obviamente, la aplicación del modelo japonés depende de múltiples mediaciones según los países, las regiones, las tradiciones y la cultura.
Paralelamente a este proceso de transformación que tuvo sus raíces en la microeconomía, en torno a los procesos de trabajo en la em-presa, surgen otros problemas en el ámbito de la macroeconomía que podemos enumerar como sigue:
El agotamiento del mercado externo y la emergencia de la globalización. Con la extensión de la norma de consumo fordista se agotó el mercado interno y la demanda era insuficiente para atender los ritmos crecientes de la valorización del capital. La era protec-cionista dejó de constituir un detonador al desarrollo y más bien se convirtió en obstáculo y en consecuencia las grandes empre-sas orientaron parte de su producción hacia nuevos mercados, construyendo la noción del mercado global y la transición del proteccionismo a la globalización económica; El abandono unilateral en 1971 por parte de Estados Unidos a los Acuerdos de Bretton Woods, cuando el gobierno declara la incon-vertibilidad del dólar con el oro. Esta situación rompió con el esquema institucional financiero mundial, nacido en dicha con-ferencia, sin lograr concretar hasta el momento la creación de nuevas instituciones que permitan la regulación de los movi-mientos financieros potenciados por los sistemas de comunica-ción electrónicos;
La crisis petrolera de 1973, la inflación y la sobreliquidez del mercado de capitales. Un fenómeno circunstancial que aceleró la crisis del régimen de acumulación fordista lo constituyó la decisión de los países productores de petróleo organizados en la 0PEP6 de au-mentar los precios, situación que coadyuvó al aumento de la inflación. Paralelamente se generó una redistribución de las rentas en el ámbito internacional a favor de los países produc-tores de petróleo, principalmente los del Medio Oriente, quie-nes colocaron dichos capitales en el mercado financiero inter-nacional generando una época de sobreliquidez. De esta manera, se creó un escenario inédito para los países del tercer mundo, en especial para América Latina, que recibió una buena parte de dichos capitales a tasas de interés variable. Este fenóme-no de corresponsabilidad entre acreedores y deudores se fractu-ró cuando en Estados Unidos la Federal Reserve abandona las políticas keynesianas buscando brindar una salida a la crisis del fordismo mediante políticas económicas neoclásicas en su ver-sión monetarista. El aumento unilateral e inesperado de las tasas de interés generó la crisis del endeudamiento externo.
Así, para los regulacionistas, la salida a la crisis del fordismo debía de atender la necesidad de construir nuevas instituciones, como, por ejemplo, la creación de una banca internacional, tal como lo propu-so Keynes en la Cumbre de Bretton Woods capaz de regular la libe-ralización financiera, comercial y laboral que exigía el nuevo régimen de acumulación posfordista. Asimismo, era necesario asumir el reto de profundizar en la nueva concepción tecnológica de los equipos flexibles y la flexibilidad del trabajo, para superar el bloqueo de la productividad; la redefinición de las instituciones del Estado del bienestar para garantizar el equilibrio entre salarios y ganancias res-petando la distribución progresiva del ingreso.
Concluyendo, podemos decir que la fuerza teórica de la escuela de la regulación radica en el hecho de haber construido categorías conceptuales que no sólo toman en cuenta la realidad en sus agre-gados macroeconómicos como lo hace el paradigma teórico keyne-siano, sino que además incluye a la realidad social y política, es decir, a los actores sociales y a sus instituciones como lo hace el paradigma
6 Organización de los Países Productores de Petróleo
1
ENFOQUE FRANCÉS 101 100 ENFOQUE FRANCÉS

ENFOQUE FRANCÉS los
que el interés fundamental se centró en la construcción de las instituciones y de las clases sociales que intervienen en su con-formación.
La teoría de la regulación tiene su lugar en la historia del pensa-miento económico por haber logrado constituir una crítica rigurosa a la noción del equilibrio general e introducir la noción de regula-ción como un proceso derivado de la actuación de los sectores socia-les que participan en la construcción de instituciones, consensos políticos y definición de estrategias de desarrollo, introduciendo el análisis de la historia y la política como un momento propio de la economía.
102 ENFOQUE FRANCÉS
teórico marxista. Es una escuela que sostiene que la economía tam-bién es un asunto de voluntad política articulada en instituciones sustentadas en el consenso entre los distintos actores sociales en torno a la definición de las estrategias de desarrollo.
Gracias a estas significativas aportaciones, la escuela de la regula-ción ha tenido un amplio desarrollo tanto en Europa y Estados Uni-dos como en América Latina donde se han realizado estudios bajo ese enfoque (Ominami, 1980, 1986; Gutiérrez Garza, 1985, 1988 y 1990; Aboites, 1995; Marques Pereira, 1996; Soria, 2000; Conde, 1984; Marinoni, 1988). Muchos investigadores están dedicados a entender los problemas del desarrollo económico contemporáneo buscando, como lo hizo la Cepal con el enfoque unificado, integrar el conoci-miento económico, el histórico y el político social, y se han adherido al paradigma teórico de la regulación. De tal suerte, en Ámérica latina existe la necesidad de salir del estancamiento teórico, abordar los problemas del desarrollo en el contexto de la globalización y afrontar los retos de la soberanía nacional de sus Estados. Pero tam-bién, en Europa y en Estados Unidos, la crisis del fordismo fue ma-nejada como la crisis del keynesianismo en tanto paradigma econó-mico. De ahí que, al igual que los latinoamericanos, los estudiosos de los países desarrollados están obligados a reelaborar y a superar a Keynes y hacer de los nuevos planteamientos un campo de política económica alternativa en sus países.
Destacan dos críticas principales a la teoría de la regulación:
La sobrevaloración del papel de las instituciones en la determi-nación del modo de regulación, cuando éstas pueden ser en muchos casos el factor de la desestabilización y la crisis; Un enfoque metodológico limitado al desarrollo avanzado de los países capitalistas dejando en un segundo plano del análisis la economía internacional y, particularmente, a la articulación de los países del tercer mundo. Con la excepción de Alain Li-pietz (1985), cuya aportación principal es el fordismo periférico, no logra trascender lo avanzado teóricamente por la Cepal y la dependencia; No se logró integrar la visión de la ecología y el cuidado del medio ambiente en el cuerpo teórico regulacionista, quedando el análisis limitado al manejo de los recursos naturales entendi-dos como materia prima de los procesos productivos, debido a

6. LOS AÑOS OCHENTA: NUEVAS TENSIONES ENTRE TEORÍA E HISTORIA
La crisis manifiesta del régimen de acumulación fordista en los países capitalistas más desarrollados abrió cauce a dos tipos de confronta-ciones. La primera, se manifiesta en el debilitamiento de las políticas económicas keynesianas, así como el desplazamiento de la visión humanista que progresivamente se había construido para cimentar la conformación del Estado del bienestar y sus instituciones centradas en torno al principio de la solidaridad social. Así, surgen los enfoques teóricos del costo del hombre de Francois Perroux, de las necesidades básicas de la Organización Internacional del Trabajo, del desarrollo humano de Amartya Sen y del desarrollo sustentable, este último como resultado de la conformación de una visión holística proveniente de la confluencia del movimiento y pensamiento ambientalista, por una parte, y de las teorías del desarrollo, por el otro.
La segunda es el ascenso de las políticas neoliberales que consti-tuyen el regreso de la concepción neoclásica atribuyendo a las leyes del mercado el papel central en la asignación de los recursos para el óptimo funcionamiento de la economía. Esta transición del descenso del keynesianismo y la valoración humanista a la emergencia del neoliberalismo y la valoración individualista y consumista, expresó en los hechos una nueva correlación de fuerzas político-sociales donde prevalece la hegemonía del capital financiero y su proyecto de libe-ralización global potenciada por las tecnologías de la información.
EL REGRESO DE LA VISIÓN NEOCLÁSICA:
NEOLIBERALISMO Y MERCADO GLOBAL
Como ya lo señalamos, la crisis del fordismo en los países capitalistas más avanzados fue asumida como una crisis del keynesianismo, lo que propició un cambio radical en la gestión de las políticas econó-micas y su reorientación hacia paradigmas de la economía neoclásica
[ 104]
rdils
AÑOS
diagnóstico óstico fue permitir que las fuerzas del mercado actuaran libre- con una orientación marcadamente monetarista. El resultado del
mente en la óptima asignación de los recursos, impedir la interferen- cia del Estado y conducirlo a su mínima expresión, así como retomar los principios de la teoría del comercio internacional construyendo un mercado global para la libre circulación de productos, inversiones
y servicios financieros. Este viraje de abandono del keynesianismo y el retorno a los prin-
cipios de la economía neoclásica marcó su inicio cuando en Estados Unidos la Fed toma la decisión de combatir la inflación aumentando las Ins2s de interés. En el denominado tercer mundo, particularmen-te en América Latina, esta decisión de aumentar las tasas de interés desencadenó progresivamente la incapacidad de pago del servicio de la deuda externa. México fue el país detonador de la conocida crisis de la deuda externa, colocando al sistema financiero internacional en riesgo de un colapso cuando, en 1982, se declara en suspensión de pagos. Acorralados por los problemas derivados de la crisis de la deu-da externa y por la necesidad de obtener préstamos para afrontarla, los países latinoamericanos fueron conducidos bajo coacción a aplicar políticas económicas determinadas por las instituciones financieras internacionales, como lo son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas políticas son conocidas, en la primera mitad de los ochenta, como las "políticas de austeridad y cambio estructural" o de aplicación de la ortodoxia monetarista, con la cual se comprimie-ron los salarios y el gasto social del Estado para generar excedentes y poder afrontar el pago del servicio de la deuda externa (Gutiérrez Garza, 1985, 1988 y 1990; Guillén Romo, 1997; Ramos, 2003).
Como lo señala Azoulay: la gestión internacional de la deuda ex-terna y la puesta en marcha de las políticas de ajuste estructural constituyen dos aspectos indisolubles de la fase reciente de empren-der la construcción de un mercado mundial unificado, que es el objetivo central del paradigma neoclásico (2002, p. 240). El resultado fue catastrófico para América Latina pues se generó una etapa de estancamiento con hiperinflación y pérdida del poder adquisitivo de los salarios que fue nombrada por la Cepal como la década perdida. No fue sino hasta finales de dicha década, a partir de 1989, que se transita hacia un esquema heterodoxo articulado en torno a una propuesta sistémica de políticas públicas conocidas como e: Consenso
de Washington, frase acuñada por Williamson (1989).
105

1o6 LOS AÑOS OCHENTA
El Consenso de Washington retorna la tesis neoclásica de los años cuarenta acerca de las ventajas competitivas del comercio internacio-nal, que sostiene que los países que tienen niveles de productividad más bajos se verán beneficiados en el intercambio comercial por los países cuya productividad es más alta. La actualización de estas tesis están referidas a la conocida Escuela de Chicago bajo el liderazgo del prestigiado Milton Friedman (1980), Premio Nobel de Economía en 1976, quien brinda tributo al pensamiento de Hayek (1979).
Como ya se mencionó, Prebisch había refutado esta tesis y demos-trado que ocurría exactamente lo contrario. Sin embargo, ante la crisis del fordismo y la saturación del mercado interno en los países desarrollados, la imperiosa necesidad de buscar nuevos mercados conduce al resurgimiento del neoliberalismo, llevando este principio al extremo de querer constituir un mercado global unificado. Para ello, fue necesario tejer e introducir un pensamiento homogeneiza-dor en la definición de las políticas, y el decálogo del Consenso de Washington sirvió como instrumento unificador.
Así, la lógica de la integración al mercado mundial y la especialización de acuerdo con las ventajas comparativas de las tesis neoliberales, va a sustituir la lógica del desarrollo del mercado interno y de la construcción de instituciones sociales que proponía la Cepal y la regulación. De tal suerte, el retorno del paradigma neoclásico, es decir, el neoliberalismo, ha creado una nueva ortodoxia fundada en torno a las leyes del mer-cado, el retraimiento del Estado y la apertura económica justificada declarativamente en las ventajas comparativas del mercado mundial.
Desde entonces, el pensamiento económico latinoamericano —fuertemente inspirado en Keynes y, en cierta medida, en el marxis-mo en lo referente a los problemas de la desigualdad social— dejó de ser predominante en la definición de las políticas públicas y perdió su liderazgo a principios de los años ochenta. Todas las políticas de planeación para el desarrollo entraron en desuso ante la emergencia de un pensamiento conservador que postula al mercado como el espacio idóneo, por definición, y óptimo para la asignación de los recursos. El regreso de la mano invisible desplazó estudios serios y especializados dedicados a comprender la historia, los problemas estructurales, los retos del mercado internacional y las formas de integración a la economía mundial. La disyuntiva del Estado contra el mercado condujo a una lamentable ausencia de planeación estra-tégica centrada en el proyecto de nación.
ME.
r LOS AÑOS OCHENTA
107
Fue justamente la crisis de la deuda externa de 1982, lo que permi-tió a los países del centro imponer, a los países periféricos, el cambio de rumbo de las políticas nacionalistas de desarrollo y ser sustituidas por las políticas de austeridad y ajuste estructural, que obedecían a las nuevas necesidades económicas desprendidas de la crisis del régimen de acumulación fordista (Guillén Romo, 1984; Gutiérrez Garza, 1985, 1988 y 1990).
Como lo señala Taylor (1997): "La mitad de los individuos del planeta y dos terceras partes de los países han perdido el pleno con-trol de sus propias políticas económicas. Expertos pertenecientes a los países industrializados y radicados en Washington dirigen sus economías, sus proyectos de inversión y sus gastos sociales. Los prin-cipios que orientan esta gestión derivan del Consenso de Washing-ton" (Azoulay, 2002, p. 240).
El Consenso de Washington constituye una propuesta sistémica de políticas públicas, en torno a los siguientes postulados:
La integración de los países periféricos al mercado mundial, desconociendo las asimetrías entre los países; La desregulación y liberalización comercial, financiera y laboral; La privatización del sector público; El retraimiento del Estado en la economía y en la sociedad; La política de austeridad que resuelva el desequilibrio provoca-do por un crecimiento del consumo más rápido que la oferta, situación que provoca tres tipos de déficit: de ahorro interno, presupuestal del sector público y del comercial. Para ello, es necesario instrumentar dos políticas económicas: la compresión de los salarios y la reducción de los gastos del sector público.
Las políticas neoliberales constituyeron un cambio radical para los países en desarrollo, pues fueron obligados a iniciar políticas de li-beralización económica, el desmantelamiento del Estado del bienes-tar, la venta del sector público y el retraimiento del Estado de las funciones en la economía y en la política social. Al mismo tiempo, el modelo económico de apertura internacional fue instrumentado aceleradamente, de manera global y simultánea para todos los secto-res de la economía. Es decir, la apertura comercial fue seguida por la liberalización financiera y la flexibilidad del trabajo, sin permitir que los actores sociales y sus instituciones estuvieran preparados para

to8
competir en las "grandes ligas" que existen en los países desarrolla-dos, construyendo políticas que permitieran una mejor inserción en la economía global. Por si esto fuera poco, se introdujeron políticas de estabilización para controlar la inflación, basadas en la sobreva-luación de la moneda local que agudizaban la desventaja competitiva de los productores nacionales en el mercado mundial.
Consecuentemente, para la mayoría de los países latinoamerica-nos, la instrumentación de las políticas impuestas por el Consenso de Washington condujo a una desarticulación acelerada de las estructuras económicas periféricas generándose un círculo vicioso. Este modelo de integración ocasiona múltiples problemas a las naciones latinoamericanas. En primer lugar, la apertura comercial tiende a generar un fuerte déficit comercial, obligando a los países a aumentar aún más las tasas de interés, captar flujos de Capital en cartera y lograr equilibrar la balanza de pagos, lo cual alivia la situa-ción transitoriamente. Sin embargo, con el flujo excesivo de divisas internacionales, éstas se abaratan y se revalúa la moneda nacional, con la consecuencia de que todos los esfuerzos de modernización y competitividad productiva se debilitan: las exportaciones nacionales se encarecen y las importaciones de productos extranjeros se aba-ratan. El círculo vicioso aumenta: el encarecimiento de la moneda nacional disminuye las exportaciones, incrementa las importaciones y —cuando la preocupación de los inversionistas en cartera los vuelve cautelosos— los gobiernos aplican políticas de recesión para evitar la fuga de capitales. No obstante, el escenario está constituido y preparado para el desenlace de la devaluación y el regreso a las crisis recurrente: una vez que se supera el límite financiero con la combinación de la devaluación y la ayuda financiera internacional para garantizar los pagos de inversión en cartera, el crecimiento resurge, pero sobre las estructuras del mismo modelo; cuando la presión externa se reactiva, vía el aumento de las importaciones y la salida de capitales, el riesgo de crisis reaparece, aunque con mayor brutalidad. De esta manera, el modelo económico latinoamericano se vuelve una trampa de la que es cada día más difícil salir sin re-gresar a las crisis.
La consecuencia ha sido la incapacidad para la mayoría de los países latinamericanos de afrontar los retos del desarrollo, pues la liberalización económica aplicada simultáneamente en los ámbitos comercial, financiero y laboral ha desprotegido el tejido socioproduc-
LOS AÑOS OCHENTA 109
tivo frente a la competencia externa, afectando a las pequeñas y medianas empresas, la dinámica del empleo y el poder adquisitivo.
A 25 años de políticas neoliberales en América Latina, donde los problemas socioeconómicos para la mayoría de la población han empeorado y el crecimiento económico no ha logrado sostenerse, surge una confrontación histórica contundente: la relacionada con el comportamiento de los países del sudeste asiático, de China e India
que, siguiendo un modelo de política económica definida en torno a objetivos nacionales, han demostrado su eficacia en lo relativo al crecimiento económico y una progresiva distribución del ingreso.
Un texto clásico que analiza el fracaso de las políticas neoliberales impulsadas de manera genérica en los países del tercer mundo, sin contemplar sus grandes diferencias, lo constituye la obra de Joseph
Stiglitz, El malestar en la globalización (2002), quien señala las siguien-
tes críticas fundamentales:
La globalización no ha conseguido reducir la pobreza, ni garan-tizar la estabilidad. Por el contrario, la creciente división entre poseedores y desposeídos ha dejado a una masa creciente en el tercer mundo sumida en la más abyecta pobreza y viviendo con menos de un dólar al día; La globalización y la introducción de la economía de mercado no han producido los resultados prometidos en las economías en transición de todos los signos ideológico-políticos. Es más, ha tenido efectos negativos no sólo en la liberalización comercial sino en todos sus aspectos, incluso en los esfuerzos aparente-mente bienintencionados; Si los beneficios de la globalización han resultado en demasiadas ocasiones inferiores a lo que sus defensores reivindican, el pre-cio pagado ha sido superior, porque la dominancia de los valo-res e intereses comerciales ha degradado el medio ambiente, se han corrompido los procesos políticos, ha destruido el tejido socioproductivo y sus respectivas fuentes de empleo y soslayado derechos humanos, y el veloz ritmo de los cambios ha implicado impactos muy fuertes el ámbito cultural. Adicionalmente, ha habido casos en que ni siquiera ha generado crecimiento y, cuando lo ha hecho, no ha proporcionado beneficios a todos; Tenemos un sistema que cabría denominar Gobierno global sin
Estado global, en el cual un puñado de instituciones --el Banco
LOS AÑOS OCHENTA

r LOS ANOS OCHENTA 1 1 1 propuestas se plantea la necesidad de compatibilizar la transforma-ción productiva con equidad con la conservación del medio ambien-
te físico. El problema es que concibe a éste como capital natural, con lo cual se asume como posible internalizar los recursos y servicios ambientales en la economía:
la consecución del desarrollo sustentable conduce hacia un equilibrio dinámi-
co entre todas las formas de capital que participan en el esfuerzo de desarrollo (Cepal,
1991, p. 156).
Este documento, que intenta constituirse en una ruptura con
respecto a las propuestas previas, reconoce que los programas de
ajuste estructural no han contemplado aspectos ambientales y que las políticas de estabilización han enfatizado el corto plazo, así como pone en el centro de cualquier estrategia de desarrollo sustentable a
la persona. Pero mantiene una confianza excesiva en la tecnología, al admitir que ésta puede contribuir en forma decisiva a erradicar la pobreza, facilitando la acumulación de capital natural, mediante tecnologías "limpias" y eficientes que faciliten el acceso al mercado internacional y mejoren la competitividad.'
En fin, como lo señala Urquidi (2005), las tesis de no intervención y abandono de la planificación económica, aplicadas por más de dos decenios en América Latina, ha conducido a un retroceso represen-tado por los indicadores socioeconómicos en la vida de las naciones,
y creado un escenario de polarización social y emergencia de conflic-
tos políticos. Todo ello tiende a la restauración de un pensamiento
con nuevas características que integren la diversidad del desarrollo
de la sociedad. Efectivamente, esta tensión histórica derivada del desempeño de
los países latinoamericanos en contraste con la experiencia reciente de los países del sudeste asiático, ha sido sometida a otras tensiones que han surgido tanto desde el campo del conocimiento científico,
Nicolo Gligo (2007) reconoce veinticinco años después de esta publicación que, en mayor o menor medida, la modalidad de desarrollo tecnológico ha influido en la pérdida de autonomía de los países de la región, en cuanto a poder definir sus patrones de producción, consumo y distribución, toda vez que ese instrumental tec-nológico al estar al servicio de una modalidad productiva determinada ha generado una mayor presión sobre el medio natural acelerando el agotamiento de los recursos no renovables, o afectando la capacidad de renovabilidad de los renovables.
110 LOS AÑOS OCHEN11
Mundial, el FMI, la omc— y unos pocos pai-ticipantes —los minis tros de finanzas, economía y comercio—, estrechamente vincula. dos a intereses financieros y comerciales, controlan el escenario, pero muchos de los afectados por sus decisiones no tienen casi voz. La globalización, tal como ha sido defendida, a menudo parece sustituir las antiguas dictaduras de las elites nacionales por las nuevas dictaduras de las finanzas internacionales.
Ciertamente, la instrumentación de las políticas neoliberales, a inicios de los años ochenta, ha constituido un periodo devastador en América Latina. Ante ello, la Cepal reorientó sus esfuerzos teóricos hacia nuevas proposiciones. Acuñó la célebre frase de la década per. dida para América Latina para referirse a los años ochenta y publicó en 1991 una obra clásica cuyo contenido se refleja en su título: El desarrollo sustentable: transformación productiva con equidad. Esto colocó a la institución en una posición crítica frente a las políticas neolibe-rales aplicadas en América Latina, dejando atrás el tramo tecnoecle-siástico del que nos hablara Hodara (1987) e induciendo una revita-lización del legado de la economía estructuralista del desarrollo.
Esa tendencia se sumó a otros esfuerzos intelectuales importantes como el de Osvaldo Sunkel y José Serra quienes retomando el pensa-miento de la Cepal plantearon una visión endogenista del desarrollo donde se reposicionara la importancia del mercado interno, se defi-nieran nuevas atribuciones del Estado en la economía y se propusiera un conjunto de políticas tendientes al fortalecimiento de la política social con un claro sentido nacional. Dichos autores sostienen que los problemas de América Latina no son consecuencia de errores de política económica, como lo afirman los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y que, más allá de los ajustes marginales que está imponiendo el enfoque neoliberal con el Consenso de Washington, lo que se necesita es recurrir y nutrirse del legado positivo, de un ideario propiamente la-tinoamericano sobre el desarrollo. Esta propuesta se le conoce como el neoestructuralismo latinoamericano (Sunkel, 1991; Ibarra, 2001).
Sin embargo, la publicación de El desarrollo sustentable: transforma-ción productiva con equidad también constituyó un giro de la Cepal al posicionarse —si bien con cierta timidez— frente a la creciente impor-tancia del medio ambiente en los análisis sobre el desarrollo, buscan-do una articulación con la equidad, la población y la pobreza. En sus

112 LOS AÑOS OCHENTA
como de los movimientos sociales contestatarios y tanto desde la postura de defensa del medio ambiente, como del resguardo de los
principios de equidad social.
LA TEORÍA DEL DESARROLLO HUMANO Y EL PROGRAMA
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
La teoría del desarrollo humano tiene sus antecedentes en la preocu-pación que despiertan las críticas al enfoque economicista de los estudios del desarrollo y en la búsqueda por integrar en el análisis los aspectos sociales y culturales de la población, es decir, las necesi-dades de los destinatarios del desarrollo. Este aspecto ya se revisó cuando presentamos la crítica que la teoría de la dependencia le hizo a la Cepal, emprendiendo ésta la tarea del enfoque unificado. Pero este movimiento también existió fuera de América Latina desde fina-les de los años sesenta.
Los antecedentes
En un artículo notable de Héctor Guillén (2008) se sostiene que Fran-cois Perroux "es el economista francés más reputado, prolijo y singu-lar del siglo xx". Como afirmó Paul Streeten, "entre los economistas fue un gigante". 2 Guillén agrega que su pensamiento fue original, "de
la economía abierta a la historia, la sociología, la política, la cultura, la ideología, la filosofía y la religión. El único hilo conductor en toda su obra es un humanismo cristiano no necesariamente bien apreciado entre los economistas" (pag. 12).
Perroux se interesó tempranamente en los estudios del subdesa-rrollo y a finales de los años cincuenta escribe un importante artículo titulado "Trois outils pour l'analyse du sous-développement" (1958). Su preocupación por el tercer mundo constituyó un desenlace natu-ral de un pensador que buscó afanosamente entender los problemas de la desigualdad y buscar alternativas para atenuarlas. En su libro L'economie du xxe Siecle (1991), sostiene que el subdesarrollo es resul-tado de una acción de dominación de los países más desarrollados
2 Paul Strectcn (1989).
LOS AÑOS OCHENTA 1 13
que durante la etapa de la colonización, sus acciones de saqueo y explotación, condujeron a la desarticulación de las estructuras produc-tivas prevalecientes en dichos países lo que constituyó el verdadero obstáculo al desarrollo. La manifestación más clara del subdesarrollo se expresa en un indicador profundo, complejo y global: la ausencia de cobertura de los costos del hombre (Guillén Romo, 2008).
Los costos del hombre son aquellos factores constitutivos que permiten vivir satisfactoriamente en una época histórica determina-da. Son derechos de carácter universal por el hecho de existir y no están vinculados al empleo o la actividad que desempeñan. Esto sig-nifica que son las instituciones y la sociedad los responsable de pro-veer estos derechos. Para Perroux los costos del hombre los constitu-yen "los gastos fundamentales del estatuto humano de la vida para cada uno en un grupo determinado" (1991, p. 192) y se refiere a la alimentación, la salud, la educación y la recreación; y para todo ello, es necesario instrumentar medidas institucionales específicas en el marco de una política económica de desarrollo.
Esta visión del desarrollo centrada en el ser humano formó parte de una coyuntura histórica importante caracterizada por un movi-miento civilizatorio de expansión social de la conciencia que se mani-festó en el movimiento estudiantil internacional, destacando Francia y México, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el re-chazo a la emergencia de las dictaduras militares en el tercer mundo (donde los teóricos de la dependencia fueron los críticos principales) y la compasión que provocaron las muertes por hambruna en Etiopía y Bangladesh a principios de los años setenta (Bustelo, 1999).
No es casual que los temas sociales estuvieran presentes en la 1 la. Conferencia Mundial de la Sociedad Internacional para el Desarollo, celebrada en Nueva Delhi en 1969, donde el tema del empleo, la distribución y la pobreza fueron el núcleo de los objetivos de dicha reunión. Estas necesidades se refieren a las condiciones elementales que le permiten a todos los seres humanos tener una vida física y mental saludable (empleo, alimentación, vivienda, servicios médicos, seguro profesional, de desempleo) así como una vida específicamen-te humana (educación, recreación, cultura).
La organización Internacional de Trabajo (otT) participó también de este nuevo enfoque sobre el desarrollo y organizó tres misiones sobre el empleo: en Colombia en 1979, en Ceilán (actual Sri Lanka) y en Kenia en 1972, donde empezó a teorizarse el problema del

3
114 LOS AÑOS OCHENTA
desempleo desde una perspectiva diferente, sentando las bases de lo que posteriormente sería su contribución a los estudios del empleo y del sector informal (otT, 1972). Un par de años más tarde, en 1975 nos indica Bustelo (1999, p. 152), la OIT define de la manera siguien-te cuatro categorías de necesidades básicas:
• El consumo alimentario, la vivienda, el vestido para tener un nivel de vida mínimamente digno;
• El acceso a los servicios públicos de educación, sanidad, trans-porte, agua potable y alcantarillado;
• La posibilidad de tener un empleo adecuadamente remunerado; • El derecho a participar en las decisiones que afectan a la forma
de vida de la gente y a vivir en un medio ambiente sano, huma-no y satisfactorio.
Esta corriente ha seguido su curso y se ha nutrido de otros hori-zontes, conformando un movimiento progresista y progresivo hacia la construcción de una visión integral del desarrollo que comprende, además de la dimensión económica, la social, la política, la cultural y ambiental. Esta corriente cobró expresión concreta a principios de los años noventa, cuando aparece una nueva forma de medir el de-sarrollo que superó las mediciones tradicionales centradas en el producto interno bruto (Pts), medida de la riqueza producida, en promedio, por habitante. Este indicador, de carácter estrictamente económico, tiene además la característica de ser un promedio esta-dístico que oculta las desigualdades sociales y no considera la degra-dación del medio ambiente.
La teoría y el índice de desarrollo humano
La propuesta alternativa al indicador del PIB fue resultado de una convocatoria que las Naciones Unidas, a través del Programa de Na-ciones Unidas para el Desarrollo (PNun), hizo a especialistas a finales de los años ochenta para elaborar una concepción distinta para me-dir el desarrollo. En los hechos, este enfoque superó la visión econo-micista centrada en el tener (dinero y mercancías), por una visión holística centrada en el ser (bienestar y capacidades de los seres hu-manos) (Sen y Nussbaum, 1993).
La visión resultante rinde tributo a las aportaciones que, en mate-
r
LOS AÑOS OCHENTA 1 15
ria de desarrollo, había propuesto Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998, quien, en su libro Development as Freedrom (1999), sintetiza las principales ideas de su pensamiento. Sen inicia sus tra-bajos preocupándose por la pobreza y de manera particular por las hambrunas. Descubre que, muy a menudo, algunas hambrunas tie-nen lugar ahí donde existen cantidades de alimento disponible, por lo que concluye que no son sólo los factores materiales, sino las oportunidades reales de que gozan los individuos lo que puede ex-plicar la pobreza extrema que escenifican las hambrunas.
Este enfoque define al desarrollo como un proceso de ampliación de capacidades y opciones para que las personas puedan ser y lograr hacer lo que valoran. Coloca también, en el centro de sus postula-dos, la expansión de las libertades y la superación de las privaciones para alcanzar las aspiraciones de las personas. Así se concibe al ser humano, como portador de las capacidades, en el fin y el medio del desarrollo. Las capacidades de la persona están fuertemente condicionadas por el entorno económico, político, social, cultural y ambiental en el que se desarrollan, por ello, para garantizar la amplia-ción de las capacidades del ser humano, la definición de las políticas que deben incorporar tanto las necesidades individuales como las potencialidades colectivas. En palabras de Amartya Sen (1992):
En la valoración de la justicia basada en las capacidades, las demandas o tí-tulos individuales no tienen que valorarse en términos de los recursos o de los bienes elementales que las personas poseen, respectivamente, sino por las libertades de que realmente disfrutan para elegir las vidas que tienen
razones personales para valorar. Es esta libertad real la que está representada por las capacidades de la persona para conseguir varias combinaciones alter-nativas de funcionamiento (p. 81).
Así, la libertad, es al mismo tiempo el principal fin y el principal medio para lograr el desarrollo. Es un valor constitutivo (fin) e ins-trumental (medio). Entonces, la libertad de llevar diferentes tipos de vida se refleja en el conjunto de capacidades reales de las personas (libertad de bienestar). Amartya Sen en la perspectiva del desarrollo humano considera un concepto amplio de las libertades del desarro-llo, que lo lleva a clasificarlas en: libertades constitutivas y libertades instrumentales.
Las libertades constitutivas son aquellas como la capacidad de

116 LOS AÑOS OCHENTA
evitar el hambre, de vivir una vida saludable, de tener un nivel de vida digno, de leer y adquirir conocimientos, de disfrutar de una li-bertad política que permita participar en la vida de la comunidad a la que se pertenece y expresarse libremente, entre otras.
El papel constitutivo de la libertad está relacionado con la importancia de las libertades fundamentales para el enriquecimiento de la vida humana [...] Desde esta perspectiva constitutiva, el desarrollo implica la expansión de estas y otras libertades (Sen, 2000, p. 55).
Las libertades instrumentales son aquellas que operan como me-dios para el desarrollo, entre las que se encuentran los servicios económicos, las oportunidades sociales, las libertades políticas, las garantías de transparencia y la protección social y jurídica.
El papel instrumental de la libertad se refiere a la forma en que contribuyen los diferentes tipos de derechos y oportunidades a expandir la libertad del hombre en general y, por lo tanto, a fomentar el desarrollo [...] La eficacia de la libertad como instrumento reside en el hecho de que los diferentes tipos de libertad están interrelacionados y un tipo de libertad puede contri-buir extraordinariamente a aumentar otros (Sen, 2000 p. 56).
Las opciones que una persona tiene dependen grandemente de las relacio-nes con los otros y de lo que el Estado y otras instituciones hagan. Debería-mos estar particularmente preocupados por esas oportunidades que están fuertemente influenciadas por las circunstancias sociales y las políticas públi-cas (Sen y Dreze, 2002 p. 6).
Centrándose en las libertades humanas, Amartya Sen evita la de-finición estrecha del desarrollo que lo reduce al crecimiento del PIB,
al aumento de los ingresos, a la industrialización y al progreso tecno-lógico, por ejemplo. Entiende las libertades humanas como oportu-nidades determinadas por otras realidades, como lo son las condicio-nes que facilitan el acceso a la educación, la salud y las libertades cívicas. Consecuentemente, para Sen es importante considerar en el análisis del desarrollo, además del indicador de la expansión econó-mica, el impacto de la democracia, las instituciones y las libertades públicas sobre la vida y las oportunidades de los individuos. El reco-nocimiento de los derechos cívicos, una de las aportaciones de la
r LOS AÑOS OCHENTA 1 17
democracia, que otorga a los ciudadanos la posibilidad de acceder a servicios que atiendan sus necesidades elementales y de ejercer pre-siones sobre una política pública adecuada.
La preocupación fundamental de Sen es que los individuos sean capaces de vivir el tipo de vida que desean. El criterio esencial es la libertad de elección y la superación de los obstáculos que impiden el despliegue de las libertades. Como, por ejemplo, la capacidad de vivir muchos años, de ocupar un empleo gratificante, de vivir en un ambiente pacífico y seguro y de gozar de la libertad. Así, el equipo de trabajo integrado por destacados economistas, 3 entre ellos el pro-pio Amartya Sen, convocados por el PNUD, presentaron no solamen-te una visión alternativa del desarrollo, sino también la propuesta de un nuevo instrumento de medición que generara una tendencia in-ternacional para que los países se preocuparan para crear las condi-ciones estructurales, a fin de que los individuos puedan tener la li-bertad de aspirar a la realización de sus justas aspiraciones. Estas condiciones se articulan en torno al derecho de educación, salud, ingreso digno y el derecho a una vida prolongada y se midieron en indicadores que integran el índice del desarrollo humano (1D1.1).
Los informes anuales del PNUD, publicados desde 1990, pretenden responder a la necesidad de desarrollar un enfoque global para me-jorar el bienestar humano, tanto en los países ricos como en los países pobres, en el presente y en el futuro y abordar un nuevo en-foque que coloque al individuo, sus necesidades, sus aspiraciones y sus capacidades, en el centro del esfuerzo del desarrollo. Esta moda-lidad también representó que, desde las Naciones Unidas, se recogie-ra una demanda profundamente arraigada en la sociedad y sus inte-lectuales de traspasar las limitaciones de la propuesta neoliberal, en la que sólo se hablaba de equilibrios presupuestales y finanzas sanas a lo largo de los años ochenta.
La dimensión conceptual: el IDH permite evaluar el nivel medio alcanzado por cada país a partir de tres aspectos esenciales, que pos-teriormente han sido matizados mediante ajustes de carácter regional y de género:4
3 Mahbub Ul-Haq, Paul Streeten, Meghnad Desai, Gustav Ranis, Keith Griffin y Amartya Sen.
El 1DH no contempló inicialmente factores ambientales, solamente eco-nómicos, de educación y salud. Fue hasta 2001, cuando se adicionó el factor de

r
t 8
LOS AÑOS OCHENTA
1] Longevidad y salud, representadas por la esperanza de vida; 2] Instrucción y acceso al saber, representados por la tasa de alfabe-
tización de adultos (dos tercios) y la tasa bruta de escolarización para todos los niveles (un tercio);
3] La posibilidad de disponer de un nivel de vida digno representa-do por el PIB por habitante.
Cabe señalar la importancia de esta contribución al pensamiento económico, pues centra su reflexión no en el crecimiento, sino en la habilidad que tiene una sociedad para brindar a la población el conjunto de capacidades que le permitan acceder a mejores oportu-nidades de bienestar social. Esta aportación teórica nunca hubiese sido incorporada en la definición de las políticas institucionales y mucho menos en una suprainstitución como las Naciones Unidas, si no hubiese existido la amplia movilización social en el mundo que pugnaba por crear una sociedad más justa, donde prevaleciera la li-bertad y la equidad; lucha que ha caracterizado el escenario político a escala mundial desde los años sesenta, escenificados por los movi-mientos radicales y los de carácter institucional que han conducido progresivamente a que partidos de centro izquierda y de izquierda asuman el poder.
LA GESTACIÓN DE UNA NUEVA PROPUESTA TEÓRICA:
LA SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO
Como lo señalamos anteriormente, los problemas ambientales tal y como hoy los conocemos comenzaron a manifestarse, con una fuer-te resonancia, durante los primeros años que siguieron a la segunda guerra mundial. Las preocupaciones iniciales fueron la contamina-ción atmosférica (smog) y la correspondiente lluvia ácida y la conta-minación del agua con énfasis en sus impactos en la salud humana.
sustentabilidad ambiental representado por los valores de emisiones de dióxido de carbono y eficiencia energética, como un elemento a considerar en la evaluación del desarrollo humano y de la calidad de vida (véase PNUD, 2001). Sin embargo, si el IDH
se vinculara con algún otro índice ambiental más amplio como el de la huella eco-lógica, el orden actual de los países en dicho índice cambiaría sustantivamente.
LOS AÑOS OCHENTA 1 19
Empero, estas preocupaciones fueron expandiendo progresivamente su resonancia social durante los años cincuenta con independencia de signos y filiaciones ideológicas y políticas. Ello porque tanto las potencias industriales capitalistas como las socialistas, fueron presa de los efectos que empezaban a conocerse a consecuencia de la con-taminación del agua y del aire, de los materiales y residuos tóxicos y peligrosos y de la degradación del ambiente en general.
En este entorno, la preocupación ambientalista contemporánea hunde sus raíces primero en la crítica al crecimiento demográfico, para desplazarse a los impactos del industrialismo sobre el ambiente y en la salud. Así, a partir de los años sesenta aparecen desde la so-ciedad civil y desde la academia, los primeros cuestionamientos al modelo de industrialización y sus efectos contaminantes en la atmós-fera, el agua y los suelos. Simultáneamente, el abandono de la vida en el campo por contingentes importantes de población y el progre-sivo crecimiento urbano para alimentar la mano de obra que reque-ría la planta industrial, fueron la causa de las modificaciones gene-radas en el paisaje de campos, bosques y montañas, así como del cambio de perfil demográfico y productivo.
De ese modo, no es difícil inferir que el modelo de desarrollo dominante ha estado íntimamente asociado a un estilo de vida que identifica el progreso con el crecimiento material, el consumo y el bienestar, bajo el falso supuesto, además, de que dicho crecimiento puede ser ilimitado. El análisis de las causas que han originado esta sustantiva transformación de valores civilizatorios, se expresó de dis-tintas formas, por ejemplo, en la aparición de partidos políticos como los verdes de Alemania e Inglaterra a mediados de los años setenta, y en las ciencias ambientales que produjo vertientes analíticas de las disciplinas convencionales, tales como la economía ecológica, la eco-nomía ambiental y la economía del estado estacionario. Este análisis también se expresó en la aparición de corrientes de pensamiento y acción, como la ecología social, el ecofeminismo, el ecosocialismo, la educación ambiental, y nuevas reflexiones éticas y filosóficas, así como en la institucionalidad y normatividad ambientales, entre mu-chas otras manifestaciones.
Pero también se manifestó, como ya vimos, en estudios como los informes del Club de Roma, que constituyeron una fuente de inspi-ración y preocupación, puesto que desde su primer informe (1972) sostuvieron la tesis de que ningún crecimiento puede ser ilimitado en
lb-

120 LOS AÑOS OCHENTA
un sistema limitado. Por lo que los cinco elementos básicos del estudio (población, producción de alimentos, industrialización, contaminación y consumo de recursos no renovables) se inscriben en un crecimiento exponencial que nos conduce a una trayectoria de colisión.
El proceso de construcción de conocimiento sobre la crisis, que se nutre tanto de la teoría del desarrollo como de la praxis de los movimientos ambientalistas, llegó progresivamente al ámbito de las instituciones supranacionales. Así, en 1972 con la Conferencia de Estocolmo auspiciada por la Naciones Unidas, se reconoce que el desarrollo económico requiere de una dimensión ambiental y se propone el ecodesarrollo como una alternativa para impulsar el en-torno biorregional, en consonancia con la disponibilidad de los re-cursos locales y las pautas culturales. En 1980, la Unión Mundial de la Naturaleza (uIcN) en su Estrategia mundial de la conservación, esta-bleció que el desarrollo en su relación con la naturaleza debía partir de la modificación de la biosfera y la aplicación de los recursos hu-manos y financieros, para la satisfacción de las necesidades humanas y al mejoramiento de la calidad de vida (ulcN, 1980). Con ello, se ponía al ser humano en el centro de la atención tanto del desarrollo como de la preocupación ambientalista.
Como un momento de síntesis en esta construcción, en 1987 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de las Na-ciones Unidas presenta Nuestro futuro común, conocido también como Informe Brundtland, en el cual se recogen las aportaciones elabora-das tanto en el seno de los movimientos sociales, en la gestión de políticas ambientales nacionales, como las propuestas teóricas desa-rrolladas en las universidades. Este documento difundió un concepto relativamente nuevo: el desarrollo sustentable (en inglés sustainable deve-lopment y en francés développement durable) que, como lo señala Voise-net (2005) en pocos años desde su aparición, parece haber coloniza-do de manera absoluta todos los enfoques y las preguntas de quienes se interesan en el desarrollo. Voisenet añade que se trata de un triun-fo paradójico, pues si bien el vocablo se ha convertido en una especie de lugar común, su significado sufre grandes variaciones según los agentes que lo enuncian. "Se trata entonces de una noción polisémi-ca que hunde sus raíces dentro de una corriente de reflexión com-pleja y variada que se extiende desde los años sesenta, alimentada por los cuestionamientos sobre el crecimiento desenfrenado de los treinta gloriosos y de sus consecuencias sobre el ambiente" (p. 7).
LOS AÑOS OCHENTA 121
Así, la reflexión sobre el desarrollo ha sido integral, pues se han afrontado los grandes problemas en torno a los cuales se habían estado debatiendo las estrategias de desarrollo como, por ejemplo, el hecho de que el fruto del crecimiento no es para todos y la per-sistencia e incluso profundización de la desigualdad, pero también aspectos ignorados en dichas estrategias, como el aumento de la contaminación, el deterioro de los ecosistemas y el riesgo del ca-lentamiento global, que amenazan en su conjunto con romper los equilibrios reguladores del planeta Tierra. En el momento actual, los estilos de vida y los patrones de consumo han adquirido una nueva centralidad, puesto que la preocupación ambientalista se ha ido des-plazando de los impactos negativos ocasionados por la producción industrialista a los perniciosos efectos que se encuentran larvados en las prácticas de consumo, fenómeno que aún no recibe la debida atención sociológica. De este modo, el crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente se encuentran enmarcados por una inestabilidad constitutiva, donde los términos del debate se encuentran en una constante reformulación.
En este proceso de construcción teórica y política, el desarrollo sustentable ha constituido un nuevo manifiesto político en el sentido formulado por Celso Furtado; 5 esto es, se ha elevado como una po-derosa proclama dirigida a ciudadanos, organizaciones civiles y go-biernos, para impulsar acciones, principios éticos y nuevas institucio-nes orientadas hacia un objetivo común: la sustentabilidad.
Por sustentabilidad entendemos un compromiso efectivo de con-tribuir a la conformación de una nueva etapa civilizatoria, basada en el conocimiento, que armonice la vida de los seres humanos consigo mismos y entre sí, que promueve el desarrollo socioeconómico con equidad y practique una actitud respetuosa del medio ambiente para conservar en el largo plazo la vitalidad y diversidad de nuestro pla-neta. Esto constituye un poderoso mensaje de voluntad política sin-tetizado en el concepto de desarrollo sustentable que se vislumbra como "un conjunto de relaciones entre sistemas (naturales y sociales), dinámica de procesos (energía, materia e información) y escalas de valores (ideas, ética, etc.)" (Jiménez Herrero, 2000, p. 109).
Así se expresó Furtado en relación a la propuesta fundacional de la CEPAL
(Furtado, 1985).

7. EL DESARROLLO SUSTENTABLE: RAÍZ DE UNA CONVERGENCIA ESPERADA
Como lo hemos presentado, los estudios, investigaciones e informes sobre las tendencias del mundo que han aparecido cambiaron de ma-nera drástica la visión dominante de cómo entender el desarrollo. Ciertamente, han habido variadas resistencias, desde la posición que niega su importancia, hasta las que justifican sus efectos negativos como parte del proceso. Sin embargo, los límites naturales y los problemas del medio ambiente junto con el incremento de la pobreia y la des-igualdad, pusieron en cuestionamiento si el tipo de desarrollo que se estaba impulsando podía ser mantenido en el tiempo, con el alto costo ambiental implícito, si era posible alcanzar niveles de equidad para todos y si todos aspiraban al mismo tipo de satisfactores. Esto generó dos vertientes analíticas en relación con los procesos económicos, la equidad social y la protección del medio ambiente, que ha derivado en un esfuerzo meritorio y significativo, de construcción de paradigmas y consensos en torno a la propuesta del desarrollo sustentable.
EL CONCEPTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Aunque la idea de sustentabilidad se había formulado algunos años antes, fue Nuestro futuro común, mejor conocido como Informe Brundtland el que difunde el concepto y acuña la definición más conocida. El concepto de desarrollo sustentable surgía de la necesi-dad de una acción concertada de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo mundial, compatible con la conservación de la calidad del medio ambiente y con la equidad social. Dos son las de-claraciones identitarias fundamentales que enuncian su significado:
• Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de que las generaciones futuras pue-dan satisfacer las suyas;
[122]
DESARROLLO SUSTENTABLE 123
Poner en marcha un tipo de desarrollo donde evolucionen pa-
ralelamente los sistemas económicos y la biosfera, de manera en que la producción realizada del primero, asegure la reproduc-ción de la segunda, constituyendo una relación mutuamente complementaria.
En palabras de Harribey (1998, p. 9):
El desarrollo sustentable obedece, según sus creadores, a ciertos principios
generales: se inscribe en el tiempo y supone el mantenimiento de un creci-miento económico, considerado como condición necesaria aunque insufi-
ciente, que permita una mejor distribución de la riqueza. La sustentabilidad está, por otra parte, condicionada por el patrón demográfico. Ella incluye
entonces dos dimensiones consideradas como indisociables: la superación de todos los seres humanos y la preservación de los equilibrios naturales.
Desde esta perspectiva, desarrollo sustentable emerge como una propuesta conceptual holística que articula al menos cinco dimensio-nes: la económica, la ecológica, la social, la política y la cultural. Constituye la convergencia de un intenso esfuerzo por construir una visión integral sobre los problemas, un enfoque más acucioso sobre cómo pensar el desarrollo, superando los principios plasmados en el nacimiento de la economía del desarrollo como subdisciplina de la economía, hasta posicionarse como conocimiento de frontera en el campo de las ciencias multidisciplinarias (Vivien, 2005; Saldívar, 1998). Empero, si bien el desarrollo sustentable representa la inter-conexión orgánica de estas cinco dimensiones, ésta aún no está sufi-cientemente estudiada para definir con precisión las complejas rela-ciones que se dan entre ellas. Por lo tanto, es importante partir del hecho de que nuevas instituciones, regulaciones e interpretaciones deberán construirse en torno a cuestiones fundamentales que atra-viesan transversalmente el problema de la sustentabilidad. Godard (2002, p. 52) sostiene que:
Portador de una clarividencia prospectiva, la idea de un desarrollo orgánico
sustentable inspira entonces la definición de un proyecto de transformación de la organización económica y social actual. Ella permitiría concretar en pa-
sos sucesivos las instituciones y nuevas regulaciones necesarias para establecer
una sustentabilidad más fuerte e integrada. En lo inmediato, sin embargo, es

- -
124 DESARROLLO SUSTENTABLE
necesario ser realista pues el modelo contiene tres criterios separados, que expresan el hecho de que la sustentabilidad es una propiedad que debe de ser impuesta desde el exterior a una realidad económica y social que no encuentra espontáneamente los mecanismos de desarrollo en ella misma.
Dada la complejidad de la propuesta analítica que encierra el concepto de desarrollo sustentable, han surgido muchas interrogan-tes. ¿Es el desarrollo sustentable una ilusión, una quimera que no puede concretarse en un futuro inmediato y para todos? ¿Puede ser útil la noción de desarrollo sustentable para encarar los complejos problemas del desarrollo humano hacia el futuro? ¿Puede planificar-se el desarrollo sustentable mediante acciones impulsadas por una voluntad política colectiva? (Smounts, 2005; Passet, 1996; Jiménez Herrero, 2000). Como ya fue expuesto, la noción de desarrollo ha sido convencionalmente entendida en términos de superación del atraso, como veneración del crecimiento, como proceso de recupe-ración o de aceleración de un camino trazado de antemano. Es decir, el objeto de conocimiento de la teoría del desarrollo ha obedecido a una visión materialista y evolucionista que interpreta el proceso histórico a la luz de los patrones económicos y culturales de los paí-ses occidentales desarrollados, que han modelado y legitimado una tendencia considerada universal y de crecimiento ilimitado (Treillet, 2005; Marechal, 2005).
El aspecto social del desarrollo fue progresivamente incorporado con el propósito de reposicionar a los destinatarios del desarrollo en el centro del análisis. Así sucedió también con los aspectos político- institucionales, los cuales fueron establecidos como estructuras de poder para regular los procesos del desarrollo y de formación del consenso entre los diversos actores sociales. De igual manera, como ya lo analizamos, los factores político-culturales fueron adquiriendo una creciente relevancia en la constitución del estatus civilizatorio, donde se proyectan los modos de vida y la convivencia social en un marco básico de derechos humanos.
Al incorporarse a la corriente dominante, las reivindicaciones de los movimientos ambientalistas, relativas a la calidad del ambiente y a la conservación de los recursos naturales en una relación de recí-proca dependencia con el medio humano y social, la noción de de-sarrollo fue notablemente enriquecida al replantear que los recursos naturales no pueden ser vistos como mera materia prima de los pro-
DESARROLLO SUSTENTABLE 125
cesos productivos, sino como marco integral de nuestro entorno, que es necesario mantener y desarrollar respetando la integridad de los ecosistemas planetarios, pues de no hacerlo se pone en severo riesgo la seguridad global e incluso nuestra supervivencia como especie.
En torno de tal visión holística gravita la pretensión de un nuevo orden mundial con base en un proyecto político, social y cultural más incluyente y extensivo que potencie el bienestar colectivo y la estabi-lidad de la biosfera, configurándose en la concepción del desarrollo sustentable. Este calificativo al sustantivo desarrollo, es lo que cons-tituye el principal desafío para imprimir un cambio radical de rumbo al orden económico y social que ha imperado en las teorías del de-sarrollo. Ello porque la cultura contemporánea dominante y su mo-delo de desarrollo implícito han provocado no sólo una mayor po-breza y desigualdad social, sino una crisis ambiental sin precedente alguno (Harribey, 1998; Urquidi, 1996). De esta forma, la crisis social y económica está íntimamente articulada a la crisis ecológica y está vinculación será cada vez más evidente en tanto avanzan los procesos de deterioro. En tal virtud, el desarrollo sustentable se afirma sobre tres ejes analíticos:
1. Un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades
de las generaciones presentes
La hipótesis central que sostiene esta tesis intrageneracional, se re-fiere a que la reducción de la exclusión social no puede hacerse sin recurrir al crecimiento económico y simultáneamente a la concreción de políticas demográficas y de distribución progresiva del ingreso y de equidad social. Dado que las fuerzas del mercado son incapaces para realizar dichos ajustes, se requiere de la dimensión política para crear nuevas instituciones al compás de cambios culturales que reor-ganicen la vida cotidiana y la reproducción social. Así, patrón demo-gráfico, equidad social, voluntad política concertada hacia la acción y hacia una nueva cultura civilizatoria, constituyen los contenidos fundamentales de este eje analítico.
EL PATRÓN DEMOGRÁFICO. Si bien la tesis neomalthusiana ha sido ampliamente cuestionada, en el umbral del siglo xxx se observa una crítica falta de alimentos en muchas regiones del mundo y una agu-da crisis global que se avecina por el crecimiento exponencial de la

r 126
DESARROLLO SUSTENTABLE
demanda de alimentos por parte de contingentes humanos que pro-gresivamente se están incorporando a la sociedad de consumo capi-talista, como es el caso de China. A esto se agrega la grave responsa-bilidad que tienen los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, puesto que con la aplicación a rajatabla de las políticas neoliberales "han privilegiado la cultura de exportación durante las últimos decenios. Los agricul-tores de los países pobres sufren la falta de capacitación y de inver-siones públicas, y la autosuficiencia alimentaria no figura dentro de los Objetivos del Milenio" (Schnakenbourg y Suárez, 2008, p. 97).
La crisis alimentaria que se ha revelado con su dramática fuerza en 2008, refuerza la necesidad de actuar sobre el patrón demográfico de crecimiento de la población contemporánea, derivado de.la caída de la mortalidad relacionada con los avances de la medicina. Duquesnoy (2005, pp. 42-43) sostiene que esta implicación fue presentada con antelación por quienes se preocuparon por los límites del crecimiento:
El modelo del Club de Roma pregonaba una política económica maltusiana. Admitía un tendencia al crecimiento exponencial de la población en relación a los recursos en cantidades finitas y presentaba la conclusión de una inevi-table crisis demográfica -un aumento brutal de la mortalidad- por la falta de recursos alimentarios o por el exceso de la contaminación.
El autor concluye que:
un control (relativo) de la contaminación y de los rendimientos agrícolas serán insuficientes para evitar una crisis mayor. Es necesario, en todo caso, introducir una regulación voluntaria de nacimientos para alcanzar una gra-dual estabilización a partir de 2000.
De esta forma y en el marco de un gran debate en torno a las tesis neomalthusianas, el Club de Roma reposicionó el problema en torno a la relación entre crecimiento económico y la población pro-moviendo una expansión de la conciencia sobre la importancia de transformar el patrón demográfico existente.
LA EQUIDAD SOCIAL. La solidaridad intrageneracional constituye otro de los pilares del desarrollo sustentable. Para ello, es importante redefinir políticas y metas para lograr una distribución progresiva del
DESARROLLO SUSTENTABLE 12 7
ingreso, que reduzca la desigualdad social de sus grupos de pobla-ción, así como progresivamente cerrar la obscena brecha entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Ninguna política de-mográfica, ni desarrollo tecnológico alguno podrán contener la crisis mundial en ciernes, sin una más justa distribución de los beneficios económicos y los bienes planetarios. El índice del desarrollo humano, antes mencionado, constituye una primera plataforma colectiva a escala mundial de concertación de políticas en ese sentido.
Ciertamente, para alcanzar la equidad se necesita crecimiento económico, pero éste no ha de concebirse de manera material sino, por el contrario, mediante una profunda connotación cualitativa. Es decir, no cualquier crecimiento y a toda costa. Como lo señala el PNUD
(1996) en relación a la equidad, se debe evitar el crecimiento sin empleo, que repercute de diversos modos, pero que en los países en desarrollo se expresa en la necesidad de invertir más horas de trabajo por bajos ingresos y en el incremento de una economía informal; el crecimiento sin equidad, en el que los frutos del trabajo benefician principalmente a los ricos; el crecimiento sin voz de las comunidades, donde éste no se acompaña de una democratización, y se caracteriza por regímenes autoritarios que ahogan la participación social en las decisiones, que afecta la vida de la población, sobre todo de la menos empoderada; el crecimiento sin raíces, en el que la identidad cultural desaparece al fomentar una uniformidad que tiende a suprimir las diferencias, pero no la desigualdad y el crecimiento sin futuro, como cuando se despil-farran los recursos naturales y se degrada el ambiente, en el afán de un crecimiento económico de corto plazo (PNUD, 1996). Esto es, se requiere de una acción concertada que busque como objetivo, desde la política y desde una visión cultural alternativa, alcanzar la equidad necesaria para transitar hacia la sustentabilidad.
NUEVAS POLÍTICAS PARA NUEVAS INSTITUCIONES. La reforma política es una condición necesaria para el desarrollo sustentable, a fin de transformar el metabolismo de los factores estructurales que deter-minan la desigualdad social, la destrucción ambiental y la ausencia de decisiones políticas integrales. La estructura gubernamental actual no tiene capacidad alguna de ejecutar políticas de sustentabilidad, "de acuerdo con ciertos objetivos y esfuerzos en función de diferen-tes principios, valores y escalas" (Jiménez Herrero, 2000, p. 101). El enfoque sectorial prevaleciente atiende las áreas tradicionales de

DESARROLLO SUSTENTABLE 129
requiere avanzar en ese sentido reformulando el principio de paz mundial y la noción integral de seguridad, toda vez que la situación imperante bajo la lógica de los intereses económicos y geopolíticos, bajo la codiciosa lucha por la posesión de regiones con reservas de recursos naturales (combustibles fósiles, agua, minerales, etc.), pero también bajo la lucha por la sobrevivencia generada por la inequidad global (migración, refugiados, violencia, etc.) y la aparición de la delincuencia organizada global (tráfico de narcóticos, armamento y personas e impunidad de abusos, invasiones y restricciones ilegíti-mas), deriva necesariamente hacia la aparición de nuevos focos de inestabilidad.
UNA NUEVA CULTURA CIVILIZATORIA. La evolución histórica se ha vuelto insostenible en lo relativo a la situación ambiental, económica y social. Las transformaciones necesitan llegar a lo más profundo del ser mediante un cambio civilizatorio, de valores, de redefinición de prioridades, de opciones sustanciales que coloquen lo material en su justa dimensión para que el ser humano se realice plenamente y en armonía con su entorno natural y con la comunidad a la que pertenece.
No hay una sola visión de la sustentabilidad, pues ésta depende de condiciones biogeográficas, pero sobre todo de patrones culturales que permiten comprender el sentido de nuestras acciones desde los valores sociales que las guían. Esto no es una cuestión axiológica en abstracto, porque se encuentra en íntima relación con la forma como construimos los problemas de nuestras circunstancias, así como para definir lo que podemos y tenemos que hacer y asumir las consecuen-cias posibles para una acción futura.
Una buena sociedad no se moldea sólo con buenos principios, sino con comportamientos que dignifiquen a sus habitantes (salario justo, libertad, democracia, salud, educación y vivienda para todos, respeto a la vida, etc.). Esto es, "lo ético debe desplazarse de los enunciados y de los discursos, a la práctica cotidiana, a espacios de reflexión donde se analice lo que es valioso para la vida, lo que real-mente le da sentido a la vida" (Kisnerman, 2001, p. 110), puesto que es la práctica la que demuestra siempre la congruencia de los discur-sos. Es desde aquí que cobra significado el aforismo de política am-biental sobre la "responsabilidad común pero diferenciada". Dada la importancia de este apartado en la discusión sobre la sustentabilidad,
128
DESARROLLO SUSTENTABLE
actuación y no asume responsabilidades en cuanto a los llamados asuntos transversales, ni en aquellos que considera competencia de otros. Así, la política de la sustentabilidad continúa recayendo en el sector medio ambiente y recursos naturales, lo cual impide influir efectivamente, la política social y, sobre todo, en la política económi-ca y energética. Se requieren nuevas instituciones (gubernamentales y normativas) y nuevas políticas que no banalicen u oculten los daños ecológicos ocasionados por la actividad económica y las decisiones administrativas, y estén en condiciones de "cambiar a fondo los cri-terios de gestión y los patrones de comportamiento, que los originan" (Naredo, 2006, p. 45).
Sin embargo, la reforma requerida implica no sólo a las depen-dencias gubernamentales, sino también a las empresas y corporacio-nes, buscando:
al Responsabilidad de funcionarios y ejecutivos para asegurar la viabilidad de la compañía;
b] Transparencia, de manera que sus operaciones sean visibles y sus decisiones puedan estar bajo escrutinio público;
c] Comunidad, en relación con las obligaciones y compromisos de la compañía con la comunidad aledaña;
d] Honestidad en la presentación comercial de los productos y ma-nejo de la transacciones;
e] Decencia en el trato a los trabajadores, incluyendo la participa-ción de éstos en la toma de decisiones;
f] Sustentabilidad en las actitudes y prácticas hacia el ambiente, así como para reducir los impactos negativos en el mismo;
g] Diversidad en el balance y equidad en el manejo de todas las relaciones;
Ir] Humanidad, expresada en el respeto a los derechos de los traba-jadores y ciudadanos en todas las sucursales de la empresa en el mundo y con sus socios locales (Hargreaves & Fink, 2006).
La reforma institucional comprende también modificar sustanti-vamente la cooperación internacional y la gobernabilidad mundial. A este respecto ha sido propuesta la creación de un organismo supranacional responsable de la política ambiental global, que mu-chos ven con desconfianza dadas las enormes asimetrías en torno del ejercicio de poder y el respeto al derecho internacional. Pero se

130 DESARROLLO SUSTENTABLE
hemos ampliado nuestra posición en un capítulo posterior que en-fatiza las aportaciones derivadas del acuerdo colectivo de la sociedad civil con la Carta de la Tierra.
2. Un desarrollo respetuoso del medio ambiente
La premisa central que sostiene esta tesis implica que el desarrollo no debe degradar el medio ambiente biofísico, ni agotar los recursos naturales. Condición que las teorías de desarrollo ignoraron o fueron incapaces de aplicar efectivamente. Esta premisa le ha dado sentido a toda la concertación internacional desde la Cumbre de Estocolmo (1972), pasando por Nuestro futuro común (1987), pero sobre todo con un sentido estratégico a partir de Río (1992), iluminando la reflexión hacia cómo compatibilizar las necesidades y aspiraciones de las sociedades humanas, con el mantenimiento de la integridad de los sistemas naturales.
El deterioro ambiental de las actividades humanas no es un fe-nómeno homogéneo, sino que es bien distinto dependiendo de los estilos de desarrollo, el modo de vida y las condiciones del entorno (Jiménez Herrera, 2000). La desigualdad mundial prevaleciente si bien genera impactos acumulativos que se expresan a escala global, produce también manifestaciones locales que afectan la calidad de vida en diversos grados según las condiciones socioeconómicas de la población. En otras palabras, las sociedades humanas padecen de manera directa las consecuencias de su comportamiento hacia el medio ambiente, en función de su capacidad económica de mitiga-ción y corrección de los impactos, o por la transferencia de los mayores costos a los sectores de población menos empoderados. Esto establece de entrada una situación injusta en la distribución de los costos sociales y ecológicos de la actividad humana (extrac-ción de recursos, disposición final de desechos, degradación del entorno, incremento del riesgo, etc.). ¿Podrán crearse las condicio-nes económicas, culturales, institucionales y políticas necesarias para ajustar a tiempo las bases en las que se sostiene la fase actual del capitalismo, en función de los imperativos de la conservación ecológica y la equidad social? Ese es el reto de la propuesta del desarrollo sustentable.
DESARROLLO SUSTENTABLE
131
3. Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras.
Como lo señala Godard (2002, p. 54), aquí "la sustentabilidad es un principio de no dictadura intergeneracional: ni dictadura del presen-te, que se manifestaría en una indiferencia por el futuro, incluso el lejano, ni dictadura del futuro que impondría el sacrificio de las generaciones actuales, pues el desarrollo debe en principio permitir la satisfacción de las necesidades del presente".
Si bien es harto dificil cualquier intento de definir cuáles podrán ser las necesidades básicas que las generaciones no nacidas deberán sa-tisfacer y cómo lo harán, la justicia intergeneracional es una condi-ción ligada tanto a la equidad social como a la conservación del medio ambiente en el momento actual. En otras palabras, mantener a largo plazo la integridad del ecosistema planetario es también un requisito de la sustentabilidad de las generaciones presentes. Jiménez Herrero (2000, pp. 119 y 139) señala que "el potencial de existencia en el futuro se crea en el-presente" y apela a la filosofía contractua-lista y al criterio de justicia de Rawls (1971), quien propone maximi-zar la utilidad del nivel mínimo correspondiente a la población me-nos favorecida, ya que su "velo de ignorancia" respecto al conjunto social amplio en relación con posesión de habilidades y recursos, no le permite vislumbrar con nitidez la posición en que se sitúa cada generación respecto a otras, lo que implica aplicar principios de compensación intrageneracional antes de pensar en las generaciones futuras. Esto significa que la pobreza no puede aumentar en este momento, ya que los pobres no pueden ser más pobres en el futuro, y los sectores y países ricos deben necesariamente reducir hoy sus niveles de vida a fin de que sus consumos actuales no hipotequen el presente y el futuro del planeta.
De ese modo, el desarrollo sustentable nos remite a una de las viejas aspiraciones planteadas por las teorías del desarrollo concerniente a la necesidad de la intervención tanto del Estado como de la sociedad y sus organizaciones. Es decir, un Estado promotor y una sociedad comprometida, ambos con la sustentabilidad, con base en premisas fundamentales, dentro de las cuales podemos destacar:
Impulsar el crecimiento y la distribución equitativa del ingreso teniendo como centro la movilización de la sociedad con inicia-

DESARROLLO SUSTENTABLE 1 33
LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DEL DESARROLLO
Para entender la creciente importancia que el ambientalismo como corriente de pensamiento y crítica política fue adquiriendo cada vez con más fuerza a partir de los años sesenta, es necesario entender los orígenes y pluralidad discursiva de este proceso de nuevo cuño social.
Los movimientos sociales ambientalistas
Desde el siglo xxx y aunado al deterioro provocado por la Revolución industrial, surgió un movimiento naturalista dirigido a proteger la vida silvestre (wilderness), que posteriormente encontró un fuerte soporte en los trabajos éticos de Aldo Leopold (1949).' Esta primera configuración discursiva de corte romántico, arraigada en los valores e intereses de la aristocracia británica, tuvo como resultados concre-tos la aparición de las primeras organizaciones conservacionistas en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos (como el Sierra Club, creado en 1891 por John Muir; la Audubon Society y la Wilderness So-ciety) que a su vez impulsó la creación de parques nacionales en Es-tados Unidos (Yellowstone fue el primero en 1872). 2
Guha (2000) afirma que esta primera ola de ambientalismo estuvo vinculada con otros movimientos del mundo moderno: la democra-cia, el socialismo y el feminismo. Esta ola tuvo tres variedades de ambientalismo ligadas a la emergencia e impacto de la Revolución industrial, a saber, a] la crítica moral y cultural, denominada como el "retorno a la tierra" (back-to-the-land) desde los grandes poetas ro-mánticos (Blake, Wordsworth), los novelistas (Dickens) y pensadores políticos (Engels, Gandhi); la conservación científica, esto es, el empleo de la ciencia para manejar eficientemente la naturaleza y sus
I Véase también Leopold (1949). 2 Orduna (2008) sostiene que esta vertiente ambientalista de corte aristocrático
está íntimamente vinculada con los movimientos eugenicistas que apelaban al darwinismo social x al control demográfico radical. Desde su postura, este autor afirma que aquellos discursos que colocan al crecimiento poblacional como el primer problema ambiental se adscriben a esta corriente que se encuentra enquis-tada en las grandes organizaciones ambientalistas, tales como The Nature Conservan-cy, The International Union for Conservation of Nature (nic.N), The Word Wide Fund for the Conservation of Nature (wwr), por ejemplo; organismos que fueron creados por aquellos mismos personajes que fundaron la Sociedad Británica de Eugenesia y muchas otras organizaciones afines a estos propósitos.
132 DESARROLLO SUSTENTABLE
tivas, proyectos, acciones y actitudes orientadas al cuidado de la vida en la Tierra;
• Crear nuevas instituciones y normas que garanticen los derechos colectivos y que coloquen al medio ambiente de manera trasver-sal en la regulación de la sociedad;
• Impulsar un sistema productivo basado en tecnologías que no degraden el ambiente biofísico, ni agoten irracionalmente los recursos naturales;
• Fomentar un comercio internacional que no sea antagónico con el desarrolló sustentable (mi), 2002; Naciones Unidas 2000).
Pese a sus aparentes bondades, desde ahora puede inferirse que el concepto de desarrollo sustentable ha sido impugnado desde di-versas aristas analíticas. Ampliaremos estos cuestionamieritos en la última parte del libro y aquí sólo señalaremos que las críticas comen-zaron a presentarse desde la formulación enunciada en el Reporte Brundtland, en cuanto a demandar un compromiso con las genera-ciones futuras, cuando enormes contingentes de las generaciones actuales no satisfacen sus necesidades.
Quedan además en el aire demasiados asuntos relacionados con la vaguedad de dicha declaración. De hecho hay quienes afirman que es precisamente la imprecisión de esta definición, la que ha suscitado tan amplio consenso y las más diversas adhesiones, toda vez que de esa forma, tiene el potencial de convertirse en un signifi-cante flotante que puede revestirse con el ropaje que requiera cada configuración discursiva. Por todo ello es que, desde el principio, muchas críticas se enfilaron en contra del sustantivo desarrollo, considerando al desarrollo sustentable como una ampulosa autoin-dulgencia, pues su connotación vinculada a crecimiento económico con una carga semántica relacionada con el fracaso de las políticas desarrollistas, es difícil de soslayar. De ahí que muchos académicos y ambientalistas prefieren usar simplemente la raíz sustentabilidad, aunque no por ello se resuelve la cuestión fundamental: el cambio civilizatorio que con voluntad política colectiva constituye la tarea de la actual generación.

DESARROLLO SUSTENTABLE 134
DESARROLLO SUSTENTABLE
recursos y, el la idea del mundo salvaje, inhóspito e intocado (wilder-
ness) mediante la combinación de la moralidad, la ciencia y la estéti-ca, desde la que se promovió la protección de áreas naturales y espe-cies animales emblemáticas de ese hábitat escénico (Yosemite y el oso
grizzly, por ejemplo). En una vertiente significativamente distinta, desde tiempos inme-
moriales la denodada lucha de los pueblos y comunidades campesi-nas e indígenas contra la rapiña del colonialismo y por su emancipa-ción, aunque no suele considerarse como propiamente ambientalista, sí que lo es en muchos aspectos. A estos movimientos se les ha cali-ficado bajo diversas denominaciones, tales como luchas agraristas, campesinas o indígenas y han estado orientadas a reivindicaciones por la tierra, el agua, los bosques, etc., muchas de ellas yendo más allá de factores económicos y productivos para promover acciones de conservación ambiental. En los siguientes apartados hemos agrupado a estos procesos bajo la categoría de ecologismo de los pobres, recu-perando la noción propuesta por Guha y Martínez-Alier (1997). 3
Otros autores (Riechmann y Fernández Buey, 1994) organizan el surgimiento del movimiento ambientalista en torno de dos grandes tendencias, emanadas ambas del proceso de deterioro ambiental resultante de la industrialización impulsada en el siglo )(tac. La pri-mera tendencia es el ambientalismo de cuño social, a su vez, con dos fuentes distintas de demandas que fueron, por un lado, la clase obre-ra impulsada por los sindicatos que exigían mejores condiciones de vida y trabajo; por otro lado, la burguesía, que a través de los repre-sentantes de las clases medias y altas que clamaba por mejoras en el medio ambiente, preocupada de que la falta de higiene y salubridad de los tugurios se pudiera extender a sus propios barrios. La otra tendencia es el proteccionismo aristocrático, al que ya hemos hecho referencia'
3 Esta también es la línea seguida por Víctor Manuel Toledo (1985, 1989, 1995,
2000, 2002). 4 Santamarina (2006) recupera el análisis de Vincent (1992) para develar que
varios historiadores han señalado que el primer ecologismo surgió en Alemania y que constituyó una de las banderas más fuertes de los nazis, y que esta raíz se ocul-ta datando el movimiento del siglo xx en fechas más recientes, dada la fuerte vin-culación que el ecologismo ha mantenido con el pensamiento de izquierda. Al
respecto del ecologismo nazi, véase también Orduna (2008).
1 35
Sin embargo, la configuración discursiva del ubicuo movimiento ambientalista contemporáneo con los perfiles contestatarios que lo han caracterizado, aparece durante la segunda mitad del siglo xx, a resultas primero de la vasta destrucción ocurrida como consecuencia de la segunda guerra mundial y por el desarrollo del nuevo modo de producción industrial y la contaminación derivada del mismo, así como por la emergencia de los movimientos contraculturales de ruptura, entre los que se encontraba también el feminismo, el jipis-mo, el movimiento gay, el pacifismo, etc. Este momento es consisten-te con un cambio tecnológico en la esfera de la producción impul-sada mutatis mutandis tanto en la órbita de Estados Unidos como en la de la Unión Soviética.5
Los desastres ambientales en la toma de conciencia mundial
En la creciente preocupación y conocimiento de la problemática ambiental ha influido significativamente una serie de tragedias am-bientales que han tenido una alta cobertura mediática. Estas tragedias han sido, por lo tanto, catalizadoras de un conjunto de cambios, tanto en la concepción del problema mismo como de las medidas a adoptar para prevenir, mitigar y corregir los daños. Entre ellas se encuentran:
a] La descarga por la fábrica Chisso Corporation de más de 27 tone-ladas de metilmercurio en la bahía de Minamata, Japón, entre 1932 y 1968, que provocó más de 900 muertes y miles de afec-tados que consumieron el pescado contaminado, causándoles problemas muy serios al sistema nervioso;
b] El caso de Love Canal en la ciudad de Niagara Falls, en Estados Unidos, donde, entre 1942 y 1953, la empresa Hooker Chemical enterró cerca de 21 mil toneladas de residuos tóxicos (entre ellos dioxinas y otros compuestos clorados) en un predio que, una vez que llegó a su máxima capacidad, fue cubierto con tierra y desechos sólidos municipales. Algunos años más tarde
El surgimiento de los movimientos ambientalistas fue casi simultáneo con la aparición de las teorías de desarrollo, aunque sus trayectorias se mantuvieron rela-tivamente independientes hasta los años setenta, cuando el ambientalismo interpe-ló con mayor fuerza las políticas de desarrollo.

DESARROLLO SUSTENTABLE 1 3 7
la aquiescencia del gobierno de ese país. Y, más recientemente, el ciclón Nargis en Myanmar, que en mayo de 2008 provocó más de 130 000 pérdidas humanas entre muertos y desaparecidos y más de diez millones de personas afectadas.
La situación de desastre es cada vez más frecuente, justificando plenamente la denotación sociedad de riesgo global acuñada por Ulrich Beck (1998), ya que cada año se presentan numerosos casos de incendios forestales gigantescos y de mareas negras ocasionadas por los derrames petroleros (el Amoco Cadiz en las costas francesas en 1978, el Exxon Valdez en el golfo de Alaska en 1998 y el Prestige en la costa de Galicia en el 2002, son apenas tres episodios conoci-dos); o la cada vez mayor presencia de materiales y residuos peligro-sos (como las dioxinas, los bifenilos policlorados, y todos los demás compuestos orgánicos persistentes, nucleares, biológico-infecciosos, etc.) esparcidos libremente en el mundo, como ha sido denunciado recientemente con la llamada basura tecnológica (computadoras, teléfonos celulares, etc.) trasladada a países en desarrollo.
A esta lista de fenómenos inéditos por su magnitud y consecuen-cias y sobre todo por la cada vez mayor frecuencia de aparición (los once años más calientes de los últimos ciento cincuenta años, han estado entre los últimos doce), debemos sumar el episodio de la ola de calor que azotó a Francia, misma que, entre el 1 y el 15 de agosto de 2003, provocó más de 15 000 muertes.' La magnitud de este fe-nómeno también está vinculada con el envejecimiento de la pobla-ción y con la ausencia de una política de salud pública asociada a las olas de calor, que no había sido considerada necesaria antes de la aparición de estos episodios extremos.
En la actualidad la conciencia mundial sobre los pronósticos del fenómeno del cambio climático global se encuentra a flor de piel. La información que circula en distintos espacios es muy vasta y diri-gida a diversos públicos. Los esfuerzos emprendidos por instancias tan distintas como el Panel Intergubernamental de Cambio Climáti-
Esta misma ola de calor provocó otras 7 000 muertes en Alemania, 8 000 en Fspaña e Italia y 2 000 en Reino Unido. El número total de muertes ascendió a más de 35 000. Si estos decesos hubieran ocurrido en el mundo en desarrollo no hubie-ran tenido ningún impacto en la prensa internacional. Es más, pese a ser el núme-ro 4 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ese año en el mundo en desarrollo murieron más de once millones de niños menores de cinco años por causas tratables o fáciles de prevenir (Naciones Unidas, 2003 A/58/323).
0 DESARROLLO SUSTENTABLE
se autorizó, encima del mismo, la construcción de una escuela y de una zona habitacional unifamiliar en sus alrededores, pro-vocándo numerosos casos de envenenamiento a niños y mujeres embarazadas. Este caso es especialmente relevante para el mo-vimiento ambientalista porque Lois Gibbs, madre de dos niños afectados, se convirtió en una pugnaz activista que creó, en 1981, el movimiento de Environnzental Justice, que ha tenido tanta re-sonancia política dentro y fuera de Estados Unidos; 6
c] De igual manera, en diciembre de 1984, el derrame de 42 tone-ladas de isocianato de metilo de una fábrica de pesticidas de la empresa Union Guinde en Bhopal, India, en el que murieron cerca de 20 000 personas y dejó secuelas graves a otras 150 000 más, sin contar los daños ambientales;
e] Finalmente, la explosión del reactor nuclear en Chernobil, Ucrania el 26 de abril de 1986, que además de los miles de muertos que ha provocado, generó una contaminación ambien-tal por radioactividad que durará miles de años.
Sin embargo, a esta serie de catástrofes derivadas de la actividad industrial, tendríamos que agregar también las terribles consecuen-cias de fenómenos naturales como los huracanes, cuya frecuencia e intensidad se asocia al cambio climático global, con impactos a la población y al ambiente nunca vistos, debido a la ocupación de sitios de alto riesgo, así como a la destrucción de las barreras naturales, como los arrecifes y manglares. Es el caso, por ejemplo, del huracán Mitch, cuyos vientos sostenidos de 290 km/hora devastaron Centro-américa, entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre de 1998, con enormes pérdidas materiales de las cuales aún hoy no se reponen, además de la muerte de más de 11 000 personas. O el conocido hu-racán Katrina, que golpeó las costas de Estados Unidos en 2005, causando daños a la ciudad de Nueva Orleáns por más de 75 000 millones de dólares y provocando la muerte de 1 836 personas con
6 El concepto de justicia ambiental tiene muchas definiciones pero, en términos generales, se concibe como la búsqueda de una justicia equitativa bajo el marco jurídico vigente en materia del medio ambiente, sin discriminación en función de la raza, el origen étnico y la condición socioeconómica. Este concepto se aplica para combatir las decisiones del poder público y las intereses económicos coludidos que distribuyen, de manera desigual entre los grupos menos empoderados de la socie-dad, los riesgos y las consecuencias ambientales negativas.

138
DESARROLLO SUSTENTABLE
co (IPcc) o el ex vicepresidente Al Gore, le han valido reconocimien-tos.8 Todo ello no ha sido suficiente para adoptar medidas sustantivas que enfrenten con algún tipo de radicalidad la trayectoria de colisión en la que el estilo de desarrollo dominante y el mundo mismo se encuentra.
Tipologías del ambientalismo
Dada su complejidad y pluralidad, no existe una clasificación única de los movimientos ambientalistas, ni una sola ideología que se haya convertido en canónica, lo que es básico para entender la lucha dis-cursiva existente por hegemonizar el campo, así como la pluralidad de propuestas que se encuentran en circulación. Pierri (2001) sostie-ne que el movimiento ambientalista se expresó en tres Corrientes principales. La primera denominada corriente ecologista conserva-cionista o sustentabilidad fuerte, con raíces en el naturalismo del siglo xix, en las ideas ecocentristas de Aldo Leopold (1887-1948), y en la postura de la ecología profunda cuyo fundador fue el filósofo sueco Ame Nxss (1973),9 que se expresa actualmente en los postu-lados de la economía ecológica, cuyo principal exponente es el eco-nomista norteamericano Herman Daly.°
Para Ferry (1992), la ecología profunda es una tendencia funda-mentalista que reivindica la naturaleza en su conjunto como sujeto de derecho, por lo que el antiguo contrato social debe dar paso a un contrato natural, en el que "el hombre ya no sea el centro del mun-do al que hay que proteger en primer término de sí mismo, sino al cosmos como tal al que hay que defender de los hombres" (p. 32). Se le denomina "ecología profunda" (deep ecology) en oposición a una
La película La verdad incómoda que posteriormente se publicó como libro (Gore, 2007) en 2007 le ha valido dos premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood (mejor documental y mejor canción), el premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias. Para un análisis crítico del documental desde la perspectiva de los procesos educativos, véase González Gaudiano (2007b). Gore compartió el premio Nobel con el IPCC.
9 Publicado originalmente en 1973, Nwss (1989). Para una explicación de los principios filosóficos de Nwss, véase Speranza. (2006).
10 Daly ha publicado cientos de artículos y numerosos libros, véanse Daly (1973, 1977a, 1991, 1993, 1996, 1999). Es coautor con el teólogo John B. Cobb, Jr. de For Me common good (1989) y con Joshua Farley de un libro de texto de economía titu-lado Ecological economics: Principies and Applications (2003).
DESARROLLO SUSTENTABLE 1 39
ecología superficial (shallow) a la que vincula con el ambientalismo convencional fundado en el antropocentrismo." Así, la ecología profunda cuestiona los precarios esfuerzos de negociación de los ambientalistas convencionales y propone una defensa militante de la "Madre Tierra", una resuelta oposición a los ataques humanos sobre la vida silvestre sin perturbar."
Por su parte, Guha y Martínez-Alier (1997) fieles a su estilo, seña-lan que la ecología profunda deplora las estrechas metas económicas de la corriente principal del ambientalismo, y se pretende nada me-nos que una revolución filosófica y cultural en las actitudes humanas hacia la naturaleza. Con metas que fluctúan desde lo espiritual a lo político, los adherentes a la ecología profunda expanden el amplio espectro del movimiento ambiental estadunidense. Se trata de una tendencia radical sobre la vida silvestre que, sin embargo, corre pa-ralela a la sociedad de consumo sin cuestionar seriamente sus bases ecológicas y sociopolíticas.
La segunda corriente es el ambientalismo moderado o sustentabi-lidad débil, enfoque "antropocéntrico y desarrollista, que acepta la existencia de ciertos límites que impone la naturaleza y la economía, lo que la separa del optimismo tecnocrático cornucopiano expresado por la economía neoclásica tradicional.° Se expresa teóricamente en la llamada economía ambiental", cuyos representantes más conocidos son Pearce y Turnen" En la sustentabilidad débil el capital natural puede ser reemplazado por el capital resultante de la actividad hu-mana. Según Pierri (2001), esta corriente es el origen de la propues-ta política del desarrollo sustentable.°
" Para un buen ejemplo del pensamiento ecologista estadunidense, véase Mc-Kibben (1990).
12 Sobre el principio de responsabilidad, la obra del filósofo alemán Hans Jonas (1903-1993) es imprescindible, véase Jonas (1995).
13 Para una discusión sobre las diferencias entre la sustentabilidad débil y fuer-te, véase Haugton y Hunter (1994).
14 Véanse Pearce y Turner (1995); Pearce, Markandya y Barbier (1993). En relación con la ecología profunda, véase también: Devall & Sessions (1985).
15 La discusión sobre sustentabilidad fuerte y débil se encuentra estrechamente relacionada con la economía ecológica y la economía ambiental, respectivamente, que son campos interdisciplinarios que estudian la relación de conflicto entre la economía, la sociedad y los ecosistemas. Una, en su versión radical en franca opo-sición a la economía neoclásica y su concomitante ideología del crecimiento recha-zando la "desmaterialización" del consumo; la otra, en una postura moderada
•

IP"
DESARROLLO SUSTENTABLE 141
provenientes de la tradición aristocrática británica antes señalada, que encontraron terreno fértil en la clase alta estadounidense. Se trata de una vertiente del ambientalismo que apoya la conservación de áreas intocadas, el llamado wilderness, mediante la compra o el decreto de creación de reservas naturales con el objeto de preservarlas para el futuro. Uno de los principales problemas de esta vertiente es el que la conservación de la naturaleza no suele incluir a las comunidades campesinas o indígenas que viven en las áreas implicadas, incluso de aquellas que las han habitado durante milenios.
La ecoeficiencia es la tendencia construida desde la clase empre-sarial para responder, desde la innovación tecnológica en el ámbito de la producción, a las demandas sociales por detener el deterioro ambiental como consecuencia de las descargas y emisiones contami-nantes y el desperdicio energético y de materias primas. Esta corrien-te también ha sido denominada como ecocapitalismo, por incorporar en la lógica del capitalismo la necesidad de impulsar cambios en los procesos industriales y ver el interés público por los asuntos ambien-tales como una nueva oportunidad de negocios. [ ' Ampliaremos esta información en el siguiente apartado.
Como es el caso de la ecoeficiencia, el desmedido e injustificado optimismo que algunos sectores de ambientalismo han depositado en la ciencia y la tecnología encierra en sí misma una contradicción radical. Por un lado, se culpa a la ciencia y a la tecnología de haber propiciado el desastre ambiental y por otro, se espera que esa misma ciencia lo resuelva. Zizek (2005, p. 20) lo expresa con toda claridad al señalar que en cuanto reducimos la crisis ecológica
a las perturbaciones provocadas por nuestra explotación tecnológica exce-siva de la naturaleza, implícitamente suponemos que la solución consiste en apelar una vez más a innovaciones tecnológicas, a una nueva tecnología "verde", más eficiente y global en su control de los procesos naturales y
los recursos humanos [...] Toda preocupación y todo proyecto de nuestro ambiente natural quedan entonces devaluados por basarse a su vez en la fuente del problema.
Por otra parte, el ambientalismo de los pobres responde a la lucha de los sectores desposeídos de la población y, por ende, más vulne-
17 Véanse Dupuy (1980) y Elkington y Burke (1991).
140 DESARROLLO SUSTENTABLE
La tercera corriente es la humanista crítica que responde mejor a las necesidades y características de los países en desarrollo. Esta co-rriente se expresa en los años setenta en la propuesta del ecodesa-rrollo y, posteriormente, en ciertas versiones del desarrollo sustenta-ble.I 6 Postula un cambio social radical atendiendo las necesidades de las mayorías con un uso responsable de los recursos naturales. Existen dos subcorrientes: la anarquista y la marxista.
a] la subcorriente anarquista, la heredera más clara de las tesis del eco- desarrollo, tiene como base la ecología social, cuyo representante más conspicuo como ya hemos dicho supra es Murray Bookchin (1995), "y en menor medida la economía ecológica, con la que comparte la referencia a la ecología y las críticas a las concep-ciones económicas dominantes, pero no comparte la tesis de los límites físicos absolutos, ni que la solución se centre en detener el crecimiento. Su propuesta política está volcada a promover una "sociedad ecológica" mediante la expansión de la vida y los valores comunitarios, que achicaría gradualmente el mercado sustituyendo su lógica, así como la dominación estatal. En esta corriente se ins-cribe el "ecologismo de los pobres" y la preocupación por preservar las culturas tradicionales que serían portadoras de una sabiduría ambiental perdida" (Pierri, 2001, p. 28).
6] La otra subcorriente es la marxista, sustentada teóricamente en Enzesberger (1979), 0 Connor (1991) y Foster (1994), entre otros. Esta corriente insiste en que el problema principal es la forma de la organización social del trabajo que determina qué recursos usar, así como la forma y el ritmo de uso, por lo que promueve cambios en la propiedad social de los medios de producción (véanse tam-bién Foladori 1999; Foladori y Tomassino, 2000).
Otras clasificaciones como la ya citada sobre ecología de los pobres reconocen tres tipos de ecologismo o ambientalismo: el del culto a lo silvestre, el de la ecoeficiencia y el ecologismo de los pobres (Martínez-Alier, 2005). El tipo del culto a lo silvestre corresponde a las políticas
orientada hacia la optimización del aprovechamiento de los recursos naturales, mediante la "internalización de las externalidades" en la producción.
'6 Para un interesante análisis contrastivo de la sustentabilidad ecológica y la sustentabilidad social, véase Foladori (2007).

' DESARROLLO SUSTENTABLE 143
Vale decir, para concluir, con esta parte relacionada con las tipolo-gías de ambientalismo que, como hemos podido ver, este fenómeno político social es muy difícil de clasificar. Las taxonomías son intentos de organización de la realidad, son mapas que pueden ayudarnos a entender pero, por muy específicos que puedan ser, existen nume-rosos casos y enfoques que no encajan en ninguna de sus categorías. ¿Dónde y cómo clasificar al anarquista y naturalista Henry David Thoreau (1817-1862), al crítico de la cultura tecnocientífica Lewis Mumford (1895-1990), al filósofo ecosocialista y ambientalista. radical Rudolph Bahro (1935-1997), 19 al ecologista popular Francisco 'Chi-co' Mendes (1944-1988) y al ambientalista escéptico Bjewn Lomborg (1965- ),20 todos ellos sumamente singulares y diferentes entre sí?
Conceptos de la política ambiental del desarrollo
Es un desafío intelectual intentar examinar en un mismo análisis grupal todas las aportaciones y propuestas precedentes, de ahí las múltiples tipologías existentes organizadas mediante criterios y cate-gorías muy disímbolos. Lo anterior porque, además de su gran varie-dad, han sido planteadas desde diversas perspectivas teóricas y polí-ticas y, como ha podido verse, en distintos momentos históricos; pero sobre todo porque no todas logran desarrollar elementos comunes que faciliten precisamente dicha comparación.
En dirección de sistematizar esta proliferación discursiva, la Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocDE) re-cuperó, más que corrientes y movimientos en sí mismos, algunas de las nociones e instrumentos que considera más fecundos en términos metodológicos y operacionales. De ese modo, en el cuadro 1 se pre-senta una comparación entre la Capacidad de carga, el Crecimiento estacionario, el Ecoespacio, la Huella y la mochila ecológica, el PIB
verde y la Ecoeficiencia. Todos ellos han sido, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocDE), algunos de los conceptos amplios que han guiado a las economías industriales hacia patrones de producción y consumo más sustentables (ocnE, 1997). Cada uno de estos conceptos se apoya en un conjunto espe-cífico de supuestos, ofrece agudas reflexiones y se enfrenta a desafíos
18 Véase especialmente de este autor: Bahro (1984 y 1986). 40 De este controvertido autor, véase Lomborg (2005 y 2008).
142 DESARROLLO SUSTENTABLE
rabies, que se han visto despojados de sus territorios ancestrales para construir reservas de conservación, o presas para la producción de energía de fuentes hidroeléctricas, por citar dos causas recurrentes. Es una lucha, en palabras de Guha y Martínez-Alier (1997), en busca de la supervivencia más que por la calidad de vida. En este tipo ubi-camos también a la justicia ambiental.
El ecologismo de los pobres, también llamado ecologismo popular y de la sobrevivencia, se fundamenta en los movimientos campesinos e indígenas de resistencia contra el despojo de sus recursos naturales y bienes ancestrales, así como en los movimientos ecologistas que com-baten los efectos de la modernización de la producción agrícola y la explotación científica de la naturaleza. La persistencia del combate secular de las comunidades campesinas e indígenas en defensa de sus recursos naturales y espacios sagrados, contradice la muy exten-dida idea de que el ambientalismo es un movimiento surgido en los países centrales, ricos y particularmente entre las clases medias altas y con estudios universitarios. El ecologismo de los pobres reconoce la existencia de una deuda ecológica con los países en desarrollo y el llamado dumping ecológico', definido como la venta de bienes con precios que no incluyen la compensación de las externalidades o el agotamiento de los recursos naturales como el comercio del Sur con el Norte (Martínez-Alier, 2005).
En una perspectiva distinta, Castells (1998) formula una clasifica-ción diferente,I8 posicionándose además en la diferenciación concep-tual entre ecologismo y ambientalismo, en forma inversa a lo que Dobson (1997) ha señalado. Para Castells, el ambientalismo es la ecología puesta en práctica; en cambio para Dobson el ambientalismo es la posición reformista, siendo el ecologismo la postura radical frente a los problemas del ambiente.
18 La clasificación de Castells consiste en cinco tipos distintos a los que ejem-plifica con un movimiento o una organización suficientemente representativa del mismo: 1. Conservación de la naturaleza (Grupo de los diez, USA); 2. Defensa del espacio propio (Not-in-my-bcick-yard); 3. Ecología Profunda (Earth First, ecofeminis-mo); 4. Salvar al planeta (Green Peace); y 5. Política verde (Die Grünen). Asimismo, al hablar del ambientalismo lo entiende como "todas las formas de conducta colec-tiva que, en su discurso y práctica, aspiran a corregir las formas de relación destruc-tiva entre la acción humana y su entorno natural, en opresión a la lógica estructu-ral e institucional dominantes".

CUADRO 1. CONCEPTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL
CARACTERÍSTICA
CAPACIDAD
ESTADO DE
ECO-ESPACIO
HUELLAS Y
PIB VERDE
ECO-EFICIENCIA DE CARGA
ECONOMÍA MOCHILAS ESTACIONARIA
ECOLÓGICAS
Alto cuando el daño ambiental ya es evidente. La incertidumbre respecto de los umbrales críticos implica acciones instrumentables sólo por vía del debate político.
Economía de no crecimiento en equilibrio biofísico. Marco temporal abierto.
Acercamiento al sistema de regula-ciones y controles globales. Papel preponderante del Estado.
Actividades huma-nas compatibles con los sistemas de soporte de vida. Algunos derivan de esto la necesidad de compartir equitativamente el acceso al eco- espacio. Requiere de un marco regulato-rio fuerte (para establecer límites) y cambios en los estilos de vida ("conciencia verde").
Participación global justa y biorregionalismo (HE). Reducción de energía y flujo de materiales en-tre y dentro de las economías (ME). Largo plazo.
Liderazgo moral requerido del go-bierno. Acuerdos sobre comercio internacional sólo existiendo foros de implementa-ción.
A corto plazo: es-tablecimiento de nuevas medidas e indicadores. A largo plazo: reorientación de los objetivos económicos y sociales.
Interés guberna-mental y empresa-rial en indicado-res y medidas de ejecución como punto de partida para negociacio-nes sobre nuevas medidas económi-cas y sociales.
Corto a mediano plazo: win-win develo- pnula path de creci-miento económico y calidad ambiental. Largo plazo: logro de mayor reducción del gasto de energía y material (posible limitación al creci-miento económico). Las empresas son la clave de la imple-mentación. Algunos progresos ya alcanza-dos con la "industria verde", e iniciativas de asociación entre gobierno e industria, ONG y grupos locales. El gobierno es la clave para sentar el marco de incentivos.
Objetivo/ Escala de tiempo.
Actividades humanas com-patibles con la continuidad de las funciones de soporte de vida 'sobre la Tierra.
Viabilidad Política (actores sociales, procesos de toma de decisiones, pa-pel del Estado).
DE
SA
RR
OL
LO
SU
ST
EN
TA
BL
E
Comunicación/ interés
Principios opera- cionales/ Instrumentos
La amenaza de escasez desacre-ditada de alguna manera; público y empresarios más receptivos a la idea de sobrecar-ga de contamina-ción.
Principio precau-torio. Valuación del riesgo, análisis de cargas críticas, límites de emisión/descarga y prohibición de control de sustancias.
Concepto abstrac-to de gran interés intelectual pero de poco interés popular.
Equilibrio y mayor equidad. Instituciones centralizadas para la administración global de la pobla-ción, la salud y el uso de recursos.
Fuerte interés potencial para la conciencia socioambiental. Las alusiones a la racionalización pueden diferirse a la masa consumi- dora.
Equidad. Crea-ción de mercados, cuotas, límites, insumos, permi-sos transables. Cambio en estilos de vida.
ídem ecoespacio.
Equidad. Conta-bilidad del flujo de materiales, tecnología eco- eficiente, cambio de estilos de vida (ME). Reforma de los regímenes de asistencia y comercio (HE).
Potencialmente alta. Creciente concienciación pública sobre la subvaluación del ambiente y el crecimiento no da bienestar; pérdida del factor "sentirse bien".
Potencial interés para empresas (ga-nancias y aprobación social) y público (cambio de impues-tos, nuevas oportuni-dades de empleo).
Contabilidad de Productividad de los "costos reales". recursos incremen- Internalización de tada. Instrumen- externalidades, tos económicos, nuevos indicado- estándares, objetivos, res, búsqueda de control de sustan-desarrollo econó- cias, información al mico cualitativo consumidor. no cuantitativo (no decrecimien- to).
Consideraciones económicas/tec-nológicas clave
Decisiones corrientemente gobernadas por la viabilidad econó-mica, social, técni-ca de alternativas a las actividades presentes.
Economía de no crecimiento, tecnología de mínimo gasto.
Tecnologías eco-eficientes en economía sin crecimiento. La eco-eficiencia podría permitir el crecimiento (Opschoor).
Las economías del Norte están en estado de "so-breconsumo". La clave del cambio es la eco-eficien-cia (desmateriali-zación).
El crecimiento económico es un falso objetivo incrementada- mente divorciado del bienestar humano.
La mejora de la eficiencia de los recursos es clave para un crecimiento económico ambien-talmente sustentable.

146 DESARROLLO SUSTENTABLE ;
ac g ..v
r .., O
.1 5 1 ,,,, t 2 8 Ó8 -9 1 i., o E E S 1 4 11 ,t .':
....v.v u . 2 .0 9 E • 1 .0 1,:,3 "3 Ell a 1 Tj bi) IJ .2 d 1, j 2.1
E Es. c.I. E. =
v -- ,‹ d .e t 4 cr ; el 41.8 -e v2 e v - a 2 2 la -1- = a. .1 1 .1.11.g3Ile:§1x5,L2E
2 u e I, S S' 1 6 1' 1 É, 1 9, -0 v , g• el., C1 t ,., .1 = .k,
1. E 1 -1 o .2 2
1
1 .0 1 1 .2 1..», .1: 1 •v - 0 i_ - "Isn .11, '''' 1
1 g q t 1 8 a
15 'EJ `) >-, o 4.0= t E 1.91 5 TI E '8. á 1 .2 .1 e I'D
Ego a) a 5 .8 1 ,c 0 .J. Y 15
1 § 11 C:5 .3 l'o' n h 12 1 _ 3 1 -8 E Z-5 11 :2 11 2
4 <0 .0 1. .b- y V C -6 .4:1E.1 ar. r E
.2 -a E S 1E. 1 a - 8 2 c -2 eq "3 -0 .c A 2, e ,,,- ..,_u ,...° E PF, n 1 T3 1 1 0 § . > - ..... . ,0 , .= - 1
- o á ft: - g E a t. s-9. 4z o 2 a..1 - - o , o 0 .2 - 8 -v: 1.1 1, 3 2-Egsl c.E. a
21' E e 1 PA e E
u
o
c =< z
E z O C < e - MI 4 a s u o
< <
o o
d :14 ,15 g 5 É. .9. E g 10.11 g E 1), c _11'5
z .= z-za.12e.g.s.1
6
E E
0 ei -e
a' 2 g g «I et,•
C"0 •E s • - 1.. Z •11 o. •v a.
DESARROLLO SUSTENTABLE
1 47
particulares para el diseño de políticas y su aplicación. De igual ma- nera, cada concepto conlleva su propia visión de sustentabilidad, así como su particular perspectiva de definición y solución del problema presente.
Enseguida, exponemos una breve explicación a las categorías contenidas en el cuadro 1, intentando esclarecer los alcances y limi-taciones de cada una de ellas.
CAPACIDAD DE CARGA. Es un concepto cuantitativo surgido de la bio-logía, que en su significado original hace referencia a la población de una especie que un determinado ecosistema puede soportar para ser sustentable. Por lo tanto, hace referencia a límites determinados científicamente que no son fijos, toda vez que esta capacidad puede variar a través del tiempo en función del cambio de los factores de los que depende, tales como la disponibilidad de alimento y agua, las condiciones climáticas, etc. El concepto mudó su significado para aplicarse en otras circunstancias, incluyendo a la propia población humana asentada en un determinado territorio. Aplicación que ha sido criticada, entre otros autores, por García (1999, p. 8), dada la "extrema variabilidad del consumo exosomático entre individuos, clases sociales y países (una desigualdad irreductible a la biología al poseer claves culturales)". 2 '
Por su naturaleza cuantitativa el concepto de capacidad de carga suele aparecer en discursos de corte neomalthusiano, así como en aquellos que hacen encomio del potencial de la ciencia y la tecnolo-gía para superar todos los problemas concernientes a los escasos re-cursos y a la sustitución entre diversas formas de capital (natural, humano, construido, etc.) (sustentabilidad débil). Sin embargo, el concepto ha mostrado ser útil cuando se aplica en el ámbito local, para determinar cargas críticas, tanto de población monoespecífica como de absorción de residuos en una determinada unidad de su-perficie.
El concepto de capacidad de carga ha sido también empleado para definir el desarrollo sustentable, como aparece en la segunda Estra-tegia Mundial para la Conservación (UICN-PNUMA-WWF, 1991) "Me-jorar la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan".
24 Véase también Margalef (1981) y García (2004, 2007).

DESARROLLO SUSTENTABLE
1 49
su texto "Criterios operativos para el desarrollo sustentable" que una economía puede crecer sin desarrollarse, o desarrollarse sin crecer, o hacer ambas cosas, o ninguna. Puesto que la economía humana es
un subsistema de un ecosistema global finito que no crece, aunque se desarrolle, está claro que el crecimiento de la economía no puede sostenerse durante un periodo largo de tiempo. El desarrollo cuali-tativo de sistemas que no crecen ha sido observado por largos perio-dos de tiempo." Daly ha sido considerado como un hereje que ha desafiado a la ciencia económica tradicional a partir de criterios éticos y ecológicos. Su planteamiento principal gravita en torno de transformar la orientación del progreso económico reemplazando el crecimiento cuantitativo por el cualitativo, como condición para transitar hacia la sustentabilidad y eso, en términos llanos, implica estabilizar la economía o promover una "condición estacionaria" de la población y el capital.
El concepto de economía en estado estacionario tiene implicacio-nes no sólo económicas, sino también éticas, sociales, tecnológicas y jurídicas, por lo cual constituye un aporte que no puede ser ignora-do. Sin embargo, suele interpretarse de manera equivocada, porque se piensa que es una estrategia para mantener la desigualdad social existente y, por ende, para limitar el crecimiento de los países en desarrollo. Por el contrario, Daly puntualiza la necesidad de garanti-zar no sólo un límite mínimo de ingreso para el mayor número de personas en el tiempo, a fin de que estén en condiciones de satisfacer sus necesidades en el presente, sino también de establecer límites a la riqueza para asegurar que las necesidades de las generaciones fu-turas tengan prioridad sobre los deseos triviales del presente (Pérez Bustamante, 2007, p. 184).
ECOESPACIO O ESPACIO AMBIENTAL. Este concepto no es muy conoci-
do en el medio mexicano, pero es muy utilizado en el entorno euro-peo. Se encuentra relacionado con los conceptos de huella ecológica y capacidad de carga, si bien sus promotores indican que mejora el
subrayó el carácter irreversible del proceso entrópico, es decir, como señala la
cuarta ley de la termodinámica, hagamos lo que hagamos, la energía se degrada;
esto es, al final de todo proceso de transformación siempre habrá un déficit de materia-energía. (García Teruel, 2003).
24 Daly, H. (s/f) <www.eumed.net/cursecon/textos/Daly-criterios.htm >,
31/10/07.
148 DESARROLLO SUSTENTABLE
Pérez Bustamante (2007, p. 182) afirma que el concepto de capa-cidad de carga es el más influyente de los conceptos en discusión en cuanto a la formulación de políticas públicas. La primera generación de leyes ambientales y numerosas normas técnicas relacionadas con actividades cinegéticas, uso del suelo, etc., están de algún modo re-feridas a este concepto. 22
ECONOMÍA EN ESTADO ESTACIONARIO. Como ya Se mencionó, el im- pulsor de las tesis de crecimiento cero, economía estacionaria o no crecimiento fue Herman Daly (1977a), aunque se considera deudor de los planteamientos de Stuart Mill (1848). La economía en estado estacionario se sustenta en el hecho de que la economía ignoró du-rante mucho tiempo la relación entre la actividad económica, la disponibilidad de recursos y el flujo energético (relación qiie es uno de los temas sustantivos de este libro). Así, las teorías económicas de los años cincuenta y sesenta se construyeron bajo el supuesto de la renovación infinita y la disponibilidad ilimitada de recursos naturales (cornucopianos) en un sistema considerado cerrado; estas teorías fueron promovidas por la corriente neoclásica, negando estudios contemporáneos sobre el uso de la energía en la economía que mos-traban, por ejemplo, que la agricultura moderna era mucho menos eficiente que la agricultura tradicional ya que tiene menos retorno energético por unidad de energía invertida.
Daly, discípulo de Georgescou-Roegen, construyó su propuesta de economía en estado estacionario combinando el equilibrio biofísico y el crecimiento moral, cuyo resultado sería mantener un acervo constante de recursos naturales y una cantidad también constante de población, con una baja tasa de sustitución de ambos componentes (tanto en términos de materiales como de energía). 23 Daly señala en
" Estrechamente asociado a la capacidad de carga se encuentra el concepto de resiliencia, también surgido de la biología y ahora aplicado a lo social. La resiliencia se entiende como la capacidad de un ecosistema (o sistema en general) de absorber los impactos que en él ocurren. En la capacidad de carga y en la resiliencia se en-cuentra contenida la noción de límite.
23 Nicholas Georgescou-Roegen (1906-1994) matemático y economista estadu-nidense de origen rumano, cuyo libro más importante fue: La ley de la entropía y el proceso económico (1971), fue uno de los primeros en proponer un cambio paradig-mático para trascender el universo del valor en que la economía se había desen-vuelto desde Adam Smith. Abrió la economía hacia otros campos, en especial a la termodinámica, reformulando el núcleo duro de la economía. Georgescou-Roegen

150 DESARROLLO SUSTENTABLE
planteamiento de éste último. Constituye un instrumento útil para determinar cuotas de consumo y por lo mismo se asocia al concepto de justicia ambiental. El concepto fue acuñado por Horst Siebert (1982), pero quien realmente lo propagó fue el académico holandés
J. B. Opschoor, y más tarde fue divulgado por el grupo ambientalista Amigos de la Tierra, sección Holanda (Hille, 1997, p. 7).25
El ecoespacio de un cierto territorio equivale a la cantidad de recursos naturales (agua, energía, suelo, madera, biomasa, etc.) que puede extraerse del ecosistema sin sobrepasar su capacidad de carga, ni comprometer la capacidad de que las generaciones futuras puedan disponer de la misma cantidad de recursos naturales. La dimensión del espacio ambiental está en estrecha relación con la noción de lí-mite y puede establecerse a escalas local, nacional o global. Su vin-culación con la justicia ambiental estriba en el principio de que cada habitante del planeta tiene derecho a disponer de una misma canti-dad de espacio ambiental, en lo que subyace el principio de equidad tanto intra como intergeneracional, para evitar que el bienestar de que gozan los países desarrollados se finque en el sacrificio de los países pobres y de las generaciones futuras. Ello se vincula también con la noción de la línea de dignidad, que es una elaboración con-ceptual que pretende conciliar los objetivos de la sustentabilidad ambiental con los objetivos distributivos de la equidad social y la democracia participativa, en un mundo extremadamente desigual (véase Larraín, 2002).
Para Riechmann (2003) quien se apoya en Hille (1997, p. 8), el concepto de espacio ambiental puede definirse como las cantidades máximas de recursos naturales que podemos usar de manera susten-table, donde "sustentable" se entiende como "ecológicamente viable a lo largo del tiempo". Este aspecto es sumamente importante porque la dimensión temporal añade un criterio que suele omitirse en otros indicadores. Jorge Riechmann (2003) también menciona que en el esfuerzo por cuantificar el espacio ambiental disponible, el Instituto Wuppertal en colaboración con Amigos de la Tierra Europa, desa-rrollaron el estudio Towards Sustainable Europe (Spangenberg, 1995), que estima que para cumplir con la sustentabilidad y la distribución igualitaria del espacio ambiental, eran necesarias fuertes reducciones en el consumo de recursos naturales respecto de los promedios eu-
25 Veáse Opschoor (1994a, 1994b y 1995).
DESARROLLO SUSTENTABLE 151 0
nuclear 100%), madera 15%, cemento 85%, hierro 87%, aluminio ropeos de 1990: energía primaria 50% (energía fósil 75%, energía
90%, cobre 88%, plomo 83%, fertilizantes nitrogenados y fosforados tierra agrícola 30%, tierra "importada" 100%.
Como puede verse, el concepto de ecoespacio implica establecer un "piso básico" de dignidad para todas las personas, por debajo del cual la vida se torna indigna e insustentable, así como un "techo máximo" permisible de uso de los recursos naturales. Este techo se estima dividiendo el espacio ambiental de un territorio determinado entre el número de sus habitantes. Ello implica que por encima de este nivel existe sobreconsumo. El concepto de ecoespacio, por lo tanto, se orienta específicamente a procurar una más equitativa dis-tribución mundial del espacio ambiental, en la cual la prosperidad de los países desarrollados no se dé a expensas de los países en de-sarrollo.
HUELLAS Y MOCHILAS ECOLÓGICAS. El concepto de huella ecológica es conocido como un útil indicador de superficie ecológicamente productiva, que define la cantidad y tipo de consumo y la correspon-diente emisión de residuos, en función de la capacidad de carga y del espacio ambiental disponible. Por lo mismo, es un importante recur-so para conocer los patrones de producción y consumo y su impacto ambiental en el planeta, que metaboliza la sociedad posindustrial.
El concepto fue difundido en 1996 a través de la publicación del libro cuyo título reza Our ecological footprint: reducing human impact on the earth, escrito por Mathis Wackernagel y Williams Rees (2001), de lo cual Earth Day Network y Redefining Progress, dos organizaciones ecologistas, hicieron una prueba en línea que es ampliamente utili-zada por su simplicidad y utilidad didáctica. 26
La huella ecológica es una medida de impacto ambiental en un planeta finito que se calcula por unidad de superficie necesarias (tanto terrestre como marina) para producir alimentos, construir infraestructura (edificios, carreteras, etc.) y para absorber los gases que generan las actividades humanas. Todo esto define una super-ficie de biocapacidad. Se estima que el planeta posee 1.7 hectáreas de biocapacidad para cada uno de los más de seis mil millones de habitantes en el mundo, pero como el promedio global es de 2.8
26 Véase cwww.familia.cl/ContenedorTmp/Huella/huella.htm >, 30/10/07.

DESARROLLO SUSTENTABLE 1 53
kilos, mientras que para un anillo de oro de diez gramos se necesitan 3.5 toneladas. El problema se agudiza además porque con la concen-tración existente del comercio mundial, el consumo de los productos prima en el mundo desarrollado y sus mochilas ecológicas, en forma de residuos contaminantes y sin valor, se quedan en el mundo en desarrollo provocando severos deterioros ecológicos y sociales. A partir del análisis de las mochilas ecológicas se han podido adoptar políticas de reducción de los flujos de materiales utilizados mediante medidas de ecoeficiencia (particularmente por desmaterialización de la producción y reuso intensivo de materiales), así como para deter-minar costos más reales de los productos y servicios.
PIB VERDE. El producto interno bruto verde, también llamado ecoló-gico, es una medida que corrige este conocido parámetro económico ajustándolo en función de los costos del agotamiento y degradación de los recursos naturales. El PIB es un indicador macroeconómico internacionalmente aceptado que mide la generación de riqueza de un país durante un periodo de tiempo. Más específicamente, consti-tuye una medida de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país a precios de mercado en un lapso definido que suele ser anual y dividido entre el número de habitantes totales para obtener un promedio per capita.
Por su naturaleza estrictamente económica, el PIB ha sido dura-mente criticado puesto que se aduce que no refleja la totalidad de las transacciones realizadas (por ejemplo, no incluye a la economía in-formal, ni el trabajo doméstico que representan proporciones signifi-cativamente altas del PIB). Pero para los fines del presente trabajo nos interesan especialmente los cuestionamientos referidos a los aspectos sociales y ambientales que pueden ser resumidos como sigue:
El PIB no condensa los beneficios y costos sociales totales como resultado de los procesos económicos, por ejemplo, como de-cíamos, el deterioro ambiental en la forma de agotamiento, contaminación y otras formas de degradación de los recursos naturales y de la integridad de los ecosistemas. En palabras de Naredo (2006), el PIB hace abstracción del contenido físico de los procesos que conducen a su obtención; El PIB tampoco incluye la forma como se reparte la riqueza generada dentro de un país, por lo que al ser un indicador
152 DESARROLLO SUSTENTABLE
GRÁFICA 1. HUELLA ECOLÓGICA (HECTÁREAS GLOBALES POR PERSONA)
- PAÍSES
CON Al:ros
INGRESOS
6.4
mÉxi co 2.6
AÍSES CON
EDIANOS
'NGRESOS
,..
PAÍSES
CON BAJOS
INGRESOS
0 a,
FUENTE: elaboración propia con datos de WWF (2006), Informe Planeta Vivo <www. footprintnetwork.org>.
hectáreas hemos sobrepasado la capacidad planetaria en más de 60% en términos de consumo de recursos de todo tipo y producción de residuos.
Sin embargo, el cálculo de la huella ecológica puede ser específi-co en función del estilo de vida de cada quien, por lo que da cuenta de la desigualdad global existente en la que países y personas generan huellas ecológicas muy grandes a costa de otros que no cuentan con lo indispensable para vivir. Ello asocia el concepto de huella ecológi-ca con el de "deuda ambiental" (Pérez Bustamante, 2007, p. 189).
Por su parte, el concepto de mochila ecológica fue propuesto por el Instituto Wuppertal en Alemania y refiere al flujo de materiales requeridos para producir una unidad de determinado producto final. Por ejemplo, para producir un kilogramo de hierro se necesitan re-mover catorce kilos de materiales y un kilo de cobre requiere de 420

1 54 DESARROLLO SUSTENTABLE DESARROLLO SUSTENTABLE 1 55
general no da cuenta de los problemas de desigualdad social y distribución del ingreso nacional; Por último, los incrementos del PIB no representan necesaria-mente mejorar la calidad de vida de la población, toda vez que no registra el tipo de bienes o servicios implicados en las activi-dades económicas. Esto es, para la medición del PIB no importa si lo que se produce son medicinas, libros, armamento o alimen-tos, por ejemplo.
Para intentar incorporar la primera de estas deficiencias en el contenido de este indicador, se ha desarrollado entonces el PIB verde o ecológico. Para el caso de México, este indicador ajustado es repor-tado periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-grafia (INEGI) dentro del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológi-cas, que ha sido un producto de un estudio iniciado en 1985 y cuyos primeros resultados se reportaron en 1991, sentando las bases con-ceptuales y metodológicas en las que la ONU y el Banco Mundial se apoyaron para generar las recomendaciones internacionales que orientaran a los países que quisieran emprender ejercicios similares en esta dirección. Este índice se ha seguido mejorando con otras aportaciones para producir un instrumento cada vez más compren-sivo. De este modo, en forma anualizada, el INEGI da a conocer un reporte de producto interno neto ecológico (PINE).
Así, el PINE es un indicador que consideró los inventarios reales de petróleo, recursos forestales, cambios en el uso del suelo, aguas subterráneas, erosión del suelo y contaminación del agua, del suelo y del aire. En el PINE se deducen del PIB los gastos efectuados en protección ecológica y en prevención y restauración ambiental, así como los costos derivados del agotamiento neto de los recursos na-turales y del deterioro ambiental neto. Sus primeros resultados seña-laron que los costos totales de la degradación ecológica derivada del estilo de desarrollo del país representan en promedio 11% del PIB
en cuatro años, lo que en 1999 implicó aproximadamente 45 mil millones de dólares.
El PINE se considera un indicador imperfecto e incluso para algu-nos es inconveniente, innecesaria e incluso perniciosa, la valoración económica de los ecosistemas, de los recursos naturales y de sus ser-vicios ambientales, porque el ponerles precio es una forma de incor-porarlos al mercado.
Desde 1996, el Instituto Nacional de Ecología reconocía que, des-de una perspectiva ecológica, las restricciones del núcleo del Sistema de Cuentas Nacionales y la necesidad de contar con indicadores y modelos de sustentabilidad constituyen los principales argumentos para construir un sistema integral de cuentas ambientales, debido a que el actual sistema tiene las siguientes cinco limitaciones básicas:
• Registra la extracción y venta de los recursos naturales, así como los gastos en conservación y restauración exclusivamente como ingreso;
• No toma en cuenta el agotamiento de los ecosistemas ni de los recursos naturales;
• No valora el deterioro de los servicios ambientales; • No reconoce las externalidades; • Debido a todo lo anterior, no considera el carácter sustentable o
no sustentable de la dinámica económica (Vega-López, 1996).
Lo anterior, de acuerdo con Pérez Bustamante (2007), puede distor-sionar los procesos de toma de decisiones gubernamentales y empre-sariales, así como enviar señales engañosas a los actores sociales sobre el crecimiento nacional y el bienestar. De este modo, los sistemas de cuentas ambientales y lo indicadores verdes han ido cobrando fuerza como medidas prácticas para medir la presiones ambientales, el esta-do de los recursos naturales y del medio ambiente, y las respuestas que la sociedad está generando para prevenir, mitigar y resolver la "deuda ecológica" existente.
ECOEFICIENCIA. Concepto acuñado por el empresario suizo Stephan Schmidheiny junto con el Business Council for Sustainable Develop-ment, y difundido a través del libro Cambiando el Rumbo (1992). Sig-nifica "lograr una eficiencia económica a través de una eficiencia ecológica". La ecoeficiencia es una visión que ha irrumpido vigoro-samente en el ámbito empresarial mundial, y se asume como el ins-trumento con mayor potencial mediante el cual las empresas pueden transitar hacia esquemas económicos más sustentables. Se considera como una cultura administrativa para que el empresariado asuma su responsabilidad con la sociedad, así como para hacerlo más compe-titivo a través de una innovación productiva que implique mayor responsabilidad ambiental. Ello se logra maximizando la entrada de

DESARROLLO SUSTENTABLE 157
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972 27
Derivado de la emergencia de la ola de denuncias y de una crecien-te preocupación mundial por el deterioro ambiental, se inició una serie de importantes reuniones internacionales. En 1972, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Hu-mano, en Estocolmo, Suecia, en cuyo informe titulado Una sola Tierra (Only one Earth: the care and maintenance of a small planet) fueron defi-nidas estrategias para comenzar a estructurar una política planetaria, revisando tres principios responsables de la crítica situación vivida 1] la necesidad del conocimiento, la educación y la investigación; 2] el enraizado sentimiento de soberanía de las diferentes naciones del mundo, que dificulta la idea de una comunidad planetaria y, 3] la fuerza imperativa de los mercados orientados evidentemente por los principios del paradigma económico. 28
Para la Conferencia de Estocolmo se celebraron dos reuniones pre-paratorias. Una que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, del 10 al 20 de marzo de 1970, y la otra del Grupo de Expertos en Desarrollo y Medio Ambiente, en Founex, Suiza, del 4 al 12 de junio de 1971. Uno de los propósitos de la Conferencia de Estocolmo era intentar reducir la brecha entre la visión de las naciones desarrolladas y la de los países en desarrollo. Así fue que el Informe Founex de junio de 1971, identifica al desarrollo y al medio ambiente como "dos caras de la misma moneda". Esta idea fue recogida por el Comité de Planea-ción de la Conferencia de Estocolmo de 1972, al señalar que la "pro-
27 Antes de Estocolmo se había celebrado la Conferencia sobre la Biosfera, en París, Francia en 1968 y que originó el Programa MAB (Man and Biosphere) en 1970. En ésta se señaló la importancia de considerar los impactos ambientales de los grandes proyectos de desarrollo a resultas de la industrialización acelerada que tenía lugar, reconociéndose que el deterioro ambiental era un resultado combinado del crecimiento demográfico, la urbanización y la industrialización (McCormick, 1992 apud Portilho, 2005, p. 45).
28 La idea de la noción medio ambiente humano remitía a la necesidad de darle al impreciso concepto medio ambiente una significación más allá de hacerlo equivalente a naturaleza, para vincularlo con las necesidades del mundo en desa-rrollo. Sin embargo, la noción no encarnaba del todo esta connotación, incluso en la introducción del documento de Ward y Dubos (1972) se cuestiona esta ambigüe-dad. Este recurso semántico después fue aplicado también al concepto de desarro-llo con la intención de darle un rostro más humano.
r-
156 DESARROLLO SUSTENTABLE
energía y materiales en los procesos productivos, con miras a reducir el consumo de recursos y de generación de emisiones contaminantes por unidad de producto generada. Existen intensas polémicas sobre si la ecoeficiencia tiene la capacidad de conducir hacia patrones de producción y consumo sustentables. Pérez Bustamante (2007) señala que existen dos grandes tendencias:
La primera se centra en la ecoeficiencia como un instrumento de gerenciamiento no sólo para abatir los índices de contaminación y mejorar el aprovechamiento de los recursos, sino para obtener signi-ficativos ahorros de costos en el proceso productivo y consecuente-mente elevar las ventajas competitivas, por lo que se pone énfasis en la constante reducción de los insumos productivos, si bien la produc-ción puede elevarse sobre esta base. A esta postura se le conoce como "win-win development path".
La segunda, considera a la ecoeficiencia "como un medio para alcanzar una más profunda reorientación de los objetivos y las pre-misas que conducen las actividades corporativas, promoviendo cam-bios en la cultura empresarial, en la organización y en las prácticas diarias" (Pérez Bustamante, 2007, p. 194). A este paradigma alterna-tivo se enrolan numerosos economistas ambientales y ONG. El argu-mento parte de que la producción debe mantenerse constante e in-cluso disminuir y que los insumos han de reducirse drásticamente.
r
LA CONCERTACIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL DESARROLLO
SUSTENTABLE
Una vez que dio inició la discusión sobre la problemática ambiental en sus dimensiones globales, comenzaron a celebrarse una serie de reuniones que culminaron en toda clase de acuerdos, tanto de carác-ter voluntario (i.e. Agenda 21) como vinculatorio, como las conven-ciones (cambio climático, biodiversidad, desertificación, etc.). Los avances alcanzados generaban cambios en muy distintos niveles de la política. Una expresión tangible fueron las sucesivas transformacio-nes que se dieron dentro de las estructuras gubernamentales, que eran una manifestación concreta de la creciente importancia que el medio ambiente adquiría en la discusión.

158 DESARROLLO SUSTENTABLE DESARROLLO SUSTENTABLE 1 59
tección ambiental no debe servir de excusa para disminuir el progreso económico de las naciones emergentes" (uNEP 2002, p. 6). 29
Estocolmo marcó un hito mundial, creándose el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y agencias ad hoc en los propios países; se declaró el 5 de junio (día de la inauguración de la conferencia) como Día Mundial del Medio Ambiente; se gene-raron nuevos estudios sobre el problema ambiental mundial; se legi-timaron las acciones de protesta de los académicos y de las cada vez más numerosas y polifacéticas organizaciones ambientalistas y se
abrió paso una creciente toma de conciencia mundial sobre el pro-blema.
En el proceso preparatorio de la conferencia, los países en desa-rrollo manifestaron una serie de objeciones a estos trabajos, ya que sospechaban que este nuevo interés por el medio ambiente se podía traducir en restricciones comerciales adicionales, bloqueando con ello sus procesos de desarrollo. Además, había la convicción de que el deterioro ambiental era un costo a pagar por el desarrollo tecno-lógico e industrial y que, una vez cubiertas las metas básicas en lo económico y social, habría tiempo y recursos después para ocuparse de estos asuntos.
Para los fines de este trabajo conviene señalar que las aportaciones de la dimensión ambiental a la teoría económica fueron seminales. El desarrollo de la tesis de los límites físicos del crecimiento dieron pie a
las políticas de control de la población y a la institucionalización am-biental. En los debates correspondientes derivó también la idea de un consecuente estado estacionario o crecimiento cero de la economía. Esta idea, como hemos expuesto, se convirtió en una de las banderas del ulterior movimiento ambientalista en los países centrales, sobre todo entre quienes apelaban a las tesis neomalthusianas. 39
" En Founex se reunieron 27 expertos a petición del presidente de la Confe-rencia Maurice Strong, en el informe resultante de esta reunión sobresalen tres ideas importantes, que el deterioro del medio ambiente afecta a todos los países, dado que los problemas rebasan las fronteras nacionales (punto 2); que la conser-vación ambiental depende del desarrollo global, lo que obliga a darle nuevas di-mensiones al propio concepto de desarrollo (punto 6), y que el esfuerzo debe implicar proporcionar más ayuda de parte del mundo industrializado a los países en desarrollo (punto 15) (Santamarina, 2006).
30 En Estocolmo hubo una serie de reuniones paralelas muy diversas entre las que destaca la que se realizó de manera simultánea y en la misma ciudad, convoca-da por Barry Commoner que se llamó Foro Ambiental, cuyo propósito era debatir
Así, la toma de conciencia de que nos encontrábamos en presen-cia de recursos naturales finitos en un sistema cerrado, como lo es el planeta Tierra, con una población no sólo creciente sino que vivía más años como resultado del avance de la medicina, fue cobrando fuerza internacional. Sin embargo, como señalamos en las secciones anteriores, poca atención se había puesto a la enorme desigualdad existente entre los pueblos y las correspondientes diferencias en el consumo y en la generación de desechos.
A partir de Estocolmo, se inició un frenético impulso a la discusión sobre la planeación del desarrollo considerando criterios ambienta-les, que, sin embargo, no influía sustantivamente sobre las políticas impulsadas por el FMI y el Banco Mundial. De esta discusión, la Unión Mundial para la Naturaleza (tmcN), el Fondo Mundial para la Natu-raleza (wwF) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Am-biente (PNUMA) publicaron la Estrategia Mundial de la Conservación, en 1980, cuyo objetivo de conservar los recursos biológicos del planeta se enmarca en una crítica al proceso de desarrollo, especialmente en la necesidad de saber aprovecharlos dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas. Reconoce que la conservación de los recursos bióti-cos es sólo una de las estrategias necesarias para la supervivencia y el bienestar de los seres humanos, pero se requieren también estrategias para la paz, para un nuevo orden económico internacional, en pro de los derechos humanos, para superar la pobreza y para el suministro mundial de alimentos, así como una estrategia demográfica.
El Informe Brundtland
Como ya mencionamos antes, en el proceso de construcción concep- tual para encontrar una fórmula que permitiera superar las grandes limitaciones de las aproximaciones existentes al desarrollo, surgió el
los temas de la conferencia sin las ataduras y restricciones propias de una reunión oficial gubernamental (Tamames 1979, p. 177). Este fue el antecedente del Foro Social Global, paralelo a la Cumbre de Río veinte años después. Acot (1988 apta Santamarina, 2006, p. 106) señala que en las reuniones oficiales se consideraba a la gestión de la naturaleza en función del desarrollo, es decir, como un medio, como un instrumento, y en los foros alternativos como un fin en sí mismo para adaptar las actividades humanas a las exigencias objetivas del orden natural y no a la inver-sa como se ha pretendido.

DESARROLLO SUSTENTABLE i 6 i
naciones pobres deben hacer para convertirse en ricas",33 partiendo sobre todo del reconocimiento de que gran parte del camino que han seguido las naciones industrializadas es insustentable. De ese modo, temas críticos como desarrollo, pobreza y crecimiento demo-gráfico debían verse en función de la presión que ejercen al suelo, al agua y a los recursos naturales en general. Ello para intentar supe-rar la estrecha visión prevaleciente en el mundo en desarrollo, en el sentido de que la superación de las necesidades básicas de la pobla-ción mediante el desarrollo, necesariamente produce degradación ambiental y reconociendo que la espiral descendente de pobreza y deterioro es una pérdida de oportunidades y de recursos, sobre todo de recursos humanos. De ese modo, en palabras de la presidenta, los vínculos entre la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental se convirtieron en el tema principal de la comisión.
Al reconocer que las actuales tendencias del desarrollo incremen-tan el número de personas pobres y vulnerables, al tiempo que de-gradan el ambiente, ese tipo de desarrollo no se percibió capaz de responder a los desafíos del siguiente siglo con un número mayor y creciente de población demandando satisfacer sus necesidades con los mismos recursos existentes y queriendo imitar los estilos del mun-do desarrollado. Así fue que se propuso el concepto de desarrollo sustentable, entendido como aquel desarrollo que permite:
Asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin
comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer
las propias. El concepto de desarrollo sustentable implica límites, no límites
absolutos, sino limitaciones impuestas por el estado actual, de la tecnología
y la organización social sobre los recursos ambientales y la capacidad de la
biosfera para absorber los efectos de las actividades humanas... (chalan, 1987, pp. 9-10. Traducción libre)."
" Recordemos que este era el objeto de estudio primario de las teorías del desarrollo.
34 El énfasis de esta declaración en que los límites no son absolutos, difumina en cierto modo los planteamientos que se venían haciendo desde los años setenta, ya que señala explícitamente que no son límites sino limitaciones que pueden su-perarse en función de la organización social y el avance en la ciencia y tecnología, implícitamente se eliminan los obstáculos físicos a las políticas de crecimiento y se abre paso a la era del desarrollo sustentable.
r
1 6o DESARROLLO SUSTENTABLE
desarrollo sustentable. 31 Ahí se intentaron condensar las críticas for-
muladas al crecimiento económico per se, a la falta de equidad social y a los problemas derivados del deterioro ecológico, así como superar el sesgo neomalthusiano y la esperanza desbordada en la razón técni-
ca e instrumental. Aunque el concepto de sustentabilidad ya había sido propuesto en
estudios forestales y pesqueros y en debates previos, fueron los traba-jos de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (chatAn), los que le dieron proyección internacional. Este grupo de especialistas en temas sociales, económicos y ambientales integrado
ex professo también se conoce como la Comisión Brundtland, pues fue la socialdemócrata Gro Harlem Brundtland, en ese entonces Primera Ministra de Noruega, la que presidió esos esfuerzos." La comisión trabajó de octubre de 1984 a abril de 1987, esto es, 900 días, hasta la publicación del reporte correspondiente, al que se le dio el nombre de "Nuestro Futuro Común. Desde una Tierra a un Mundo" (CMMAD, 1987). Para lograr esta aproximación en el grupo de trabajo se inte-graron especialistas tanto del mundo en desarrollo como desarrolla-do, y de diversas disciplinas y campos de la política, para intentar construir un enfoque integral.
El reporte constituye un avance en el proceso de deliberación mundial y establece, desde las palabras de apertura del presidente de la comisión, la pretensión de constituirse en una "agenda global para el cambio". Aunque la comisión estuvo pensada inicialmente para aten-der sólo temas ambientales decidió incorporar la discusión sobre el desarrollo, con el propósito de ir más allá de la idea de "lo que las
31 Para un análisis de la vinculación del desarrollo sustentable y las ciencias
sociales, véase González Gaudiano (2006).
32 La comisión fue integrada por Mansur Khalid, Primer Ministro de Sudán, quien fungió como vicepresidente; Susana Agnelli, (Italia); Saleh Abdulrahman Al-Athél (Arabia Saudita); Bernard T. G. Chidzero (Zimbabwe); Lamine Mohamed Fadika (Costa de Márfil); Voljker Hauff (Alemania); Istvan Lang (Hungría); Ma Shijun (China); Margarita Marino de Botero (Colombia); Nagendra Singh (India); Paulo Nogueira-Neto (Brasil); Saburo Okita (Japón); Shridath S. Ramphal (Guya-na); William Doyle Ruckelshaus (Estados Unidos); Mohammed Sahnoun (Argelia); Emil Salim (Indonesia); Buker Shaib (Nigeria); Vladimir Sokolov (URSS); Janez Stanovnik (Yugoslavia); Maurice Strong (Canadá) y Jim NcNeill (Canadá). Por parte de México estuvo Pablo González Casanova, pero renunció a la comisión
antes de que concluyera el trabajo.

DESARROLLO SUSTENTABLE 163
La Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, Río, 1992: La Agenda 21
Por su parte, la Cumbre de Río en 1992, cuyo nombre oficial fue Conferencia de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo (cNumAD), fue todo un acontecimiento global. Ninguna reunión a la fecha ha convocado al número de jefes de Estado y de gobierno que se hicieron presentes; ni al enorme número y diversidad de or-ganizaciones de la sociedad civil que participó en el llamado Foro Paralelo. Las circunstancias históricas eran sumamente propicias, no sólo porque se condensarían los esfuerzos de dos decenios de nego-ciación en materia de medio ambiente y desarrollo realizados desde Estocolmo, sino porque la caída del Muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética y, consecuentemente, el fin de la guerra fría, auguraban un futuro promisorio en relación al desarme, la paz y el "fin de la historia", dándole paso al "pensamiento único", donde las ideologías ya no serían necesarias, sólo la economía (Fukuyama, 1992). Los medios de comunicación hicieron una cobertura sin pre-cedente alguno de las deliberaciones que tenían lugar. 35
Si bien los países desarrollados promovieron la convocatoria inicial pensando en discutir los problemas ambientales, la negociación con el mundo en desarrollo obligó a incorporar articuladamente los te-mas del desarrollo. El proceso preparatorio de la conferencia inicia-do en 1990 fue muy arduo; se acordó celebrar la conferencia oficial y en forma paralela un Foro Global para las organizaciones de la sociedad civil que demandaban participar. Este Foro que reunió a más de 1 300 ONG de 108 países y 1 180 activistas (Fórum Brasileiro, 1992 apud Scotto et al., 2007) tuvo un estatus consultivo."
" La Cumbre de Río desató una ronda de negociaciones que se ampliaron a los derechos humanos (Viena 1993), la población (El Cairo 1994), las mujeres (Beijing 1995), el desarrollo social (Copenhague 1995), los asentamientos humanos —hábitat— (Estambul 1996), el comercio (Doha 2001) y el financiamiento para el desarrollo (Monterrey 2002), entre otros grandes temas. En Río participaron 172 países y asistieron 108 jefes de estado y de gobierno, ninguna de las cumbres pos-teriores tuvo tal impacto.
" La interacción de tantas organizaciones distintas no sólo sobre medio am-biente, sino también sobre derechos humanos, indígenas, género, desarrollo, etc. propició un cambio sustantivo de concepciones sobre la problemática ambiental, reconociéndose el complejo entramado que la multidetermina. En este foro se aprobaron treinta y seis tratados alternativos de la sociedad civil sobre diversos te-
162 DESARROLLO SUSTENTABLE
Los objetivos del desarrollo sustentable propuestos por el Infor-me Brundtland son siete y se señala que todos ellos son interde-
pendien tes:
• Reactivar el crecimiento; • Modificar la calidad del crecimiento;
• Atender las necesidades humanas; • Asegurar niveles sustentables de población;
• Conservar y mejorar la base de los recursos naturales;
• Reorientar la tecnología y manejar el riesgo;
• Incorporar el ambiente y la economía en los procesos de toma
de decisiones.
Además del Informe Brundtland, en 1989 se publicó la estrategia mundial para la conservación de los años noventa, titulada Cuidar la
tierra. Estrategia para el Futunr, de la Vida (UICN-PNUMA-WWF, 1991), la
cual daba continuidad a su similar de los años ochenta. Este docu-mento fortalece las débiles críticas hechas al desarrollo por su ante-
cesora y llama a los gobiernos y a la comunidad internacional a tra-bajar en torno al desarrollo sustentable definiendo problemas, prioridades, metas comunes y acciones básicas para transitar en esa dirección. Esta estrategia define una serie de principios para una sociedad sustentable, a saber: respetar y cuidar la comunidad de los seres vivientes; toda la vida sobre la Tierra forma parte de un gran sistema interdependiente; mejorar la calidad cL la vida humana; conservar la vitalidad y diversidad de la Tierra; conservar los sistemas sustentadores de vida; conservar la biodiversidad; reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no renovables; mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra; modificar las actitudes y prácticas personales; facultar a las comunidades para que cuiden de su propio medio ambiente; proporcionar un marco nacional para la integra-ción del desarrollo y la conservación y forjar una alianza mundial. Estos fueron los principios que después constituyeron la base de lo
que hoy se conoce como La Carta de la Tierra. Asimismo, la estrategia mundial de conservación para los años
noventa señala explícitamente que la noción crecimiento sustentable es inherentemente contradictoria, ya que nada físico puede crecer indefinidamente, con lo cual se pronunciaba en contra de la tenden-cia dominante.
1

164 DESARROLLO SUSTENTABLE
La CNUMAD produjo la Agenda 21, la Declaración de Río, la Carta de la Tierra, la Convención sobre Biodiversidad, la Convención sobre Cambio Climático, una Declaración sobre Bosques y un Protocolo sobre Desertificación." Hubo un acuerdo unánime con la Agenda 21 (fue suscrita por 179 naciones), aunque no tanto con las conven-ciones (firmaron sólo 154 de los países presentes) que además, de-bían ser ratificadas por los congresos respectivos."
La Agenda 21 se convirtió en el programa para impulsar un nue-vo desarrollo en el mundo. Se divide en cuatro secciones. La prime-ra se refiere a la dimensión social y económica. La segunda al mane-jo y conservación de los recursos para el desarrollo. La tercera a las funciones de los grupos principales. La cuarta revisa las implicaciones para la ejecución de las acciones consideradas. Se insiste en la im-portancia del acuerdo internacional para alcanzar una économía equitativa y global, así como en la creación de una nueva escala de valores y actitudes y estilos de vida, para lo cual, la educación, la capacitación y la concientización pública desempeñan un papel de primer orden, sobre todo en los grupos principales identificados (mujeres, niños y jóvenes, sindicatos, organizaciones sociales, comu-nidades indígenas, empresarios, comunidad científica, campesinos y autoridades locales).
Dentro de los medios de ejecución destacan por su importancia el financiamiento para el 'desarrollo, la transferencia de tecnología, la investigación científica apropiada, la educación y la capacitación, la organización social, la legislación y el acceso a la información para la toma de decisiones.
mas. Se rechazó también la Iniciativa de las Américas, impulsada por el gobierno de Estados Unidos (Bush padre) y las estrategias de canje de deuda por naturaleza, que implicaba en los hechos vender territorio nacional de conservación.
37 Los países de América latina y el Caribe aprobaron también un documento titulado "Nuestra propia agenda sobre desarrollo y medio ambiente", donde se apela por un nuevo pacto internacional por el desarrollo sustentable, dada la inter-dependencia existente hacia un estado global, proceso "que no se está dando en forma fluida y armoniosa, sino turbulenta y plagada de conflictos" (CDMAALC,
1990, p. 91) " El término Convención o Tratado remite a una condición jurídica vinculato-
ria; es decir, los países que suscriben y ratifican el documento están obligados a adecuar su normatividad nacional a los términos de dicha convención. La Agenda 21 no es un documento vinculatorio.
DESARROLLO SUSTENTABLE
1 65
Sin embargo, al igual que el Informe Brundtland, la Agenda 21 fue un documento que no respondió a las grandes expectativas depo-sitadas durante el proceso de negociación. Ello porque cada bloque de países esperaba y entendía diferentes cosas." De acuerdo con Acselrad y Leroy (2003), la Agenda 21 comienza con la afirmación de la primacía de la economía como motor del desarrollo sustentable y emplea una serie de expresiones familiares en el lenguaje desarrollis-ta: "ambiente económico e internacional al mismo tiempo dinámico y propicio", "políticas económicas internas saludables", "liberalización del comercio", "distribución óptima de la producción mundial, so-bre la base de las ventajas comparativas", etc. En esta configuración discursiva, nuevamente el combate a la pobreza y la protección del medio ambiente fueron soslayados y, según las expresiones señaladas, las posibilidades de transitar hacia la sustentabilidad nuevamente quedan sujetas a los vaivenes de las fuerzas del mercado y al libre comercio.
Pese a las críticas por los enfoques y limitados acuerdos, se obser-vó casi inmediatamente una ausencia de voluntad política para cum-plir los compromisos de la Agenda 21. Esto fue evidente al no trans-ferir los recursos financieros necesarios al Fondo Global para el Medio Ambiente (Global Environmental Facility), un organismo depen-diente del Banco Mundial. Estos recursos ascendían a seiscientos mil millones de dólares anuales entre 1993 y 2000 para llevar a cabo las metas acordadas. Tampoco se cumplió la recurrente propuesta de asignar 0.7% del PIB de los países desarrollados para ayuda interna-cional. Es más, Hillary French (2002) del World Watch Institute, de-nuncia que los fondos no sólo no aumentaron sino que disminuye-ron, al pasar de 58 300 000 000 de dólares (0.35% del PIB) en 1992, a 53 100 000 000 (0.22%) en 2000.
Bárcena (2003) menciona que eso no es más que una muestra de la debilidad de las instituciones ambientales internacionales creadas por la ONU. Por ejemplo, la Comisión para el Desarrollo Sostenible (cns), órgano creado para dar seguimiento a los compromisos de la
" La división no sólo era Norte-Sur, sino significativamente más compleja, porque también estaban los intereses de los países productores de petróleo, intere-ses regionales de países, como África, América Latina, Comunidad Europea, Países del Este, Grupo de los 77 (fundado en 1964 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD], en la actualidad está integrado por más 130 miembros), etcétera.
INK

DESARROLLO SUSTENTABLE 167
fugiados, energía nuclear, inter alía, pero sobre todo, por las nuevas circunstancias de la globalización), pero los países en desarrollo insis-tieron en trabajar sobre un plan de instrumentación que estableciera metas concretas y plazos perentorios para su cumplimiento. Para complicar más este proceso, un año antes de la fecha convenida para celebrar la Cumbre en Johannesburgo (Río+10) ocurrió el episodio del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Súbitamente, todos los temas que se habían venido negociando tuvieron un orden de prio-ridad significativamente menor. 40 Incluso la fecha acordada tuvo que adelantarse una semana para que la clausura de la Cumbre no coin-cidiera con el primer aniversario de este terrible acontecimiento.
A pesar de que los funcionarios de la ONU se apresuraron a decla-rar lo contrario, la Cumbre de Johannesburgo fue decepcionante. Durante la última parte de la negociación prevaleció un desencanto que se trasladó al resto de las actividades; el presidente de Estados Unidos no sólo no asistió a la cumbre, sino que no envío represen-tantes de alto nivel, sólo a la parte final a la que asistió Colin Powell, Secretario de Estado, quien fue abucheado e interrumpido en varias ocasiones durante su intervención en la plenaria. Hubo numerosas manifestaciones de inconformidad de parte de presidentes y delega-dos oficiales sobre los acuerdos alcanzados.
Los principales acuerdos pueden resumirse en: 1] reducir a la mi-tad, hacia 2015, el número de personas sin recursos sanitarios básicos; 2] lograr para 2010 una reducción importante de la tasa actual de pérdida de la diversidad biológica; 3] "incrementar sustancialmente" la energía renovable (no se alcanzó ningún acuerdo sobre objetivos ni plazos); 4] incrementar los vínculos entre comercio, medio ambiente y desarrollo; 5] retomar el Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climá-tico (el cual ya podía entrar en vigor con el respaldo otorgado por Rusia); 6] producir y utilizar productos químicos para 2020 siguiendo métodos que no tengan efectos negativos importantes sobre la salud humana y el medio ambiente; 7] mantener o restablecer, de modo urgente y de ser posible para 2015, las poblaciones de peces agotadas a niveles que puedan dar la producción máxima sostenible.
40 Las nuevas prioridades han afectado también el cumplimiento de los Obje-tivos del Milenio (Nueva York 2000) y las seis metas de educación para todos esta-blecidas en el Foro Mundial de Educación (Dakar 2000); 2015 es un año crucial para sus cumplimiento.
1 DESARROLLO SUSTENTABLE
Agenda 21 ha sido un foro de debate y opinión entre gobiernos y otros actores institucionales y sociales, pero no cuenta con facultades ejecutivas o de toma de decisiones, por lo que han surgido propues-
rol tas sobre la necesidad de transformar el PNUMA en una Organización Ambiental Mundial, del tipo de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, o de la UNCTAD, a efecto de poder contar con mejores condiciones para enfrentarse a las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y Fondo Mone-tario Internacional) y la poderosa Organización Mundial de Comer-cio, contando con el apoyo de otras instituciones como una Agencia Internacional de Energía Renovable y trasladando las disputas a una Corte Permanente de Arbitraje Internacional Ambiental, para hacer respetar los más de 500 acuerdos internacionales ambientales ya existentes y extender a todo el planeta el derecho a la información, participación y judicialización ambientales de la Convención de Aar-hus (Fundación Heinrich Boll, 2002, pp. 69-72).
La Conferencia de Naciones Unidas de Desarrollo Sustentable, Johannesburg°, 2002
Como puede inferirse, 1992 constituyó el año más elevado de interés mundial sobre los problemas del medio ambiente y el desarrollo. A partir de ahí comenzó una declinación que fue recurrentemente denunciada durante la llamada Década del Desarrollo Sustentable, en las sesiones anuales de la Comisión de Desarrollo Sustentable, específicamente en 1997, durante lo que se conoció como Río+5. El propósito de la Cumbre de Johannesburgo era evaluar a diez años de la de Río, el comportamiento del tránsito hacia el desarrollo sus-tentable, así como el cumplimiento de los compromisos, la eficiencia de las instituciones globales, y la disposición de los medios para el cumplimiento de los compromisos. Estas cuatro referencias (estado del medio, cumplimiento, instituciones y medios de ejecución) han sido las coordenadas básicas del debate sobre la sustentabilidad en los últimos diez años (Provencio, 2002). La falta de cumplimiento de los compromisos suscritos era cada vez más evidente. La pobreza había aumentado y el medio ambiente se había deteriorado aún más.
El proceso preparatorio para Johannesburgo fue sumamente com-plicado por estos antecedentes. Los países desarrollados propusieron actualizar la Agenda 21, ya que había temas que no abordaba (re-
11.
166

[16•3]
168 DESARROLLO SUSTENTABLE
Las propuestas sobre energías renovables, que eran centrales en la negociación, se desvanecieron por la falta de voluntad política tanto de los grandes productores de petróleo como de las corpora-ciones que se benefician del petróleo barato. Se intentaba llegar al año 2015 con un uso de 15% de energías renovables, quedando sólo en acuerdo voluntario y regional. En agua y saneamiento, Estados Unidos se vio forzado a aceptar, contra su voluntad, el compromiso de que para 2015 se reduzca a la mitad el número de personas sin agua potable y saneamiento (1 100 000 000 y 2 400 000 000 respec-tivamente), meta que se estima costará 20 000 000 000 de euros por año, por lo que se teme que se fortalezcan las tendencias de privati-zación del agua, como se comprobó durante el IV Foro Mundial del Agua, celebrado en marzo de 2006 en la Ciudad de México. En los asuntos relativos a la pobreza, la fórmula voluntaria para establecer un fondo de solidaridad resta credibilidad a las propuestas realizadas para reducir a la mitad la proporción de personas que viven con menos de un dólar diario para 2015.
8. EL DEBATE SOBRE EL DESARROLLO SUSTENTABLE
En este capítulo nos interesa abordar tanto las diferentes críticas que se han hecho al concepto de desarrollo sustentable, como describir los esfuerzos que se han emprendido para medir los avances que se hacen en esa dirección. Hemos incluido también una discusión sobre los paradigmas de desarrollo sustentable y sobre la importancia de la ética y la cultura en el afán de aportar más elementos para compren-der la complejidad de esta noción.
LAS ARISTAS CRÍTICAS
1 Desde que fue dado a conocer el Informe Brundtland fue amplia-mente criticado por numerosos especialistas (Riechmann-Naredo et al., 1995; Bifani, 1992; García 1999; Guimaráes 1994; Dixon y Fallon, 1989; Foladori, 1999; Acselrad y Leroy, 2003). 1 Algunos cuestiona-mientos se orientaron en el sentido de que no quedan claras qué necesidades y aspiraciones humanas hay que satisfacer, es decir, ¿a qué se refiere cuando se habla de las necesidades básicas de los po-bres frente a la satisfacción de deseos legítimos?, ¿cómo conciliar las necesidades de los pobres frente a las necesidades del mundo desa-rrollado?, ¿cuántas generaciones futuras han de considerarse en esa solidaridad diacrónica implicada en el concepto de desarrollo susten-table? Se cree que esta noción de tiempo puede ser una restricción innecesariamente impuesta para no atender las necesidades intrage-neracionales (solidaridad sincrónica); es decir, de las generaciones hoy vivas.
Otras críticas se dirigieron hacia las dificultades inherentes para pasar del concepto a la práctica; esto es, ¿cómo bajar los enunciados teóricos generales a decisiones de política concreta para asuntos es-pecíficos?, ¿cómo superar intereses antagónicos y con poder desigual
Véase también W. Sachs (1996).

2 Véase Scotto, Carvalho y Guimaráes (2007).
170 DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
en el concierto internacional para balancear las decisiones que hay que tomar?
Un campo distinto y muy importante de interrogantes ha estado referido al tema del crecimiento económico. El Informe Brundtland establece que no debe haber contradicción entre el crecimiento económico y el desarrollo sustentable. En este sentido, la propuesta del estado estacionario de la economía propuesto por Daly (1977b) se reconoce como una falsa disyuntiva, toda vez que se requiere el crecimiento para poder combatir la pobreza.
Contra ese argumento, se aduce que el crecimiento económico obtenido en decenios pasadas no fue equitativo, ni contribuyó a re solver los problemas y necesidades de todos, por lo que el crecimien to no debiera ser considerado el motor del desarrollo sustentable sino una de sus consecuencias. Además, este argumento en el mundo actual, en los hechos, descansa sobre las fuerzas del mercado como la mejor mediación a los problemas ambientales, fortaleciendo la visión neoclásica de que éstos son meras externalidades en los pro cesos de desarrollo (Cavalcanti s/f). En otras palabras, considerar el desarrollo sustentable en los términos de la definición del Informe Brundtland no podría consistir sólo en un ajuste del sistema econó-mico, pues esto equivaldría a una restricción ambiental en el proce-so de acumulación capitalista, sin aportar los procesos institucionales y políticos que regulan la propiedad, el control, el acceso y uso de los recursos naturales (Guimaráes, 1994).
En toda esta disputa y debate por un modelo de sociedad global, es claro que el concepto de desarrollo sustentable ha sufrido una profunda erosión semántica (Riechmann 1995), dada por su simpli-cidad engañosa que genera ambigüedad y opacidad de sentido. Por lo mismo, llama la atención no sólo la proliferación de definiciones y enfoques existentes sobre el desarrollo sustentable, sino sobre todo el enorme consenso adquirido y, por ende, las más variadas adhesiones entre la clase política y los grupos empresariales. 2 Ello le permite, por ejemplo, a las corporaciones multinacionales incorporar, como estra tegia de mercado, algunos elementos de la configuración discursiva de la sustentabilidad sin modificar sustantivamente su lucrativo modus operandi. De igual modo, permite al sector gubernamental emplear el desarrollo sustentable sólo como noción modernizadora del discurso
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO 171
institucional, sin promover la articulación y transición sectorial, ni los cambios requeridos en la política económica, social y ambiental. En este sentido, la ambigüedad no debe verse como un defecto, sino como estrategia política dirigida a concitar acuerdos unánimes. De ahí que la frase "combatir los males del desarrollo con más desarro-llo", se considera un cliché sin fundamento alguno, sobre todo si se trata del mismo estilo de desarrollo.
Sin embargo, una gran parte de la crítica hacia el desarrollo sus-tentable proviene de la demonización de la noción de desarrollo, a la que se considera portadora de todos los males por lo que, como decíamos, muchos especialistas incluso prefieren emplear sólo el sustantivo sustentabilidad. A este respecto, Solís (2007) atinadamen-te señala que en la agria disputa entre los endogenistas y los exoge-nistas, prevaleció la postura de la teoría de la dependencia que se convirtió en un "desarrollismo de cabeza". Con ello, dice Solís, "se produjo una fetichización de la noción de desarrollo (y, por consi-guiente, de subdesarrollo), asignándole una finalidad moral que la desnaturaliza (p. 74).
Lo cierto es que las dimensiones económica, ambiental y social se encuentran en una permanente tensión en el modelo neoliberal vigente. Un ejemplo, entre muchos, es el tema de los biocombustibles que se ha posicionado como una medida que permite disminuir el consumo de combustibles fósiles, con lo cual se contribuye a mitigar la producción de gases de invernadero que generan el cambio climático. Sin embargo, el hecho de destinar un creciente porcentaje de granos —principalmente de maíz para la fabricación de etanol— ha incremen-tado significativamente el precio de los mismos, afectando con ello a los grupos económicamente vulnerables, así como los programas internacionales para combatir la llamada pobreza alimentaria. Además, la disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero por el uso de biocombustibles no ha sido significativa, incluso se ha tachado de irrelevante, por lo que el empleo se ha visto más como una manera de reducir la dependencia y las importaciones de combustibles fósi-les, así como por su rentabilidad económica dado el creciente precio internacional del crudo. 3 En otras palabras, el uso de biocombustibles primdfacie es una medida de naturaleza económica antes que ecológica,
3 Fuentes: <www.physorg.com/news96516594.html >; <www.chemind.org/Cl/ index.jsp>; <www.sriconsulting.com >, 10/03/08.

172
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
y determina, junto con la especulación de siempre, a la crisis mundial actual de alimentos.
Como puede verse y pese a los intentos por articular la dimensio-nes social, económica y ambiental en torno al concepto de desarrollo sustentable, lo que se observa es la primacía de lo económico sobre los otros dos componentes —con lo que se sigue poniendo freno a las demandas de la sociedad civil— y una tendencia en el mismo sentido que no permite esperar, al menos en el corto plazo, que vaya a mo-dificarse (Sutcliffe, 1995). Con su inflación significante, la aparición del desarrollo sustentable ha desactivado en gran medida el poten-cial contestatario y subversivo del discurso ambientalista frente al desarrollo, que se había venido construyendo desde los años sesenta (Redclift y Woodgate, 1997). Los problemas sociales y ecológicos que el modelo genera, asumidos como "externalidades negativas", se presentan como simples desajustes internos que pueden ser atendi-dos mediante respuestas científico-técnicas, ocultándose con ello el verdadero alcance de los conflictos (Santamarina, 2006).
Durante los años posteriores a Río ha ido quedando cada vez más claro que el pensamiento económico dominante ha redigerido la propuesta ambientalista, transformándola en el discurso institucional del desarrollo sustentable. La doctrina del mercado que en el discur-so afirma querer salvar al planeta se ha venido imponiendo, a través de las políticas de ecoeficiencia, del incremento productivo con me-nos insumos, de la desmaterialización de la economía mediante el desarrollo tecnológico de punta y de la privatización de los recursos naturales con el mercado como mediador en su gestión (Nausen y Villarrea, 2002). De esta manera, se desvía la intención de que el deterioro del medio ambiente pueda servir de freno o de factor re-gulador externo al propio mercado para darle aliento a una contra-corriente de crítica y de construcción de propuestas adscritas a otro paradigma. La versión institucional del desarrollo sustentable se ha convertido así en una pieza clave del pensamiento único. Esa doctri-na viscosa que, en palabras de Ramonet (1995 apud Naredo 2006, p. 31), "insensiblemente envuelve cualquier razonamiento rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y acaba de ahogarlo. Esa doctrina es el pensamiento único, el único autorizado por una invisible y omni-presente policía de opinión".
Un pensamiento así esconde una lógica productivista al servicio de las corporaciones internacionales y el papel de las biotecnologías
r
r ,
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO 173
(organismos genéticamente modificados, nanotecnologías, etc.) para dar forma a un paquete tecnológico dirigido a construir un nuevo discurso que sostiene poder establecer "nuevos límites al crecimien-to", pero otra vez sin considerar los impactos ambientales, sociales y económicos de sus propuestas, como ha ocurrido durante los cinco decenios previos "de un mismo proceso global de desarrollo defor-mante" (Tudela, 1992, p. 6).
•
LA CULTURA Y LA ÉTICA: LA CARTA DE LA TIERRA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
La UNESCO habla de la cultura para referirse en el caso de la educa-ción para el desarrollo sustentable, como la cuarta pata de la mesa, compuesta también por la economía, la sociedad y los sistemas natu-rales. Para algunos autores (Gudynas, 2002; Gross, 2002) el desarro-llo sustentable es impensable al margen de las diferencias culturales, por lo que incluso se debería hablar de desarrollos sustentables ante la imposibilidad de asumir un solo criterio de sustentabilidad para el mundo entero. Si concordamos con estas posturas, la cultura se con-vierte de ese modo en un factor de primer orden, ya que no sólo hay diversas concepciones de desarrollo y distintas condiciones biogeo-gráficas que imponen requisitos a ser tomados en cuenta, sino que las diferencias socioculturales intervienen también en la construcción de los proyectos de vida. De aquí surge la necesidad de conocer mejor no sólo lo que la gente opina sobre los problemas y asuntos que afectan su calidad de vida y sus aspiraciones de cambio social, sino también las mediaciones que modulan la percepción social de los problemas y sus estrategias de prevención y solución.
Sin embargo, el problema se acentúa debido a la homogeneización cultural que conlleva el proceso de globalización económica, que induce a través de los medios y las demás estrategias de mercado patrones de consumo y estilos de vida, en los que priman normas de conducta y valores de la sociedad posindustrial que son a todas luces insustentables. Lo que somos ya no pasa, sobre todo en los jóvenes más vulnerables a los impactos de la publicidad, por quién eres, en qué crees o a qué te dedicas, sino por cuánto y qué tienes como elemento central de la redención individual. De este modo, la cultu-

174 DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
ra mercantil se ha transformado en un obstáculo titánico para pro-mover otras pautas de pensamiento y comportamiento más solidarias con nosotros mismos y con el ambiente.
Berman (2007) afirma que se observa un colapso en el modelo civilizatorio actual caracterizado por a] una desigualdad social y eco-nómica acelerada; b] rendimientos marginales decrecientes con res-pecto a la inversión en soluciones organizativas a problemas socioeco-nómicos; c] niveles de alfabetización, de entendimiento crítico y de conciencia intelectual general que descienden rápidamente y d] muerte espiritual. Esto es, dice Berman (2007, p. 202) que aunque pareciera que la globalización nos lleva por un sendero de desarrollo cultural, económico y personal, al referirse a los Estados Unidos, señala que:
La brecha entre ricos y pobres nunca ha sido tan grande; nuestra capacidad
a largo plazo para pagar programas sociales básicos es cada vez más cuestio-nable; el nivel de ignorancia y analfabetismo funcional en este país [EUA] es tan alto como para convertirnos en una especie de chiste internacional, y la absorción de nuestra vida espiritual por parte de McWorld —los valores
consumistas/empresariales— es casi completa. La superestrella económica, los Estados Unidos es, en realidad, un caos cultural, un "imperio yermo".
Obviamente, esa crisis generalizada tiene también un alto costo ambiental que no se limita a las fronteras del territorio de ese país, sino que se traslada al mundo entero, sobre todo al mundo en desa-rrollo, lo que puede comprobarse con cualquier metodología e indi-cador que se aplique.
De ahí que el problema de la cultura se encuentra estrechamente vinculado con una crisis de valores éticos. Como hemos podido infe-rir a lo largo de los capítulos precedentes, la ética ha sido un com-ponente consustancial del discurso ambientalista desde su aparición en los años sesenta. Desde luego, como en todo el campo de lo social, en el ambientalismo han habido perspectivas éticas muy diversas que van desde aquellas promovidas por la ecología profunda en cuanto a los derechos de la naturaleza (véase Capra, 1996), hasta las que impulsa la ecología de los pobres sobre la ausencia de una justicia social global (véanse Cooper y Palmer, 1995). La discusión ética en el campo del ambientalismo nos remite directamente a la discusión sobre el antropocentrismo y el biocentrismo. ¿Son todos los seres
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO 175
vivos sujetos de derecho y moralmente relevantes? O cómo ha sido la tradición ética de Occidente, desde la Ética Nicomaquea de Aristó-teles, ¿sólo los seres humanos lo somos? Pero el problema se hace más complejo cuando nos preguntamos ¿qué es lo ético? ¿El acto en sí mismo o la persona que lo ejecuta? Preguntas que están en relación directa con los procesos educativos y culturales.
Así, el contenido de la ética como disciplina filosófica nos remite a la discusión sobre el bien y el mal. Si esta discusión la aplicamos sólo a las relaciones entre los seres humanos, estamos ubicándonos en el marco de una ética antropocéntrica, que está en línea con el desarrollo de los valores occidentales, por ejemplo, el campo de los derechos humanos. En esta perspectiva, el ambiente es visto como aquello que debe usarse para satisfacer necesidades o proporcionar felicidad a los seres humanos.
Sin embargo, si consideramos que el comportamiento de los seres humanos y la naturaleza puede ser visto también desde una perspec-tiva ética, ello nos conduce necesariamente a la presunción de que la naturaleza y todos los seres vivos tendrían derechos intrínsecos que deben ser respetados (biocentrismo). Es aquí donde se abre un abanico muy amplio de valoraciones generado por algunas corrientes del ambientalismo. 4
Empero, si nos ubicamos en una perspectiva ética ecocentrista se defienden no sólo los seres vivos en general sino al conjunto de sus relaciones, por lo que desde aquí importa no sólo conservar las es-pecies en sí mismas, sino la integridad de los ecosistemas en que esas especies viven (Boff, 1996; Sosa, 1990). Los representantes más rele-vantes de esta postura ética son Aldo Leopold y Arne Nwss, quienes postulan que el abuso que hacemos del medio ambiente va en contra de nosotros mismos, por lo que el ecocidio es un suicidio de la espe-cie humana.
Hasta hoy todas las éticas se basan en un solo principio: que el individuo es miembro de una comunidad de partes interdependientes [...] la ética de la Tierra simplemente extiende las fronteras de la comunidad para incluir los
suelos, aguas, plantas y animales o, de manera colectiva la tierra [,..] Una
Véanse, por ejemplo, Schweitzer (1946) y Taylor (1986), quienes sostienen que todos los seres vivos somos iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos inherentes.

176 DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
cosa es justa cuando tiende a conservar la integridad, estabilidad y belleza
de la comunidad biótica. Es injusta cuando procede de otra manera"
(Leopold, 1949, pp. 219 y 240).
Guha y Martínez-Alier (1997) sostienen que ninguno de los dos problemas ecológicos fundamentales que ocurren a escala global, que son el sobreconsumo del mundo industrializado y de las élites urbanas en el tercer mundo y la creciente militarización, tienen una conexión tangible con la distinción antropocéntrica/biocéntrica. Pero lo cierto es que esta distinción nos remite a la discusión sobre sustentabilidad débil y fuerte, ya que en una o en otra se pone el acento en las posturas antropocéntricas o biocéntricas/ecocéntricas, respectivamente, lo cual sí nos conduce a decisiones específicas de política del desarrollo y de gestión del medio ambiente. 5 Así, aunque tales consideraciones distintivas, prima facie, podrían parecer poco
prácticas a la hora de las decisiones importantes, tienen más que ver con nuestras decisiones en sí de lo que creemos.
De este modo, las aportaciones de la investigación científica sobre el actual estado del mundo implican un pensamiento y una acción mejor informado y más preciso sobre nuestras obligaciones y dere-chos morales (McCloskey, 1988) entre los seres humanos y de noso-tros con los demás seres vivos y su ambiente. Pero como el ser humano no ha sido dotado genéticamente de una moral y de unos valores, sino de la capacidad de adquirirlos (Hottois, 1991), ello nos obliga a esclarecer los códigos éticos que queremos crear a través de la educación y la cultura, siendo estos valores la razón de ser del acto educativo (Gadotti, 2000).
Cuando Gandhi señaló col sabiduría que "El Mundo tiene recur-sos suficientes para cubrir las necesidades de todos, pero no para satisfacer la codicia de unos cuantos", estaba apelando a un profundo sentido de justicia social y de ética elemental. Es así que la necesidad de esclarecer un nuevo corpus normativo que orientara las pautas de conducta de los seres humanos frente a los problemas del medio ambiente, llevaron a la construcción de la Carta de la Tierra.
5 Una discusión sobre los modelos teóricos contemporáneos en los procesos de educación ambiental para el desarrollo sustentable, puede verse en Gutiérrez y Pozo (2006).
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO 177
En 1987 la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (CHAD), encabezada por Gro Harlem Brundtland, convocó a la elaboración de un documento a partir de los cuatro principios fun-damentales del desarrollo sustentable, propuestos por la CMAD en Nuestro Futuro Común. Este documento se denominó Carta de la Tierra y su construcción implicó un gran esfuerzo participativo de gobiernos y organizaciones no gubernamentales para conseguir el más amplio respaldo posible, toda vez que se pretendía que fuera el marco ético y valoral para la Agenda 21, a suscribirse en la Cumbre de Río en 1992.
Lamentablemente, la aprobación de la Carta de la Tierra fue uno de los asuntos que quedaron pendientes en la Cumbre de la Tierra en Brasil. Pero en 1994 Maurice Strong, Secretario General de la Cumbre de Río y responsable del Consejo de la Tierra, junto con Mikhail Gorbachev, Presidente de la Cruz Verde Internacional, lan-zaron, con el apoyo del gobierno alemán, una nueva iniciativa de la Carta de la Tierra, reactivándose el proceso de formulación. En 1997, se crea una Comisión que se establece en Costa Rica, con el propó-sito de supervisar el proyecto y redactar un borrador más acabado de la Carta de la Tierra, que se presenta ese mismo año durante la re-unión de la Comisión sobre Desarrollo Sustentable (Río+5). La ver-sión final se presentó en marzo de 2000.
Este documento, colectivamente construido, constituye un nuevo código deontológico, que sintetiza los valores, anhelos y aspiraciones de un número creciente de personas que ven la necesidad urgente de una visión compartida para sentar nuevas bases éticas de las acti-tudes y comportamientos humanos. Este código se formula sobre cuatro principios generales que compartimos ampliamente:
• Respeto y cuidado de la comunidad de vida; • Integridad ecológica; • Justicia social y económica; • Democracia, no violencia y paz.
Una nueva fase de integración de la Carta de la Tierra se inició con su lanzamiento oficial en el Palacio de la Paz en La Haya, Ho-landa, el 29 de junio de 2000. La misión de dicha iniciativa busca establecer los fundamentos éticos para una sociedad global emergen-te que contribuya a construir un mundo sustentable basado en los

178
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
derechos humanos universales, el respeto a la naturaleza, la justicia económica y social y promover una cultura de paz.
A la fecha, la Carta de la Tierra ha sido avalada por más de 1 500 organizaciones en el mundo, cuya membrecía se estima que excede los cien millones de personas. Un número creciente de ciudades de diferentes regiones del mundo está empleando la Carta de la Tierra como base para sus planes y políticas, y organismos de gobiernos locales como el Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (IcLEI), se encuentran promoviéndola. De igual forma, los gobiernos que la respaldan están incorporando el texto de la Carta de la Tierra en los materiales didácticos y los programas de estudio de los diversos niveles educativos.
En la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002, el entonces presidente Vicente Fox durante su intervención en el pleno de la Cumbre hizo un anun-cio en el sentido de suscribir la Carta de la Tierra por parte del go-bierno mexicano. Aunque muy poco se ha hecho para honrar este compromiso.
Durante la Cumbre de Johannesburgo, además de hacerse un llamado a avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre el agua, la energía, la salud y la sanidad, la agricultura y la biodiver-sidad, se ofreció un nuevo proceso de implementación estratégica llamado Alianza Tipo II. Estas alianzas se aprobaron como un meca-nismo clave para la realización exitosa del desarrollo sustentable y se reconoció a la Carta de la Tierra como una herramienta educativa importante para promover la clase de valores y principios necesarios para el progreso a largo plazo. La Alianza Tipo II de La Carta de la Tierra, llamada "Educando para un estilo de vida sustentable con la Carta de la Tierra" refleja el apoyo recibido en la Cumbre por parte de los líderes educativos y los gobiernos nacionales y locales. La Alianza está formada por los gobiernos de Costa Rica, Honduras, México y Nigeria, la UNESCO y dieciocho organizaciones de la socie-dad civil dedicadas al desarrollo sustentable.
Por lo mismo y respetando las metas y objetivos de la Alianza, a través de los programas a cargo de los distintos niveles de gobierno, habría que comenzar a proveer educación y entrenamiento a líderes locales y comunidades en relación con los principios fundamentales del desarrollo sustentable y sobre cómo incorporar estos principios en los procesos de toma de decisión. La Carta de la Tierra debería
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO 179
emplearse como el principal instrumento educativo en este proceso, por lo que ha de integrarse en programas profesionales para la ca-pacitación y el desarrollo comunitario como marco guía para instru-mentar el desarrollo sustentable. En esta tarea es indudable que la participación del subsistema de educación superior reviste una fun-damental importancia.
Este no es el espacio para hacer una amplia disertación sobre la ética, pero con este breve apartado nos interesa mencionar que es impensable el verdadero desarrollo al margen de valores éticos, así como tampoco lo es el desarrollo sustentable al margen de una ética ecológica. Ello porque numerosas políticas internacionales que cuen-tan con la aprobación mundial, debían verse a la luz de considera-ciones éticas.
Tal es el caso, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (onm) que han traído de vuelta el debate sobre el desarrollo a un primer plano. Los ODM al ser solamente ocho, dan forma a un conjunto pequeño, pero suficiente, de metas claras y concisas, con un plazo perentorio establecido en el año 2015, dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pueblos, integrando "la dimensión humana en el centro mismo del proceso de formulación de las políticas de desarrollo" (Lapeyre y otros, 2006, p. 10).
¿Cuál es el problema con los onm? Analicemos esto en función del primero de ellos, relacionado con el combate a la pobreza. El problema estriba en que en la formulación de estos acuerdos no se reconocen los problemas estructurales que están abriendo cada vez más la brecha de la pobreza mundial. Todos los indicadores muestran que la pobreza en la globalización no sólo se ha incrementado nu-méricamente, sino que los pobres se han hecho más pobres y los ricos mucho más ricos, con lo que se posterga sine die la posibilidad de alcanzar el desarrollo.
Como hemos visto, en la primera parte de este libro, el modelo de desarrollo que se ha impulsado a través no sólo de las teorías, sino sobre todo por las instituciones multinacionales ha tenido la tenden-cia de imitar el estilo de desarrollo de los países industrializados y sus patrones de producción y consumo concomitantes. Se trata de un estilo que no sólo ha generado desigualdad e inequidad, provocando el surgimiento en los países en desarrollo de modernos enclaves que benefician a una élite hecha a imagen y semejanza del mundo desa-rrollado, sino que han destruido el medio ambiente y sus recursos,

r
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
O m E.
13 É,É=
3"
o. O
.I C E 3 e°
Pea.>
É 00 o
óo E
o
e Ya. E
CU
AD
RO
2.
UN
A T
IPO
LO
GÍA
DE
PAR
AD
IGM
AS
i» D
FS
AR
RO
LI
O S
US
TE
NT
AB
LE
•1
e g. -o'
o 771
18
E
Co 1.4 Y
2To L2
V e
1
o
r
E: 5 E 1 0
.1é
e
g
2)
u
o TI a E
Tem
as p
rinc
ips
o.
o
181 18o DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
base material de todo desarrollo y soporte vital de los procesos bió-ticos y culturales. La estrategia impulsada en los ODM no implica combatir la desigualdad, buscando mecanismos de redistribución de la riqueza y de equidad social, sino combatir la pobreza mediante esquemas simplificadores de la realidad en los que la población pre-suntamente beneficiada no tiene control de su proceso y modalidad de desarrollo. Por el contrario, la "población meta" es vista como cliente cautivo y pasivo de propuestas que no abren caminos alterna-tivos al mejoramiento de la calidad de vida, y que son muy semejan-tes a los programas de ajuste estructural pasados. Son propuestas asistencialistas de corte técnico cuyo principal objetivo es crear las condiciones necesarias para facilitar la integración a la economía globalizada y para minar resistencias y objeciones.
Aunado a lo anterior, esta estrategia mundial para los ODM que se asume y se presume como un compromiso moral y ético de la socie-dad posindustrial para con los pobres del mundo tiene dos agravan-tes. Primero, porque sólo incluye a la mitad de la población de pobres en el mundo y, segundo, porque no pretende disminuir la cantidad total de pobres, sino apenas la "proporción" de pobres respecto a la población total. Ese es el verdadero perfil y nivel del compromiso en el nuevo milenio.
PARADIGMAS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
En el cuadro 2, se muestra una tipología de paradigmas de desarrollo sustentable construida por Colby (1991) mediante la cual realiza un análisis comparativo de las principales tesis que, en ese momento, se estaban planteando. Hemos recuperado este material debido a que pese a la distancia del momento en que fue formulado, contiene numero-sos elementos aún vigentes, sintetizados magistralmente, que pueden contribuir a esclarecer la discusión sobre el particular.
Puede afirmarse sin duda alguna que no todos los paradigmas comparados por Colby se inscriben dentro de una línea de pensa-miento orientada a transitar hacia la sustentabilidad. Es el caso par-ticular de la economía de frontera que responde al modelo econó-mico convencional que ha promovido especialmente la corriente neoclásica; pero su inclusión en el esquema es sumamente útil para

182
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
poo l. 29 12.r3dillg 11-2 1 / 72-iZli :'0 =1 '- .SZA•8 5 ›. • -5, .1.1edio28'8 1 209'81922111 0 11811E112 i11-88§14 31113-22‘
o >, *, 111gb201 8
81191„,...m. a S .1 1 9:1°M -56111 -1- 11110 1 -8 .0:31 9 e'eo c c:13 7, UZI'V= 3 '22/ eP" C 13 til 12o15 « Ol•=9,.$10 J4111.122,21218 2 .‹UIÉ4.5. ,csát
cl:cga 13 'clIAÉl@d11,11 8.1 1> O 82 9ZE 45 l nlithp.1.
OBOE. 2 qg 140 ,'gIEg.811119.11 .° 1;5 J.81A117,111 2 1' 71:1ó11/I .Z11c ,2; fzd .Y8 <a ,¿:(5 .3
EMS3 10t114.1,11.§ c
-1 1"111 4‘, 1 p.b 9 CI 0 1.
11I1E 13.0g1
Ap 1 1.21 .11 litzlEaill "Go p.,
2= 8 00
Fvu
9 , , 2 1412m
-1, t2 ,, .q . .2E U.92 -1:m <o o-.5. ,i ,,:B1 ,i ',,,xE .1 M2e-59. .0z -S 1 1-1. .
c¿- dll 118111 ,913110 111 41 1.21=1115~.9 11 23 11WIIII111- 11:11 ,0 -819, 11EllY911-81_ §1411.8 >- 1 .241e"az2 . 12 «yo =,1111 v'Stuo 1 5 .91 0=ó11v 2 2-E.IEEc y 1111-431mAUE ,48=3,92;1
m'afl 1 " a-o e • .0 o u
É d I),120 .1 -,%:9." 0 ° 0 .0 8 a. +1,gml›-Z l'g E B
.49111-21:1:21 /115.8g111.11
la.E52.9.8.5igal o o >, :23 8=1_ W-1[ 8.
"W22 ! 29. ;1371. die, '5 ó' e 2 ci. eig «I • 7. ~ 11 E 1
. -, 18 c,111-1 1 O III 12111 1 1:c 741 ,hq2 il t 1 IlrILV 1 A- • 21§z.j• 2,11t. • E , 11.2x. s .. 8y, É y.1-=2 E .75 E0 1? /18 2 5 S 9.11.-14111 1 2 ;9. :-
,o á .9, z 2 toTc
,d2 2 Id Fa
llas
fun
da'
EN
1 E
: C
olby
(19
91)
ap
ud G
onzá
lez
Gau
dian
o (1
998,
pp.
32-
35).
r DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
183
contrastar propuestas en una clara intención de organizarlas por niveles de radicalización.
Es preciso aclarar también que en su trabajo, Colby (1991) advier-te que la visión sobre el problema del tránsito hacia la sustentabilidad está cambiando rápidamente y que los "paradigmas" propuestos tie-nen mucha relación entre ellos, por lo que no deben verse como "tipos puros". En cada uno de ellos existen numerosos desacuerdos y muchas escuelas de pensamiento.
Para iniciar un comentario sobre este trabajo, detengámonos por un momento en la noción de paradigmas de desarrollo sustentable. Como hemos podido revisar a lo largo de este texto, el vocablo mis-mo de desarrollo sustentable se encuentra inscripto en un debate muy complejo del que sus promotores no han podido dar cuenta cabal. Las críticas al desarrollo sustentable oscilan entre considerarlo un slogan a un oxímoron. Es decir, desde un recurso retórico que no modifica ninguna de las aberraciones denunciadas en el proceso de desarrollo hegemónico impulsado a la fecha, hasta un término inter-namente contradictorio donde sus dos componentes (desarrollo y sustentabilidad) son mutuamente excluyentes entre sí, tal como fuer-za (militar) de paz, copia original o desacuerdo unánime.
Por lo tanto, si entendemos con Thomas Kuhn a un paradigma como una configuración de supuestos vinculados que constituyen una constelación de creencias y valores compartidos por los miem-bros de una comunidad, que puede ser empleada como modelo o sistema para encontrar soluciones a problemas al condicionar la percepción que se tiene de los mismos, estamos muy lejos de poder hablar de paradigmas de desarrollo sustentable. El desarrollo susten-table dista mucho de ser actualmente un consenso o constelación de valores compartidos sobre el concepto mismo. Se trata a lo sumo de una propuesta interesante inmersa, como decíamos, en una contro-versia que puede dar pistas sobre ciertas trayectorias civilizatorias por recorrer, con una capacidad potencial para dar forma a sistemas so-ciales más justos y armónicos con el medio ambiente, si no es total-mente digerida por el establishment para prolongar por un tiempo más el inequitativo y depredador statu quo.
En cuanto a la taxonomía sugerida por Colby, ésta se organiza sobre un eje que transcurre de la postura más economista (economía de frontera) a la más ecologista (ecología profunda), lo que también podría caracterizarse como de la más antropocéntrica a la más eco-

184 DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
céntrica. La tabla condensa un gran número de los temas revisados en este libro, concernientes a diversos planos analíticos que van des-de la concepción de desarrollo con base en el progreso industrial, la innovación tecnológica y el crecimiento económico sostenido hasta el rechazo a los valores intrínsecos de la sociedad posindustrial en defensa de los derechos de todos los seres vivos y por la reducción sustantiva de sus absurdos niveles y modalidades de consumo. Pero también identifica los instrumentos de política preconizados por cada postura, así como sus temas principales, sus metodologías empleadas
y sus fallas más visibles. 6 Jiménez Herrero (2000, p. 263) aduce que nunca ha sido más
necesario que ahora atisbar el futuro mediante un nuevo debate que supere "la visión hegemónica del corto plazo, la tiranía del 'presen-tismo' y la precariedad de anteponer lo urgente a lo importante. En definitiva, recuperar la noción de largo plazo mediante una ética del futuro participativa". El problema es, según este autor, saber si sere-mos capaces de encontrar un camino hacia ese futuro
pasando por fases de transición, más o menos graduales y con mayor interven-ción de los mecanismos institucionales, o si, por el contrario, se pueden producir puntos de bifurcación con saltos evolutivos bruscos hacia nuevas situa-ciones poco previsibles, que incluso pueden tener un determinado grado de sostenibilidad no predeterminada (Jiménez Herrero, p. 264).
INDICADORES DE SUSTENTABIL1DAD
A partir de Río de Janeiro (1992) y más particularmente de la crea-ción de la Comisión de Desarrollo Sustentable, creada para dar se-guimiento a los avances en el cumplimiento de la Agenda 21, se inició un intenso trabajo dirigido a construir indicadores de desarro-llo sustentable. Muchos países trabajan sobre indicadores de susten-
6 Otro interesante ejercicio para posicionar en un marco cartesiano las diferen-tes perspectivas del debate sobre el desarrollo sustentable, puede encontrarse en Hopwood, Mellor y O'Brien (2005). Estos autores apoyándose en un trabajo previo de Tim O'Riordan construyen un mapa bajo coordenadas ecocentristas y tecnocen-tristas contra la desigualdad social, que proporciona un útil punto de vista general sobre las tendencias más acusadas.
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
185
tabilidad ambiental; otros están haciendo un esfuerzo por articular las dimensiones económica, social, ambiental e institucional del de-sarrollo, tratando de darle expresión a formas de monitorear el avance hacia la sustentabilidad, aunque es un trabajo que no se logra del todo, lo cual está en estrecha relación con la complejidad teórica, con la disponibilidad de información de base confiable e incluso con la falta de recursos para investigación y desarrollo tecnológico.?
Desde la CDS se ha venido piloteando una propuesta inicial de 134 indicadores, de los cuales México, que formó parte del grupo de veintidós países voluntarios, ha estado reportando periódicamente 113 de ellos. Se ha trabajado sobre indicadores económicos, sociales, ambientales e institucionales sobre un modelo ordenador de presión-estado-respuesta (PER) recomendado inicialmente por la OCDE.
Quiroga (2001, p. 17) señala que la falta de consenso sobre el concepto de desarrollo sustentable es un factor básico que impide avanzar más en estos esfuerzos, toda vez que la primer pregunta que debe responder un país que quiere diseñar indicadores de desarrollo sustentable es, precisamente, saber de qué se está hablando.
El nudo central en esta discusión es establecer qué cosa es lo que se quiere sustentar en el tiempo, por ejemplo la calidad de vida, la capacidad de los recursos naturales de proveer de ingreso económico, los modos de vida de los pueblos originarios, la biodiversidad, o la gobernabilidad, por citar unos cuantos. La mayoría de los expertos tiende a pensar que se trata de sustentar el estilo de desarrollo basado en el crecimiento económico con mayor o menor criterio de equidad, e incorporando un número determinado de categorías ambientales. Se trataría de ver cómo una unidad territorial dada (país o región) avanzan en forma simultánea en la producción económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.
La misma autora también señala que estamos intentando ingresar a una etapa de construcción de indicadores de tercera generación, buscando una mejor integración de los elementos sociales, económi-cos y ambientales, que sean verdaderamente vinculatorios, que ten-gan incorporados las dimensiones y sectores desde su concepción y que se potencien sinérgicamente.
7 Un trabajo de recopilación sobre el desarrollo de distintos indicadores a nivel regional y nacional puede verse en Quiroga (2001).

i86
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
En el caso de México, el Instituto Nacional de Ecología de la Secre-taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2000 publicaron un reporte sobre los 113 indicadores que han venido desarrollando en el marco del modelo PER.8
De estos indicadores 39 son de presión, 43 de estado y 31 de respuesta los que, a su vez, por dimensiones se distribuyen en sociales (35), eco-nómicos (19), ambientales (44) e institucionales (15). Algunos ejem-plos de los indicadores desarrollados en cada dimensión y de cada tipo, se enlistan a continuación:
Ambientales a] Extracción anual de agua subterránea y superficial (P) b] Índice nacional de precipitación pluvial anual (E)
C] Proporción de la superficie forestal protegida respecto a la su-perficie forestal total (R)
Económicos a] Consumo anual de energía por habitante (P) b] Producto interno neto ajustado ambientalmente por habitante
o producto interno neto ecológico (E)
c] Gasto en protección ambiental como proporción del PIB (R)
Sociales. a] Tasa neta de matrícula escolar en primaria (P) b] Relación entre salarios medios de los hombres y mujeres (E)
c] Porcentaje del producto interno bruto destinado a la educa-ción (R)
Institucionales9 a] Científicos e ingenieros empleados en investigación y desarrollo
experimental por millón de habitantes (E)
8 Las siglas indican la presión (p) que las actividades humanas ejercen sobre el medio ambiente, modificando su estado (E), lo cual genera respuestas (R) de diver-so tipo por parte de la sociedad y sus instituciones, en la forma de políticas, normas, etc.
9 En el modelo no hay indicadores institucionales de presión, aunque debería haberlos ya que varias secretarías y dependencias de gobierno, normas, profesiones y organismos empresariales contribuyen negativamente al tránsito hacia la susten-tabilidad.
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO 187
b] Programa de cuentas económicas y ecológicas integradas (R)
Existen otras aproximaciones para intentar operacionalizar un índice de sustentabilidad (como el ya visto de la huella ecológica) promovidos no sólo por países, sino también por organismos e insti-tuciones (i.e. El Banco Mundial o el Fondo Mundial para la Natura-leza). Entre las muchas propuestas se encuentra The Wellbeing of Na-tions (El bienestar de las naciones) (Prescott-Allen, 2001). Se trata de un trabajo construido mediante encuestas en 180 países, a partir de un índice promedio llamado barómetro de la sustentabilidad en el que se combinan 36 indicadores sociales y económicos con 51 indicadores de calidad ambiental. Éstos indicadores integran dos índices consi-derados equivalentes. Sus correspondientes indicadores son:
A] Índice de bienestar humano Salud y población (2) Riqueza (14) Conocimiento y cultura (6) Comunidad (10) Equidad (4)
B] Índice de bienestar de los ecosistemas Suelo (5) Agua (20) Aire (11) Especie y genes (4) Uso de los recursos (11)
Ambos índices se intersectan para estimar el barómetro de susten-tabilidad; asimismo, esta metodología determina un denominado Índice de Estrés de Bienestar que remite a los daños ocasionados por la sociedad para alcanzar su desarrollo. En la escala resultante el mínimo para alcanzar la sustentabilidad es 81, donde los países mejor posicionados son Suecia (64), Finlandia y Noruega (62.5), Islandia (61.5) y Austria (61). Estados Unidos se encuentra en el lugar 27 con 52 puntos (73 y 31) y México en el sitio 150 con apenas 33 (45 y 21). Esto implica que ningún país puede considerarse sustentable e inclu-so se está lejos de serlo y eso que en este estudio no se toma en cuenta el efecto internacional de sus propios índices de bienestar, lo

188
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
CUADRO 3. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, HUELLA ECOLÓGICA E
ÍNDICE DE BIENESTAR (BARÓMETRO DE SUSTENTABILIDAD) POR PAÍS
IDH' HUELLA
ECOLÓGICA'
W1 3 (BARÓMETRO DE
SUS FENTA BILIDAD)
Mundo 0.741 2.23
Noruega 0.963 5.8 62.5
Canadá 0.949 7.6 60.5
Súecia 0.949 6.1 64.0
Suiza 0.947 5.1 60.5
Estados Unidos 0.944 9.6 52.0
Francia 0.938 5.6 52.0
España 0.928 5.4 46.5
México 0.814 2.6 33.0'
Perú 0.762 0.9 53.0
China 0.755 1.6 32.0
' Valor del índice de desarrollo humano. El desarrollo humano es más alto entre más cercano esté el índice de la unidad. 2 Huella ecológica medida en hectáreas globales por persona. Entre más alto el valor mayor consumo y deterioro ambiental. 3 Índice de bienestar (Wellbeing Index) es el punto en el barómetro de sustentabilidad donde se intersectan el índice de bienestar humano (Hwv) y el índice de bienestar de ecosistemas (zwz). La sustentabilidad se alcanza cuando el W1 es 81 o mayor. FUENTE: elaboración propia con datos de PNUD (2005), WWF (2006) y Prescott-Allen (2001), consultado en <www.sustainabilityca/>.
que sí es considerado por otras metodologías como el de la huella ecológica.
Al igual que el IDH, la huella ecológica, el PINE y el barómetro de la sustentabilidad a los que hemos hecho referencia a lo largo de este documento, se han construido otros muchos índices que inten-tan reflejar de mejor forma la realidad. Entre ellos se encuentran el índice de bienestar económico sustentable (IBES), el índice de pro-greso genuino (IPG), el índice del planeta vivo (un) y el índice de sustentabilidad ambiental (IsA), entre otros que han sido formulados por diversas organizaciones e instituciones. Uno de los más recientes y originales es el índice del planeta feliz, o índice de la felicidad que contempla la esperanza de vida y combina el impacto ecológico con el bienestar para medir la eficiencia ambiental. Este índice revela que la percepción de felicidad de la gente no está asociada con altos
r
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
189
niveles de consumo de recursos.i° Dentro de los 178 países conside-rados en el estudio el más feliz es Vanuatu —un archipiélago en el Océano Pacífico que incluso es uno de los países más amenazados de desaparición por la elevación del nivel de mar a causa del calen-tamiento global—, con 68.2 puntos sobre una base de cien y el menos feliz es Zimbabwe con 16.6 (fuertemente aquejado por el val/sida). El índice de felicidad es una propuesta de la New Econo-mics Foundation (NEF).
Todos los sistemas de indicadores e índices se enfrentan a diversos desafíos que van desde su propia concepción teórica, hasta la pon-deración numérica de los elementos que lo integran, pasando por la adquisición y confiabilidad de los datos de base que les dan sustento. Pero el principal desafío es que los índices se empleen efectivamen-te para tomar decisiones de política, así como para formar corrientes de opinión pública. Esto es algo que no está ocurriendo del todo, por lo que pese a sus dificultades de construcción y de difusión pe-riódica, muchos índices se quedan como meros ejercicios académicos o se usan sólo como referencias documentales para estudios de diag-nóstico y pronóstico.
A MANERA DE CONCLUSIÓN: UN DEBATE ABIERTO
A lo largo de este libro hemos intentado mostrar las diversas trayec-torias en las que se ha movido la discusión sobre el desarrollo, desde la formulación de las teorías de desarrollo, con las primeras aporta-ciones de la escuela neoclásica y su visión evolucionista con Lewis y Rostow, hasta el enfoque keynesiano de Prebisch, Furtado y Sunkel, entre otros destacados pensadores latinomericanistas que fueron los creadores del enfoque de la teoría económica estructuralista. Esta etapa fundacional relacionada con los años cuarenta tuvo un fecun-do periodo de análisis y propuestas que, con el tiempo se convirtieron en fundamentadas críticas que dieron origen al surgimiento del pensamiento radical latinoamericano en las obras de Frank, Dos Santos y Marini, por mencionar algunos, conocido como teoría de la
dependencia.
10 Véase cwww.happyplanetindex.org/index.htm>, consulta 8/04/08.

190
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
Cuando las dictaduras militares ahogaron el pensamiento crítico y obligaron a la Cepal a asumir una visión ecléctica, el pensamiento latinoamericano se sumergió en una traumática parálisis. Fue en Europa, concretamente en Francia, donde es asumido el relevo fun-dacional apareciendo las propuestas de Aglietta, Boyer, Lipietz y Coriat, entre otros que dieron vida a la teoría de la regulación, cuya principal aportación fue demostrar la crisis del régimen de acumu-lación dominante en los países desarrollados, conocido como fordis-mo y la apertura de una nueva etapa que requería para su cabal transición de la creación de una banca supranacional que regulara las transacciones financieras de las instituciones privadas y públicas en el marco de la globalización. Esta gran tarea implicaba someter las ganancias especulativas a las necesidades del sistema productivo e impedir que aquéllas fueran mayores a las últimas, como lo propo-nía Keynes.
La historia demostró con la emergencia del neoliberalismo pro-puesto por Hayek y Friedman, cómo la supremacía del capital finan-ciero subordinó el desarrollo de los sectores productivos y los grandes proyectos institucionales como el Estado del bienestar, mediante la negativa a la intervención y regulación estatal y la supremacía del funcionamiento de las leyes del mercado y la liberalización económi-ca. Sin embargo, la tradición humanista e institucionalista expresó una visión alternativa en torno a la teoría del desarrollo humano de Amartya Sen que en mucho ayudó a nutrir un nuevo panorama que articulaba el crecimiento económico con la equidad social.
Por otro lado, y aunque en pararelo, desde los años sesenta habían empezado a surgir las preocupaciones al crecimiento demográfico exponencial, primero, y al modo de producción industrialista, des-pués, con sus graves implicaciones para el medio ambiente y la con-servación de la vitalidad y diversidad del planeta, había el acuerdo tácito tanto en el mundo desarrollado como en el subdesarrollado, e incluso en los países de la órbita socialista, sobre qué desarrollo debía impulsarse. Nadie se oponía a la idea, de que sin ser perfectos, los países industrializados habían alcanzado un nivel de desarrollo caracterizado por grados de bienestar muy altos, que se expresaban en elevados niveles de empleo, calidad de vida, eficiencia productiva, altos índices de escolaridad y de desarrollo científico y tecnológico, seguridad, longevidad, etc. Ese era el desarrollo deseable. Los obstá-culos que se identificaban para lograrlo eran de carácter socio eco-
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO 191
nómico, pero no de tipo natural. No se pensaba en la conexión de-sarrollo y medio ambiente. Y se creía además que los países atrasados podrían superar sus actuales condiciones, sin que los que estaban arriba tuvieran que sacrificar los logros alcanzados. Igualación no implicaba redistribución (Sutcliffe, 1995).
Esta concepción, en la que el medio ambiente se había convertido en materia prima de los procesos productivos, en mero recurso na-tural para satisfacer las necesidades humanas, dio origen a un inédi-to y ubicuo movimiento social para la protección del medio ambien-te. De la política, los temas ambientales se desplazaron a todos los campos del pensamiento y la acción humana, constituyendo una verdadera revolución. Esto es, el giro ambiental ha contribuido sig-nificativamente tanto a desconfigurar la estructura positivista de las disciplinas científicas para dar cuenta de áreas de interfase multidis-ciplinaria y multidimensional para interpretar los complejos proble-mas contemporáneos, como a darle a la acción social y política una dimensión de la que había carecido antes.
Ambas trayectorias, la del desarrollo económico con su compo-nente de equidad social que le proporcionó el desarrollo humano, como la de la conservación de la calidad del ambiente, para las generaciones presentes y futuras, tuvieron una convergencia constitu-yendo la propuesta del desarrollo sustentable. Se trata de trayectorias múltiples que se entrecruzan y muestran un territorio epistemológico y político sumamente complejo.
Una primera conclusión general que es posible obtener de todo ello, es que la sustentabilidad no tiene una única expresión, y debe verse como un proceso y no como una meta predefinida en espacio y tiempo. Es un proceso que nos puede permitir avanzar hacia un nuevo horizonte de posibilidad con equidad social y conservación de la calidad del ambiente, si se cumplen condiciones que, al menos por el momento, aún no se encuentran en la escena política y social. Empero, varios elementos positivos concretos pueden desprenderse de la aparición de la sustentabilidad en la escena internacional:
Primero, se ha hecho cada vez más evidente la existencia de los lí-mites físicos a los procesos de desarrollo y, sin negar el gran potencial que la ciencia y la tecnología han alcanzado para incrementar sus-tantivamente la eficiencia de los procesos productivos, ello no borra los límites existentes. Superado un cierto umbral de satisfacción de necesidades básicas, ningún crecimiento sostenido es sustentable.

192 DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
Segundo, también es claro que el modelo actual de desarrollo capitalista centrado en el crecimiento a ultranza, de enfoque produc-tivista orientado sólo a optimizar beneficios y buscando una alta rentabilidad de corto plazo, es insustentable y, por ende, inequitativo en la distribución de los costos y beneficios del proceso de desarrollo mundial.
Tercero, no hay una única concepción de desarrollo sustentable, por lo que, en todo caso, su validez y posibilidades de instrumenta-ción dependerán de las condiciones, plazos y escalas de cada ámbito, así como de la aplicación de enfoques de sistemas complejos.
Cuarto, existen numerosos problemas para operacionalizar satis-factoriamente el desarrollo sustentable, para avanzar en esa dirección se requerirán esfuerzos teóricos y decisiones pragmáticas, pero sobre todo mucha voluntad política y ética.
Quinto, el desarrollo sustentable es irrealizable en entornos pre-carios, vulnerables y carentes de los servicios y satisfactores más ele-mentales, en circunstancias de conflictos bélicos y de violencia siste-mática, en ausencia de un Estado de derecho y en situaciones de anomia cultural, tanto como si no tienen lugar verdaderos ejercicios democráticos de participación social consistente y bien informada que definan nuevas reglas de decisión colectiva y de solución de conflictos.
Sexto, con todo, se ha fortalecido, aunque todavía en un nivel insuficiente, la puesta en marcha de políticas de ecoeficiencia, pro-ducción limpia, reciclaje, impulsando con ello la investigación cien-tífica y el desarrollo tecnológico en áreas afines, e incluso promovien-do nuevas disciplinas de interfase (agroecología, economía ecológica, bioética, socioecología, etc.).
Séptimo, comienza a catalizarse la transparencia y la gestión de la información y el conocimiento para la acción pública, con base en configuraciones más articuladas que incluso podrían revitalizar el interés ciudadano y la decaída participación de la sociedad civil or-ganizada hacia estrategias que incidan más en la política y se orienten a la defensa de derechos sociales y a la justicia ambiental. Una vigo-rosa alianza entre movimientos ciudadanos en pro de la justicia ambiental y de la justicia social podría inducir procesos de cambio en las estructuras de poder que abusan tanto del ambiente como de la gente. Construir esta alianza podría ser el principal objetivo de una redireccionada educación para el desarrollo sustentable.
DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
1 93
Octavo, la aparición del desarrollo sustentable ha permitido reac-tivar un debate sobre políticas y modelos de desarrollo, sobre la justicia social y el respeto a las diferencias que había venido men-guando junto con la guerra fría con base en las tesis de las concep-ciones neoliberales centradas en el mercado.
Noveno, ese debate ha dejado muy en claro que el proceso de desarrollo impulsado por la globalización, con base en la industriali-zación a gran escala, es a todas luces insustentable y estará cada vez más llevándonos a escenarios de catástrofe ecológica y agudización de las obscenas desigualdades existentes. Ello conlleva el riesgo de convertirse en el caldo de cultivo de una creciente polarización social que comienza a cobrar nuevas expresiones de radicalidad.
Décimo, la sustentabilidad puede ser una propuesta viable si nos conduce a un nuevo esquema de política internacional más justo y equitativo y no se deja secuestrar por los rígidos modelos e insensibles intereses que hegemonizan el espacio económico, social y ambiental del desarrollo.
A lo largo de este libro, hemos descrito varias trayectorias sobre la concepción del desarrollo que han corrido en forma paralela, entre-cruzándose en varios momentos, con bifurcaciones y atajos, pero que al final parece que convergen en la noción de desarrollo sustentable. Como hemos visto, se trata de una noción en debate, pero que su sola presencia en la escena pública, académica, de la lucha social, fecunda de diversas maneras la construcción de propuestas.
El concepto original de desarrollo consideraba a la equidad social como un subproducto, una externalidad; primaba en su orientación la búsqueda del crecimiento económico a toda costa, considerando que los beneficios se distribuirían en forma socialmente proporcional y sus efectos negativos podrían corregirse en un momento posterior. Ambas premisas devinieron falsas en la arena política de la segunda mitad del siglo xx y nutrieron la aparición del desarrollo humano, cuya tendencia es invertir la ecuación: el crecimiento económico debe verse como una consecuencia del bienestar social, puesto que no se justifica per se.
Ese mismo concepto original de desarrollo manifestó también un ignorante desdén por la conservación de la base material en la que se sustentaban todos sus procesos y creaban las condiciones básicas de una vida con calidad: el medio ambiente. El análisis desarrollo- subdesarrollo soslayó durante mucho tiempo la dimensión ambiental,

194 DEBATE SOBRE EL DESARROLLO
la que al incorporarse al debate ha dado cuenta de que eso que he-mos llamado desarrollo es, en su expresión actual, insustentable.
Sin embargo., dos importantes vertientes de análisis quedan aún por dirimirse en toda esta discusión. La primera es que el tránsito hacia la sustentabilidad debe buscarse en una perspectiva global, porque dada la interdependencia creciente no se puede ser susten-table circunscribiendo los alcances a una dimensión territorial por grande y aislada que se quiera concebir, cerrando los ojos y dejando a su suerte a enormes contingentes humanos. Esto remite a la sus-tentabilidad social. La segunda es que la sustentabilidad global no puede alcanzarse extrayendo más recursos del planeta; estamos ya muy por encima de la capacidad de los ecosistemas para seguir pres-tando los servicios ambientales que asumimos como bienes comunes, gratuitos e ilimitados. Por ello, todo esfuerzo por impulsar el bienes-tar de la parte menos desarrollada del mundo, debe darse sobre la base de una redistribución radical de los países y grupos que ahora concentran la mayor parte de los beneficios. Eso remite a la susten-tabilidad ambiental. Ambas, la social y la ambiental, junto con la económica, deben armonizarse porque son intrínsecamente consti-tutivas de una verdadera noción del desarrollo.
BIBLIOGRAFÍA
Abbey, Edward (1975), The Monkey Wrench Gang, Philadelphia, Lippincott. Aboites, Jaime, Luis Miotti y Carlos Quenan (1995), "Les approches régula-
tionistes et la accumulation en Amérique Latine", en Robert Boyer e Ives Saillard, Théorie de la régulation. L'etat des savoirs, Paris, La Découverte.
Acot, P. (1988), Historia de la ecología, Madrid, Taurus. Acselrad, Henri y Jean-Pierre Leroy (2003), Novas premissas da sustentabilidade
democrática, Rio de Janeiro, Projeto Brasil Sustentable e Democrático: Fase, 2 (Série Cuadernos de Debate, núm. 1).
Aglietta, Michel (1979), Regulación y crisis del Capitalismo, México, Siglo XXI Editores.
Anderson, Perry (1980), El marxismo occidental, México, Siglo XXI Editores. André, Christine (1995), "État providente et compromis institutionnalisés
des origines a la crise contemporaine" en Robert Boyer y Yves Saillard (eds.), Théorie de la régulation: L état des savoirs, París, Editions La Dé- couverte.
Arasa Medina, Carmen y José Miguel Andréu (1996), Economía del Desarrollo, Madrid, Dykinson.
Azoulay, Gérard (2002), Les théories du développement. Du rattrapage des retarde á rexplosion des inégalités, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Ragú, Sergio (1998), "Aquella América Latina en los años de Allende", en Salvador Allende en el umbral del siglo xxt, México, Plaza y Janés.
Bahro, Rudolph (1984), From Red lo Green. Interviews with New LO Revino, London, Verso/NLB.
(1986), Building the Green Movement, Ph., New Society Publishers. Bambirra, Vania (1978), Teoría de la dependencia. Una anticrítica, México,
Era. Barber, William J. (2005), Historia del pensamiento económico, Madrid, Alianza. Bárcena, Iñaki (2003), "Lecciones de Johannesburgo", en <www.revistafuturos.
info/futuros 3/johannesburgo3.htm>, 26 de septiembre de 2007. Barney, G. E. (dir) (1981), The Global 2000. Report to the President of the US:
Entering the 21st Genlury, vol. 1, The Summary Report, Nueva York, Perga- mon.
Barry, John (1999), Environment and social theory, London, Routiedge. Beck, Ulrich (1998) La sociedad del riesgo. En camino hacia otra sociedad
moderna, Madrid, Paidós (Colección Básica Ciencias Sociales). Béjar, Héctor (1999), "Some final Notes ron a Guerrilla Experience]", en
Daniel Castro (ed.), Revolution and Revolutionaries, USA, Jaguar Books.
[195]

196 BIBLIOGRAFÍA
Berman, Morris (2007), Fi crepúsculo de la cultura americana, 3a. ed., t. Eduar-do Rabasa, México, Sexto Piso.
Berryman, Philip (1985), Inside Central America: The Essential Facts Past and Present on El Salvador; Nicaragua, Honduras, Guatemala, and Costa Rica, New York, Pantheon Books.
Bielschowsky, Ricardo (1998), "Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL:
una reseña", en Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL: textos seleccionados,
vol. I, México, Fondo de Cultura Económica. Bifani, Paolo (1995), El desafió ambiental como un reto a los valores de la sociedad
contemporánea, 3a. ed., Master en Educación Ambiental, Madrid, Funda-ción Universidad-Empresa.
(1992), "Desarrollo sostenible, población y pobreza: Algunas reflexiones conceptuales", Conferencia magistral en el I Congreso Iberoamericano de Educa-ción Ambiental, Guadalajara, Jalisco, noviembre.
Blomstróm, Magnus y Bjorn Hettne (1990), La teoría del desarrollo ea transición, México, Fondo de Cultura Económica.
Boff, Leonardo (1996), Ecología, mundializacdo, espiritualidade. A emergéncia de um novo paradigma, Sáo Paulo, Ática.
Bookchin, Murray (1962), Our Synthetic Enviomment, New York, Knopf (pu-blicado bajo el seudónimo de Lewis Herber).
(1982), Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy, Palo Alto, CA., Cheshire Books.
(1995), Re-enchanting humanity. A definase of the human .spiril against anti-humanism, misanthropy, mysticism, and primilivism, London/New York, C.assell.
Boulding, Kenneth Ewart (1966), "The Economics of the Coming Spaceship Earth", en Jarrett, H. (ed.), Environmental Quality in a Gonoing F.conomy, pp. 3-14, Baltimorc, MD, Resources for the Future/Johns Hopkins Uni-versity Press.
Boyer, Robert (1978), Rapport salarial el fonnation des salaires: les enseignements d'un ¿lude de longue periode, Francia, Cepremap.
y Jaques Mistral (1981), Acumulativo, inflation, crisis, París, PUF.
Boyer, Robert y Benjamín Coriat (1992), Pour une democratie salariale, Paris, Economique.
Boyer, Robert y Jean-Pierre Durand (1993), L'Apresfordisme, París, SYROS.
Bustelo, Pablo (1999), Teorías contemporáneas del desarrollo económico, Madrid, Síntesis.
Capra, Fritjof (1996) A tela da vida. Urna nova compreensáo científica dos sistemas
vivos, t. Newton Roberval Eichemberg, Sáo Paulo, Cultrix. Cardoso, Fernando Henrique y José Serra (1978), "Las desventuras de la
dialéctica de la dependencia", en Revista Mexicana de Sociología, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
Cardoso, Fernando Henrique y Enzo Faletto (1969), Dependencia y desarrollo
en América Latina, México, Siglo XXI Editores.
BIBLIOGRAFÍA
1 97
Carson, Rachel (1962), Salar Spring, Boston, Houghton Mifflin. Castells, Manuel (1998), "El reverdecimiento del yo: el movimiento ecologis-
ta", en La factoría, núm. 5, <svww.aquibaix.com/factoria/articulos/Cas-tells5.htm>, 22/10/00. Este artículo forma parte del segundo volumen de La Era de la Información, del mismo autor', publicado por Siglo XXI Edito-res (1999) pp. 135-158.
Castro, Daniel (ed.) (1999), Revolution and Revolutionaries, USA, Jaguar Books. Castro Herrera, Guillermo (2005), "De civilización y naturaleza. Notas para
el debate sobre la historia ambiental latinoamericana", en Polis. Revista de la Universidad Bolivariana (Santiago, Chile), año/vol. 4 (10), <www.revis-tapolis.c1/10/diez.htm>.
CEPAL (1991), El desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad y medio ambiente, Santiago de Chile, (LC/G.1648 (CONF: 80/2)).
(1998), El pacto fiscal. Fortalezas, debilidades y desafibs (LC/G.1997/Rev.1), Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.98.1I.G.3, Chile.
Césarman, Fernando [1972] (1986), Ecocidio. Estudio psicoanalítico de la des-trucción del medio ambiente_ 3a. ed., México, Joaquín Mortiz.
Colby, Michael E. (1991), "La administración ambiental en el desarrollo: evolución de los paradigmas", en El trimestre económico, INIII (3), núm. 231, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 589-615.
Collier, David (1979), "Overview of the Bureaucratic-Authoritarian Model", en The Neto Authoritarianism in Latin America, Princeton, NJ, Princeton University Press.
Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (u:mm.14 (1990), Nuestra propia agenda sobre desarrollo y medio ambiente, México, BID-PNUD-ECE.
CMMAD (1987), Our common Future, Oxford, Oxford University Press [ed. en español, 1988, Nuestro futuro común, Madrid, Alianza Editorial].
Commoner, Barry (1971), The Closing Circle: Nature, Man and Technology, New York, Alfred Knopf.
Conde, Raúl (1984), La crisis actual y los modos de regulación del capitalismo, México, Cuadernos Universitarios 8, UAM-I.
Cooper, David E. y Palmer, Joy A. (1995), fust envimnments. Intergrnerational, international and interspecks issues, Londres-Nueva York, Routledge.
Corbridge, Stuart (1990), "Post-Marxism and development studies: beyond the impasse", en World Development, vol. 18, núm. 5, Gran Bretaña.
Coriat, Benjamín (1984), El taller y el cronómetro, México, Siglo XXI Editores. (1990), L'atelier el le robot. Essai sur le fordisme et la production de masse á
l'age de l'elechrmique, París, Christian Burgeois. (1993), Pensar al revés. Trabajo y organización en la empresa japonesa, Méxi-
co, Siglo XXI Editores. Cueva, Agustín (1977), El desarrollo del capitalismo en América Latina, México,
Siglo XXI Editores.

g8
BIBLIOGRAFÍA
Cunill Grau, Pedro (1975), "La temprana sementera chilena y los comienzos del deterioro ecológico", en 7 Estudios (homenaje de la Facultad de Cien-cias Humanas a Eugenio Pereira Salas), Santiago, Universidad de Chile, pp. 61-62.
Daly, Herman E. (ed.) (1973), Toward a Steady State Economy, San Francisco, W. H. Freeman.
(1977a), Steady-State Economics, San Francisco, Freeman. (1977b), "Criterios operativos para el desarrollo sostenible" en <www.
eumed.net/cursecon/textos/Daly-criterios.htm>, 9/09/05. (1991), Steady-State Economics, 2a. ed., Washington, DC, Island Press. (1996), Beyond Growth: The Economice of Sustainable Development, Boston,
Beacon Press. (1999), Ecological Economics and the Ecology of Economics: Essays in Criticism,
Cheltenham, UK. Edward Elgar Pub. y Kenneth N. Townsend (eds.) (1993), Valuing the Earth; Economics,
Ecology, Ethics, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press. y John B. Cobb Jr. (1989), For the common good, Boston, Beacon Press. y Joshua Farley (2003), Ecological Economices: Principies and Applications,
Washington, DC, Island Press. Deming, W. Edwards (1980), Calidad, productividad y competitividad. La salida
de la crisis, Madrid, Ediciones Díaz de Santos. Denis, Henri (1970), Historia del Pensamiento Económico, Barcelona, Ariel. Devall, B. y G. Sessions (1985), Deep ecology. Living as if Nature mattered, Layton,
UT, Peregrine Smith Books. Diamond, Jared (2007), Armas, gérmenes y acero, México, Random House-
Mondadori. Dixon, J. A. y L. A. Fallon (1989), The concept of sustainability: Origins, extensions,
and usefulness for policy, Washington, DC, The World Bank Environment Department.
Dobb, Maurice (1975), Teoría del valor y de la distribución desde Adam Smith. Ideología y teoría económica, Buenos Aires, Siglo XXI Editores [ la. ed. en inglés, 1973, Cambridge Univeristy Press].
Dobson, Andrew (1997), Pensamiento político verde. Una nueva ideología para el siglo xxi, Barcelona, Paidós Ibérica.
(1999), Pensamiento verde. Una antología, Madrid, Trotta (colección Es-tructuras y Procesos, serie Medio Ambiente, 06).
Dos Santos, Theotonio (1973), Dependencia y cambio social, Caracas, Universi-dad Central de Venezuela.
(2002), La teoría de la dependencia, México, Plaza y Janés. Drache, Daniel y Glasbeek, Harry J. (1988), "The New Fordism in Canada",
Barcelona, Congreso Internacional sobre Teoría de la Regulación, junio. Dupuy, J. P. (1980), Introduccio á crítica da ecologia política, Rio de Janeiro,
Brasileira.
BIBLIOGRAFÍA 199
Duquesnoy, Eric (2005), "Décider pour les autres - Le regard du démogra-phe", en Pascal Gauchon y Cédric Tellenne (dirs.), Géopolitique du develo-ppement durable, París, Presses Universitaires de France.
Eckstein, Susan (coord.) (2001), "Poder y protesta popular en América La-tina", en Poder y protesta popular, México, Siglo XXI Editores.
Elkington, J. y T. Burke (1991), Os Capitalistas Verdes, Lisboa, Círculo de Lectores.
Enzesberger, Hans (1979), "Crítica de la ecología política", en Rose, H. y Rose, S. (comps.) Economía política de la ciencia, México, Nueva Imagen, pp. 235-276.
Ehrlich, Paul R. y Anne H. Ehrlich (1993) La explosión demográfica. El principal problema ecológico, Barcelona, Salvat [1968].
Esteva, Gustavo (1996), "Desarrollo", en W. Sachs, Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder, Lima, Perú, PRATEC [ed. en inglés, 1992, en W. Sachs (ed.), The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, Londres y New Jersey, Zed Books].
Ferrer, Aldo (1979), La economía argentina: las etapas de su desarrollo y problemas actuales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Ferry, Luc (1992), "La ecología profunda", en Vuelta, núm. 192, pp. 31-43. Figueroa, Víctor (1986), Reinterpretando el subdesarrollo, México, Siglo XXI
Editores. Fishlow, Albert (1987), "The state of Latin American Economics", en Economic
and social progress in Latin America, 1987, Washington, DC, Report, Banco Interamericano de Desarrollo.
Foladori, Guillermo (1999), Los límites del desarrollo sustentable, Montevideo, Eso-Trabajo y Capital.
(2007), "Paradojas de la sustentabilidad ecológica versus social", en: Trayec-torias. Revista de Ciencias Sociales, año IX, núm. 24, mayo-agosto, pp. 20-30.
y H. Tommasino (2000), "El concepto de desarrollo sustentable treinta años después", en Desenvolvimento y medio ambiente, núm 1, pp. 41-56, Cu-ritiba.
Ford, Henry (1922), My Life and Work, (en colaboración con Samuel Crowther), Garden City, NY, Doubleday, Page y Company [ed. en español, 1930, Mi vida y mi obra, Barcelona, Orbis].
Foster, J. B. (1994), The vulnerable planes, Nueva York, Monthly Review Press. French, H. (2002), "Reshaping Global Governance", en The State of the World
Report 2002, Nueva York, wwi. Friedman, Milton (1980), Libertad de elegir hacia un nuevo liberalismo económico,
México, Grijalbo. Fukuyama, Francis (1992), El fin de la historia y el último hombre, Barcelona,
Planeta. Fundación Heinrich Boll (2002), Equidad en un mundo frágil. Memorándum
para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, San Salvador, Fundación Heinrich Boll.

Furtado, Celso (1959), Formaffio económica do Brasil, Rio de Janeiro, Fundo de Cultura.
(1971), Desarrollo y subdesarrollo, Buenos Aires, EUDEBA.
(1985), Fantasía Organizada, Río de Janeiro, Paz e Ten-a. , Varsavsky, Oscar y otros (1976), El Club de Roma. Anatomía de un grupo
de presión, Buenos Aires, Síntesis (colección La documentación contem-poránea).
Gadotti, Moacir (2000), Pedagogía da terca, Sáo Paulo, Peirópolis. Galbraith, John Kenneth (1985), El crac del 29, Barcelona, Ariel. Galopín, Gilberto (2001), "The Latin American World Model (a.k.a. The
Bariloche Model): Three Decades Ago", en Futures, 33, pp. 77-88 [este artículo con algunas modificaciones se incluyó en el libro: Herrera, Amíl-car a al., 2004, Catástrofe o nueva sociedad? Modelo mundial latinoamericano. 30 años después, Ottawa, Centro Internacional de Investigaciones para el desarrollo]. , Winograd, M. y I. A. Gómez (1991), Ambiente y desarrollo en América
Latina: problemas, oportunidades y prioridades, Buenos Aires, Grupo de Aná-lisis de Sistemas Ecológicos (GFsA).
García, Ernest (1999), El trampolín faústico. Ciencia, mito y poder en el desarrollo sustentable, Valencia, Gorgona.
(2004), Medio ambiente y sociedad. La civilización industrial y los límites del planeta, Madrid, Alianza Editorial.
(2007), "Los límites desbordados. Sustentabilidad y decrecimiento", en Trayectorias. Revista de Ciencias Sociales, año IX, núm. 24, mayo-agosto, pp. 7-19.
García Teruel, María (2003), "Apuntes de economía ecológica", en Boletín Económico de ICE, núm. 2767, pp. 69-75.
Carretón, Manuel Antonio (2001), "Movilización popular bajo el régimen militar en Chile: de la transición invisible a la democratización política", en Eckstein, Susan (coord.), Poder y protesta popular, México, Siglo XXI Editores.
George, S. (1978), 0 mercado da Jame: as verdadeiras razóes da Tome no mundo, Rio de Janeiro, Paz e Terra.
Germani, Gino (1962), Política y sociedad en una época de transición, Buenos Aires, Paidós.
Gligo, Nicolo y Jorge Morillo (1980), "Notas sobre la historia ecológica en América latina", en Sunkel. O. y N. Gligo (comp.), Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina..., pp. 129-157.
(1992), "Los rezagos ambientales del pensamiento económico", en economía informa, Facultad de Economía-uNAM, núm. 206, pp. 9-13.
(2007), "Estilos de desarrollo y medio ambiente en América Latina, un cuarto de siglo después", en Revista Virtual Redesma, octubre [el contenido forma parte del libro homónimo publicado por la CEPAL en 2006, Serie medio ambiente y desarrollo, 126].
Godard, Olivier (2002), "L'inscription économique du développement dura- ble" en Cahiers Franfais, núm. 306, París, La documentation franlaise.
Goldsmith, Edward (1972), A Blue Print for Survival, Londres, Penguin Books.
González Gaudiano, Edgar (coord.) (1997), El desarrollo sustentable. Una alter-nativa de política institucional, México, Semarnap-Sagar. (1998), Centro y periferia de la educación ambiental. Un enfoque antiesencia-
lista, México, Mundi Prensa México. (2006), "Las ciencias sociales y la sustentabilidad", en Esthela Gutiérrez
Garza, Lylia Palacios Hernández y Karim Acuña-Askar, Desarrollo sustenta-ble. Diagnóstico y prospectiva para Nuevo León, México, Plaza y Valdés-UANL.
(2007a), Educación ambiental. Trayectorias, rasgos y escenarios, México, Plaza y Valdés.
(2007b), "Educación y cambio climático: un desafío inexorable", en Trayectorias, 9(25), pp. 33-44.
Gore, Albert (2007), El ataque contra la razón. Cómo la política del miedo, el se-crelismo y la fe ciega erosionar la democracia y ponen en peligro a Estados Unidos y al mundo, Barcelona-México, Mondadori.
Gott, Richard (1999), "The Fall of Arbenz and the Origins of the Guerrillas", en Daniel Castro (cd.), Revolution and Revolutionaries, USA, Jaguar Books.
Graciarena, Jorge (1967), Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina, Buenos Aires, Paidós.
(1976), "Poder y estilos de desarrollo: una perspectiva heterodoxa", en Revista de la C.EPAI., núm. 1, Santiago de Chile, Publicación de las Naciones Unidas.
Cross, Patricio (2002), Sustentabilidad ¿un desafío imposible?, Santiago, Chile, Ediciones Surambiente.
Gudynas, Eduardo (2002), Ecología, economía y ética del desarrollo sustentable, Buenos Aires, Ediciones Marina Vilte-crl'ERA.
Guevara, Ernesto (1972), El diario del Ché en Bolivia, México, Siglo XXI Edi-tores.
Guha, Ramachandra (2000), Environmentalism. A global history, Nueva York, Longman.
y Joan Martínez-Alier (1997), Varieties of environmentalism: es. says north and south, Londres, Earthscan.
Guillén Romo, Héctor (1984), Orígenes de la crisis en México, México, Era. (1997), La contrarrevolución neoliberal, México, Era. (2008), "Francois Perroux: pionero olvidado de la economía del desa-
rrollo", en Mundo Siglo XXI, núm. 11, invierno 2007-2008, México, IPN,
pp. 11-22. Guimaráes P., Roberto (1994), "El desarrollo sustentable: ¿propuesta alter-
nativa o retórica neoliberal?", en Revista Eure, vol. xx, núm. 61, Santiago, Chile, pp. 41-56.
ROO BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA 201

202 BIBLIOGRAFÍA
Gunder Frank, André (1970), Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
Gutiérrez Garza, Esthela (coord.) (1985), Testimonios de la crisis. I. Reestructu- ración productiva y clase obrera, México, Siglo XXI Editores y UNAM.
(coord.) (1988), Testimonios de la crisis. 2. La crisis del estado del bienestar, México, Siglo XXI Editores y UNAM.
(coord.) (1988), Testimonios de la crisis. 3. Austeridad y reconversión, México, Siglo XXI Editores y UNAM.
(coord.) (1990), Testimonios de la crisis. 4. Los saldos del sexenio (1982-1988), México, Siglo XXI Editores y UAM Iztapalapa.
(2003), Teorías del Desarrollo en América Latina, México, Trillas. Gutiérrez Pérez, José y Teresa Pozo Llorente (2006), "Modelos teóricos con-
temporáneos y marcos de fundamentación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible", en Revista Iberoamericana de Educación, núm. 41, pp. 21-68.
Guttmann, Robert (1995), "Monnaie et crédit dans la théorie de la régula-tion" en R. Boyer y Y. Saillard (eds.), Théorie de la régulation: L'état des savoirs, París, La Découverte.
Hardin, Garrett (1968), The Tragedy of the Commons, en Science, núm. 162, pp. 1243-1248.
Hargreaves, Andy y Dean Fink (2006), Sustainable leadership, San Francisco, CA, John Wiley & Sons.
Harribey, Jean-Marie (1998), Le Développement soutenable, París, Económica. Haughton, G. & Hunter, C. (1994) Sustainable cities, Londres, Kingsley. Hayek, Friedrich (1979), ¿Inflación o pleno empleo?, México, Diana. Herrera, Amílcar 0. (1976), "Un proyecto latinoamericano de modelo mun-
dial", en Furtado, Varsavsky et aL, El Club de Roma..., pp. 133-147. Herrera, Amílcar et al. (1977), ¿Catástrofe o nueva sociedad? Modelo mundial
latinoamericano, Santa Fe de Bogotá, Fundación Bariloche-Centro Interna- cional de Investigaciones para el Desarrollo.
(2004), ¿Catástrofe o nueva Sociedad? Modelo mundial latinoamericano. Treinta años después, Otawa-Buenos Aires, Centro Internacional de Investi-gaciones para el Desarrollo »RO-PEP-América Latina.
Hille, John (1997), The Concept of Environmental Space. Implications for policies, environmental reporting and assessments, Copenhague, European Environ-ment Agency Experts' Comer Reports 1997/2.
Hirschman, Albert (1958), The Strategy of Economic Development, Yale, Yale University Press.
(1980), "Auge y ocaso de la teoría económica del desarrollo", en El trimestre económico, vol. 47 (4), núm. 188, octubre-diciembre, México, Fon-do de Cultura Económica.
Hodara, Joseph (1987), Prebisch y la CEPAL. Sustancia, trayectoria y contexto ins-titucional, México, El Colegio de México.
BIBLIOGRAFÍA 203
Hopwood, Bill, Mellor, Mary y Geoff O'Brien (2005) "Sustainable develop-ment: Mapping different approaches", en Sustainable Development, 13, núm. 1, pp. 38-52.
Hoselitz, B. (1960) "Economic Growth in Latin America", Contribution lo the First International Conference in Economic History, Estocolmo, The Hague, Mouton.
Hottois, Gilbert (1991), El paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia. t. M. Carmen Monge. Barcelona, Anthropos.
Hurtubia, Jaime (1980), "Ecología y desarrollo: evolución y perspectivas del pensamiento ecológico", en Sunkel, 0. y N. Gligo (comps.), Estilos de de-sarrollo en América Latina..., pp. 158-204.
Ianni, Octavio (1975), La formación del Estado populista en América Latina, México, Serie Popular, Era.
Ibarra, David (2001), Testimonios críticos, México, Cántaro Editores. INEGI-INE (2000), Indicadores de desarrollo sustentable en México. Aguascalientes,
INEGI.
Institut de Recherche pour le développement (2002), Développement durable? Doctrines pratiques evaluations, París, IRD Editions.
Jiménez Herrero, Luis M. (2000) Desarrollo sostenible. Transición hacia la como-lución global, Madrid, Ediciones Pirámide.
Jonas, Hans [1979] (1995), El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Barcelona, Herder.
Keynes, John Maynard (1983), Teoría general de la ocupación, el interés y el dine-ro, México, Fondo de Cultura Económica.
Kisnerman, Natalio (comp.) (2001), Ética, ¿un discurso o una práctica social?, Buenos Aires, Paidós SAICF.
Laclau, Ernesto (1996), Emancipación y diferencia, Buenos Aires, Ariel. (2000), Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Buenos
Aires, Nueva Visión. Lamben, Jacques (1953), Le Brésil: structure sociale et institutions politiques,
París, Armand Colin. Lapeyre, Frédéric et al. (2006), Objetivos de desarrollo para el milenio. Puntos de
vista críticos del sur, Madrid, Editorial Popular-Centre Tricontinental-Édi-tions Syllepse.
Larraín, Sara (2002), "La línea de dignidad como indicador de sustentabili-dad socioambiental: avances desde el concepto de vida mínima hacia el concepto de vida digna", en Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, 1 (3) Santiago, Chile, <www.revistapolis.c1/10/diez.htm>.
Lel", E. (1994), Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participa-tiva y desarrollo sustentable, 2a. ed., México, Siglo XXI Editores [la. ed., UNAM, 1986].
Leopold, A. (1949), A sand county almanac, and sketches here and there, Oxford, Oxford University Press.
Lewis, W. Arthur (1949), Principies of Economic Planning, Londres, G. Allen.

BIBLIOGRAFÍA 2 05
Masterson, Daniel (1999), "In the Shining Path of Mariátegui, Mao Tsé-Tung, or Presidente Gonzalo? Peru's Sendero Luminoso in Historical Perspec-tive", en Revolution and Revolutionaries, USA, Jaguar Books.
McCloskey, H. J. (1988), Ética y política de la ecología, t. Juan José Utrilla. México, Fondo de Cultura Económica.
McCormick, John (1992), Rumo ao paraíso - a historia do movimento ambienta- lista, Rio de Janeiro, Relume-Dumará.
McKibben, William (1990), El fin de la naturaleza, t. Thelma Huerta. México, Diana.
Meadows, Donella H.; Dennis L. Meadows; Jorgen Randers y William W. III Behrens (1972), The limits of growth. A report for the Club of Rome's Project on the predicament of mankind, Nueva York, Universe Books [ed. emn español, 1993, Los límites del crecimiento. México, Fondo de Cultura Económica].
Meadows, Donella; Dennis Meadows; J. Randers (1992), Beyond the limits. Global collapse or a sustainable future, Londres, Earthscan [ed. en español Más allá de los límites del crecimiento, Madrid, El País-Aguilar].
Menchú, Rigoberta (1998), La nieta de los mayas, Madrid, Aguilar. Mesarovik, M. y E. Pestel (1974), La humanidad en la encrucijada. Segundo
informe del Club de Roma, México, FCE.
Mires, Fernando (1990), El discurso de la naturaleza: ecología y política en Amé-rica Latina, San José, Costa Rica, DEI.
Modak, Frida (coord.) (1998), Salvador Allende en el umbral del siglo .xxi, Méxi-co, Plaza y Janés.
Monta, Aldo, Edwin Reingold y Mitsuko Shimomura (1986), Made in Papan, Nueva York, Dutton.
Muñoz, María Antonia (2006), "Laclau y Ranciére. Algunas coordenadas para la lectura de lo político", en: Andamios. Revista de Investigación Social, junio, año/vol. 2, núm. 4, pp. 119-144, UNAM.
Naciones Unidas (2000), Un Programa de 'Trabajos Positivos para los países en desarrollo: temas de las futuras negociaciones comerciales, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas.
(2003), Aplicación de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas (A/58/323)
Naess, Arne (1989), Ecology, Community and Lifestyle An outline of an ecosophy, Cambridge, Cambridge University Press [ed. original, 1973).
Naredo, José Manuel (2006), Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas, Siglo XXI de España Editores, Madrid.
Nausen, Karin y Alberto Villarrea (2002), "La apropiación corporativa de la Biodiversidad", en Biodiversidad, 34, octubre. pp. 10-15, Uruguay <www. grain.org/biodiversidad_files/biodiv34-2-apropriacon.pdf >, 02/08/07.
Negret, R. (1999), De la protesta ecológica a la propuesta política. 2a. ed., Quito, Eskeletra.
204
BIBLIOGRAFÍA
(1955), Teoría del desarrollo económico, México, Fondo de Cultura Econó-mica.
(1960), "Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra", El trimestre económico, vol. 27(4), núm. 108, México, Fondo de Cultura Económica.
(1979), "The Dual Economy Revisited", en The Manchester School of Eco-nomic f.? Social Studies, vol. 47, tema 3, pp. 211-229.
Lipietz, Alain (1983), Le Monde Enchanté. De la valeur á l'envol inflationniste, París, La Découverte.
(1985), Fordisme, fordisme périphérique et metropolisation, París, GEPREMAR, núm. 8514
Lomborg, Bjorn (2005), El ecologista escéptico, Madrid, Espasa Calpe. [2001, en inglés].
(2008), En frío. Guía del ecologista escéptico para el cambio climático, Madrid, Espasa Calpe.
Lozano, Lucrecia (1985), De Sandino al triunfo de la revolución, México, Siglo XXI Editores.
Malthus, Thomas (1798), An Essay on the Principie of Population, Londres, J. Johnson.
Mansilla H. C., Felipe (1991), La percepción social de fenómenos ecológicos en América Latina, La Paz, CEBEM.
Maréchal, Jean-Paul y Beatrice Quenault (2005), Le développement durable: Une perspectiva pour le xxi siécle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Margalef, Ramón (1981), Ecología, Barcelona, Planeta. Marini, Ruy Mauro (1971), Subdesarrollo y Revolución, 3a. ed., México, Siglo
XXI Editores. (1973), Dialéctica de la dependencia, México, Serie Popular, Era. (1978), "Las razones del neodesarrollismo (respuesta a F. H. Cardoso
y J. Serra)", en Revista Mexicana de Sociología, vol. 40, número especial, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
(1994), "La crisis del desarrollismo" en Ruy Mauro Marini y Márgara Millán, (coord.), La teoría social latinoamericana: Tomo II Subdesarrollo y de-pendencia, México, El Caballito.
Marinoni, Aníbal et al. (1988), "La regulación salarial en el Uruguay posdic-tatorial (1985-1988)", Barcelona, Congreso Internacional sobre Teoría de la Regulación, junio.
Marques-Pereira, J. (1996), "Ajuste, régimen político y regulación económica. Una comparación entre Brasil y México", en Peñalva y Rofman (comp.), Desempleo Estructural, Pobreza y precariedad, Buenos Aires, Nueva Visión.
Martínez-Alier, Joan (1995), De la economía ecológica al ecologismo popular, Mon-tevideo, Nordan-Icaria. (2005), El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de
valoración, Barcelona, Icaria (Colección Antrazyt, 207).

206 BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA 207
Noyola Vásquez, Juan F. (1957), "Inflación y desarrollo económico en Chile y México", Panorama económico, año 11, núm. 170, julio, Santiago de Chi-le, Editorial Universitaria.
(1988), Inflación y desequilibrio externo, México, Facultad de Economía, UNAM.
O'Connor, J. (1991), "Las condiciones de producción. Por un marxismo ecológico, una introducción teórica", en Ecología Política, núm. 1, abril, Barcelona, Funhem-lcaria. pp. 113-130.
Odum, H. T (1971), Envinmment, power and society, Nueva York, John Wiley & Sons.
OECD (1997), Proceedings, sustainable consumption and production. Clanhing the concepts, París, OECD.
Ohno, Taiichi (1989), L'esprit Toyota, París, Masson. orr (1972), Employment, incomes and equality. A strategy for increasing productive
employment in Kenya, Ginebra. (1992), El trabajo en el mundo, Ginebra.
Oliver Santiago, R. (1986). Ecología y subdesarrollo en América Latina, México DF, Siglo XXI Editores.
Ominami, C. (1980), Croissance el stagnation au Chili. Éléments pour létude de la régulation dans une économie sous-déoeloppée, thése, université Paris X-Nanterre.
(1986), Le tiers monde dares la crise. Essai sur la transformation récente des rapports Nonl-Sud, París, La Découverte.
Opschoor, J. B. (1994a), "The environmental space and sustainable resource use", en F. J. Duijnhouwer, G. J. van der Meer, H. Verbruggen (eds.), Sustainable resource management and resource use: Policy questions and research needs, RMNO Nr.97. pp. 33-69. JEL: Q2, Q3, Q4.
y R. Weterings (1994b), limarás environrnental performance indicators based on the notion of environmental space, RMNO 96, Rijswijk.
y R. Costanza (1995), "Environmental performance indicators, environ-mental space and the preservation of ecosystem health", en J. Jaeger, A. Liberatore y K. Grundlach, Global envimnmental change and sustainable de-velopment in Europe, Luxembourg, European Commission, DG XII, Office for Publications of the EC, pp. 157-191.
Orduna, Jorge (2008), Ecofacismo. Las internacionales ecologistas y las soberanías nacionales, Buenos Aires, Planeta.
Ortiz Monasterio, Fernando y otros (1987), Tierra profanada: historia ambiental de México, México, thimi-Sedue.
Passet, René (1996), L' Économique el Le Vivant, 2a. ed., París, Economica. Pavón, Ramiro (1976),"Los problemas de población y el pensamiento eco-
nómico", en Furtado, Varsavsky et al., El Club de Roma, pp. 89-129. Pearce, David; Anil Markandya y Edgard Barbier (1993), "El significado del
desarrollo sostenible", en Ayo; núm. 96, Madrid, pp. 34-45.
y R. Turner (1995), Economía de los recursos naturales y del medio ambiente, Madrid, Celeste.
Pepper, D. (1984), The roots of modem environmentalism, Londres, Croom-helm.
Pérez Bustamante, Laura (2007), Los derechos de la sustentabilidad. Desarrollo, consumo y ambiente, Buenos Aires, Colihue.
Perroux, Francois (1958), "Trois outils pour l'analyse du sous-développe-ment", en Cahiers de 1' ISEA, Série F.
(1973), "Tríos outils d'analyse pour le sous-développement", núm. 1, ISMEA.
(1991), L'economie du Joce Siicle, Grenoble, PUG.
Petras, James (1999), "Questions to a Militant of the PRT-ERP" en Castro, Daniel (ed.), Revolution and Revolutionaries, USA, Jaguar Books.
Pierri, Naína (2001), "El proceso histórico que conduce a la propuesta del desarrollo sustentable" en Pierri, N. y Foladori, G. (eds.), iSustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable. Montevideo, Trabajo y Capital, pp. 27-79.
Pinto, Aníbal (1956), Chile: un caso de desarrollo frustrado, Santiago de Chile, Editorial Universitaria.
(1976), "Notas sobre estilos de desarrollo en América Latina", en Revis-ta de la Cepal, núm. 1, Santiago de Chile.
Piore, Michael (1990), "Dos concepciones de la flexibilidad del trabajo", en Esthela Gutiérrez Garza (coord.), La ocupación del futuro, flexibilización del trabajo y desreglamentación laboral, Venezuela, Coedición de la Fundación Friedrich Ebert-México y la Editorial Nueva Sociedad.
PNUD (1996), Informe sobre desarrollo humano 19%, http://hdr.undp.org/en/ reports/global/hdr1996/chapters/spanish/ (2001), Informe sobre desarrollo humano 2001, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2001/chap-ters/spanish/
(2005), Informe sobre desarrollo humano 2005, <http://hdr.undp.org/en/ reports/global/hdr2005/chapters/spanish/> 15/04/08.
PNUMA (1978), Una experiencia de ecodesarrollo. El caso de Santa Marta, Colombia, Madrid, Cuadernos del CIFCA.
Portilho, Fátima (2005), Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania, Sáo Paulo, Cortez.
Prebisch, Raúl [1948] (1982), "El desarrollo económico de la América Lati-na y algunos de sus principales problemas" en Adolfo Gurrieri (comp.), La obra de Prebish en la CEPAL, México, Fondo de Cultura Económica.
(1981), Capitalismo periférico, crisis y transformación, México, Fondo de Cultura Económica.
(1963), Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano, México, Fondo de Cultura Económica.

208
BIBLIOGRAFÍA
(1982), "Desarrollo económico, planeación y cooperación internacio-nal" en Adolfo Gurrieri (comp.), La obra de Prebish en la M'AL, México, Fondo de Cultura Económica.
Prescott-Allen, Robert (2001), The wellbeing of nations. A country-by-country index of quality of life and the envimnment, Ottawa, in2c/Island Press, <14/ww.idrc. ca/es/ev-9433-201-1-DO_TOPIC.html >, 12/03/08.
Provencio, Enrique (2002), "La cumbre de Johannesburgo o el desarrollo a la defensiva ", Economía informa, núm. 310, septiembre, uNAm-Facultad de Economía, pp. 39-43.
Quijano, Aníbal (1971), "Nationalism and Capitalism in Perú: a study in neo imperialism", Monthly Reviera, vol. 23, núm. 3, julio-agosto. (1978), Imperialismo, clases sociales y Estado en el Perú: 1890-1930, Lima,
Mosca Azul. (2000), "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina"
en Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, Buenos Aires, CLACSO.
Quiroga M., Rayén (2001), Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: estado del arte y perspectivas, Santiago, CEPA L-ECLAC.
Quiroz, César y Eloísa Tréllez (1992), Manual de referencia sobre conceptos am-bientales, Santafé de Bogotá, Fundación Konrad Adenauer (Serie ciencia y tecnología, 27).
Ramírez, Sergio (1999), Adiós muchachos (Memoria de la Revolución Sandinista), México, Aguilar.
Ramonet, I. (1995), "Editorial", Le Monde Diplomatique (edición española), enero.
Ramos, Laura (coord.) (2003), El fracaso del Consenso de Washington. La caída de su mejor alumno: Argentina, Buenos Aires, Icaria.
Rawls, J. R. (1971), A theory of justice, Cambridge, Harvard University Press. Reca, L. G. y Echeverría, R. G. (comp.) (1998), Agricultura, medio ambiente y
pobreza en América Latina, Washington, DC, IFPRI-BID-IICA.
Redclift, M. y G. Woodgate (1997), "Sustainable Development", en Redclift, M. y G. Woodgate (eds.), The International Handbook of Environmental Socio-logy, Cheltemham, GB, Edward Elgar, pp. 71-82.
Redfield, R. (1940), The Folk Culture of Yucatán, Chicago, University of Chica-go Press.
Reyna, J. L. (1972), "Movilización o participación política: discusión de algu-nas hipótesis para el caso mexicano", en El perfil de México en 1980, núm 3, México, Siglo XXI Editores.
Riechmann, Jorge, J. M. Naredo, et al. (1995), De la economía a la ecología, Madrid, Trotta.
y Fernández Buey, F. (1994), Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales, Barcelona, Paidós.
BIBLIOGRAFÍA 209
(2003), "Tres principios básicos de justicia ambiental", ponencia pre-sentada en el XII Congreso Español de Ética y Filosofía Política en Castellón, del 3 al 5 de abril de 2003.
Rist, Gilbert (2001), Le developpement. Histoire dúne croayance occidentale, París, Presses de Sciences Politiques.
Rodríguez, Octavio (1980), La teoría del subdesarrollo de la CEPAL, México, DF, Siglo XXI Editores.
Ros, Jaime (2004), La teoría del desarrollo y la economía del crecimiento, México, anDE-Fondo de Cultura Económica.
Rostow, W. W. (1952), The Process of Economic Growth, Nueva York, Norton. (1960), Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista,
México, Fondo de Cultura Económica. (1971), Politics and the Stages of Growth, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press. Rosvallon, Pierre (1981), La crise d'État Puividence, Paris, Editions du Seuil. Sachs, Ignacy (1981), "Ecodesarrollo: concepto, aplicación, beneficios y ries-
gos", en Agricultura y sociedad, núm. 18, pp. 9-32. (1994), "Entrevista" en Science, Nature, Societé, vol. 2, núm. 3. apud
Naredo (s/f). y P. Freire Vieira (orgs.) (2007), Rumo á ecossocioeconomia: teoría e práti-
ca do desenvolvimient, Sáo Paulo, Cortez Editora. Sachs, Wolfang (1996), Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como
poder, Lima, Perú, Pratec. Sachs, Wolfang y Santarius, Tilman (dirs.) (2007), Un futuro justo. Recursos
limitados y justicia global, Barcelona, Icaria. Saillard, Yves (1995), "Le salaire indirect", en Robert Boyer y Yves Saillard
(eds.), Théorie de la régulation: L état des savoirs, Paris, La Découverte. Saldívar V., Américo (coord.) (1998), De la economía ambiental al desarrollo
sustentable: alternativas frente a la crisis de gestión ambiental, México, Diseño Editorial.
Sale, Kirkpatrick (1974), "Mother of afi", en S. Kumar (ed.), The Schumacher lecturas, vol. 2, Londres, Abacus, pp. 224-248.
(1985), Dwellers in the land: The bioregional vision, San Francisco, Sierra Club Books.
Santamarina Campos, Beatriz (2006), Ecología y poder. El discurso medioambien-tal como mercancía, Madrid, Los libros de la catarata.
Schmidheiny, Stephen y the Business Council for Sustainable Development (1992), Changing Curse,: A Global Business Perspective on Development and the Environment, Cambridge, MA, MIT Press [ed. en español, 1996, Cambiando el rumbo, México, Fondo de Cultura Económica].
Schnakenbourg, Christian y Alfredo Suarez (2008), Commerce mondial et déve- loppernent durable. Edition 2008-2009, París, Hachette Supérieur.
Schumacher, E. F. (1973), Small is beautiful: A study of economics as if People Mattered, Nueva York, Harper & Row.

BIBLIOGRAFÍA 211 210 BIBLIOGRAFÍA
Schweitzer, Albert (1946), Civilization and Ethics, Londres, A & C Black. Scotto, Gabriela; Isabel C. M. Carvalho y Leandro B. Guimaráes (2007),
Desenvolvimento sustentável, Petrópolis, Editora Vozes. Sen, Amartya (1992), Inequality Reexamined, Oxford, Claredon Press.
(1999), Development as Freedom, London, Oxford University Press [ed. en español, 2000, Desarrollo y Libertad, Barcelona, Planeta].
yi. Dréze (2002), India: Development and Participation, Oxford, Oxford University Press.
Sen, Amartya y Martha C. Nussbaum (comp.) (1993), La calidad de vida, México, Fondo de Cultura Económica.
Smouts, Marie-Claude (2005), Le développernent durable: Les termes du débat, París, Dalloz, Armand Colin.
Siebert, Horst (1982), "Nature as a life support system: renewable resources and environmental disruption", en Journal of Economics, Alemania, Sprin-ger Wien, 42 (2), pp. 133-142.
Solís González, José Luis (2007), "Redefinir coordenadas. El debate metodo-lógico sobre las causas del subdesarrollo: una revisión crítica", en Trayec-torias. Revista de Ciencias Sociales, año Ix, mayo-agosto, 24, pp. 68-81.
Soria, Víctor M. (2000), Crecimiento económico, crisis estructural y evolución de la pobreza en México: un enfoque regulacionista de largo plazo, México, UAM Izta-palapa/Plaza y Valdés.
Sosa M., Nicolás (1990), Ética ecológica, Madrid, Libertarias/Prodhufi. Spangenberg, J. H. (ed.) (1995), Towards Sustainable Europe. A Study from the
Wuppertal Institute for Frierais of the Earth Europe, Nottingham, UK, Russel Press.
Speranza, Andrea (2006), Ecología profunda y autorrealización. Introducción a la filosofar ecológica de Arne Naess, Buenos Aires, Editorial Biblos (colección Sin Fronteras).
Staten, Henry (1984), Wittgenstein y Derrick, Nebraska, University of Nebraska Press.
Stavenhagen, Rodolfo (1969), Las clases sociales en las sociedades agrarias, Méxi-co, Siglo XXI Editores.
Stiglitz, Joseph E. (2002), El malestar en la globalización, España, Taurus. Streeten, Paul (1989), "Perspectivas globales dans un monde interdepen-
dant", en Les conferences Francois Perroux, Presses Universitaires de Greno- ble, 7 de junio.
Stuart Mill, John (1848), Principies of political economy, with some of their appli-cations to social philosophy, Londres, Longmans, Green.
Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro (1970), El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, México, Siglo XXI Editores.
y Gligo, N. (comp.) (1980), Estilos de desarrollo y medio ambiente en Amé-rica Latina, 2 t., México, FCE (El Trimestre Económico, 36).
(1967), "Política nacional de desarrollo y dependencia externa", Revis-ta de Estudios Internacionales, vol. I, núm. 1, mayo, Santiago de Chile.
(comp.) (1991), El desarrollo desde dentro, un enfoque neoestructuralista para la América Latina, México, Fondo de Cultura Económica.
Sutcliffe, Bob (1995), "Development after ecology", en Bhaskar, V. y Andrew Glyn (eds.), The North, the South and the Environment. Ecological Constraints and the Global Economy, Londres, United Nations University Press/Earth-scan.
Tamames, Ramón (1979), Ecología y desarrollo. La polémica sobre los límites del crecimiento, Madrid, Alianza Editorial.
Tavares, María da Conceicáo (1998), "Auge y declinación del proceso de sustitución de importaciones en el Brasil", en Cincuenta años de pensamien-to de la CEPAL, vol. I, Santiago, Fondo de Cultura Económica y CEPAL.
y Serra, José (1998), "Más allá del estancamiento", en Cincuenta años de pensamiento de la CEPAL, vol. ti, Santiago, Fondo de Cultura Económica y CEPAL.
Taylor, E W. (1911), The principies of scientific management, Nueva York, Harper. Taylor, L. (1997), "The Revival of the Liberal Creed-the IMF and the World
Bank in a Globalized Economy", World Development, vol. 25, núm. 2. Taylor, Paul (1986), Respect for Nature: A theory of environmental ethics, Princeton,
NJ, Princeton University Press. Tinbergen, Jan (coord.) (1976), Reestructuración del orden internacional, Méxi-
co, FCE.
Toledo, Víctor Manuel, Julia Carabias, Cristina Mapes y CarlosToledo (1985), Ecología y autosuficiencia alimentaria, Siglo XXI Editores, México.
, Julia Carabias, C. Toledo y C. González (1989), La Producción Rural en México: alternativas ecológicas, México, Universo XXI.
(1995), México: diversidad de culturas, México, cEmEx/Sierra Madre. (2000), La paz en Chiapas: ecología, luchas indígenas y modernidad alterna-
tiva, México, uNAm/Quinto Sol. , P. Alarcón-Cháires. y L. Barón (2002), La modernización rural de México:
un análisis socio-ecológico, México, SEMARNAP, INEGI, UNAM.
Torres Gaytán, Ricardo (1972), Teoría del comercio internacional, México, Siglo XXI Editores.
Treillet, Stéphanie (2005), L'économie du développemen: De Bandoeng á la mon-dialisation, 2a. ed., París, Armand Colin.
Tudela, Fernando (coord.) (1990), Desarrollo y medio ambiente en América La-tina: una visión evolutiva, Madrid, PNUMA, AECI, MOPU.
(1992), "Diez tesis sobre el desarrollo y medio ambiente en América Latina y el Caribe", en Economía informa, núm. 206. pp. 4-8; también en López Castro, Gustavo (coord.) (1997), Sociedad y medio ambiente en México, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, pp. 59-70.
UNEP (2002), Global Environmental Outlook 3, Londres, Earthscan. UICN-PNUMA-WWF (1980), Estrategia mundial para la conservación, Gland.
(1991), Cuidar la Tierra: estrategia para el futuro de la vida, Gland. <www. imernar.org/cuidarlatierra2/index.htm>, 30/10/2007.

212
BIBLIOGRAFÍA
Urquidi, Víctor L. (coord.) (1996), México en la globalización, México, Fondo de Cultura Económica/Economía Latinoamericana. (2005), Otro siglo perdido. Las políticas de desarrollo en América Latina
(1930-2005), México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México y Fideicomiso Historia de las Américas.
Vega López, Eduardo (1996), "Un sistema de cuentas ambientales ¿para qué?", en Gaceta Ecológica, núm 39, México, INE, <www.ine.gob.mx/ueajei/ publicaciones/gacetas/gaceta39/pma45.htrnl>.
Vincent, A. (1992), Modern political ideologies, Oxford, Blackwell. Vivien, Franck-Dominique (2005), Le développement soutenable, París, La Dé-
couverte. Vitale, Luis (1983), Hacia una historia ambiental en América Latina, México,
Nueva Sociedad/Nueva Imagen. Voisenet, Jacques (2005), "Histoire d'une idée - De l'écologie au développe-
ment durable", en Pascal Gauchon et Cédric Tellenne (dir.), Géopolitique du développement durable, París, Presses Universitaires de France.
Wackernagel, M. y W. Rees (2001), Nuestra huella ecológica. Reduciendo el im-pacto humano sobre la tierra, Santiago, Chile, Editorial LOM.
Ward, Barbara y Rene Dubos (1972), Only One Earth. The tare and maintenan-ce of a small planet, Nueva York, W. W. Norton [ed. en español, 1972, Una sola tierra, México, Fondo de Cultura Económica].
Wickham-Crowley, Timothy (2001), "Ganadores, perdedores y fracasados: hacia una sociología comparativa de los movimientos guerrilleros latinoa-mericanos", en Susan Eckstein (coord.), Poder y protesta popular, México, Siglo XXI Editores.
Williamson, J. (1989), "What Washington means by Policy Reform", en Wi-lliamson, J. (ed.), Latin American Adjustment: How Much has happened?, Washington, Institut of International Economics.
Wolfe, Marshall (1982), "Una búsqueda de un enfoque unificado para el análisis y planificación del desarrollo", en Revista de la CEPAL, núm. 17, Santiago de Chile, pp. 7-49.
WWF ( 2006), Informe Planeta Vivo, en <www.foot prin tn e two rk. o rg>, 22/04/2008.
Slavoj (1992), Looking aurry. An introduction lo Jacques latan through popular culture, Cambridge, MA, MIT Press.
(2005), El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política, Buenos Aires, Paidós.
Páginas electrónicas consultadas:
The Ecologist, vol. 2 núm. 1, enero de 1972, A Blue l'rint for Survival, <www. theecologist.info/key27.html>, 10/03/08)
Red de Ecología Social, <www.ecologiasocial.com/>, 10/01/08.
BIBLIOGRAFÍA 213
Daly, H. (s/f), Criterios operativos para el desarrollo sostenible en <www. eumed.net/cursecon/textos/Daly-criterios.htm >, 31/10/07.
Página dónde se explica qué es, cómo y dónde se puede calcular la huella ecológica personal, <www.familia.cl/ContenedorTmp/Huella/huella . hun>, 30/10/07.
Physorg.com, "Biodiesel won't drive down global warming", publicada el 23/04/07, <www.physorg.com/news96516594.h tm I>, 10/03/08.
Chemistry & Industry magazine, <www.chemind.org/Cl/indexjsp >, 10/03/08.
Página de consultores sobre la industria química y energética mundial, <www. sriconsulting.com>, 10/03/08.
Página del índice del planeta feliz, <www.happyplanetindex.org/index.htm>, 8/04/08.

ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS
7
PRÓLOGO por VÍCTOR M. TOE
INTRODUCCIÓN
11
1. LA EMERGENCIA DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO Y SU DELIMITACIÓN HISTÓRICA
15
2. LA VISIÓN NEOCLÁSICA: EL DUALISMO Y LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO
24 2.1 ARTHUR LEWIS Y LA SOCIEDAD DUAL, 24; 2.2 WHITMAN ROS-
TOW Y LAS ETAPAS DEL DESARROLLO, 28
3. EL ENFOQUE LATINOAMERICANO Y LA ECONOMÍA ESTRUCTURALISTA
33 3.1 LA TEORÍA DE LA CEPAL DE RAÚL PREBISCH Y EL PARADIGMA
KF.YNESIANO, 33; 3.2 LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA Y EL PARA-
DIGMA MARXISTA, 47
4. REFORMULACIONES TEÓRICAS Y NUEVAS APORTACIONES EN LOS AÑOS SETENTA: HACIA NUEVOS HORIZONTES ANALÍTICOS
62
4.1 LA AUTOCRÍTICA: El. ENFOQUE UNIFICADO DE LA CEPAL, 62; 4.2 LA ACTIVACIÓN DEL PENSAMIENTO AMBIENTALISTA, 68
5. EL ENFOQUE FRANCÉS Y LA TEORÍA DE LA REGULACIÓN 85 5.1 MODOS DE REGULACIÓN Y LA RELACIÓN SALARIAL: LA MONO-
POLISTA (1930 -1980), 90; 5.2 TEORÍA DEL RÉGIMEN DE ACUMU-
LACIÓN FORDISTA, 92
6. LOS AÑOS OCHENTA: NUEVAS TENSIONES ENTRE TEORÍA E HISTORIA
104
6.1 EL REGRESO DE LA VISIÓN NEOCLÁSICA: NEOLIBERALISMO Y
MERCADO GLOBAL , 104; 6.2 LA TEORÍA DEI. DESARROLLO HUMANO
Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
[215]

Otros títulos en Siglo XXI Editores
Enrique Leff
Aventuras de la epistemologia ambiental
Discursos sustentables
Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad. poder
Carlos Walter Porto GonQalves
Geo-grafias. Movimientos sociales. nuevas territonalidades y sustentabilidad
Mauricio Schoijet
Limites del crecimiento y cambio climático
Vandana Shiva
Las guerras del agua
122
65.)
1 95
216
(PNUD), 112; 6.3 LA GESTACIÓN DE UNA NUEVA PROPUESTA TEÓ-
RICA: LA SUSTENTABILIDAD DEI. DESARROLLO, 118
7. EL DESARROLLO SUSTENTABLE: RAÍCES DE UNA
CONVERGENCIA ESPERADA
7.1 EL CONCEPTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, 122; 7.2 LA DI-
MENSIÓN AMBIENTAL DEL DESARROLLO, 133; 7.3 LA CONCERTA-
CIÓN INTERNACIONAL SOBRE. EL DESARROLLO SUSTENTABLE, 156
8. EL DEBATE SOBRE EL DESARROLLO SUSTENTABLE
8.1 LAS ARISTAS CRÍTICAS, 169; 8.2 LA CULTURA Y LA ÉTICA: LA
CARTA DE I.A TIERRA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILE-
NIO, 173; 8.3 PARADIGMAS DEI. DESARROLLO SUSTENTABLE , 180;
8.4 INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD, 184; A MANERA DF: CON-
CLUSIÓN: UN DEBATE ABIERTO, 189
BIBLIOGRAFÍA