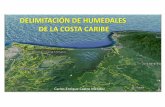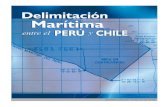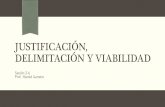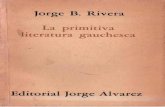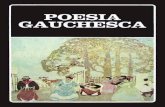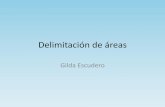Hacia una delimitación del concepto de lengua gauchesca
Transcript of Hacia una delimitación del concepto de lengua gauchesca

HACIA UNA DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE LENGUA GAUCHESCA (Primeras jornadas académicas hispanorrioplatenses sobre la lengua española, convocadas por la
Academia Argentina de Letras, la Academia Nacional de Letras del Uruguay y la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Universidad de Belgrano (Buenos Aires), 15 y 16 de noviembre de 2007).
José Luis Moure
UBA / CONICET Academia Argentina de Letras
No fue sin escrúpulos que propuse el título de esta comunicación. Me arredraban el quantum de versación que la presencia de reconocidos especialistas garantizaba, la muy vasta bibliografía que estudiosos presentes y pasados le han consagrado y, lo que es más grave, la ajenidad de mis pasados intereses a su consideración específica. Paralelamente, me infundían ánimo dos razones íntimas: la primera, la voluntad de manifestar mi compromiso con el sentido coyuntural de este encuentro académico –todo puente que se corta es un oxímoron ética y estéticamante indeseable–; y la segunda, entrando ya en lo específico, el recuerdo de una pregunta que cierta vez me formuló Manuel Alvar, con el tono de quien no espera respuesta: “¿Alguna vez se habrá hablado esa lengua gauchesca?”. Entendí que si el eximio filólogo aragonés, a quien nada del idioma pareció serle ajeno, podía abrigar la duda, era lícito contribuir a su esclarecimiento desde una reformulada perspectiva dialectológica.
El punto de partida de mi reflexión eludió deliberadamente tres de las ricas dimensiones básicas de investigación a que dieron lugar la génesis y naturaleza de esta literatura, esto es el origen y la historia del gaucho, el origen, desarrollo y recepción del género literario que lleva ese nombre y, complementariamente, la variada labor de edición de las obras que conforman su corpus. Mi comunicación de hoy no pretende ser sino una apostilla lingüística y acaso un corolario de las consideraciones que sobre la denominada lengua gauchesca hizo Ángel Rama, el brillante crítico uruguayo fallecido en 1983, a cuya memoria me permito dedicar lo que mis palabras puedan tener de rescatable1.
Fue Rama quien advirtió que tras las opciones intelectuales que enfrentaron los autores de la gauchesca –elección del público al cual dirigirse y decisión de transmitir un mensaje ideológico– se ubican las opciones artísticas, es decir aquellas que corresponden a las operaciones destinadas a producir el texto poético y que constituyen el “arte poética” de la gauchesca. Y la opción capital es la de la lengua que habría de emplear esa poesía.
El pensamiento de Rama, en lo que concierne al tema que nos interesa, puede sintetizarse en los puntos que siguen:
La modalidad lingüística empleada por los creadores de la gauchesca interrumpió la hegemonía absoluta de la lengua culta de que se revestía unánimemente la literatura contemporánea para incorporar de modo libre y asistemático la lengua hablada. Ese uso implica un remedo del dialecto rural rioplatense, y su empleo particulariza definitivamente las creaciones que se revisten de él dentro del universo literario más amplio que podría denominarse “nacional-campesino”. La lengua gauchesca significó la supervivencia no meramente lingüística sino literaria de un dialecto campesino del español de la Colonia, no obstante lo cual, sería erróneo hacer coincidir la lengua de la poesía gauchesca con el habla rural de sus correspondientes períodos, en tanto se trata de dos niveles distintos de utilización de la lengua. La lengua gauchesca no es sino “la apropiación de ese dialecto por parte de escritores urbanizados, quienes la someten a una elaboración (idiolecto), que forzosamente la marca con la denominación lingüística (española) que corresponde a su habla ciudadana”.
Esa modalidad lingüística, a diferencia de otras entidades dialectales, no corresponde a una comunidad homogénea establecida largamente en una región determinada “sino que se produce en una zona lingüística débil y confusa, a mitad de camino entre un centro idiomático asentado en las aldeas-capitales (Buenos Aires y Montevideo) y un vasto y desmembrado anillo de lenguas indígenas o extranjeras (portugués) que fija la línea fronteriza”.
1 “El sistema literario de la poesía gauchesca”, en Hidalgo, B., L. Pérez, M. de Araúcho, H. Ascasubi, E. del Campo y J. Hernández, Poesía gau chesca. Prólogo de Ángel Rama. Selección, Notas y Cronología de Jorge B. Rivera, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1987 (1ra. ed, 1977).

2
Por último, no se trata meramente de un habla rural sino de una lengua de frontera, propia de una población de desclasados marginados. De esta forma, ese “idioma de los gauchos” se habría constituido no como un aglutinante regional, como sería el caso de los dialectos europeos, sino como oposición a la lengua dominante, en este caso al castellano en cuanto lengua madre modélica, servilmente seguida por la norma culta de la época, idéntica en lo esencial a uno y otro lado del Atlántico.
Con independencia de la fecha y circunstancias que se admitan como término post quem para
admitir la existencia de una “literatura gauchesca”2, las lúcidas apreciaciones de Rama que hemos revisado nos autorizan a concluir que la “lengua gauchesca” en cuanto sistema lingüístico nació como un producto artificial gestado por hablantes de la variedad autónoma (estándar y culta) y volcado en el canal escrito de esta última. Ese sistema tomó sus elementos del habla real de los habitantes de un vasto territorio de llanura de límites difusos, pero se constituyó, podríamos decir, como un dialecto secundario, heterónomo y virtual, es decir que resultó de un recorte consciente y selectivo de aquellos rasgos lingüísticos –fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos– que en la percepción de sus creadores poseían un mayor poder caracterizador de la lengua de los personajes de los que querían dar cuenta. Y no debe desatenderse el hecho de que por su carácter de variedad artificial –plasmada por escrito, insistimos–, el nuevo constructo se manifestó en un plano unidemensional, es decir carente de las variaciones diatópicas o diastráticas que son propias de cualquier lengua, y adscripta a un registro social único que Rama refirió al marco de la cultura ganadera.
Para la escritura de esa variedad sintetizada hubo de recurrirse al único código ortográfico disponible, el del español normativo con el que precisamente venía a contrastar, lo que unido a su propio desarrollo diacrónico determinaría un proceso de paulatino perfeccionamiento en la transcripción de los rasgos fonéticos que se percibían como distintivos. Ello explica su escasez en las producciones dieciochescas iniciales como El amor de la estanciera (1787)3 (deleción inconstante de /d/ intervocálica en los participios, algunas variantes con seseo –coses, pedasos, lasaso, cabesudo, corasón, etc.– frente a las mayoritarias formas respetuosas de la grafía diferenciadora, refuerzo velar de la bilabial inicial –güeno, agüela–), o en el precedente poema “Canta un guaso en estilo campestre […]” (1778), en el que Maciel no reproduce las desinencias participiales con caída de /d/ ni la unificación seseosa, pero acierta, en cambio, a reproducir la aspiración de -/s/ final delante de vocal –las gazañas, los germanos–4. Aunque no exentos de inconsecuencias, cuarenta años después esos rasgos se verán ya claramente incrementados en El detall de la acción de Maipú5 (ca. 1818), donde la caída de la fricativa dental excede el marco de los participios para extenderse a variados contextos y donde brotan abundantes otros fenómenos que la literatura gauchesca posterior incorporará de manera más regular (imperfectos analógicos como traiban o caiban, vocalización o caída de la velar en articulaciones cultas –direytor, aición, indino–, diptongación antihiática –traime, linia–, velarización de /f/- inicial latina –jueron, juerte, juera–, refuerzo velar de bilabial inicial seguida de semiconsonante posterior –güeno, güelta–, metátesis –redotó, redepente, probe– y hasta algún ejemplo yeísta –moyera–). Esa labor de readaptación de la ortografía académica al servicio de una mayor fidelidad a la variedad que se quiere conformar y representar se advierte incluso en un mismo autor, como es el caso de Estanislao del Campo, quien en el transcurso de los meses que separan una forma manuscrita de su Fausto y la publicada en periódico, introduce variaciones que perfeccionan la marcación dialectal –los pretéritos crei y traia se cambian por crai y traiba, nubarrón por
2 Con sólida argumentación, Olga Fernández Latour sostiene que la literatura gauchesca nació en Buenos Aires, en 1818, con el Cielito patriótico que compuso un gaucho para cantar la acción de Maipú, impreso en hoja anónima pero atribuido a Bartolomé Hidalgo. Cf. Bartolomé Hidalgo, Obra completa: un patriota de las dos Bandas /Bartolomé Hidalgo; edición crítica de Olga Fernández Latour de Botas. Buenos Aires, Stock Cero, 2007, p. 12. 3 En El teatro argentino. 1. Desde los orígenes hasta Caseros. Selección, prólogo y notas de Luis Ordaz. Buenos Aires, CEAL, 1979, pp. 7-31. Citaremos abreviadamente Amor. Restringiremos la ejemplificación de los rasgos lingüísticos “gauchescos” a las tres manifestaciones literarias iniciales en las que han sido deliberadamente introducidos (“Canta un huaso en estilo campestre…” y El detall de la acción de Maipú), v.i. n. 3 y 4, 4 “Canta un guaso en estilo campestre los triunfos del Excelentísimo Señor Don Pedro de Cevallos”, en Juan Probst, en Juan Baltazar Maziel, maestro de la generación de Mayo , Buenos Aires, [Imprenta López], 1946. Cf. Pedro Luis Barcia, “Juan Baltasar Maciel y el conflicto de dos sistemas literarios”, Humanidades. Revista de la Universidad de Montevideo, I (2001), 1, pp. 41-60. 5 En Orígenes del teatro nacional. Buenos Aires, Coni, 1925 (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Instituto de Literatura Argentina), pp. 21-55. Citaremos abreviadamente Maipú.

3
ñubarrón, buenos por güenos–6. El Martín Fierro manifestará todavía secuelas de esa comprensible impericia, propia de quienes no pretendían ser fonetistas, y prefiere mayoritariamente las grafías del consonantismo académico prescriptas y difundidas por la escuela –v/b, ll/y, s, c y z en sus correspondientes contextos vocálicos–, aunque con algunas inconsecuencias como hacer coexistir en la forzosa sincronía de la variedad creada, y contra todo fundamento dialectológico, furia y juria o hibridar en una misma palabra como güella la representación de una novedad fonética –el refuerzo articulatorio velar inicial– y el ocultamiento detrás del dígrafo ll del rasgo fonológico de la deslateralización yeísta, que era característica de todo el territorio involucrado7.
Sólo la restricción del tiempo de esta exposición nos impide ampliar estas consideraciones fonético-fonológicas al terreno de la morfología, la sintaxis y el léxico, en el que también podrían ilustrarse las dificultades (evidentemente lo fueron) de sintetizar una variedad dialectal homogénea a partir de una realidad lingüística que no podía serlo. José Pedro Rona dejó reflexiones valiosas sobre ello8.
He dejado para el cierre de esta ajustada intervención un tema que, estando estrechamente vinculado con el título que propusimos, se proyecta por necesidad hacia la más vasta cuestión del origen de la modalidad lingüística americana.
No parece haber habido discrepancia en referir los rasgos de la lengua llamada gauchesca a las formas propias del vasto escenario rural en el que vivió esa proteica figura que fue gauderio indeseable, camilucho, guaso, peón de estancia, cantor, miliciano patriota circunstancial o gaucho altivo, rebelde y perseguido. De hecho, esa modalidad denominada gauchesca ha sido puesta en sinonimia con lengua rústica, rural o campesina, y el propio Amado Alonso pudo hacer mención de una gramática rural9.
Creemos, sin embargo, que es posible y necesario perfeccionar o afinar esta conceptualización atendiendo a las conocidas circunstancias en que la lengua española de la conquista se extendió por el vasto territorio americano. No podemos sino hacer mención muy apretada de ellas y obviando las debidas matizaciones. Es sabido que los contingentes colonizadores estaban integrados por hablantes procedentes de distintas regiones de la Península, aunque con un predominio de las zonas meridionales españolas y de Canarias. Esa situación de multidialectalismo desembocó en un proceso de koineización, es decir de convergencia y acomodamiento mutuo de esas variedades que, merced a mecanismos de selección de los rasgos lingüísticos mayoritarios (en este caso, de referente meridional) y de simplificación (sea de rasgos más marcados, o de oposiciones de menor rendimiento) generaron una variedad lingüística secundaria nueva. Esta lengua koeinizada, y panamericana en sus componentes más importantes, se extendió por el continente nuevo, pero en su desarrollo diacrónico se vio afectada por procesos de estandarización, es decir por las acciones de normalización llevadas a cabo esencialmente desde las instituciones educativas. En los centros virreinales prestigiosos (México o Lima) esa acción fue temprana e intensa, y logró la retracción de rasgos que los criterios de corrección peninsular-cortesana proscribían (deleción de /s/ o de /d/ intervocálica, para dar dos ejemplos); en los territorios marginales, en cambio, como la región del Paraguay o del Río de la Plata10, la variedad koeinizada, exenta durante largo tiempo de la intervención correctora metropolitana (recordemos que nuestro virreinato es posterior en casi dos siglos y medio al de los mencionados), contó con tiempo y aislamiento para vernacularizar fenómenos evolutivos sobre los cuales las estandarizaciones normalizadoras posteriores pudieron actuar sólo parcialmente11. La variedad koeinizada incluía rasgos fonético-fonológicos propios del componente meridional hispánico, no privativamente rurales ni necesariamente vulgares, como el seseo, la deleción de /s/ en
6 Cf. Amado Alonso, “Gramática y estilo folklóricos en la poesía gauchesca”, en Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos. Madrid, Gredos, 1961, 2da. ed., p. 337. 7 Cf. Eleuterio F. Tiscornia, La lengua de Martín Fierro, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1930 (Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana), pp. 1-2. 8 “La reproducción del lenguaje hablado en la literatura gauchesca”, Revista Iberoamericana de Literatura [Montevideo], IV (1962), 4, pp. 107-119. 9 Amado Alonso, loc.cit. 10 Cf. María Beatriz Fontanella de Weinberg, El español bonaerense. Cuatro siglos de evolución lingüística (1580-1980), Buenos Aires, Hachette, 1987, pp. 14-15. 11 Cf. María Beatriz Fontanella de Weinberg, El español de América, Madrid, Mapfre, 1992, pp. 42-54. Cf. Germán de Granda, “Sobre la etapa inicial en la formación del español de América”, en Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas, Madrid, Gredos, 1994, pp. 13-48 y “Formación y evolución del español de América. Época colonial”, ibid, pp. 49-92. Discrepa sobre la existencia de la koiné José Luis Rivarola, cf. “La base lingüística del español de América. ¿Existió una koiné primitiva?”, en El español de América en su historia, Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2001, pp. 85-105.

4
posición implosiva, la débil o inexistente articulación de la /d/ intervocálica, la articulación aspirada de lo que había sido la /f/ inicial latina, otros morfológicos como la simplificación del paradigma pronominal de la segunda persona del plural con extinción del vosotros, la coexistencia del voseo y el tuteo todavía en proceso de competencia, etc. Lo mismo podría decirse del vocabulario, que al igual que los rasgos enumerados y muchos otros que no podemos revisar aquí, se expandieron por toda la América temprana y fueron después diversamente evaluados –admitidos o estigmatizados– en la necesaria reestructuración sociolíngüística practicada en cada región, según condicionamientos socioeconómicos particulares derivados de su historia y de su proximidad o lejanía a los centros de prestigio12.
Nos interesa insistir en el hecho de que la lengua gauchesca se alimentó de la koiné nivelada que perduró en la campaña, pero para la cual el calificativo de rural es, por generalizador e impreciso, insuficiente, y sólo ha de admitirse en un corte sincrónico, como tardía oposición a las variedades urbanas después de que éstas hubieron acusado el efecto de los sucesivos y heterogéneos contingentes españoles y la presión estandarizadora. Los imperfectos diptongados léia, cáia y tráia estuvieron en boca de todas las clases sociales de Buenos Aires hasta bien entrado el siglo XX (incluso en la de “los que se dedican a las letras” advierte Alonso)13. De España vinieron, para permanecer en la koiné americana pregauchesca, y cuando no eran rusticismos, la inestabilidad de las vocales átonas (comendante, mesmo, ducientos14, ducientas15)16 –sobreviviente en la actualidad en variedades a ambos lados del Atlántico17– y la simplificación de los grupos cultos (indino18) recomendada por Valdés y practicada por Garcilaso19. La terminación ao (< ado), “lo común del castellano de España y América” según Tiscornia, vastamente ilustrada en nuestras obras, era corriente en las clases bajas madrileñas del siglo XVIII, lo que es indicio de su antigüedad peninsular, de referente meridional20. El refuerzo velar de la semiconsonante (güelta, agüelo), que ya hemos visto, es panhispánico21. Por su extensión americana desde Nuevo México, con realización aspirada o velar secundaria, también hubo de pertenecer a la koiné la solución meridional de la /f/ latina (juimos22, juerte23, juera24)25. La forma verbal haiga ‘haya’ (No me haiga traío el papel26) estaba en los clásicos, y en América se extendió por Puerto Rico, Venezuela y Panamá27.
Aunque hemos procurado mantenernos dentro de los límites de la fonología, la lejana procedencia hispánica y la adscripción a la variante nivelada americana inicial de buena parte de los rasgos lingüísticos del alegado dialecto gauchesco, presentes en los textos con los que los estamos ilustrando, se advierte en formas léxicas retenidas como el perfecto vide28, los antiguos deícticos aquese, aquestos, aquestas29, o la locución no más ( Apéese, nomás 30/ ¿Qué queréis, por Christo padre? / Agora
12 Cf. José Luis Moure, “La romanización y el español de América. Consideraciones nuevas sobre un viejo modelo”, en Pablo Cavallero et al. (eds.), Koronís. Homenaje a Carlos Ronchi March, Buenos Aires, Instituto de Filología Clásica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2003, pp. 343-358. 13 Op.cit., p. 353. 14 Maipú, pp. 30-43. 15 Amor, p. 11. 16 Rafael Lapesa “El español llevado a América”, en César Hernández Alonso (coord.), Historia y presente del español de América, Valladolid, Junta de Castilla y León / Pabecal, 1992, p. 15. 17 Cf. Ralph Penny, “Evolución lingüística en la Baja Edad Media: evoluciones en el plano fonético”, en Rafael Cano (coord.), Historia de la lengua española, Barcelona, Ariel, 2004, pp. 597-598. 18 Maipú, p. 30. 19 Cf. Ralph Penny, loc.cit., pp. 607-608. 20 Juan Antonio Frago Gracia y Mariano Franco Figueroa, El español de América, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2003, p. 263. Cf. Eleuterio F. Tiscornia, La lengua de “Martín Fierro”, op.cit, p. 51. 21 Ibid., p. 263. 22 Maipú, p. 34. 23 Ibid., p. 26. 24 Ibid., p. 29. 25 Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1980, p. 574. Cf. Juan Antonio Frago Gracia y Mariano Franco Figueroa, op. cit. pp. 257 y 263. 26 Maipú. 27 Ibid., p. 31. Cf. Ramón Menéndez Pidal, Manual de gramática histórica española, Madrid, Espasa-Calpe, [s.f.], p. 292. 28 Amor, p. 10; Maipú, p. 33. 29 Amor, pp. 10-12; “Canta un guaso…”, cit. 30 Amor, p. 21.

5
no mas me acuesto31) testimoniada desde Juan del Encina a Lope de Vega, y con extensión americana en México, Panamá, El Salvador, Antillas, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Perú32. El adverbio agora de El detall de la acción de Maipú33 es arcaísmo rancio, difícilmente coexistente en un mismo idiolecto con la forma sincopada y monoptongada aura, que preferirá después la tradición de la gauchesca34. El pluscuamperfecto de indicativo del verbo ser con valor de no evidencialidad (Maldita sea la yegua / andariega y relajada / que había sido mañera35), que para Tiscornia es gauchesco, parece en verdad ser característico del habla de todo el territorio sudamericano (Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Colombia)36.
Permítasenos resumir lo que llevamos dicho. El soporte lingüístico de la literatura gauchesca conforma una variedad de lengua que avanzó diacrónicamente hacia su propia estandarización. No obstante, los elementos que la constituyeron –no el modo y criterio con que fueron seleccionados– son anteriores a (e independientes de) “la gauchesca” como constructo ideológico o sistema literario. Más aun, la variedad dialectal de la que los escritores se nutrieron no debe ser confundida con el dialecto “gauchesco” por ellos creado (o “remedado”), ni restringida en su conceptualización a su hábitat no urbano, que excede, por otra parte, la delimitación territorial habitualmente atribuida al género, así como el alcance diacrónico y diastrático de los fenómenos dialectales involucrados. Un lúcido párrafo de Berta Elena Vidal de Battini puede dar idea de la heterogeneidad de los factores en juego:
“[…] pueden señalarse viejas formas tradicionales en el habla rústica de los campesinos de la campaña bonaerense que se dedican a las tareas ganaderas, los paisanos, como se les llama, que actúan y viven en el mundo de las estancias. El paisano es, para todos, el gaucho de nuestro tiempo. Él se siente gaucho, y vive en las formas nuevas, como tal. Por la naturaleza de su trabajo conserva las prácticas de su antigua ciencia popular, y junto a ellas, su lenguaje. Este lenguaje rústico mantiene cierta unidad, con diferencia de matices con el habla rústica de todo el país”37. Ya sobre el final de nuestra intervención, volvemos por un momento a su título. En
atención a lo que hemos expuesto, nos permitimos someter a la consideración de ustedes, para su impugnación o esperable mejoramiento, la siguiente definición. Por lengua gauchesca debemos entender la variedad dialectal propia de la denominada literatura gauchesca, producto de una codificación escrita, elaborada por autores cultos, de elementos seleccionados de las hablas de la región litoral-pampeana, que amalgama en una dimensión única fenómenos fonético-fonológicos, gramaticales y léxicos resultantes del proceso de koineización del español introducido por los contingentes conquistadores.
31 Maipú, p. 26. 32 Juan Antonio Frago Gracia y Mariano Franco Figueroa, op.cit.p. 83. Cf. Eleuterio F. Tiscornia, op. cit., pp. 205-207. 33 pp. 26 y 37. 34 Eleuterio F. Tiscornia, op.cit., p. 197. 35 Amor, p. 9. Otros ejemplos en pp. 21 y 23. 36 Cf. Charles E. Kany, Sintaxis hispanoamericana, Madrid, Gredos, 1976. 1ra. Reimpresión, pp. 205-
208. 37 El español de la Argentina. Estudio destinado a los maestros de escuelas primarias I, Buenos Aires, Consejo Nacional de Educación, 1966, p. 59.