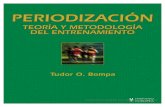HALPERÍN PERIODIZACION
-
Upload
aldana-pulido -
Category
Documents
-
view
188 -
download
8
description
Transcript of HALPERÍN PERIODIZACION

TULIO HALPERÍN DONGHI - PERIODIZACIÓN
1810 – 1815 GUERRA CIVIL AMERICANA 1
En Hispanoamérica, las reformas borbónicas, que reafirmaban -con éxito parcial- el poder de España en sus colonias y la ubicaban como intermediadora entre éstas y las potencias industriales, tuvieron, sin duda algo que ver, pero no hay que exagerar, dice Halperin, su importancia. Las reformas borbónicas habían mejorado la eficacia de la administración: ello explica el malestar de los sectores criollos, que ahora se sentían más controlados por la Metrópoli. Además, este malestar se potenciaba porque las reformas habían otorgado los cargos burocráticos a los peninsulares, y habían propiciado el acecho constante de los mercaderes peninsulares en los puertos coloniales, relegando a los comerciantes criollos. Pero según Halperin, el proceso de reformas político-administrativas de las colonias no puede explicar la rapidez del proceso de independencia política respecto de las metrópolis: más bien, las reformas prefiguran cambios y conflictos a largo plazo.
La causa principal del fin del orden colonial tampoco radica en la renovación ideológica del siglo XVIII que, si bien era ilustrada, no era por ello precisamente revolucionaria o anticolonial; a lo sumo, se le achacaba al régimen colonial sus limitaciones económicas, su cerrazón social o sus características jurídico-institucionales. Será, pues, de fundamental importancia, los hechos ocurridos en el frente externo, más precisamente en Europa: la revolución francesa y sus consecuencias jugarían un papel fundamental para darle el golpe de gracia a la decadente España (y a Portugal también).
Antes de la independencia, más allá de las reformas, se vislumbraba la degradación del poder español, sobre todo a partir de 1795 y que se hacía cada vez más profunda. La Revolución Francesa había llevado a la guerra marina entre Francia e Inglaterra, de la cual España no estaba exenta. Las consecuencias de ello fueron una incomunicación entre España y las colonias, que imposibilitaba el envío de soldados y el monopolio comercial. Así, España adoptaría algunas medidas de emergencia que flexibilizaban el comercio de las colonias (y eran bien vistas por los criollos). Pero las colonias ahora no tenían mercados asegurados y se acumulaban stocks; los productores y comerciantes criollos comenzaban a ver en España el principal obstáculo a sus intereses. Se empieza a plantear la disolución del lazo colonial, con distintos matices.
Luego de la guerra de Independencia española, que aseguró la vuelta al trono de Fernando VII y la alianza con Inglaterra, España pudo retomar el vínculo -ya muy transformado y sin vuelta atrás- con sus colonias. Pero España se encuentra debilitada, militar y económicamente, y la presencia de Inglaterra daba el golpe final al viejo monopolio. Además, a nivel local, las elites criollas y las peninsulares son hostiles entre sí. Serán los propios peninsulares quienes darán los primeros golpes al sistema administrativo colonial.
Entre 1800 y 1810 se dan una serie de episodios, a nivel local, que prefiguran la revolución y muestran el agotamiento del régimen colonial. En el naufragio del orden colonial, los puntos
1 Resumen de Historia Contemporánea de América Latina de Halperín Donghi.

reales de disidencia eran las relaciones futuras entre la metrópoli y las colonias y el lugar de los peninsulares en éstas, ya que aun quienes más deseaban mantener el predominio español estaban poco dispuestos a seguir en el arruinado marco político-administrativo colonial. En estas condiciones, las fuerzas cohesivas (que en España habían sido muy importantes para derrotar a Napoleón), no existían en Hispanoamérica. Ni la veneración por el rey cautivo, ni la fe en un nuevo orden español surgido de las cortes constituyentes lograban aglutinar a Hispanoamérica, entregada a tensiones cada vez más insoportables.
En cuanto a las relaciones futuras con España, mientras duró la invasión francesa en España, sobre todo entre 1809 y 1810, no se creía en el poder de la resistencia española. Además, la España invadida parecía dispuesta a revisar el sistema de gobierno de sus colonias, y transformarlas en provincias ultramarinas de una monarquía ahora constitucional.
En cambio, el problema más importante era el del lugar de los peninsulares en las colonias. Las revoluciones comenzaron por ser intentos de las elites criollas urbanas por reemplazarlos en el poder político. La administración colonial, por su parte, apoyó a los peninsulares.
En México y las Antillas no fueron tan importantes estas pugnas entre criollos y peninsulares: en las Antillas, la revolución social haitiana, que había expulsado a los plantadores franceses de ese país, mostraba los peligros que podía acarrear una división entre las elites blancas. En México, la protesta india y mestiza de la primera fase de la revolución fue derrotada por una alianza entre criollos y peninsulares.
La ocupación de Sevilla en 1810 y el confinamiento del poder real español a Cádiz estuvieron acompañados de revoluciones pacíficas en muchos lugares, que tenían por centro al Cabildo, institución con fuerte presencia criolla (variable según las regiones). Los cabildos abiertos establecerán las juntas de gobierno que reemplazarán a los gobernantes designados desde España.
Una aclaración: los revolucionarios no se sentían rebeldes, sino herederos de un poder caído, probablemente para siempre. No hay razón alguna para que se opongan a ese patrimonio político-administrativo que ahora consideran suyo y al que lo consideran como útil para satisfacer sus intereses.
En líneas generales, la revolución es una cuestión que afecta a pequeños sectores: las elites criollas urbanas que toman su venganza por las demasiadas postergaciones que han sufrido. Herederas de sus adversarios (los funcionarios metropolitanos), si bien saben que una de las razones de su triunfo es que su condición de americanas les confiere una representatividad que aún no les ha sido discutida por la población nativa, no conciben cambios demasiados profundos en las bases reales de poder político. A lo sumo, se limitarán a una limitada ampliación a otros sectores en el poder, institucionalizada en reformas liberales.
Se abrirá entonces una guerra civil que surge en los sectores privilegiados (criollos versus peninsulares): cada uno de los bandos buscará, para ganar, conseguir adhesiones en el resto de la

población. La participación de las masas en la revolución será muy variable según las regiones. Por ello, hay que tener cuidado de no reducir el proceso revolucionario a un mero conflicto interno entre las elites del orden colonial.
Hasta 1814, España no podrá enviar tropas contra sus posesiones sublevadas.
1815 – 1825 GUERRA DE INDEPENDENCIA
Para 1815 sólo la mitad meridional del virreinato del Río de la Plata seguía en revolución. En el resto, la metrópoli devuelta a su legítimo soberano comenzaba a enviar hombres y recursos a los grupos que durante 1810-1815 habían resistido a los revolucionarios con sólo sus recursos locales. Los realistas triunfarían, pero su alegría sería breve. Algunos autores insisten en que la severidad de las medidas realistas a partir de 1815 habría generado el efecto contrario de realimentar la revolución. Sin embargo, para Halperin esta explicación deja de lado que la guerra civil no había desaparecido, sino que estaba latente, y además sus consecuencias se hacían sentir. Así, una
A principios del siglo XIX la mayoría de las colonias españolas y portuguesas se independizan de las metrópolis. Si bien a fines del siglo XVIII ya se insinuaban serios enfrentamientos entre los sectores económicos locales y los funcionarios de la Corona, recién con la independencia de EE.UU. (1776), la Revolución Francesa (1799) y la difusión de esas nuevas ideas se produce una toma de conciencia generalizada que permite pensar seriamente en la posibilidad de la independencia.
La guerra de Gran Bretaña, por el dominio de los mares, afloja los lazos que ligaban a las colonias con España. Se hace más difícil el control militar y el comercio con España se ve perturbado, lo que permite el intercambio con otros mercados, antes prohibidos.
Esta nueva perspectiva de manejar el comercio al margen de la metrópoli entusiasmaba a los comerciantes locales, pero lo que más influyó para tomar la decisión de iniciar el proceso de independencia fue la comprobación de que España ya no podía controlar y dominar de forma absoluta la economía de sus colonias. Frente a la invasión de España por parte de Napoleón y el cautiverio del rey Fernando VII, se produce en las colonias un enfrentamiento entre los dirigentes criollos y los funcionarios españoles por el control del poder político. Los puntos de discusión eran por una parte la relación que debía haber entre las colonias y España, y por la otra el papel que debían jugar los funcionarios españoles ante la nueva situación.
Las revoluciones comenzaron por la lucha entre los sectores criollos de las oligarquías locales y los españoles que controlaban el poder político (lucha por el control de los Cabildos y las Audiencias)
1810: UNA NUEVA ETAPA DE LA CRISIS
Hasta 1814 España no pudo enviar tropas peninsulares para reprimir a las Colonias sublevadas; y a pesar de estas condiciones favorables a las luchas por la Independencia, la revolución sólo avanzó aun sustancialmente en Venezuela y Nueva Granada (Colombia)
http://viacuco.blogspot.com/2011/03/tulio-halperin-donghi-historia.html

política menos vengativa por parte de los realistas tampoco hubiera podido evitar los rebrotes revolucionarios.
La revolución se había hecho sentir tanto en las regiones revolucionarias como realistas. Tanto los jefes realistas como los patriotas debían formar ejércitos cada vez más amplios, para lo cual debían incorporar a sectores subalternos a sus filas y mantenerlos satisfechos: para ello, se flexibilizó la movilidad jerárquica dentro del ejército; los cuadros superiores ya no siempre quedaban en manos de las elites. A los nuevos jefes, provenientes de extractos sociales inferiores, también se los dotó de recursos económicos.
Durante este período se dieron cambios económicos: el libre comercio penetra cada vez más en las regiones hispanoamericanas, en donde ahora se importan productos ingleses que son mucho más baratos que los de las artesanías locales, llevando a estas últimas a la ruina.
La lucha contra los peninsulares significará la proscripción, sin inmediato reemplazo, de una parte importante de las clases altas coloniales.
Así, tras la restauración que se da hacia 1815 en casi toda Hispanoamérica, la guerra vuelve a surgir, pero ahora con un nuevo carácter. La metrópoli se esfuerza por suprimir completamente el movimiento revolucionario, lo que transforma la guerra civil en una guerra colonial.
Una de las características de este viraje en el proceso revolucionario es la supeditación de las soluciones políticas a las militares; de los focos revolucionarios aislados entre sí se pasa a una organización a mayor escala, que finalmente llevaría a la victoria. En esto, según Halperin, es clave la función que cumplieron los líderes revolucionarios.
Para esta segunda etapa de la revolución, Gran Bretaña y Estados Unidos, que hasta ahora habían tenido una posición ambigua, contribuirían, directa o indirectamente, a que los revolucionarios se armasen y sumaran hombres a sus filas. Hay que tener en cuenta, además, que si bien España ahora estaba en condiciones de mandar ejércitos a sus colonias y de mantener el orden colonial, a nivel interno las cosas habían cambiado. Si bien Fernando VII había retornado al trono, las tendencias liberales no habían desaparecido, y mucho menos todavía en el ejército que debería defender a las colonias. Además, la situación económica caótica hacía difícil una reconquista costosa.
Hacia 1820 se dio una revolución liberal en España que, si bien no se resignaba a perder las colonias, reconocía que ya no se podía volver a la situación prerrevolucionaria, y que debían efectuarse reformas conciliatorias. Estas ideas renovadoras no fueron bien vistas por algunos sectores contrarrevolucionarios hispanoamericanos, intransigentes, que deseaban la restauración absolutista; otros intentarían una reconciliación con los patriotas, dejando afuera a la España liberal. Lo cierto es que ambas posturas debilitarían a los realistas.
En 1823 se daría en España una restauración absolutista apoyada por Francia. Inglaterra, que era aliada de España pero tradicionalmente hostil a Francia, no vio bien esta nueva influencia francesa sobre la Península y lentamente comenzó a inclinarse hacia los revolucionarios

hispanoamericanos. También en 1823, Estados Unidos proclamaba la doctrina Monroe, por la cual no aceptaría una restauración española en Hispanoamérica. Para este año, tan sólo el Alto Perú, algunas regiones del sur chileno y del sur peruano permanecían adictos al rey. El avance de la revolución había sido, en gran medida, la obra de San Martín (de ideas monárquicas) y Bolívar (que creía en una república autoritaria, guiada por la virtud). San Martín contaría con el apoyo de O´Higgins en Chile y del gobierno de Buenos Aires, mientras que Bolívar, al principio no tendría ni apoyos ni recursos. Sin embargo, hacia 1823, la situación era más bien la inversa.
La guerra de independencia dejaría una Hispanoamérica muy distinta a la que había encontrado, y distinta también de la que se había esperado ver surgir una vez terminados los conflictos. La guerra misma, su inesperada duración, la transformación que había obrado en el rumbo de la revolución, que en casi todas partes había debido ampliar sus bases (para ambos bandos), parecía la causa más evidente de esa notable diferencia entre el futuro entrevisto en 1810 y la sombría realidad de 1825.
1825 – 1850 LARGA ESPERA
A partir del proceso de independencia nuevas potencias intentaron ejercer su hegemonía en Hispanoamérica. Gran Bretaña fue el país que más influyó en el cono sur. Sus comerciantes, que habían lucrado con el contrabando hasta los primeros gobiernos criollos, fueron ocupando los espacios que ya no tenían los antiguos comerciantes monopolistas y aprovecharon las nuevas oportunidades y mercados.
Estados unidos también pretendió beneficiarse con la expansión de las repúblicas latinoamericanas. En 1822, el presidente americano James Monroe dispuso el reconocimiento de la independencia de la Gran Colombia, las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile, Perú y México. Este hecho provocó la reacción del rey español Fernando VII, quien elevó una protesta al gobierno de Washington y solicitó a los países europeos que no siguieran esta misma política.
El Primer Ministro inglés George Canning propició el reconocimiento de las nuevas repúblicas a cambio de la abolición total de la trata esclavista.
La prosperidad económica inglesa en esta época impulsó a los inversores británicos a ofrecer créditos en los distintos países y a invertir en la producción minera. Fundamentalmente se estimularon las relaciones con los distintos gobiernos latinoamericanos a través de tratados de amistad y comercio que le otorgaba el trato de “nación más favorecida”, y significaba para los comerciantes británicos pagar los mismos impuestos que los comerciantes locales. De esta manera, el comercio inglés en América Latina se incrementó rápidamente. Las nuevas repúblicas y Brasil constituyeron mercados ávidos para los tejidos de algodón ingleses y los préstamos. Además, las casas inglesas comenzaron a comercializar los productos exportables, como cueros y tasajo en el Río de la Plata, guano y salitre en Perú, cobre en Chile y azúcar en Brasil.

A principios del siglo XIX, Gran Bretaña abandonó los mercados europeos –política reforzada por el bloqueo continental y por las guerras napoleónicas- y orientó sus exportaciones hacia el mundo subdesarrollado.
En Buenos Aires, Bernardino Rivadavia fomentó toda actividad que proviniera de Europa. El préstamo que se contrató con la firma inglesa Baring Brothers & Co.- cuyos fondos se utilizarían para la modernización del puerto de Buenos Aires, obras sanitarias y la fundación de pueblos en la campaña- originó la primera deuda externa argentina. México, Perú Colombia y Guatemala recibieron préstamos similares y del mismo modo quedaron ligados a Gran Bretaña. Este nexo mercantil y económico permite hablar de un neocolonialismo sustitutivo del antiguo colonialismo español2.
La organización de los nuevos Estados Latinoamericanos
Inestabilidad institucional y caudillismos
Tras la finalización de las guerras por la independencia, las nuevas naciones lucharon por conformarse como Estados, pero este periodo se caracterizó por su irregularidad institucional, que dificultaba el progreso económico de las elites.
Para obtener el gobierno, las clases dirigentes criollas debieron movilizar a las masas que formaron parte de los ejércitos. Las guerras independentistas habían cambiado a la sociedad no sólo en su composición étnica sino también en las expectativas de los sectores oprimidos sobre los nuevos gobiernos. Para la elite criolla cuantas menos transformaciones se introdujeran en la forma de ejercer el poder y en los sectores que lo detentaban, menos inconvenientes habría en el futuro Estado, menos guerras civiles y que la independencia significara realmente una revolución.
Excepto Chile, los demás países se debatieron en luchas intestinas y pujas por el poder, a la que se agregaron contiendas con los países limítrofes por cuestiones territoriales, económicas y políticas, más las presiones de los Estados que querían transformarse en nuevas metrópolis de estas recientes naciones.
En este periodo pueden encontrarse enfrentamientos entre “montoneras” –tropas irregulares bajo el mando de un caudillo- y regimientos gubernamentales. En el siglo XIX el poder local, regional e incluso nacional en América Latina está generalmente en manos de sujetos todopoderosos, los caudillos que dominan a punta de espada, gracias a la debilidad de las lejanas autoridades lejanas o a la anarquía imperante. Aparecen en periodos de precariedad o incluso de vacío institucional, en una sociedad sin conciencia nacional. El caudillo era un hombre con un gran magnetismo personal, que dominaba a los demás con el peso de su voluntad. También se imponía por su coraje, porque daba el ejemplo de bravura en las acciones difíciles y cultivaba un estilo popular. Éstos tuvieron un papel fundamental durante la vida política de prácticamente todo el siglo XIX. La militarización creciente a raíz de las guerras de independencia había acrecentado la
2 Marisa Gallego, Teresa Eggers-Brass, Historia Latinoamericana 1700-2005. Editorial Maipue. Buenos Aires. 2011. Pp. 125-126.

importancia de los comandantes de milicias en las distintas localidades. Los diferentes gobiernos les delegaron autoridad para que consiguieran recursos y hombres para los ejércitos criollos. Así, los caudillos surgieron dentro de la nueva organización que se fue imponiendo como consecuencia de las independencias, y fue su capacidad organizativa y su aptitud para imponer su autoridad lo que los distinguió.
A. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE HISPANOAMERICA
La Independencia de las colonias, prácticamente finalizada en 1825, destruye las bases del sistema colonial, pues cambian drásticamente las relaciones comerciales que antes monopolizaba la metrópoli. Ocurren cambies muy importantes que repercuten en todos los sectores.
1. LOS CAMBIOS
a. La violencia: por un lado las tensiones raciales regionales y grupales acumuladas durante largo tiempo originaban rápidamente una violencia popular incontrolable, y por la otra la militarización de los nuevos Estados son la garantía centra la radicalización del proceso democrático.
b. La democratización: en este aspecto lo relevante es la abolición de la esclavitud y un cambio favorable para los mestizos y blancos pobres, pero no así para los indios.
c. La Iglesia: La depuración es grande, ya que respondía a la Corona y al Papa, La nueva apoya las luchas por la independencia.
2. RELACIÓN DE HISPANOAMÉRICA Y EL MUNDO
Durante la primera mitad del siglo XIX Hispanoamérica se vincula económicamente con Inglaterra, quien busca colocar sus productos industriales y dominar los circuitos de comercialización. Inglaterra no aspira a una dominación política directa. Se apoya en un uso muy discreto de aun ventajas: predominio comercial, poder naval y tratados internacionales favorables.
Hacia 1850 se percibe el influjo norteamericanos por una parte se expande sobre México y por otra se va consolidando una red de comunicación en América Central, basada en el descubrimiento de oro en California.
3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Los países dedicados a la agricultura y ganadería, como Venezuela, Argentina y Brasil, logran superar los niveles económicos de los años coloniales mas prósperos, En cambio los países mineros, México, Bolivia y Perú no logran ni siquiera llegar a los niveles anteriores a la independencia. Hacia 1850 es Brasil el principal mercado latinoamericano para Gran Bretaña. Las

importaciones alcanzan 4 veces las del Río de la Plata y los resultados son: déficit comercial, desaparición de la moneda y penuria en las finanzas.
http://viacuco.blogspot.com/2011/03/tulio-halperin-donghi-historia.html
1850 – 1880 SURGIMIENTO DEL ORDEN NEOCOLONIAL
La inserción de Latinoamérica en la división internacional del trabajo
Tras las primeras décadas signadas por las luchas independentistas, que en muchos casos fueron seguidas por guerras civiles, los países latinoamericanos emprendieron su organización definitiva como estado-nación, con constituciones escritas.
Una vez estabilizados, gran parte de los gobiernos latinoamericanos iniciaron la tarea de modernización de sus países a fin de incorporarlos en la división internacional del trabajo, para tomar un lugar dentro del sistema de economía mundial. Desde sus comienzos las nuevas repúblicas establecieron vínculos con Inglaterra tanto por los crecientes préstamos como por el “intercambio desigual”.
Un nuevo orden mundial se constituyó en torno a la libra esterlina; cada región se valorizó en vista de la acumulación de capital y se produjo una fuerte competencia intereuropea sobre los mercados. Francia e Inglaterra intentaron monopolizar las zonas productoras o dotadas de recursos naturales en Asia, África y Latinoamérica.
En la segunda mitad del siglo XIX este proceso (algunos autores lo denominan transición al capitalismo dependiente, determina distorsiones en las economías latinoamericanas que se incorporan como exportadoras de materias primas y alimentos. Según Samir Amín, el desarrollo del capitalismo periférico fue extravertido, orientado hacia el mercado exterior, ya que los centros obligaron a las periferias a cumplir la función de proveedoras complementarias (Amín, 1986)
La economía mundo capitalista
Durante la segunda fase de la Revolución Industrial se desarrolló una nueva era tecnológica: gracias al perfeccionamiento del diseño de la máquina a vapor, los logros supremos fueron el ferrocarril y el barco a vapor. Para 1875 se produjeron otras importantes innovaciones: la expansión del telégrafo, el uso del petróleo como combustible, la utilización de la energía eléctrica y el desarrollo de la industria química.
Durante la época victoriana, Gran Bretaña se transformó en la mayor exportadora mundial de manufacturas y capitales, ya que dominaba ampliamente el transporte marítimo y el mercado mundial. La Revolución Industrial le permitió crear en torno a ella un sistema de zonas coloniales y semicoloniales que constituyeron el poderoso imperio británico.

La inusitada expansión de la economía capitalista durante el siglo XIX, permitió configurar un verdadero mercado mundial, es decir una red de intercambios que puso en conexión a regiones muy remotas y a distintos continentes. Esta extensión geográfica –resultado y condición para su permanente crecimiento- significó un desarrollo desigual del capitalismo: las economías europeas decidieron el curso de las economías de otros países que orientaron su producción y se convirtieron en periferias del sistema. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica y los Estados Unidos salieron a “abrir mercados” e imprimieron su impetuoso dinamismo a la economía mundial.
Gran Bretaña comenzó a depender de las importaciones de granos (fundamentalmente trigo) que se producía en el Medio Oeste norteamericano, Argentina y el sur de Rusia. Por entonces, el trigo de Estados Unidos produjo una crisis en la agricultura europea y disparó una corriente de campesinos arruinados que buscaron nuevas oportunidades y tierras en América.
Las inversiones extranjeras
Durante el siglo XIX la mayoría de las inversiones extranjeras en América Latina eran de origen británico; para los ingleses representaban la mitad del total de sus inversiones en el mundo. Se distingue dos periodos diferentes:
El primero se extiende desde el proceso de independencia hasta mediados del siglo XIX, cuando el libre comercio permitió el ingreso masivo de manufacturas británicas y predominaron los préstamos a largo plazo a los gobiernos latinoamericanos.
La otra etapa se abre en la segunda mitad del siglo, cuando los capitales británicos se dirigen hacia las inversiones directas de infraestructura –como el ferrocarril- y a los centros productivos más dinámicos: minas, agricultura comercial, yacimientos petrolíferos y bancos. Además, aumentan los préstamos a los Estados, que lo solicitan bajo el supuesto de que la expansión de las exportaciones resolvería el problema del endeudamiento.
En esta segunda fase, el ferrocarril se convirtió en un símbolo de progreso y modernización para las clases dirigentes latinoamericanas, porque permitía introducir la Revolución industrial o recibir al menos sus ventajas tecnológicas.
La relación de Francia con América Latina fue diferente a la que estableció Inglaterra. Este país europeo también había hecho inversiones en el extranjero, pero pocas correspondían al continente americano, con la excepción de Haití, que recibió préstamos para pagar las indemnizaciones a los antiguos colonos.
En su búsqueda de modernidad, las ciudades latinoamericanas y las costumbres de sus habitantes también se hicieron más europeas. Los préstamos externos permitieron la introducción de un conjunto de progresos técnicos que embellecieron el paisaje urbano: teatros, alumbrado público, construcción de edificios, etc.

La estructura agraria en América Latina: latifundio-minifundio
El latifundio, la gran propiedad de herencia colonial, persistió prácticamente en todos los países latinoamericanos en el periodo de vida independiente. Los propietarios de las mismas monopolizan la tierra y mantienen gran parte de la misma en forma ociosa o improductiva. Algunos autores identifican con el nombre de burguesía agraria a este sector terrateniente que durante el siglo XIX se vincula al negocio exportador, el capital extranjero, y que desde su origen nació entrelazado con la vieja oligarquía de origen colonial.
En la mayoría de los latifundios subsisten formas de explotación servil, en las que el campesino debe otorgar prestaciones en trabajo a cambio del “arrendamiento” de la tierra que ocupa.
Como contracara del sistema agrario latinoamericano existe el minifundio, la pequeña propiedad cuya producción no es rentable para su comercialización a gran escala sino que apenas alcanza para la subsistencia del campesino y para venderla a bajo precio a los grandes comercializadores. Este sistema se observa comúnmente en las comunidades indígenas que trabajan sus parcelas.
1880 – 1930 MADURACIÓN DEL ORDEN NEOCOLONIAL
Diferentes economías exportadoras de materias primas
La vía de implementación del capitalismo en América Latina fue tardía, en el último tercio del siglo del siglo XIX, cuando el capitalismo “central” había llegado a su etapa “imperialista”. El tránsito hacia el capitalismo dependiente en América Latina rompió antiguas formas de producción. Los propios Estados desencadenaron un proceso de acumulación originaria en muchos países de la región, expropiando tierras a la Iglesia y de las comunidades originarias en México, Colombia y Guatemala. En los países esclavistas, como Cuba o Brasil, el proceso de acumulación primitiva se impuso con la abolición de la esclavitud. En el caso de Brasil, con el fin de paliar la falta de mano de obra se fomentó la inmigración europea para reemplazar a los esclavos en la producción de café.
Agustín Cueva considera que el desarrollo capitalista latinoamericano comenzó principalmente en la producción agraria y minera, con la intervención del capital extranjero. Es decir, fue necesario que cada país de la región pusiera en marcha las actividades primario-exportadoras, constituyendo un sector moderno de sus economías ligado a las inversiones imperiales (vía prusiana) ya que lejos de eliminar la gran propiedad agraria, reforzó el poder de los terratenientes.
Según el país, el latifundio recibe distintos nombres:
Haciendas en México y Perú
Estancias en Argentina y Uruguay
Fazendas en Brasil
Fincas en Cuba y Puerto Rico
Plantaciones en Centroamérica

Celso Furtado distingue en las economías latinoamericanas tres grupos de países:
Exportadores de productos agrícolas de clima templado
Exportadores de productos agrícolas de climas tropicales
Exportadores de minerales
Como estos países no tenían una economía diversificada, sino que se dedicaban a la producción de uno o de unos pocos productos (monocultivo o monoproducción) su economía resulta vulnerable porque depende de las exportaciones para poder importar los productos que no necesita y no produce.
Argentina y Uruguay
Poseen grandes extensiones de tierras aptas para la producción agropecuaria. Requirieron la instalación de un sistema ferroviario que facilitara el transporte de grandes volúmenes de cereales, y la ampliación de la frontera agrícola, que se hizo en perjuicio de los territorios indígenas. Competían en el suministro de sus productos con regiones de la misma Europa, por lo que debieron hacer eficiente la producción actualizándose tecnológicamente. Las ganancias obtenidas en el siglo XIX fueron muy altas porque al ser productos que no tenían competencia en territorios coloniales se podía conseguir buenos precios.
Básicamente, las exportaciones consistían en cueros, lanas, trigo y carne congelada.
Conformado por la mayoría de los países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Ecuador, América Central, el Caribe y parte de México.
Sus productos encuentran competencia en las áreas coloniales de otros continentes y en el sur de Estados Unidos.
Las principales exportaciones eran el azúcar y el tabaco, sumándoseles luego el café y el cacao. Como Inglaterra obtenía recursos también de sus mercados coloniales asiáticos, el país comercializador de estas producciones tropicales fue fundamentalmente Estados Unidos. Los bajos precios de los productos y el hecho de que esta producción no requiriera gran tecnología, hicieron que estas actividades no tuvieran una importancia significativa para impulsar el desarrollo. La población, por ende, vivía en condiciones miserables, con pocas expectativas de vida, con gran mortalidad infantil y analfabetismo. La mayoría de la población era rural.
México, Chile, Perú y Bolivia. Después se sumó Venezuela como exportador de petróleo (1930)
La producción minera cambió radicalmente después de la independencia, ya que se modernizó la tecnología, aunque los capitales para invertir en ella fueron de origen extranjero. La extracción de plata, importante en la época colonial, dejó de serlo, y pasaron a un primer plano otros minerales: plomo, estaño, cobre y el salitre. Las plantas extractivas, para ser rentables, debían ser muy grandes y, al ser de capitales extranjeros, la mayoría de la población no se vio beneficiado por la explotación.

Características de la “modernización” en América Latina
Las reformas liberales y la privatización de las tierras
La organización de los Estados nacionales en América Latina se hizo bajo el signo de las reformas liberales, y gracias a ellas fue posible la transición al capitalismo dependiente. Así como el latifundio y las formas serviles de trabajo continuaron después del proceso de independencia, otro aspecto que se acentuó en las repúblicas latinoamericanas fue el despojo y el racismo hacia los pueblos originarios.
En este sentido, las reformas liberales apuntaron contra las comunidades indígenas, desplazándolas de sus tierras y obteniendo la sumisión de la mano de obra. Estas prácticas frecuentes durante la segunda mitad del siglo XIX se justificaron con el credo positivista y el darwinismo social, bajo el supuesto de que las “razas más débiles o menos aptas” no podían contribuir al progreso y la modernización de los países.
La inmigración masiva transatlántica
Entre 1860 y 1900 tuvo lugar una inmigración masiva de europeos a América. Los inmigrantes europeos contaron con el apoyo de los Estados latinoamericanos para instalarse en colonias agrícolas. El asentamiento de colonos fue el objetivo de los gobiernos a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La inmigración resultó significativa como mano de obra en la economía agraria, como promotora de actividades comerciales de exportación, así como también en talleres, servicios y manufacturas urbanas y, ocasionalmente, en educación y otros rubros.
El Estado oligárquico en América Latina
Las revoluciones de independencia americanas fueron encabezadas por los sectores criollos de las oligarquías urbanas y mestizos claros. Estos sectores reemplazaron prácticamente a los españoles en la estructura de dominación. Pero, durante la primera mitad del siglo XIX, la militarización y el surgimiento de caudillos rurales debilitaron a las elites urbanas y postergaron la consolidación de los estados nacionales.
En toda América Latina, salvo raras excepciones, los Estados se consolidaron recién a partir de 1870, hegemonizados por las oligarquías terratenientes y con el financiamiento de préstamos externos que les permitieron someter las resistencias autonomistas provinciales y regionales a expensas de un poder central. De este modo, los Estados pudieron consolidarse gracias a la disponibilidad de capitales y a la capacidad de las metrópolis en adquirir las exportaciones latinoamericanas.
En Chile, Colombia, Uruguay, Argentina y Perú los Estados se instauraron bajo la dominación oligárquica, que impulsó programas modernizadores y defendió el liberalismo económico. En el aspecto político, mantuvieron fuertes restricciones a la democratización, evitando el voto universal para las masas campesinas, y utilizaron diferentes mecanismos –desde el clientelismo

hasta la práctica sistemática del fraude y la violencia- para impedir toda forma de expresión política externa al propio proyecto.
El autoritarismo y el personalismo son características del Estado oligárquico, un estilo de liderazgo típico de una época en que los partidos eran solo organizaciones formales. La estructura de poder corresponde a una combinación de oligarquías locales y regionales con la hegemonía de una de ellas.
Otra característica de estos Estados fue el control de la transmisión del mandato; por ejemplo en la Argentina y Chile el presidente elegía a su sucesor, que solía ser su ministro.
Las oligarquías latinoamericanas mantuvieron el monopolio del poder entre el último cuarto de siglo XIX y principios del XX. Fundamentalmente eran exportadoras, más ricas en tierras que en dinero, y aprovecharon los beneficios del nuevo pacto colonial. Con la intención de modernizar el Estado, los gobiernos de este tipo recurrieron al crédito externo. Para estas minorías dirigentes existían dos modelos de desarrollo: el norteamericano y el inglés.
Los Estados oligárquicos, desde el punto de vista ideológico, adoptaron casi unánimemente el pensamiento positivista. Tendieron a la incorporación de los intelectuales al régimen, como fue el caso de la Generación del ’80, con Eduardo Wilde en la Argentina.
Para remover los restos del pasado colonial e impulsar el progreso, estos Estados incipientes llevaron adelante reformas liberales como el casamiento civil, la secularización de los cementerios y la enseñanza estatal laica. Esto produjo conflictos con la Iglesia y enfrentamientos relativamente virulentos con el Vaticano, como fue el caso argentino en 1884.