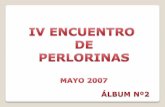Haydea Izazola** - Académicaaleph.academica.mx/jspui/bitstream/56789/21717/1/16-047... ·...
Transcript of Haydea Izazola** - Académicaaleph.academica.mx/jspui/bitstream/56789/21717/1/16-047... ·...

A g u a y s u s t e n t a b i l i d a d e n l a C i u d a d d e M é x i c o *
Haydea Izazola**
E l presente artículo trata sobre la importancia del aguapara la sustentabilidad de la Ciudad de México; presenta una breve referencia a sus características ecológicas y alas principales transformaciones que sufrió a lo largo del tiempo, modificando su ecosistema natual de origen lacustre para convertirse en una de las ciudades más grandes del planeta. Se analizan los problemas vinculados al abasto de agua, especialmente los relacionados con la creciente dependencia del líquido que proviene de cuencas vecinas; también se examinan los efectos de la explotaáón del acuífero, las fugas en las redes de suministro, el acceso diferencial del recurso y el tratamiento de aguas servidas. Finalmente, se presentan algunas reflexiones sobre los retos que enfrentará la ciudad para abastecer de agua a la población futura.
Introducción
Los problemas ambientales de la C i u d a d de México comúnmente se asocian a la mala ca l idad de l aire , en especial desde fines de la década de los ochenta, cuando se alcanzaron niveles peligrosos para la salud de la población que m o t i v a r o n la puesta en marcha de u n a serie de medidas para m i t i g a r esta situación, c o n apoyo de i m p o r t a n t e s fuentes de financiamiento externo .
A pesar de la atención p r i o r i t a r i a otorgada al e lemento aire en la C iudad de México durante los últimos años, muchos otros aspectos v in culados a la crisis ambienta l de la c iudad d e m a n d a n también soluciones urgentes. Entre ellos destaca el manejo de l agua, que a lo largo de la h i s tor ia ha provocado transformaciones radicales en el m e d i o ambiente n a t u r a l y que en la actual idad i m p o n e serios riesgos para la supervivencia de u n a de las ciudades más pobladas del planeta.
* Este artículo está inspirado en el trabajo colectivo presentado por la IV Cohorte de LEAD -México , en la Segunda Sesión Internacional que tuvo lugar en Okinawa, Japón del 16 al 28 de octubre de 1996. Estoy en deuda con todos mis colegas L E A D por las profundas discusiones que sostuvimos sobre este apasionado tema y por la información compartida. La responsabilidad derivada de posibles errores involuntarios es exclusivamente mía. Deseo también agradecer las observaciones de dos dictaminadores anónimos que mejoraron sustancialmente el manuscrito original. Una versión preliminar de este texto será publicada en inglés en Encyclopedia ofLife Support Systems, a cargo de la U N E S C O .
** Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Departamento de Métodos y Sistemas.
[285]

286 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
E n e l presente artículo nos r e f e r imos a la i m p o r t a n c i a de l agua para la sustentabil idad de la C i u d a d de México . Presentamos u n a bre ve referencia a sus características ecológicas, a las principales transformac iones que h a s u f r i d o a l o l a rgo d e l t i e m p o , que m o d i f i c a r o n el ecosistema n a t u r a l en el que d o m i n a b a el agua para sust i tu i r l o p o r u n a m a n c h a u r b a n a en la que p r e d o m i n a el asfalto, cada vez más dep e n d i e n t e para su abastec imiento de l v i ta l l íquido así como para su desalojo de la extracción de agua subterránea y de cuencas externas.
C o n ello se pretende destacar que la crisis ambiental por la que actualmente atraviesa la C iudad de México tiene su or igen no sólo e n el acelerado crec imiento demográfico que d io lugar a la especulación y a una expansión del suelo urbano sin precedentes, sino pr inc ipa lmente en u n insuf ic iente c o n o c i m i e n t o de l f u n c i o n a m i e n t o d e l ecosistema natura l , y del ciclo de l agua en part icular , lo que pone en riesgo la satisfacción de las necesidades básicas de su población presente y fu tura .
L a solución a la crisis n o puede l imitarse a la explotación creciente d e l acuífero y a la importación de agua de cuencas cada vez más lejanas, sino que requiere e l concurso de soluciones sociales, e conómi cas, políticas y cu l turales que p r o m u e v a n u n uso más ef ic iente y u n mane jo más rac ional de l recurso. El lo inc luye, entre muchas otras acciones, respetar e l c ic lo h idro lóg ico , abat ir el desperdic io p o r fugas que actualmente se acercan a 4 0 % de la oferta d isponib le , aprovechar las aguas pluviales, promover la reutilización de las aguas servidas, evitar e l c r e c i m i e n t o de la m a n c h a u r b a n a hacia la p e r i f e r i a de la c i u d a d , espec ia lmente en zonas de recarga d e l acuí fero , d i s m i n u i r la desi gua ldad en el acceso al agua potable entre grupos sociales y p r o m o ver e l pago de precios reales de l recurso.
Para garant izar la p e r m a n e n c i a de la c i u d a d , dadas la c o m p l e j i d a d y la in te rdependenc ia de las soluciones que rec lama la actual situación de l agua en la C i u d a d de México , se requiere u n dec id ido esfuerzo p o r parte de los diversos sectores de la sociedad, in c lu idos e l g u b e r n a m e n t a l , e l n o gubernamenta l , el sector pr ivado , la academia y la sociedad civi l en general .
£1 medio ambiente natural
L a C i u d a d de México se localiza a 2 240 metros sobre el n ive l de l m a r en la parte sur de la cuenca de México y se ext iende sobre una superficie de aprox imadamente 1 400 kilómetros cuadrados.

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 287
L a cuenca, que o r i g i n a l m e n t e era cerrada o e n d o r r e i c a , ocupa u n área de a lrededor de 9 600 k m 2 y se encuentra en la parte sur de l Eje Volcánico Centra l , entre los mer id ianos 98° 15' y 99° 30' y los paralelos 19° 00' y 20° 15'. E n su l o n g i t u d mayor m i d e 110 k m y en la men o r 80 k m . Las cadenas montañosas que la r odean son de o r igen vol cánico ; al n o r t e de la cuenca se local izan las sierras de Tepotzotlán, Tezont lapa y Pachuca, al este los l lanos de A p a n y la Sierra Nevada, al sur de la cuenca se e n c u e n t r a n las sierras d e l C h i c h i n a u t z i n y d e l Ajusco, y al oeste, las sierras de Las Cruces, M o n t e A l t o y M o n t e Bajo. E n el sureste de la cuenca se local izan los picos más altos, e l Popoca-tépetly el Iztaccíhuatl, con u n a a l t i t u d de 5 465 y 5 230 metros sobre el n ive l de l mar , respectivamente.
L a c u e n c a de M é x i c o , a su vez, se e n c u e n t r a d e l i m i t a d a p o r otras cuencas: al n o r t e p o r las de l río T u l a y de la L a g u n a de M e z t i -tlán, al este p o r la d e l r ío T e c o l u t l a , al oeste p o r la de l río L e r m a , al sureste p o r las de los ríos Atoyac y M i x t e c o , y a l sur p o r la d e l r ío Amacuzac.
L a cuenca f o r m a n parte d e l Estado de México ( 4 8 . 1 % de l área tota l de la cuenca) , de H i d a l g o (26 .5%) , Tlaxcala ( 8 . 8 % ) , Puebla (1%) y d e l D i s t r i t o Federa l ( 1 5 . 7 % ) . Este últ imo, sede de los poderes federales, es la e n t i d a d federat iva a la que se circunscribía la C i u d a d de M é x i c o , p e r o su c r e c i m i e n t o acelerado, espec ia lmente d u r a n t e la década de los sesenta, superó los límites adminis trat ivos hasta a l bergar en la ac tua l idad 37 m u n i c i p i o s d e l vec ino Estado de México ( C o n a p o , 1997) , situación que f r e c u e n t e m e n t e d i f i c u l t a la c o o r d i nación admin i s t ra t iva necesaria para dar atención a los diversos p r o b lemas de la c i u d a d , y también la generac ión de in formac ión m e t r o p o l i t a n a .
E n el f o n d o de la cuenca, d o n d e a h o r a se asienta la C i u d a d de México , se encontraba u n sistema de lagos que cubría u n a superficie 1 500 k m 2 . C i n c o e r a n los p r i n c i p a l e s lagos: T e x c o c o , Z u m p a n g o , Chalco , X o c h i m i l c o , y Xa l tocan . E l lago de Texcoco , el más bajo del c o n j u n t o , recibía toda la escorrentía de la cuenca, antes de evaporarse. A c t u a l m e n t e sólo quedan cerca de 50 k m 2 de lagos, que inc luyen r e m a n e n t e s de X o c h i m i l c o , Texcoco , Chalco y Z u m p a n g o (Academ i a de la Investigación Científica et ai,1995:187).
E l c l i m a de la C i u d a d de México puede considerarse subtropical de a l tura , t emplado , semiseco. L a temperatura med ia es de 20 grados centígrados y la t emporada de l luvia se concentra entre los meses de mayo y o c t u b r e . L a precipitación anua l es de 700 m m y su v o l u m e n

288 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
to ta l p r o m e d i o es de aprox imadamente 210 m 3 / s (Academia de l a I n vestigación Científica et al, 1995).
De acuerdo c on Sanders, Parsons y Stanley (1976) y N i e d e r b e r -ger ( 1 9 8 7 ) , c i tados p o r E z c u r r a ( 1 9 9 0 ) , existían nueve zonas a m bientales d e n t r o de la cuenca: a) e l sistema lacustre; b) las costas sal o b r e s ; c) los suelos a luvia les y pantanosos ; d) los suelos a luvia les someros; e) los suelos aluviales elevados; f) el p i e d e m o n t e bajo ; g) el p i e d e m o n t e m e d i o ; h) e l p i e d e m o n t e super i o r , y i) e l a m b i e n t e de las sierras.
Esta diversidad a m b i e n t a l daba sustento a g r a n var iedad de flora y f auna que, a su vez, p roporc i onaba suficiente alimentación a los habitantes de la cuenca, aunque , como el mismo Ezcurra señala, e l crec i m i e n t o de la población provoco, ya en t iempos prehispánicos, la escasez de prote ínas an ima les , que provenían p r i n c i p a l m e n t e de la cacería. Esto llevó a las culturas autóctonas a desarrol lar técnicas agrícolas (que i n c l u y e r o n la domesticación de plantas, p r i n c i p a l m e n t e el maíz) , y a diversificar su dieta, inc luyendo u n i m p o r t a n t e c o m p o n e n te de vegetales, organismos acuáticos y aves.
N o obstante, de acuerdo con Ezcurra, desde t iempos remotos la poblac ión de la cuenca recurrió a las importac iones de diversos p r o ductos para su sustento. C o n base en los estudios de López Rosado (1988) m e n c i o n a que " en e l auge d e l i m p e r i o azteca, M é x i c o T e -nochtitlán i m p o r t a b a de fuera de la cuenca 7 000 toneladas de maíz al año, 5 000 de f r i j o l , 4 000 de chía, 4 000 de amaranto , 40 toneladas de chi le seco y 20 toneladas de semillas de cacao" (1990: 30) .
E l recurso más abundante , el agua, que d o m i n a b a e l m e d i o ambiente y de l que eran autosuficientes, representó e l e lemento f u n d a m e n t a l de su e conomía y su cu l tura .
L a población
Algunos estudiosos de l pob lamiento de la cuenca de México est iman que la presencia de l h o m b r e se r e m o n t a hasta hace 25 000 años (Se-r r a , 1990) . E n el año 5000 a.C. o c u r r i e r o n los p r i m e r o s asentamientos h u m a n o s p e q u e ñ o s , y los grandes t u v i e r o n l u g a r a l r e d e d o r de 1700 años a.C; se calcula que en el año 100 a.C. la población tota l ascend ía a 15 000 hab i tantes , agrupados en diversos pob lados ( C N A , 1994). E n el año 100 de nuestra era Teotihuacán, localizado al noreste de l lago de Texcoco, albergaba a 30 000 habitantes, población que

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 289
l lego a más de 100 000 en el año 650 y que para e l 750 disminuyó a tan sólo 10 000 (Serra, 1990; Ezcurra , 1990: 33 ) . 1
Diversas comunidades se f u e r o n asentando en la cuenca y e n las márgenes de los lagos. E n 1325 los aztecas l l egaron a la isleta de Te-nochtitlán sobre la cual f u n d a r o n su centro re l ig ioso , pol ít ico y económico .
L o g r a r o n adaptarse al m e d i o lacustre valiéndose de la construcc ión de obras hidráulicas que i n c l u y e r o n acueductos, diques, islotes, canales y e l sistema agrícola de chinampas, u n o de los más product ivos que se hayan desarrol lado. Las chinampas son extensiones de t e r reno formadas p o r u n a sucesión de campos elevados d e n t r o de u n a r e d de canales dragados sobre el lecho de l lago. " E l sistema c h i n a m p e r o re-ciclaba de u n a m a n e r a m u y ef ic iente los nutr i entes a través de la cosecha de p r o d u c t o s acuáticos de los canales" (Ezcurra ,1990 : 9-10) . C o n fines agrícolas también se u t i l i z a r o n las pendientes de las m o n t a ñas que rodeaban el valle, d o n d e construyeron terrazas, algunas con sistemas de r i e g o y otras que a p r o v e c h a b a n e l agua de los e s c u r r i -mientos naturales.
L a descripción de la g r a n Tenochtitlán, p o r parte de los cronistas españoles y otros estudiosos de la h istor ia mexicana, muestra la g ran e n v e r g a d u r a de las obras hidráulicas que d i e r o n lugar a u n a de las ciudades más grandes de l m u n d o en el siglo X V I , ya que a fines d e l sig lo XV ocupaba u n a superfice de 13.5 k m 2 y contaba con u n a pob la c ión estimada en 300 000 habitantes en la zona centra l , y más de u n millón si se inc luyen los pueblos vecinos de la cuenca (ibid.) " completamente autosuf ic ientes" respecto al agua (Ezcurra y M a z a r i - H i r i a r t , 1996) . 2
Tras la conquista en 1521, la población comenzó a descender rad i ca lmente para sumar u n siglo más tarde sólo 1 0 % de la alcanzada antes de l suceso: menos de 100 000 personas para t oda la cuenca, y m e n o s de 30 000 e n l o q u e f u e r a la g r a n T e n o c h t i t l á n ( E z c u r r a , 1990). Este despoblamiento fue consecuencia de las guerras, de la esclavitud, y de la llegada de nuevas enfermedades contra las cuales estaba indefensa la población indígena ( A r n o l d , 2000). Además, el colapso
1 El mismo autor refiere que este colapso demográfico pudo deberse al deterioro ecológico de la región, como consecuencia de la sobreexplotación de los recursos naturales.
2 García Calderón y De la Lanza (1995:33) hacen referencia a estudios que estiman la población total del altiplano en 20 millones en el siglo X V I .

290 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
rel igioso, político, e c o n ó m i c o y c u l t u r a l que conllevó la conquista desempeño u n pape l de suma i m p o r t a n c i a , al i gua l que la destrucción de la i n f r a e s t r u c t u r a u r b a n a y e l d e t e r i o r o a m b i e n t a l i n d u c i d o p o r nuevas formas de apropiación de los recursos naturales, así c o m o por la introducción de nuevas especies ajenas al m e d i o ambiente n a t u r a l .
N o fue sino hasta pr inc ip ios de l siglo X X (cuatrocientos años después) cuando la poblac ión de la c i u d a d alcanzo de nuevo el tamaño que tenía antes de l contacto c on los europeos. Después de la r evo lu c ión de 1910, que concluyó en 1921, retomó su d i n a m i s m o y a p a r t i r de la década de los cuarenta, en que se in i c ia el proceso de i n d u s t r i a lización p o r sustitución de impor tac i ones , alcanza las tasas de crec i m i e n t o d e m o g r á f i c o más elevadas de la h i s t o r i a p a r a c o n v e r t i r s e , c o m o hace qu in ientos años, en u n a de las más grandes ciudades de l m u n d o .
L a m e n t a b l e m e n t e la armonía aparente que alcanzó la soc iedad azteca con su m e d i o ambiente lacustre se perdió para siempre, e n u n proceso que desecó los lagos e h i zo que la c rec iente pob lac i ón dep e n d i e r a d e l agua proven iente d e l acuífero y de otras cuencas. Este proceso, que finalmente parece haber logrado su objetivo de combat i r e l agua, duró casi c inco siglos, mientras que los aztecas en menos de dos siglos alcanzaron a c o m p r e n d e r e l f u n c i o n a m i e n t o de l ecosist ema y l o g r a r o n u n a adaptación que permitió e l f l o r e c i m i e n t o de su cu l tura .
E n la a c t u a l i d a d se est ima que la p o b l a c i ó n de la c i u d a d s u m a cerca de 18 mi l lones ( I N E G I , 2000a) y está asentada en u n a superficie de a l r e d e d o r de 1 400 k m 2 , l o que s igni f i ca que a p r o x i m a d a m e n t e 18 .5% de la poblac ión t o t a l d e l país, algo super ior a 97 m i l l o n e s de habitantes, se encuentra concentrada en u n área i n f e r i o r a 1 % d e l ter r i t o r i o nac iona l , cuya superf ic ie es de casi 2 mi l l ones de kilómetros cuadrados.
Este i m p r e s i o n a n t e c r e c i m i e n t o demográf ico de la c i u d a d e n el presente siglo se d e b i ó a múltiples causas. E n p r i m e r lugar , la c o n centración de las actividades económicas en la capital de l país atrajo f lujos importantes de población, p r i n c i p a l m e n t e de or igen r u r a l , que se i n c o r p o r a r o n a la nac iente y pu jante act iv idad i n d u s t r i a l atraídos p o r los mejores salarios, y p o r los servicios urbanos de la c i u d a d en franca expansión. E n efecto, los servicios educativos, médicos y de sal u b r i d a d que se f u e r o n p r o p o r c i o n a n d o a cada vez mayor número de habitantes, j u n t o c on u n acceso a al imentos de m e j o r cal idad, c o n t r i b u y e r o n a d i s m i n u i r la inc idenc ia de enfermedades de o r i g e n infec-

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 291
cioso que representaban hasta pocos años antes las pr inc ipales causas de muerte en el país, d isminuyendo así las elevadas tasas de morta l idad , p r i n c i p a l m e n t e la i n f a n t i l . 3 A m b o s fenómenos : elevada inmigración y disminución de la m o r t a l i d a d , j u n t o con u n a elevada fecundidad , d ie r o n lugar a u n a de las más altas tasas de crec imiento demográf ico que se hayan registrado en la h istor ia de la población.
Esta situación de auge demográf ico , a pesar de su impacto en los números totales de habitantes , cambió en re lat ivamente poco t i e m po , pues en los últimos años descendió la tasa de c rec imiento , al pasar de más de 5% p r o m e d i o anual entre 1950 y 1970, a a l rededor de 1.75% e n la década de los noventa . 4
E l l o h a sido resu l tado , p o r u n lado , de u n a m e n o r f e c u n d i d a d , deb ido a que las mujeres de la c iudad cuentan en general c on mayor escolaridad y par t i c ipan en el mercado labora l con mayor in tens idad que el resto de las mexicanas , e lementos ambos que c o n t r i b u y e n a u n a mayor prevalencia en e l uso de anticonceptivos. 5 Por o t r o lado, la c iudad h a rec ib ido u n a m e n o r inmigración proveniente de l resto de l país. A p a r t i r de la década de los ochenta se registra u n a inversión en los flujos m i g r a t o r i o s i n t e r n o s , que antes se o r i e n t a b a n e n su g r a n mayoría a la C i u d a d de M é x i c o , y a h o r a se d i r i g e n p r i n c i p a l m e n t e h a c i a las c i u d a d e s m e d i a s d e l n o r t e y c e n t r o d e l país ( C o n a p o , 1997). L a m e n o r atracción de población, en especial en la década de los o chenta , respondió al descenso d e l d i n a m i s m o e c o n ó m i c o , a la desconcentración de la act iv idad e c o n ó m i c a , 6 y a los prob lemas a m bientales, que empezaron a expulsar a los pobladores (Izazola y M a r que tte, 1999).
En cuanto a los flujos migrator ios , la inmigración pasó de 825 000 personas en el q u i n q u e n i o 1965-1970 a casi u n millón en el p e r i o d o 1975-1980, y disminuyó a 559 000 entre 1985 y 1990. Por su parte , los emigrantes de la c iudad para los mismos lustros, pasaron de 381 000 a 697 000 y a u n millón, respectivamente. E l saldo neto m i g r a t o r i o fue positivo en 444 000 entre 1965 y 1970 y en 301 000 entre 1975 y 1980,
3 Esta tendencia hacia una menor mortalidad continuó en las últimas décadas. La esperanza de vida al nacimiento pasó en la Ciudad de México de 68.6 años entre 1980 y 1985, a 73.2 entre 1990 y 1995 (Conapo, 1997).
4 De acuerdo con los datos preliminares del Censo de Población de 2000. 5 La tasa global de fecundidad pasó de 5.4 hijos por mujer entre 1970 y 1975 a 2.5
en el periodo 1990-1995. 6 En 1975 se concentraba en la Ciudad de México 45% del empleo industrial del
país. En 1994 solamente 24% del total nacional se generaba en esta ciudad.

292 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
mientras que para 1985-1990 fue negativo en 440 000. Es decir , p o r p r i m e r a vez en la h is tor ia reciente, la c iudad expulsó más personas de las que recibió (Conapo , 1997).
De acuerdo con las proyecciones oficiales de población de l C o n sejo N a c i o n a l de Población, se estima que la Zona M e t r o p o l i t a n a de la C i u d a d de México alcanzará u n tota l de 20 mi l l ones de habitantes hasta el 2010, año en que la tasa de crec imiento que se proyecta l legará a 1 % . A di ferencia de las proyecciones previas, que estimaban que los 20 mi l lones se alcanzarían en el año de 1995, y con el lo la de Méx i co se convertiría en la u r b e más g r a n d e d e l p lane ta , la m e n o r fec u n d i d a d , pero sobre todo la disminución de la inmigración, ocasion a r o n que las tasas de c r e c i m i e n t o demográ f i c o d e c l i n a r a n en los últimos años (ídem).
CUADRO 1 Población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 1521-2010
Año Habitantes
1521 300 000 1742 101 000 1803 138 000 1900 347 721 1910 471 066 1921 615 367 1930 1 029 068 1940 1 644 921 1950 2 982 199 1960 5 155 327 1970 8 656 851 1980 13 734 654 1990 15 047 685 1995 16 898 316 2000 17 919 158 2010 20 462 242*
* Proyecciones de Conapo (1997). Fuentes: I N E G I (2000a), XII Censo general de población y vivienda 2000. Resultados pre
liminares, Aguascalientes, I N E G I ; Partida, Virgil io (1994), "La Ciudad de México. Nuevo derrotero en su r i t m o de crecimiento", Demos. Carta Demográfica sobre México, 1994, núm. 7, México, U N A M , pp. 13-14; Conapo (1997), Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 1990-2010. Síntesis, México, Consejo Nacional de Población.

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 293
Expansión territorial de la ciudad
E l c rec imiento de la población, desde los orígenes de su asentamiento en la cuenca de México , h izo necesaria u n a cada vez mayor ocupac ión d e l espacio, que o r i g i n a l m e n t e estuvo c u b i e r t o p o r agua. M e diante la construcción de islotes con plantas acuáticas y l odo se inició la conquista de los lagos, ganándoles t e r r e n o para dar cabida a u n a soc iedad floreciente. L a c i u d a d que e n c o n t r a r o n los españoles en 1519 f u n c i o n a b a gracias a i m p o r t a n t e s obras de i n f r a e s t r u c t u r a h i dráulica. E n el la p r e d o m i n a b a n las calles elevadas rodeadas p o r las aguas de l lago que regulaban su nive l , p rev in i endo las inundac iones y la consecuente combinación de aguas dulces y saladas entre los diversos lagos que f o r m a b a n el ecosistema. Para p r o p o r c i o n a r suf ic iente agua potable a la creciente población, se habían construido dos acueductos de barro que comunicaban los manantiales de Chapultepec , al pon iente y de Churubusco al or iente .
Tras la conquis ta española, el a p r o v e c h a m i e n t o de los recursos naturales fue transformado y la expansión t e r r i t o r i a l adquirió nuevas modal idades , que a l i gua l que en el p e r i o d o prehispánico, p r o c u r a b a n ganarle t e r r e n o a los lagos, aunque de u n a m a n e r a más rad ica l , secándolos p o r comple to . Este proceso, que abarcó varios siglos, fue u n factor de te rminante de l c rec imiento de la c iudad.
E l c rec imiento de la población de la C i u d a d de México , especialm e n t e e n el siglo X X , ha i d o acompañado p o r u n proceso de expansión t e r r i t o r i a l que h a imp l i cado el aprovechamiento de l lecho de los lagos desecados para uso u r b a n o , y que se ha ex tend ido , c on impactos irreversibles, sobre las montañas que los c i r cundaban y la zona de transición. Estas zonas, dada su alta p e r m e a b i l i d a d , filtran n o sólo el agua de los escurrímientos, sino también los contaminantes domésticos e industr ia les , l o que pone en serio riesgo la ca l idad de l agua subterránea (Academia de la Investigación Científica et al, 1995). L a ocupación urbana de las zonas de transición y recarga ha sido una práctica c o m ú n d u r a n t e las últimas décadas y h a p r o p i c i a d o la construcción de fosas sépticas en las edificaciones regulares, mientras que los asentamientos i rregulares , en los que se ha basado p r i n c i p a l m e n t e la expansión urbana durante los últimos años, carecen casi en su to ta l idad de servicio de a l cantar i l lado . O t r a práctica c o m ú n en el presente siglo ha sido e l e n t u b a m i e n t o de los ríos, así como la combinac ión de aguas pluviales y fluviales con aguas servidas, para su poster ior canali zación en los sistemas urbanos de drenaje.

294 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
Cabe m e n c i o n a r que más de u n a tercera parte de la zona m e t r o p o l i t a n a se encuentra construida sobre el área lacustre, y las viviendas que d i sponen su drenaje en fosas sépticas se localizan en las zonas estratégicas para la recarga de l acuífero. De acuerdo con datos del C e n so de Población y Viv ienda de 1990, 17.6% de las viviendas de la Z o n a M e t r o p o l i t a n a de la C i u d a d de México , carecía de drenaje conectado a la calle (Conapo , 1997) . 7
L a expansión de la c iudad ha invadido incluso los límites político-administrativos. E n especial desde fines de la década de los c incuenta, la c iudad se ha extendido n o sólo sobre el t e r r i t o r i o de l Distr i to Feder a l , sino que ha abarcado u n a ampl ia zona del t e r r i t o r i o de l Estado de México , situación que d i f i cu l ta la adecuada administración de los recursos y la generación de información de la zona metropo l i tana .
E n la ac tua l idad la C i u d a d de México ocupa u n a extensión casi cien veces superior a la que alcanzaba en el m o m e n t o de l contacto c on los europeos. L a evolución del área urbana se muestra en el cuadro 2.
CUADRO 2 Área urbana de la Ciudad de México, 1521-1995
Fuente: Conapo (1997), Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 1990-2010. Síntesis, México, Consejo Nacional de Población.
7 Cuando se preparó el presente documento no se disponía aún de la información correspondiente al censo del año 2000 para la zona metropolitana. Sin embargo, los recientemente publicados Tabulados de la muestra censal del XII Censo general de población y vivienda 2000, aplicada a 10% de los hogares del país, muestran que 93% de las v i viendas del Distrito Federal y 76% de las del Estado de México contaban con drenaje conectado a la red pública.
Año Kilómetros cuadrados
1521 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995
13.5 46.0
117.5 260.6 416.9 722.5 891.1
1 295.5 1 370.0

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 295
L a transformación del ecosistema
Para a lbergar a la crec iente pob lac ión de la C i u d a d de Méx i co , a lo largo de su histor ia se h a llevado a cabo u n a serie de obras de infraest r u c t u r a que desde t iempos remotos h a n estado vinculadas al sistema hidráulico de la cuenca. Destacan los esfuerzos p o r ganar t e r r e n o a los lagos m e d i a n t e la construcc ión de islotes, que fue la m a n e r a en que las sociedades prehispánicas se l o g r a r o n asentar en el valle, m i e n tras q u e , tras e l contacto c o n los europeos , se h i zo p o r m e d i o de la aper tura de la cuenca y la poster ior desecación de los lagos. L a transformación de l ecosistema se encuentra , en consecuencia, r eg ida p o r u n a contradicc ión curiosa: p o r u n lado , c ó m o deshacerse d e l agua n a t u r a l de la cuenca, que i m p o n e límites naturales al c rec imiento de la c i u d a d , y p o r e l o t r o , c ó m o abastecer de agua suf ic iente a la creciente población.
La época prehispánica
Los aztecas l l egaron a manejar con gran maestría el recurso d e l agua p o r m e d i o de la construcc ión de canales, acueductos , presas, acequias, alcantaril las, diques, albarradones y terrazas, que prevenían las constantes inundac iones a la vez que aseguraban el abasto de agua de m a n a n t i a l a la población y e l r iego con fines agrícolas, ya que el agua de los lagos no era segura para el consumo h u m a n o .
A m e d i d a que crecía la población, los manantiales locales resultar o n insuficientes, de ahí que se construyera a lrededor de 1416 el p r i mer acueducto de barro que desde Chapultepec, al pon iente de la c iu dad, conducía el agua hasta el T e m p l o Mayor , en lo que actualmente es el Z ó c a l o de la c i u d a d . E l acueducto fue d e s t r u i d o p o r u n a g r a n inundación en 1449 y reconst ru ido p o r m a n d a t o de l e m p e r a d o r N e -zahualcóyotl c o n mater ia les más resistentes, p o r lo que c o n t i n u a b a dando servicio años después de la conquista española (Chávez, 1994).
E n 1499, ante e l c o n t i n u o a u m e n t o demográf ico , fue necesario c omplementar e l abasto de agua y se construyeron nuevas obras para conduc i r la desde los manantiales de Coyoacán, a pesar de la oposición de la población lugareña. A l año siguiente u n a nueva inundación p r o vocada p o r las lluvias que se p r o l o n g a r o n más de cuarenta días ocasion ó su destrucción. A lgunos autores m e n c i o n a n que el emperador azteca o r d e n ó destru ir el acueducto, pues consideró que la resistencia a

296 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
su construcción y la poster ior inundación eran señales de m a l agüero que impedían seguir exp lo tando los manantiales de Coyoacán (ídem).
Entre las principales obras que se desarrollaron para extender el espacio habitable, se encuentran las desarrolladas para pro longar el islote o r i g i n a l en el que dec id ieron asentarse los aztecas. Dada la escasez de t ierra firme en el sistema de lagos descrito, se construyeron chinampas, que consistían en la acumulación de mantos de plantas acuáticas y lodo* extraído del f ondo de lago, que se mantenían firmes con estacas de sauce. Inic ia lmente se ut i l i zaron para construir viviendas y después se destinaron a la agricultura, representando u n o de los sistemas más p r o d u c t i vos jamás logrados (Ezcurra, 1990). Se calcula que a principios del siglo X V I había 100 000 ch inampas con tres a diez ocupantes e n cada u n a (DGCOH, 2000a), que daban sustento a una parte importante de la población local . Las localizadas en X o c h i m i l c o producían lo suficiente para al imentar a 100 000 personas (García Calderón y De la Lanza, 1995).
Por o tro lado, y a efecto de prevenir las inundaciones y la mezcla de las aguas salobres del lago de Texcoco con las dulces del resto de los l a gos, los aztecas idearon u n sistema para contro lar el crec imiento de las aguas que consistía en construir diques, mismos que servían de calzadas para c o m u n i c a r a los islotes de l valle. A la l legada de los españoles se contaba con ocho diques cuya l o n g i t u d iba de 2.5 a 16 kilómetros.
Entre este t ipo de obras destaca el albarradón 8 de Nezahualcóyotl construido en 1450, cuya l o n g i t u d de 16 k m regulaba los flujos entre los lagos; recordemos que por tratarse de u n a cuenca cerrada, la evaporación del agua con minerales provenientes del escurrimiento de las m o n tañas que rodean el valle se concentraba en el lago más bajo, Texcoco. Los aztecas supieron aprovechar esta situación y explotaron las salinas, logrando disponer de este b ien a pesar de hallarse lejos del mar.
E l tráfico lacustre , p r i n c i p a l m e n t e de mercancías, fue m u y i m p o r t a n t e en el Méx i co prehispánico . Se est ima que existían más de 200 000 canoas, c u a t r o grandes p u e r t o s y múltiples embarcaderos (Chávez, 1994) . Todavía a p r i n c i p i o s d e l siglo X X era c o m ú n transportarse p o r los canales y lagos aún existentes, p r i n c i p a l m e n t e en barcos de vapor que navegaban entre Chalco y X o c h i m i l c o .
Los esfuerzos para convivir con el agua de manera armónica, sin embargo , f u e r o n derrotados j u n t o con la poblac ión indígena tras el
8 Se trata de un dique construido para separar el agua dulce de la salada y mitigar las inundaciones que afectaban constantemente a la ciudad (Gamboa de Buen, 1994: 20).

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 297
contacto c on los europeos . Estos veían en el recurso agua, más que u n p o t e n c i a l de c r e c i m i e n t o , u n obstáculo para la r eproducc i ón de su c u l t u r a , en la que la tracción a n i m a l , el arado y e l cult ivo de l t r igo desempeñaban u n papel f u n d a m e n t a l .
Las inundaciones y el combate contra el agua
C o m o resultado de la destrucción de las obras hidráulicas indígenas, inc lu ido el albarradón de Nezahualcóyotl, así como por el inadecuado manejo de l recurso ocasionado pr inc ipa lmente por el desconocimiento de su f u n c i o n a m i e n t o , y e l azolve en el f o n d o de l lago provocado p o r la deforestación de las zonas montañosas, sobrev in ieron a p a r t i r de 1555 varias inundaciones de grandes dimensiones que p r o p i c i a r o n la construcción de u n a serie de proyectos hidráulicos provenientes de ecosistemas distintos, c omo diques y represas, así como la reconstrucción de l albarradón de Nezahualcóyoti a mediados de l siglo X V I .
N o obstante las inundac iones persistían y en 1604 la c i u d a d qued ó anegada d u r a n t e más de u n año . Nuevas obras se e m p r e n d í a n para contro lar las aguas, y nuevas inundac iones aquejaban la c iudad , hasta q u e en 1607 se d e c i d i ó a b r i r l a c u e n c a de M é x i c o ( D G C O H , 2000b; Legorreta , 1997).
E n este i n t e n t o destaca la apertura de la cuenca hacia el Gol fo de México (a 350 k m de distancia) abr iendo u n túnel hacia los ríos T u l a , M o c t e z u m a y Panuco a p r i n c i p i o s d e l siglo X V I I , c on la intención de d r e n a r las aguas d e l va l le y sus lagos. C o n o c i d o c o m o e l c a n a l de Huehuetoca , el túnel in i c ia lmente abarcó 7 k m de l o n g i t u d y 50 m de p r o f u n d i d a d ; pos ter iormente se le unió el Tajo de Noch is tongo , que desviaba las aguas de l río Cuautitlán, el p r i n c i p a l af luente d e l lago de Z u m p a n g o ( D G C O H , 2000b; Legorreta , 1997; Guerrero , 1998).
Sin embargo estas majestuosas obras no lograron superar la vulnerabi l idad de la ciudad, y en 1629 sobrevino la peor inundación de la histor ia , con u n a duración de c inco años, que causó la m u e r t e de más de 30 000 indígenas, y "de las 20 000 familias de españoles n o quedaban más de 400 en la c iudad inundada. Las otras habían hu ido hacia las c iudades alejadas de la catástrofe, sobre todo a Puebla" (Musset, 1996:156) . 9
9 García Calderón y De la Lanza (1995) hacen referencia a una gran inundación en 1623, que duró tres años y que llevó a considerar la posibilidad de cambiar la capital del país a un sitio más seguro.

298 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
Los retos que i mpon ía esta o b r a p r o v o c a r o n que n o fuera s i n o hasta 1767 que se l o g r a r a n evacuar las aguas de l r ío Cuautitlán. N o obstante, las inundac iones se s iguieron presentando a lo largo del p e r i o d o c o l o n i a l . A finales d e l siglo X V I I I (1794) se abre de n u e v o l a cuenca , a h o r a p o r m e d i o d e l C a n a l de G u a d a l u p e , que sacaba las aguas de l lago Xa l tocan (Legorreta , 1997).
E n 1867, durante el i m p e r i o de M a x i m i l i a n o de Habsburgo, se i n i cian las obras de l Gran Canal del Desagüe, con u n a l o n g i t u d de 47 k m y 100 m de p r o f u n d i d a d , desde el lago de Texcoco, el más bajo de l a cuenca y sobre e l cua l se asentaba la c i u d a d o r i g i n a l . Se le c onoce como el p r i m e r túnel de Tequ ixqu iac , y n o fue c o n c l u i d o sino hasta 1895 e i n a u g u r a d o p o r P o r f i r i o Díaz en 1900. N o obstante, e l c rec i m i e n t o de la mancha u r b a n a y de su población h i c i e r o n insuf ic iente esta o b r a , de ahí que u n nuevo túnel, j u n t o al a n t e r i o r , fuera const r u i d o entre 1937 y 1942, p e r f o r a n d o p o r tercera vez la cuenca. Este túnel se conoce como el segundo túnel de Tequixquiac {ídem).
A pesar de esta gran obra, la c iudad siguió anegándose en t e m p o rada de lluvias, y a pr inc ip ios de la década de los c incuenta, la c i u d a d reclamaba su o r igen lacustre. E n 1951 el centro de la c iudad se i n u n d ó d u r a n t e t res semanas y e l agua a l canzó dos m e t r o s de a l t u r a (idem).
A n t e la insuf ic iencia de l G r a n Canal de l Desagüe para c o n t r o l a r las inundac iones de l valle, en 1975 se inició la operación de l drenaje p r o f u n d o , que h a c o n t r i b u i d o a evitar inundac iones p e r o ha r e p r o duc ido la lucha contra el agua que guía el desarrol lo u r b a n o desde la época co lon ia l . A 240 metros de p r o f u n d i d a d canaliza el agua a través de 164 k m de túneles de hasta 6.5 metros de diámetro, con una capac idad de conducc i ón de hasta 220 m 3 / s . E n la estación seca, e l f l u j o tota l es de aprox imadamente de 44 m 3 / s (GDF, 2000a).
E n c o n j u n t o , la c iudad dispone de u n a estructura para desalojar aguas residuales y escurrimientos naturales consistente en 10 237 k m de tuberías en redes secundarias y 2 056 k m en redes pr imar ias , 120 colectores marginales , 176 plantas de bombeo , canales a cielo abiert o , ríos entubados , presas de a l m a c e n a m i e n t o y lagunas de r e g u l a ción. E l drenaje desemboca en la parte alta de la cuenca de l río Panuco y poster iormente en el Gol fo de México (idem).
E n septiembre de 1998 se prec ip i taron las más intensas lluvias desde hace 111 años y fue desalojado u n caudal p r o m e d i o de 315 m 3 / s (idem), mientras que el abasto p r o m e d i o actual es de 63 m 3 / s , corresp o n d i e n t e a 2 0 % del caudal desalojado en esa fecha.

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 299
Por casi c inco siglos el h o m b r e ha luchado en contra de l agua en la C i u d a d de Méx i co , i n v i r t i e n d o cuantiosos recursos para secar los lagos que o r i g i n a l m e n t e le daban su sustento. Tantos i n t e n t o s y r e cursos destinados a este fin l o g r a r o n que la antes autosuf ic iente C i u dad de México se conv ir t i era , a p a r t i r de la década de los c incuenta , e n i m p o r t a d o r a de agua p r o v e n i e n t e de otras cuencas, además de q u e se h a s o b r e e x p l o t a d o e l agua d e l subsuelo c o n graves efectos para e l m e d i o ambiente n a t u r a l y construido . E l agua, u n recurso antes abundante , se ha convert ido en escaso y caro, lo que pone en riesgo la supervivencia de la c iudad y sus habitantes.
Abasto de agua potable
E l abastecimiento de agua potable s iempre fue u n p r o b l e m a para los pobladores de la c iudad . Se ha menc ionado que ya a p r i n c i p i o s de l sig lo X V se dependía de manantiales alejados de la Gran Tenochtitlán: Chapul tepec y Coyoacán. A p r i n c i p i o s d e l siglo X V I I c o m e n z ó la dependenc ia de los manantiales de Santa Fe, al p o n i e n t e de la c i u d a d , cuya agua era t ranspor tada p o r m e d i o de u n acueducto de 6 k m de l o n g i t u d . U n siglo después éste sufrió severos daños y se diversi f icar o n las fuentes de abastecimiento, construyéndose nuevos acueductos provenientes de T l a l p a n y San Ángel, al sur de la c iudad , y de Guadalupe al n o r t e .
A n t e la crec iente escasez de agua, también se inic ió la e x p l o t a c ión de l agua subterránea con la construcción de pozos artesianos a mediados de l siglo X I X . Hac ia 1878 el agua potable resultó de nuevo insuf ic iente para la población y se recurrió a los manantiales de l Desierto de los Leones también al pon iente de la c iudad, aún más alejados que los de Santa Fe. Esta dependenc ia de l recurso se fue extend i e n d o h a c i a s i t ios más r e m o t o s , e i n c l u s o se l l egó a c a p t a r agua p r o v e n i e n t e de los l lanos de Salazar, iniciándose las i m p o r t a c i o n e s desde o t r a cuenca, aunque de poca m a g n i t u d (Legorreta , 1997).
E n 1900 e l c a u d a l d i s p o n i b l e e n la c i u d a d ascendía a 480 1/s (0.48 m 3 / s ) (DGCOH, 2000c) , que representaba u n consumo p r o m e d i o p o r h a b i t a n t e a l día de tan sólo 122 l i t r o s , c ons iderando que la poblac ión en ese año sumaba 340 000 habitantes, l i geramente super i o r a la registrada hacia finales de la época prehispánica.
A l año siguiente el abasto de agua pasó a 570 1/s y en 1902 ascendía a 862 1/s, p r o v i n i e n d o 4 2 % de los 1 376 pozos que existían en la

300 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
c iudad . E n 1903 la o ferta de agua creció a 938 1/s y en 1905 a 963, de los cuales 4 0 % se extraía de pozos y e l resto de manant ia les y aguas superficiales (idem).
A n t e esta especial moda l idad de l manejo del recurso, el abasto de agua siempre ha quedado a la zaga frente a la demanda de la población y de las actividades económicas de la c iudad . E n ta l v i r t u d , u n nuevo acueducto fue construido entre 1905 y 1908 para conduc ir el agua pro cedente de los manantiales de L a N o r i a en Xoch imi l co , que se concentraba en los tanques de l M o l i n o del Rey, a 26 k m de distancia. Esta obra sustituyó el abasto de los manantiales de Chapultepec y de l Desierto de los Leones a part i r de 1912 (Legorreta, 1997).
Hac ia 1927, algunos años después de la Revolución, la c iudad recibía u n caudal de 2.5 m 3 / s para abastecer a una población de u n m i l lón de hab i tantes , l o que representaba u n p r o m e d i o de 216 l i t r o s po r habi tante al día (DGCOH, 2000c).
U n a década después, la c i u d a d en f rentaba de nuevo escasez de agua y se proced ió a la perforación de 18 pozos pro fundos , de e n t r e 100 y 200 m . Esta solución, sin embargo , generó u n efecto n o deseado : e l h u n d i m i e n t o d e l t e r r e n o , provocado p o r la sobreexplotación de las aguas subterráneas (Legorreta , 1997).
Por el lo se decidió r e c u r r i r a la importación de l l íquido, en mag nitudes importantes , de cuencas externas. Se eligió e l acuífero de l r ío L e r m a , en el Val le de To luca , pues p o r gravedad podría abastecer de agua a toda la c iudad . Se estimó u n caudal in i c ia l de 6 m 3 / s , para l l e gar a u n to ta l de 14 m 3 / s y p r o p o r c i o n a r agua a u n a población de 2.8 mi l l ones de habitantes (que alcanzó la c iudad en 1950). La dotación d i a r i a sería de 430 l i t r o s p o r h a b i t a n t e ( D G C O H , 2000c) , pero e n e l transcurso de la realización de l proyecto se modif icó a 400 l i t ros d ia rios p o r habitante para u n a población de 4 mi l lones que tenía la c i u dad e n la segunda m i t a d de los c incuenta.
E n e l año de 1941 se i n i c i a r o n las obras para c o n d u c i r e l agua desde los pozos de la cuenca de l L e r m a a través de u n acueducto de 15 k m sobre la sierra de Las Cruces, a más de 3 000 metros sobre el n i vel de l mar . Sin embargo la comple j idad de las obras retrasó el i n i c i o de su operación, y en 1948 se aumentó de manera i m p o r t a n t e la per foración de pozos con el consiguiente h u n d i m i e n t o de l terreno .
Formalmente las obras del sistema L e r m a comenzaron a operar en 1951 y, en efecto, proporc ionaron en sus inicios 4 m 3 / s . E n 1952 la población de la c iudad sumaba alrededor de 3.5 mil lones de habitantes y la d isponib i l idad de agua ascendía a 13.1 m 3 / s , lo que representaba u n

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 301
p r o m e d i o d iar io por habitante de 327 l itros al día (ídem). N o obstante, únicamente 5 0 % de la población contaba con servicio domic i l iar io .
E n la década de los setenta el sistema L e r m a llegó a abastecer de 13.7 m 3 / s a la C i u d a d de México , lo que provocó efectos adversos a la cuenca, de ahí que se buscaran fuentes alternativas de abastecimiento (CNAy Semarnap, 1997: 11).
Se determinó que la cuenca d e l río Cutzamala , en e l Estado de México , era la más idónea, dada la cal idad y cant idad de agua c o n la que contaba, a pesar de que se localiza a 126 k m de la C iudad de Méx ico y que es necesario bombear la más de 1 200 m , dada la d i ferenc ia de a l t i t u d c o n la cuenca de México . E l sistema Cutzamala e m p e z ó a f u n c i o n a r e n 1982 y a c t u a l m e n t e p r o p o r c i o n a cerca de u n a c u a r t a parte de l abastecimiento to ta l de agua a la c iudad (CNA, 1999).
Fuentes de abastecimiento del agua
Si b i en a p r i n c i p i o s de l siglo 4 0 % de l abasto de agua provenía de los pozos per forados e n el i n t e r i o r de l valle de México , y e l resto, 6 0 % , tenía su o r i g e n en las aguas superficiales, esta situación, c o m o muest r a e l cuadro 3, h a cambiado de m a n e r a rad i ca l . E n las aguas subterráneas d e l valle t iene su o r i g e n 6 5 % , p o r m e d i o de 1 223 pozos en el p r o p i o valle y 9% en los localizados en la cuenca de l L e r m a , en tanto solamente 2 % proviene de aguas superficiales (Academia de la Investigación Científica et al, 1995).
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, la prec ip i tación pluvial media anual asciende a cerca de 7 000 mil lones de m 3 , y se concentra en cuatro meses. De ese to ta l , 8 0 % se evapotranspira, 1 1 % se i n f i l t r a en el subsuelo, y 9% (19 m 3 / s ) escurre superfic ialmente. De este último vo lumen, caracterizado por una elevada contaminación, solamente u n a pequeña parte (1.4 m 3 / s , es decir menos de 10%) se aprovecha, mientras se desaloja el resto por el sistema de drenaje j u n t o con las aguas servidas, para evitar inundaciones (Ramírez, 1990). Como se expuso con anter ior idad, se estima que en septiembre de 1998 se desalojaron más de 315 m 3 / s c o m o resultado de u n a ex t raord inar ia t emporada de lluvias que prod u jo la precipitación más alta en 111 años (GDF, 2000b) .
Este m a n e j o d e l agua e n la C i u d a d de M é x i c o , que desaloja e l agua de l l u v i a , ocasiona que se dependa cada vez más de la exp lota c ión del acuífero y de la importación de cuencas vecinas para c u b r i r la necesidades de la poblac ión y de sus actividades económicas . Para

302 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
octubre de 1999 se estimaba que el suministro to ta l l legaba a 63 m 3 / s , provenientes de las fuentes 1 0 señaladas en el cuadro 3.
CUADRO 3 Fuentes de suministro de agua en la Ciudad de México. Distribuciones promedio para octubre de 1999
Procedencia Metros cúbicos por segundo Porcentaje
Valle de México Aguas superficiales 1.4 2.2 Aguas subterráneas 41.1 65.1 Subtotal 42.5 67.3
Otras cuencas Lerma-subterráneas 5.8 9.2 Cutzamala-superficial 14.8 23.5 Subtotal 20.6 32.7
Total 63.1 100.0
Fuente: Comisión Nacional del Agua, 1999.
Este impresionante caudal (5.5 mil lones de m 3 diarios, o casi 2 000 mi l l ones de m 3 al año se destina p r i n c i p a l m e n t e a la población urba na ( 6 7 % ) ; a la industr ia 17% y al comerc io y los servicios 16%; sin e m bargo , su aprovechamiento n o es de l t odo ef ic iente, p r i n c i p a l m e n t e deb ido a u n a i m p o r t a n t e pérdida p o r fugas, como veremos poster ior mente .
A g u a subterránea
Frente a la p a u l a t i n a desecación de los lagos or ig inales , la d i s m i n u c ión d e l agua de m a n a n t i a l y la contaminación de los ríos de la c i u dad , fue necesario r e c u r r i r a la extracción de agua subterránea a part i r de la segunda m i t a d de l siglo X I X .
1 0 Este monto se ha mantenido constante desde 1995 y se calcula que los trabajos de la última etapa del Sistema Cutzamala (del río Temascaltepec) "requerirán, desde el momento en que se inicie su ejecución, de más de tres años para aportar nuevos caudales que representarán 2 000 litros por segundo para el Distrito Federal y u n caudal igual para el Estado de México" (Buenrostro, 2000: 11).

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 303
Conviene menc ionar que el acuífero de la C iudad de México se encuentra al sur de la cuenca de México , y cubre u n a extensión a p r o x i mada de 3 448 k m 2 , aunque los estudios que se realizan sobre su capac idad de regeneración, genera lmente c u b r e n u n a porc ión m e n o r de este total . U n a cuarta parte de l acuífero está cubierta p o r capas gruesas de arcilla de muy baja permeabi l idad que lo protegen de la contaminac ión antropogénica, p e r o las zonas de recarga, especialmente las de transición y de montañas, son más susceptibles a este t ipo de c o n t a m i nación (Academia de la Investigación Científica et al, 1995).
E n 1847 se perforó el p r i m e r pozo en el centro de la c iudad con u n a p r o f u n d i d a d de 40 m e t r o s , y se extra jo agua de exce lente c a l i dad . E n 1864 ya existían 200 pozos artesianos; en 1877, 483 y en 1888, 1 100. Estos pozos f u e r o n la causa de los p r i m e r o s h u n d i m i e n t o s en e l p e r i o d o 1881-1895, los cuales p r o m e d i a r o n 5 c m p o r año e n la zona centra l de la c iudad {ídem).
Antes de 1940, e l agua provenía p r i n c i p a l m e n t e de los manant ia les de X o c h i m i l c o , pero entre 1940 y 1944 se inició la explotación i n tensiva de l acuífero con la perforación de 75 pozos pro fundos de hasta 200 metros . N o obstante , e l crec iente h u n d i m i e n t o de la c i u d a d provocó que en la década de los c incuenta se decretara la suspensión de la explotación de l acuífero, y solamente se permitió realizar per fo rac iones e n el sur d e l val le , en X o c h i m i l c o , Chalco y Z u m p a n g o , a u n a p r o f u n d i d a d que ha l legado a 400 metros en áreas cercanas a las zonas de recarga. E n 1954 se estimaba que el caudal proven iente de los pozos ascendía a 8 m 3 / s , que se ha q u i n t u p l i c a d o en la actual idad, a l l legar a 41 m 3 / s (CNA y Semarnap , 1997; L e g o r r e t a , 1997; Academ i a de la Investigación Científica et al, 1995).
Ya en 1990 había 3 537 pozos en el val le , de los cuales 1 223 (la tercera parte) p r o p o r c i o n a b a agua de uso u r b a n o : 42 m 3 / s , en tanto que el resto destinaba el recurso a usos i n d u s t r i a l , agropecuar io , do méstico, etc., con u n caudal de 9 m 3 / s en p r o m e d i o (Academia de la Investigación Científica et al, 1995: 136, cuadro 2.4.2).
L a exp lo tac ión de agua subterránea h a causado p r e o c u p a c i ó n e n t r e la c o m u n i d a d científica, que ha e laborado múltiples estudios sobre la capacidad de recarga de l acuífero, p r i n c i p a l fuente de abaste c imiento de l l íquido para la c iudad (entre otros, H e r r e r a , 1989; H e r r e r a et al 1994; M u r i l l o , 1990, todos citados en Academia de la Investigación Científica et al, 1995).
E l v o l u m e n de la porc ión de l acuífero que ha sido estudiada con m a y o r p r o f u n d i d a d y d e l que se est imó u n a extracc ión p r o m e d i o

304 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
para el pe r i odo 1991-1993 de casi 28 m 3 / s (a l rededor de 7 0 % d e l tot a l ) , se calcula en 2 149.4 x 10 9 m 3 , que puede representar ent re 345 y 213 veces el déficit anua l (idem:149). Sin embargo , múltiples razones i m p i d e n aprovechar t o d o su p o t e n c i a l y los estudiosos de l t e m a adv ier ten sobre los inconvenientes de exp lo tar l o más allá de su capacidad de recarga, calculada en 15.6 m 3 / s (idem). Es decir , el déficit o so-b r e e x p l o t a c i ó n e n l a p a r t e r e f e r i d a d e l a c u í f e r o a l canza 56 p o r c iento .
Por su parte, Mazar i -Hir iar t y Bellón (1995) hacen referencia a u n a recarga de 25 m 3 / s y u n a extracción p r o m e d i o de 45 m 3 / s para t odo el acuífero de la c iudad; es decir u n déficit de 20 m 3 / s , o 40%. Basados en estudios previos, los autores calculan que la capacidad natura l de l sistem a para proveer agua a la población se alcanzó en 1964, considerando que n o se superaba la capacidad de regeneración de l recurso.
E l Plan Maestro de A g u a Potable 1999 se proyectó para la par te de l acuífero d e l valle de México correspondiente al D is t r i t o Federal , la cual se div ide en tres subsistemas independientes : C iudad de México, que cubre toda la zona u r b a n a y co inc ide con el Dis t r i t o Federal , Texcoco y Chalco. E l déficit entre extracción y recarga se muestra en el cuadro 4.
CUADRO 4 Déficit entre extracción y recarga. Acuífero del Distrito Federal, 1999
Subsistema del acuífero Extracción (m3/s) Recarga (ms/s) Déficit (%)
Ciudad de México 11.35 8.00 37 Texcoco 8.05 5.19 55 Chalco 5.67 4.54 25 Total 25.07 17.73 39
Fuente: Plan Maestro de Agua Potable, D G C O H , D D F , 1999.
Hundimientos. Entre las consecuencias de la explotación d e l agua subterránea destacan la declinación de los niveles de agua en e l acuíf e ro (n ive l p iezométr i co ) , e l h u n d i m i e n t o de l t e r r e n o e n la C i u d a d de Méx i co , así c o m o la exposic ión d e l acuífero a la contaminación . E l l o es d e b i d o a la desecación de los lagos y a que la extracción h a sido superior a la recarga de l acuífero.

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 305
Los h u n d i m i e n t o s h a n sido registrados desde fines de l siglo pasado , y su ve loc idad ha sido estudiada p o r dist intos investigadores (Mazarí y A l b e r r o , 1990; A c a d e m i a de la Investigación Científica et al, 1995) . Se est ima que la mayor ve loc idad de h u n d i m i e n t o se registró en el per íodo 1950-1951, cuando alcanzó entre 35 y 46 c m / a ñ o , situac ión que llevó a decretar la suspensión de la perforación de pozos en 1954 (Mazarí y A l b e r r o , 1990; Academia de la Investigación Científica etal, 1995).
Para e l p e r i o d o 1987-1991 esta v e l o c i d a d d e s c e n d i ó a 9.2 c m , a u n q u e mostró i m p o r t a n t e s variaciones en dist intas áreas de la c i u d a d (10 c m en el centro , 15 c m en X o c h i m i l c o , 20 a 25 en la zona de l A e r o p u e r t o al o r i ente de la c iudad , 30 c m en Nezahualcóyotl - l a may o r - , y las menores en las zonas no lacustres, como Azcapotzalco, que se hundió entre 2 y 5 c m ) , después de que su mínimo registro fue de 4.5 c m entre 1973 y 1977, y de 4.6 entre 1977 y 1982 (Legorreta , 1997; Academia de la Investigación Científica et al, 1995). Mazarí y A l b e r r o (1990.) est iman que durante los sismos de 1985 "la superficie de l suelo sufrió u n brusco asentamiento cuyo p r o m e d i o , p o r lo menos en los puntos tomados c omo referencia, es [ . . . ]11 c m " (p. 94 ) .
L a ca tedra l m e t r o p o l i t a n a se h a h u n d i d o 12.5 m e t r o s desde el i n i c i o de su construcción en e l siglo X V I ; el p r i n c i p a l h u n d i m i e n t o , de 7.5 metros , ocurrió en el siglo X X . E n t r e 1950 y 1980 la zona centra l de la c i u d a d se hundió 5 metros (Legorreta , 1997; Mazarí y A l b e r r o , 1990) . La evolución d e l h u n d i m i e n t o p r o m e d i o , calculado con base en la información d isponib le se presenta en el cuadro 5.
Por l o que se ref iere a la declinación de los niveles de agua en el acuífero, a lgunos estudios e n c o n t r a r o n que éstos se abaten en p r o m e d i o 1 a 1.15 metros al año, aunque con variaciones importantes al i n t e r i o r d e l m i s m o ( A c a d e m i a de la Investigación Científica et al, 1995; Mazarí, 1997) . E n e l c u a d r o 6 se p r e s e n t a n las est imaciones para el p e r i o d o 1988-1991.

306 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
CUADRO 5 Evolución del hundimiento en la Ciudad de México, 1891-1991
Periodo de Hundimiento Periodo Rapidez media nivelación (cm) (años) (cm/año)
1891-1938 212 47 4.5 1938-1948 76 10 7.6 1948-1950 88 2 44 1950-1951 46 1 46 1951-1952 15 1 15 1952-1953 26 1 26 1953-1957 68 4 17 1957-1959 24 2 12 1959-1963 22 4 5.5 1963-1966 21 3 7 1966-1970 28 4 7 1970-1973 17 3.4 5.1 1973-1977 18 4 4.5 1977-1982 23 5 4.6 1982-1986 25 3.4 7.4 1986-1991 46 5 9.2
Fuente: Reproducido de E l agua y la Ciudad de México, Academia de la Investigación Científica et al. (1995: 141).
CUADRO 6 Promedio anual de abatimiento del nivel freático, 1988-1991
Zona Promedio anual de abatimiento (m)
Ciudad de México 0.9 Tláhuac-Xochimilco 1.2 Chalco 0.9 Cuautitlán 1.5 Tizayuca-Pachuca 1.0 Texcoco 0.9 Apan 0.1
Fuente: Reproducido de E l agua y la Ciudad de México, Academia de la Investigación Científica et al (1995: 138).

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 307
L a prob lemát i ca de los h u n d i m i e n t o s t i ene i m p l i c a c i o n e s a m bientales y económicas , ya que tanto la in f raes t ruc tura u r b a n a c o m o las capas de arci l la que r e c u b r e n el valle se encuentran en grave riesgo de sufr ir fisuras. E n la C i u d a d de México se h a n detectado f rac tu ras en las arcillas, l o que puede p r o p i c i a r la contaminación de l acuífe-r o proven iente de aguas superficiales (Academia de la Investigación Científica et al, 1995; M a z a r i - H i r i a r t et al, 2000).
Cabe señalar q u e e l i m p a c t o de los h u n d i m i e n t o s s o b r e las obras de d r e n a j e h a s ido e spec ia lmente n o t o r i o . E n 1910, e l lago de Texcoco , al que fluía par te d e l drena je p o r gravedad, se e n c o n t raba 1.90 m e t r o s p o r deba jo d e l c e n t r o de la c i u d a d y e n 1970 se e n c o n t r a b a 5.50 m e t r o s a r r i b a . E n ta l v i r t u d , fue necesario b o m b e ar el agua con u n i m p o r t a n t e costo energét ico y en 1975 h u b o que p o n e r e n m a r c h a e l d r e n a j e p r o f u n d o . Este fue d iseñado p a r a de salojar e l agua p l u v i a l p r e v i n i e n d o e l efecto de los h u n d i m i e n t o s , p o r lo que la canaliza a través de varios in ter ceptores a p r o f u n d i d a des que l l e g a n hasta 240 m e t r o s y es o p e r a d o p o r g r a v e d a d (GDF, 2000a) .
Cuencas externas
Ya se ha m e n c i o n a d o que e l abastec imiento de agua para la C i u d a d de México depende cada vez más de cuencas externas, en v i r t u d de la insuf ic iencia de las aguas superficiales y de los riesgos que i m p l i c a exp lo tar progresivamente el acuífero.
Desde p r i n c i p i o s de la década de los c i n c u e n t a se inic ió la i m portación de agua proven iente d e l río L e r m a , que i n i c i a l m e n t e p r o veyó de 4 m 3 / s a la c i u d a d , gracias a u n a obra que fue m o n u m e n t a l e n su m o m e n t o .
E n v i r t u d de que este proyecto ocasionó serios problemas eco ló gicos, sociales, e conómicos y políticos, a inic ios de la década de los setenta , cuando proporc i onó 13.7 m 3 / s (CNAy Semarnap, 1997), se i n i c iaron estudios de otras cuencas cercanas a efecto de c o m p l e m e n t a r e l abasto a la c i u d a d , que seguía d e m a n d a n d o cant idades de agua cada vez mayores. Se seleccionó la cuenca de l río Cutzamala, ubicada 126 k m a l pon iente de la urbe .
E l s istema C u t z a m a l a se proyec tó para o p e r a r en varias etapas con la siguiente capacidad:
P r i m e r a etapa. Inició su operac i ón en 1982, a p o r t a n d o 4 m 3 / s provenientes de la presa V i l l a V i c tor ia .

308 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
Segunda etapa. C o m e n z ó a f u n c i o n a r en 1985 con u n a capacidad de 6 m 3 / s de la presa de Val le de Bravo
T e r c e r a etapa. Está proyectada para operar a u n a capac idad de 9 m 3 / s ; actualmente p r o p o r c i o n a cerca de 5 m 3 / s (CNA y Semarnap, 1997; CNA, 1999).
E n e l presente se o b t i e n e n de este sistema en su c o n j u n t o cerca de 15 m 3 / s , l o que representa casi u n a cuarta parte de l abasto t o ta l de la c iudad (CNA, 1999).
L a capacidad de l sistema Cutzamala , u n a vez que l legue a su etapa f i n a l , p r o p o r c i o n a r á 19 m 3 / s ( 3 0 % d e l abasto a c t u a l de la c i u dad ) ( C N A y Semarnap , 1 9 9 7 ) , 1 1 a u n q u e en los últ imos años la p o blación de Temascaltepec, desde d o n d e se canalizará el agua, se h a o p u e s t o a l p r o y e c t o de m a n e r a r a d i c a l . A r g u m e n t a , y c o n r a z ó n , que la desviación de sus recursos natura les e n b e n e f i c i o de la c i u d a d más g rande d e l país n o sólo tendría efectos adversos e n e l m e d i o a m b i e n t e loca l , sino en sus actividades económicas , su c u l t u r a y su v ida co t id iana .
Frente a los confl ictos que ha generado la continuación d e l p r o yecto Cutzamala , las autor idades que a d m i n i s t r a n e l agua en la C i u dad de México se h a n propuesto opt imizar e l mane jo de l l íquido m e d i a n t e la e l iminac ión de fugas, reutil ización de las aguas servidas, a u m e n t o de l prec io para d i s m i n u i r la demanda , y nuevas normas de construcción, como la utilización de inodoros con seis l i tros de capac idad, en lugar de los de 16 l i t ros que se usaban antes de 1989, en t re otras medidas.
C a d a m e t r o c ú b i c o de agua o b t e n i d o d e l s is tema C u t z a m a l a "requir ió de u n a inversión de 23 m i l l o n e s de dólares , y se c a l c u l a que los costos se cuadruplicarían si f u e r a necesario e x p l o t a r o tras cuencas, c o m o la d e l r ío Amacuzac" , a l sur de la c i u d a d (Enc inas , 1999: 54 ) .
A c t u a l m e n t e se estima que el subsidio que se o torga a los consumidores representa entre 6 6 % y 9 0 % de l costo real de l abastecimiento de agua. U n a m e d i d a que ayudaría a racionalizar la demanda con sistiría precisamente en cobrar precios que re f le jen el costo rea l ; s in embargo , ante e l cada vez mayor deter ioro de l poder de c o m p r a de la poblac ión capita l ina , difícilmente se podrá l ograr este objet ivo en e l corto plazo.
1 1 Algunas estimaciones recientes calculan el potencial del sistema en 24 m 3 / s para su etapa final D G C O H (2000c).

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E M E X I C O 309
Consumo de agua
L a evolución de la d i s p o n i b i l i d a d per cápita h a variado en el t i e m p o . Se estima que en la época prehispánica el c onsumo era elevado, dadas las c o s t u mbres de l a é p o c a que incluían e l b a ñ o d i a r i o , e l f r e cuente lavado de ropa , así c omo la l impieza de los bienes inmuebles . N o obstante, carecemos de estimaciones precisas acerca de l consumo per cápita.
Las cifras disponibles se re f i e ren p r i n c i p a l m e n t e al siglo X X . Por e j e m p l o , p a r a e l año 1900, c o n base e n las cifras de pob lac ión y de abasto, calculamos u n abasto p r o m e d i o de 122 l i tros p o r habi tante al día ( D G C O H , 2000a).
Para 1927 se d i spone de in formac ión que i n d i c a que e l abasto p r o m e d i o ascendía a 216 l i t ros p o r hab i tante al día. E n 1937 era de 430 l i t ros p o r hab i tante al día. E n 1951 , c on la puesta en operac ión de sistema L e r m a , se proveyó a la pob lac ión de 340 l i t ros p o r h a b i tante al día, y en 1952 de 327. E l abasto d i a r i o p r o m e d i o p e r cápita en 1964 era de 330 l itros y en 1975 el agua disponible sumaba 32 m 3 / s para u n a p o b l a c i ó n es t imada e n 11 m i l l o n e s de hab i tantes , l o que arrojaría u n abasto p e r cápita d i a r i o p r o m e d i o de 282 l i t r o s , c i f ra bas tante i n f e r i o r a l a r e g i s t r a d a e n las últ imas décadas ( D G C O H , 2000c).
Para 1994 se estimaba en 337, para 1997 en 324, y en la ac tua l i dad , cons iderando u n a poblac ión a p r o x i m a d a de 18 mi l l ones de habitantes, con u n abasto de 63 m 3 / s , podemos calcular u n a d i s p o n i b i l i d a d p r o m e d i o de a lrededor de 300 l i tros p o r habitante al día.
L a Organización M u n d i a l de la Salud recomienda u n abasto diar i o de 150 l i tros p o r habitante para las ciudades de los países desarrol lados: e n T o k i o , Nueva York y París n o se sobrepasan los 200 l i t ros (Popu la t i on I n f o r m a t i o n Program, 1999; DGCOH, 2000c).
E l Banco M u n d i a l establece u n mín imo de 50 l i t ros d isponib les p o r habi tante al día para evitar problemas de salud (idem).
E n la C i u d a d de México se estima que u n a dotación confort, entend ida c o m o la cant idad mínima de agua que requiere u n ser h u m a n o para satisfacer p r i n c i p a l m e n t e sus necesidades de alimentación y de higiene es de 196 l itros diarios por habitante, aunque tradic ionalmente se ha considerado para las estimaciones de la demanda u n total de 351 l i tros p o r habitante al día (GDF, 2000a). Este d i ferenc ia l radica en que la segunda cant idad incluye el abasto a los sectores i n d u s t r i a l , comercial y m u n i c i p a l .

310 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
E n Estados U n i d o s se usa para fines personales u n p r o m e d i o de 600 l i t ros al día p o r hab i tante , mientras que en I n d i a este p r o m e d i o es de tan sólo 50 l i tros (Populat i on I n f o r m a t i o n Program, 1999) .
L a d ivers idad de las cifras puede re f le jar los d is t intos pa t rones de uso de l agua a l o l a rgo d e l t i e m p o y la des igual distribución de l recurso, pero ta l discrepancia también puede estar afectada p o r u n a posible i n e x a c t i t u d de los datos, tanto de poblac ión como de o fer ta de agua. Sería e n c o m i a b l e que a p r i n c i p i o s de siglo e l agua f u e r a m e j o r aprovechada y que se rac ional izara su consumo, o b i en , que su distribución desigual entre la pob lac ión n o se re f le jara en las cifras p r o m e d i o .
Esta última d i f i cu l tad persiste, ya que el agua en la C iudad de Méx i co escasea e n temporadas de estiaje, p r i n c i p a l m e n t e en las zonas menos privi legiadas económicamente . L a expansión de la c i u d a d sobre d i ferentes unidades político-administrativas d i f i c u l t a también la generación de información conf iable para la zona m e t r o p o l i t a n a en su c o n j u n t o .
A pesar de que en el censo de 1990 se registró que 9 0 % de las v i viendas tiene acceso a agua potable, en la práctica el abasto no es regular y su distribución es m u y desigual. Conviene menc ionar que el acceso al agua entubada d e n t r o de las viviendas solamente alcanzó a 6 4 % de las v iviendas de la Z o n a M e t r o p o l i t a n a de la C i u d a d de M é x i c o . Cabe advertir que en 1950 esta proporción era de l 43.5 por c iento . 1 2
Se ca lcula que e n la a c t u a l i d a d u n mil lón de personas r e c i b e n agua p o r tandeo en el D i s t r i t o Federal , pese a que cuentan con r e d de distribución de agua potable (Buenrostro , 2000) .
E n zonas pobres de la c i u d a d , García Lascura in (1995) detec tó consumos per cápita p r o m e d i o de 24 y 19 l i t r o s en t emporadas de abasto más o menos regular a través de pipas, en Chalco y Ecatepec, respectivamente; sin embargo , estos consumos ba jaron hasta u n r a n -
1 2 En el momento de preparar este documento aún no se disponía de la información correspondiente al censo del año 2000 para la zona metropolitana. Sin embargo, los recientemente publicados Tabulados de la muestra censal del XII Censo general de población y vivienda 2000, aplicados a 10% de los hogares del país, muestran que 78% de los del Distrito Federal y 54% de los del Estado de México disponían de agua en el interior de la vivienda, por lo que podemos suponer que no hubo un avance significativo en la prestación de este servicio esencial en la década de los noventa. Cabe mencionar que las viviendas que carecían de agua entubada en el Distrito Federal se abastecieron casi totalmente (92%) por medio de pipas, mientras que en el Estado de México, las dos terceras partes de las viviendas carentes de este servicio (67%) lo hicieron por medio de agua de pozo, río, lago, arroyo y otras fuentes ( I N E G I , 2000b).

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 311
go e n t r e 4 y 14, y 7 l i t r o s respect ivamente , e n t e m p o r a d a de l luvias (paradójicamente) , cuando las condiciones de los caminos impedían la l legada de los carros t a n q u e . 1 3
L e g o r r e t a (1997) est ima que en los sectores pobres el c o n s u m o es de 28 l i t ros diarios per cápita, mientras que en los sectores medios varía entre 275 y 410 l i tros , y en los de máximos ingresos el consumo p r o m e d i o d iar io es de entre 800 y 1 000 l i tros p o r habitante .
Si cons ideramos que casi 4 0 % de la o fer ta de agua se p i e r d e en fugas, quedarían únicamente a l rededor de 38 m 3 / s d isponibles para el consumo h u m a n o y las actividades industriales , comerciales, urba nas y de servicios. De este caudal , 3 3 % se destina a la industr ia , el com e r c i o y los servicios, p o r lo que quedarían para uso persona l de la poblac ión a lrededor de 25 m 3 / s . Esto significaría u n a d i s p o n i b i l i d a d p r o m e d i o cercana a la registrada a p r i n c i p i o s de siglo, de a p r o x i m a damente 120 l i t ros p o r hab i tante al día, v o l u m e n i n f e r i o r a las recomendaciones de la Organización M u n d i a l de la Salud y m u y le jano de las cifras que se mane jan al estimar la demanda de agua en la c iudad .
Fugas
E l p r i n c i p a l p r o b l e m a que e n f r e n t a e l abastec imiento de agua en la Ciudad de México son las fugas, cuyo m o n t o se acerca a 4 0 % de la oferta, y p r i n c i p a l m e n t e son ocasionadas p o r fracturas y antigüedad de las redes de distribución (Frías, 2000).
Este p o r c e n t a j e , que resu l ta excesivo dada la problemát ica d e l abasto de agua e n la C i u d a d de M é x i c o , n o es pr iva t i vo de e l la . E n otras ciudades lat inoamericanas las fugas se estimaban entre 40 y 7 0 % en 1986 ( P o p u l a t i o n I n f o r m a t i o n P r o g r a m , 1999). Inc luso en países desarrollados este porcentaje supera 5 0 % , como ocurre en Londres , Los Ángeles y Nueva York. E n otras ciudades de México las fugas a l canzan proporc iones que varían de 30 a 50 p o r c iento (GDF, 2000a).
E n la parte de la C i u d a d de Méx i co co r respond iente al D i s t r i t o Federa l se realizó r e c i e n t e m e n t e u n estudio de detecc ión de fugas
1 3 A fines de los ochenta el consumo per cápita ascendía en promedio en el Distrito Federal a 303 litros, mientras que en el Estado de México, en donde se localizan Chalco y Ecatepec, era de 198 litros. Estos promedios encubren el consumo diferencial, así como el costo diferencial entre clases sociales. En 1991 un tambo de 200 litros costaba 3 000 pesos, lo que representaba 25% del salario mínimo vigente (García Lascuráin, 1995).

312 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
e n e l sistema de distr ibución de agua p o t a b l e , encont rándose que 2 2 % de la pérdida deriva de desperfectos en las tomas domic i l i a r ias y 17% de fallas e n la red de distribución. Las causas pr inc ipa les de estas fugas son los h u n d i m i e n t o s d e l t e r r e n o y los m o v i m i e n t o s sísmicos. A efecto de so lucionar este p r o b l e m a se propuso cambiar las tomas domic i l iar ias para así r e cuperar 5 m 3 / s de u n to ta l de 23 que se p i e r d e n en fugas ( G D F , 2000a).
Entre 1998 y 1999 se logró detectar y e l i m i n a r múltiples fugas e n el sistema de distribución y en las tomas domic i l iar ias , l o que p e r m i tió la recuperación de 900 1/s, v o l u m e n aún m u y modesto respecto a l total de la problemática actual (idem).
Tratamiento de aguas
A n t e la evidencia de l inadecuado mane jo de l recurso en la C iudad de M é x i c o y su d e p e n d e n c i a de las i m p o r t a c i o n e s de otras cuencas , desde 1956 se comenzó a tratar el agua residual, pr inc ipalmente con e l fin de reutil izarla en actividades industriales, en el riego de áreas verdes y deportivas, el l lenado de lagos recreativos y el lavado de vehículos.
L a p r i m e r a p lanta se instaló en Chapultepec y el agua tratada se destina pr inc ipa lmente a l lenar los lagos recreativos y al r iego de áreas verdes ( G D F , 2000b) .
E n la actual idad se dispone de 27 plantas de t ra tamiento , 819 k m de r e d de distribución, 22 plantas de b o m b e o y 18 tanques de almacen a m i e n t o . L a capacidad instalada es de 6.3 m 3 / s , es decir , a l rededor de 1 0 % de l consumo en la c iudad , aunque cabe advertir que las p l a n tas a m e n u d o trabajan a u n a capacidad m u y i n f e r i o r (idem). La cant i d a d de agua somet ida al proceso es de 4.3 m 3 / s , que representa menos de 1 0 % d e l flujo de aguas muni c ipa les de desecho en época de estiaje, est imado en 44.4 m 3 / s . E l resto se desaloja hacia el río T u l a y es ut i l i zado para regar amplias zonas agrícolas en el estado de H i d a l go, y finalmente desemboca en el Gol fo de México .
C o n e l agua tratada se r i egan en el D i s t r i t o Federal 6 000 ha de t ierras agrícolas y 6 500 ha de áreas verdes. También son renovadas las aguas de lagos, lagunas y canales (idem).
M a z a r i - H i r i a r t et al (2000) cons ideran que el reuso y la recarga de l acuífero c on agua tratada resulta f u n d a m e n t a l para en f rentar la d e m a n d a f u t u r a en la c iudad , y est iman que el lo podría c o n t r i b u i r a reduc i r e l déficit en 5 m 3 / s en el med iano y corto plazos.

A G U A Y S U S T E N T A B I L 1 D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 313
Escenarios futuros
Hasta aquí hemos intentado presentar u n a visión general de la prob le mática de l manejo de l agua en la Ciudad de México, destacando la contradicción entre u n ecosistema lacustre con aguas abundantes, la lucha contra e l agua y la escasez creciente para abastecer a la poblac ión y las actividades económicas de la c iudad .
Es u n hecho que la m a n e r a en que se ha manejado el agua desde la época co l on ia l n o puede reproducirse en el f u t u r o . Existen señales de a l a r m a que hay que a tender y que o b l i g a n a t o m a r med idas que garant icen la permanenc ia de la c iudad .
La perspectiva de l f u t u r o puede c o n t r i b u i r al diseño de i n t e r v e n ciones que p r o m u e v a n u n mane jo más rac iona l de este recurso v i ta l . E n las proyecc iones de la d e m a n d a f u t u r a de agua resul ta de suma i m p o r t a n c i a conocer la dinámica esperada de la población.
E l Consejo Nac iona l de Población calcula que la poblac ión de la C i u d a d de Méx i co pasará de los 18 m i l l o n e s de habi tantes c o n que cuenta en la actual idad, a 19.4 mi l l ones en el año 2005 y a 20.5 m i l l o nes en 2010 (Conapo, 1997).
E l efecto que la dinámica de la pob lac ión tendrá en e l abastecim i e n t o de agua en la c iudad provendrá, además del c rec imiento de la población a n ive l agregado, de la transformación en su estructura p o r edades y e n e l tamaño y l a c o m p o s i c i ó n de los hogares . C o n v i e n e m e n c i o n a r que la mayor proporc ión de la población se concentra en e l g r u p o de edad de 15 a 40 años con u n i m p o r t a n t e r i t m o de creci m i e n t o , y que el tamaño p r o m e d i o de los hogares t iende a d i s m i n u i r como resultado de u n a m e n o r f e c u n d i d a d , pero también c o m o consecuencia de l p r e d o m i n i o cada vez más a m p l i o de los hogares nucleares y la creciente i m p o r t a n c i a de los monoparentales y unipersonales.
Esta situación repercutirá de manera de terminante en las necesidades futuras de agua en la c iudad , ya que el grueso de la poblac ión está en e l g r u p o de edad responsable de la formación de nuevos h o gares y p o r cons igu iente , demandantes de nuevas viviendas c on sus respectivos servicios, entre otras muchas cosas.
E n los próximos diez años, de c on t inuar las tendencias demográficas c o n f o r m e se h a n considerado en las proyecciones, esta situación demandará la cober tura de abastecimiento a más de dos mi l l ones de viviendas, pues e l t o ta l pasará de 3.8 mi l l ones en 1995 a 5.7 mi l l ones de viviendas en el 2010, con u n a ocupación p r o m e d i o que disminuirá en el m i s m o p e r i o d o de 4.4 a 3.6 habitantes (Conapo, 1997).

314 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
¿Qué impl i cac i ones tendría este escenario para la d e m a n d a d e l agua? E n p r i m e r lugar , e l a u m e n t o absoluto de 2.7 mi l l ones de h a b i tantes entre el año 2000 y el 2010 resultará en u n a demanda ad i c i ona l de 3.75 m 3 / s , es dec ir , sumará casi 67 m 3 / s si so lamente cons ideramos u n consumo de 120 l i tros p o r persona al día, como parece ser el abasto real para fines personales en la actual idad.
Sin embargo , si consideramos la cant idad que se t o m a en cuenta para la proyección de la d e m a n d a p o r parte de las autoridades encargadas de su abasto (de 351 l i t ros p o r habi tante al día) podemos estimar que en el año 2010 se requerirá u n abasto ad ic ional de 11 m 3 / s , pasando de u n o actual de 63 m 3 / s a u n o de 74 metros cúbicos p o r seg u n d o .
Es dec ir , la d e m a n d a f u t u r a de agua basada exc lus ivamente e n las proyecciones de pob lac ión y de v iv ienda puede variar entre 67 y 74 m 3 / s , para e l año 2010. Estas estimaciones, sin embargo , son r e lat ivamente conservadoras, ya que n o suponen u n a d e m a n d a ad ic io n a l que podría p r o v e n i r , p o r u n lado , de menores economías de escala a l d i s m i n u i r e l tamaño p r o m e d i o de los hogares y v iv iendas, y p o r el o t r o , d e l proceso de desarro l lo e c o n ó m i c o y social, que i m p l i ca u n mayor c o n s u m o de agua al m o d i f i c a r los patrones de su uso, c o n la a d o p c i ó n de hábitos de h i g i e n e p e r s o n a l y de las v iv iendas más intensivos en el c onsumo de agua. Pero además n o cons ideran el c o m p o r t a m i e n t o f u t u r o de los sectores i n d u s t r i a l y de servicios, que seguramente demandarán u n a mayor dotación d e l recurso. M a -z a r i - H i r i a r t et al. (2000) ca l cu lan que llegará a 80 m 3 / s para e l mis m o año .
¿De d ó n d e se podrá ob tener este caudal ad i c i ona l , y a qué costo e c o n ó m i c o , a m b i e n t a l , pol ít ico y social? Se m e n c i o n ó a n t e r i o r m e n te que la explotac ión d e l acuífero asciende a a l r e d e d o r de 4 0 % de su capacidad de recarga, que la importación de agua de cuencas vecinas i m p o n e costos cada vez más elevados, n o sólo financieros, s ino e co l óg i cos , pol í t icos y sociales, que dif íc i lmente se podrán m a n t e ner . P o r o t r o l a d o , e l agua de l l u v i a suma u n cauda l p r o m e d i o de 210 m 3 / s y las aguas superfic iales c o n d u c e n 19 m 3 / s en p r o m e d i o , lo que representa u n po tenc ia l nada despreciable para el abasto de agua y para la recarga de l acuífero. Sin embargo , su aprovechamien to adecuado se e n f r e n t a a múltiples obstáculos, p r i n c i p a l m e n t e e n cuanto a su captación, a lmacenamiento , distribución y posible i n f i l tración (idem).

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 315
Consideraciones finales
E l caso de la C i u d a d de Méx i co es u n e j e m p l o fascinante de la re la c ión entre e l h o m b r e y su m e d i o ambiente ; las transformaciones de l ecosistema para p e r m i t i r el asentamiento de su población y para darle sustento h a n estado regidas a l o l a rgo de la h i s t o r i a , paradój icamente , tanto por el exceso como p o r la escasez de agua.
Desde los t iempos prehispánicos, u n a preocupación que d o m i n ó la cul tura y la economía fue la necesidad de ganarle terreno al sistema de lagos. Se alcanzó este objet ivo gracias a la ejecución de i m p o r t a n tes obras hidráulicas y a la construcción de chinampas. Pero e l crecim i e n t o de la población también hizo necesaria la erección de magnas obras para abastecer de agua potable a la c i u d a d , trayéndola de manantiales alejados.
Poster iormente a la conquista p o r la corona española, la solución para ampl ia r la d i s p o n i b i l i d a d de suelo u r b a n o e i m p e d i r las i n u n d a ciones fue sumamente radical : d renar la cuenca de México med iante obras monumenta les para su apertura , c on impactos ambientales que resu l taron en u n a creciente escasez de agua para e l abasto de u n a población, que c omenzó a crecer aceleradamente en el siglo X X .
El nuevo prob lema , resultante de l drenado de la cuenca y d e l crec i m i e n t o de la población, se trató de resolver p o r m e d i o de la explotación intensiva de l acuífero, lo cual provocó serios h u n d i m i e n t o s del subsuelo. Estos h a n ocasionado graves daños al p r o p i o acuífero, pero también a l a i n f r a e s t r u c t u r a hidrául ica - t a n t o de a b a s t e c i m i e n t o como de d r e n a j e - , p o r no m e n c i o n a r los in f l i g idos al resto d e l equi p a m i e n t o y a las construcciones urbanas, cuya v u l n e r a b i l i d a d quedó manif iesta durante los sismos de 1985.
E n la lucha p o aprovechar el agua, las soluciones técnicas que se h a n empleado h a n o r i g i n a d o efectos adversos que r e c l a m a n nuevas soluciones técnicas, cada vez más costosas e insustentables desde el p u n t o de vista eco lóg ico y social.
N o obstante , el ecosistema lacustre rec lama f r e c u e n t e m e n t e su o r i g e n n a t u r a l , si b i e n las autor idades gubernamenta les cons ideran que las inundac iones de la c iudad son menos frecuentes y de m e n o r intens idad (GDF, 2000a).
La explotación de l acuífero y la importación de agua de cuencas lejanas son u n a muestra clara de u n m a l mane jo de u n recurso esencial para la reproducc ión de la v ida h u m a n a y de los ecosistemas. E l abasto n a t u r a l que ofrecían los lagos originales, la l luvia , los ríos y los

316 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
m a n a n t i a l e s , a h o r a ex t in tos , p u d i e r o n garant i zar la satisfacción de u n a parte i m p o r t a n t e de las necesidades.
Las perspectivas de la d e m a n d a f u t u r a n o son m u y o p t i m i s t a s , dado que e l i n c r e m e n t o de la población y e l mayor número de v iv ien das, reclamarán u n caudal cada vez más grande.
A efecto de garantizar la satisfacción de las necesidades de las generac iones f u t u r a s , será necesario i m a g i n a r nuevas formas de re la c ión con el agua. L a m a n e r a e n que se h a abastecido a la pob lac ión de la c iudad h a demostrado ser insustentable, pues agotó los depósitos superficiales, o t r o r a p r i n c i p a l fuente de abastecimiento.
E l i n a d e c u a d o a p r o v e c h a m i e n t o d e l recurso ocasionado p o r la elevada cant idad de fugas, su desigual distribución entre los dist intos grupos sociales, e l subsidio exagerado en su cobro , así como la c o m binación de aguas l impias provenientes de l luvia y cuerpos superficiales de agua, j u n t o con las aguas servidas munic ipales , l l aman la a ten c i ón acerca de la u r g e n t e neces idad de c a m b i a r la m o d a l i d a d d e l m a n e j o d e l agua. E l l o a efecto de aprovechar sus tentab lemente la que aún recibe la cuenca de manera n a t u r a l , en benef ic io no sólo de las generaciones futuras de seres humanos sino de otras especies que h a n hab i tado la cuenca desde t iempos ancestrales y que han sucumbi do a la extinción.
L a C i u d a d de México presenta u n e j emplo c laro de la f o r m a e n que diversos procesos i n c i d e n en u n m a l mane jo de los recursos n a t u rales p o r parte de la sociedad h u m a n a .
L a h is tor ia de la ocupación de l valle, la aper tura de la cuenca, e l secado de los lagos, la sobreexplotación de l acuífero, el e n t u b a m i e n -to de los ríos y su drenaje j u n t o con las aguas servidas munic ipales , así c omo la dependenc ia de cuencas lejanas para garantizar el abastecim i e n t o de las generaciones presentes, demuestran la capacidad de l a sociedad para ampl iar los límites naturales de l ecosistema con el afán de sostener a u n a crec iente pob lac i ón . E l l o será fac t ib le s i empre y cuando se disponga de los recursos económicos , tecnológicos, políticos y culturales que fac i l i ten la importación de recursos provenientes de otros ecosistemas.
E n la C i u d a d de México ha sido f u n d a m e n t a l el acceso a la tecnología que desde t iempos prehispánicos permitió ganarle terreno a los lagos, más tarde sentó las bases para desalojar el agua de l valle p o r las aperturas artificiales de la cuenca, y poster iormente d io lugar a la exp lo tac ión d e l agua subterránea y la c o n d u c c i ó n d e l l íqu ido desde otras cuencas.

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N I A C I U D A D D E MÉXICO 317
Pero más i m p o r t a n t e que la tecnología y los recursos necesarios para financiar las obras correspondientes , las d imensiones política y c u l t u r a l h a n i n f l u i d o de manera de terminante en la relación de la soc iedad con u n o de sus recursos naturales más preciados.
E l p r e d o m i n i o d e l i m p e r i o azteca, más tarde e l de la cap i ta l de Nueva España y en la época i n d e p e n d i e n t e de la C i u d a d de México , ha l eg i t imado la explotación de los recursos internos y externos de la cuenca de México en benef ic io de u n proyecto concentrador de po blac ión, recursos e c o n ó m i c o s y p o d e r po l í t i co , que h a d e m o s t r a d o ser n o sustentable desde el p u n t o de vista eco lóg ico y social.
L a C i u d a d de Méx i co r e q u i e r e desplegar todas sus capacidades técnicas, e conómicas , sociales, cu l tura les y políticas y l o g r a r e l con curso de todos los g rupos sociales, a efecto de garant izar u n abasto p e r m a n e n t e de agua a la c r e c i e n t e p o b l a c i ó n y a sus ac t iv idades product ivas , s in i m p o n e r u n a carga a d i c i o n a l al d e t e r i o r a d o ecosist e m a que nos h e m o s e m p e ñ a d o e n d e s t r u i r a l o l a rgo de la h i s to r i a .
Bibliografía
Academia de la Investigación Científica, Academia Nacional de Ingeniería, Academia Nacional de Medicina y National Academy of Sciences (coords.) (1995), E l agua y la Ciudad de México. Abastecimiento y drenaje, calidad, salud pública, uso eficiente, marco jurídico e institucional, México.
Arnold, David (2000), La naturaleza como problema histórico. E l medio, la cultura y la expansión de Europa, México, Fondo de Cultura Económica.
Buenrostro, César (2000), "Agua, factor determinante del desarrollo de la Ciudad", ponencia presentada en el Foro Estrategias Ambientales para la Ciudad de México en su Perspectiva Megalopolitana hacia el siglo X X I , Museo de la Ciudad de México, junio 5 (mimeo.).
Chávez, Mónica (1994), " L a ciudad de agua: los aztecas", El agua en el México antiguo, México, pp. 59-79 (Salvat Ciencia y Cultura):
C N A (Comisión Nacional del Agua) (1994), El agua y sus senderos. Ríos, lagos y cascadas de México, México, Comisión Nacional del Agua.
(1999), "Distribuciones promedio de agua para usos urbano e industrial para la ZMVM por fuente de suministro caudal medio", Gerencia Regional de Aguas del Valle de México (mimeo.).
y Semarnap (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca) (1997), Sistema Cutzamala. Aguapara millones de mexicanos, México, Comisión Nacional del Agua.

318 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
Conapo (Consejo Nacional del Población) (1997), Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 1990-2010. Síntesis, México, Consejo Nacional de Población.
D G C O H (Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica) (2000a), "Cronología agua potable. Época virreinal", en http://www.dgcoh.gob.- mx/virreinalap .html
(2000b), "Cronología agua potable", en http://www.dgcoh.gob.mx/ historia.html
(2000c), "Cronología agua potable. Época independiente", en http: //www.dgcoh.gob.mxindependienteap.html
Encinas, Alejandro (1999), " E l G D F ha logrado revertir la pérdida de reservas ecológicas", entrevista de Bertha Teresa Ramírez, La Jomada, 6 de septiembre, México, p. 54.
Ezcurra, Exequiel (1990), De las chinampas a la megalópolis. E l medio ambiente en la cuenca de México, México, Fondo de Cultura Económica (La ciencia desde México, 91).
y Marisa Mazari-Hiriart (1996), "Are Megacities Viable? A Cautionary Tale from México City", Environment, vol. 38, núm. 1, pp. 6-35.
Frías, Manuel (2000), "Abastecimiento de agua para la Cuenca del Valle de México", en Marcos Mazarí (comp.) Dualidad población-agua. Inicio del tercer milenio, México, E l Colegio Nacional, pp. 41-86.
Gamboa de Buen, Jorge (1994), Ciudad de México, una visión, México, Fondo de Cultura Económica (Una Visión de la Modernización de México).
García-Calderón, José Luis y Guadalupe de la Lanza (1995), " L a cuenca de México", en Guadalupe de la Lanza yjosé Luis García Calderón (comps.) Lagos y presas de México, México, Centro de Ecología y Desarrollo.
García Lascuráin, María (1995), Agua y calidad de vida en Chalco y Ecatepec, México, Centro de Ecología y Desarrollo.
G D F (Gobierno del Distrito Federal) (2000a), "Sistema de drenaje", en http://www.df.gob.mx/secretarias/obras/cuaderno/drenaje.html
(2000b), "Aguas residuales", en http:/ /www.df.gob.mx/ secretarias/ obras/ cuaderno/ aguaresidual .html
Guerrero, Manuel (1998), E l agua, México, Fondo de Cultura Económica (La Ciencia para Todos, 102).
Herrera, Ismael (ed.) (1989), El sistema acuífero de la cuenca de México, volumen especial de Geofísica Internacional, vol. 28, núm. 2.
, R. Medina, J . Carrillo y E . Vázquez (1994), "Diagnóstico del estado presente de las aguas subterráneas de la Ciudad de México y determinación de sus condiciones futuras", DDF-DGCOH/Instituto de Geología, UNAM.
I N E G I (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) (2000a), XII Censo nacional de población y vivienda 2000. Resultados preliminares. Aguascalientes, México.
(2000b), XII Censo nacional de población y vivienda 2000. Tabulados de la muestra censal. Cuestionario ampliado, Aguascalientes, México.

A G U A Y S U S T E N T A B I L I D A D E N L A C I U D A D D E MÉXICO 319
Izazola, Haydea y Catherine Marquette (1999), "Emigración de la Ciudad de México, ¿estrategia de sobrevivencia frente al deterioro ambiental?", en Raúl Benítez y Rene Jiménez (coords.), Hacia la demografía del siglo XXI, México, IISUNAM/Somede, pp. 113-135.
Legorreta, Jorge (1997), "Agua de lluvia, la llave del futuro en el Valle de México", La Jornada Ecológica, año 5, núm. 58, 28 de julio, México.
López Rosado, D. (1988), El abasto de productos alimenticios en la Ciudad de México, México, Fondo de Cultura Económica.
Mazarí, Marcos (1997), " E l reuso de agua residual en el salvamento de la sub-cuenca Zumpango", en Marcos Mazarí (coord.), Hacia el tercer milenio (un complemento), México, E l Colegio Nacional, pp. 9-15.
y Jesús Alberro (1990), "Hundimiento de la Ciudad de México", en Jesús Kumate y Marcos Mazarí (coords.) Problemas de la Cuenca de México, México, E l Colegio Nacional, pp. 83-114.
Mazari-Hiriart, Marisa y Mauricio Bellón (1995), "Sustentabilidad del desarrollo urbano: Agua", en Adrián Aguilar, Luis Javier Castro y Eduardo Juárez (coords.), E l desarrollo urbano a fines del siglo XX, Monterrey, Instituto de Estudios Urbanos de Nuevo León/Sociedad Mexicana de Demografía, pp. 165-178.
, Luis Antonio Bojórquez, Adalberto Noyola y Salomón Díaz (2000), "Recarga, calidad y uso del agua en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México", en Marcos Mazarí (comp.), Dualidad población-agua. Inicio del tercer milenio, México, E l Colegio Nacional, pp. 137-165.
Murillo, R. (1990), "Sobreexplotación del acuífero de la cuenca del Valle de México: efectos y alternativas", en E l subsuelo de la cuenca del Valle de México y su relación con la ingeniería de cimentaciones a cinco años del sismo, México, Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, pp. 109-119.
Musset, Alain (1996), "De Tláloc a Hipócrates. E l agua y la organización del espacio en la Cuenca de México (siglos X V I - X V I I I ) " , en Alejandro Tortole-ro Villaseñor (coord.), Tierra, agua y bosques: Historia y medio ambiente en el México central, Centre Francais d'Etudes Mexicaines et Centroaméricai-nes/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Potrerillos Editores/Universidad de Guadalajara.
Niederberger, C. (1987), "De la prehistoria a los primeros asentamientos humanos en la Cuenca de México", en Gustavo Garza (comp.), Atlas de la Ciudad de México, México, E l Colegio de México/Departamento del Distrito Federal, pp. 40-42.
Partida, Virgilio (1994), " L a Ciudad de México. Nuevo derrotero en su ritmo de crecimiento", Demos. Carta Demográfica sobre México, 1994, núm. 7, pp. 13-14.
Population Information Program (1999), "Soluciones para un mundo con escasez de agua", Population Reports, serie M, núm. 14, Baltimore, The Johns Hopkins School of Public Health.
Ramírez, Carlos (1990), " E l agua en la Cuenca de México", en Jesús Kumate y Marcos Mazarí (coords.), Problemas de la Cuenca de México, México, E l Co-

320 E S T U D I O S DEMOGRÁFICOS Y U R B A N O S
legio Nacional, pp. 61-80. Serra Puche, Mari Carmen (1990), " E l pasado ¿una forma de acercarnos al
futuro? 25 mil años de asentamientos en la Cuenca de México", en Jesús Kumate y Marcos Mazarí (coords.), Problemas de la Cuenca de México, México, E l Colegio Nacional, pp. 3-28.
Sanders, William T., Jeffrey R. Parsons y Robert S. Stanley (1976), The Basin of Mexico: Ecological Processes in the Evolution of a Civilization, Nueva York, Academic Press.