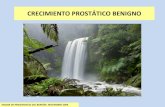Hiperplasia Benigna de Prostata- Actualizacion.pdf
-
Upload
paola-vicenta-chalco-moreno -
Category
Documents
-
view
35 -
download
3
Transcript of Hiperplasia Benigna de Prostata- Actualizacion.pdf
-
5628 Medicine. 2011;10(83):5628-41
dencia histolgica y anatmica de la HBP aumenta con la edad, y as, entre los varones en la novena dcada de su vida presentan criterios histolgicos un 90%, y ms de la mitad tienen criterios anatmicos. Las lesiones iniciales de la HBP casi siempre aparecen en el rea periuretral, proximal al veru montanum, tambin denominada como zona transicional, de capas internas de los ductos prostticos y glndulas.
La observacin durante las sucesivas dcadas de la vida del peso medio de la prstata y la necesidad de ciruga sugie-
ACTUALIZACIN
Introduccin
En la definicin de la hiperplasia benigna de prstata (HBP) es necesario considerar el incremento del estroma y de las clulas epiteliales de la glndula prosttica, as como que es preciso identificar tres componentes, a saber, el incremento del tamao de la glndula, la confirmacin de la obstruccin al flujo urinario y la presencia de sntomas miccionales obstructivos/irrita-tivos del tracto urinario inferior. Por otro lado, su prevalencia creciente, que se relaciona con la edad, y la condicin mas-culina explican el incremento del nmero de casos en los que se produce el trnsito de una condicin exclusivamente his-tolgica a otra, en la que se inicia la sintomatologa miccional y, con menor frecuencia, aunque muy trascendente, al desa-rrollo potencial de complicaciones graves y/o la necesidad de indicar un tratamiento quirrgico. La disparidad de criterios definitorios de HBP oscila entre la duda de considerarla como una enfermedad o simplemente un proceso que puede ocasionar sntomas hasta diagnosticarla nicamente por la existencia de sntomas miccionales atribuibles a la hiperpla-sia prosttica (fig. 1).
Historia natural de la hiperplasia benigna de prstata
La importancia de conocer la historia natural de la HBP ra-dica en poder definir posteriormente los riesgos y beneficios de los posibles tratamientos. Los parmetros asociados a la evolucin natural de la HBP son los biolgicos, aquellos de-tectables por el propio paciente, determinando modificacio-nes clnicas y sntomas, y los indirectos, como las exploracio-nes complementarias, que pueden llegar a tener una capacidad predictiva de eventos durante la enfermedad1.
Los primeros datos de HBP son demostrables en el 10% de los varones menores de 40 aos de edad, lo que sugiere que al menos en estas edades ya estn presentes algunos fac-tores predisponentes para el desarrollo de la misma. La evi-
Hiperplasia benigna de prstata
G. Rodrguez Reina, D. Vzquez Alba, J.I. Martnez-Salamanca y J. Carballido Rodrguez
Servicio de Urologa. rea de Urologa Funcional. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. Espaa. Universidad Autnoma de Madrid.
Canto Blanco. Madrid. Espaa.
PUNTOS CLAVE
Concepto. La hiperplasia benigna de la prstata (HBP) incluye elementos histolgicos, clnicos y epidemiolgicos que, entre todos, matizan su conceptualizacin.
Epidemiologa. La existencia de HBP est asociada directamente a la edad, ya que est presente en el 50% de los mayores de 50 aos y en el 90% de los mayores de 90 aos con criterios histolgicos.Las diferencias raciales, los factores gentico-hereditarios, sistmicos, nutricionales o txicos no han demosrado su relacin con esta patologa.
Fisiopatologa. La HBP condiciona obstruccin por dos mecanismos: esttico: por la compresin anatmica sobre cuello vesical y b) dinmico: por aumento y disfuncin del tono muscular prosttico y vesical mediado por receptores alfa-adrenrgicos.
Clnica. La sintomatologa proporciona elementos clnicos en relacin con el llenado vesical, con la continencia, el proceso propiamente dicho de la miccin e incluso del periodo postmiccional. La utilizacin de cuestionario IPSS permite graduar la severidad de estos sntomas.
Tratamiento mdico. Se basa en la accin sobre el tono muscular vsico-prosttico mediante los bloqueadores de los receptores a-adrenrgicos, y sobre el crecimiento de la glndula con los inhibidores de la 5-alfa-reductasa.
Tratamiento quirrgico. Se encuentra limitado a la indicacin en caso de sntomas refractarios a tratamiento farmacolgico y tambin ante la aparicin de complicaciones: uropata obstructiva, hematuria y litiasis vesical.
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5628 4/7/11 08:35:20
-
Medicine. 2011;10(83):5628-41 5629
HIPERPLASIA BENIGNA DE PRSTATA
re que una vez que la HBP se ha iniciado, presenta un desa-rrollo progresivo en la mayora de los hombres. Autores como Berry establecieron el grado de crecimiento prosttico a travs del tiempo de duplicacin en relacin con la edad, siendo cada 4,5 aos entre los 35 y los 50 aos de edad, y cada 10 aos a partir de los 55 aos; pero queda sin concre-tarse la posibilidad de enfermedad estable o regresin espon-tnea de la misma, como podra derivarse de evaluaciones que utilizan nicamente criterios clnicos de evolucin.
La progresin de la HBP puede definirse como el deterioro de variables como los sntomas del tracto urinario inferior (STUI), la calidad de vida relacionada con la salud, el flujo mximo, el incre-mento del volumen prosttico o la evolucin desfavorable como la retencin urinaria aguda o la necesidad de ciruga. En todos los estudios longitudinales realizados se pone en evidencia que la HBP es una enfermedad progresiva, siendo lo ms trascen-dente la identificacin de aquellos pacientes con mayor ries-go de progresin de la enfermedad (fig. 1).
En relacin con la aparicin a lo largo de la evolucin de la enfermedad de retencin urinaria aguda, es preciso destacar su inters creciente como variable para establecer el carcter progresivo de la HBP. Su caracterizacin y clasificacin en retencin aguda espontnea o provocada ayuda a la interpre-tacin de su significado clnico y, desde el punto de vista epi-demiolgico, el riesgo estimado para su desarrollo, 6,8 even-tos por cada 1.000 personas al ao, representa uno de los elementos conceptuales para considerar a la HBP como una enfermedad progresiva en el varn con edad superior a 50 aos. Los factores de riesgo identificados con su aparicin son la edad, la intensidad de los sntomas miccionales y el tamao glandular prosttico.
Uno de los aspectos ms investigados ha sido la medicin antropomtrica de la prstata y su posible relacin con la progresin de la HBP2. En el estudio del condado de Olms-ted, Minnesota, iniciado en 1990 y finalizado en 2006, en el que se valora la sintomatologa, volumen prosttico, frecuen-
cia de retencin urinaria, pico de flujo e IPSS (Internacional Prostate Symptom Score), Burke y sus colaboradores no en-cuentran asociacin suficiente entre cambios en las medidas antropomtricas de la prstata y la presencia de HBP.
Similares resultados fueron comprobados en la Clnica Mayo, Rochester por Lieber en 2010, refirindose al tiempo de duplicacin del volumen prosttico3-5.
Epidemiologa de la hiperplasia benigna de prstata
Los estudios de autopsia han puesto de manifiesto la asociacin entre la HBP y la edad, basndose en criterios histolgicos. Se puede hallar evidencia histolgica de HBP en ms del 50% de los hombres de 50 aos. Esta relacin HBP-edad es similar en estudios de autopsias de varios pases, incluyendo las diferencias raciales. Sin embargo, la HBP con importan-cia clnica slo ocurre en el 40-50% de los varones con pre-sumible HBP. Esta incidencia clnica s presenta distintos resultados segn los pases considerados.
Un estudio epidemiolgico descriptivo estricto sera di-fcil de considerar en relacin con la HBP, dado que no exis-te una definicin epidemiolgica universalmente aceptada, lo que determina que los datos de incidencia, prevalencia, etc. se realicen aplicando los criterios particulares del investiga-dor, y en ese contexto deben ser considerados.
En estudios de prevalencia histolgica, esto es HBP defi-nida por la presencia de hiperplasia estromal y glandular en una pieza quirrgica o necropsia, pudo comprobarse que en ningn caso se encontraron indicios de HBP en varones menores de 30 aos. Asimismo, la incidencia aumenta con rapidez a partir de la cuarta dcada de la vida, llegando casi al 100% en la novena.
Respecto a los estudios de prevalencia clnica, existe una aceptacin generalizada a la hora de clasificar los STUI aso-ciados a HBP segn la intensidad de los mismos en leves, moderados y severos. Utilizando estos criterios clnicos se establece una clara relacin directa entre grupos de edad avanzada con la frecuencia y magnitud de los sntomas. Del mismo modo, los indicadores de calidad de vida especficos para la HBP empeoran con la mayor frecuencia e intensidad de los sntomas (fig. 2).
La evaluacin del volumen prosttico en diversos estu-dios transversales, realizada mediante ecografa transrectal, muestra un aumento lentamente progresivo con la edad.
En estudios epidemiolgicos analticos sobre la HBP, para identificar factores causales pudo apreciarse, como ya se in-tua desde hace dcadas, que la existencia de una funcionali-dad testicular normal durante la pubertad constitua un ele-mento permisivo imprescindible para un posterior desarrollo de la enfermedad en el adulto. No parece que existan dife-rencias raciales ni socioeconmicas asociadas a una mayor prevalencia de la HBP, aunque estas diferencias puedan de-terminar un mayor o menor acceso a la evaluacin de la pa-tologa. Sugerencias que asociaron la HBP con hipertensin arterial, vasectoma, actividad sexual o tabaquismo no conta-ron en seguimientos prolongados con evidencia suficiente que las sustentaran. Por el contrario, parece que la obesidad s
TamaoTacto rectal
Ecografa
Flujometra
ClnicaIPSS
HBP
Volumenprosttico Sintomatologa
Grado de obstruccin
Fig 1. Definicin de hiperplasia benigna de prstata. IPSS: International Prostate Symptom Score; HBP: hiperplasia benigna de prstata.
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5629 4/7/11 08:35:22
-
5630 Medicine. 2011;10(83):5628-41
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NEFROURINARIO
poda ser un factor de riesgo para el desarrollo de la HBP, la gravedad de los sntomas de obstruccin y la necesidad de ciruga.
Existen evidencias significativas que sugieren que la HBP presenta un patrn gentico hereditario tipo autosmico dominan-te, de modo que esto es ms probable (50%) en pacientes que precisan tratamiento quirrgico antes de los 60 aos, mien-tras que el riesgo de presentar este patrn hereditario baja hasta el 9% en el grupo de pacientes que precisaron ciruga ms all de los 70 aos. Esta HBP hereditaria se caracteriza por desarrollar volmenes prostticos elevados (medio 82,7 ml), mientras que en la HBP espordica el volumen medio es sensiblemente inferior (55,5 ml).
La incidencia regional de la HBP es difcil de valorar al utilizarse diferentes criterios de evaluacin. En Estados Uni-dos las razas blanca y negra tienen una incidencia equivalente, pero el desarrollo de los sntomas se produce de forma ms precoz en los sujetos de raza negra. Los asiticos presentan una prevalencia clnica de STUI/HBP muy baja (11% en la octava dcada de la vida) respecto a la raza blanca e histolgi-ca (51% a los 80 aos). Estas notables diferencias podran estar influidas por factores raciales, genticos y probablemen-te dietticos, ya que estos hallazgos no se reproducen en co-munidades asiticas (japonesas o chinas) en Amrica. Algunos autores sugieren que los factores genticos son trascendentes en la sintomatologa y que los factores no genticos tienen ms influencia en los volmenes zonales de la prstata. Las observaciones clnicas y patolgicas sugieren una escasa in-fluencia racial o gentica en la prevalencia de la histologa de
HBP y que el ambiente, la dieta y los factores genticos pue-dan, en una cohorte de pacientes, determinar el grado de de-sarrollo de volumen de la HBP6. Factores nutricionales y sistmicos (hipertensin arterial, tabaquismo, obesidad, etc.) han sido evaluados en su relacin con la HBP, sin que existan conclusiones suficientemente evidentes que los asocien; pero s, al menos, podran tener algn papel, como pueden ser los cidos grasos, el colesterol, la ateroesclerosis o la obesidad, y que en algunos autores llegan a cuestionar si al hablar de HBP se estar enfocando una patologa vascular7,8.
Anatoma de la prstata
La prstata es una glndula tubuloalveolar cuya base limita con el cuello de la vejiga, y el pex emerge de la uretra mem-branosa al resto del diafragma urogenital. La glndula adulta tiene una forma cnica de peso variable, la media est entre 18 y 20 gramos. La uretra entra en la prstata en el centro de su base y sale en su superficie ventral sobre y enfrente de su zona apical.
J.E. Mcneal entre 1968 y 1997 realiz una descripcin anatmica funcional de la prstata, an vigente, que demos-tr que la hiperplasia prosttica se inicia en la zona transicional periuretral de la prstata, y ms concretamente en la vecindad del esfnter preprosttico, extendindose los ndulos en su progresin por toda la zona transicional. En su descripcin detalla la existencia de un componente glandular, de porcen-taje variable segn la edad del sujeto, y un componente no glandular constituido por los sistemas esfinterianos y la prs-tata predominantemente fibromuscular. Distingue as zonas prostticas, a saber, zona central, zona perifrica, zona transicio-nal y zona o regin glandular periuretral, esta ltima rodeada por completo por el esfnter preprosttico (fig. 3). Para Mc-Neal la zona central y la perifrica son la prstata verdadera, mientras que la zona relacionada con la uretra proximal es la preprosttica. La regin glandular periuretral y la zona de tran-sicin son el sitio exclusivo de la HBP (fig. 3).
Lo que en definitiva impuls Mcneal fue una subdivisin anatmica de la prstata con ms que probable significado fisiopatolgico en la prstata adulta.
Volumen prosttico observadoVo
lum
en p
rost
tic
o ob
serv
ado/
ml
Edad y volumen prosttico observado/aos
150
100
50
040 50 60 70 80 90
Volumen prosttico observado
Volu
men
pro
stt
ico
estim
ado/
ml
Edad y volumen prosttico observado/aos
150
100
50
040 50 60 70 80 90
Volumen prosttico observadoVo
lum
en p
rost
tic
o ob
serv
ado/
ml
Edad y volumen prosttico observado/aos
150
100
50
040 50 60 70 80 90
Volumen prosttico observado
Volu
men
pro
stt
ico
estim
ado/
ml
Edad y volumen prosttico observado/aos
150
100
50
040 50 60 70 80 90
Fig. 2. Modificacin del volumen prosttico por edad. En rojo percentiles de crecimiento ms rpido, en azul lento y en negro intermedio. Modificado de Lieber MM5.
Uretra
Zonacentral
Zona transicional
Zona anterior
Zona perifrica
Fig. 3. Descripcin anatmica funcional de la prstata realizada por McNeal FE. Modificada de McNeal FE. Origin and evolution of benign prostatic enlar-gement. Invest Urol. 1978; 15:340.
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5630 4/7/11 08:35:24
-
Medicine. 2011;10(83):5628-41 5631
HIPERPLASIA BENIGNA DE PRSTATA
Fisiopatologa de la hiperplasia benigna de la prstata
La situacin anatmica de la prstata en el cuello vesical, rodeando la uretra, constituye un papel determinante en la fisiopatologa de la HBP, pero la complejidad de los compo-nentes que intervienen en los fenmenos secundarios al de-sarrollo de la hiperplasia prosttica no es nicamente debida al fenmeno de crecimiento de la glndula. La HBP deter-mina un aumento de la resistencia uretral al flujo de la mic-cin, lo que conlleva que la vejiga desarrolle mecanismos compensadores. Estos mecanismos son mltiples por parte del detrusor, y no se desarrollan slo durante la miccin sino tambin durante la fase de almacenamiento de la orina en la vejiga, y se ven afectados por otras alteraciones del sistema nervioso y de la propia vejiga relacionados con el envejeci-miento9.
As, muchos de los sntomas relacionados con la HBP se asocian con alteraciones funcionales vesicales inducidas por la obstruccin, ms que con la obstruccin en s misma, de tal modo que en muchos pacientes a los que con algn trata-miento se les libera de la obstruccin mantienen los mismos sntomas (fig. 4).
La tensin activa del componente fibromuscular de la prstata est mediada por el sistema adrenrgico, existien-do un predominio de receptores 1 adrenrgicos, que po-dran tener un papel en la regulacin de las clulas muscu-lares lisas de la prstata, adems de participar en su contractilidad.
Los mecanismos por los que la HBP puede ocasionar obstruccin son de dos tipos: en primer lugar, se describe un componente esttico, debido a la obstruccin mecnica sobre el cuello vesical, que produce el crecimiento de la prstata por la hiperplasia del tejido glandular bajo el estmulo de la dihi-drotestosterona (DHT); y un componente dinmico debido al aumento y disfuncin en el tono muscular que de forma reactiva se produce en el msculo liso prosttico y vesical mediado por receptores 1 adrenrgicos10.
Las modificaciones progresivas de la adaptacin vesical a la obstruccin del flujo urinario condicionado por la HBP se manifiestan escalonadamente en tres fases. En la fase inicial el crecimiento en volumen de la glndula prosttica produce algn grado de obstruccin del flujo miccional, sin apenas implicacin de la vejiga en la sintomatologa. En una progre-sin de la enfermedad, el detrusor vesical tiende a compensar la obstruccin mediante un mecanismo de hipertrofia de sus fibras lisas. Y en una fase final la prdida del tono muscular del detrusor desencadena un gran residuo postmiccional e incontinencia paradjica. Sin embargo, lejos de ser slo un fenmeno fisiopatolgicamente progresivo, pueden coexistir simultneamente varios de los procesos, siendo determinante para el predominio de las manifestaciones y la sintomatolo-ga el principal fenmeno. As, puede existir una hegemona de la obstruccin mecnica, de la obstruccin dinmica de origen prosttico, de origen vesical o mixta.
Existen dos situaciones diferentes que pueden desencade-nar la retencin urinaria en el contexto de la HBP, una se produce en pacientes con elevadas presiones del detrusor du-
rante la fase de llenado, y la otra en pacientes con presiones de llenado vesical muy bajas. El primer supuesto se asocia a una mayor probabilidad de deterioro de la funcin renal y de ureterohidronefrosis secundaria por la obstruccin mecnica y dinmica de los urteres. Las alteraciones del comporta-miento vesical son, pues, de dos tipos, aquellas secundarias a la hipertonicidad del detrusor, inestabilidad del mismo y disminucin de la distensibilidad, y las asociadas a una dismi-nucin de la contractilidad del mismo, que determinan la di-ficultad para la miccin, el residuo postmiccional y ocasional-mente la retencin urinaria.
Pero no siempre la retencin urinaria se asocia a un de-terioro no recuperable del detrusor, pues tambin puede ocurrir con un detrusor competente (fig. 4).
La correlacin entre las alteraciones fisiopatolgicas y la HBP est indirectamente relacionada con el disbalance pro-liferacin celular/apoptosis (fig. 5).
Etiopatogenia de la hiperplasia benigna de prstata
Pese a que distintas hiptesis pretenden explicar el desarrollo de la HBP, lo nico cierto es que para su gnesis existen tres factores determinantes, como son la edad adulta, la presencia
Fig. 4. Fisiopatologa de la hiperplasia benigna de prstata. HBP: hiperplasia benigna de prstata; STUI: sntomas del tracto urinario inferior.
!"
#$#
%
%
#
#
#!
Fig. 5. Correlacin entre las alteraciones fisiopatolgicas y la hiperplasia benigna de prstata. HBP: hiperplasia benigna de prstata; STUI: sntomas del tracto urinario inferior.
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5631 4/7/11 08:35:26
-
5632 Medicine. 2011;10(83):5628-41
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NEFROURINARIO
de andrgenos despus de la pubertad y la localizacin en la zona transicional de la prstata.
Hace dcadas, se propuso que era un disbalance entre los andrgenos y los estrgenos circulantes a partir de determi-nada edad lo que induca el desarrollo de la HBP. Entre 1992-1994 Cuhna explica las interacciones existentes entre el epitelio y el estroma prosttico, de modo que cada uno induce desdiferenciacin del otro. Los mediadores de estas funciones estimuladoras-inhibidoras entre estroma y epitelio glandular son los factores de crecimiento. Estas interaccio-nes de intercambio estn mediadas a travs de la organiza-cin espacial de los elementos de la matriz extracelular que forma el enlace con la membrana basal. Desde la embriog-nesis, todos los factores de crecimiento (EGF [epidermal growth factor], FGF [fibroblast growth factor], TGF [transfor-ming growth factor], factor de crecimiento similar a la insulina [IGF], etc.) inducen la proliferacin y diferenciacin del pa-rnquima prosttico a partir del mesnquima urogenital, ex-cepto el TGF, que tiene una funcin inhibitoria del creci-miento.
La prstata adulta es portadora de receptores androgni-cos y 5 reductasa tanto en sus clulas epiteliales como en las estromales.
En el epitelio, el complejo de transcripcin dihidrotes-tosterona (DHT) reductasa induce la sntesis de los facto-res de crecimiento. Estos ejercen su accin sobre receptores especficos que pueden estar en la membrana, en el citoplas-ma o en el ncleo.
Su interaccin con el receptor induce a la clula a entrar en el ciclo celular, y la posibilidad de diferenciarse, dividirse o morir. La interaccin dinmica entre estroma y epitelio es la responsable ltima del crecimiento normal de la prstata, y una alteracin de la misma puede ser la responsable del inicio del desarrollo de ndulos hiperplsicos de la HBP.
En la prstata humana existe un equilibrio entre factores estimuladores e inhibitorios de las lneas celulares epiteliales y estromales. Parece ser que en la HBP el estmulo de los FGF-2 y el KGF-7 dominan sobre el TGF, induciendo la prolifera-cin de epitelio y/o estroma y un incremento en la actividad de los componentes de la matriz extracelular.
El crecimiento prosttico requiere replicacin celular pre-via sntesis de ADN. Existen, no obstante, una serie de factores permisivos como la angiognesis y los factores de crecimiento, pero ello debe estar impulsado por los andrgenos circulantes, los factores de crecimiento y sus receptores correspondientes, y la sealizacin intracelular que inician las regulaciones del ciclo de replicacin y muerte celular11,12.
El control del ciclo celular ejercido por el grupo de cicli-nas podra, asimismo, ejercer un papel determinante en las vas reguladoras del ciclo hacia la senescencia celular, la re-plicacin o el crecimiento anormal.
La teora de awakening o despertar embrionario de la prstata pretende explicar la aparicin en la edad adulta de un crecimiento prosttico, hasta entonces latente desde la pubertad, y aparentemente predeterminado. Segn ella, los FGF-2 parecen desarrollar un papel clave en la formacin de microndulos iniciales hiperplsicos, siendo ello una res-puesta de las clulas epiteliales de la zona transicional que mantienen su capacidad embriognica de respuesta a la esti-
mulacin del estroma. Probablemente esto tenga alguna re-lacin con el desarrollo embrionario ms tardo de esta zona prosttica y a su caracterstica concentracin de clulas neu-roendocrinas13.
Histopatologa de la hiperplasia benigna de prstata
En el estudio con microscopa ptica se observa cmo la prstata se organiza en forma de racimos en el interior del estroma prosttico. El epitelio tiene clulas basales de ncleo grande y escaso citoplasma que molecularmente muestran marcadores proliferativos y no expresan el receptor androg-nico ni sintetizan antgeno especfico prosttico (PSA); tam-bin posee clulas secretoras, con citoplasma grande y es-tructura cilndrica, y sintetizan distintas sustancias como el PSA y la fosfatasa cida. Otras clulas existentes en el epitelio son las proliferantes y las neuroendocrinas. El estroma est formado por la matriz extracelular estructural, la sustancia fundamental y las clulas estromales (fibroblastos y clulas musculares lisas).
La HBP constituye un autntico proceso hiperplsico, con aumento del nmero de clulas y un neto aumento de la sntesis de ADN. Los llamados ndulos tempranos de la HBP periuretrales estn compuestos casi exclusivamente de estroma, asemejndose mucho al mesnquima embrionario, mientras que los ndulos iniciales de la zona de transicin presentan una proliferacin de tipo glandular, que parece derivar de ramas ductales neoformadas. Estos ndulos tem-pranos son reconocibles ya en varones de 30 a 40 aos de edad.
La HBP en el hombre suele ser nodular, con crecimiento regional, de apariencia grosera con un tejido mixto heterog-neo compuesto por estroma y glndulas, aunque los ndulos de HBP pueden aparecer incluso en la zona perifrica.
Casi siempre estn localizados en la zona central que se encuentra aumentada. Las modificaciones o variedades ana-tmicas descritas son mltiples, habindose descrito unas ocho variedades, segn predomine el crecimiento asimtrico lateral, mediano, anterior, subtrigonal, subcervical, lateral y medio, lateral y subcervical y lateral, medio y lbulos subcer-vicales.
El peso del tejido hiperplsico presenta una alta variabi-lidad, oscilando entre unos pocos gramos y ms de 200, sin que el peso tenga una asociacin directa con el grado de obs-truccin.
Se diferencian cinco tipos histolgicos basadas en sus ca-ractersticas histolgicas: a) estromal (fibroso o fibrovascu-lar); b) fibromuscular; c) muscular (leiomioma); d) fibroade-noma y e) fibromioadenoma.
Las clulas epiteliales de las glndulas se disponen en ca-pas con un bajo ndice mittico, y subyacente a ellas el tejido estromal, con o sin ndulos, constituidos por fibroblastos, matriz extracelular de colgeno intersticial tipos I y III y va-sos. Pueden encontrarse lesiones asociadas como infartos prostticos, focos de prostatitis, clculos prostticos, nevus azul, etc.
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5632 4/7/11 08:35:26
-
Medicine. 2011;10(83):5628-41 5633
HIPERPLASIA BENIGNA DE PRSTATA
Sintomatologa
Los sntomas del paciente con HBP (STUI relacionados con HBP) son absolutamente inespe-cficos pero, no obstante, su eleva-da frecuencia (superior al 25% en sujetos mayores de 45 aos) obli-ga a especificarlos y evaluarlos de modo cuida doso.
Los STUI se delimitan segn la alteracin que definan por s mismos, esto es, si son la conse-cuencia de las repercusiones sobre la capacidad de retener la orina o sntomas de llenado, o por el contra-rio consecuencia de las alteracio-nes de la miccin o sntomas de vaciado. La mayora de los pacien-tes con sntomas causados por
HBP presentan algn grado de disfuncin miccional.Blaivas establece que los sntomas de HBP son esencial-
mente causados por una alteracin de la contractilidad del detrusor inducida por la obstruccin prosttica, inestabilidad del detrusor o urgencia sensorial. Los cambios patolgicos reconocibles por los sntomas pueden ser el resultado de una vejiga hiperactiva (frecuencia, nicturia, urgencia, incontinen-cia, etc.) o hipoactiva (dificultad miccional, flujo dbil y dis-continuo, dificultad de inicio, goteo terminal, retencin uri-naria)14,15.
Sin embargo, los sntomas pueden ser asociados a una patologa primaria de la vejiga, neurogenicidad o trastornos metablicos, patologa cardiovascular, yatrogenia farmacol-gica, antidepresivos, diurticos, etc., ingesta excesiva de lqui-dos, etc. Pese a que los sntomas son inespecficos, la diferen-ciacin de estos parece oportuna, tal y como se expresa en la tabla 1.
Puede asociarse otro tipo de sntomas/signos como la he-maturia, y como consecuencia de progresin de la enferme-dad y de las complicaciones, los sntomas relacionados con la aparicin de litiasis vesical, insuficiencia renal o la inconti-nencia paradjica16.
El cuestionario ms utilizado para la cuantificacin de los sntomas es el IPSS, que contiene siete preguntas en relacin con su clnica con cinco posibles respuestas, dependiendo de la severidad de sus sntomas. La puntuacin final permite clasificar a los pacientes segn la gravedad de sus sntomas, considerando que de 0 a 7 puntos son leves, de 8 a 19 mode-rados y de 20 a 35 severos. Una pregunta aparte interroga acerca de la interferencia de los sntomas en la calidad de vida del sujeto (tabla 2)17-19.
Evaluacin del paciente con hiperplasia benigna de prstata
Existen tres guas de referencia como son la de la Organiza-cin Mundial de la Salud (OMS), la de la AEU (Asociacin
Europea de Urologa) y la de la AUA (Asociacin Americana de Urologa), que presentan pequeas diferencias relacionadas con las caractersticas de los pases a los que van dirigidas.
En todas se considera fundamental la historia clnica, con detallada recogida de datos de antecedentes clnicos y sinto-matologa, medicacin habitual, intervenciones quirrgicas, etc. La exploracin fsica general destaca en la gua de la AEU, la recomendacin obligada del tacto rectal para valorar el volumen prosttico y excluir el cncer de prstata localmen-te avanzado.
Tambin se considera obligada la utilizacin del cuestio-nario de sntomas IPSS como herramienta de elevado inters, pese a su incmoda operatividad clnica (tablas 3 y 4).
La analtica bsica de sangre y orina debe llevar asociada la determinacin del PSA, cuyos valores pueden orientarnos a descartar razonablemente una patologa neoplsica prostti-ca, pero tambin a definir criterios de progresin de la HBP segn sus modificaciones.
Puede, opcionalmente, completarse el estudio de la pato-loga prosttica benigna con mtodos de imagen que infor-men de la morfologa, tamao y signos indirectos de reper-cusin funcional en el tracto urinario.
Entre ellas la ecografa constituye la prueba princeps. Las definiciones anatmicas descritas por la ecografa facilitarn tanto las concreciones del posible tratamiento farmacolgico como la programacin y tipo de ciruga a realizar. Los estu-dios funcionales del tracto urinario inferior (urodinamia) no sue-len constituir una prueba de rutina en la evaluacin de un varn con HBP pero, en situaciones clnicas confusas, puede ser un elemento de alto valor diagnstico (guas AUA y EAU).
Tratamiento mdico
En la prctica clnica diaria, el sndrome prosttico que se deriva de esta situacin fisiopatolgica sera, en definitiva, el entramado y variable cortejo de sntomas miccionales presen-tes en estos enfermos, as como sus eventuales complicaciones evolutivas tales como la progresin a sintomatologa grave, la necesidad de tratamientos de carcter invasivo, la retencin urinaria aguda, el desarrollo de litiasis vesical, la infeccin uri-naria refractaria e incluso la aparicin de uropata y nefropa-ta obstructivas con insuficiencia renal generadas por un com-promiso obstructivo mecnico y/o funcional de origen prosttico.
Los principios teraputicos que condicionan la decisin clnica final en los pacientes con HBP sintomtica estn con-dicionados por los elementos titulares que la constituyen y por su posibilidad de modulacin, interfiriendo bien con los mecanismos de proliferacin y crecimiento tisular su capaci-dad o con el tono simptico mediado por la accin preferen-cial de los receptores alfa presentes en la glndula y en el cuello vesical. La modulacin teraputica de ambos compo-nentes definitivamente modificarn, en mayor o menor cuanta, el grado de obstruccin al flujo urinario, el tamao glandular y la intensidad de los sntomas miccionales14,20,21.
Las posibilidades de tratamiento farmacolgico y con tcnicas mnimamente invasivas de la sintomatologa mic-
TABLA 1Sntomas del tracto urinario inferior con hiperplasia benigna de prstata
De llenado
Polaquiuria
Nicturia
Urgencia miccional
Incontinencia urinaria
Tenesmo
Dolor plvico
De vaciamiento
Dificultad de inicio de la miccin
Flujo dbil/discontinuo
Goteo terminal
Miccin con prensa
Miccin en dos tiempos
Miccin incompleta
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5633 4/7/11 08:35:27
-
5634 Medicine. 2011;10(83):5628-41
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NEFROURINARIO
cional del varn han experimen-tado en los ltimos aos una evo-lucin muy significativa, y esta circunstancia ha introducido mo-dificaciones sustanciales en el pa-trn asistencial de esta patolo-ga22-24. De todas ellas, la ms relevante es la reconocida dismi-nucin del nmero de casos con indicacin de ciruga ablativa convencional y tambin los pro-gresos alcanzados en la identifica-cin de aquellos elementos de la historia clnica general del pa-ciente que necesariamente deben implicarse en la decisin terapu-tica final del tratamiento, sea cual fuese (tabla 5).
La disminucin de las tasas de indicacin del tratamiento quirrgico clsico de los pacientes con HBP entre los aos 1988-1996 se situaba en Estados Unidos en el 53% y contribuciones ms recientes demues-tran la vigencia de esta estimacin a expensas de los trata-mientos farmacolgicos y los relacionados con la aplicacin de tcnicas mnimamente invasivas.
Esta informacin obviamente contrasta con las que esti-maban necesarias, hasta en el 25% de los pacientes con eda-des superiores a los 50 aos, las actitudes quirrgicas clsicas
de carcter ablativo como trata-miento inicial de eleccin en estos pacientes.
Esta modificacin observada con respecto a la actitud terapu-tica no es ajena a los avances que progresivamente se han incorpo-rado en relacin con la historia natural de la enfermedad, y que han permitido integrar el concep-to progresin en un subgrupo de pacientes y que clnicamente en el estudio MTOPS, el ms extenso y con mayor nmero de pacientes efectuado en esta patologa, se re-lacion con el desarrollo a lo lar-go de la evolucin de empeoramiento de los sntomas mic-cionales, de retencin urinaria y con la eventual necesidad de tener que establecer algn tipo de indicacin quirrgica para el tratamiento de la enfermedad. La aparicin de incontinen-cia, infeccin urinaria o insuficiencia renal se mostraron, en este estudio, irrelevantes al analizar las caractersticas del de-sarrollo de progresin clnica25,26.
Las consecuencias del tratamiento no ablativo conven-cional y, de manera ms concreta, la posibilidad de eleccin teraputica farmacolgica para los pacientes con HPB sinto-mtica en los ltimos 15 aos no slo se increment signifi-cativamente sino que adems ha modificado de forma sustan-
TABLA 2Baremo internacional de sintomatologa prosttica (IPSSI)
Cuestionario IPSS Ninguna Menos de una vez cada 5 vecesMenos de la mitad
de las vecesAlrededor de la
mitad de las vecesMs de la mitad
de las veces Casi siempre
Durante el ltimo mes con qu frecuencia ha tenido la sensacin de no vaciar completamente su vejiga al acabar de orinar?
0 1 2 3 4 5
Durante el ltimo mes con qu frecuencia ha tenido que orinar de nuevo menos de 2 horas despus de haberlo acabado de hacer
0 1 2 3 4 5
Durante el ltimo mes con qu frecuencia ha interrumpido y reanudado varias veces el chorro mientras orinaba?
0 1 2 3 4 5
Durante el ltimo mes con qu frecuencia ha tenido dificultad para retrasar o aguantar las ganas de orinar
0 1 2 3 4 5
Durante el ltimo mes con qu frecuencia ha tenido un chorro con menos fuerza de lo habitual?
0 1 2 3 4 5
Durante el ltimo mes con qu frecuencia ha tenido que esforzarse o apretar para comenzar a orinar?
0 1 2 3 4 5
Ninguna Una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Cinco veces o ms
Durante el ltimo mes cuntas veces ha tenido que levantarse para orinar desde que se acuesta por la noche hasta que se levanta por la maana?
0 1 2 3 4 5
Baremo sintomtico total I-PSS (S) = Calidad de vida derivada de los sntomas urinarios
Encantado Contento satisfecho Ms bienIndiferente
insatisfecho Ms bien Mal Muy mal
Si tuviera que pasar el resto de su vida orinando como lo suele hacer ahora cmo se sentira?
0 1 2 3 4 5 6
ndice de valoracin de calidad de vida (L) = Resultados: menos de 7 leve, entre 7 y 19 moderado, ms de 19 severo.
TABLA 3Diagnstico diferencial de nicturia
Tracto urinario inferior
Obstruccin
Baja capacidad vesical
Hbitos/dieta
Desrdenes del sueo
Ansiedad
Ingesta de lquidos
Patologas sistmicas
Diabetes
Insuficiencia renal
Insuficiencia cardiaca
Edemas en los miembros inferiores
Diurticos
TABLA 4Evaluacin bsica del paciente en la hiperplasia benigna de prstata
Historia clnica
Exploracin fsica
Baremo internacional de sintomatologa prosttica
Flujometra
Estudio urodinmico
Calidad de vida
Tamao prosttico (tacto rectal/ecografa)
Antgeno especfico prosttico
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5634 4/7/11 08:35:27
-
Medicine. 2011;10(83):5628-41 5635
HIPERPLASIA BENIGNA DE PRSTATA
cial el modelo asistencial de la enfermedad.
Respecto a los factores impli-cados en la decisin teraputica final, es preciso destacar la tras-cendencia que posee el adecuarlos a los objetivos planteados con cada enfermo conforme a su si-tuacin clnica particular. En defi-nitiva, reclamar la individualiza-cin del tratamiento del paciente con HBP e intentar lograr siem-
pre la modalidad ms eficiente.La evaluacin de los resultados a partir de los parmetros
aportados por los estudios urodinmicos, as como la estima-cin del grado de obstruccin posee reconocidas limitacio-nes cuando se interpretan tras la manipulacin farmacolgica y se establecen habitualmente a partir de los datos aportados por la flujometra libre y por la evaluacin del residuo post-miccional.
Los cambios observados en la puntuacin de sntomas se cuantifican de una manera objetiva, utilizando la escala IPSS, que es la ms utilizada en la investigacin clnica de la HBP.
Los ltimos parmetros incorporados a la evaluacin de resultados en el tratamiento de la HBP incluyen variables de incidencia baja como son, por un lado, la prevencin de complicaciones tardas de la enfermedad la retencin urina-ria aguda y crnica, la infeccin urinaria, la insuficiencia re-nal y la hematuria y por otro la necesidad de indicar algn tipo de procedimiento quirrgico para tratar la enfermedad.
Adems, actualmente existen elementos de incorporacin ms reciente que complican todava ms la decisin clnica, y que refuerzan la trascendencia de la necesidad de elegir de forma individualizada el tratamiento ms adecuado para cada paciente de acuerdo con su edad en el momento del diagns-tico, con la situacin clnica relativa al estado general de sa-lud, con sus frecuentes comorbilidades y medicacin conco-mitante y finalmente con sus expectativas. Entre todos estos elementos trascendentales para la decisin teraputica desta-can la funcin sexual y la presencia de componentes del sn-drome metablico en los pacientes con STUI atribuibles a una patologa prosttica27.
En relacin con la funcin sexual, es imprescindible inte-grar evidencias cientficas que establecen un nexo entre ella y la presencia de sntomas STUI. La trascendencia de esta asociacin se desprende del hecho aceptado de que la fun-cin sexual representa una de las dimensiones de la salud ms en alza de todas las que se relacionan con la calidad de vida y bienestar social de la poblacin general; de tal forma que la propia OMS define la salud sexual como un derecho humano bsico que incluye la capacidad para disfrutar y controlar la conducta sexual y la funcin reproductiva de acuerdo con la tica social y personal.
El alcance socio-sanitario de esta asociacin es relevante, porque la explicacin va mas all del simple argumento epi-demiolgico del solapamiento con el factor edad presente en ambas patologas, sino que adems incorpora mecanismos patognicos comunes todava en fase de identificacin y en los se estn alcanzando progresos relevantes.
Esta doble implicacin patognica y clnica, con argu-mentos crecientes en los ltimos aos, es un ejemplo repre-sentativo de la modificacin en la demanda y modelo asisten-cial de estos pacientes, ya que no slo exige su identificacin sino que adems adquiere todava mayor dimensin cuando se analiza su repercusin en la decisin teraputica.
Los factores ms importantes para la decisin estn con-dicionados por las circunstancias individuales de cada pa-ciente, la expresin de los sntomas y los criterios personales del mdico responsable de la decisin.
Las guas clnicas de HBP ayudan, tras una correcta eva-luacin, a optar por la observacin cuando los datos clnicos subjetivos (ausencia de sntomas e IPSS en rango de norma-lidad) y objetivos aportan nicamente criterios de probabili-dad histolgica de HBP y no objetivos, y cuando los objeti-vos teraputicos no son lo suficientemente slidos como para plantear otros tratamientos28.
Bloqueadores de los receptores alfa adrenrgicos
La opcin de tratamiento ms extendida en pacientes con STUI atribuibles a HBP es la utilizacin de agentes bloquea-dores de los receptores alfa adrenrgicos, a los que se les reconoce eficacia clnica y seguridad aceptables (ISC 2001) evidenciadas en ensayos clnicos adecuadamente diseados en pacientes sintomticos y que no hayan desarrollado com-plicaciones derivadas de la propia HBP (tabla 6).
Mecanismo de accinLas bases fisiopatolgicas para su utilizacin son slidas y estn bien establecidas, su mecanismo de accin posibilita la modificacin del tono de la musculatura lisa constitutiva de la unidad funcional prostatovesical (componente dinmico de la obstruccin) consiguiendo su relajacin mediante el bloqueo de los receptores 1 adrenrgicos (subtipos -1A, 1B y 1D) que se hallan en el espesor y cpsula de la prstata, en la base de la vejiga y en la zona proximal de la uretra. De esta forma, se consigue un aumento del flujo urinario y una mejora de los sntomas miccionales del aparato urinario in-ferior, predominantemente de carcter irritativo (fig. 6)29.
ClasificacinEntre los bloqueadores alfa selectivos de los receptores 1 adrenrgicos disponibles en nuestro medio y que pueden emplearse para el tratamiento de la sintomatologa miccional se conocen la prazosina y, con mayor difusin, alfuzosina (10 mg), doxazosina (4 y 8 mg), terazosina (2 y 5 mg), tamsu-losina (0,4 mg) y silodosina (8 mg)30-32.
TABLA 5Tratamiento de la hiperplasia benigna de prstata (opciones)
Observacin
Tratamiento mdico
Terapias mnimamente invasivas
Reseccin transuretral de la prstata/incisin transuretral prosttica
Ciruga abierta
TABLA 6Hiperplasia benigna de prstata
Tratamiento mdico
Bloqueadores alfa adrenrgicos Tono muscular
5 ARI Crecimiento de la glndula
5 ARI: inhibidores de la enzima 5 alfa reductasa.
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5635 4/7/11 08:35:28
-
5636 Medicine. 2011;10(83):5628-41
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NEFROURINARIO
La selectividad de estos frmacos respecto a los recepto-res adrenrgicos es como sigue: doxazosina 1a = 1d = 1b; terazosina 1a = 1d = 1b; alfuzosina 1a = 1d = 1b; tamsulosina 1a = 1d > 1b y silodosina 1a > 1d > 1b
Eficacia clnicaDesde el punto de vista de la eficacia clnica de estas molcu-las, se admite que las diferencias entre ellas son poco relevan-tes tanto en relacin con la mejora sintomtica (estimada de 3 a 6 puntos) como con las modificaciones observadas en el flujo urinario en relacin con los agentes bloqueadores alfa. Una de sus ventajas, desde el punto de vista teraputico, deri-va de su amplia disponibilidad y de su rapidez de accin; por contra, su efecto sobre el tamao prosttico es poco relevante, al menos en lo que a su traduccin clnica se refiere.
Esta circunstancia y la ausencia de influencia sobre el PSA y los parmetros urodinmicos permiten afirmar que no influyen de forma significativa en la historia natural de la enfermedad.
La duracin del efecto tras el tratamiento con agentes bloqueadores alfa es, en general, el aspecto metodolgica-mente ms difcil de evaluar en su desarrollo clnico, ya que los datos disponibles provienen, en muchos casos, de estu-dios de extensin abierta tras oportunas aleatorizaciones mantenidas por tiempos variables de 1, 3 y 6 meses y casi nunca por perodos superiores a 12 meses.
Con el paso de los aos y la adquisicin de ms experien-cia tras su utilizacin en la prctica clnica diaria, el desarro-llo de estos frmacos se ha consolidado y se han incorporan-do avances significativos tanto en su caracterizacin funcional como en la identificacin de su distribucin en todo el orga-nismo. Esta circunstancia permite especular con la posibili-dad de sealar diferencias entre ellos, sobre todo en la apari-cin de efectos adversos que ayudaran a definir mejor sus indicaciones. Algunos de estos efectos adversos o farmacol-gicos podran establecer diferencias entre estos frmacos como, por ejemplo, ocurrira si se tuviese en cuenta el efecto sobre la funcin sexual, en concreto el dominio de la eyacu-
lacin, sobre la astenia o su comportamiento en relacin con determinadas interacciones farmacolgicas. Estos aspectos pueden ser relevantes para la eleccin de uno u otro frma-co33-35 (fig. 6).
La selectividad farmacolgica por receptores alfa en el tracto urinario inferior es otro de los aspectos a considerar en la seleccin del frmaco. As tamsulosina y silodosina ma-nifiestan una selectividad especial entre los diferentes subti-pos de receptores 1 adrenrgicos. Tamsulosina bloquea los receptores -1A y -1D mediante una elevada afinidad. Si-lodosina tiene mucha mayor afinidad por los -1A compara-do con los -1D y B. Tanto tamsulosina como silodosina mejoran los STUI cuando se comparan con placebo. A causa de su selectividad los efectos vasodilatadores de ambos fr-macos son limitados, siendo este similar al placebo en el caso de silodosina. Se constituye este ltimo frmaco de eleccin en pacientes con tendencia a la hipotensin o con trastornos cardiovasculares.
Inhibidores de la 5 alfa reductasa
La otra opcin teraputica de carcter farmacolgico se basa en la utilizacin de los agentes inhibidores de la enzima 5 alfa reductasa (5 ARI) a los que s se les reconoce la capacidad de modificar la historia natural de la enfermedad36,37.
Mecanismo de accinEstos frmacos tambin poseen bases fisiopatolgicas muy slidas para su utilizacin, ya que actan especficamente in-hibiendo la accin de las dos isoenzimas del 5 ARI, la tipo I y la tipo II, cuya funcin es convertir la testosterona en una hormona ms activa a nivel prosttico, al tener mayor afini-dad por el receptor andrognico prosttico, la denominada DHT. Estos frmacos bloquean la conversin de la principal hormona andrognica masculina esteroidea, la testosterona a dihidrotestosterona a nivel celular.
La disminucin de los niveles de DHT en la prstata aporta beneficio por la eventual disminucin, ms o menos manifiesta, del volumen prosttico (componente esttico de la obstruccin), secundariamente alivian los sntomas micciona-les (predominantemente obstructivos) y disminuyen el riesgo de complicaciones a largo plazo de la enfermedad (fig. 7).
Actualmente se admite para el 5 ARI indicacin terapu-tica en los pacientes con sntomas miccionales moderados o severos atribuibles a HBP, y se consideran frmacos de pri-mera lnea por la seguridad y eficacia demostrada sobre los sntomas y la prevencin de complicaciones. Se trata, por tanto, de frmacos cuyo principal mecanismo de accin es fundamentalmente hormonal, y actualmente se dispone de dos molculas bajo esta denominacin, finasterida y dutaste-rida38.
FinasteridaFinasterida fue el primer 5 ARI disponible y, por tanto, el de utilizacin ms extendida desde el principio de los 90. Ejerce una accin selectiva, ya que acta por inhibicin de la 5 reductasa tipo II. Su aplicacin clnica est avalada por ml-tiples estudios de adecuado diseo (multicntricos, aleatori-
Receptores -1-d
Receptores -1-a
Fig. 6. Distribucin de receptores adrenrgicos en prstata, cuello vesical y vejiga.
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5636 4/7/11 08:35:29
-
Medicine. 2011;10(83):5628-41 5637
HIPERPLASIA BENIGNA DE PRSTATA
zados, doble ciego y controlados con placebo) llevados a cabo con un elevado nmero de pacientes y con seguimientos me-dios prolongados de incluso 4,5 aos. En los estudios de fi-nasterida en la modalidad de monoterapia los resultados ms representativos destacan la eficacia y seguridad teraputica mantenida a largo plazo en relacin con la disminucin del volumen glandular del compartimento epitelial (estimado entre el 15-30%), as como la repercusin favorable en tr-minos de disminucin de la tasa de aparicin de complicacio-nes clnicas relacionadas con la progresin de la HBP. A lo largo del tratamiento tambin se modifican los niveles del PSA, disminuyndolo un 50%; de tal forma que se acepta su capacidad para modificar la historia natural de la enfer-medad.
La mayora de las recomendaciones establecidas en las guas de prctica clnica recomiendan su utilizacin prefe-rente en los casos en los que se disponga de pruebas diag-nsticas que pongan de manifiesto el aumento del tamao glandular, siendo el tamao de referencia en los estudios que avalan esta informacin de 30-40 cc. Los efectos adver-sos que se producen con finasterida ocurren en una propor-cin baja de pacientes estimada en 2-3,5% de los casos y afectan, principalmente, a la funcin sexual y concretamen-te a los dominios de la libido y de la capacidad erctil, dis-minuyendo ambos parmetros, as como el volumen del eyaculado.
DutasteridaDutasterida, 5 ARI de incorporacin ms reciente, inhibe las isoenzimas tipo I y tipo II de la 5 reductasa, atribuyndo-sele, por tanto, un mecanismo de accin denominado dual.
Diferente al de finasterida, adems posee una vida me-dia significativamente mayor de 5 semanas frente a 8 horas.
Sin embargo, en la prctica clnica diaria el beneficio clni-co aportado por ambos frmacos es similar cuando se com-paran a largo plazo, ms de 24 meses. Anlisis agrupados de tres ensayos clnicos llevados a cabo con este frmaco de-mostraron su eficacia y seguridad en el tratamiento de la HPB puestas de manifiesto a los dos aos de seguimiento frente a placebo y posteriormente en estudios de extensin abierta.
La gran contribucin de los 5 ARI en el tratamiento de la HBP, en contraposicin a los bloqueadores alfa, proviene de las experiencias tras largos perodos de tratamiento, de-mostrando su capacidad de modificar la historia de la enfer-medad a partir de la disminucin significativa del riesgo tan-to de retencin urinaria como de tratamiento quirrgico (discretamente superior al 50%).
Fitoterapia
Las evidencias cientficas para la seleccin de agentes fitote-rpicos son limitadas en cuanto a sus mecanismos de accin, a pesar de su extensa utilizacin en Europa y su progresivo incremento en Estados Unidos. Los productos ms comunes son los que proceden de Serenoa repens, Pygeum africanum, Cucurbita pepo o productos de diversas combinaciones, pero la variabilidad en sus componentes es excesiva.
El desarrollo clnico de estos productos naturales es in-suficiente desde una perspectiva metodolgica, en base, so-bre todo, a la extensin, brazo comparativo y nmero de pacientes incluidos en los estudios. En algunos de ellos, se han descrito mejoras sintomticas, pero para su correcta evaluacin existen excelentes revisiones como el metaanlisis sobre 18 ensayos de la organizacin Cochrane.
En general, ningn agente fitoterpico ha demostrado una significativa reduccin del tamao prosttico y ningn ensayo ha probado una disminucin de la obstruccin vesical o de la progresin de la enfermedad.
Terapia de combinacin
El estudio MTOPS (Medical Therapy of Prostatic Symp-toms) de 2003, diseado para evaluar la posible prevencin de la progresin de la enfermedad, introdujo resultados intere-santes en relacin tanto con su evolucin espontnea (brazo placebo) como con la monoterapia con frmacos bloqueado-res alfa y 5 ARI y como novedad en investigacin clnica con la asociacin de ambos, en lo que se da en llamar terapia de combinacin. Terapia de combinacin es el trmino de eleccin para definir la asociacin farmacolgica de un agen-te bloqueador alfa selectivo con un inhibidor de la enzima 5 reductasa en el tratamiento de las formas sintomticas de la enfermedad. Surge como consecuencia de la complemen-tariedad del efecto teraputico de ambos frmacos que po-seen un reconocido beneficio clnico cuando se utilizan en la modalidad de monoterapia y, adems, con adecuado perfil de seguridad. Actualmente existe una valiosa informacin cien-tfica procedente de estudios como son el PLESS, MTOPS, y otros, que permite establecer que los niveles basales de PSA y
Receptorandrognico
5R (1,2)
Testosterona circulantey DHT
Testosterona DHT
ARE PSAProliferacinApoptpsis
Clula epitelial prosttica
Citoplasma
Co-represores
Co-activadores
Transcripcin
Ncleo
Fig. 7. Papel de la 5 alfa reductasa y la dihidrotestosterona en el crecimiento prosttico. ARE: receptor andrognico; DHT: dihidrotestosterona; PSA: ant-geno especfico prosttico
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5637 4/7/11 08:35:30
-
5638 Medicine. 2011;10(83):5628-41
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NEFROURINARIO
el volumen prosttico al inicio del tratamiento son fuertes predicto-res de la evolucin ulterior de la enfermedad. La presencia de inflamacin en la glndula prosttica, como se desprende de un subestudio del MTOPS, tambin adquiere protagonis-mo creciente37-39. Otro estudio ms reciente con terapia de combinacin, el COMBAT, demostr que este es superior a la monoterapia respecto a la reduccin de sntomas, en la mejora del flujo mximo y reduciendo el riesgo de retencin urinaria, as como la necesidad de ciruga, en el seguimiento a largo plazo. El estudio COMBAT, a diferencia del MTOPS, incluy a varones con sntomas severos y, por tanto, con un alto riesgo de progresin. El anlisis a dos aos mostr la persistencia de la mejora clnica de la terapia de combina-cin comparada con la monoterapia con dutasteride o con tamsulosina. Segn las guas clnicas de la AUA y EAU este tratamiento presenta un nivel de evidencia 1 y grado de reco-mendacin A40.
Definitivamente, los algoritmos de decisin clnica y las recomendaciones institucionales de mltiples agencias de tecnologa y asociaciones profesionales para el tratamiento farmacolgico de la HBP sintomtica permanecen en cons-tante revisin, lejos de evolucionar hacia planteamientos de-finitivos deben ser permanentemente revisados, como ponen de manifiesto las guas clnicas de la asociacin europea y americana de urologa.
La utilizacin de frmacos para la vejiga hiperactiva, como los antimuscarnicos, en el paciente con HBP y snto-mas predominantemente irritativos constituye una opcin ampliamente contrastada de seguridad y eficacia, cada vez ms utilizados en la clnica41.
Los sntomas del tracto urinario inferior son muy comu-nes en varones maduros, y muy frecuentemente son causados por la hiperplasia prosttica. Diversos frmacos, que han sido descritos previamente, constituyen el tratamiento mdico de los STUIS/HBP incluyendo bloqueadores alfa, 5 ARI, anti-muscarnicos, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE-5 I) y diversas terapias de combinacin.
La justificacin para el uso de frmacos anticolinrgicos en la HBP se basa en la sintomatologa de la vejiga hiperac-tiva, que es muy usual. Estos sntomas se atribuyen a la hipe-ractividad del detrusor, que puede ser inducida por la obs-truccin del flujo urinario de vaciado (fig. 8).
No existe una justificacin clnica suficiente para el uso de los PDE5 I, pero parece que estos frmacos pueden mo-dificar los STUIS por medio de la va del xido ntrico (NO). El sistema NO/cGMP (guanosina monofosfato cclico) tiene un efecto inhibitorio en el tracto urinario inferior. Algunos estudios de dosis continuada de sildenafilo y tadalafilo han mostrado una mejora del IPSS, aunque no del flujo urinario. Quiz estudios futuros de optimizacin de frmacos y dosis puedan aportar nuevas terapias eficaces en el manejo de la HBP.
Tratamiento quirrgico
El abordaje quirrgico de la HBP implica la eliminacin (exresis o destruccin) de tejido prosttico o incisin en la prstata o cuello vesicoprosttico, que modifique de algn
modo el volumen prosttico, su morfologa o su relacin con el mecanismo de la miccin.
La reseccin transuretral de la prstata (RTUP), la incisin transuretral y la prostatectoma simple abierta constituyen las opciones quirrgicas convencionales, y en el momento actual la RTUP est establecida como la terapia quirrgica con la que compa-rar los resultados de las nuevas tecnologas o patrn oro42-48.
Indicaciones
La indicacin ms frecuente para el tratamiento quirrgico es la existencia de STUI refractarios a tratamiento farmaco-lgico, y se sigue de aquellas complicaciones importantes de la HBP: retencin urinaria permanente o recurrente, hema-turia refractaria a tratamiento farmacolgico, insuficiencia renal o litiasis vesical y la uropata obstructiva supra y/o in-fravesical de origen en HBP.
Tcnicas
El objetivo del tratamiento quirrgico es la correccin de las alteraciones fisiopatolgicas que condicionan la obs-truccin del cuello vesicoprosttico para la evacuacin de la orina vesical, disminuir sus posibles consecuencias y mejo-rar la calidad de vida del paciente. La profilaxis antibitica debe ser preceptiva para la realizacin de la ciruga prost-tica en todos aquellos pacientes con elevado riesgo de in-fecciones o bacteriemia (diabticos, portadores de prtesis, portadores de catter uretral permanente, etc.). La ciruga endoscpica clsica o RTUP debe ser precedida siempre de una adecuada uretrocistoscopia para evaluar adecuadamen-te la uretra, la morfologa y tamao de la prstata, as como
IPSS < 8
Vigilanciaexpectante
IPSS > 7
Moderada o severaincomodidad
Ninguna o pocaincomodidad
Prstata < 30 mlPSA < 1,5 ng/ml
Prstata > 30 mlPSA > 1,5 ng/ml
Bloqueanteadrenrgico
5- ARIBloqueanteadrenrgico oCombinacin
Algoritmo teraputico en tratamiento mdico de HBP
Fig. 8. Algoritmo teraputico en el tratamiento de la hiperplasia benigna de prstata. IPSS: Internacional Prostate Symptom Score; PSA: antgeno espe-cfico prosttico.
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5638 4/7/11 08:35:31
-
Medicine. 2011;10(83):5628-41 5639
HIPERPLASIA BENIGNA DE PRSTATA
la accesibilidad endoscpica a la reseccin y la cavidad vesical.
Reseccin transuretral prostticaUna vez anestesiado el paciente, se le coloca en posicin de litotoma, y tras la limpieza/desinfeccin de los genitales, se introduce en la uretra el resectoscopio y se inicia la inter-vencin.
La perfusin transuretral permanente con una solucin habitualmente isotnica irrigadora (glicina 1,5% o sorbitol) a temperatura corporal, permite la visualizacin de los lbu-los prostticos y la reseccin de la masa adenomatosa o hi-perplsica, respetando la pseudocpsula prosttica, y exten-dindose craneocaudalmente desde el cuello vesicoprosttico al veru montanum. La hemostasia cuidadosa y la extraccin de los fragmentos resecados son el paso previo a la instauracin de un catter de drenaje transitorio.
Las complicaciones precoces ms frecuentes de esta tcnica son la hematuria y el llamado sndrome post-RTUP (2%), consistente en la elevada absorcin al torrente sanguneo de solucin de irrigacin, con la consecuente hiponatremia, hiperamonie-mia, edema cerebral, etc. La limitacin del tiempo de resec-cin, que nunca debe ser superior a 90 minutos y el cuidado-so control endoscpico de los vasos venosos de la prstata previenen esta grave complicacin. La modificacin tcnica mediante utilizacin de un resector bipolar reduce estas complicaciones y limitaciones al utilizar suero fisiolgico y poder prolongarse en el tiempo. Segn las guas clnicas de la AUA y AEU este tratamiento presenta un nivel de eviden-cia 2 y grado de recomendacin B.
La estenosis de uretra posterior a la ciruga (5%), la in-continencia urinaria (1,8%), la disfuncin erctil (6,5%) y la eyaculacin retrgrada (75%) son las secuelas tardas ms relevantes de esta tcnica.
Dos modificaciones de esta tcnica son, por un lado, la utilizacin de energa bipolar que parece reducir las prdidas hemticas durante la ciruga y, por otro, la electrovaporiza-cin que utiliza un asa con roller ball que consigue una des-truccin de tejido y un mejor control hemosttico que la reseccin pura.
Incisin transuretral prostticaLa incisin transuretral prosttica (ITUP) constituye una opcin teraputica en pacientes con volmenes glandulares menores de 30 gramos, en los que el componente estromal induce obstruccin dinmica al flujo urinario. Esta tcnica consiste en una incisin profunda en el tejido prosttico rea-lizada desde el cuello vesicoprosttico hasta el veru mon-tanum, profundizando hasta la pseudocpsula prosttica. Se suele reservar para pacientes jvenes que desean preservar la eyaculacin antergrada.
Prostatectoma simple abierta o adenomectoma retro o suprapbicaFue la tcnica inicial de tratamiento quirrgico de la HBP hasta la generalizacin de la RTUP. No obstante, sigue man-teniendo indicaciones precisas, como el gran volumen pros-ttico (mayor de 80 g), la existencia de patologas concomi-tantes como la litiasis vesical mltiple. Se procede a realizar
una incisin suprapbica y a travs de un acceso extraperito-neal se accede a la cara anterior de la vejiga y a la prstata. Cuando se realiza un acceso retropbico se practica un inci-sin transversa a la cpsula prosttica, y se libera, a travs de un plano de clivaje, el tejido hiperplsico, a lo que se deno-mina enucleacin. Si se pretende hacer un acceso suprapbi-co, debe abrirse la cara anterior de la vejiga, y a travs de una incisin en la mucosa del cuello se libera el crecimiento ade-nomatoso o hiperplsico de la prstata que se extrae cuida-dosamente. Como en la ciruga transuretral, la hemostasia del lecho prosttico en la prostatectoma abierta constituye un elemento esencial en el objetivo final de la ciruga. Igual-mente, se suele mantener, de forma transitoria, un catter uretrovesical de drenaje45,46.
Manejo mnimamente invasivo de la hiperplasia benigna de la prstata
Durante las ltimas dcadas, el desarrollo de nuevas tecno-logas y, ms especialmente, diversas fuentes de energa, han permitido el progreso de tratamientos alternativos de la HBP. La perspectiva desde la que debe interpretarse la aparicin de nuevas tcnicas quirrgicas se basa en las dife-rentes definiciones de hiperplasia prosttica, pues todas ellas enfocan su eficacia en la mejora sintomtica y modi-ficacin de la fisiopatologa de la uropata obstructiva, y no en sus bases etiolgicas. Para considerar una terapia como mnima invasiva y eficaz en la solucin de la patologa de la HBP debe cumplir unos mnimos requisitos. En ellos de-ben incluirse la ausencia de complicaciones inmediatas, postoperatorio cmodo, sin hematuria y requerimientos mnimos de analgesia, estancia hospitalaria menor que en la ciruga convencional, mejora subjetiva y objetiva de los sntomas, as como demostracin por imgenes de destruc-cin tisular.
Terapias basadas en el lserEl KTP-lser (potassium titanyl phosphate) propone una va-porizacin tisular de la prstata, con una marcada accin superficial con formacin de burbujas y una mnima difu-sin de calor y coagulacin en los tejidos profundos, ms all de los 2 mm de profundidad. Por otra parte, con esa longitud de onda se produce una absorcin mxima de energa por parte de la hemoglobina, lo que se conoce como fotoselectividad, producindose la vaporizacin con abla-cin del tejido adenomatoso de forma inmediata. Su princi-pal ventaja respecto a la RTU de prstata es la casi ausencia de sangrado y la inexistencia de sndrome de reabsorcin postRTU. Estas caractersticas le convierten en una exce-lente alternativa para pacientes con volmenes prostticos menores de 80 g, dada la necesidad de mayor tiempo de ciruga, pero especialmente indicado en pacientes de eleva-do riesgo quirrgico.
El Holmium lser presenta caractersticas similares al KTP, permitiendo aisladamente o en combinacin con el Neodinium Yag no slo la ablacin-vaporizacin prosttica, sino tambin la enucleacin del adenoma, lo que permite eli-minar prstatas de mayor volumen, y adems tratar simult-
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5639 4/7/11 08:35:31
-
5640 Medicine. 2011;10(83):5628-41
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NEFROURINARIO
neamente complicaciones de la HBP como la litiasis ve-sical47,48.
En resumen, el tratamiento de ablacin y/o enucleacin de la prstata con lser constituye ya una realidad alternativa a la ciruga convencional de la HBP49-56.
Ultrasonidos focalizados de alta intensidadEsta tcnica consigue necrosis de coagulacin en el tejido prosttico al obtener temperaturas locales entre 60 y 100 C, limitando su accin a la prstata sin daar la pared rectal. Sin embargo, su elevado coste y compleja tecnologa consti-tuyen una limitacin actual que slo podra ser salvada por una optimizacin y perfeccionamiento del mismo.
Ablacin tisular por agujaLa ablacin tisular por aguja (Transurethral needle ablation [TUNA]) utiliza radiofrecuencia de bajo nivel (4 a-15 W) mediante agujas. Puede realizarse bajo anestesia intrauretral y sedacin ligera, consiguiendo una buena tolerancia.
Termoterapia transuretralUtilizando los principios de la hipertermia, la termoterapia transuretral (TUMT [TransUrethral Microwave Thermothera-py]) consigue temperaturas hsticas entre 45 y 55 C a travs de la gnesis de microondas en el tejido prosttico por va transuretral. La elevada temperatura exige un automatizado mecanismo de refrigeracin asistido por ordenador para mi-nimizar las lesiones rectales y vesicales. Esta temperatura provoca cambios evidentes por necrosis e infarto del tejido prosttico periuretral, alterando definitivamente los recepto-res adrenrgicos existentes a ese nivel. La TUMT incum-ple algunos criterios de tcnica mnimamente invasiva, pues suele conllevar un postoperatorio algo prolongado, con re-querimientos de catter uretral durante mes o mes y medio, y las series descritas tienen un elevado ndice de reinterven-ciones.
Debera limitarse su uso a pacientes con la imposibilidad tcnica de realizar otra terapia quirrgica.
Terapias fsicas alternativasLas limitaciones fsicas del paciente, el elevado riesgo quirr-gico, la esperable corta expectativa vital o la decisin del pro-pio paciente, exige disponer de dispositivos alternativos que mejoren clnicamente la sintomatologa ocasionada por la HBP. Entre ellos se encuentran distintos tipos de stent in-trauretrales temporales o permanentes, siendo los ms utili-zados la prtesis o stent temporal de Fabian o el Wallstent permanente. Las complicaciones de ambos a largo plazo li-mitan su utilizacin en pacientes convencionales. La utiliza-cin de stents termorreactivos o termosensibles ha optimiza-do y favorecido su uso en los ltimos aos.
La dilatacin con baln de la uretra prosttica en el tra-tamiento de la HBP se encuentra en desuso por su escasa relacin costo/beneficio y la transitoriedad y limitacin de la mejora en los parmetros subjetivos y objetivos obtenidos. Su nico punto favorable sera su fcil aplicabilidad, la no necesidad de anestesia, el poder realizarse de forma ambula-toria y la mnima morbilidad. Realmente no puede conside-rarse una alternativa eficaz a la ciruga.
Bibliografa
r Importante rr Muy importanteMetaanlisis Artculo de revisinEnsayo clnico controlado Gua de prctica clnicaEpidemiologa
1. Ball AJ, Feneley RCL, Abrahms PH. The natural history of intreated prostatism. Br J Urol. 1981;53:613-6.
2. Burke JP, Rhodes T, Jacobson DJ, McGree ME, Roberts RO, Girman CJ, et al. Association of anthropometric measures with the presence and pro-gression of benign prostatic hyperplasia. Am J Epidemiol. 2006;164 (1):41-6.
3. Emberton M, Cornel EB, Bassi PF, Fourcade RO, Gmez JMF, Castro R. Benign prostatic hyperplasia as a progressive disease: a guide to the risk factors and options for medical management. Int J Clin Pract. 2008;62(7):1076-86.
4. Robin Weber. Benign prostatic hyperplasia. Clinical Evidence. 2008;4:1801.
5. r Lieber MM, Rhodes T, Jacobson DJ, McGree ME, Girman CJ, Jacobsen SJ, et al. Natural history of benign prostatic enlargement: long-term longitudinal population-based study of prostate volume doubling times. BJU Int. 2010;105(2):214-9.6. Berry SJ, Coffey OS, Walsh PC, Ewing LL. The development of human
benign prostatic hyperplasia with age. J Urol. 1984;132:474-8.
7. Chicharro JA, Burgos Rodrguez R, Snchez JJ, del Rosal JM, Rodero P, Rodrguez JM. Prevalence of benign prostatic hyperplasia in Spanish men 40 years or older. J Urol. 1998;159:878-82.
8. Chicharro JA, Burgos Rodrguez R. Epidemiologa de la hiperplasia be-Chicharro JA, Burgos Rodrguez R. Epidemiologa de la hiperplasia be-nigna de prstata. Medicine. 1997;7:3-8.
9. Roehrborn CG, McConnell JD. Etiology, pathophysiology, epidemiology and natural history of benign prostatic hyperplasia. En: Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED Jr, Wein A, editors. Campbells Urology. Philadelphia, P.A.: W.B. Saunders Company; 2002.
10. Bravi F, Bosetti C, Dal Maso L, Talamini R, Montella M, Negri E, et al. Macronutrients, fatty acids, cholesterol, and risk of benign prostatic hy-perplasia. Urology. 2006;67(6):1205-11.
11. Tubaro A. Micronutrients and BPH. Eur Urol. 2006;50(3):413-5.12. Wei JT, Calhoun E, Jacobsen SJ. Urologic diseases in America project: benign prostatic hyperplasia. J Urol. 2005;173(4):1256-61.
13. rr Berkowitz D, Schwinn D. Basic pharmacology of alpha and beta adrenergic receptors. En: Bowdle KEA, Hotita A, editors. The phar- En: Bowdle KEA, Hotita A, editors. The phar-En: Bowdle KEA, Hotita A, editors. The phar-macological basis of anesthesiology. Edinburgh: Churchill Living-stone; 1996. p. 581-668.14. Giovenucci E, Stampfer MJ, Chan A, Platz EA. Cag repeat within the
androgen receptor gene and incidente of surgery for benign prostatic hyperplasia in U.S. physicians. Prostate. 1999b;39:130-4.
15. McDonnell JD, Bruskewitz R, Walsh P, Barry MJ. Prostatic growth: new insights into hormonal regulation. Br J Urol. 1995;76 Supl1:22-6.
16. Lowe FC, Batista J, Berges R, Chartier-Kastler E, Conti G, Desgrand-Lowe FC, Batista J, Berges R, Chartier-Kastler E, Conti G, Desgrand-champs F, et al. Risk factors for disease progression in patients with lower urinary tract symptoms/benign prostatic hyperplasia (LUTS/BPH): a systematic analysis of expert opinion. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2005;8(3):206-9.
17. Roehrborn C, Barstsch G, Kirby R. Guidelines for the diagnosis and treatment of benign prostatic hyperplasia: a comparative international overview. Urology. 2001;58:642-50.
18. Verhamme KM, Dieleman JP, van Wijk MA, Bosch JL, Stricker BH, Sturkenboom MC. Low incidence of acute urinary retention in the gen-eral male population: the triumph project. Eur Urol. 2005;47(4):494-8.
19. Carballido J. Recomendaciones del Comit Cientfico Internacional (OMS 2001) sobre los sntomas miccionales del tramo urinario inferior. Una visin integrada desde la MBE y la gestin clnica en nuestro medio. En: del Llano, editor. Medicina basada en la evidencia y la prctica clnica urolgica. Madrid: Ed. Jarpyo; 2002.
20. Badia X, Rodrguez F, Carballido J, Garca Losa M, Unda M, Dal-R R, et al. Influence of sociodemographic and health status variables o the American Urological Association symptoms scores in patients with lower urinary tract symptoms. Urology. 1991;38:4-8.
21. Donovan JL, Abrams P, Peters TJ, Brown MB. The ICS-BPH Study: The psicometric validity and reliability of the ICS-male questionnaire. B J Urol. 1996;77:554-6.
22. Welch G, Weinger G, Barry M. Quality of life impact of lower urinary tract symptoms severity: results from the Health Professionals follow-up Study. Urology. 2002;59:245-50.
23. Gjertson CK, Walmsley K, Kaplan SA. Benign prostatic hyperplasia: now we can begin to tailor treatment. Cleve Clin J Med. 2004;71(11):857;860: 863-5.
24. Hegarty NJ, Fitzpatrick J. Nonsurgical management of benign prostatic hyperplasia. En: Weiss RW, et al, editors. Comprehensive urology. Lon-Comprehensive urology. Lon-don: Mosby Int.; 2001. p. 465-75.
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5640 4/7/11 08:35:32
-
Medicine. 2011;10(83):5628-41 5641
HIPERPLASIA BENIGNA DE PRSTATA
25. Carballido JA, Rodrguez Vallejo JM, del Llano JE. Hiperplasia prosttica be-Carballido JA, Rodrguez Vallejo JM, del Llano JE. Hiperplasia prosttica be-nigna y medicina basada en la evidencia: su aproximacin a la prctica clnica. Med Clin (Barc). 2000;114Supl2:96-104.
26. Chapple CR. Pharmacological therapy of benign prostatic hyperplasia lower urinary tract symptoms: an overview for the practising clinician. B J U International. 2004;94:738-44.
27. Chatelain L, Denis L, Foo JK, McConnell J. Evaluation and treatment of lower urinary tract symptoms in older men. En: Chatelain C, Denis L, Foo KT, Khoury S, editors. Recommendations of the International Scientific Committee. United Kingdom: Health Publication Ltd; 2001. p. 519-34.
28. rr Carballido J. Terapia de combinacin en hiperplasia prosttica be-nigna: fundamentos de un nuevo paradigma. En: Leiva O, Angulo J, Gonzlez J, editores. Hiperplasia prosttica benigna. Madrid: Luzan 5; 2003. p. 419-35.29. Roehrborn CG, Kaplan SA, Noble WD. The impact of acute or chronic in-Roehrborn CG, Kaplan SA, Noble WD. The impact of acute or chronic in-
flammation in baseline biopsy on the risk of clinical progression of BPH: Re-sults from the MTOPS study. J Urol. 2005;4Supl:346.
30. Chevallier D, Faix A, Gigante M, Garca G, Toubol J, Amiel J. Potential sexu-Chevallier D, Faix A, Gigante M, Garca G, Toubol J, Amiel J. Potential sexu-al consequences associated with benign prostatic hyperplasia and its treat-ments. Ann Urol (Paris). 2004;38Supl2:S46-52.
31. rr Rosette JJ, Alivizatos G, Madersbacher S, Perachino M, Thomas D, Desgrandchamps F, et al. EUA Guidelines on benign prostatic hyperpla-sia (BPH). Eur Urol. 2001;40:256-63.32. McDonnell J, Busschbach J, Kok E. Lower urinary tract symptoms suggestive
of benign prostatic obstruction-triumph: health-economical analysis. Eur Urol. 2001;39Supl3:37-41.
33. Clifford GM, Farmer RDT. Medical therapy for BPH: a review of the litera-Clifford GM, Farmer RDT. Medical therapy for BPH: a review of the litera-ture. Eur Urol. 2000;38:2-19.
34. Debruyne FM. Medical management of BPH: the debate continues. Eur Urol. 2006;50(3):416-7.
35. Desgrandchamps F. Combination therapy in benign prostatic hyperplasia (BPH). Ann Urol (Paris). 2004;38Supl2:S24-8.
36. Azam U. Late-stage clinical development in lower urogenital targets: sexual disfunction. Br J Pharmacol. 2006;147:S153-9.
37. Hoesl CE, Woll EM, Burkart M, Altwein JE. Erectile dysfunction (ED) is prevalent, bothersome and underdiagnosed in patients consulting urologists for benign prostatic syndrome (BPS). Eur Urol. 2005;47(4):511-7.
38. Lowe FC. Treatment of lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia: sexual function. B J U Int. 2005;95Supl4: 12-8.
39. rr Stoner E and the Finasteride Study Group. The clinical effects of a 5 alpha reductase Inhibitor finasteride on benign prostatic hyperplasia. J Urol. 1992;147:1298-302.40. rr The MTOPS research group. The impact of medical therapy in the
clinical progression on BPH. Results of the MTOPS trials. Program and abstracts of the American Urological Association 98th Annual Meeting; April 26-May 1, 2003; Chicago, Illinois. Abstract 1289.41. Rosen R, Altwein J, Boyle P, Kirby RS, Lukacs B, Meuleman E, et al. Lower
urinary tract symptoms and male sexual dysfunction: the multinational survey of of the aging male. Eur Urol. 2003;44:6537-649.
42. McDonnell JD, Roehrborn C, Bautista O. The long term effects of doxazosin, finasteride and the combination on the clinical progression of benign pros-tatic hyperplasia. N Engl J Med. 2003;349:2387-98.
43. Tanguay S, Awde M, Brock G, Casey R, Kozak J, Lee J, et al. Diagnosis and management of benign prostatic hiperplasia in primary care. Can Urol Assoc J. 2009;3(3)Suppl2:S92-100.
44. Roehrborn CG. Current medical therapies for men with lower urinary tract symptoms and benign prostatic hyperplasia: achievements and limitations. Re-Re-view in Urology. 2008;10(1):14-25.
45. Laborde EE, McVary KT. Medical management of lower urinary tract symp-Laborde EE, McVary KT. Medical management of lower urinary tract symp-toms. Reviews in Urology. 2009;11(Suppl1):S19-25.
46. Curtis Nickel J, Mndez-Probst CE, Whelan TF, Paterson RF, Razvi H, and the Canadian Prostate Health Council and the CUA Guidelines Committee 2010 Update: Guidelines for the management of benign prostatic hiperplasia CUA Guideline. Can Urol Assoc J. 2010;4(5):310-6.
47. rr Oelke M (Chairman), Bachmann A, Descazeaud A, Emberton M, Gravas S, Michel MC, et al. Conservative treatment of Non-Neurogenic Male LUTS. EAU Guidelines, edition presented at the 26th EAU An-EAU Guidelines, edition presented at the 26th EAU An-nual Congress Vienna.48. Abrams P, Kaplan S, De Koning H, Millard R. Safety and tolerability of tol-Abrams P, Kaplan S, De Koning H, Millard R. Safety and tolerability of tol-
terodine for the treatment of overactive bladder in men with bladder outlet obstruction. J Urol. 2006;175:999-1004.
49. rr Novara G, Galfano A, Ficarra V, Artibani W. Anticholinergic drugs in patients with bladder outlet obstruction and lower urinary tract symp-toms: A systematic review. Eur Urol. 2006;50(4):675-83.50. Mebust WK. Transurethral prostatectomy. Urol Clin North Am. 1990;17:575-
85.
51. Vicente Rodrguez J. Tcticas en prstata. Arch Esp Urol. 2005;58(8): 718-24.
52. Wilt TJ. Treatment options for benign prostatic hyperplasia. B M J. 2002;324:1047-8.
53. rr Freyer PA. A new method of performing prostatectomy. Lancet. 1900;1:774.54. rr Millin T. Retropubic prostatectomy: New extravesical technique.
Report on 20 cases. Lancet. 1945;2:693.55. Elzayat EA, Habib EI, Elhilali MM. Holmium laser enucleation of the prosta-
te: a size-independent new gold standard. Urology. 2005;66Suppl5: 108-13.
56. Hoffman RN, NacDonald R, Wilt TJ. Prostatectoma con lser para la obs-truccin prosttica benigna. Revisin Cochrane traducida. Biblioteca Cochra-ne Plus n.o 4. 2006. Oxford. Update software. Disponible en: http://www.up-date-software.com.
Pginas web
www.aeu.eswww.auanet.org/content/guidelines-and-quality-care/clinical-guidelines.
cfm?sub=bphwww.uroweb.org
05 ACT 83 (5628-5641).indd 5641 4/7/11 08:35:32