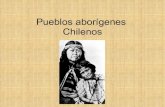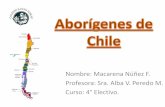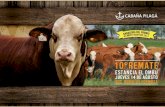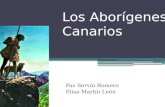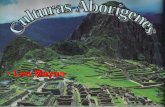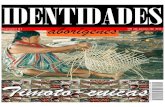Hugo Humberto Beck, La matanza de aborígenes Pilagá en Formosa en 1947
-
Upload
alan-benjamin-beck -
Category
Documents
-
view
58 -
download
0
Transcript of Hugo Humberto Beck, La matanza de aborígenes Pilagá en Formosa en 1947

1
La matanza de aborígenes Pilagá en Formosa en 1947. Un juicio por violación de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad
Hugo Humberto Beck
IIGHI- Conicet / UNNE
Introducción En 1947 miles de aborígenes chaqueños fueron despedidos del Ingenio San Martín de El tabacal (Salta) luego de ser defraudados con el salario prometido. De regreso a la zona de Las Lomitas, se ubicaron en un paraje conocido como Rincón Bomba donde el hambre y las enfermedades los obligaron a mendigar entre los habitantes del poblado. En un ambiente de creciente tensión, temores mutuos y falta de entendimiento entre los jefes del Regimiento de Gendarmería y los caciques Luciano, Nola Lagadick y Pablito, se produjo el confuso episodio en el que centenares de aborígenes fueron ametrallados en ese lugar y otros perseguidos y asesinados en los montes adonde habían huido. El episodio permaneció relativamente desconocido en la historia hasta que en 2005 se inició una demanda contra el Estado nacional, solicitando indemnización por daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica a favor del pueblo de la etnia Pilagá. La ponencia reseña el estado de la cuestión aborigen hacia mediados del siglo XX, explica los factores que condujeron al conflicto que concluyó con la matanza y expone los fundamentos de la demanda contra el Estado argentino. 1. Formosa en la década de 1940 Las primeras décadas del siglo XX constituyeron para el territorio nacional de Formosa tiempos de sostenido progreso, materializado en obras públicas esenciales, en el avance de las fronteras interiores hasta los límites internacionales del río Pilcomayo, en un considerable aumento demográfico y en un lento aunque constante crecimiento económico. La campaña militar comandada por el coronel Enrique Rostagno en 1911 culminó con la derrota de los más importantes caciques y la consiguiente reducción de centenares de indios, la ocupación plena del Chaco Central, la creación de cinco pueblos, dos en Chaco y tres en Formosa: Nuevo Pilcomayo, Pozo del Fierro y Comandante Fontana (denominado este último originariamente como Kilómetro 521 de la línea férrea Formosa-Embarcación, contados desde la localidad salteña).1 Simultáneamente, se produjo la vertebración del territorio merced a la construcción de la línea férrea antes mencionada que atravesaba al territorio de este a oeste por su parte media, contribuyendo a la ocupación de las tierras centrales, donde florecieron nuevos pueblos y se desarrolló una activa explotación forestal y ganadera. Paulatinamente las fuerzas militares fueron entregando las zonas recientemente ganadas a los aborígenes a las autoridades civiles. La seguridad fue atendida desde 1917 por el regimiento de Gendarmería de Línea, dependiente de la 3ª División del Ejército, la que tuvo su asiento primero en la capital del territorio, y desde 1929 en Las Lomitas, localidad del centro del territorio, distante 294 Km. de Formosa sobre el ferrocarril a Embarcación. Este regimiento mantuvo el control de una extensa zona militarizada 1 Rostagno, Enrique. Informe de las Fuerzas de Operaciones en el Chaco . Buenos Aires, Tall. Graf. Arsenal Principal de Guerra, 1912

2
desde la línea férrea hasta el Pilcomayo, con grandes guardias y líneas de fortines hasta el año 1938 en que fue reemplazado por la recientemente creada Gendarmería Nacional.2 La política con el aborigen intentaba su aculturación por medio de misiones franciscanas –las tres últimas se fundaron a principios del siglo XX y se localizaron en Nueva Pompeya (Chaco), Laishí y Tacaaglé (Formosa)- y reducciones civiles: Napalpí (1911, Chaco) y Bartolomé de las Casas (1914, Formosa). A esta última se sumaron posteriormente las colonias indígenas Francisco Javier Muñiz y Florentino Ameghino, también en el centro de Formosa. Los aborígenes Wichis y Pilagás continuaron alternando su vida nómade de cazadores-recolectores con períodos de permanencia en las misiones religiosas o en las reducciones civiles y con su asistencia anual a los ingenios azucareros del noroeste argentino, donde constituían la mano de obra fundamental en tiempos de la zafra. El mal trato y la explotación que sufrían en estas empresas han sido denunciados en numerosos informes y periódicos de la época.3 Durante la primera mitad del siglo XX la población formoseña registró un espectacular crecimiento demográfico, que en el período intercensal 1914-47 alcanzó al 43 por mil, duplicando al promedio nacional para la misma época. En el último censo mencionado reunía 113.790 habitantes, cuyas notas distintivas eran la ruralidad (77%) y su carácter aluvial (45% había nacido fuera del territorio). En el período mencionado se había producido un notable incremento de la población en los departamentos centrales de reciente colonización, que llegaron a concentrar el 45% del total de habitantes. Sólo tres ciudades superaban los dos mil habitantes (Formosa, Clorinda y Pirané), pero otras seis tenían más de mil (Las Lomitas, Palo Santo, Laguna Blanca, Ibarreta, Estanislao del Campo y Comandante Fontana).4 En la década de 1940 la producción formoseña registró importantes cambios. Se retrajo la explotación forestal, llegó a su máxima expansión el número de ganado bovino y comenzó la expansión agrícola, basada en el cultivo algodonero, que tuvo en la disposición de tierras y en el ingreso de millares de campesinos paraguayos su principal sustento. En términos políticos, el territorio se aprestaba a un paso fundamental que era la consecución de su autonomía provincial, finalmente lograda en 1955. 2. La matanza de Rincón Bomba
En el mes de abril de 1947 miles de braceros Pilagás, Tobas y Wichis fueron despedidos sin indemnización alguna por los administradores del Ingenio San Martín de El Tabacal (Salta) propiedad de Robustiano Patrón Costas. La medida obedeció a los reclamos que los mismos habían realizado ante la defraudación que significaba el intento de la empresa de pagarles un salario de 2,50 $ luego de haber convenido un salario de 6 $ diarios. Aunque la comuna procuró subsanar la injusticia y el pueblo condolido los ayudó en la medida de sus posibilidades, los aborígenes pilagás decidieron retornar a pie –como normalmente lo hacían- a sus tierras tradicionales del territorio formoseño de donde habían partido un mes antes. Centenares de ellos 2 Golpe, Luis Néstor. Calvario y muerte. Revisión histórica militar . Narraciones fortineras (1917-1938). Buenos Aires, Artes Gráficas de la Armada Argentina, 1970 3 Puede verse, entre otras denuncias, la realizada por Niklison, José Elías. Investigación sobre los indios matacos trabajadores. En: Boletín del Departamento Nacional del Trabajo , Buenos Aires, Nº 35, diciembre de 1917. Nos hemos ocupado extensamente de esta cuestión en Beck, Hugo Humberto. Relaciones entre blancos e indios en los territorios nacionales de Chaco y Formosa. 1885-1950 . Resistencia, IIGHI-Conicet, 1994. 4 Presidencia de la Nación. Ministerio de Asuntos Técnicos. IV Censo General de la nación. 1947.

3
arribaron a la localidad de Las Lomitas, donde pronto se incorporaron muchos más atraídos por la prédica de un líder espiritual llamado Luciano Córdoba.5
La reunión de más de 7.000 aborígenes sin trabajo y sin sustento en un paraje conocido entonces como Rincón Bomba y actualmente como Ayo La Bomba o sencillamente La Bomba distante tres kilómetros de Las Lomitas, pronto se convirtió en un problema de difícil solución. Aunque los primeros días acudieron a los pobladores solicitando limosna de víveres y ropas, la ayuda brindada resultó insuficiente, más aún por el arribo de nuevos contingentes de pilagás de otros lugares de Formosa. Las primeras víctimas de la hambruna y las enfermedades fueron los niños y los ancianos. Luego los hombres y las mujeres. Una delegación encabezada por el Cacique Nola Lagadick y el líder espiritual Luciano solicitó ayuda a la Comisión de Fomento de Las Lomitas y al Jefe del Escuadrón 18 Lomitas de Gendarmería Nacional, Comandante Emilio Fernández Castellanos.6 El Presidente de la Comisión de Fomento, se comunicó telegráficamente con el Gobernador Rolando de Hertelendy para solicitar urgente ayuda humanitaria. Elevado el pedido al Ministerio del Interior, llegó a conocimiento del presidente de la Nación Juan Domingo Perón quien ordenó el inmediato envío de alimentos, ropas y medicinas. La carga llegó a la ciudad de Formosa en la segunda quincena del mes de septiembre dirigida al delegado de la entonces Dirección Nacional del Aborigen, Miguel Ortiz. Por inoperancia e irresponsabilidad de este funcionario los elementos enviados permanecieron en la estación formoseña a la intemperie por diez días aproximadamente. Por intervención del gobernador Hertelendy se dispuso su traslado por tren a Las Lomitas los primeros días de octubre de 1947. La mayor parte de los alimentos se encontraba ya en mal estado, aunque de todos modos se distribuyó entre los hambrientos aborígenes, quienes los consumieron rápidamente. A las pocas horas comenzaron a sentir los síntomas de una intoxicación masiva. Fuertes dolores intestinales, vómitos, diarreas, desvanecimientos, temblores y nuevamente la muerte de más de cincuenta personas, mayormente niños y ancianos. Los aborígenes sospecharon de un intento de envenenamiento, mientras que para algunos gendarmes sólo se había tratado de una indigestión por exceso de comida ingerida muy rápidamente. Comenzó a circular un rumor de que los aborígenes estarían por atacar a la población civil de Las Lomitas o al escuadrón de Gendarmería. Ésta formó un "cordón de seguridad" alrededor del campamento aborigen, prohibiendo a los Pilagás traspasarlo e ingresar al pueblo. Se colocaron ametralladoras en "nidos", en distintos sitios "estratégicos", controlados día y noche por más de 100 gendarmes, armados con pistolas automáticas y fusiles a repetición. Hasta que en el atardecer del 10 de octubre sobrevino la tragedia. Un partícipe de los hechos, el actual Comandante Mayor Teófilo Ramón Cruz reseñó lo sucedido en un artículo publicado en la Revista de Gendarmería Nacional, de donde extrajimos la
5 Norte Formosa, 13 de mayo de 1947 (diario). Luciano Córdoba, conocido simplemente como Luciano o el “dios Luciano” y en idioma pilagá como “Toxonqui´n”, aborigen pilagá nacido en Pozo Molina (departamento Patiño) era poseedor de un innato y singular carisma entre su etnia y también entre tobas y wichis. Piogonac (shamán o médico aborigen) a quien se le atribuía un gran poder. Tras experimentar la prédica del misionero norteamericano John Lagar, condujo un movimiento religioso, caracterizado por no realizar su culto en un edificio sino en “una corona”, círculo de tierra elevada, rodeada de un borde hecho de palmas, donde subían los visitantes que deseaban curarse y recibir los espíritus que él repartía. En el conflicto de Las Lomitas, afirmó que él no obedecería a los gendarmes porque estaba dirigido por Dios, y que éste no permitiría le ocurriera ningún mal a su pueblo. Patricia Marina Vuoto. Los movimientos de Luciano y Pedro Martínez, dos cultos de transición entre los Tobas-taksek de Misión Tacaaglé. En: Scripta Etnológica, Buenos Aires, CAEA-Conicet, Vol. 10, 1986 6 El Escuadrón 18 Lomitas de Gendarmería Nacional fue creado el 20 de diciembre de 1939.

4
versión oficial de los hechos. En un confuso episodio en el cual el cacique Pablito (Paulo Navarro, cuya madre había muerto de intoxicación) trataba de entrevistarse con el Jefe del Escuadrón, el 2º, Comandante Aliaga Pueyrredón –en una sorpresiva decisión- ordenó disparar con ametralladoras sobre la indefensa población, mayoritariamente ancianos, mujeres y niños, que avanzaba desarmada portando retratos de Perón y Eva.7
El comandante Fernández Castellanos ordenó el cese del fuego pero ya se habían ultimado a cientos de aborígenes –la cifra es cercana a los 300-. La represión sufrida y la convicción de que la inmunidad ante las balas –que había profetizado Luciano- no era real, provocó una huida desorganizada hacia los montes aledaños, donde permanecieron ocultos. Sin embargo, allí no terminó el conflicto, porque los gendarmes iniciaron una persecución a quienes pudieron escapar, "para que no quedaran testigos". Se supone que en esta acción contaron con la colaboración de algunos civiles. En los días subsiguientes rodeados por las partidas, aproximadamente otros 200 pilagás fueron masacrados en distintos lugares, como Campo del Cielo y Pozo del Tigre donde trataron de buscar refugio. Testimonios de sobrevivientes ponen de relieve que un colono de la zona de Campo del Cielo, Nicolás Curesti, logró salvar la vida de numerosos pilagás protegiéndolos de sus perseguidores. Los cadáveres se quemaban, porque "no había tiempo para enterrarlos", a medida que las fuerzas avanzaban. Entre los represores no hubo ninguna víctima, constatándose sólo un herido, el sargento Salazar.8
Se estima que en total fueron asesinados en la "campaña" aproximadamente 500 argentinos de etnia Pilagá, a los que se suman un número indeterminados de desaparecidos y numerosos heridos. Contabilizando a los más de 50 muertos por intoxicación, hambre y falta de atención médica anteriores hace presumir que las bajas fueron cercanas a 750 personas, entre niños, ancianos, mujeres y hombres. Este suceso histórico permaneció poco conocido para la historiografía regional, contándose con un limitado número de trabajos del campo de la Antropología Cultural que buscaron la explicación del conflicto en el marco de los movimientos religiosos que animaron a los caciques y piogonac pilagás. La historia pudo reconstruirse en buena medida merced al testimonio de sobrevivientes de la matanza quienes guardaron en su memoria detalles de tan infortunado hecho. Entre otros, relataron sus vivencias los aborígenes Melitón Domínguez, Juan Córdoba –hijo de Luciano- Julio Quiroga, Santiago Cabrera, Alberto Navarrete (actual cacique) y Norma Navarrete; y los gendarmes Salazar y Perloff.9
7 Cruz, Teófilo Ramón. El último alzamiento indígena. Revista de la Gendarmería Nacional. Buenos Aires, Nº 120, 1991. 8 Los diarios de la época ofrecen versiones contradictorias del episodio. Sus propias informaciones fueron variando en el transcurso de los días. En primer lugar aseveraron que todo se inició por un levantamiento de los indios, quienes estaban provistos de armas y agredieron a la población civil de Las Lomitas y a las tropas de gendarmería (diario Norte, Formosa, 11 de octubre de 1947); en igual sentido se expresó el diario El Intransigente, Salta, 12 de octubre de 1947, periódico que también se hizo eco de una versión que aseguraba que los pilagás habían asesinado a una mujer de Las Lomitas. Sin embargo, el mismo diario afirmó días más tarde que esta versión no era cierta y dio cuenta de la dura represión a la que los sometió la gendarmería. El Intransigente, Salta, 22 de octubre de 1947. Por su parte, El Territorio de Resistencia (Chaco) en su edición del 20 de octubre, denunció que el conflicto reconocía en sus raíces la falta de cumplimiento por parte de las autoridades de las promesas de concesiones de tierras a las comunidades aborígenes. 9 Algunos de estos testimonios aborígenes fueron reunidos por los antropólogos Patricia Vuoto y Pablo Wright. Crónicas del Dios Luciano: un culto sincrético de los Toba y Pilagá del Chaco argentino. Religiones Latinoamericanas, México, Nº 2, julio 1991; y otros por el cronista Sebastián Hacher en un informe titulado La Masacre de los Pilagá, para Prensa de Frente, 18-10-06 disponible en varias páginas

5
3. El juicio por la verdad histórica e indemnización por daños y perjuicios a) Los fundamentos de la demanda
En 2005 el abogado Julio César García con patrocinio del doctor Carlos Alberto Díaz en representación de la Federación Pilagá y de cuatro aborígenes, Bartolo Fernández, Juan Córdoba, Ramona Jiménez y Juan Gonzáles actuantes por sí y en carácter de titulares del órgano de conducción de la Federación (que estaba en proceso de organización) interpuso una acción de resarcimiento a consecuencia de la violación de derechos humanos por crímenes de "lesa humanidad"10, contra el Estado Nacional. La demanda fue tramitada ante el Juzgado Federal de la ciudad de Formosa, a cargo del Juez doctor Marcos Bruno Quinteros, y respondida por el Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por la misma se solicitó una indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y determinación de la verdad histórica, a favor del pueblo de argentinos de etnia Pilagá por la llamada "Matanza de Rincón Bomba". La causa se fundó en los principios jurídicos de la "imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad"11, que ya habían sido invocados el año anterior por el doctor Díaz en el caso de la “Masacre de Napalpí”.12
La imprescriptibilidad de estos delitos es un principio ya afirmado por el derecho internacional consuetudinario desde la conformación de la comunidad internacional surgida a partir de la creación de los Estados Modernos. Dicho principio fue instituido por escrito en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1968 y ratificada por ley argentina 24.584. El Art.1º de la de Internet, entre otras http://www.aborigenargentino.com.ar. y por Amelia Presman para Momarandu, disponible en www.momarandu.com 10 El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, entiende por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos…; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 y en vigor desde el 1 de julio de 2002. Fernandes, Jean Marcel, La Corte Penal Internacional. Soberanía versus justicia universal. Madrid, 2008. 11 La condición para que un hecho prohibido califique como crimen contra la humanidad es que el mismo sea ‘cometido de manera sistemática o a gran escala’. Que el hecho inhumano sea ‘cometido de manera sistemática’, implica la existencia de un plan o política preconcebida. La implementación de este plan o política podría resultar en la comisión repetida o continua de actos inhumanos. Lo que promueve este requisito consiste en excluir hechos aleatorios que no han sido cometidos como parte de dicho plan. Que los hechos inhumanos sean cometidos ‘a gran escala’ significa que los mismos sean dirigidos a una multiplicidad de víctimas. Este requisito excluye un hecho inhumano aislado cometido por un autor aislado que actúa por iniciativa propia y dirigido a una sola víctima. Fallo de la Corte Suprema en el caso "Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal -causa N° 24.079-" 11 de julio de 2007. 12 La matanza de Napalpí refiere los hechos acaecidos en julio de 1924 en la reducción chaqueña así denominada, y la causa se tramitó ante el juez federal de Resistencia, doctor Carlos Skidelsky. En este caso se solicitó un monto de 116 millones de dólares como resarcimiento.

6
Convención expresa que esos crímenes “…son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido”.13
De este modo, la imprescriptibilidad –consecuencia natural e ineludible de la aceptación de que eran delitos contra la humanidad- era aplicable a los crímenes pasados, presentes y futuros. Con ello se buscaba el castigo de los responsables donde y cuando se los hallare, lo que significaba aceptar la aplicación de la norma con retroactividad.
Aunque en este juicio no se buscaba la sanción penal de los responsables, los abogados fundaban su demanda en que la inexistencia de pretensión punitiva no impedía el proceso judicial por la acción resarcitoria. Consideraban que sólo el derecho al duelo legitima el proceso, y ello significa llegar a conocer qué pasó con sus deudos, con su comunidad, con su pueblo, y saber, aunque sea, simplemente, donde se los puede llorar. La búsqueda de la verdad histórica es parte del concepto de resarcimiento, y es una obligación del Estado, no pertenece sólo a los familiares de las víctimas o a un grupo humano que por diversas razones es considerado afectado, sino a toda la humanidad en su conjunto, que tiene por fin último la prevención de futuras violaciones.14 El valor de la vida humana adquiere mayor dimensión cuando la misma se ha perdido en un hecho colectivo, dentro de una comunidad determinada. No está en juego, como en el caso individual, sólo un lucro cesante o daño moral particular a favor de un determinado número de personas con vínculos familiares sucesorios, sino que el daño está configurado por las consecuencias históricas, económicas, culturales, religiosas y políticas de generaciones. Existe un considerable daño a la identidad –cuando no la pérdida total de ésta- contra todos sus iguales en particular y la humanidad toda en general. En los casos de violaciones al derecho a la vida, la reparación, dada la naturaleza del derecho violado, adquiere fundamentalmente la forma de una indemnización pecuniaria. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos una justa indemnización debe abarcar el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral de los Derechos Humanos. La misma tiene carácter de compensatoria y no sancionatoria. El lucro cesante se refiere primeramente a los perjuicios materiales sufridos, y el daño emergente está conformado por los gastos que los peticionarios o familiares deben realizar con el objeto de reclamar sus derechos.
Los abogados de la comunidad Pilagá establecieron un monto de cien millones de dólares como indemnización, el que sería distribuido de la siguiente manera: a) el 80% del total neto conformaría un fideicomiso administrado únicamente por la etnia Pilagá, con el asesoramiento técnico, jurídico y auditoría, de personas y organizaciones de prestigio nacional e internacional, que serían designadas por el Juez Federal de la causa; b) En solidaridad con los indígenas de las etnias Wichi y Tobas que viven en la provincia de Formosa, se conformaría un fideicomiso con el 20% restante, administrado, por los argentinos de dichas etnias de Formosa de igual modo que el monto anterior.15 El conocimiento de los hechos para efectuar la demanda se basó en el artículo publicado por el Comandante Mayor Teófilo Ramón Cruz, en los trabajos de
13 Resolución 2391 Asamblea General de la ONU, 26 de diciembre de 1968. Entrada en vigor 11 de noviembre de 1970. Antecedentes: Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y el fallo de este Tribunal. 14 Díaz, Carlos Alberto. La Imprescriptibilidad Penal y Resarcitoria de los Crímenes de Lesa Humanidad. Pról. Adolfo Pérez Esquivel, Resistencia, Librería de la Paz, 2006. 15 Artículo del Doctor Luis Zapiola disponible en www.indigenas.bioetica.org.

7
investigación de los antropólogos, en testimonios de sobrevivientes y en la localización de los restos óseos de los aborígenes asesinados. Con este último objetivo, con órdenes de allanamiento dispuestas por el Juez Quinteros, expertos en criminalística del Equipo de Investigación de Crimen Forense, dirigido por el reconocido especialista Enrique Prueger llevó a cabo excavaciones logrando hallar decenas de cadáveres en varios parajes cercanos al lugar de la matanza. Los restos se localizaron en cinco zonas diferentes. La primera fue el polígono de tiro de Gendarmería Nacional en el paraje Rincón Bomba (25 de diciembre de 2005), la segunda el paraje La Felicidad, poco más de 20 Km. al sur de Pozo del Tigre (19 de marzo de 2006) donde se descubrieron 27 cadáveres, la tercera el Kilómetro 30, también jurisdicción de Pozo del Tigre, la cuarta en Colonia Muñiz, a 7 kilómetros al este de Las Lomitas, próxima a la línea férrea, y la quinta en Rincón Bomba. Las crónicas expresan que estas tumbas confirman el “sendero de la muerte”, que se extendió por más de 40 Km. y que los cuerpos demuestran claramente haber sido ultimados a balazos.16 Los restos se encontraron casi a superficie del terreno y en distintas posiciones, junto a eslabones de cadenas. El perito Prueger presumió que los aborígenes habían sido asesinados frente a Las Lomitas y sus cuerpos trasladados en camiones hasta la fosa común al sur de Pozo del Tigre. Para localizar esta fosa los expertos contaron con la guía de Esteban Marino Córdoba, un productor de la zona de 64 años de edad quien recordaba los sucesos y los lugares de entierro. Algunos de los restos óseos fueron hallados en un campo de propiedad de su tío.17
Ante la imposibilidad del pueblo pilagá de afrontar la prosecución de la búsqueda y protección de los cadáveres de sus antepasados, sus representantes solicitaron al Juez federal intime al Estado argentino a facilitar los recursos. Por Resolución del 22 de marzo de 2006 el Juez Quinteros solicitó al Estado nacional hacerse cargo de todos los gastos que ocasionara dicha investigación. Sin embargo, en una clara señal de desinterés por el descubrimiento de la verdad de los hechos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación rechazó el pedido, se negó a preservar los cadáveres encontrados y a continuar la investigación de la matanza. Los cuerpos de las víctimas quedaron sin resguardo perimetral ni aéreo, comprometiendo el ejercicio de la justicia. Sorpresivamente en junio de 2006 los peritos solicitaron al Juez el cierre de esta etapa, a lo que el magistrado accedió, en contra de la opinión de los abogados de la causa. b) La respuesta a la demanda Al contestar la demanda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación no negó los hechos, pero interpuso tres excepciones procesales: a) Prescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad; b) Falta de legitimación del pueblo Pilagá para estar en juicio, c) Incompetencia del Juez Federal de Formosa para atender la causa. Entre los fundamentos del primer punto, destacó que el principio de imprescriptibilidad impuesto como jurisprudencia por la Corte Suprema18 se circunscribe a la acción penal y no al derecho común de daños y perjuicios. Desde tal
16 Comentario que publicó el diario digital Chaco día por día y fue reproducido en Indymedia de Argentina, disponible en http://argentina.indymedia.org. Pozo del Tigre se localiza sobre la traza del ferrocarril a 34 Km. al este de Las Lomitas. 17 Diario La Mañana, Formosa, On Line 18 Fallo de la Corte Suprema, caso Simón, Julio y otros, confirmando el procesamiento de un militar acusado de participar de la desaparición de un ciudadano argentino durante la dictadura militar, 1976-1983. Nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 14 de junio de 2006.

8
perspectiva la imprescriptibilidad no sería de la acción civil resarcitoria sino de la acción penal persecutoria contra los presuntos autores. En el orden penal –afirmó- la imprescriptibilidad no significa inextinguibilidad, habida cuenta que las acciones tildadas de dicha forma por tratarse de delitos constitutivos de violaciones a los derechos humanos, lo son exclusivamente en vida del autor o responsable, por lo cual de constituirse el tipo penal, podría intentarse la acción si alguno de sus autores o cómplices vivieran.
También rechazó la existencia de un delito de ejecución continuada, entendiendo que el mismo no fue responsabilidad del Estado, sino sólo de algunos de sus funcionarios que actuaron con exceso de sus facultades. Por lo tanto, el reclamo reparatorio no se basaba en un delito de lesa humanidad, sino en un crimen que no tenía especial connotación de imprescriptibilidad. Finalmente, entendía que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad sólo regía cuando los mismos fueran ejecutados por una dictadura militar. Para fundamentar la falta de legitimación del pueblo Pilagá para estar en juicio, negó que el mismo constituyera una etnia, y que la Federación representara a la totalidad de los pilagás (5.500 individuos). Agregaba que ni los abogados patrocinantes ni la Federación Pilagá habían sido afectados por la matanza, ni habían recibido mandato específico de las víctimas del lamentable hecho ni de sus descendientes, ni se habían acreditado derechos sucesorios de las víctimas (criterio fundado en el Art. 1078 del Código Civil).
Aunque reconocía que el Art. 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos regula la legitimación de las comunidades para actuar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmaba que la misma no puede ser invocada para justificar la interposición ante los tribunales nacionales de una acción de neto contenido patrimonial. En igual sentido, refería que lo normado en el Art. 12 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo no alcanza para fundar la legitimación pretendida, pues dicha norma regula acciones contra toda violación de derechos, pero no resulta aplicable cuando la acción impetrada tiene por objeto una reparación económica que es ajena al marco tutelado por este Convenio. c) El rechazo judicial a las excepciones procesales expuestas por el demandado Conocidos los términos de la contestación de la demanda, los abogados de la causa y las asociaciones comunitarias aborígenes afirmaron que resultaban “innecesariamente ofensivos a los pueblos originarios, provocando estupor y repudio por su virulencia, discriminación, racismo e inhumanidad”. Entendían que el escrito iba más allá de la defensa técnica adoptando una postura sorprendente y ofensiva. Por otra parte, constituía una mala copia de la respuesta brindada poco antes por el Procurador General de la Nación en el juicio por la matanza de Napalpí, demostrando un desconocimiento supino de las circunstancias históricas al confundir el pueblo Toba con el Pilagá y los hechos sucedidos a más de 400 Km. y a 25 años uno del otro. Por todo esto, los fundamentos esgrimidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fueron objetados por los demandantes. El 5 de febrero de 2007, en un fallo histórico para Argentina y Latinoamérica, el Juez Marcos Bruno Quinteros rechazó en todas sus partes las excepciones de incompetencia, prescripción y falta de legitimación activa opuestas por el Estado nacional.19
19 Texto completo del fallo judicial contra el Estado Nacional por la causa Rincón Bomba, Resolución Nº 17, del 5 de febrero de 2007. Disponible en: http://www.argentina.indymedia.org.

9
Con copiosa doctrina y jurisprudencia dio cuenta de los derechos individuales homogéneos del pueblo Pilagá y alegó la inaplicabilidad de los principios del derecho privado en la tutela colectiva. Que el concepto de heredero forzoso no se adapta a los actores de este juicio, toda vez que entendía estar en presencia de un sujeto colectivo afectado por un hecho estatal dirigido contra los mismos, que justamente había tenido por objeto su exterminio. De sumo interés resulta su defensa de la facultad del pueblo Pilagá para ser parte activa en la demanda. A tal efecto, resumió la legislación argentina pertinente dictada en las últimas décadas, entre las que destacó la Ley del Aborigen de la provincia de Formosa, sancionada en forma pionera en 1984 (Ley 246), la Ley nacional 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aprobada por el Congreso Nacional en 1985, y la Ley 24.071 que aprobó en nuestro país el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes. El núcleo de este amplio abanico legislativo adquirió categoría constitucional en la reforma de 1994. El Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional confiere al Congreso la atribución de: “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural: reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. Queda claramente establecido que toda comunidad aborigen goza de los derechos enunciados y puede reclamarlos por la vía judicial si estima que le son conculcados. Por otra parte, niega que pueda impugnarse a la Federación Pilagá por un defecto de registración como comunidad indígena ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RE.NA.C.I) –suponiendo que ese fuera el caso- porque este mismo organismo fomenta el reconocimiento de las comunidades y promueve el respeto a la identidad en su sentido pleno, aún de aquéllas no inscriptas, adecuando criterios para simplificar los requisitos de inscripción. Paradójicamente, con esta respuesta a la demanda, -continuaba el escrito del Juez- el Estado intenta desmerecer la legitimación para estar en juicio a la comunidad Pilagá, sin percatarse que por la modernización del derecho se ha producido un ensanchamiento de la base de la legitimación procesal como consecuencia de admitir, ya no sólo la mera demanda individual del portador de un derecho subjetivo, sino además la de otras personas menos aforadas, pero que, no obstante, alcanzan a exhibir un grado de interés suficientemente protegido como para pasar el umbral de los tribunales. Toda evaluación de la legitimación para estar en juicio, no puede perpetrase desde un plano individual, sino que debe ser observada desde una óptica colectiva. Frente a los “nuevos derechos” el individualismo extremo cede paso a la solidaridad como integrante natural de la personalidad humana, y para evaluar correctamente la legitimación de las comunidades resulta imprescindible estudiarlas en el contexto del derecho constitucional. Igualmente, resulta inadmisible el argumento relativo a la acreditación en juicio de los derechos sucesorios que establece el Art. 1078 del Código Civil puesto que estamos en presencia de una comunidad de aborígenes reclamante enmarcada en la década de 1940, tiempo en el cual el Estado expuso un notorio desinterés por empadronar e identificar a los pueblos originarios. El sujeto pasivo de esta acción no

10
puede valerse de su propia inercia y la nula investigación posterior del suceso que es denunciado. Entendía que el concepto de reparación, además del resarcimiento monetario incluye el conocimiento de la verdad histórica y el rescate de la memoria; y que si bien la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se extiende mientras existen responsables sobrevivientes, en el orden resarcitorio no tiene límite temporal. Es decir, son siempre imprescriptibles, hecho que se funda en la continuidad jurídica del Estado. Respondiendo a la defensa esgrimida por el Estado, sostuvo que el instituto de prescripción liberatoria es una disposición de derecho interno que cede irremediablemente frente a una norma de carácter internacional, receptada por la Constitución Nacional. De este modo dejó sentado el criterio que en las pretensiones indemnizatorias derivadas de delitos de lesa humanidad, no es aplicable plazo alguno de prescripción, ya sea si la acción se iniciare a partir de lo que establece el Art. 29 del Código Penal, o si se intentare en sede civil. Afirmaba que: “… con respecto a los plazos de prescripción liberatoria que fija el Código Civil, es dable destacar que, en modo alguno podrían ser invocados con sustento, ya que debe recordarse que la prescripción no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandable, y en este caso, el origen del reclamo reparatorio se basa en el daño ocasionado por un delito de lesa humanidad, y no en uno derivado de una relación meramente extracontractual, o de un delito penal que no tiene especial connotación de su imprescriptibilidad.” Agregaba que, aún si se quisiera considerar un plazo de prescripción para la reparación del daño ocasionado, ello no sería factible ya que el delito es de carácter permanente mientras no se establece el destino o paradero de la víctima desaparecida (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, OEA, 1994, ratificada por Ley 24.556 y Art. 75 Inc. 22). Este ejemplar fallo del Juez Quinteros fue recibido con beneplácito por los abogados de la causa, por las comunidades indígenas y por organismos defensores de Derechos Humanos. Consideraciones Finales El juicio sigue su curso. Es de esperar que la comunidad Pilagá obtenga la debida indemnización por los daños sufridos. Debemos lamentar aún la persistencia en nuestras instituciones de espacios de discriminación, como se evidenció en la pretensión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de negarles a los Pilagás el carácter de etnia y, en consecuencia, su facultad para ser parte activa en la demanda por restitución de sus derechos. Discriminación que también se puso de manifiesto en la filosofía subyacente en la contestación de la demanda, en la cual al parecer los Derechos Humanos son válidos sólo para algunas personas e inaccesibles para otras. Como saldo positivo, cabe señalar que la demanda entablada contra el estado permitió determinar en parte la verdad histórica de los hechos, conocer el destino de numerosos muertos desaparecidos y poner de relieve –una vez más- las justas y sabias disposiciones de la actual legislación sobre aborígenes. Aunque la experiencia universal ha demostrado que la persecución penal y resarcitoria de los crímenes contra la humanidad por intermedio de los órganos judiciales no logra cerrar totalmente las heridas de los pueblos, permite recomponer en parte el tejido social, a través de la verdad, la memoria y la justicia.

11