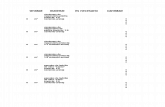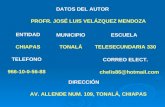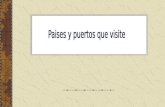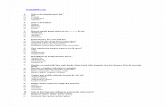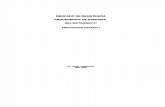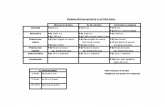IACDMV
Transcript of IACDMV
-
7/24/2019 IACDMV
1/11
definidores de identidad, la respuesta a un plan estructuralo modular y el grado de precisin en la informacin. Reconocer y clasificar distintos sistemas de materializa-cin de soporte y el uso de nuevas tecnologas
Metodologa propuesta
Se ha propuesto a diferentes grupos de alumnos, concurrir adistintos espacios con intensa movilidad social tales como:Jardn Zoolgico Ciudad de Buenos Aires ZoolgicoTemaikn, Escobar Jardn Botnico Ciudad de Buenos Ai-res Jardn Japons Ciudad de Buenos Aires Shoping Abas-to, Alto Palermo, Easy, Paseo Alcorta y otros Museo Malba Museo Enrique Svori Museo Xul Solar Museo Ferro-viario de Buenos Aires Terminal de mnibus, La Plata Aeroparque Jorge Newbery Clubes y Gimnasios Centrode Salud Mental Ameguino Clnicas Privadas Oficinas(Seguros Alba Caucin), con el objetivo de observar y regis-trar los distintos elementos sealizadores.
Asimismo se les ha sugerido para el mencionado registro de
los elementos, la utilizacin de diferentes tcnicas, talescomo: la fotografa, croquis a mano alzada, el dibujoperspectvico, filmaciones,elaboracin de listados, de ma-nera tal que sirvan de soporte y respaldo de sus descripcio-nes de reconocimiento, anlisis, diferenciacin y catego-rizacin de los diferentes elementos sealizadores detecta-dos y registrados.
La metodologa descripta se ha considerado motivadora paraque los alumnos logren hacer algunas inferencias referidasa Sealtica, a partir de sus pequeas observaciones de ex-ploracin, valorando su sentido e importancia en la comuni-cacin social
Se considera que ha quedado pendiente por ser demasiadoambicioso, el objetivo de que los alumnos logren ademshacer alguna inferencia vinculada a la percepcin, interpre-tacin, dinmica, actitud y comportamiento de los indivi-duos y grupos de individuos (de diferentes caractersticassocioculturales) frente a los elementos sealizadores.
Gustavo Valds de Len
I. Introduccin
Uno de los sntomas que denuncian la precariedad de lasteorasque an circulan incluso en los mbitos universi-tarios- sobre el Diseo y el Diseo Grfico, es la ambi-gedad y la polisemia de los trminos habitualmente utili-zados en los discursos que pretenden dar cuenta de dichasdisciplinas, de su enseanza y de su prctica.Sin una terminologa precisa y consensuada, cientficamen-te fundada desde la experiencia y las leyes de la lgica, losdiscursos tericos no llegan a trascender el horizonte dela opinin, el subjetivismo estrecho, cuando no el de la iner-cia conceptual o la pura banalidad. Pinsese, a este respec-to, en las diversas acepciones algunas francamente contra-dictorias- que se otorgan al trmino pregnancia, segn la
personal interpretacin del sujeto docente o alumno- quela utiliza. Algo similar ocurre con trminos clave tales comocdigo, imagen y an grfico.
El vocabulario profesional abunda en palabras comodinesque siempre vienen bien para enmascarar el desconocimien-to: en tanto esta balcannizacin terminologa persista nopodemos hablar, propiamente, de una teora del diseo.
II. Existe el lenguaje visual?
Uno de los trminos mas socorridos en el discurso universi-tario es el de lenguaje visual que, a fuerza de ser repetido,ha adquirido una entidad tal que lo ha convertido en uno delos ncleos conceptuales fundantes de la formacin profe-sional. Ahora bien, en qu consiste, exactamente, dicholenguaje?Designa a un sistema de signos autnomo que puede serutilizado para comunicar o, como suele decirse, transmi-tir- mensajes, con prescindencia del Lenguaje, que es ver-bal por definicin? Si esto fuera cierto, Cul es la estructu-ra del signo visual que garantiza su autonoma respecto delsigno lingstico?No ser el lenguaje visual nada mas que una expresindegradada y empobrecida del Lenguaje, un simple y bastan-te torpe subrogante de ste, un lenguajito de segundo or-den o de segundo grado- que emerge por necesidad operativaall donde por motivos puramente empricos la comunica-cin mediante el Lenguaje resulta impracticable?Por lo dems, la experiencia cotidiana nos ofrece el espec-tculo de prcticas comunicacionales heterogneas basa-das en los mas diversos lenguajes visuales y, en este sen-tido, cabe preguntarse: qu tienen en comn, en tanto len-guajes visuales prcticas tan dismiles como el lenguajede seas de los hipoacsticos, los sistemas de escritura(alfabticos o ideogrficos), los rituales, ceremonias y salu-dos del comportamiento social, las insignias y uniformes (mi-litares, sacerdotes, mdicos y barrenderos), la Cartografa,
los sistemas de identidad visual corporativa y los afiches deva pblica que no sea otra cosa que todos los fenmenosmencionados y muchos mas, son percibidos en forma exclu-siva por un nico sentido, el sentido de la vista?En una primera instancia resulta forzado pretender incluirprcticas comunicacionales tan diferentes dentro de una cate-gora nica, el lenguaje visual cuando en realidad se tratade prcticas comunicacionales radicalmente distintas y hastaopuestas en orden a su materialidad, relaciones espacio-tem-porales, presencia o ausencia fsica de los interlocutores, mo-dalidades de uso, grados de complejidad semntica y sintctica,competencia exigida a los usuarios, condiciones especficasde produccin y consumo, etctera.En sntesis. existe, en la realidad prctica de la comunica-cin, un lenguaje visual, en tanto paradigma vlido o esta-mos frente a una entelequia, en la mas pura tradicinnominalista, que sobrevive merced al hbito, la inercia inte-lectual y la compulsin a la repeticin? no ser que coexis-ten mltiples lenguajes visuales que resulta imprescindi-ble discriminar?
III. Acercando el sintagma
El sintagma lenguaje visual mas all de su incongruen-cia semntica que hace colisionar referentes anatmicos (len-gua, vista) incompatibles y registros conceptuales que seexcluyen recprocamente- exige ser analizado en cada unode sus trminos, que adems, refieren a un paradigma como
tal, ausente- del cual extraen su sentido: la comunicacin.En efecto, el lenguaje (con mayscula y sin aditamentes), lovisual (como modalidad de percepcin y construccin de
-
7/24/2019 IACDMV
2/11
imgenes por medio del sentido de la vista) y la Comuni-cacin (como proceso complejo de interacciones, producto ycondicin de la vida en sociedad) configuran un denso siste-ma de relaciones mutuas, un ncleo problemtico que debe-remos despejar, - como condicin previa a la de-construc-cin e inteligencia del sintagma.
1. Acerca del lenguaje
Abordaremos la cuestin del lenguaje desde lecturas dife-rentes, pero no excluyentes.En primer lugar consideramos al Lenguaje como la particu-lar capacidad humana de simbolizar, esto es, la capacidadde poder representarnos la realidad y poder represen-tarla a los otros - por mediacin de un sistema de signosacsticos, signos cuya relacin con las cosas, fenmenosy conceptos a los cuales se refiere, es arbitraria. Esta condi-cin de arbitrariedad de los signos lingsticos es de par-ticular importancia, en especial cuando dichos signos refie-ren a relaciones no perceptibles experimentalmente- en-tre cosas, fenmenos y conceptos. (Nos referimos al con-junto de las leyes cientficas). Por lo dems el carcterarbitrario del signo lingstico entrar con contradiccin conel carcter analgico de muchos signos visuales.El lenguaje, desde esta perspectiva, puede ser entendidocomo una capacidad innata del sujeto (Noam Chomsky),pura potencialidad que se materializa en la Lengua. Estaes, pues, una construccin social, condicin y efecto delsurgimiento, la existencia y la reproduccin de las socieda-des humanas en el interior de un modo de produccin de-terminado, fundado en el trabajo y en las relaciones produc-tivas existentes (Karl Marx).La lengua es un producto que, como todo lo humano, se sos-tiene en el artificio, la convencin y la coercin (Michel
Foucault), que se va modificando y transformando en fun-cin de los cambios histricos de la dinmica social decuyo seno surge y a la cual sirve -, en la dimensin temporalque de Saussure denominar diacrona.En el interior del sistema de la Lengua cada sujeto se irapropiando del tesoro del Significante (Jacques Lacan) deacuerdo a su particular y no intercambiable en absoluto-circunstancia psico-social, configurando un Habla personalque contribuye a la construccin de la ilusin imaginariadel Yo en tanto significante. En este proceso el sujeto seconstituye como tal, como hablante, y va edificando,sintomticamente, su periplo vital como relato.Si el lenguaje es pura potencialidad, la instancia lengua/habla dispone de una materialidad fctica exclusivamenteacstica: en ltima instancia son instancias invisibles.La lengua, para devenir Habla, debe ser aprendida, procesointerminable que se inicia en el interior de la relacin erti-ca de la pareja madre/hijo (Sigmund Freud) como lenguamaterna y es continuada por los sistemas de la educacinformal y la prctica cotidiana en la escena social. Esto ex-cluye absolutamente la existencia de lenguajes naturales,incluso en el mundo de la Naturaleza- mbito en el cual eltrmino Lenguaje resulta impropio cuando no estpido-puesto que se trata de un universo exento de volicin, regi-do por estrictas determinaciones fsicas, biolgicas e instin-tivas, radicalmente diferente al universo de la Cultura y lacomunicacin.
De esta concepcin del lenguaje se deriva una determinadateora del signo, en su doble vertiente dinmica no topolgica- de significante/significado, categoras bien precisadas que
por su carnadura acstica no pueden lcitamente-. Ni siquie-ra por analoga, aplicarse a manifiestos visuales.Esta errnea transpolacin, por desgracia muy generaliza-da, se pone en evidencia en los grficos con los cuales sesupone ilustrar el algoritmo saussariano: el Significantese representa en general con el trmino rbol (arbre)
mediante el recurso visual de la tipografa y el Significado(debajo de la barra de separacin) mediante el cono de unrbol cualquiera.Mediante este procedimiento supuestamente pedaggico sedesvirta groseramente la conceptualizacin de Saussure. Enprimer lugar, al introducir un cono en el lugar del Significa-do ste ha sido sustituido por otro signo de carcter visual,con lo cual el concepto se degrada puesto que el Significadono es el signo, sino un momento de ste. En segundo lugar, elSignificado los significados lingisticos en general- no sonpasibles de ser representados visualmente puesto que en tan-to concepto genrico y universal, que el Significante evoca,incluye a todos los individuos que comparten el gnero (rbol como paradigma) y no un rbol en particular el re-presentado por el cono. Por lo dems, como luego se ver.Los conos, en tanto un tipo especfico de signo visual poseenotra catadura material y deben ser analizados desde una pers-pectiva diferente a la de los signos lingsticos.
2. Acerca del lenguaje como ley
Pero el Lenguaje tambin puede ser entendido como unaestructura abstracta que opera como ley inmutable, reglan-do los intercambios simblicos entre los hombres en socie-dad (N. Rabinovich). En este sentido, el Lenguaje opera comoley de leyes, puesto que cualquier intento de ordenamien-to de la realidad, fsica o social, debe transitar, necesaria-mente, por el desfiladero del Significante; ley a la cual
queda sujeta la misma Divinidad (Las Tablas de la Ley: Exo-do: XX: 1 a 17; XXXI: 10 ;XXXII: 15, 16).Lo mismo ocurre con las leyes que pretenden imponer unorden al universo fsico de Galileo o Newton hasta Einstein-) o imponer el poder del Estado y el control social medianteordenamientos jurdicos (Constitucin, Cdigo civil, Co-mercial; Penal, etc.), esto es as desde el cdigo de Hammurabihasta los Reglamentos de la A.F.A.Que el leguaje es ley, que la ley es palabra, se percibe en lapropia terminologa jurdica y poltica: diktat, dictador, edic-to (he dicho), lex, lexis, legislacin, etc.
3. Acerca de la secundariedad
En un aspecto mas tcnico, el Lenguaje tiene determinadascaractersticas que lo distinguen cualitativamente y lo dife-rencian del resto de los conjuntos de signos: una de talescaractersticas es la denominada Secundariedad (OswaldDucrot, Tzvetan Todorov).Esta cualidad paradojal que, al mismo tiempo que define alLenguaje se constituye como obstculo para su conocimien-to, consiste en que la nica forma que tenemos para hablardel lenguaje y operar sobre l, es utilizando al propio Len-guaje, de otra manera, para hablar de las palabras (esto es,del Lenguaje) no tenemos otro recurso que usar las mismaspalabras que lo constituyen.Adems del obstculo epistemolgico que implica laindiferenciacin que se establece entre sujeto cognoscente (el
hablante), objeto de conocimiento (el Lenguaje) e instrumen-to cognitivo (las palabras del Lenguaje), la Secundariedadacarrea otras consecuencias.
-
7/24/2019 IACDMV
3/11
En primer trmino, la imposbilidad-lgica pero tambinemprica, operativa- de la existencia de algn metalengua-je, del lenguaje. En efecto, si el acto de pensamiento es unencadenamiento, necesariamente ordenado, de Significantes,esto es, de enunciados lingsticos, no tenemos a nuestradisposicin instancia alguna situada fuera del Lenguaje
desde la cual poder operar sobre l.Fuera de lo lingstico, que es lo mismo que decir, fue-ra de lo simblico, slo podemos entre-ver la instancia opacae inerte de lo real, de la cosa en s (Das Ding), que permane-cer inaccesible a nuestro intento de apropiacin cognitivay pragmtica- en tanto que no podemos de-signarlo con pa-labras, simbolizarlo, representarlo mediante algn signo,en definitiva, significarlo.Esta particular cualidad del Lenguaje pone en cuestin, en-tre otras teorizaciones, la funcin metalingstica relaciona-da con el cdigo (Roman Jakobson) y algunas vertientes dela filosofa del lenguaje, en especial aquellas que proponenla hiptesis de un supuesto lenguaje del pensamiento, an-terior al Lenguaje como tal.De todo esto derivamos otra consecuencia importante paranuestro propsito: en la medida en que no hay un mas alldel Lenguaje, ste se asume, con total legitimidad, enMetalenguaje del resto de los sistemas de signos visualeso de cualquier otra ndole, con la excepcin apuntada- queson pasibles de ser, analizados y valorizados discursivamente,trtese de lenguajes tcnicos o artsticos, en la medida enque tales lenguajes no son, en realidad otra cosa que lamanifestacin especializada en relacin a un sentido, elde la vista, en general- de un enunciado verbal que los pre-cede y determina.De aqu surge una insalvable asimetra jerrquica, terica yoperativa, entre el lenguaje y los lenguajes a l subordi-
nados incluyendo al lenguaje visual cuya falta de serslo puede resolverse, vicariamente, en su relacin de de-pendencia con el lenguaje. Dicho de otra manera, si el Len-guaje est en representacin de la realidad, objetiva, y,subjetiva, en una relacin de secundariedad, el resto de loslenguajes estaran en representacin del lenguaje, enuna inevitable y necesaria relacin de terceridad.
4. Acerca de la doble articulacin
Otro aspecto tcnico a analizar, tambin especfico del Len-guaje, es el de la doble articulacin: en su materializacinpragmtica -el acto del habla- el lenguaje opera articulandoen el tiempo, uniendo operativamente en funcinsignificacional, dos tipos de elementos de diferente carcter.En primer lugar, dispone de unidades mnimas portadora desentido (morfemas o monemas), trminos que van siendocombinados por el hablante con el auxilio de articuladores oshifters (pronombre, prefijos, conjunciones) en un proce-so sintctico que discurre -transcurre, ocurre- en el tiemporeal. La secuencia de morfemas, o sintagma, determina elvalor y el significado preciso de cada trmino -acotandosu radical polisemia- y construyendo el sentido del enuncia-do: cada palabra que el hablante -o el escribiente- incorporaal sintagma va modificando la significacin de las palabrasprecedentes y la ultima puede trastocar el sentido definitivodel enunciado efecto aprs coup.Pero adems, y en segundo lugar, el lenguaje opera, en una
segunda articulacin, con unidades an menores que care-cen de sentido, elementos de carcter puramente fnico losfonemas- cuya combinatoria segn las normas particulares
de cada lengua, posibilita la formacin de los morfemas dela primera articulacin. Nos referimos, por supuesto, a lasletras (vocales y consonantes) de la lengua, cuya adjun-cin silbica da como resultado las palabras.Mediante esta ingenioso artificio, a partir de un modestocapital fnico de -apenas- 26 sonidos (luego caracteres)
nos resulta posible articular mas de 100.000 trminos delos cuales, por desgracia, utilizamos una mnima parte.Los intentos de transponer la dialctica de la doble articula-cin a otros lenguajes no han tenido xito: Pier PaoloPasolini, en relacin con el lenguaje cinematogrfico(Victorino Zecchetto). El reduccionismo formalista instauradoen la Bauhaus en alguna de sus etapas (Valds de Len, G.A.: Bauhaus, crtica de un discurso autoritario) quiso im-poner la trada crculo/tringulo/cuadrado y los colores pri-marios correspondientes a cada una de esas figuras- comolas unidades mnimas de un supuesto lenguaje visual uni-versal, con los lamentables resultados que todos conocemos(el alfabeto Universal de Herbert Bayer y el no menos ile-gible alfabeto stencil de Josef Albers).La ausencia del sistema de la doble articulacin en los len-guajes subordinados torna inviables las pretensiones de fun-dar una imposible e innecesaria- alfabetidad visual (D.A.Dondis) y pone en cuestin la pertinencia del empleo de cate-goras tcnicas (semntica, sintaxis, significante, gramtica yotras) propias del lenguaje a los sistemas de signos no-lingsticos. Si queremos ser rigurosos, pero no rgidos, de-beremos reconocer que en el acto del habla, matriz del proce-so comunicacional, intervienen y a veces de manera decisi-va- factores extralingsticos, acsticos y visuales. Por estesesgo nos aproximaremos a la cuestin de lo visual, segun-do termino del sintagma que estamos estudiando.
IV. Lenguaje y para-lenguaje, introduccin de lo visualLas teoras de la comunicacin abordaron tardamente losaspectos contextuales que condicionan los intercambios sim-blicos. Primero fue necesario superar la teora matemticade la informacin (C. Shannon, W. Weaver, 1949) aunqueen su tosca reduccin emisor/canal/receptor, dicha teoratodava sobrevuela, como un espectro que se niega a aceptarque est muerto, en nuestras aulas, alimentado por discur-sos acadmicos fosilizados.Tambin fue necesario superar el esquematismo abstracto,universalista y formalista de Roman Jakobson que todavasobrevive como repeticin acrtica y cannica. Recin enlos 70 aquellas conceptualizaciones mecanicistas de lacomunicacin empiezan a desaparecer del horizonte tericoante visiones mas consecuentes y mas apegadas a la reali-dad pragmtica del acto comunicacional.En esa direccin ubicamos al modelo S.P.E.A.K.I.N.G. de D.Hymes y J.J. Gumperz (1962/1971) que, a pesar de sus incon-gruencias, enfatiza, por primera vez, la importancia de loscontextos; as como el modelo psico-social (D. Anzieu yMartin, 1971) que incorpora el concepto de campo de con-ciencia, describe la existencia de filtros, tanto en el ha-blante como en la escucha del hablado y describe diferentesmodalidades de respuestaso feedback- trmino tcnico im-portado de la ciberntica- sin olvidar los aportes crticos deM. Bajtin. Este proceso ha conducido a una comprensin dela comunicacin como interaccin total, que incluye los ges-
tos y expresiones corporales y su percepcin visual por losinteractuantes- como factor complementario de la oralidad.En efecto, las investigaciones de D. Rim, Paul Watzlawick
-
7/24/2019 IACDMV
4/11
y otros, relacionados con la llamada Escuela de Palo Alto,demostraron que el acto comunicacional no se agota en susaspectos puramente lingsticos, incorporando las catego-ras analgico/digital. No nos estamos refiriendo a bana-lidades tales como lenguaje del cuerpo- que se agotan enel sntoma y la semiologa mdica sino a la contextura del
proceso comunicacional intersubjetivo cuya complejidad seacrecienta al incluir nuevos factores la enunciacin, losmovimientos y actitudes corporales, las relaciones espacia-les entre los interlocu-tores- as como el contexto material ysocial en cuyo interior se produce la interaccin (EdmondMarc, Dominique Picard.)El tono de la voz, en el amplio registro que va del soprano albajo, el ritmo y sus alteraciones, el volumen, los silencios,son recursos fnicos capaces de acentuar el valor emotivo yel sentido de lo que se dice y que ofrecen serias dificulta-des a su representacin visual, mas all del tosco recursode manipular el cuerpo y las variables tipogrficas o el em-pleo de puntos suspensivos y otros signos no-alfabticos,-en virtud del carcter especficamente acstico del fenme-no enunciativo.Contrariamente, los gestos, la mmica, la actitud corporal,la direccin de la mirada, los alejamientos y aproximacio-nes de los interlocutores fenmenos estudiados por lakintica y la proxmica- al ser de carcter visual constitu-yen la materialidad de determinados lenguajes visuales,como luego se ver.Hemos tratado hasta aqu de describir la complejidad dellenguaje, como sistema de signos que hace posible la comu-nicacin entre sujetos individuales y sociales, enfatizandoel carcter acstico de su prctica y de su materialidad. Nosresta, ahora, indagar sobre las relaciones, armoniosas o con-flictivas, que se establecen entre el Lenguaje y los denomi-
nados lenguajes visuales.
V. Los lenguajes visuales objetos, imgenes e imgenes
de imgenes
Para empezar sostenemos la existencia emprica de diferen-tes lenguajes visuales que comparten una nica condicin:son percibidos exclusivamente mediante el sentido de la vis-ta. Las condiciones (fsicas, biolgicas, psquicas e histri-co-sociales) en que se produce la percepcin visual, ya hansido tratadas en extenso en otro lugar (Valds de Len, G.A.: Contribucin a una epistemologa del Diseo Grfi-co) por lo que no ser expuesta aqu.Ms importante nos parece intentar acotar la polisemia delos trminos imagen e imagen visual, utilizados de ma-nera sumamente imprecisa, tanto en el habla ordinaria comoen el discurso acadmico.En una primera aproximacin la imagen se nos presentacomo una modalidad especficamente humana de conocer,aprehender y apropiarse de la realidad material y operar so-bre ella. En efecto, el mundo se nos presenta, en princi-pio o en el principio, como un conjunto mas o menos caticode estmulos sensoriales de la ms diversa ndole, placente-ros y displacenteros, que el Yo organiza como imgenesmas o menos coherentes, bajo la primaca indiscutible delsentido de la vista: mediante la mirada activa del sujeto elcaos absoluto del principio deviene en un cierto cosmos ancuando ste se mantenga en situacin de equilibrio inestable.
Es en este sentido que sostenemos, en coincidencia con al-gunos de los principios de la teora de la Gestalt no contodos- que la mirada del sujeto construye el objeto que
mira, en tanto que, adems de ubicarlo toponmicamenteen un espacio y una temporalidad interiores-ajenas porcompleto a la opacidad inescrutable del objeto- lo instala enun orden subjetivo e intersubjetivo, social, pre-existente: aldesignarlo mediante el lenguaje el sujeto le otorga algnsentido al no-sentido radical del objeto en s.
El problema -fuente de innumerables conflictos subjetivos ypolticos- se presenta en la medida en que el sujeto, al en-trar en contacto con el mundo se encuentra, colisiona, conobjetos, naturales y artificiales, que se le presentan consu evidente materialidad fsica en tanto tales, pero tambinse encuentra con imgenes, es decir, con imgenes deobjetos, con representaciones, generalmente visuales, deobjetos ausentes en su materialidad fsica, presentes tanslo como pura virtualidad, apariencia o efecto visual; im-genes que ocupan, por sustitucin, el lugar de un objetoque alguna vez estuvo o que quiz nunca estuvo.Es por esta razn la diversa ndole de lo real percibido-que el campo de pertinencia del trmino imagen visual -yde los lenguajes que sobre ellas se edifican- debe bifurcar-se y eventualmente, trifurcarse.Sin duda se coincidir en que una cosa es presenciar en elestadio como el rbitro extrae y muestra una tarjeta roja aljugador sancionado: imagen visual directa e inmediata delhecho real y de los objetos involucrados rbitro, jugador,tarjeta- con su fugaz contemporaneidad, su carga emotiva yel compromiso corporal que implica -y otra cosa es ver lamisma escena en la transmisin del partido por televi-sin, aunque sta sea en vivo y en directo o, peor an, veren el diario del lunes la fotografa de aquella escena: ima-gen visual indirecta, mediatizada, simulacro tcnico de uninstante irrepetible. En el pgina impresa no est el obje-to ni puede estar lo -, en su lugar lo que vemos es una
imagen icnica, analgica, virtual formada por la super-posicin de puntos ordenadamente dispuestos por el artifi-cio del offset: donde el objeto estuvo (en la realidad) ve-mos ahora una imagen que lo representa siempre expost facto (por no decir post mortem). Si, para colmo, laimpresin es en blanco y negro, el rojo de la tarjeta es unapura construccin imaginaria.Esta prdida de realidad que la imagen visual este tipode imagen visual- soporta y que la acompaa desde suorigen rupestre pero que se acenta a partir de la populari-zacin del invento de Gutenberg, es compensada por su di-fusin masiva: el partido habr sido presenciado por 10.000personas, en tanto que su transmisin por TV y las foto-grafas del Suplemento deportivo sern vistas por millonesde personas.Tendremos que lidiar entonces con dos tipos de imgenesvisuales y sus lenguajes respectivos: a) imgenesdeobjetos que percibimos en forma directa, en su presencia yactualidad, imgenes, por decirlo as, de 1er grado y, b) im-genes de imgenes (de 2do grado) que evocan (en el caso dela escritura) o representan (en el caso de los conos) objetosausentes en muchos casos, definitivamente perdidos.Tendremos entonces, por lo menos, dos tipos tambin dife-rentes de lenguajes visuales, unos conformados por obje-tos y cuyo- discurso se desplegar fundamentalmente enla dimensin temporal -. Otro, conformado por imgenesvisuales, en sentido estricto y cuyo discurso se desple-
gar, principalmente, en la dimensin espacial.El problema, en realidad, es an mas complejo, puesto que,como es sabido, los objetos per se no comunican nada: su
-
7/24/2019 IACDMV
5/11
significacin, siempre precaria, les ha sido otorgada desdeafuera de ellos, por consenso social: si un objeto devienesigno y cualquier objeto puede llegar a servir como sig-no- ser, siempre, por designio del sujeto social, quien leotorga determinada significacin.Pero, adems, no todas las imgenes visuales han sido pro-
ducidas con la deliberada intencin de comunicar significa-dos lingsticos precisos pensamos en los diversos ejerci-cios formales de la llamada pintura pura, que no necesa-riamente es no figurativa pero si necesariamente no-discursiva. Por ltimo, no podemos desconocer la existen-cia de sistemas de imgenes visuales, con valor de signo,fuertemente codificados, que desde su origen no pretendie-ron comunicar significados lingsticos; nos referimos al sis-tema de notacin musical (pentagrama, claves, cambiosmorfolgicos de las notas que indican su duracin relati-va, silencios, compases, etc.) que al ser interpretados porel msico se realizan como pura sucesin de sonidos en eltiempo, en una estructura formal de meloda, armona y rit-mo, exenta de toda intencin discursiva o informativa (es-cchese, como ilustracin de este aserto Las VariacionesGoldberg, BWV 988, o las Suites para violoncello slo,S.1007-12, de Juan Sebastin Bach.). La pera, y en gene-ral, el teatro musical, se producen y ejecutan en un territorioambiguo en el cual lo discursivo y lo puramente musical seinterrelacionan y conviven, no siempre de manera armonio-sa: Richard Wagner.
VI. Los Lenguajes visuales: una tipologa posible
En orden a los explicado en los puntos anteriores, en el he-terogneo campo de los lenguajes visuales podemos dis-cernir diversos tipos, que describiremos a continuacin.
1. Lenguajes visuales gestuales: el gesto-signo.En este tipo el cuerpo, o partes de ste, es utilizado por elhablante para comunicar a su interlocutor enunciados ver-bales, en una situacin interactiva cara a cara. Se recurrea este lenguaje cuando la distancia fsica entre los partici-pantes imposibilita la comunicacin verbal, cuando sta esimpracticable en un contexto ruidoso, por motivos de urgen-cia o economa expresiva o, en el extremo, cuando por razo-nes de discapacidad auditiva no resulta factible la comuni-cacin verbal.El gesto-signo se despliega en el tiempo, lo efmero es sumanera y condicin de ser: dura lo que el interlocutor demo-re en percibirlo, comprenderlo y actuar en consecuencia. Losgestos o movimientos implican una accin corporal y son,en general, analgicos respecto a los referentes que el enun-ciado no dicho- representa: pulgar hacia abajo, equivalea golpear hacia abajo, con el arma, al vencido en el circoromano; mostrar al mozo del bar el pulgar y el ndice conuna cierta separacin entre s, remeda la forma y proporcindel pocillo de caf que se demanda.El conjunto emprico de los gesto-signo es sumamente va-riado. Es l discernimos gestos aislados, no sistmicos, comoel de levantar el brazo derecho, en el lugar correspondientey con un ngulo determinado, para que el autobus se deten-ga ntese que nadie confundira este gesto con el saludofascista; ntese que para detener un taxi el ngulo del brazorespecto del cuerpo es mas agudo. Pero tambin contiene
sistemas de signos muy codificados, como el errneamentedenominado lenguaje de seas de los hipoacsticos. Exis-ten gestos-signo cuyo significado est restringido a espacios
culturales acotados (pedir la cuenta en un restaurante mi-mando la accin de firmar), o que son utilizados, en mbitosespecficos, de manera casi clandestina a guisa de contra-sea: el sutil cabeceo del galn para invitar a una mujera bailar con la intencin de que el resto de los participan-tes no se percataran del gesto y del eventual desaire. Y tam-
bin existen otros signos cuyo uso y comprensin es o casies- universal: los gestos de asentimiento o de negacin. Y,la inclinacin de la cabeza, y a veces tambin de la espalda,ante un superior jerrquico o ante una persona de mritointelectual o artstico superior: levantar el brazo para llamarla atencin del otro, etc.En las, borrosas, fronteras del lenguaje de los gestos, en-contramos expresiones artsticas que intentan comunicarenunciados mas complejos a un pblico mediante gestosritualizados que implican el conocimiento previo de los c-digos utilizados: teatro tradicional japons, posicin y mo-vimiento de las manos y brazos en algunas danzas orienta-les. En el teatro occidental, por el contrario, encontramosexpresiones artsticas mas prximas a la representacinanalgica de sentimientos y emociones en funcin narrativano-lingstica, en especial en el difcil arte del mimo, quealcanzara nivel de excelencia en la figura de Marcel Marceau.
2. Lenguajes visuales objetuales: el objeto-signo.
A diferencia del anterior, en este tipo la comunicacinintersubjetiva y entre sujetos sociales puesto que aqu apa-recen interlocutores institucionales- se establece por inter-medio de objetos fsicos, materiales, a los cuales, por con-vencin, se les han otorgado significados lingsticos pun-tuales.Tambin es diferente la relacin con la temporalidad: mien-tras que el gesto-signo se consume en el acto mismo de su
produccin, el objeto-signo perdura en el tiempo, en fun-cin de la durabilidad del material con el cual ha sido cons-truido.En algunos casos la presencia fsica, actual, del interpeladoes imprescindible (expulsin del jugador de ftbol, ya co-mentada) mientras que en otros el interpelante, un interlo-cutor institucional, est, necesariamente, ausente, sustitui-do por el objeto-signo. Tal el caso del semforo, algunos delos cuales, inclusive, han sido programados para actuarcon autonoma relativa: merced a la inclusin de sensorescibernticos estn en condiciones de modificar la duracinde sus seales en funcin de la intensidad del trnsitovehicular. En otros, en cambio, resulta necesaria la interac-cin entre sujetos aunque stos no entren en contacto vi-sual: las seales lumnicas (y sonoras) mediante las cua-les los camioneros intercambian informacin til en las ru-tas mientras circulan por carriles opuestos -, aunque ac es-tamos ante un caso especial, por su instantaneidad.En algunos de los lenguajes agrupados en esta tipologa,el cuerpo de los sujetos funciona como mero soporte delobjeto-signo: es el caso de los uniformes militares, ecle-sisticos y civiles- que, en la prctica de la comunicacinsocial, cumplen una doble funcin, por un lado sealizan alportador, indicando su pertenencia orgnica a determinadainstitucin y su diferencia respecto a los dems, cumpliendolas mismas funciones que una marca: por el otro, sealan elgrado y jerarqua que ostentan dentro de la corporacin a la
que pertenecen. Indumentaria, colores, jinetas, charreteras,insignias, utensilios especficos (armas, anillos, bculos,gorras, birretes, kips, mitras, etc.) contribuyen a hacer evi-
-
7/24/2019 IACDMV
6/11
dente la pertenencia y la posicin del uniformado en la admi-nistracin del poder. Es por ello que la utilizacin de unifor-mes y atributos esta rgidamente reglamentada en las FuerzasArmadas y de Seguridad y en la Iglesia Catlica.En las actividades civiles tambin es habitual el uso de obje-tos-signo para sealar la pertenencia del usuario a corpora-
ciones profesionales y ocupacionales (mdicos, para -mdi-cos, recolectores de basura, carteros, etc.) o educativas (guar-dapolvo blanco de la educacin pblica, uniformes en los co-legios privados).Funciones similares de identificacin por medio de objetos-signo cumplen las camisetas deportivas con los colores delos clubes a los que adhieren los usuarios. En ocasin de loscampeonatos mundiales de ftbol ya es tradicional el usomasivo de casacas con los colores de la seleccin. Resultaoportuno agregar que, en el pasado reciente primera mitaddel siglo XX- en Europa, pero tambin en la Argentina, elcolor de los uniformes formales e informales- de los mili-tantes indicaba su filiacin poltica e ideolgica: negro, par-do o azul representaban a la extrema derecha y el rojo a losactivistas de la izquierda revolucionaria. (Un antecedentehistrico de la utilizacin del color como signo partidario: ladivisa rojo punz que tanto irritaba al joven Sarmiento(Facundo)- de las masas rosistas). La utilizacin ritual ycoreogrfica del cuerpo como masa disciplinada- y deobjetos-signo alcanzara su mxima expresin en las cere-monias, nocturnas y multitudinarias del NSDAP (Partidonazi) durante el III Reich. C. Leni Rietensthal: El triunfode la voluntad.Tambin se observa la presencia de objetos-signo en las cere-monias sociales de pasaje: primera comunin, bar y bat mitzvah, fiesta de 15, recibimientos, bodas y velatorios; enfiestas y eventos sociales (rigurosa etiqueta, elegante
sport) y en un sentido mas general pero tambin codifica-do, en el Sistema de la moda (Roland Barthes) cuyos c-clicos cambios se despliegan en el inter juego tradicin /transgresin.Dentro de esta tipologa tendramos que incluir a los pabello-nes nacionales, de alto valor simblico, y de organizacionesinternacionales y, en otro registro, a los sistemas de comuni-cacin a distancia mediante seales con banderas trans-cripcin a signos visuales objetuales de los signos lingsticos,en la lnea del telgrafo ptico (Claude Chiappe, 1793),desarrollado, como tantas otras innovaciones tecnolgicas alservicio de la comunicacin, con fines blicos.Finalmente, ya en la frontera con los lenguajes visualesmediados por imgenes, encontramos la aplicacin de se-ales visuales en el rostro del sujeto, en especial en los ojosy los labios: los cosmticos, utilizados mayoritariamente pero no en forma exclusiva- por un pblico femenino, ade-ms de cumplir funciones estticas al comps de los vai-venes de la moda- juegan un rol comunicacional, sea depertenencia generacional, de modernidad o de disponibi-lidad sexual. Habra que agregar aqu el uso generalizado,entre los mas jvenes, del piercing y los tatuajes, despoja-dos ya de su arcaica funcin simblica y ritualista, cuandono mgica, fagocitada por el imperio de la moda y el consu-mo cuyo antecedente literario rastreamos en Ray Bradbury(El hombre ilustrado).La Argentina tuvo el triste privilegio de alumbrar un objetos-
signo, surgido espontneamente en la lucha por la aparicinde familiares desaparecidos por el Terrorismo de Estado, queha recorrido el mundo: los pauelos blancos de las Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo. (Las locas de la Plaza).Lenguajes visuales mediados por imgenes.Describiremos a continuacin aquellos lenguajes cuyamateria prima, cuya materialidad, est constituida por im-genes visuales de manera excluyente. La diferente ndolede tales imgenes, en torno del eje Analoga o Arbitrarie-
dad, nos obliga a tratarlos en forma separada.
3. Lenguajes visuales artsticos: la imagen como
simulacro
ste gnero comprende un vasto y heterogneo conjunto deobjeto-artstico objetos imagen y de imgenes visuales cuyainclusin simultnea en las esferas, no necesariamente com-plementarias, de la comunicacin y de la esttica o, lo quees lo mismo, de la informacin y de la expresin- da comoresultado un gnero ambiguo y problemtico de all elentrecomillado. Su descripcin dinmica se confunde con laHistoria del Arte en rigor de verdad, historia de las artesplsticas o visuales- y disfruta de un considerable pres-tigio social que, en ocasiones, linda con la sacralidad: elarte como objeto sublime, producto del genio del artistacreador en oposicin a las tesis freudianas del arte comoproducto material de la sublimacin de pulsiones libidinales.En ste tipo incluimos el espectro total de las artes plsticascualquiera sea el material, los soportes, las tcnicas, los ins-trumentos y las temticas, siempre y cuando las imgenesdentro de una amplia gama de grados de inonicidad- estnal servicio de un discurso previo, cumplan, por lo tanto, unafuncin narrativa o descriptiva tal que las imgenes pue-den reconducir a un enunciado o enunciados lingsticosanteriores a la obra: en tanto dicho enunciado est ca-balmente representado en el cuadro o su reproduccin,como luego veremos- suscitar en el pblico una lectura acor-
de con el enunciado inicial (El nacimiento de Venus,Sandro Boticelli).Esta, primordial, funcin lingstica no excluye, primero,que la obra proponga o provoque lecturas connotativasdismiles, fronterizas a la polisemia y la multivocidad, entanto el ncleo informativo bsico se sostenga. Y, segundo,tampoco excluye que alguna crtica privilegie el valor est-tico de una obra o un estilo por sobre sus contenidos obje-tivos, cognitivos o testimoniales.Nuestra delimitacin descarta todas las expresiones plsti-cas no-narrativas, de carcter exclusivamente formal, en cuyagnesis no percibimos enunciados lingsticos ni propsitoscomunicacionales, limitndose a la presentacin directa derelaciones en armona o tensin- entre formas (puntos, l-neas, planos geomtricos u orgnicos), colores, texturas,materiales en s mismas in-significantes- en el plano o enel espacio real. Esto incluye tanto las tendenciasracionalistas, Malevich, - aunque no siempre, vase suCaballera Roja- y Mondrian, entre otros, como a las ten-dencias expresionistas: Jackson Pollock; no podemos, enrigor, hablar de lenguaje cuando no hay discurso.La, delgada, lnea divisoria no se establece, por lo tanto,entre un arte figurativo en oposicin a otro no-figurati-vo dicotoma que debera ser revisada- ya que tanto lasformas de construccin geomtrica como las gestuales uorgnicas- tambin son percibidas como figura. Tampococonsideramos vlidos trminos tan imprecisos como el de
arte abstracto, dado que toda representacin pictrica,por realista que se pretenda se nos presenta como unaabstraccin de la realidad: la elemental y necesaria reduc-
-
7/24/2019 IACDMV
7/11
cin del espacio real, tridimensional, a los lmites inexora-bles del plano ya constituye una inevitable maniobra deabstractizacin de un real que es sustituido por su re-presentacin como pura virtualidad.En definitiva, en este apartado describiremos aquellas ex-presiones plsticas que la historia y las sociedades han con-
venido en considerarlas artsticas, en las cuales o de-trs de las cuales- podemos inteligir un propsito y un enun-ciado lingsticos, sea ste de carcter narrativo, pedaggi-co gran parte del arte sacro cristiano, en especial desde lacontrarreforma: La Capilla Sixtina-, propagandstico, ideo-lgico o meramente descriptivo mas all de las pretensio-nes estticas que sustente legtimas o no.En el vasto campo de los lenguajes visuales artsticos, porrazones de carcter histrico, tcnicas y modalidades de pro-duccin y consumo que luego detallaremos, distinguimos dosniveles diferentes que, a partir del siglo XIX coexisten y sedeterminan mutuamente.
3.a. Lenguajes visuales artsticos tradicionales.Comprende a los gneros ms antiguos, cannicos y cano-nizados: la escultura y la pintura tanto la de caballete, devisin y apropiacin privada o, va museos, semi-privada,como la muralista, de visin pblica y propiedad social -, elgrabado de limitada reproductibilidad- y el dibujo artsti-co con exclusin del dibujo tcnico, al servicio de intere-ses pragmticos y de la ilustracin, con finalidades publici-tarias o periodsticas, en ambos casos, extra-artsticas.Define a este subconjunto la condicin compartida de la piezanica el original- de elevado valor de mercado con laexcepcin del arte mural, desde los frescos renacentistas almuralismo del Mxico revolucionario-. Esta caracterstica ohalo(Walter Benjamin) de pieza nica ha ido desapare-
ciendo al ritmo del perfeccionamiento de la fotografa y lastcnicas de reproduccin grfica en un proceso que va dela socializacin o democratizacin del consumo de la obraquin no ha visto alguna vez una reproduccin de Lagioconda?- a su banalizacin y degradacin consumista, snobo kistch (versin en yeso de la Venus de Boticelli.) Noobstante lo anterior, el carcter de pieza nica sigue siendo elncleo del prestigio del subgnero y del status social de suspracticantes an en nuestra digitalizada actualidad.Dentro de este subgnero las historias del Arte incluyen,por lo general a la Arquitectura como una ms a veces, lams importante- de las Bellas Artes, pero, y en tanto estadisciplina no tiene como propsito representar un discurso oproducir un efecto lingstico no resulta pertinente incluirlaen el campo de los lenguajes visuales: como antes se dijo,no hay lenguaje all donde no hay nada que comunicar. Losarquitectos, al igual que los ingenieros y los maestros mayo-res de obras disean, planifican y construyen cosas quecumplen una funcin prctica (edificios, puentes, diques,mquinas) mientras que la Comunicacin como hemos in-tentado demostrar en otro lugar- no es una cosa.Argumentar, como se ha hecho, que un hospital valga comoejemplo- comunica, con el lenguaje de la forma, que eseso, un hospital y no un saln de baile o una pista de patina-je, resulta tan falaz como sostener que un automvil comu-nica que es un automvil y no un ornitorrinco: las caracte-rsticas formales en ltima instancia, constructivas, ma-
teriales- que diferencian al hospital y al automvil- del restode los objetos, es la consecuencia necesaria e inevitable dela funcin que cumplen en la prctica cotidiana. Los obje-
tos, ya lo hemos dicho, carecen en absoluto de la capacidadde comunicar, per se, mensaje alguno: su significacin,siempre vicaria, le es atribuida por la sociedad, en funcinde su funcin.
3.b. Lenguajes visuales Artsticos no tradicionales.
Durante la primera mitad del siglo XIX, con propsito ori-ginalmente extra-artsticos, William H. Fox Talbott (1833),Nicforo Niepce (1826) y Louis J. Daguerre (1839) en GranBretaa y Francia, investigan y desarrollan una nueva tcni-ca de registro y representacin mecnica del mundo ma-terial, la fotografa, aprovechando las propiedades qumicasde ciertas sales metlicas que modifican su estructuramolecular al ser activadas por la luz solar, as como el per-feccionamiento de los artificios pticos.La fotografa cuyos recursos tcnicos en orden a emulsionessensibles y soportes se fueron mejorando, disminuyendo lostiempos de exposicin- sent las bases que posibilitaron,hacia el final del siglo, la invencin del cinematgrafo(August y Louis Lumire, 1895) como tcnica de registraciny, posterior, proyeccin en una pantalla plana de imgenesvisual en movimiento cualidad y condicin de existenciadel mundo de la realidad objetiva que, hasta ese momen-to, los gneros visuales tradicionales slo haban podidosugerir. Intentos posteriores de representar el movimientoreal en el plano bidimensional (Desnudo descendiendouna escalera, Marcel Duchamp) resultan anacrnicos y novan mas all de una tosca imitacin del hecho cinematogr-fico. El tiempo real en la toma, y la secuencia de escenasson categoras necesarias para la representacin virtual delmovimiento que el cine ofrece como una ilusin verosmil,gracias al fenmeno neuronal de la persistencia retiniana la imagen que el cristalino forma sobre la retina permane-
ce activa durante 1/10 de segundo.La incorporacin del sonido (El cantor de Jazz, 1927) mar-ca la desaparicin del cine mudo, pura imagen icnica, com-plementada con escuetos ttulos tipogrficos, e inaugura ungnero nuevo basado en un sui-gneris lenguaje audio-visual ajeno al campo de la pura visualidad que estamos ana-lizando aqu.La fotografa exhibe desde su nacimiento una marcada vo-cacin periodstica de registro de la actualidad, razn por lacual las primeras fotografas documentan los acontecimien-tos de la poca: la Guerra de Crimea (1854-56) y la GuerraCivil norteamericana (1861-1865). En sta ltima, intuyendoel valor poltico y publicitario del nuevo medio. El altomando del ejercito de la unin a instancias de AbrahamLincoln incorpora un cuerpo oficial de fotgrafos (MathewBrady, A. Gardner, Th. OSullivan y muchos ms).Tanto la Fotografa como el cine mudo nacen como merastcnicas que, con el tiempo irn deviniendo en artes, enlenguajes visuales especficos, a tono con las sociedadestecnolgicas de las cuales emergen. Los primeros films delos hermanos Lumire (El desayuno del bebe, Entradadel tren a la estacin) no son otra cosa al margen de laformidable innovacin tcnica- que toscos documentales deaficionado. De La salida de los obreros de la fbrica a ElAcorazado Potemkine el cine alcanza su madurez como arte,no slo por la incorporacin del recurso del montaje (mon-taje de atracciones en los trminos de Einsenstein) sino por
la inclusin del nuevo gnero en la tradicin realista ynarrativa -ideolgica en el caso del film sovitico- y la aper-tura, con Melis, al mundo de lo fantstico mediante la uti-
-
7/24/2019 IACDMV
8/11
lizacin de efectos especiales.El desarrollo y perfeccionamiento de los medios impresosde comunicacin y la existencia de un pblico masivohacen posible el surgimiento, hacia fines del siglo XIX deun nuevo lenguaje visual: El comic o historieta, que seinaugura en los Estados Unidos en 1886 con la aparicin en
The New York World de The Yellow Kid (Richard FeltonOutcault) personaje que inicia un rico historial que desdeLos sobrinos del capitn se prolonga hasta las mangascontemporneas, pasando por super-hroes, animalesantropomorfizados, gngsters, figuras mitolgicas e histri-cas, etc. Se trata de un gnero narrativo por excelencia alextremo de haber sido alguna vez designado como literatu-ra dibujada- que se realiza en la secuencia de vietas, di-logos con el recurso del globo y textos.- aunque a vecesprescinda de stos.La fotografa, tanto periodstica como artstica, el cinemudo y el comic o historieta configuran el espacio no-tradi-cional de los lenguajes visuales artsticos. Se caracterizanpor la ausencia de originales puesto que se producen paraun pblico masivo que consume copias (impresas o foto-grafiadas) idnticas entre s). Su carcter discursivo se ponede manifiesto en la prctica de su produccin que se inicia,ineludiblemente, con la escritura de un guin.
4. Lenguajes visuales escriturales
Estn formados por complejos sistemas de signos visualesno analgicos, aunque en su remoto origen en el caso denuestro alfabeto, el alitato fenicio- tuvieron se carcter: lossignos son interpretados, tras un proceso de aprendizaje,como la transcripcin visual de los sonidos de la lengua.Ya no se trata de objetos devenidos signo, sino de imgenesvisuales, abstractas, artificialmente diseadas con el pro-
psito deliberado de comunicar sentido. La escritura. (cual-quiera sea su tipo) es siempre un producto social que garanti-za la permanencia siempre relativa- en el tiempo, de losenunciados lingsticos ya caracterizados antes por su in-trnseca fungibilidad.Es por ello que desde sus orgenes la escritura estuvo vincula-da al ejercicio del poder-econmico, religioso y poltico -: lasprimeras inscripciones (Uruk, 2500 A.N.E.) consisten enregistraciones contables, los primeros textos son de orden re-ligioso y legislativo (cdigo de Hammurabi siglo XVIIIA.N.E.). En sus inicios la facultad de escribir y reproducirverbalmente lo escrito era patrimonio literalmente- de unaelite sacerdotal, adquiriendo la escritura, desde entonces, uncarcter sagrado, cuyos residuos an perduran. No es ocio-so recordar que para los creyentes los textos fundacionales delas religiones monotestas (El Pentateuco o Tor, El AntiguoTestamento, El Corn) fueron dictados por Dios a sus profe-tas o directamente escritos por el. Dicha sacralidad y el usorestringido de la escritura recin ser erosionada, a mediadosdel siglo XV, por el invento de Gutenberg y la democratiza-cin de la lectura que promovi el libro impreso.La escritura posibilita y promueve la comunicacin a dis-tancia, in abstentia, de los interlocutores, que pueden serindividuales o institucionales; su prctica, el acto de escri-bir y de leer, se despliega en el espacio fsico del soportebidimensional (tablillas de arcilla, papiro, pergamino, pa-pel), quebrando la linealidad unidireccional del habla, puesto
que el que escribe puede corregir y an borrar lo escrito yel que lee puede volver atrs en lo ya ledo. Exige, ade-ms, una competencia especfica saber leer- que el sistema
alfabtico, la invencin de Gutenberg y la educacin pbli-ca han generalizado.Al interior de los sistemas de escritura podemos diferenciartres niveles.
4.a. Escrituras de primer grado.
Son las que en general se asocian al concepto de escrituraantes definido, pero implican diferentes modalidades. Una,las escrituras ideogramticas, estn compuestas por signosvisuales analgicos que representan objetos o conceptospuntuales por mas que por un proceso de estilizacin lossignos hayan perdido su primitiva iconicidad. En cambio,las escrituras alfabticas (o fonogrficas) estn compuestaspor signos visuales cuya relacin con los sonidos que re-presentan es de carcter arbitrario. Existen, adems, siste-mas mixtos, icono-alfabticos.Conviene puntualizar que las letras del alfabeto, en unestricto sentido semiolgico, no son propiamente signos,en la medida que no reconducen a significado (o imagenmental) alguno: la funcin lingstica de la letra es masmodesta aunque no por ello menos importante: en vez derepresentar un concepto, representa un sonido.Como se observar, este lenguaje visual escritural se corres-ponde con la categora de Smbolo de Charles S. Pierce, porsu carcter convencional.
4.b Escrituras de segundo grado.En estos sistemas los signos alfa-numricos no son utiliza-dos por su valor fonticos o lingstico, sino como trminosoperativos dotados de significados lgicos, atribuidos porconvencin y rigurosamente reglamentados.Conocida y utilizada por las disciplinas pre-cientficas laAlquimia en particular- y por la Geometra clsica, la nota-
cin alfa-numrica no-lingstica es esencial para represen-tar trminos abstractos y relaciones lgicas o topolgicas endiferentes ciencias y disciplinas modernas, tanto fcticascomo formales: matemtica, fsica, qumica, simbolizacinlgica, etc.
4.c. Escrituras no-lingsticas.Existe, por ltimo, un sistema de signos visualesescriturales, radicalmente extra-lingstico, cuya funcin estranscribir, segn determinadas convenciones, la altura, eltimbre, la duracin y la intensidad de los sonidos puros,no alfabticos, que el intrprete transforma en trminosde meloda, armona y ritmo, es decir, en msica. Se trata,pues, de la msica escrita, cuyo texto, la partitura, careceen absoluto de significados lingsticos, Al igual que lasletras, stos signos claves, notas, sostenidos, bemoles,etc.- al carecer de significados, quedan fuera del campodel signo.En rigor, habr que agregar que la notacin musical no pue-de prescindir de trminos lingsticos de primer grado paraindicar el tempo de la obra: acotaciones del tipo ModeratoCantbile o Allegro con fuoco. De cualquier manera,podemos llegar a la conclusin de que cuando un sistemacomplejo de signos utiliza trminos que carecen de signifi-cado, no estamos ante un lenguaje sino ante un cdigo osistema de obligaciones.Ms all del caso puntual de la notacin musical, la cues-
tin del cdigo no va a quedar despejada en forma defini-tiva mientras subsista la confusin entre cdigo como redde relaciones lgicas que vincula entre si y gobierna a la
-
7/24/2019 IACDMV
9/11
totalidad de los trminos de un sistema acepcin de usolegtimo en el campo lingstico- y cdigocomo clavecuyo conocimiento por parte del sujeto le permite descifrar(decodificar) un mensaje previamente encriptado (co-dificado) para evitar que su contenido, supuestamente re-servado, se haga pblico recurso habitualmente usado por
las Fuerzas Armadas y las cancilleras.Desde el punto de vista cientfico resulta inadmisible la uti-lizacin de cdigo como clave para analizar los fenme-nos de la comunicacin y el lenguaje aunque as es utiliza-do con demasiada frecuencia como efecto de lecturas de se-gunda mano de la teora matemtica de la comunicacin deC.E. Shannon, quien, en efecto, adems de ingeniero de Bellhaba servido al ejrcito norteamericano como cript-grafo,en la Segunda Guerra.
5. Lenguaje Visual Grfico
La Comunicacin intersubjetiva y social por intermedio deimgenes visuales de alguno de los tipos que luego estu-diaremos- es tan antigua como la especie humana, configu-rando el amplio universo de la Comunicacin visual. Peroes a partir del invento de Gutenberg cuando aquella experi-menta una transformacin revolucionaria que funda un nue-vo lenguaje visual, cuya funcin es, desde entonces, exclu-sivamente comunicacional y cuyas caractersticas diferen-ciales intentaremos definir.Cabe aqu una observacin de orden metodolgico: para cons-truir una teora del lenguaje visual grfico deberemos pro-ceder, en primer lugar, a una revisin radical del conceptode imagen, precisando con claridad sus diferentes estra-tos geolgicos y gnoseolgicos: la imagen, sin aditamen-tos; la Imagen acstica estrato exclusivamente lingsti-co, mas an, Saussariano; la imagen mental producido sub-
jetivo complejo como efecto de percepciones sensorialesexgenas y endgenas, teido de afectividad -y, por ltimo,la imagen visual que es la que ahora nos ocupar. (En nues-tro trabajo La Marca. Conceptos fundamentales hemos ini-ciado esta tarea.)El trmino imagen visual no designa a un fenmeno nicoy homogneo: por el contrario podemos diferenciar tres tiposde imgenes visuales que operan simultneamente en la prc-tica del Lenguaje visual Grfico.
5.a. Primariedad: imgenes icnicas.Se trata de imgenes visuales que tienen un correlato inme-diato y directo con la realidad material, objetiva y subjeti-va; son representaciones icnicas (o analgicas ymemticas) de objetos reales o imaginarios- y registra-dos por un sujeto, con cualquier tcnica, sobre un soportefsico que garantice cierta perdurabilidad, para que aquelobjeto pueda ser visto en su virtualidad por otros sujetos en un tiempo otro y en un espacio diferente.La relacin de este tipo de imgenes con su referente, el obje-to, es de semejanza formal o estructural, implica la ausenciaradical del objeto en su representacin y, tambin en gene-ral, la ausencia fsica, en el acto de percepcin de la ima-gen, del sujeto que la produjo. Su descripcin se correspon-de casi con exactitud, con el concepto de icono de Pierce.Este tipo de imagen, en vez de evocar en el observador unconcepto genrico el significado- como sucede ante la ima-
gen acstica (locucin: el rbol) muestra de manera con-tundente la imagen de un objeto determinado: ste rbol y ningn otro. Es por sta y por otras- razones que los tr-
minos Significante / Significado son inaplicables, por no decirimpertinentes, al lenguaje visual grfico.No vamos a discutir aqu la cuestin de la Iconicidad, quenos obligara a un recorrido crtico de las posiciones de Ch.Pierce, Ch. Morris, H. Eco, Ch. Metz, R. Barths y GrupoMu, entre otros, que excedera los limites de esta comunica-
cin. Solo diremos que las relaciones de analoga y se-mejanza que se suponen entre el objeto y su imagen, impli-can trminos que todava siguen siendo problemticos.Las imgenes icnicas se hacen presentes en el lenguaje vi-sual grfico mediante la utilizacin de fotografas, ilustra-ciones, grabados, pinturas, dibujos, vietas, grafismos, etc.que ofrecen distintos grados de iconicidad.
5.b. Secundariedad: imgenes concretasSe trata de imgenes visuales que carecen en absoluto decorrelato emprico: su etiologa es puramente racional, sonconstrucciones formales de orden matemtico que no estnen representacin de objetos sino que se representan a smismas, razn por la cual las designamos como concretas,por su excluyente autoreferencialidad el trmino abstrac-to nos resulta totalmente inadecuado en tanto designa, pordefinicin, a entes que carecen de forma y, por lo tanto, impo-sibles de ser representados en trminos visuales.Las figuras de la Geometra, si bien han coexistido desde suorigen con las imgenes primarias (pinturas e inscripcionesrupestres) van a ser formalizadas por Pitgores, Eudoro y,en especial, por Euclides en la antiguedad clsica y atravie-san todo el arte occidental en particular desde el Renaci-miento (De Divina Proportione: Luca Paccioli).En el lenguaje visual grfico este tipo de imgenes estnpresentes, bien en forma directa, por crculos, cuadrados,rectngulos, polgonos regulares y slidos virtuales, bien como
estructura o grilla constructiva no visible, que organiza yjerarquiza los elementos de la composicin. Por lo dems, lossoportes fsicos de los productos grficos (afiches, libros,seales, etc.) muestran una configuracin geomtrica deter-minada- mayoritariamente de orden rectangular. Este tipo deimgenes no fueron consideradas por Pierce, su inclusin enla categora de los Iconos seria errnea-.Es preocupante que el estudio de las formas geomtricas ysus relaciones matemticas no ocupe un mayor espacio en laformacin de los diseadores grficos: El desconocimientode cuestiones bsicas tales como la construccin de rectn-gulos dinmicos de razn raz cuadrada de 2 que configu-ran los formatos de papel de la serie A-, es generalizado,as como las propiedades matemticas y estticas de la Sec-cin urea y del nmero phi y su relacin con la serie deFibonacci (1220).
5.c. Terceriedad: imgenes arbitrarias.A este tipo de imgenes ya nos hemos referido en algndetenimiento en el apartado VI.4.a aqu solo mencionare-mos que la palabra escrita en su contextura visual en tantoostentan representacin de sonidos que representan concep-tos- ostentan la ambigua condicin de ser una representa-cin de representaciones o imagen de imgenes. Por otraparte, si a esto, agregamos que, en su contextura acstica como ya fue dicho- la palabra en tanto Significante sostienecon su Significado una relacin signada por la arbitrariedad,
y como la forma de las letras tambin tiene una gnesis dela misma ndole, tendremos que la palabra escrita entraeuna doble arbitrariedad o, si se prefiere una arbitrariedad de
-
7/24/2019 IACDMV
10/11
segundo grado.En tales condiciones pretender que la palabra escrita, me-diante determinadas operaciones formales, se parezcaal objeto que designa, es una empresa disparatada. Talesejercicios a los que se designa con el impropio barbarismode semantizacin o refuerzo semntico- solo tiene un
xito relativo en la exploracin de las posibles asociacionesconnotativas que la palabra escrita propone o sugiere, enorden a la seleccin del alfabeto a utilizar, las variablesmorfolgicas y espaciales implementadas y la realizacinde operaciones retricas en tanto no se produzcanincrustaciones icnicas-.Este tipo de imgenes, las palabras escritas, a diferencia dela imgenes analgicas son imprescindibles en el manifies-to grfico en el cual se presentan como texto impreso, cual-quiera sea su modalidad manuscrita, caligrfica, tipogrfi-ca. No puede faltar puesto que ellas expresandiscursivamente los enunciados que el interlocutorinstitucional se propone comunicar a su publico. En su m-nima expresin, la palabra escrita estar presente como lafirma, esta es, la marca, del comunicador.Con alguna reserva, dada su complejidad, podramos coin-cidir en que estas imgenes -signo se corresponden, tam-bin, con el smbolo pierciano.
VII. Hacia una teora del lenguaje visual grfico
Con este variado repertorio de imgenes visuales se diseanlos complejos signos que constituyen el lenguaje visual gr-fico ncleo de nuestra disciplina -. Corresponde, ahora, des-cribir las caractersticas conceptuales y formales de este len-guaje.
1. Propsito comunicacional
Su razn de ser consiste en mediar en la interaccincomunicacional entre sujetos sociales instituciones, empre-sas y sus pblicos -, reconociendo su funcin lingstica,discursiva: sin postular vanas pretensiones estticas, ex-presivas o formalistas; es sin embargo permeable al hori-zonte esttico de su poca, a cuya formacin contribuye.En este sentido, se asume como subrogante del lenguaje,entendiendo dicho trmino (subrogar, de subrogatio) en susentido jurdico de sustituir o poner una persona o cosa enlugar de otra con los mismos derechos y obligaciones. Eneste contexto, el lenguaje es subrogado por el lenguaje vi-sual grfico con el compromiso expreso de comunicar fiel-mente, por otros medios, sus enunciados.
2. Utilidad prctica
Reconoce su condicin utilitaria, pragmtica, en la medidade que responde a legitimas demandas de comunicacinde los actores econmicos y polticos de la sociedad capita-lista. Esta condicin lo diferencia del arte que se definepor su inutilidad prctica- y lo aleja de veleidadesvanguardistas y experimentales lo que no implica re-signar la bsqueda de propuesta innovadoras.
3. Metodologa cartesiana
Se define por su carcter de artificio evidente cuando ensu produccin se recurre a operaciones retricas-; su proce-so creativo es consciente y deliberado, en tanto actividad
profesional que demanda una metodologa racional, progra-mada y un abordaje sistmico: sin rehusarse por ello a laazarosa emergencia de formaciones inconscientes -la tan
cacareada creatividad?- se apoya mas en la racionalidadque en la impredictibilidad de lo intuitivo.
4. Eficacia y objetividad
Admite su carcter objetivo, en funcin de lograr la ma-yor eficacia posible en la transferencia de los enunciados
verbales del comunicador institucional a la enunciacin vi-sual que el pblico percibe e interpreta. La eficacia del tr-mite transferencial puede ser mensurada estadsticamente en lnea con el pragmatismo del paradigma de Lasswell. Esterasgo tiende a excluir, en la formulacin de los signos grfi-cos la tentacin subjetivista, artstica o estetizante.
5. Contextualidad
El sistema de las comunicaciones sociales es particularmentesensible a los contextos polticos y econmicos en cuyo in-terior se desenvuelve su prctica: el lenguaje grfico, en con-secuencia, se desarrolla sosteniendo una tensa relacin dia-lctica con los procesos de cambio histricos y sociales, delos cuales es su expresin visual ms acabada al tiempoque como instrumento operativo contribuye a la conforma-cin de la conciencia social y a acelerar los procesos de cam-bio- o a mantener el statu quo promoviendo las industriasculturales, que perpetan la alienacin (T. Adorno, W.Horkheimer).
6. Pulsin totalizadora
Se arroga, legtimamente, el derecho de utilizar, para suspropios fines, la totalidad de los productos visuales elabora-dos por las sociedades desde su origen; estas imgenes inventariadas por las historias del arte- o, mejor, las repro-ducciones de tales imgenes, despojadas de su sacralidad,son convertidas en meros insumos para la produccin de
manifiestos grficos.Todos los lenguajes visuales aqu enumerados, sin excepcin,son posibles de ser reciclados a ttulo de materia prima alservicio de la comunicacin visual.Para completar nuestra descripcin del lenguaje visual gr-fico, se hace necesario precisar determinadas cualidades ma-teriales y formales que lo definen, as como sus modalida-des sociales de produccin, consumo y uso.
7a. Soporte material.El producto grfico se presenta sobre un soporte materialmas o menos estable que le garantiza una determinadadurabilidad, segn sea la modalidad de su consumo, que sermuy diferente para un afiche, una marca o un sistemasealtico. Sobre dicho soporte, la imagen visual grfica esesttica y silente.
b. Bidimensionalidad.La imagen-signo grfica es bidimensional y ocupa la super-ficie del plano con las leyes compositivas especficas queel plano implica -, aunque en ciertos sub-gneros- (grfi-ca de envases, packaging, sealtica- la imagen se tensahacia el volumen real y la tridimensionalidad.
c. Impresin y transferencia.En la superficie del plano, o en la articulacin real o virtualde planos, las imgenes se hacen visibles en virtud de algn
sistema de impresin o transferencia mecnico, qumico, oelectrnico-.Por mucho, quiz demasiado, tiempo este rasgo meramente
-
7/24/2019 IACDMV
11/11
tcnico ha sido utilizado para definir lo grfico y para de-signar a una disciplina el Diseo grfico- condenndolaa la miseria terica que exhibe (Ver: Vads de Len G.A.:Miseria de la Teora). Es claro que la complejidad delDiseo grfico no puede ser reducida a la banalidad de unrecurso tcnico con lo cual se promueve la exclusin, para
nada banal, de su razn de ser: su funcin comunicacional.
d.Reproductibilidad.Los productos materiales del Lenguaje visual Grfico exi-gen como condicin necesaria la reproductibilidad, la pro-duccin en serie de miles o cientos de miles- de copiasidnticas, a partir de un original cada vez mas virtual-que en si mismo carece de valor.
e. Obra y Autor.La in-existencia de originales, pone en cuestin la figuradel autor y de la obra resabios de las Bellas Artes y dela Arquitectura. La fungibilidad intrnsica del producto gr-fico es condicin de su existencia, su vida til es inevita-blemente efmera, como fue la conyutura social y comuni-cacional a la cual sirvi. En un contexto en permanente cam-bio la perdurabilidad en el tiempo de una pieza grfica escuestin de la historia de la comunicacin visual o de lamuseologa.
f. Innovacin y tecnologas.El lenguaje grfico, en un continuo movimiento expansivo, avan-za con mpetu sobre nuevos territorios animacin, ttulos depelculas, pginas web, tridimensio-nalidad- al comps del de-sarrollo tecnolgico, incluyendo los medios electrnicos en loscuales el soporte material v dejando su lugar a soportesvirtuales- y las herramientas convencionales al ordenador.
VII: Algunas conclusiones
Construir una respuesta razonada y razonable a la preguntaacerca de la existencia de un Lenguaje Visual, nos condujo adeterminar las caractersticas conceptuales y fcticas de loque hemos denominado lenguaje visual grfico, como herra-mienta de la comunicacin.En el recorrido realizado nos autorizamos a revisar crtica-mente conceptos usuales en nuestra disciplina y a formularconceptos nuevos con el objetivo de acotar la polisemiavigente.Corresponde ahora formular alguna conclusiones generales.1. Hemos probado que en la prctica de la comunicacin noexiste uno sino distintos lenguajes visuales, que se diferen-cian:- por la materialidad de los instrumentos que utilizan (ob-jetos, imgenes de objetos, imgenes de imgenes);- por la diferente relacin que establecen con el tiempo y elespacio;- por sus modalidades de produccin y de consumo;- por el tipo de competencia que exigen de los usuarios;- por los variados niveles de complejidad semntica ysintctica que ostentan.Lo nico que dichos lenguajes tienen en comn es quetodos son percibidos, de manera excluyente, por el sentidode la vista esto es, por una circunstancia puramente biol-gica, pre-cultural.
2. Ninguno de los Lenguajes visuales empricamente exis-tentes disfruta de autonoma respecto del Lenguaje. No se
verifica la existencia de algn lenguaje de la forma: Ellenguaje no sigue a la forma, por el contrario, las formaslas imgenes visuales- cualquiera que sean, si se asumencomo lenguajes sern subrogantes del lenguaje.
3. El conocimiento en sus vertientes tericas y prcticas- delconjunto de los lenguajes visuales, tal como los hemos defini-do, es fundamental en la formacin del futuro profesional dela comunicacin visual. Sostenemos que slo desde este con-texto se podr abordar y profundizar el estudio y experimen-tacin del lenguaje visual grfico que constituye su incum-bencia profesional especfica, en el marco de la dialcticaconocedor / experto que propone Siegfried Maser, 1971 (B.Burdek).
4. Cada vez se hace mas evidente que la comunicacin y laComunicacin visual- son fenmenos sociales que no pue-den ser comprendidos fuera de su contextura histrica y prag-mtica. El lenguaje visual grfico, por lo tanto, no puede serreducido a una elemental morfologa, as como el anlisisde la comunicacin no se agota en esquemas abstractos (R.Jakobson) ni en apresuradas simplificaciones (Emisor-Re-ceptor). Nuestro compromiso docente nos exige una actuali-zacin constante que no es slo bibliogrfica-, una actitudde apertura mental ante una realidad en la cual lo nico per-manente es el cambio.
5.Nuestra disciplina alcanzar la contextura terica que suprctica reclama en la medida que sostengamos una miradacrtica y no conformista sobre la profesin y su enseanza.
6.Sostenemos, por ltimo, que a despecho de la extensa bi-bliografa disponible, la construccin de una teora generalde la comunicacin visual y del lenguaje grfico en parti-cular es todava un por-hacer.
Entre la ciencia, el arte, la filosofa y la comunicacin en-trevemos relaciones que an no han sido exploradas. Perci-bimos una suerte de contigidad metonmica no una suce-sin ni menos una evolucin-, un hilo conductor que en-laza obras e ideas solo en apariencia ajenas entre s. Estasconexiones que conducen, de un modo u otro, a la Comuni-cacin y su formulacin visual-, esta hoja de ruta nos con-duce de Euclides, M.A. Vitruvio, L. Paccioli y Leonardo aM.C. Escher y A. Einstein, y tambin a Aby Warburg y CarloGinzburg y, en fin, de S. Freud y K. Marx a de Seassure, J.Lacan, W. Benjamin y N. Chomsky. Por este itinerario cir-culan ideas y reverbaciones que an no han sido relevadas,un potencial no exlusivamente terico- que todava noha sido puesto en obra.Como se ve, tenemos mucho trabajo por delante.
(Los conceptos vertidos en este texto integran los conteni-dos programticos de la asignatura Introduccin al Len-guaje Visual que estamos dictando en la Facultad de Dise-o y Comunicacin de la Universidad de Palermo.)
Roberto Vilario
A la hora de hablar de marketing, Al Ries es, sin lugar aduda, uno de los grandes referentes. Junto con Jack Trout, fueel creador del concepto posicionamiento: