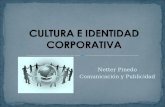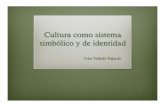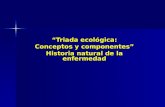Identidad, cultura y comunicación. La triada
-
Upload
chio-medina -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
description
Transcript of Identidad, cultura y comunicación. La triada

Identidad, cultura y comunicación, la triada.
Medina Ramírez Rocío del Carmen
11/05/2015
En días pasados tuve oportunidad de asistir al Seminario de Epistemologías
decoloniales con los Doctores Eduardo Restrepo y Esteban Krotz. Ambos,
plantearon un seminario que hacía referencia a las antropologías del mundo y a
las políticas de la ignorancia y empezaron sus planteamientos con una pregunta:
Si no es la cultura, ¿entonces qué?, es decir, tomando como ejemplo la cinta de
un día sin mexicanos (Arau, 2004), ¿qué sucedería si un día nos quedáramos sin
“cultura” como elemento para definir lo que entendemos?
Siguiendo con esta idea, las lecturas que recupero para este ensayo, identifican
una triada a veces imposible de desvincular, identidad, cultura y comunicación,
como elementos que intervienen en la vida y la construcción social de la realidad,
pero que a la vez participan de manera particular en la construcción de políticas
públicas y en el aterrizaje de éstas en proyectos culturales. No se pretende
generar una desvinculación para el análisis, sino generar una reflexión sobre la
forma en que están unidos y actúan.
Si bien el tema de identidad, lo tengo un poco más identificado a partir de
reflexiones para la tesis, será en función a la relación del término con los otros dos
lo que se reflexione en el presente documento, así como su injerencia en las
políticas de proyectos culturales.
Para Giménez (2009), la sociedad, en cualquiera de sus escalas y en cualquiera
de sus instancias, es simplemente impensable sin la comunicación; Es imposible
no comunicar, según identificaba Watzlawick y la escuela de Palo Alto, pero
además ahora, la comunicación siempre estará presente en la sociedad, para
nombrarla y para construirla.
La comunicación en su camino a ser disciplina científica, ha atravesado diferentes
etapas de consolidación y ha incorporado elementos en su búsqueda de

legitimidad como campo científico; Según, Berthelot (2011) el desarrollo genético
de las disciplinas está condicionado por tres contextos: un contexto pragmático,
relacionado con intereses prácticos; un contexto metodológico relacionado con la
elaboración progresiva de procedimientos técnicos y esquemas de pensamiento; y
un contexto normativo, constituido por el conjunto de debates que acompañan
siempre el desarrollo de una disciplina, es decir, práctica, método, y normas,
generan elementos que van conformando a las disciplinas.
Mead, Cooley y Dewey, pertenecientes a la Escuela de Chicago, en los principios
del Siglo XX, concebían a la comunicación como un proceso simbólico a través del
cual se construye y se mantiene una cultura; posteriormente, en los 30’s y 40’s los
“padres fundadores” de la disciplina, (Lázarsfeld, Lewin, Hovland y Lasswell),
instauran como núcleo disciplinario al “intercambio de mensajes” y el efecto de
estos sobre los receptores y se instaura el método cuantitativo como fundamento
metodológico para la comunicación (Giménez, 2009).
Aparece entonces, la cultura como resultado de un proceso simbólico de
comunicación o una comunicación aterrizada y visibilizada en procesos simbólicos
y significados atribuidos a un mensaje o a una relación. Y es precisamente en esta
relación, en donde Stuart Hall (2003), empieza a posicionarse para hablar de la
identidad.
Haciendo una primera recuperación en un intento de tejido, la comunicación es un
proceso de intercambios simbólicos, estos significados ocultos en lo simbólico, se
intercambian a partir de una relación con los otros, es esta relación con los otros,
cargando un acervo cultural simbólico compartido con otros y no necesariamente
el mensaje lo que da pie a la identidad.
Hall (2003), reconoce como primer elemento a discutir, la reciente proliferación del
concepto de “identidad” (como si de uno solo se tratara); además de entenderla
como un “ente” integral y unificado, una identidad.
El concepto que Hall (2003) propone, establece que la identidad son en realidad
identidades y que éstas, nunca se unifican o se quedan fijas, sino que por el

contrario, están cada vez más fragmentadas y generan diferencias (que son a su
vez similitudes con un grupo de iguales) que se materializan en colectividades o
grupos sociales, mismos que se alimentan y fortalecen a través de prácticas
comunes, discursos y formas de relación con los otros.
Hall (2003) también recupera, a la historia, la lengua y la cultura como referentes
de un proceso que genere en un futuro elementos de “devenir”, es decir, la
identidad permite que la cultura se convierta en herramientas para generar un
sentido de futuro, que se desmarque (o no) de los modos cómo se es
representado y que permita la posibilidad de preguntarse cómo se podría
representar a sí mismo.
Para Hall (2003), es el lenguaje un elemento central en la construcción de la
identidad; en tanto ésta hace referencia a un desplazamiento hacia la
identificación, es a través del lenguaje como se genera un proceso continuo de
relaciones definitorias con los otros. El lenguaje y en particular las prácticas
discursivas, generan una comunicación situada, que permite generar relaciones
cargadas de significados que se ponen en juego en un proceso de comunicación.
Cualquier acto de comunicación no transmite sólo un mensaje, sino también una
cultura (símbolos, significados), una identidad (identificación y pertenencia a un
grupo social) y el tipo de relación social que enlaza a los interlocutores (Giménez,
2009). Es decir, un acto de comunicación implica no solo un mensaje, como se
simplificaba anteriormente, sino un rol de identidad, una cultura en que los
interlocutores están inmersos, una relación (simétrica o no= entre ellos, y una
institución a la cual pertenecen.
Es a partir de este último párrafo que posiciono la reflexión de la gestión cultural, y
la participación de esta tríada de conceptos como elementos que intervienen no
solo en la producción de proyectos e intervenciones sino en su desarrollo y buen
término.

Canclini (2000), planteaba una pregunta clave para hablar de contextos
latinoamericanos y la producción de industrias culturales, ¿defender las
identidades o globalizarnos?.
México, desde hace decenas de años, participa en un proceso regulador
internacional, el mercado. Es este regulador e incentivador de una aparentemente
equitativa competencia lo que ha generado una de las principales
transformaciones de la cultura, las identidades y la comunicación. Un proceso,
desde mi punto de vista, casi equiparable al choque simbólico producido con la
conquista.
La apertura a participar de una comunicación global (intercambios no solo
simbólicos sino materiales) ha generado una multiculturalidad, es decir, una
presencia de muchas culturas. Esto en términos de enriquecimiento de
significados debería ser bueno, sin embargo, estas muchas culturas, cuentan
entre ellas con acervos culturales inmersos en sistemas normativos de
identificación, mismos que generan relaciones inequitativas en un “intercambio
equitativo”.
Las políticas culturales, generadas casi siempre desde un escritorio, plantean
como elemento central una “estabilidad”, o por lo menos una búsqueda de la
misma. Esto en cuestiones de identidades, no permite la pluralización del término
y genera discursos de unificación de la identidad como referente simbólico de
pertenencia a una nación.
Canclini (20009) identifica además una serie de actividades y esfuerzos que van
encaminados a que la “identidad nacional” se aprenda en instituciones fijas, se
contemple, se reproduzca, se presuma, casi todo menos que se viva en su
diversidad. En función a estos discursos, políticas públicas que “fortalezcan” la
identidad son derivados en convocatorias para todas las disciplinas de la vida
pública. Uno de los casos más representativos, son los grupos de indígenas,
mismos que se ven inmiscuidos en un discurso de “identidad histórica” con
referentes de nobleza, épocas prehispánicas, culturas ancestrales y no como

sujetos en evolución, transformados, diferentes y con rupturas de identidad aún
mayores.
La gestión cultural, se encuentra enmarcada en un juego de intercambios y lucha
de significados; por un lado hay que posicionarse frente a una búsqueda de
colectivizar la identidad de manera que sea fácil intervenir con ella; por otro lado,
se globaliza la comunicación y se aterriza en estrategias que no atienden la
diversificación de colectividades con particularidades lingüísticas (por mencionar
un elemento) y finalmente, la gestión cultural, es cultural, dados los elementos
simbólicos en juego y que buscan poner a dialogar los diferentes significados.
Las políticas de la diferencia, mencionadas por Restrepo (2015) en el seminario,
se muestran pertinentes como una primera propuesta alternativa a la búsqueda de
colectividad.
Mientras por muchos años, la búsqueda de una unificación guió políticas públicas,
poner esta aseveración en un espejo, da los primeros indicios de alternativas,
proponiendo un reconocimiento de las diferencias más que de las igualdades, pero
una diferenciación deslindante, sino una diferenciación a partir de una
identificación. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, lo plantea de una
mejor manera en el “todos somos iguales porque todos somos diferentes”. En
materia de políticas públicas, y gestión cultural, el identificar la diferencia dentro de
la igualdad, generaría propuestas mejor adaptadas.
Como segundo elemento, identificado pero pocas veces priorizado, la situación de
las actividades de gestión cultural, es decir, el trabajo constante por generar un
sitio desde donde se habla y desde donde se actúa. Es decir una representación
situada de los elementos que construyan los proyectos culturales.
Finalmente, como tercer elemento e identificado a partir de Restrepo (2015), pero
que se puede asociar a la teoría performativa de Butler, tiene que ver con generar
una metodología que permita analizar y jugar con el concepto de la
“representación” para la creación de proyectos culturales, entendiéndola como los
efectos de nuestras categorías de representación del mundo en las prácticas. Es

decir, un yo que juega diferentes roles o se representa de diferentes maneras
como forma de actuar ante la clasificación que le ha sido impuesta. En los
proyectos culturales, el reconocimiento de este “yo” actuando, permitiría un
análisis de otros elementos en juego, tal como el poder de las relaciones,
aproximaciones a la subjetividad, entre otros.
Muchos de estos elementos, anclados en las ciencias sociales, representan un
reto buscando convertirlos en metodologías en la construcción de proyectos
culturales, sin embargo también representan replantearse la idea de un proyecto
cultural unificado y replicable sin cuestionar las características particulares del
contexto.
Simplificar la construcción de los proyectos a un plano discursivo o reflexivo
comunitario representa hasta ahora lo más cercano a los proyectos situados, sin
embargo, desde mi punto de vista, hilando cuestiones de comunicación pública de
la ciencia y la materialización de reflexiones en cuestiones de gestión cultural,
brindarían elementos que enriquecerían su viabilidad así como su permanencia y
sustentabilidad.
García, N. (2000). Políticas culturales: de las identidades nacionales al espacio
latinoamericano. Las industrias culturales en la integración latinoamericana,
Grijalbo. México.
Giménez, G. (2009). Comunicación, cultura e identidad. Reflexiones
epistemológicas. Instituto de Investigaciones sociales, UNAM. San Luis Potosí.
México.
Hall, S. Du Gay, P comp. (2003). Cuestiones de identidad cultural. ¿Quién
necesita identidad? Introducción. Amorrortu, Buenos Aires.
Restrepo, E. (2015) Seminario de epistemologías decoloniales. Catedra de
interculturalidad. Guadalajara, Jalisco. México.