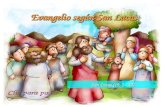Ignorance is Bliss Lucas Frontera S
-
Upload
lucas-frontera-schaellibaum -
Category
Documents
-
view
6 -
download
3
description
Transcript of Ignorance is Bliss Lucas Frontera S
Ignorance is bliss
Hace unos diez aos hice un pequeo viaje a Europa. La taca de aquella odisea (esto es, mi punto de partida y de arribo) fue Pars. A diferencia de lo que ocurri con el resto de las ciudades visitadas en aquel tour, Pars me ofreci una resistencia esencial: el idioma. Yo no hablaba (no hablo) francs y, se sabe, los franceses (y en particular los parisinos) son poco afectos a responder en un idioma que no sea el propio.Mi recorrida por Pars estuvo guiada por intuiciones, y sostenida por un gran porcentaje de comunicacin no verbal. Aun as, mi recuerdo de la ciudad es tanto o ms intenso que el de las urbes en las que la ms difundida lengua inglesa me haba permitido disfrutar una familiaridad artificial, sostenida solo por una cierta facilidad para comprender lo que escuchaba y descifrar lo que lea. Haba conocido Pars sin hablar y ms o menos sin leer. Aquella experiencia turstica (remarco el trmino con fines ulteriores) represent una epifana en retrospectiva: mis primeros aos como docente de Tipografa estuvieron gobernados por la intuicin de que las letras (impresas, trazadas, proyectadas) son criaturas naturalmente visuales, y que su relacin con el lenguaje percibida usualmente como intrnseca y de subordinacin es una resultante del modelo interpretativo de la lingstica, dominante durante mucho tiempo en los anlisis de la escritura.El modelo tradicional de anlisis sola postular para la escritura (ya sea manual o tipogrfica en cualquier soporte) un carcter conservador (permita superar la limitacin temporal del discurso hablado y preservar y transmitir el conocimiento) y replicante (reproduca en el plano visual lo ya establecido en el plano verbal). El alfabetocentrismo ejerci una influencia decisiva en los inicios de las disciplinas cuyos saberes confluiran en los del diseo; ese paradigma tuvo un beneficioso efecto estructurante y organizador de los saberes (taxonomas, slidos anlisis tcnicos) pero limitante en cuanto a las posibilidades expresivas de lo caligrfico y tipogrfico, que comenz a presentar grietas recin a partir de las experiencias de las vanguardias de principios del SXX.La enseanza de la tipografa en el contexto de las carreras de Diseo Grfico estuvo marcada, durante mucho tiempo, por ese modelo dominante, que organizaba la incorporacin de saberes en base a criterios deseables en la comunicacin verbal: fonacin limpia (legibilidad) y claridad en la articulacin del discurso (layout cannico). El estudio formal de los signos estaba regido por taxonomas (romanas, sans serif, etctera), y la operacin calificada era la adecuada eleccin de la familia tipogrfica para un determinado mensaje; en ese caso, el tono de una pieza estaba dado por los rasgos intrnsecos de cada familia. No se conceba una intervencin del diseador que operase retricamente sobre la tipografa ms all de un cercano lmite establecido por los criterios que mencion ms arriba.De ah que la explosin conjunta de la autoedicin de la mano de la popularizacin de las computadoras personales y los softwares que ya todos conocemos, de un enfoque en parte egocntrico (el diseador como autor) y de un zeitgeist que proces la deconstruccin derrideana y la tradujo al universo del diseo de y con tipografa (Emigre, CalArts, Cranbrook, y todos sus herederos) fue leda en muchos mbitos de enseanza como una travesura, una transgresin ms o menos efmera de los principios imperecederos del diseo.En muchos talleres de Tipografa, las exploraciones de Zuzana Licko o de David Carson quedaban en la puerta de entrada, y la incursin en el mundo de la tipografa se produca en el marco de piezas como manuales de uso de electrodomsticos, memorias y balances o peridicos. Es decir, piezas del mundo real, en las que haba que usar la tipografa en serio.Lo cierto es que esa mirada obtur durante bastante tiempo la exploracin de las cualidades intrnsecamente visuales de la tipografa con fines de enseanza. Y sostuvo, adems, la primacia de un modo de entender la escritura (en el sentido ms amplio, contemplando sus diversas materializaciones) que clasificaba todo lo no explicable como anomalas, o directamente lo negaba. Suponer la tipografa como mera caja de herramientas para transcodificar el discurso oral requera no explicar qu fonema individual representan los signos &, %, , por ejemplo. Esa clase de planteos, que desde el diseo surgan de universidades y de profesionales del diseo como los que mencion ms arriba, sintonizaba con una serie de estudios de la escritura que se venan dando en el mbito de la antropologa (Giorgio Cardona, Jean-Grard Lapacherie, Len Vandermeersch, Jack Goody): esta disciplina revelaba el carcter intrnsecamente visual de la escritura, principalmente a travs de los aspectos ideogrficos persistentes en la cultura alfabtica occidental y de las experiencias de las culturas ideogrficas vivas. Las letras no siempre estaban obligadas a representar sonidos; podan representar conceptos. O incluso emociones, si pensamos que estos estudios rastreaban la unidad mnima de la escritura no hasta la letra que en verdad es el paralelo de la unidad mnima del lenguajesino hasta el grafema, mnada a partir de cuyas interrelaciones poda darse vida a cada signo. Esa unidad mnima haba quedado sepultada tras la revolucin de Gutenberg: as, la letra impresa o proyectada esconda sus componentes esenciales bajo una totalidad monoltica.En aquel contexto, desarticular esa forma de entender y ensear la tipografa requera volver (literalmente) a los orgenes, desandar el camino de la cultura alfabtica y de la tipografa impresa, reconectarse con la nica tecnologa que posibilitaba el reconocimiento de los componentes del signo, de los grafemas. En aquel taller en el que yo llevaba apenas un par de aos, ya realizbamos ejercicios de produccin caligrfica. Se lograban muy buenos resultados, pero siempre se parta de repertorios alfabticos.Y entonces comenz a rondarme aquella intuicin de la que hablaba al principio. El Titular de la ctedra decidi incorporar un ejercicio previo, que por aquel entonces se llam "Otras escrituras". La consigna sonaba arriesgada: los alumnos comenzaban sus aproximaciones a la caligrafa con repertorios no alfabticos (snscrito, cirlico, y otros). En un mes tenamos las paredes repletas de piezas resultantes de la apropiacin de esos repertorios tan ajenos. El resultado, sorprendente para m, empezaba a demostrar dos cosas: una, que los aspectos visuales de la escritura podan redescubrirse en la vuelta al origen, explorarse e incorporarse ms rpidamente que lo esperable; la otra, que ese retorno al comienzo solo era posible produciendo una distancia, un extraamiento respecto una nocin que los alumnos haban naturalizado hasta la ceguera: que en verdad exista una relacin intrnseca de subordinacin de la escritura la lengua, sobre todo cuando se trataba de nuestra lengua materna. La clave para habilitar esa percepcin era producir en condiciones de laboratorio una alienacin, un desconocimiento del idioma que dejara a los alumnos a merced del paisaje de una escritura, sin referencias al lenguaje, en un grado cero que los obligase a impulsar una aproximacin ms bien gestltica a cada repertorio, a enfocarse en la composicin ntima de los signos, su tono, su fenomenologa (la opacidad o la transparencia, los matices de la carga de tinta, la distancia entre signos, las relaciones que determinaban la construccin del texto). Era, en sntesis, convertirlos en turistas obligados a conocer, a travs de lo que vean, un pas cuyo idioma ignoraban.Comprend, muchos aos despus, tras aquel viaje a Europa, que suele ser ms intensa la experiencia de conocer algo cuando no hay saber previo sobre ello. Y que, cuando uno cree tener un conocimiento firme sobre algo, suele ser bueno poner a un lado las certezas y abrazar la ignorancia por un rato, al menos hasta descubrir lo que est ah, a la vista pero invisible.
Referencias Bibliogrficas- Cardona, Giorgio. Antropologa de la escritura. Barcelona, Editorial Gedisa, 1991.- Goody, Jack (comp.), Cultura escrita en sociedades tradicionales. Barcelona, Gedisa, 1996.- Lapacherie, Jean-Grard "El signo & generalizado. Del ideograma en la escritura del francs" en Cultura, pensamiento, escritura. Barcelona, Editorial Gedisa, 1995.- Vandermeersch, Len. "Escritura y lengua grfica en China" en Cultura, pensamiento, escritura. Barcelona, Editorial Gedisa, 1995.
1