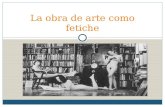II Trabajo Fetiche
Click here to load reader
-
Upload
fran-cortes -
Category
Documents
-
view
35 -
download
0
Transcript of II Trabajo Fetiche

Seminario FeticheProf. Andrés MenardCamila Cortés12 de Julio, 2012
Cómo responde Clifford, y como responderían Bazin y Koppytof respectivamente a la siguiente pregunta de Clifford: ¿De qué 'valor' se despoja a una pieza de altar cuando se la mueve de una iglesia en funcionamiento (o cuando su iglesia empieza a funcionar como un museo)?
Bazin nos habla de los “boli” o fetiches no solamente como objetos fuertemente cargados de distintas naturalezas, sino que acontecen como toda una cierta actitud en la que se genera el fetiche, es decir acciones que se llevan acabo para la construcción, la fabricación de este objeto, de acuerdo con una cierta estructura y organización – el ritual-. Esta cuestión podría parecer contradictoria, sin embargo la construcción del ‘boli’ no responde a algo así como una fórmula rígida ni remite a lo útil, en última instancia a la producción y la necesidad, sino que remite a aquellas cosas marcadas de condiciones como lo extraordinario, lo incontrolable y por ello cada boli es una cosa única y la ceremonia en la que se genera es un acontecimiento singular. Para Bazin, estos objetos se los ve desde una perspectiva teológica, en tanto ‘objeto-dioses’, los que encarnan una originalidad tal que remiten a lo divino. Esta potencia de individuación, está sometida a grados que marcan la distinción entre objetos más singulares que otros, es decir que se distingue entre lo común y lo singular, de lo masivo a lo puntual. Y este plus de más singularidad genera un ordenamiento en el espacio, en el sentido de que marca una originalidad. Entonces entendemos que a la pregunta de Clifford, Bazin manifestará que esa originalidad, esa excepcionalidad se perdería inmediatamente si al objeto se lo piensa fuera del contexto y sin tener en cuenta las acciones desplegadas para engendrarlo – la historicidad del objeto-. En ese sentido, el altar, en este caso, sería un simple objeto que remitiría meramente a un simbolismo vacío y no tendría ningún soporte en la realidad: funcionaría en relación a puras cuestiones externas y ajenas a sí, teniendo como supuesto la no-presencia de sí. En La biografía cultural de las cosas, Koppytof plantea que la singularidad de las cosas no se presenta de modo concreto ni exacto, ya que se genera incertidumbre en cuanto a la identidad de las cosas y su valoración en relación al mercado. El proceso de mercantilización pone en tela de juicio el lugar que ocupa un cierto objeto; cómo son redefinidos y puestos en uso a través de juicios estéticos, históricos, políticos, morales. Esto quiere decir que el objeto es objeto cultural definido taxonómicamente, especificado de acuerdo a categorías especificas, está cargado de significados. Este carácter de los objetos evaluados en diferentes grados, en jerarquías de acuerdo al valor que posea dentro de las categorías culturales en las que se vea contextualizado, será característica de una “economía multicéntrica” dirá Koppytof; en una sociedad precolonial, la cultura y la economía estaban en armonía: la economía se apegaba a estas clasificaciones culturales las

que lograban satisfacer la necesidad del conocimiento individual. En cambio en la sociedad monetizada, la tendencia homogeneizadora del valor, producen inminentemente impulsos para oponerse tanto a la cultura como al conocimiento individual. La mercantilización es el sistema de homogeneización de lo intercambiable y cuando la cosa-mercancía cae en ese sistema, su singularidad – siempre en relación al contexto cultural- se pierde y es posible agrupar a todos los objetos en una sola esfera mercantil. Pensar el museo desde Koppytof tiene esta paradoja: a los objetos en tanto se les reconoce más como singulares y dignos de ser coleccionables (tenemos el ejemplo de las botellas de Coca Cola), convirtiéndose en objetos valiosos, se transforman en mercancía, quedando muerta su singularidad. Para el autor el problema sigue siendo de carácter negativo: el fetiche es visto como el disfraz, es el valor que enmascara el verdadero valor de los objetos, determinado por las relaciones sociales de producción. Entonces el objeto, más que representar una identidad, está movido por el intercambio, su lugar en el mercado. El texto de Clifford, si bien toma en cuenta el fetiche negativo de la colección de lo otro, transfiriendo el valor privado sobre los objetos singulares, en tanto el tiempo y el orden de la colección borran el trabajo social concreto de su construcción (tesis de Stewart), o como dirá Baudrillard, los objetos sustituyen el ‘tiempo real’ de los procesos históricos por su propia temporalidad, va a sostener principalmente que la autenticidad, la singularidad tendrá relación con un presente inventivo. Ésta se produciría justamente al sacar a los objetos y costumbres de su sistema histórico actual, reconstruyéndolos continuamente. Esto hace que los límites de lo artístico, de lo cultural, etc. no sean fijos. La acción de recolectar es decadencia y pérdida histórica; sacar de la temporalidad y darle al objeto un valor permanente de la nueva configuración es producir la ilusión del museo. Para Clifford la recolección funciona de manera fragmentaria, en la que lo viejo y lo nuevo coexisten pero como ruinas, se asume la superposición de tiempos, de lugares, estilos, etc. (en relación a esto el autor analiza la ciudad de Nueva York). En ese sentido, reencontrarse con un objeto que tuvo valor personal en el pasado (por ejemplo la pieza de altar, que cumple además una utilidad en un contexto dado) ya no es el intento de reubicarlo en ese mismo contexto “auténtico”, sino que se produce una nueva recolección. El objeto deviene nuevo y tradicionalmente significativo. Por tanto, el fetiche en Clifford funciona afirmativamente ya que se trata de una constante construcción del objeto y ya no la intensión ilusa de recuperar aquello original o fundacional de sí.