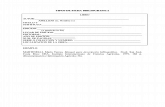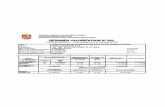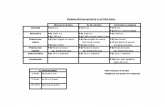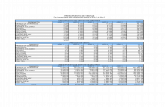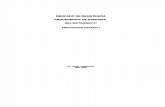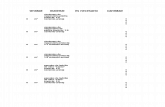INDECOPI_1998
description
Transcript of INDECOPI_1998
Fin del Estado nacin?MANUEL CASTELLSNuestro mundo y nuestras vidas estn siendo transformados por dos tendencias opuestas: la globalizacin de la economa y la identificacin de la sociedad. Sometido a tremendas presiones contradictorias, desde arriba y desde abajo, el Estado nacin, tal y como se constituy en Europa en los ltimos tres siglos, exportndose luego al resto del mundo, ha entrado en una crisis profunda. Crisis de operatividad: ya no funciona. Y crisis de legitimidad: cada vez menos gente se siente representada en l y mucha menos gente an est dispuesta a morir por una bandera nacional, de ah el rechazo generalizado al servicio militar. Incluso en los Estados fundamentalistas o en los nacionalismos radicales que proliferan en el planeta, la idea es la sumisin del Estado a un ideal superior que trasciende al Estado: para el islamismo, por ejemplo, el marco de referencia es la umma, la comunidad de los fieles por encima de las fronteras. El Estado nacin basado en la soberana de instituciones polticas sobre un territorio y en la ciudadana definida por esas instituciones es cada vez ms una construccin obsoleta que, sin desaparecer, deber coexistir con un conjunto ms amplio de instituciones, culturas y fuerzas sociales. Las consecuencias de dicho fenmeno son enormes, puesto que todas nuestras formas polticas de representacin y de gestin estn basadas en esa construccin que empieza a desvanecerse detrs de su todava imponente fachada. Por qu esa crisis? Y hasta qu punto la negacin del Estado no es una nueva exageracin del neoliberalismo, feliz de anunciar la apertura definitiva de las puertas al campo del mercado?El Estado nacin parece, en efecto, cada vez menos capaz de controlar la globalizacin de la economa, de los flujos de informacin, de los medios de comunicacin y de las redes criminales. La unificacin electrnica de los mercados capitales y la capacidad de los sistemas de informacin para transferir enormes masas de capital en cuestin de segundos hacen prcticamente imposible que los Estados y sus bancos centrales decidan sobre el comportamiento de los mercados financieros y monetarios, algo reiteradamente demostrado en las crisis monetarias de la Unin Europea desde 1992 y en el sureste asitico en 1997. Pero hay ms. Al perder control sobre los flujos de capital, los Estados tienen cada vez mayores dificultades para cobrar sus impuestos y, en realidad, en la mayora de los pases, estn reduciendo la presin fiscal sobre el capital, reduciendo por tanto los recursos disponibles para su poltica. Teniendo en cuenta la creciente disparidad entre recursos y gastos del Estado, los Gobiernos han recurrido al endeudamiento en el mercado internacional de capitales, siendo por tanto cada vez ms dependientes del comportamiento de dicho mercado. As, por ejemplo, entre 1980 y 1993, la deuda exterior del Gobierno, en porcentaje del PIB, se dobl en Estados Unidos y se multiplic por cinco en Alemania, aumentando tambin, aunque en menores proporciones, en otros pases como el Reino Unido y Espaa. Japn es la excepcin, pero simplemente porque el Gobierno japons tiene mayor dependencia financiera que cualquier pas, aunque en su caso es de los bancos japoneses, los cuales a su vez dependen del excedente comercial de las empresas de su keiretsu. Aunque en la Unin Europea se ha hecho un esfuerzo notable para reducir la deuda pblica con el fin de cumplir los criterios del euro, la reduccin no ha disminuido la dependencia de la financiacin exterior, y es de prever que, una vez asumido el euro, la integracin de mercados financieros internacionales aumentar an ms el papel de la deuda exterior en la financiacin de los gastos del Estado. Por otra parte, lainternacionalizacin de la produccin y la creciente importancia del comercio exterior en el comportamiento de la economa disminuyen asimismo la capacidad de los Gobiernos para intervenir en la misma, exceptuando las inversiones en infraestructura y educacin. En la Unin Europea el proceso de prdida de soberana es an ms patente. Para no ser marginados de la competencia internacional, los Estados europeos decidieron, probablemente con razn, aunar sus fuerzas, pero al hacerlo han eliminado los ltimos restos de soberana econmica. Con una moneda nica, un Banco Central Europeo y mercados integrados, no pueden darse polticas econmicas nacionales. Incluso los presupuestos de cada pas tendrn mrgenes muy estrechos entre las obligaciones histricamente contradas (tales como seguridad social), los criterios de los mercados financieros y la armonizacin con los criterios europeos.Procesos semejantes tienen lugar en los circuitos de informacin cientfica, tecnolgica o cultural que circulan globalmente cada vez con ms libertad; por ejemplo, a travs de un Internet que no puede controlarse excepto desconectndose de la red: un gesto desesperado que se paga con la marginacin informacional; o en el caso de los medios de comunicacin que combinan una segmentacin de mercados locales con una estructura empresarial y de contenidos enteramente globalizada. Cierto, puede haber tambin reacciones extremas como la del Gobierno espaol del Partido Popular intentando utilizar a Telefnica para controlar polticamente los medios audiovisuales. Pero son estertores de un orden estatista condenado de antemano al fracaso por la reaccin de las instituciones europeas y de la sociedad espaola, la oposicin de otros grupos mediticos, la evolucin tecnolgica (que multiplicar las fuentes de informacin en los prximos aos) y la propia resistencia de los profesionales de la comunicacin a ser corifeos del pensamiento nico.La globalizacin del crimen, aunando esfuerzos entre distintas mafias y explotando la superioridad de redes transnacionales flexibles frente a la rigidez de burocracias estatales reacias a salir de sus trincheras, pone definitivamente en cuestin la capacidad del Estado para hacer respetar el orden legal. Y aunque Rusia o Mxico sean casos extremos, el sur de Italia, el noroeste de Espaa, los barrios chinos de Amsterdam o las pizzeras de Hamburgo son embriones de un cuasi-Estado criminal con creciente capacidad operativa.Ante tales amenazas, los Estados nacin han reaccionado, por un lado, alindose entre ellos; por otro lado, reverdeciendo los laureles del Estado mediante la descentralizacin autonmica y municipal. La Unin Europea representa el proceso ms avanzado en ambas direcciones. La defensa europea es, en la prctica, una cuestin de la OTAN. La poltica exterior, con matices, y cuando existe, se define en el mbito europeo y atlntico a travs de un proceso multilateral. Los grandes problemas planetarios, tales como el medio ambiente, los derechos humanos, el desarrollo compartido, se abordan en foros internacionales como las Naciones Unidas y, crecientemente, en organizaciones no gubernamentales: Greenpeace o Amnista Internacional han hecho mucho ms por nuestro mundo que cualquier asamblea de Estados.Por otro lado, la mayor parte de los problemas que afectan a la vida cotidiana, a saber, la educacin, la sanidad, la cultura, el deporte, los equipamientos sociales, el transporte urbano, la ecologa local, la seguridad ciudadana y el placer de vivir en nuestro barrio y en nuestra ciudad, son competencia y prctica de las entidades locales y autonmicas. De ah laimportancia histrica del nuevo esfuerzo descentralizador de Blair en el Reino Unido, uno de los pases europeos ms centralizados hasta ahora. La identidad de la gente se expresa cada vez ms en un mbito territorial distinto del Estado nacin moderno: con fuerza como en el caso de Catalua, Euskadi o Escocia, naciones sin Estado, o con acentos ms matizados como en el caso de identidades locales o regionales en casi toda Europa; pero, en cualquier, caso con mayor apego y legitimidad que las identidades histricas constituidas, aunque probablemente Francia sea la excepcin, como prueba la eficacia del Estado jacobino republicano en la exterminacin de las culturas histricas; por eso son los franceses los que ms sufren la adaptacin a la globalizacin, porque la inoperancia de su Estado nacin no puede resolverse con el recurso a una red flexible de administraciones locales ancladas en identidades culturales.Ahora bien, pese a su desbordamiento por flujos globales y a su debilitamiento por identidades regionales o nacionales, el Estado nacin no desaparece y durante un largo tiempo no desaparecer, en parte por inercia histrica y en parte porque en l confluyen muy poderosos intereses, sobre todo los de las clases polticas nacionales, y en parte tambin porque an es hoy uno de los pocos mecanismos de control social y de democracia poltica de los que disponen los ciudadanos.Aunque las formas del Estado nacin persisten, su contenido y su prctica se han transformado ya profundamente. Al menos en el mbito de la Unin Europea (y yo argumentara que tambin en el resto del mundo), hemos pasado a vivir en una nueva forma poltica: el Estado red. Es un Estado hecho de Estados nacin, de naciones sin Estado, de Gobiernos autnomos, de ayuntamientos, de instituciones europeas de todo orden -desde la Comisin Europea y sus comisarios al Parlamento Europeo o el Tribunal Europeo, la Auditora Europea, los Consejos de Gobierno y las comisiones especializadas de la Unin Europea- y de instituciones multilaterales como la OTAN y las Naciones Unidas. Todas esas instituciones estn adems cada vez ms articuladas en redes de organizaciones no gubernamentales u organismos intermedios como son la Asociacin de Regiones Europeas o el Comit de Regiones y Municipios de Europa. La poltica real, es decir, la intervencin desde la Administracin pblica sobre los procesos econmicos, sociales y culturales que forman la trama de nuestras vidas, se desarrolla en esa red de Estados y trozos de Estado cuya capacidad de relacin se instrumenta cada vez ms en base a tecnologas de informacin. Por tanto, no estamos ante el fin del Estado, ni siquiera del Estado nacin, sino ante el surgimiento de una forma superior y ms flexible de Estado que engloba a las anteriores, agiliza a sus componentes y los hace operativos en el nuevo mundo a condicin de que renuncien al ordeno y mando. Aquellos Gobiernos, o partidos, que no entiendan la nueva forma de hacer poltica y que se aferren a reflejos estatistas trasnochados sern simplemente superados por el poder de los flujos y borrados del mapa poltico por los ciudadanos tan pronto su ineficacia poltica y su parasitismo social sea puesto de manifiesto por la experiencia cotidiana. O sea, regularn himnos nacionales para que sean obligatorios y luego aadirn excepto cuando proceda. No estamos en el fin del Estado superado por la economa, sino en el principio de un Estado anclado en la sociedad. Y como la sociedad informacional es variopinta, el Estado red es multiforme. En lugar de mandar, habr que navegar.HACIA EL FIN DEL ESTADO-NACIN?Iigo de Miguel(UNED)Abstract.Uno de los problemas a los que debe enfrentarse la Filosofa del Derecho en un futuro prximo ha de ser, sin duda, el que nos plantea el nacimiento de un nuevo orden internacional basado en una progresiva integracin econmica que, no obstante, no parece que vaya a ir acompaada, al menos de momento, de una unificacin poltica equivalente. De esta forma, es materia a debatir si el Estado-nacin continuar siendo el agente esencial en la formacin del Derecho, o si ser finalmente suplantado por otro tipo de institucin. A lo largo del presente texto, vamos a dar algunos motivos por los que pensar que puede continuar existiendo indefinidamente, sin que ello implique que no vaya a deteriorase progresivamente. Por eso mismo, consideraremos fundamental plantear alternativas que complementen la labor de los Estados en el mundo del futuro, al menos hasta que se d el marco idneo para su desaparicin.1.- Introduccin.Uno de los sucesos que han caracterizado en mayor medida los ltimos aos ha sido, sin lugar a dudas, la apertura de un proceso de imparable interconexin entre todos los rincones de nuestro planeta. Este fenmeno, al que habitualmente denominamos globalizacin, ha trado consigo mltiples consecuencias, algunas de ellas claramente positivas, otras de un tono ms ambiguo y, por ltimo, algunas de carcter tristemente negativo. Entre estas ltimas debemos citar la que, de entre todas ellas, resulta a nuestro juicio ms preocupante: el paulatino predominio de la economa sobre la poltica o, si se quiere decir de otra forma, la decisiva influencia de las consideraciones econmicas en la deliberacin poltica[1].A esta primera afirmacin se nos pueden oponer dos tipos de consideraciones. De un lado, las de todos aquellos que, desde una ideologa tpicamente liberal, no ven nada de negativo en este hecho, sino que, ms bien, lo consideran como un maravilloso logro en el que ahondar[2]. De otro, hay quienes podran objetar que esta situacin no es nueva en absoluto sino que, mientras el mundo sea mundo, la economa tendr mucho que ver con la poltica. En lo que respecta a la primera objecin, no hay mucho que podamos responder. A fin de cuentas, si alguien sigue defendiendo la validez del modelo liberal a pesar de los estragos que ha causado en muchos de los pases en los que se ha aplicado, y de las falacias tericas que encierra en s mismo, no nos tomaremos ahora la molestia de intentar rebatir sus argumentos[3]. No hay aqu espacio ni tiempo suficiente como para acometer semejante tarea, que ocupara, por s misma, un libro entero. En cuanto a la segunda consideracin nos atreveremos a refutar que, si bien es cierto que en todo momento ha existido un condicionamiento del poder poltico por parte de la economa, lo que es una verdadera novedad es que sea el poder econmico, en s mismo, quien se permita el lujo de incidir directamente en la situacin poltica internacional. De la misma forma, es este tambin el momento en que las consecuencias econmicas pueden, por primera vez, condicionar la toma de decisiones de un gobierno hasta el punto de que cualquier otro tipo de consideracin sea dejada de lado[4].Por otra parte, no debemos olvidar que, aun cuando lo que acabamos de reflejar no fuera cierto, no son pocos quienes consideran que, en muchas ocasiones, los Estados se sienten impotentes, encerrados dentro del estricto marco de sus fronteras para hacer frente a la libertad de accin de la que hacen gala muchas grandes compaas en un mundo libre de restricciones al movimiento de capitales. Esto hace que, en ocasiones, las empresas puedan utilizar a su libre antojo la rivalidad entre unos y otros estados, o la necesidad de algunos pases en vas de desarrollo para actuar de acuerdo con parmetros que atentan contra los derechos humanos ms bsicos[5]. A ello se debe aadir, de otro lado, la capacidad que tienen muchas de las grandes empresas para eludir todo tipo de responsabilidad amparndose en sociedades interpuestas[6], o en el cumplimiento de las normas de pases subdesarrollados para llevar a cabo tareas que, sin embargo, pueden causar graves perjuicios a los pases que los rodean[7].La conclusin ms obvia que se puede entresacar de todo lo que acabamos de exponer es que se est produciendo un trasvase evidente del poder desde lo poltico hacia lo econmico, consideracin que, por otra parte, no tiene gran cosa de original, sino que ha sido ya convenientemente interpretada por muchos de nuestros ms brillantes pensadores[8]. Ahora bien, aceptada esta primera hiptesis, debemos plantearnos inevitablemente una pregunta: cmo va a afectar esta circunstancia a la actual estructura poltica? O, lo que es prcticamente lo mismo: qu va a ocurrir con el Estado? Va a seguir siendo el agente esencial de la accin poltica o va a ser sustituido por otro tipo de institucin capaz de contrapesar la imparable pujanza de la economa? La respuesta que vamos a dar aqu a esta cuestin difiere mucho de las que se han dado hasta ahora. A nuestro juicio, el Estado va a continuar siendo el principal agente institucional, lo cual no significa que sea el agente con mayor poder en el entramado internacional. De otro lado, va a ser cada vez ms incapaz de hacer frente a la importancia del poder econmico. Ello no obstante, y para poder justificar estas dos afirmaciones, creemos que es necesario introducir antes algunas reflexiones previas.2.- El papel del Estado.Muchos de los autores que se han ocupado del tema de la globalizacin han llegado a una conclusin: ya que este fenmeno tiene un carcter inequvocamente supranacional, es inevitable que el poder poltico olvide su estructura actual, marcada por el Estado-nacin[9], para dar origen o bien a una situacin muy parecida a la del estado de la naturaleza, o bien a organizaciones supranacionales que puedan ejercer adecuadamente el poder poltico. En lo que ya no coinciden los diversos autores es en la forma que adoptarn estas instituciones supranacionales[10]. As, los hay que aventuran que el Estado seguir existiendo como tal, aunque la soberana pasar a residir en esos futuros supraestados, convirtindose as en partes o nodos de una red ms amplia[11]. Otros, en cambio, consideran que el auge de lo local que est surgiendo al calor de la globalizacin puede hacer que los estados desaparezcan, siendo sustituidos por otras formas de representacin ciudadana que d pie a una integracin mundial fundada sobre el Derecho[12]. De la misma forma, no se puede hablar de unanimidad a la hora de juzgar la probabilidad de que estos supraestados acaben formndose, ni de si finalmente llegar a formarse un nico Estado en el mbito mundial. Tampoco se puede hablarde consenso si de lo que se trata es de definir cul debera ser la estructura de esos macroestados, siendo as que hay quienes consideran que pueden dar lugar a una democracia directa marcada por un voto por cada ciudadano o una de corte ms directo, en el que sea cada pas quien goce de un voto.Este tipo de consideraciones son, desde nuestra perspectiva, perfectamente lgicas si consideramos que la globalizacin trae como consecuencia una prdida notoria de poder por parte del Estado. A fin de cuentas, si la fragmentacin del poder poltico produce una inevitable indefensin frente al mbito de lo econmico, parece inevitable pensar en una futura unificacin internacional. Sin embargo, este razonamiento olvida, a nuestro juicio, un pilar bsico: que los efectos de la globalizacin no son simtricos, esto es, que hay algunos pases que han salido ganando y, probablemente, continuarn ganando con un proceso como el que est teniendo lugar ahora mismo. Esta apreciacin, sutil pero esencial implica, desde nuestra perspectiva, que habr quienes no tengan en ms mnimo inters en alterar el actual orden internacional. De este modo, surge una evidencia que demasiado a menudo es pasada por alto: si hay Estados que no pierden poder con la globalizacin, es ms que probable que se nieguen a perder su soberana slo por solidaridad con otros Estados que s han salido y saldrn perdiendo en el proceso. Ahora bien, cules son los factores que hacen que esa globalizacin no sea tan unificadora, que impulsan ms bien la diferencia entre unos y otros? En el siguiente apartado tendremos ocasin de analizar este aspecto.3.- Los motivos de la no-integracinHablar de integracin es, de por s, equvoco, porque se trata de un vocablo que puede cobijar diferentes opciones, sin embargo, mutuamente excluyentes. As, se puede considerar como un proceso de integracin la creacin de mbitos de poder supraestatales, pero en los que los agentes participantes en las votaciones sean los Estados, o de otros en los que sean los propios ciudadanos quienes elijan a sus representantes. De la misma forma, puede producirse una progresiva integracin a travs de organismos que no posean soberana, pero que ostenten un enorme poder que escape al control de los propios Estados que ahora mismo existen[13].En el presente apartado nos vamos a centrar exclusivamente en el primero de esos tipos de integracin. El motivo de esta limitacin es que la integracin a travs de una democracia supraestatal en el que sean los propios ciudadanos quienes elijan directamente sus representantes y stos tomen todo tipo de decisiones en atencin a su mandato nos parece harto improbable en un futuro prximo. En lo que a esto respecta, no tenemos ms que ver que, despus de cincuenta aos, este objetivo no se ha logrado ni siquiera en la Unin Europea, sin dudas el rea del mundo que ms profundamente ha avanzado en la integracin de varias naciones soberanas. Pensar que un proceso de este corte pueda tener lugar en otras zonas, como Latinoamrica, o el Sureste asitico es, por el momento, quimrico. Y todava lo es ms creer que los ciudadanos de los pases desarrollados estn dispuestos a compartir su soberana con los habitantes de otras naciones menos favorecidas en algn tipo de democracia mundial o, al menos, regional.En cuanto a la segunda de las opciones presentadas, esto es, la creacin de centros de poder en el mbito internacional, que, aunque no ostenten soberana alguna, sean capaces de imponer su voluntad a muchos pases, nos permitiremos indicar que se trata del modelo menos deseable de entre todos los que podemos concebir. Baste para justificar nuestra afirmacin con observar la actuacin que ha llevado a cabo en los ltimos aos un organismo que cumple fielmente con todas las caractersticas que acabamos de resear, como el FMI, para darse cuenta de lo poco deseable que resulta este esquema. As, el continuo secretismo que envuelve esta clase de organismos, as como la posibilidad de actuar sin tener que responder ante ninguna instancia democrtica ha permitido, en ltimo trmino, que sus dirigentes asumieran decisiones claramente errneas y de gravsimas consecuencias sin tener que responder ante nadie por ello.Nos queda, por tanto, el tercer modelo, esto es, la integracin en un modelo de soberana compartida en el mbito internacional, en el que los principales agentes fueran los pases. Dentro de este esquema podran apreciarse, a su vez, mltiples variante, como una cesin de soberana centrada en un cmulo de materias, como la justicia, la poltica exterior, la poltica monetaria, etc., o en una unin ms estrecha, que privara de soberana a los propios Estados que la componen. Si el primer modelo resulta similar al de la Unin Europea, el segundo sera ms parecido al de los Estados Unidos de Amrica o la Confederacin Helvtica. Evidentemente, es mucho ms fcil imponer el primer modelo que el segundo, pero, an as, en los ltimos tiempos se ha demostrado que an queda mucho camino por recorrer para llegar hasta all. Si esto es as se debe a mltiples motivos. De entre ellos destacaremos ahora tres que, a nuestro juicio, no han sido todava lo suficientemente bien analizados.1.- Existencia de una nica superpotencia.Como es de sobra conocido, despus de la cada del bloque sovitico, Estados Unidos ha permanecido como la nica gran potencia poltico-militar. Y despus del 11 de septiembre, parece haber optado por una poltica de inequvoco liderazgo, olvidando toda idea de aislacionismo, tan comn en su historia. Ese liderazgo, no obstante, se ha mostrado como un fenmeno ms desintegrador de lo que caba esperar, por la insistencia americana en no rubricar ningn acuerdo que merme mnimamente su soberana[14]. Las vctimas de esta poltica han sido tratados de la importancia del Protocolo de Kyoto, o instituciones a las que se supone trascendentales, como el Tribunal Penal Internacional. A esto, por supuesto, debemos unir la grave tendencia de su administracin actual a obviar por completo a la ONU como foro de discusin o la adopcin de medidas unilaterales en materia econmica, como los aranceles sobre el acero, que ms parecen propias de pocas pasadas.Toda esta serie de hechos viene a indicarnos claramente que Estados Unidos no est dispuesto a llegar a ningn tipo de acuerdo que suponga una cesin de soberana de ninguna clase, ni a pactar acerca de ningn asunto que pueda suponer una mnima prdida para sus intereses nacionales. Y teniendo en cuenta que goza de la capacidad suficiente como para poder actuar unilateralmente sin enfrentarse a grandes riesgos[15], parece claro que no ser fcil conseguir que Estados Unidos lleva adelante ningn proceso de integracin en un mbito supraestatal. Si a ello sumamos que difcilmente permitir que sean otros pases los que articulen este tipo depolticas[16], podemos hacernos una mejor idea de por qu es tan complicado hablar de integracin si Estados Unidos est de por medio.2.- Importancia del poder econmico sobre el poltico.En segundo lugar, debemos tener en cuenta que los propios intereses econmicos no desean en absoluto ningn tipo de acuerdo internacional que suponga nuevas limitaciones a lo que constituyen sus intereses. En este sentido, debemos recodar que, para el ideario liberal, un escenario como el actual, en el que la mayor parte de los estados se ven cada vez ms reducidos a meros garantes del orden pblico roza la perfeccin. Por eso mismo, la presin de las grandes compaas ir encaminada a promover la fragmentacin del poder poltico.Por otra parte, es obvio que la propia configuracin del nuevo orden que est surgiendo dota a los grandes grupos de grandes oportunidades para verse respaldados ante las naciones ms dbiles. En cuanto a las naciones ms poderosas, es cada vez ms obvio que nadie pude llegar a la presidencia de sus gobiernos sin un apoyo financiero slido por parte de las grandes compaas. As, por ejemplo, el sistema americano de financiacin de los partidos polticos puede acabar ocasionando una inevitable degradacin de la democracia, inevitablemente mediatizada por los generosos donativos de las grandes compaas a los candidatos electorales. Lo que en cualquier caso resulta evidente es que muy difcilmente llegar a la Casa Blanca un candidato dispuesto a adoptar medidas que mermen la impunidad con la que se mueven muchos de sus grandes consorcios.3.- El tringulo de KrugmanUno de los mecanismo que mejor explican el incremento de poder que experimentan algunos Estados en un escenario de liberalizacin internacional del mercado de capitales es el tringulo de Krugman, economista americano de reconocida fama. En consonancia con esta explicacin terica, los Estados capaces de garantizar la confianza de sus monedas tienen una libertad en un marco de liberalizacin de los mercados de capitales de la que no gozan todos los dems. Por eso mismo, las crisis provocadas por un ataque especulativo a una moneda slo afectan a segn qu tipos de pases, mientras que otros permanecen siempre a salvo de este tipo de comportamientos. A largo plazo, esto hace que algunos pases cuenten con un poder mucho mayor que otro, en cuanto acumulan masas ingentes de capital disponible.Por este motivo, existe un inters obvio por parte de los pases ms desarrollados para mantener liberalizado el mercado de capitales, sabiendo de sobre que sus monedas estn a salvo. La creacin de cualquier ente supraestatal que permitiera acabar con esta anarqua supondra, en ltimo trmino, la anulacin de una ventaja comparativa muy importante para los pases desarrollados, ventaja que les gustara mantener, aun cuando ello pusiera en peligro la estabilidad de todo el sistema.4.- El futuro que nos esperaA partir de todo lo que acabamos de exponer, nos atreveremos a afirmar que, pese a todo, el Estado-nacin, tal y como lo conocemos, continuar existiendo en un futuro prximo y, en algunos casos, llegar a hacerse ms fuerte que nunca. Motivos tan slidos como los que acabamos de mostrar as lo parecen sealar. Ello no obstante, es obvio que ni siquiera los pases ms poderosos sern capaces de ofrecer una respuesta efectiva a problemas globales, como el del crimen organizado a escala internacional, los problemas ecolgicos o los que plantea la desigual distribucin de los recursos en el mbito mundial. Como dice LIMA TORRADO, lo que es obvio es que los problemas globales requieren soluciones globales, y a eso an no hemos llegado[17].Significa esto que estamos abocados a un escenario pesimista, que no tenemos ninguna posibilidad de reorientar nuestro futuro porque el marco en el que nos movemos es perverso? Creemos sinceramente que no, pero eso no significa que la batalla sea sencilla, ni mucho menos. Es necesaria una reorganizacin ciudadana que, partiendo de la base de las limitaciones inherentes a los Estados nacionales, sea capaz de crear un nuevo concepto de democracia, que englobe una vuelta a la responsabilidad individual. Necesitamos volver a hacer sentir a las personas como partes de una realidad. Y partes capaces de modificarla. Necesitamos persuadir a las personas de que su opinin sigue siendo importante, y que la democracia no se agota necesariamente porque el voto poltico que pueden ejercer cadacierto tiempo tenga cada vez menos valor. Porque la democracia no necesita de Estados, ni de fronteras[18]. Frente a esta realidad, siempre podrn crearse nuevas formas de presin popular. Nos espera un futuro cargado de organizaciones no gubernamentales, de protestas silenciosas, y de una ms que posible toma de conciencia del voto econmico, todava tan desaprovechado[19]. Y la clave, como muy bien ha indicado CABALLERO HARRIET[20] estar, entre otras cosas, en una vuelta efectiva a la cultura, una vuelta que nos haga ser capaces de ver ms all de las limitaciones del marco que se nos intentar imponer.