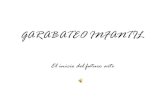IÑIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economía argentina
-
Upload
crispasion -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of IÑIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economía argentina
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
1/14
REALIDADES DE LA ECONOMIA ARGENTINA
Tras otra dcada de estancamiento
y contraccin de la riqueza nacional
Juan Iigo Carrera
Buenos Aires, Junio de 2001
Juan Iigo CarreraPermitida su reproduccin parcial o total con expresa mencin de la fuente.
CICP, Casilla de Correo 5417, 1000 Correo Central, Buenos Aires, Argentina
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
2/14
1
REALIDADES DE LA ECONOMIA ARGENTINA
Tras otra dcada de estancamiento y contraccin
de la riqueza nacional
Juan Iigo Carrera
A juzgar por la opinin de renombrados economistas del pas y del exterior, la crisisen la que se encuentra actualmente la economa argentina es de naturaleza puramente
circunstancial. Bastara con dar seales claras a los mercados de crdito internacional,mediante la acentuacin de las polticas de convertibilidad, apertura y flexibilizacin laboral,para que los capitales comenzaran a fluir desde el exterior, vidos por expandir la produccin
interna argentina. El pago del endeudamiento externo pblico y privado se convertiraentonces en un problema secundario, frente a la masa adicional de riqueza social producida enel pas. Y, si los salarios deberan bajar hoy, esto slo sera la condicin para dar lugar a susuba futura, arrastrados por el aumento de la actividad econmica que ocasionara la entradamasiva de capital externo. Parecera, as, que la superacin de la crisis, que ya va por su tercer
ao, no encierra ms secreto que la confianza o desconfianza que uno u otro ministro deeconoma puede despertar en los mercados.
Esta conviccin tiene como contracara el punto de vista que sostiene que, ciertamente,el modelo neoliberal habra permitido expandir la escala de la economa argentina durante laltima dcada. Pero que lo habra hecho a costa de multiplicar la inequidad en la distribucin
de la riqueza social as multiplicada. De modo que las polticas neoliberales habran agotadosu potencial expansivo y entrado en crisis, al haber destruido las bases para la expansin delmercado interno. La superacin de la crisis pasara, en este caso, por expandir el mercado
interno mediante la aplicacin de polticas de fomento de la produccin nacional con destino al.
Como se ve, por mucho que ambas concepciones difieran entre s, coinciden en que lasraces de la crisis actual no van ms all de una abstracta correccin o incorreccin de las
polticas econmicas aplicadas. Es decir, segn ellas, el desarrollo econmico argentino noencerrara lmite estructural alguno ms all del que le impone la vigencia de una u otrapoltica. Tan es as que, desde veredas opuestas, ambas concepciones coinciden en una
consigna: el mantener despiertas las ilusiones de la poblacin respecto de las potencialidadesinmediatas de la economa argentina.
Frente a este relativo optimismo, un anlisis crtico de la estructura especfica de la
economa argentina dice algo muy distinto respecto de la naturaleza y gravedad de la crisisactual. Ella no brota abstractamente de que se haya aplicado una u otra poltica. Por el
contrario, su carcter inescapable, dada la forma especfica tomada por la acumulacin decapital en la Argentina, se expresa en la impotencia de una y otra poltica para superarla. Aquse va a analizar una serie de manifestaciones clave de la economa nacional, contraponiendosu contenido de realidad a cualquier ilusin. A ttulo de sntesis, sus puntos son los siguientes:La realidad del achicamiento econmico
La realidad de la clase trabajadora
La realidad del movimiento internacional de capital
La realidad del nivel de endeudamiento externo
La realidad de la sobrevaluacin del peso
La realidad de los precios agrarios internos
La realidad de las perspectivas
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
3/14
2
La realidad del achicamiento econmico
La dcada del 90 se ha caracterizado por la vigencia de las polticas de convertibilidad
y apertura econmica. Quienes sostienen estas polticas presentan al fuerte crecimiento delproducto interno bruto (PIB) a precios constante de un ao base como prueba de sus virtudes.
En efecto, este crecimiento resulta incuestionable:
PIB a precios constantes de un ao
base (volumen fsico):
evolucin relativa
0
100
200
300
400
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
1960=10
Argentina USA
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Ministeriode Economa (ME), Banco Central de la RepblicaArgentina (BCRA), y Bureau of Economic Analysis (BEA).
En la dcada del 90, la economa argentina deja atrs el estancamiento de laproduccin interna en el que se encontraba desde mediados de la del 70. Ms an, entra enuna vigorosa expansin. En promedio, el volumen del producto durante el perodo 90/00
supera en un 26% al del perodo de estancamiento 75/89 y en un 73% al de expansin anterior60/74. El ritmo de crecimiento en los 90 llega incluso a ser ms rpido que el del producto de
los Estados Unidos, en una dcada caracterizada por la fuerte expansin de ste. Con estaevidencia, la crisis de 1995 parece ser apenas un tropie zo dado en un proceso de sostenidaexpansin econmica. Su superacin mediante ms convertibilidad y apertura ha renovado el
impulso adquirido. Esta evidencia es presentada como la prueba irrefutable de que no hay otrapoltica econmica posible que la profundizacin del curso seguido para superar la crisis
actual.Sin embargo, no debe perderse de vista que el PIB a precios constantes de un ao base
es una medida del volumen fsico de la produccin de una economa nacional1. Y cualquiera
sabe que no basta con producir ms para ser ms rico. En la economa capitalista, la riquezasocial depende tambin del valor unitario, del precio, de lo que se produce. Este aspectoresulta particularmente significativo para una economa como la argentina, en donde la
produccin industrial compleja se ha visto desplazada por la importacin, apertura y
convertibilidad mediantes, mientras se ha expandido la produccin de materias primas yactividades de bajo valor agregado.
Corresponde, entonces, analizar la evolucin de los precios implcitos en el PIBargentino. Ante todo, es necesario depurar la serie estadstica de la inflacin, expresndola al
mismo tiempo sobre una base internacionalmente homognea que permita su comparacin en
1Al multiplicar el volumen de cada ao por el precio de un mismo ao base, este precio funciona simplemente
como un factor de ponderacin que permite sumar volmenes de bienes (objetos y servicios) materialmente
distintos.
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
4/14
3
el contexto global. Se expresan entonces los precios implcitos en el PIB en dlares de paridady poder adquisitivo constante, en relacin con los de una canasta de bienes de composicinfsica dada2. La cada de los precios implcitos en el PIB argentino resulta dramtica:
Precios implcitos en el PIB
(en u$s de paridad y poder adquisitivo
interno constante): evolucin relativa
60
80
100
120
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
1960=10
Argentina USA
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ME, BCRA,Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC), BEA y
Bureau of Labor Statistics (BLS).
El efecto conjunto de la evolucin de la escala fsica de la actividad econmicanacional y de la evolucin de los precios internos expresados en trminos constantes de poderadquisitivo internacional, determina la siguiente evolucin de la riqueza social argentina:
PIB a precios corrientes en u$s de
paridad y poder adquisitivo interno
constante: evolucin relativa
0
100
200
300
400
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
1960=100
Argentina USA
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ME, BCRA,INDEC, BEA y BLS.
2La OCDE compara internacionalmente los PIB mediante un ndice de paridad de poder adquisitivo de las
monedas nacionales basado en una canasta que incluye 2900 bienes y servicios de consumo, 34 serviciosgubernamentales, educativos y de salud, 186 tipos de equipos y 20 tipos de construccin. Como aproximacin a
esta metodologa, en el presente anlisis se utiliza el ndice de precios al consumidor. Por otra parte, ste resultasuperior al de los mayoristas para reflejar la evolucin relativa de la capacidad unitaria de las monedasnacionales para representar valor. La mayor presencia en l de bienes no transables internacionalmente lo asla
mejor de los efectos de una eventual sobre o subvaluacin cambiaria.
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
5/14
4
La continuacin del estancamiento en la produccin fsica durante la segunda mitad dela dcada del 80, y su expansin a niveles nunca alcanzados hasta entonces durante la del 90,encierran una evolucin muy distinta en trminos de riqueza social: se trata de un quinquenio
donde cae el valor del producto interno bruto total, y de una dcada en que este valorpermanece prcticamente estancado. El retorno de la expansin fsica ni siquiera puede
devolverle la magnitud que tena antes de que la produccin material se estancara.
Es as que, en el promedio del perodo 1990/2000, el PIB a los precios efectivamentevigentes en el mercado y expresados en una unidad de poder adquisitivo constanteinternacionalmente homogneo se ubica apenas un 24% por encima del nivel que habaalcanzado en el perodo 1960/74. Peor an, ha cado un 10% por debajo del valor
correspondiente al perodo 1975/89. S, durante su perodo de aparente expansin sostenida enbase al crecimiento de la escala de actividad, la economa argentina ha perdido una dcimaparte de su valor respecto del perodo en que esa escala se encontraba estancada. En sntesis,
el volumen fsico incrementado encierra una masa contrada de riqueza social. En el mejor delos casos, el valor producido anualmente por la economa argentina ha permanecido
estancado, y ms bien en retroceso, durante el ltimo cuarto de siglo.En 1960, la economa argentina tena una magnitud equivalente al 3,1% de la
norteamericana. En 2000, esta proporcin ha cado al 1,6%3. Lejos de aparecer como meros
accidentes a ser dejados atrs en un renovado proceso de expansin sostenida, la crisis del 95,y particularmente la actual, ponen de manifiesto que la escala de la economa argentina
choca contra una limitacin estructural que no logra superar. No es que las fases deexpansin relativa que anteceden a ambas crisis expresan la normalidad de la acumulacin decapital en la Argentina, mientras que las depresiones que siguen a ellas expresan un retroceso
circunstancial en un proceso esencialmente expansivo. Por el contrario, las fases de expansinapenas constituyen un respiro en un proceso cuya normalidad corresponde al estancamiento, eincluso al retroceso. La crisis actual no es un fenmeno de los ltimos tres aos, sino la
manifestacin estructural de un proceso nacional de acumulacin de capital que ha agotado supotencialidad absoluta.
La siguiente comparacin da una imagen inmediata de la magnitud y significacin delachicamiento de la economa argentina. En trminos puramente internos, el valor del PIB de
la Argentina alcanzaba en el 60/74 para comprar 18 millones de las canastas de bienes yservicios sobre las que se computa el ndice de precios al consumidor4. En el 75/89, equivalaa las 24 millones de canastas. En el promedio del perodo 90/00, slo alcanza para comprar 22
millones de canastas. Al mismo tiempo, la poblacin promediaba los 23 millones en el 60/74,29 millones en el 75/89, para alcanzar los 34 millones de personas en el promedio del perodo
3En los informes oficiales, el PIB argentino se presenta convertido a dlares segn el tipo de cambio vigente en
el pas. Parece, as, equivaler a u$s 285 mil millones en 2000. La valuacin que resulta coherente con el criteriode la OCDE, expresada en base a la paridad promedio del perodo 1956/77 para el tipo de cambio deexportacin, reduce esa cifra a su real equivalencia de u$s 161 mil millones. De acuerdo con el criterio oficial, el
PIB argentino en dlares constantes de 2000 habra crecido milagrosamente un 45% en 1990, un 26% en 1991 yun 19% en 1992, para luego estabilizar su movimiento alrededor de porcentajes anuales normales. Habra saltado
as, por obra y gracia de los avatares del tipo de cambio vigente en la Argentina, de los u$s 122 mil millones en1989 a los u$s 266 mil millones en 1992 (en dlares de 2000). En realidad, este crecimiento aparentecorrespondi a la contraccin del valor del PIB argentino en trminos de poder adquisitivo internacional. Elmismo cay de los u$s 164 mil millones en 1989 a los u$s 139 mil millones en 1992 (en dlares de 2000). Es
precisamente por semejantes distorsiones, que la OCDE realiza sus comparaciones internacionales en base a laparidad de poder adquisitivo. Por otra parte, el perodo 1956/77 es lo suficientemente largo y carente de desvossostenidos como para que su promedio resulte una base razonable del nivel absoluto de paridad. Ms adelante se
ver que, si al criterio utilizado se le agrega la correccin correspondiente a los cambios relativos en laproductividad del trabajo entre pases, la economa argentina manifiesta un deterioro marcadamente ms agudo.4
Dado que el INDEC no publica la magnitud absoluta de la canasta que sirve de base al ndice, se ha tomado
como referencia el cmputo que realiza FIDE.
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
6/14
5
90/00. Estas evoluciones relativas implican una equivalencia de 0,77 canastas por habitanteen el perodo 60/74, de 0,84 en el perodo 75/89 y de slo 0,63 en el perodo 90/00, siendo
tambin ste el nivel correspondiente al ao 2000. Semejante evolucin slo puede tener un
significado: la miseria creciente de los trabajadores argentinos.
La realidad de la clase trabajadora
A primera vista, las polticas econmicas implementadas a lo largo del proceso decontraccin de la riqueza social en la Argentina han tenido caractersticas marcadamente
contrapuestas. Tan es as, que ha llegado a creerse que el deterioro econmico nacional esresultado de esta contraposicin, de la falta de un rumbo poltico claro. Sin embargo, todasellas han tenido un primer rasgo en comn: siempre han sido presentadas como teniendo por
objetivo esencial el mejoramiento en las condiciones de vida de la poblacin trabajadoraargentina. Por ejemplo, ayer, la flexibilizacin laboral y la reduccin de los aportesjubilatorios tenan por objeto el aumento del empleo; hoy, se anuncia el mismo objetivo parala renegociacin general de los convenios colectivos de trabajo. As y todo, por encima deeste primer rasgo comn se levanta un segundo, que no hace ya a los objetivos enunciados
sino a los resultados prcticos: la capacidad de la economa nacional para generar empleo sealeja cada vez ms del crecimiento vegetativo de la poblacin:
Poblacin y empleo:
evolucin relativa
75
100
125
150
175
200
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
1960=100
poblacin
empleo (en equivalentes de tiempo completo)
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INDEC yPenn World Tables (PWT).
El crecimiento del desempleo y el subempleo se consolida as como una condicinnormal de la economa argentina. En el promedio del perodo 75/89, la tasa de desempleo seubicaba en el 4,7%, y la de subempleo en el 6,2% de la poblacin econmicamente activa. Enel promedio del perodo 90/00, estas tasas saltan al 12,2% y 11,4%, respectivamente.
Hay economistas que sostienen que esta cada en la capacidad para generar empleo no
se debe al achicamiento de la economa nacional, sino que debe imputarse a los propiostrabajadores. Se debera a que, en medio de un proceso de supuesta sostenida expansineconmica, los trabajadores argentinos pretenden niveles de salarios excesivamente elevados,
que van a contrapelo de las tendencias mundiales del mercado de trabajo. Y a esto se sumaraun exceso de costos relacionados con los salarios, como la formacin de los fondosjubilatorios, cobertura por despido, etc.. Veamos qu contenido de realidad tiene estaafirmacin.
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
7/14
6
En primer lugar, de 1973 a 1999, el costo laboral real por hora ha crecidomanifiestamente en los pases que los mismos economistas presentan como el ejemplo aseguir. As, ha crecido un 594% en Corea del Sur, un 65% en Japn, un 48% en el Reino
Unido y un 14% en los Estados Unidos5. De modo que este ltimo pas presenta lacomparacin ms desfavorable para una presunta caresta de la fuerza de trabajo argentina.
Ms an, durante los ltimos veinticinco aos, el salario real de los obreros industriales ha
sido menos favorecido que el promedio, en los Estados Unidos mismos. En cambio, en laArgentina, el salario industrial en blanco no ha sido precisamente el que ms se ha deterioradodurante el mismo perodo6. Por lo dems, la magnitud absoluta del costo laboral ha sidonotablemente mayor en los Estados Unidos. Segn el Banco Mundial, para el perodo 90/94,
el costo laboral anual por obrero en el sector industrial era de 28.900 dlares en los EstadosUnidos, contra 7.300 dlares (al tipo de cambio corriente) en la Argentina. Frente a estarelacin de cuatro a uno en el costo laboral, la productividad del obrero industrial
norteamericano slo duplicaba a la del obrero argentino.Sin embargo, la evolucin relativa del salario real industrial ha sido notablemente
desfavorable para el argentino:
Salario real industrial (en moneda
nacional de poder adquisitivo interno
constante): evolucin relativa
75
100
125
150
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
1960=100
Argentina USA
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INDEC y BLS.
Lejos del salariazo, durante la dcada del 90, el salario industrial real result un 35%inferior al vigente durante el perodo 60/74 y un 23% inferior al del perodo 75/89. El
contraste siguiente da una medida clara de lo mucho que los trabajadores argentinos hanpuesto de s para absorber la contraccin de la economa nacional. En la dcada del 70, slo
una dictadura militar sistemticamente dedicada a hacer desaparecer a los delegadosgremiales de base, con las tropas en las fbricas, pudo hacer caer el salario real en un 35%respecto del nivel alcanzado en el trienio anterior. En la dcada del 90, el salario ha pasado a
tener de manera normal un nivel que lleva esa cada al 40%. Pero, ahora, este nivel ms
deprimido an se ha alcanzado y mantenido a travs de la accin de un gobierno encabezadopor el partido que representa polticamente de manera masiva a la clase trabajadora nacional.
5Elaboracin propia en base a Office for National Statistics del Reino Unido, BLS, Ministerio de Trabajo del
Japn, Ministerio de Trabajo de Corea del Sur y Banco Mundial (BM).6
El poder adquisitivo real del salario se ve afectado desde el momento en que se devenga hasta el de su gasto, a
causa del aumento de los precios de un mes a otro. A fin de eliminar esta distorsin, significativa en losmomentos de fuerte inflacin, se computa al salario real relacionando al salario nominal de un mes con el ndicede precios al consumidor que resulta del promedio del ndice del mismo mes y el del mes siguiente. La CEPAL
utiliza este mismo criterio de cmputo.
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
8/14
7
Y la misma cada se prolonga con otro gobierno democrtico para el que, ser progresista, sereduce a enunciar la administracin honesta de la miseria progresiva.
La realidad del movimiento internacional de capital
Ante el menor asomo de oposicin social al proceso de achicamiento de la economaargentina, los economistas advierten acerca del peligro de que se corte el flujo hacia el pas delos capitales de inversin. El argumento de que estamos mal pero vamos bien exhibe alcrecimiento de la inversin externa directa en el pas como su fundamento ms slido. Sin
embargo, este argumento olvida la otra cara del flujo internacional de capitales. Se trata, enprimer lugar, de la salida de capital desde la Argentina y, en segundo lugar, del drenajeconstante de la riqueza generada internamente que significa la remisin de utilidades y
regalas al exterior:
Flujo internacional directo de capital
-15
-10
-5
0
5
10
15
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
milmillonesdeu$
Privatizaciones en efectivo
Compra secundaria de acciones
Ingreso directo + colocacin primaria acciones
Salida directa de capitalDividendos + regalas remitidos
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ME.
En el perodo 1992/00, se registra un ingreso por inversin directa y compra primaria
de acciones privadas por valor de u$s 55.000 millones corrientes. Sin embargo, el 46% de estacifra se limita a compensar el drenaje de capital que sufre la economa argentina por laremisin al exterior de utilidades y regalas generadas internamente. Pero, al mismo tiempo, laeconoma argentina registra la salida de capital privado hacia el exterior por u$s 18.000millones. En resumen, el sector privado se ha limitado a adicionar un aporte neto de u$s
11.000 millones propios desde el exterior a la expansin de la escala de la economaArgentina. Esta cifra no alcanza al 0,5% del PIB generado en el mismo perodo.
Por su parte, el capital ingresado desde el exterior para la compra de las empresaspblicas privatizadas en efectivo y para la compra de empresas privadas (compra secundariade acciones) simplemente corresponde al cambio de manos de una porcin de capital ya
existente en el pas. Pero aun agregando ambos conceptos (u$s 12.000 y u$s 4.000 millonesrespectivamente) la suma neta de capital propio ingresado por el sector privado durante la
vigencia de la convertibilidad apenas ha equivalido al 1% del PIB del perodo. En contrastecon esta magra participacin de la entrada efectiva de capital al pas, la inversin interna brutafija total ha equivalido en el mismo perodo al 19% del PIB. Es decir, esta inversin ha
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
9/14
8
provenido en ms de un 94% de la riqueza generada internamente en la Argentina, y no delingreso neto de capitales externos.
La realidad del nivel de endeudamiento externo
El magro flujo neto de capital de inversin contrasta con el fuerte crecimiento delendeudamiento externo argentino durante la ltima dcada. Pero el mayor contraste no seproduce respecto del crecimiento de la deuda pblica externa. Ante todo, este crecimientoprolonga lo ocurrido a todo lo largo del perodo de estancamiento y contraccin de la
magnitud de valor de la economa argentina. El verdadero contraste se produce respecto delcrecimiento de la deuda externa privada. De 1992 a 2000, la deuda pblica con acreedores delexterior aumenta en u$s 33.000 millones, mientras que la privada lo hace en u$s 53.000
millones.Muchos economistas se sorprenden de que en el exterior se hable de la insolvencia
internacional de la economa argentina. Argumentan que hay otros pases cuyoendeudamiento externo es superior al argentino, pero de cuya prosperidad y solvencia externanadie duda. Afirman que las deudas pblica y privada con acreedores del exterior apenas
equivalan al 30% y 22% del PIB, respectivamente, para fin de 2000.Olvidan que la capacidad estructural de una economa para generar la riqueza
requerida para el pago de la deuda nominada en una moneda y en manos de acreedores sobrelos cuales el estado nacional carece de soberana, no depende simplemente del crecimiento delproducto fsico. Depende del crecimiento del valor del producto, expresado ste en los
trminos correspondientes a la paridad internacional en el poder adquisitivo de las respectivasmonedas nacionales. La verdadera dimensin del endeudamiento argentino con acreedores delexterior resulta alejada de la estimacin oficial:
Deuda pblica y privada con acreedores
externos en proporcin al PIB
0
25
50
75
100
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
%s/PBI
privada con no residentes
pblica con no residentes
pblica en moneda extranjera (incluye con residentes)
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de BCRA y ME.
A fin del ao 2000, la deuda pblica con acreedores del exterior equivala al 53% delvalor del PIB en trminos de paridad internacional de poder adquisitivo. A su vez, la deuda
privada externa alcanzaba al 38% del mismo. Sumadas, equivalan al 91% del PIB generadodurante el ao. Los intereses devengados sobre la deuda total en 2000, cuya tasa efectiva hasido del 8% anual sobre el saldo nominal promedio, han representado un 7% del valor del
PIB. Con una tasa del 15% anual, como la neta aplicada en el reciente canje de deuda pblica,la proporcin pasara al 14%. Resulta ocioso a esta altura considerar el peso que sobre el PIB
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
10/14
9
argentino tendra el menor intento de cancelar efectivamente el capital adeudado a acreedoresdel exterior o, siquiera, una parte significativa de los intereses devengados.
Para peor , la deuda pblica en moneda extranjera con residentes del pas (o sea, con
acreedores sobre los que el estado argentino tiene soberana poltica, pero nominada en unamoneda sobre la cual no la tiene) ha crecido u$s 29.000 millones en el perodo 92/00. De
modo que, a fin de 2000, la deuda pblica total en moneda sobre la cual el estado argentino
carece de soberana equivala al 75% del PIB.Para una economa nacional que produce una masa de riqueza social cuya magnitud
choca contra un techo estructural que limita su expansin, la cesacin de pagos
internacionales ya es un hecho. Slo disimula esta cesacin la necesidad que tienen los
propios acreedores y los organismos de crdito de no declarar abiertamente el saldo adeudadocomo prdida7. Antes, prefieren continuar renovando el capital a su vencimiento, con ms losintereses devengados y, dems est decirlo, las comisiones correspondientes.
En tiempos recientes, la Argentina conoci otra fase de fuerte incremento delendeudamiento externo privado. Fue la de la tablita cambiaria, y concluy con laestatizacin de la deuda externa privada al sobrevenir la devaluacin. En su momento, ladeuda estatizada no superaba al 9% del PIB. Pero, ms all de la cuadruplicacin actual delmonto relativo de la deuda privada externa, el perodo de la tablita cambiaria y el de la
convertibilidad tienen otra cosa en comn: la fuerte sobrevaluacin del peso.
La realidad de la sobrevaluacin del peso
La misma metodologa utilizada para homogeneizar en trminos absolutos la s cuentasexpresadas en distintas monedas nacionales determina el grado de sobre o subvaluacin deuna de ellas respecto de otra8:
7No es de sorprender que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sean complacientes con el uso
del tipo de cambio sostenido por la poltica econmica Argentina para convertir el valor del producto nacional a
dlares.8
Los defensores de la convertibilidad solan sostener que el peso no se encontraba sobrevaluado, sino que estabase de cmputo distorsionaba la medicin al omitir el efecto del cambio relativo en la productividad de cada
pas durante la dcada del 90. Sostenan que con la convertibilidad y la apertura, la productividad creca en laArgentina ms rpidamente que en los Estados Unidos. De modo que el peso se estaba revaluando genuinamente
respecto del dlar. Sin embargo, el cambio relativo en la productividad, medido en base a la relacin entre el PIBa precios constantes y el empleo total en cada pas, es marcadamente inverso. De modo que, ms all de sitcnicamente corresponde o no incluir el efecto del cambio relativo en la productividad, el resultado de hacerlosera que el cmputo arrojara una sobrevaluacin ms marcada an del peso. Para el ao 2000, la paridad no
correspondera a la relacin u$s 1 = $ 1,80, que arroja el mtodo utilizado, sino a la relacin u$s 1 = $ 2,60. Sieste cmputo de paridad fuera el tcnicamente correcto, el valor del PIB no habra cado un 10% en el perodo90/00 respecto del 75/89, sino que lo habra hecho en un 25%, ubicndose apenas un 4% por encima del
promedio 60/74. Por su parte, la deuda externa total no representara el 91% del PIB sino el 133% del mismo,mientras que los intereses devengados en 2000 no habran equivalido al 7% del PIB sino al 11% de ste. En otraspalabras, si el criterio en cuestin fuera el tcnicamente correcto, la presente investigacin estara atenuando
significativamente la gravedad de la situacin real.
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
11/14
10
Valuacin de la moneda nacional para la
exportacin respecto de su paridad de
poder adquisitivo con el dlar
0
50
100
150
200
250
300
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
paridadbase195
6/77=10
Argentina Brasil Paridad
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de BCRA, INDEC,BLS e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE).
En el mejor de los casos, la paridad cambiaria a mayo de 2001 no corresponda a larelacin u$s 1 = $ 1, sino a una del orden de u$s 1 = $ 1,73. La convertibilidad ha venido dela mano con una sobrevaluacin del peso respecto del dlar slo superada por el deme dosque marcara abiertamente el inicio de la contraccin de la produccin industrial argentina. Susignificacin resalta ms todava cuando se la compara con el curso seguido por la valuacinrelativa de la moneda del Brasil. Y el contraste no se reduce simplemente a lo que ocurre en el
momento actual. Se extiende desde principios de los 70, coincidiendo con el despegue ysostenido desarrollo de la industria brasilea en contraste con el estancamiento y retroceso de
la riqueza social producida por la economa argentina.Tambin en la etapa de la convertibilidad, el endeudamiento externo privado ha
crecido bajo la apariencia de solvencia nacional y, por lo tanto, de relativamente bajas tasas de
inters externo, que produce una fuerte sobrevaluacin del peso. Bien puede considerarse,
entonces, que el riesgo de una nueva crisis de ese endeudamiento, y hasta el riesgo de unanueva estatizacin de la misma, corren paralelos al riesgo de que no pueda continuarsostenindose esta sobrevaluacin.
La realidad de la formacin y sostenimiento de las reservas de divisas
La sobrevaluacin actual del peso se ha sostenido por una dcada. De manerainmediata, el sostn de la sobrevaluacin en el tiempo depende de la capacidad de una
economa nacional para acumular y mantener una reserva de divisas lo suficientementegrande como para respaldar la conversin cualquiera sea la demanda de cambio contra esareserva. Al implantarse la convertibilidad, se aleg que la masa crtica de reservas se iba aformar gracias a la expansin de la economa nacional hacia el mercado externo. Sinembargo, en base a la sobrevaluacin, la apertura arancelaria, la cada en el valor de la
produccin nacional, etc. el sector privado ha tenido una balanza de pagos constantementedeficitaria. En consecuencia, no slo no ha aportado fondos a la formacin de las reservas,
sino que ha drenado stas de manera sostenida. En el perodo 92/00, este drenaje ha insumidou$s 5.000 millones. El nico aportante neto ha sido el estado nacional, que ha sumado un totalde u$s 32.000 millones a las reservas:
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
12/14
11
Aporte a/ retiro de
las reservas de divisas
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
milesdemillone
sdeu$s
Sector pblico Sector privado
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ME.
Surge de inmediato la pregunta acerca de cul ha sido la fuente a la que ha recurrido elestado a fin de obtener los fondos aptos para constituir y sostener las reservas de divisas. La
balanza de pagos computada por el Ministerio de Economa muestra la respuesta. Han ido aparar a ellas parte de los fondos recibidos por las privatizaciones en efectivo. Pero, por sobre
todo, se han acumulado y sostenido mediante el incremento del endeudamiento pblico
externo por encima de los vencimientos de capital e inters. A las reservas as acumuladas sehan agregado, luego, los intereses ganados por la colocacin de parte de las mismas en ttulos
de otros estados nacionales. Esto quiere decir que el estado argentino se endeuda en elexterior cargando con intereses a una tasa del 15% anual, que se suman continuamente alcapital ya adeudado, para mantener reservas que no producen rendimiento alguno o, cuandoms, coloca a su vez en el exterior a una tasa del 5% anual.
Este costo sostiene una masa de reservas que, a su vez, sostiene la sobrevaluacin del
peso que, a su vez, da lugar al constante drenaje de las reservas por el sector privado que, a su
vez, impone la necesidad de ampliar el endeudamiento pblico externo en trminos realespara reponer las reservas drenadas, reinicindose as este ciclo perverso. De modo que no setrata simplemente de tener que negociar la refinanciacin continua de la deuda pblica con losacreedores externos, ampliando nominalmente el capital con los intereses devengados. La
negociacin se torna crtica por la necesidad de ampliacin real de la deuda. Pero, cuanto msaceleradamente crece nominal y realmente el saldo de deuda frente a un PIB cuyo valor se
encuentra estancado o en retroceso, ms cruda se torna la manifestacin de la insolvencianacional y, por lo tanto, ms difcil y costosa se torna la nueva ampliacin. De hecho, en losprimeros cinco meses del ao 2001, el sector privado ya ha retirado de las reservas u$s 3.000
millones por encima de lo que el estado nacional ha podido reponer a ellas.Este es el verdadero proceso que se oculta tras el argumento dominante acerca de la
necesidad de expandir el crdito pblico externo para cubrir el dficit pblico primario. Este
dficit ha sido cubierto mediante la expansin del endeudamiento interno. Y a esteendeudamiento han seguido yendo a parar masivamente los fondos jubilatorios de los
trabajadores, despus de ser filtrados por las comisiones de las AFJP. De modo que los fondosnecesarios para cubrir las jubilaciones futuras privatizadas tampoco van a ser cobrablescuando llegue el momento.
Por su parte, la situacin actual de la deuda externa privada no puede sino hacerrecordar aquello de que los hechos y personajes ocurren dos veces en la historia, la primera
vez como tragedia y la segunda como farsa. Sin embargo, la perspectiva de esta segunda vez
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
13/14
12
asoma ms bien con un dramatismo acentuado. Al menos, el mismo actor principal ocupa ya,nuevamente, el centro de la escena.
La realidad de los precios agrarios internos
No constituye novedad afirmar que la sobrevaluacin del peso limita a la produccinindustrial argentina. Pero existe la ilusin de que, con la introduccin de la convertibilidad yla derogacin de las retenciones a la exportacin, tal limitacin no alcanza al capitalagropecuario al recibir ste el valor internacional ntegro de sus productos. La realidad es otra:
la sobrevaluacin del peso avanza sobre el precio interno en una proporcin mucho mayorque la representada anteriormente por las retenciones. E incluso, stas se encontrabanatenuadas en varios momentos del perodo considerado por la subvaluacin del peso de
exportacin:
Relacin entre el precio internacional y
el precio interno de la soja
-100
0
100
200
300
400
500
1980
1985
1990
1995
2000
preciointerno2000=1
0
transferido/apropiado(-) por sobre/sub valuacin
impuestos a la exportacin
precio interno efectivo
Elaboracin propia en base a datos de BCRA, INDEC,Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin(SAGPyA), FIEL y BLS.
Por supuesto, la misma sobrevaluacin del peso y la rebaja de los aranceles deimportacin reducen los costos para el capital agrario. Pero, mientras esta reduccin seencuentra restringida a la proporcin que los insumos importados (directos e indirectos)tienen en el capital agrario adelantado y en el costo de produccin, la sobrevaluacin del peso
para la exportacin alcanza al valor ntegro de los productos agrarios. Y este valor ntegro noslo incluye al costo de la produccin (importado y local), sino tambin a la ganancia normalsobre el capital agrario adelantado y a la renta de la tierra. En cuanto la sobrevaluacin afecta
a la primera, limita de manera especfica a la intensividad y extensividad con que se aplica elcapital sobre la tierra en el mbito nacional. Limita, por lo tanto, la magnitud de la produccinagraria nacional, as como la generacin de su desarrollo tcnico desde el pas.
La realidad de las perspectivas
La reproduccin de la economa argentina sobre sus bases actuales presenta dosperspectivas inmediatas. O una crisis de divisas, que arrastre consigo a la convertibilidad,desencadenando con ello una crisis econmica general que agudice la cada del salario, al
-
8/7/2019 IIGO CARRERA, Juan - Realidades de la economa argentina
14/14
13
menos hasta que la produccin nacional se ajuste al nivel correspondiente al nuevo tipo decambio. O un achicamiento ms acentuado de la economa nacional para ajustar su tamao alque puede sostener un flujo restringido de endeudamiento manteniendo el drenaje de divisas
por efecto de la convertibilidad, con la consiguiente acentuacin de la crisis general, lamultiplicacin sostenida de la desocupacin, y la cada del salario. De hecho, el segundo ha
sido el camino que ha venido imponindose sin atenuantes en los ltimos aos. Por otra parte,
la dolarizacin no es ms que una vertiente de esta segunda alternativa, cuyo objetivo esdificultar la posibilidad de una accin poltica interna que intente contrarrestar elachicamiento.
No se equivocan los economistas que afirman que una devaluacin producira una
cada inmediata del salario. Pero tampoco lo hacen los que afirman que la sobrevaluacin delpeso slo puede sostenerse a expensas del ahogo de la economa y, por lo tanto, de la cadadel salario. Tal es el dilema trgico del que son rehenes hoy los trabajadores argentinos.
Una eventual suba del precio internacional de los granos y del petrleo, slo podraaportar un descanso en el camino del retroceso. Y si esta suba alcanzara un nivelextraordinario, hasta podra hacer reverdecer pasadas glorias. Sin embargo, no por elloalterara de por s las bases mismas sobre las que ha venido reproducindose la economaargentina. Ni eliminara, en consecuencia, los limites particulares que encierra el desarrollo de
sta, y que hoy se hacen cruelmente visibles. Slo los ocultara de momento dejndoloslatentes, listos para manifestarse nuevamente al menor tropiezo. Y ni qu decir si, a la inversa
de una expansin del consumo de materias primas que hiciera subir su precio, el crecimientode la economa mundial se desacelerara o entrara en crisis.
Las realidades expuestas son expresin del modo particular en que se encuentra
determinado el desarrollo econmico argentino. La crisis actual no es un simple tropiezo enuna tendencia normal al crecimiento. Al contrario, pone en evidencia que el crecimiento de laeconoma argentina choca contra un lmite que le es peculiar. Este choque tiene una raz ms
profunda que la sola contraposicin entre un modelo basado en la sustitucin deimportaciones y un modelo neoliberal basado en la apertura de la economa. Si el choqueestalla expresando el lmite del primero, el segundo no hace ms que reproducirlo agravado.Esta continuidad muestra que no basta con la insistencia en la polticas econmicas vigentes,
pero tampoco con su mera reversin, para superar el lmite particular que enfrenta eldesarrollo econmico nacional. La superacin de este lmite particular presupone un cambioprofundo de la estructura econmica misma respecto de su desarrollo histrico hasta el
presente. La discusin de las polticas econmicas que no avanza hasta el punto de poner aldescubierto de dnde brota la forma especfica que toma la acumulacin de capital en laArgentina, y las limitaciones particulares que resultan de ella, permanece prisionera de estas
limitaciones y resulta estril para superarlas. La intencin de este documento es poner en elfoco de la discusin poltica la necesidad de encarar abiertamente la cuestin de la
naturaleza y determinacin de esa especificidad.
Buenos Aires, Junio de 2001

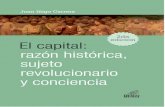





![El capital. Razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia [Iñigo Carrera]](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/55cf990a550346d0339b33e2/el-capital-razon-historica-sujeto-revolucionario-y-conciencia-inigo-carrera.jpg)