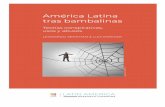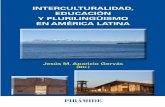educación, pueblos indígenas e interculturalidad en américa latina
Interculturalidad en América Latina
Click here to load reader
Transcript of Interculturalidad en América Latina

7/23/2019 Interculturalidad en América Latina
http://slidepdf.com/reader/full/interculturalidad-en-america-latina 1/9
393
mag stro
Interculturalidad en lasrepresentaciones de
América LatinaMagaly Vega Rodríguez1
Resumen
América Latina ha buscado siempre la forma de ser representada autén-ticamente para desprenderse de la tutela epistemológica de Occidente.Un exitoso ejercicio epistemológico en el que sea América Latina, quecontrola los significados que subyacen a sus prácticas políticas, socialesy culturales, es un paso importante en el reconocimiento de las muchashumanidades que somos, que hemos construido y que mantenemosen existencia. Es una clara evidencia de que las culturas no pueden serpensadas jerárquicamente, sino como una red de interdependencias en
cuyo fundamento se encuentra la afirmación de la interculturalidad.
Palabras clave
Cultura, identidad cultural, formas de representación, códigos epistemo-lógicos, estudios poscoloniales.
Abstract
Latin America has always sought a way of being authentically representedin order to free itself from the epistemological tutelage of the West. A suc-cessful epistemological exercise in which it is Latin America that controls
the meanings that underlie it’s social, cultural and political practices wouldbe an important step in the recognition of the many humanities we are,
1 Filósofa de la Universidad de La Salle, candidata a Magíster en Filosofía dela Pontificia Universidad Javeriana. Miembro del grupo de investigaciónFilosofía, Cultura y Globalización, reconocido por Colciencias y clasificadoen categoría A. [email protected]
ISSN: 2011-8643 | Vol. 1 | No. 2 | 2007 | pp. 393-401

7/23/2019 Interculturalidad en América Latina
http://slidepdf.com/reader/full/interculturalidad-en-america-latina 2/9
394
MAGALY VEGA RODRÍGUEZ
have constructed and keep in existence. It is a clear evidence that cultures cannot be thought of hierarchicallybut rather as a web of interdependencies that has interculturalism as a basis.
Key wordsEpistemology, interculturalism, epistemology, Latin America.
IntroducciónNo es nuestra naturaleza humana la que
es universal, sino nuestra capacidad para
crear realidades culturales y luego actuar
conforme a ellas.
Sidney Mintz
Desde la época de la Colonia incluso hasta ahora,hemos intentado demostrar nuestra humanidad aOccidente, como si fueran los hombres occiden-tales los proveedores de la calidad de humano,como si fuera Europa quien legitimara la huma-nidad de los demás pueblos; como si fueran losdueños absolutos y únicos de la humanidad y dela verdad. Este marcado eurocentrismo que haguiado la Historia Universal también guió las his-torias locales en América Latina. Incluso quienesdefendieron en la Colonia la humanidad de losindígenas lo hacían sólo en tanto estos últimos
eran potencialmente europeos y cristianos.Sin embargo, compartiendo el argumento deHardt y Negri, la humanidad no es sólo una, sonsimultáneamente muchas (Hardt y Negri, 2001:143). Por esta razón cualquier tipo de etnocentris-mo debe ser descartado, y todas las divisionesbinarias que resulten de él son por tanto obsoletas,pues situar a alguna cultura como el culmen de losprocesos civilizatorios es desconocer las historiaslocales y los procesos que se entretejen al interiorde éstas. Categorías jerárquicas como centro/pe-
riferia, hegemonía/subalternidad, Primer Mundo/ Tercer Mundo, siguen alimentando el eurocentris-mo que criticamos y reducen la complejidad de lasactuales estructuras de poder del sistema–mundoglobal. Insistir en la categorización binaria de lasculturas es entender el mundo desde formasantiguas de poder (como el colonialismo)) de lascuales perduran hoy elementos; sin embargo,
reducir el poder global actual a ese tipo de es-tructuras es negarnos de entrada, la posibilidadde pensar formas alternativas de poder (Hardt yNegri, 2001: 168).
El actual aparato de poder está articulado por elmercado mundial que incluye a todos los paísesde la Tierra, regulando y administrando todas las
redes globales de circulación (Hardt y Negri, 2001:253). Es el primer sistema–mundo global en almenos cuatro sentidos específicos que Quijanoexplica así: 1). Cada uno de los ámbitos de la exis-tencia social está articulado por formas de controlque a su vez forman una sola estructura; 2). Cadauna de esas estructuras está bajo la hegemoníade instituciones producidas en el proceso dedesarrollo del patrón de poder; 3). Estas institu-ciones (Familia, Empresa, Estado–nación, etc.)tienen relaciones de interdependencia las unascon las otras; 4). Toda esta estructura constituye
el patrón de poder mundial que por primera vezcubre a toda la población del planeta (Quijano,2003: 214).
Según Quijano esta globalidad implica un marcocomún de orientación valórica y un escenariobásico de prácticas comunes para todas lassociedades del planeta. También supone unadesterritorialización de las prácticas sociales queahora están en contextos mundializados de acción(Castro–Gómez, 1998: 192). América Latina, asícomo las demás sociedades del planeta, ya no se
puede situar geográficamente como treinta añosatrás: “lo que significa la latinoamericaneidadno se encuentra sólo observando lo que sucededentro del territorio históricamente delimitadocomo América Latina” (García Canclini, 2002: 27);el subcontinente debe pensarse ahora desde elhorizonte de la aldea global que “desancla” las

7/23/2019 Interculturalidad en América Latina
http://slidepdf.com/reader/full/interculturalidad-en-america-latina 3/9
395
INTERCULTURALIDAD...
prácticas sociales de sus contextos locales para“insertarlas” en contextos desterritorializados deacción (Castro–Gómez, 1998: 192); esto es, lasdespoja de todo sentido tradicional para ponerlas
a funcionar en un marco común de acción cuyaorientación valórica es global, como nos recuerdaQuijano.
En este sentido debemos entender la formaciónhíbrida de la cultura y de las subjetividades, queya no se limita a ningún lugar específico sino quese adapta a la movilidad de los sujetos y de lascomunidades (Hardt y Negri, 2001: 144–145). Sinembargo, las prácticas culturales y sociales debenbuscar la “reterritorialización” de las acciones encondiciones locales para definir las representacio-
nes locales de la sociedad. Esta reterritorializaciónes necesaria en cuanto logra definir la valoraciónde dichas acciones en el marco de los interesesparticulares de cada comunidad.
Uno de los grandes aportes de los estudios pos-coloniales fue hacernos ver cómo los sistemasexpertos de representación están vinculados congeopolíticas de poder y la manera como el cono-cimiento ayudó a la consolidación hegemónica delos sistemas representacionales (Castro–Gómez,1998: 169). Las instituciones académicas hegemó-nicas producen discursos y representaciones sobreel otro que justifican políticas de subordinación delas “periferias”, construyendo discursivamente unaimagen de las culturas que legitima las divisionesbinarias ya nombradas y la tutela de los países“superiores” sobre estos que son “estudiados”por ellos.
La academia internacional y sus teorizacionessobre “el otro” funcionan como afirmación de unaserie de diferenciaciones que siguen situando alcentro por encima de la periferia. La concentraciónde medios y recursos otorgan a esta academia una“investidura” de Centro que apelando a alterida-des, marginalidades, subalternidades, legitima sufacultad simbólica y representativa. “La autoridadteórica de la función–centro reside en ese mono-polio del poder–de–representación según el cual,‘representar’ es controlar los medios discursivos
que subordinan el objeto de saber a una economíaconceptual declarada superior” (Richard, 1998:250). De este modo las representaciones sobre
América Latina, sobre “lo otro”, funcionan en la
Internacional académica como un argumento quejustifica la superioridad de las culturas europeasy la norteamericana sobre las “tercermundistas”.Estas nuevas jerarquías que se instauran en elmarco de la globalidad, habilitan a la academia–centro para patentar los códigos de figuraciónteórica que otorgarán legitimidad a sus objetosde estudio y a las representaciones sobre éstos(Richard, 1998: 255).
De este modo, muchas de las representacionesmás recientes sobre América Latina, siguen car-
gando el lastre de la legitimación externa, como esel caso de algunas propuestas poscoloniales, es-tudios subalternos y de los “estudios de área” quese produjeron en la academia internacional bajo loscódigos representacionales del nuevo centro. Laintención de estos ejercicios era representar la vozdel subalterno, del latinoamericano, en la academiainternacional para buscar representaciones másfieles sobre éstos. Sin embargo, lo que consiguie-ron fue hacer que estas políticas de representaciónredujeran y simplificaran la cuestión de la identidada una “formulación monocorde de una condicióndeterminada” (Richard, 1998: 262).
Aún las teorías producidas en América Latina teníanque justificar sus “efectos de verdad” ante una cier-ta “política de interpretación” impuesta siempre porla academia hegemónica (Castro–Gómez citandoa Spivak, 1998: 173). Quiero insistir en que estaspolíticas de interpretación y de representación re-fuerzan la generación discursiva (que se extiendea planos reales) de ámbitos de “exterioridad” queinsisten en la idea de categorizaciones binarias
vigente aún en los aparatos metropolitanos deproducción del saber (Castro–Gómez 1998: 173).
Estos son los riesgos que se corren al produciridentidades en contextos mundializados de acción.El pretendido acceso a las redes globales delconocimiento hace pensar que las produccionesteóricas latinoamericanas de hecho hacen parte del

7/23/2019 Interculturalidad en América Latina
http://slidepdf.com/reader/full/interculturalidad-en-america-latina 4/9
396
MAGALY VEGA RODRÍGUEZ
debate general, pero en realidad, son codificadaspara mantener el argumento de la diferencia y laexterioridad. Así pues, hablar sobre América Latinay hablar desde América Latina abre una brecha
de diferenciación en las representaciones sobreel subcontinente.
No podemos desconocer la importancia de losdiscursos de identidad y del trabajo del lati-noamericanismo filosófico contemporáneo, pueséstos avanzaron en la investigación acerca de lasociedad latinoamericana y se inscribieron desdeel principio en una lucha constante por el controldel sentido y de los significados que nos consti-tuían como latinoamericanos; como nos recuerdaEduardo Mendieta: “no puedo referirme a América
Latina sin referirme a su lucha perenne por defi-nirse y pensarse a sí misma conjuntamente con ymás allá de Europa” (Mendieta, 1998: 163).
Por esto hablar desde América Latina se haceurgente en tanto las representaciones se extien-den, o mejor, subyacen a todas las prácticassociales, políticas, económicas y culturales delsubcontinente. En este sentido se hace necesariala producción de teoría local que dé cuenta de unconocimiento situado auténtico, que respondaa las necesidades y a los requerimientos de lacultura latinoamericana; un “pensamiento quesin renunciar a la universalidad es expresión deun ethos particular determinado” (Botero Uribe,1993: 8); un conocimiento que pueda “establecerconexiones epistemológicas entre el lugar geocul-tural y la producción teórica” (Mignolo, 1996: 19).Una revisión constante del “propio juego de enun-ciación” (Richard) que haga posible que “Nuestra
América” encuentre por fin la representación desu significante.
Este tipo de teoría local debe conducir a repensarla identidad, ya no como una instancia fija y naturalque debe ser descubierta por las disciplinas, sinocomo una construcción activa de las comunida-des, como posicionamiento: “las prácticas derepresentación siempre implican las posicionesdesde las cuales hablamos o escribimos: sonposiciones de enunciación” (Hall, 1999: 131). Se
hace necesario entonces concebir la cultura nocomo patrimonio cultural a conservar, sino comoun proceso abierto y dinámico controlado por lossujetos y con el fin de asegurar la mejor realización
de los mismos (Fornet–Betancour, 2004: 64).
Para Santiago Castro–Gómez América Latinano es representable en cuestiones de identidad,pues no es posible hablar de un “nosotros” enun continente tan híbrido como el nuestro y enun contexto globalizado como el actual. Estoy deacuerdo con Castro–Gómez al anotar tan insis-tentemente que América Latina es representablecomo multiplicidades en pugna, pero no sigo suargumento cuando afirma que ésta es la únicaposibilidad de representación de Latinoamérica,
pues nos impide la construcción de un posiciona-miento como sociedad. Así como Castro–Gómezresalta la existencia de “posiciones de sujeto”múltiples, distintas de las identidades, así tambiénpodemos hablar de “posiciones de sociedad”al enfrentar las mismas condiciones culturales,políticas y económicas. Las diferencias al interiordel subcontinente son evidentes, y sería ingenuopretender homogeneizar mediante el discurso loque es América Latina, más aún con los retos dedesterritorialización que nos trajo la globalización;pero es claro que la realidad cultural y social, des-de México hasta Argentina, está atravesada porcondiciones históricas sincrónicas que nos sitúanen el mismo nivel ante la centralidad discursivaeuropea y estadounidense.
Quizá una de las ideas en las que han coincididola mayoría de los discursos identitarios es en laimportancia que dan al mestizaje como primeraclave para la formulación de la identidad. Y nodudo que el mestizaje, además de un elementocomún en los países latinoamericanos, sea tam-
bién, por su naturaleza, un obstáculo para pensaren términos de homogeneidad al subcontinente.Pero al hablar de “nosotros” no nos referimos aentidades homogéneas reunidas bajo un epíteto.El nosotros latinoamericano se conforma en lascoincidencias de origen y colonización, en lascaracterísticas comunes que compartimos por elevento de 1492, en el devenir histórico compartido

7/23/2019 Interculturalidad en América Latina
http://slidepdf.com/reader/full/interculturalidad-en-america-latina 5/9
397
INTERCULTURALIDAD...
entre los pueblos latinoamericanos y del Caribe.Se trata de una revaloración del “nosotros latino-americano” que deja de funcionar como instanciafija, para convertirse en “lugar de enunciación”
común desde el cual habla y se representa Amé-rica Latina.
Las identidades son construcciones sujetas aldevenir histórico y cultural, y están, por lo mismo,sometidas a constantes transformaciones. Poresto las identidades no deben funcionar comoaparatos homogeneizantes, sino, insistimos, como“puntos de identificación” de las comunidades ylos sujetos (Hall, 1999: 135). Estos puntos de iden-tificación deben contemplar por supuesto tanto ladiferencia al interior de la cultura, como la similitud
que ésta proyecta al identificarse bajo una mismarepresentación2.
Pensar la identidad incluye pensar lo que se es,así como lo que se está siendo y lo que se puedellegar a ser (Hall, 1999: 134). Por esto la cuestiónde la identidad no es la sola nomenclatura delatinoamericanos, sino todo lo que implica estaposición.
Una redefinición en estos términos de Latinoaméri-ca, conduce sin duda a reafirmar el lugar de Améri-
ca Latina en la globalización, un lugar propio desdeel cual habla y se expresa con una plena concienciade lo que es, de lo que ofrece y de lo que puede ydebe ser. Un locus enuntiationis, tarea de la teoríalocal, que defina, represente y resignifique al sub-continente latinoamericano. Pero debemos aclararque este posicionamiento latinoamericano no pre-tende un enfrentamiento con la globalización comolo sugirió Beverley. Hace unas páginas mostramoscómo la globalización cubre a la totalidad de la po-blación; América Latina, por supuesto, no está por
2 Las identidades están “enmarcadas” por dos ejes ovectores que operan simultáneamente: el vectorde la similitud y la continuidad, y el vector de ladiferencia y la ruptura. La diferencia persiste dentroy a lo largo de la continuidad, pues sin relaciones dediferencia, las representaciones no serían posibles. Deesta manera la significación depende del constantereposicionamiento de sus términos diferenciales (Hall,1999: 135 y ss)
fuera de la globalización ni debe enfrentarse a ella.Pertenecemos al sistema–mundo global cuya crisises evidente, por lo que el fin de la consolidaciónde nuestro posicionamiento no es otro que definir
la forma en que América Latina se relaciona en lasredes de interdependencia del sistema–mundo, yestablecer estrategias de resistencia que garanti-cen una participación equitativa de las sociedadesen él (Mignolo, 2000: 311).
Estas estrategias de resistencia que podemosconstruir desde lo discursivo, se alimentan inclu-so de los elementos que la globalización pone anuestro alcance, elementos, en su mayoría, detipo cognitivo (Castro–Gómez 1998: 197). Los me-canismos de desanclaje y anclaje3 ocurren en la
dinámica de la globalización y las representacionesque surgen de ellos están por lo mismo situadas,obviamente en América Latina, pero ella misma,también en el sistema–mundo global, esto es:la epistemología producto de este conocimientosituado, lejos de reemplazar las epistemologíasoccidentales, abre la posibilidad de pensamientosalternativos que operen junto al occidental en unmismo marco global.
No se trata pues de enfrentarse a la globalización,sino de aprender a negociar con ella. Y aprendera negociar implica saber qué se está negociandoy cómo se está haciendo; implica por lo mismo,definir una posición al respecto y un locus enun-tiationis en el que estén definidas las necesidadeshistóricas y sociales del subcontinente. Se trata deinterpretar desde una perspectiva particular losprocesos globales en los que América Latina estáinvolucrada, para asegurar una posición ante estosprocesos. Con la producción de teoría local lospaíses latinoamericanos se juegan no solamentela consolidación de su identidad, su autoconoci-
miento y su reconocimiento, sino también su lugar
3 “La globalización desancla las relaciones socialesde sus contextos locales (tradicionales) y las insertaen mecanismos desterritorializados de acción, perotambién provee a los sujetos de competenciasreflexivas que les permiten reterritorializar esasacciones en condiciones locales (postradicionales)de tiempo y lugar” (Castro–Gómez, 1998: 194).

7/23/2019 Interculturalidad en América Latina
http://slidepdf.com/reader/full/interculturalidad-en-america-latina 6/9
398
MAGALY VEGA RODRÍGUEZ
posible en la aldea global, por lo que “ninguna so-ciedad puede darse el lujo de no tener su “propia”investigación acerca de sí misma” (Colciencias,1997: 287).
Este locus enuntiationis se convertirá en el espacioen que se articulen las propias representacionesde América Latina, controlando la producción deestas representaciones y controlando también lossignificados que actúan detrás de cada acciónpolítica, económica, social y cultural del subcon-tinente. Es un lugar de enunciación que asegurala efectividad de las elecciones y negociacionesque constantemente tendremos que hacer paraseguir definiendo lo que somos y lo que hemosvenido siendo (Castro–Gómez 1998: 197).
La lucha por la creación de sentido en esta glo-balización, es una lucha por la supervivencia delas diferencias, y por lo mismo de expresionesculturales variadas y ricas en significación. Es unalucha por no sucumbir ante la cultura de masasnorteamericana que está en constante expansión.No perecer ante el modelo cultural del mercadoglobal es reafirmar esas “muchas humanidades”que existen simultáneamente en el marco de laglobalización. Por eso el “nosotros latinoamerica-no” persiste en la lucha para mostrar interpreta-ciones alternativas a la occidentalista del devenirhistórico que no es exclusivo del capital.
La tarea de la filosofía y de las ciencias sociales nopuede pensarse en un plano únicamente discur-sivo. Más arriba insistimos en la responsabilidadparcial de las humanidades en la legitimaciónde políticas de subordinación en los países pe-riféricos. Es innegable, pues, la “complicidad”que existe entre la discursividad de las cienciassociales y las estructuras de poder. Por esto laindagación constante del objeto de conocimientoque es América Latina puede ampliar la maniobra-bilidad política del subcontinente, mejorando susescenarios de negociación, y abriendo, asimismo,posibilidades para pensar formas alternativas depoder en las que América Latina y el mundo enterono negocien más sobre el presupuesto de “suma
cero”, sino en busca de una “hegemonía distinta”(Castro–Gómez).
El afianzamiento de la masa molar latinoamericana
mediante la consolidación del locus enuntiationispermitirá al continente asumir una posición desociedad ante el capitalismo y la globalización,definiendo y reconociendo su condición y lugaren el sistema–mundo.
Los intentos representacionales de América Latinahan definido el quehacer de su filosofía y cienciassociales; los discursos de identidad dan cuentadel afán de autorrepresentación que ha acom-pañado a los hombres latinoamericanos como alos de ninguna otra sociedad en tal magnitud. La
epistemología y cultura occidentales funcionaronen estas representaciones como único referente,por lo que América Latina, en sus intentos deautoidentificación, se pensaba cohesionada ala tradición occidental codificándose baja estospresupuestos, como lo evidencia la tradición delos discursos de identidad.
La academia europea (y ahora también la esta-dounidense) ha creado y manejado los códigosepistemológicos y los ha extendido territorialmentehaciendo que cada nueva representación y cada
nueva expresión del conocimiento deba serlegitimada por sus paradigmas. La produccióndel conocimiento local latinoamericano ha pro-curado desmontar esta pretendida universalidadoccidentalista sin desconocer la tradición episte-mológica y filosófica, sino reconociéndose comouna auténtica expresión del ethos particular delsubcontinente; haciendo evidente la posibilidadde formas de conocimiento alternativas que des-articulen el concepto de universalidad.
La administración de los códigos epistemológicospermitió a Europa controlar la forma como cadasociedad se comprendía a sí misma, para así ar-ticular ciertas estrategias políticas y económicasde dominación en estas regiones. La complicidadentre los sistemas expertos de conocimiento y lamaniobrabilidad del Norte en las regiones peri-

7/23/2019 Interculturalidad en América Latina
http://slidepdf.com/reader/full/interculturalidad-en-america-latina 7/9
399
INTERCULTURALIDAD...
féricas, subyace a todas las prácticas sociales yculturales en la historia desde el “encuentro de losdos mundos”. Es por esto que pensar en formasde autorrepresentación auténticas y situadas, es
abrir la posibilidad de controlar los significadosque América Latina asume al tomar posición anteel devenir histórico; es articular ejercicios episte-mológicos que regulen y determinen el lugar deenunciación latinoamericano en el actual sistema–mundo.
Algunos intelectuales asumen la globalizacióncomo un neocolonialismo4, haciéndonos pensarnuevamente en divisiones binarias del tipo PrimerMundo/Tercer Mundo, que descartamos por serobsoletas. Sin embargo, la globalización debe ser
pensada en términos de alternativas posibilidadespara que ella misma no prolongue el sistema capi-talista y la forma en que éste reduce a periférica laparticipación de los países y las comunidades de
Asia, África y América Latina. El marco común quenos ofrece la globalización debe ser pensado ensus acepciones más positivas como posibilitadorde una red de interdependencias que ayude en latransición del capitalismo a una nueva estructurapolítica y económica que presente las mismasoportunidades a todas las sociedades.
La negociación con la globalización tiene que verprecisamente con una nueva forma de asumirlas posibilidades de la aldea global y tomar loselementos que se nos presentan para construirnuevas oportunidades. Se trata de producir teoríaslocales que articulen una verdadera representaciónglobal en la que las diferencias no sean contem-pladas dentro del sistema como “lo otro” de loque se es, sino como condición de posibilidadde un sistema–mundo global como el actual (re-cordemos que según la definición de Wallerstein
4 “La globalización no es una nueva forma decolonialismo, ni imperialismo. Sí crea en su desarrolloneoliberal, nuevas modalidades de dependencia ysubordinación. […] Como en los procesos de aperturade las economías y las culturas nacionales se vinculana menudo países que tuvieron relaciones colonialeso imperialistas, algunos tienden a interpretar lasasimetrías de la globalización como neocolonialismoo neoimperialismo” (García–Canclini, 2007: 2)
del sistema–mundo, éste se basa en una extensadivisión del trabajo y múltiples expresiones de ladiversidad cultural5).
Esto explica nuestra insistencia en la identidadcultural como un elemento fundamental en laconsolidación del locus enuntiationis que articulelas representaciones del subcontinente desde sucontexto histórico, social y cultural, ya que la cons-trucción y reconocimiento continuos de la identidadpueden debilitar o fortalecer el lugar desde el cualhabla, negocia y actúa América Latina en la aldeaglobal.
En esta construcción la identidad debe ser entendi-da como un proceso más que como una instancia
que las prácticas culturales representan; comonos insiste Hall, las prácticas de representaciónson posiciones de enunciación que dan cuenta dela identidad como puntos de identificación (Hall,1999: 131 y ss).
Una cultura nacional no es folclor, ni una alabanzaal pueblo, ni un populismo abstracto que creeque puede descubrir la verdadera naturaleza deun pueblo. Una cultura nacional es el conjuntode esfuerzos hechos por un pueblo en la esferadel pensamiento con el fin de describir, justificar y
5 Wallerstein define el sistema–mundo como unsistema social con fronteras, grupos, normas que lolegitiman y dan coherencia haciéndolo autosuficiente.El sistema–mundo se diferencia de los sistemassociales pequeños por su tamaño, primariamente,pero también en que éste se basa en una extensadivisión del trabajo y en gran diversidad cultural. Enel actual sistema–mundo capitalista también existen,sin embargo, las nociones de centro y periferia. Elcentro dirige y acumula la riqueza global, mientrasse expande en la periferia que es objeto de unaexplotación sistemática; también existe las regionessemiperiféricas que sirven de espacio promotor de
nuevos centros. En el actual sistema–mundo haytres presiones estructurales que lo están llevando aun desplome sistémico inevitable: 1. El agotamientode la fuerza de trabajo barata en el mundo; 2. Elagotamiento ecológico; 3. La democratización delmundo por las frecuentes demandas respecto a losimpuestos que han alimentado el sistema capitalista.Esta crisis representa para Wallerstein que tenemosante nosotros y en nuestras manos la posibilidad deun mundo mejor (Gandásegui, 2002).

7/23/2019 Interculturalidad en América Latina
http://slidepdf.com/reader/full/interculturalidad-en-america-latina 8/9
400
MAGALY VEGA RODRÍGUEZ
elogiar la acción a través de la cual ese pueblo seha creado y se mantiene a sí mismo en existencia(Hall, 1999: 145).
“Nuestra América” es, pues, el conjunto de todoslos esfuerzos hechos por autorrepresentarnosauténticamente, por ser dueños de nuestrasrepresentaciones, de nuestros significados, de
nuestras identidades, de nuestra humanidad.“Nuestra América” es la preocupación compartidapor nuestro destino común como subcontinente,por nuestra participación justa y digna en los pro-
cesos históricos actuales; es una de las muchashumanidades que somos y cuyo esfuerzo arduola mantiene aún en existencia.
Bibliografía
Beverley, J. (2004). Subalternidad y represen-tación. Debates en teoría cultural. Madrid:
Iberoamericana.
Botero Uribe, D. (1993.) Manifiesto del pensa-miento latinoamericano. Cali: Universidaddel Valle.
Castro–Gómez, S. (1998). “Latinoamericanismo,modernidad, globalización. Prolegómenos auna crítica poscolonial de la razón” en: Teoríassin disciplina. Latinoamericanismo, poscolo-nialidad y globalización en debate. México,University of San Francisco, pp. 169– 205.
Castro–Gómez, S. (2006) “Conversatorio: Semina-rio de Filosofía Latinoamericana II”. Bogotá,Universidad de La Salle, Facultad de Filosofíay Letras 27 de octubre.
Colciencias (1997). 37 modos de hacer ciencia en América Latina. Bogotá: Tercer Mundo.
Cuadrado, A. (2005). “Dificultades en la redefini-ción de la identidad”.
Fornet–Betancourt, R. (2004). Crítica interculturalde la filosofía latinoamericana actual. Madrid:Trotta.
Gandásegui, M. (2002). “El sistema mundo deWallerstein y la transición” en: Tareas No. 112.Septiembre – Diciembre, Panamá.
García–Canclini, N. (2000) “La globalización: ¿pro-ductora de culturas híbridas?” Actas del III
Congreso Latinoamericano de la AsociaciónInternacional para el Estudio de la MúsicaPopular, disponible en: Internet: http://www.hist.puc.cl/historia/iaspmla.html
García–Canclini, N. (2002). Latinoamericanosbuscando lugar en este siglo. Buenos Aires:Paidós.
Hall, S. (1999). “Identidad cultural y diáspora”, en:Castro–Gómez, S. et. al. (eds.) Pensar (en)los intersticios: teoría y práctica de la crítica
poscolonial. Bogotá: CEJA, pp. 131 – 145.
Hardt, M. y Negri, T. (2001). Imperio. Bogotá:Desde abajo.
Martí, J. (1979). Nuestra América. La Habana:Ciencias Sociales.
Mendieta, E. (1998). “Modernidad, posmoderni-dad y colonialidad: una búsqueda esperan-zadora en el tiempo” en: Castro–Gómez, S. yMendieta, E. (coords.) Teorías sin disciplina.
Latinoamericanismo, poscolonialidad y glo-balización en debate. México: University ofSan Francisco, pp. 147 – 168.
Mignolo, W. (1996). “Herencias coloniales y teoríasposcoloniales” en: González, Beatriz (ed.)Cultura y Tercer Mundo, t. I. Caracas: NuevaSociedad.

7/23/2019 Interculturalidad en América Latina
http://slidepdf.com/reader/full/interculturalidad-en-america-latina 9/9
401
INTERCULTURALIDAD...
Mignolo, W. (2000). Local Histories/ Global Designs.Princeton, Princeton University Press.
Quijano, A. (2003). “Colonialidad del poder,
eurocentrismo y América Latina”, en: Lander,E. (comp.) La colonialidad del saber: euro-centrismo y ciencias sociales. Perspectivaslatinoamericanas. Buenos Aires: FLACSO,pp. 201– 246.
Richard, N. (1998). “Intersectando Latinoaméricacon el latinoamericanismo: discurso académi-co y crítica cultural”, en: Castro–Gómez, S. yMendieta, E. (coords.) Teorías sin disciplina.
Latinoamericanismo, poscolonialidad y globa-lización en debate. México: University of SanFrancisco, pp. 245 – 270.