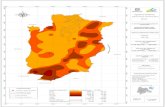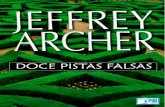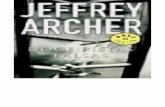Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
Transcript of Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 1/141
AUTORES TEXTOSY TEMASCIENCIASSOCIALES
Colcccióndirigidapor Joscl.xo Ilcriair-r
23
Jcf'ft^eyC. Alexander
SOCIOLOGÍACULTURALFormas de clasificación
en las sociedades complejas
Introducciónde IsidroH. Cisneros
y Germán Pérez Fernández de| Castillo
.mreffi6r
. - ü^ürÍM(^{x,\lÉxro....
AANTHROPE'

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 2/141
iIi
I
Sociología cultural : Formas de clasificaclónt,¡¡ lns sociedades complejas /Jeffrey C. Alexander; introducciónde Isidro H. Clsncros v 6ennán PérezFemández del Castillo.- Rubí (Barcelona): Anthroposlllitolinl; México:
FLACSO,2OOOXI\I+ 271p. ;20 cm. - (Autores, Textos y Temas. Clcnclus Soci¡les ;23)
ISBN84-7ó58-571 -3
l. Sociologíacultural2. Cienciro Sociales - Metodología3. Tr:rrlilirirrdwkheinriana4.Srciedad: formasdeclasifieción5.Patronesculttu:rh.sl.(lisncros,I.H.,int. II.Pérez Femández del Castillo,G., int. IU. FLACSO(Méxiqr)lV. l ltrloV. Colemión
316.7
'"4,)L
¡tt]
()t
[,'fFir*'&A*&
de,ffisl5
t
t
I.i
l{
tvtj,)
l
FACULTADFaLlTlcAs
Traduccióndel originalinglés: Celso Sánchez Capdequí
Primera edición: 2000
O Jeffrey C. Alexander, 2000O FLACSO,2OOOO de la Introducción Isidro H.Cisneros y Germán Pérez Femández
del Castillo, 2000O Anthropos Editorial,2000Edita: Anthrcpos Editorial.Rubí (Barcelona)En coedición con la FacultadLatinoamericanade Ciencias Sociales,
MéxicoD.F-ISBN:84-7658-571-3Depósito legal: B. 48.950-1.999Diseño, realización y coordinación: Plural,Servicios Editoriales
(Nariño,S.L.), Rubí.Tel. y fax 93697 22 96
Impresión: Edim,S. C. C.L.Badajoz, 1 47. BarcelonaIn-rpreso en España - Printed in Spain
Tqlos los derechos reseruados. Esta publicrciónno puede ser reprcducida, ni en todo ni enparte, ni reg¡strada en, o tmnsmitidapor, un sistena de recuperación de información,enninguna fb|nra nipor ningúrnmedio,wa mecánico, fotoqufmico,elctrónico,magnético, elec-lrr)ól)lico,por lotocopia, o ctnlquier otro,sin el pemiso previo por esrito de la editorial.
CP 1685 i;iTo María Pía kua,
lbrall that she has givenme

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 3/141
I
I
INTRODUCCIÓN
La obra que el lector tiene en slrs manos representa unacontribuciónfundamental en el desarrolloque la teorfa socioló-gica contemporánea ha experimentadodnrante los frltirnosaños. A esta renovación de los paradigmas constittrtivosde lasociologla,Jeffrey C. Alexanderha realizado importantes con-tribuciones, reafirmando su presencia indiscutibleen el campode las ciencias sociales de nuestro tiempo. Considerado yacomo un autor clásico y como unode los padres del neofuncio-nalismoen sociología,el autor de esta obra nos propone unnuevo acercamiento a uno de los debates centrales en torno a lasociología cultural.Una sociologÍa queubica elsignificadocul-turalmente mediado en el centro de los estudios sociales. posee-dor de una formacióntípica del intelec[ralcosmopolita, Ale-xander promueveel diálogoentre el pensamiento social eu-ropeo y la tradiciónsociológicaanglosajona en relación con elviraje paulatino que la disciplinaha conocidohacia el campo dela cultura. Esta sociología ctrlturalse articula sobre las estructu-r-urs subjetivasde la üda cotidiana. En este sentido, Alexanderconsidera necesario evitar el error muydifundidoen la cienciasocial racional, según el cual es posible intentarexplicarlas ins-tancias de subjetividad a través de una ncausalidad objetiva,clue estaría reflejandolas <estructuras reales, de los hechos so-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 4/141
ciales. Analizandola imrpciónde la culturaen la escena centralde la investigación y el debate sociológicodurante el últimotra-mo del siglo xx, JeffreyC. Alexanderreflexionasobre la defini-ción de un (programa fuerte> para la teorfa sociológicaa partirde un nuevo acercamiento a la temática de la culturay su rela-ción con la üda social. Siguiendouna larga tradiciónteórica ensociologíaque parte desde É,mileDurkheimhasta Max Webery desde Talcott Parsons hasta Jiirgen Habermas, incorporandodesde luego una amplísima gama de intelectualesy estudiososde la üda social, Alexanderanaliza desde una perspectiva inno-vadora tanto los nexos entre cultura, significado ystrbjetiüdad,como los vÍnculosentre valores, códigos y discursos narrativos.La perspectiva de Alexanderpropone la idea de que la dimen-sión místicay subjetiva amplía los espacios del pensamientocútico,de la responsabilidady de la solidaridad. Hablarde so-ciología cultural,sostiene Alexander, quiere decir hacer referen-cia al programa fuerte de la sociologÍa en un momento como elactual caractenzado por el cambio de época. El modo como lacultura interviene en los hechos sociales constituye el funda-mento no de una hipotéticasociología de Ia culturasino de unareal yügorosa sociología cultural.Representante de un tipo deintelectual innovador en estos momentos de declivedel pensa-miento, Jeffrey C. Alexander fonnulapreguntas incisivas y plan-tea respuestas conüncentes respecto al papel de la cultura ydelas mediaciones simbólicasen la construcción de sentido en lasociología.
El conjunto de ensayos aquí reunidos tiene un hiloconduc-tor representado por el análisis culturalde los fenómenos socia-les o, dicho de otro modo, por la relación entre cultura, acción ysistema social. Este enfoque constituye el núcleode la sociolo-gía cultural,es decir, de aquella perspectivaanalÍtica en dondela culturaproyecta el ámbitopriülegiadode las dimensionessjmbólicasy constituye un criteriode investigaciónque consi-dera a esas mediaciones de la culturacomo el fundamento ne-cesario para el estudio de los hechos sociales.
En esta obra Ale-xander analiza distintos problemasbajo la perspectiva de la so-ciologíacultural:desde el riesgo producidopor las sociedadesaltamente tecnificadas yla proyecciónde la computadora comola imagenculturalde una época, hasta el problema de la clasifi-cación simbólicadel discurso polarizantede la sociedad ciül
X
enl¡p cl t'lilrlnrl¡rrÍry t.l crremigo lo que per:rnitecaracterizar losnnfmbnl¡r¡r.lvlleetL,l rrral";desde el estudio delcaso Watergate(:(rmoult ¡rulrln(l('¡rartida de su concepto de sociedad ciüI,lrn¡leln ¡l'rr¡rurrrciór-rculturalde la Guerra del GolfoPérsico ylne dlvet'rruleorfas que han intentado explicarel unuevo mundoen nucilrrl$licnrpos".Estos problemas son tematizados a partirde ttnn rrrctliacióninterpretativa en donde la culturaes el hori-zonlr(luc clota de sentido a los actos sociales. Alexanderrefle-xionn cn torno al(programadébil"de la sociología,que parte
con li¡¡reogramsciana Escuela de Birminghany prosiguecon elúrltimoMichael Foucault,quien a través de la ovoluntadde po-der, reduce el sentimiento subjetivoa la categoría de una varia-ble superflua. Un ensayo central que finalizael repaso sobresociología es el que se ocupa de la obra de Pierre Bourdieucuyaüsión estratégica de la accióndesplaza la experiencia delasemociones y traslada la atención teóricadesde el poder de lossfmboloscolectivos a sus determinaciones obietivas. Alexanderplantea una contundentecríticaa esta tradiciónde pensamien-to en la medida en que esquiva las mediaciones simbólicasde laüda social así como la necesaria autonomía de la culturaqueresulta fundamentalpara comprender el carácter complejodela acción social. Alexanderidentifica el impactode la culturasobre el discurso social articulando un programa fuerte para lasociología. La constntcción de significadoes estudiada a travésdel vínculo(texto-contexto)para lo cual propone una lecturainnovadoraacerca del rolde los intelectuales en la construcciónde los códigosnarrativosy de las estructuras simbólicas.
Alexanderposee una sólida formaciónen los pensadores clá-sicos de la sociología como se reflejaen su obra de cuatro volÍr-menes Theoretical Ingicin Sociologt(Berkeley, University ofCa-liforniaPress, 1982 y 1983) que constituye, sin dudaalguna, unejercicio monumentalde sfntesis de la tradición teóricade lasociologíadesde su nacimiento,en el sigloxrxcon el positiüsmode AugustoComte, hasta su reconstrucciónmoderna. Con estaformaciónclásica a cuestas y quizás inspirado por el aforismoplanteado por Isaac Newtonsegún el cual "si he visto más lejanoes porque me encontraba sobre los hombros de los gigantes>,Jeffrey C. Alexander formulaen Sociologíaculturaluna concepciónque recuerda creativamente a Talcott Parsons y que abordael ámbitoprescriptivoy simbólicode las institucionesy de la

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 5/141
üda social. Partiendode la premisa de que la sociologfa se haorientado fundarnentalmentehacia el estudio del conflictoy dela sociedad polarizada,Alexander plantea la urgente necesidadde ürar el ntimónteórico> de la disciplinahacia el estudio de Iasolidaridad,o mejor dicho,hacia la esfera que representa a la so-ciedad dentro de lo social. La sociologfaculturalconcibe a lasociedad ciülcomo un espacio en el que se encuentran tensio-nalmente entrelazados el universalismoabstracto y las versionesparticularistas de la comunidad. Es al interiorde la sociedad
ciülque los sujetos emplean estratégicamente diversos significa-dos para lograr sus objetivos en relacióncon otrosactores, esta-bleciendo una intersubjetividademocional, moraly simbólica.Ia sociedad ciülrepresenta una sociedad definida en términosmoftrles,y que cuenta con su propia estructura especffica deélites que ejercitan poder e identidad por medio de organizacio-nes voluntariasy de movimientossociales. La sociedad civil,sos-tiene Alexander,cuenta con una dimensiónsubjetiva representa-da por el ámbitode la conciencia estructurada y socialmenteestablecida con sus particulares códigos simbólicosdistintivosycon la necesaria constituciónde sentido críticode la sociedad. Elanálisis de la dimensiónsimbólica se presenta como el espaciode mediaciónen que se ftindala solidaridadciüI.Alexander rea-liza un ejercicio orientadoa ndesmitificaroa las ciencias socialesque han permanecidoancladas durante un largo periodo en lasideologías o en las interpretacionesteóricas parciales, formulan-do señales de alarma respecto a 1o que denomina el riesgo del<encantamiento>de la vidacotidiana.La sociedad ciül es defini-da como la esfera de la construcción, la destrucción y la de-cons-truccióndela solidaridadcivil.Inspiradopor la fuerza normativade la teoría democrática, la contribuciónde Jeffrey C. Alexanderes presentada a través del análisis de la sociedad ciüI,en la quela dirnensión subjetiva hace posible identificaruna (construc-ción cultural,que pennite inteligirla confrontaciónentre lasdiversas concepciones acerca "del bien y del mal, representa-das por quienes se ubican dentro y fuera de la sociedad ciül.Lassociedades pluralistas contemporáneas se caracterizan por la no-ción de conflictoque permiteidentificarlos ámbitos de exclu-sión, de inclusión yde reconocimiento.Por lo tanto, lasociedadcivilaparece no sólo como la esfera de la solidaridad,sino tam-bién del conflicto.
XII
Partiencloclcl cscaso conocimientode que disponen las cien-cias soclnles flccrc¿rdel rol que la culturay las mediaciones sim-bólicas tiencn cn la estmcturación de los discursos populares, elautor desplaz¿r el análisis hacia elimpactoque los factores in-terpretativosy culturales tienensobre la acción científicanatu-ral y sobre las ideas. Alexander analizaen esta obra el papel dela culturay la mitologíaen las percepciones mediadoras y lasevaluaciones morales de la tecnología y de sus impactos. A par-tir de la consideraciónde que la sociedad industrialcapitalista
desarrolló unestatus míticosobre las categorías dicotómicasdelo sagrado (en cuanto representaciónsocial delbien) y lo profa-no (en cuanto imagen delmal de la que los humanos intentandesembarazarse), Alexander analizala "sociedaddel riesgo,como unhecho social y como una representación persuasiva dela vida contemporánea, reconociendo que la preocupación porlo sagrado y lo profanocontinúaorganizando la üda culturalde nuestras sociedades. Formulando unacrlticaa la vertientede la teoía sociológica que sostiene una concepciónque colocaa la tecnología enel centro del discurso racional, nuestro autorpropone identificar elpapel de la cultura en la mediación delimpactode la tecnología. Deesta forma, rechaza la existencia -
de un discurso verdaderamente racionalsobre los riesgos que
implicala ciencia y la tecnologíapara la üda social. Para Ale-xander los indiüduosactúan con referencia a estructuras cultu-rales que definen los usos apropiados o inapropiados, legítimose ilegítimos,de la tecnologíayde la ciencia, frentea los cualesla acción simbólicapermite definirlas posibilidadespara trans-formarlos usos dominantes de la tecnolo gla. La sociologla cul-tural se presenta corno un carnpo independientey como unaárea de conocimientodinámico,en donde los códigos, las na-rrativasy los sfmbolos subyaceny cohesionan a la sociedad,permitiendoque los actores sociales impregnen su mundodesentimientos y significación.
La sociedad capitalista avanzada ha generado formas deüda social altamente organizadasen torno a redes de valores.Son estas complejas redes en donde se desarrollan los discursosracionales acerca del impactode la técnica sobre la üda y elmedio ambiente.Estudiando el discurso sobre el riesgo de trnasociedad tecnológica y de sus esferas de producción industrialyde experiencia científica,Alexanderbusca dar explicaciónal
XIT
*f

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 6/141
*f
I
discurso simbólicoproducidopor el miedo y el riesgo típicos delas sociedades modernas a través de los Ienguajes sociales queexpresan los procesos destructivosdel planeta. Lo sagrado y loprofanoen cuanto representaciones sociales del bien y del malhan strstituido la imaginaciónreligiosaen torno a la muerteprematura, tfpica de las sociedades pre-industriales, parasusti-tuirla pornllevas experiencias humanas de angustia y miedoque se asocian con la emergencia de las sociedades científicas ytecnológicas. De esta manera, la referencia culturalconstituyeuna dimensión simbólicamente
construida de la est¡uctura so-cial por lo que cualquier teoría sociológica queolvide esta di-mensión culturalestá condenada al fracaso. Alexanderpostulaen esta obra una teoría <tardo-durkheimiana,rque reconoce elpapel de los factores culturales en la percepción social delries-go de manera tal que la ctrlturarepresenta un presupuestometa-teórico relativoa la naturaleza de la acción y del orden.Este enfoque exaltaun modelo culturalya delineadopor É,mileDurkheimen Las f'ormas elementales de la vida religiosa en elcual postula los fundamentos para una teorla social del riesgocentrada en los temas mÍticosy simbólicos,asf como en la au-tonomÍa de la cultura. De esta forma, Alexanderinüta a anali-zar desde una perspectiva teóricamente orientada hacia una
ciencia social culturalque argumenta la necesidad de incluiralos sentimientossolidarios,los procesos rituales yla comunica-ción de la üda social, para proyectar una esfera civildonde elsentimiento públicoy la significación privadason los contextosculturalesque se insertan como rasgos específicos e irrenuncia-bles de la üda social y políticacontemporánea.
Isrono H.CrsNenosGEnuÁNPÉn¡z FEnuÁNoezoELCASTTLLo
Iulio1999
XIV
CIENCIASOCIALY SALVACIÓN:SOCIEDADDELRIESGOCOMODISCURSOMÍTICO1
(en colab. con PhilipSmith)
¿Puede existir unverdadero discursoracionalsobre la tec-nología cientlficay el riesgo? La investigaciónde la sociologÍade la ciencia no parece apuntar haciauna respuesta favorable.El trabajo etnográfico nos diceque los estudios científicossoniñAñáffift*dffiÉiAos-porpiáéii¿ñ' nitiiiaiíáltiásaiJás' ¿rn'14
ex-pe¡iglgia(Latour y WóoI$ái-1979,GaifinkéIet aI. 1981).Los'estudios de los escritos cientlficos apuntana la presencia de laretórica y la imagineríaen el quehacer de la investigacióncien-tífica(Gusfield197ó). El programafuerte de la historiade laciencia sugiereque el conocimiento científicoes un artefactotribalque puede estudiarse a través del mismo prisma relatiüs-ta que el del oráculoAzande (Bloor1976). Tales discusionessobre la circularidady auto-referencialidaden la ciencia hanreemplazado a la imagende la máquina racionalposibilitadorade verdades. Aquelloque es verdad para el trabajo científico,además, es tambiénverdad para la organización cientlfica.Elreciente trabajo de Knorr-Cetina(1994),por ejemplo, alude aesas uficciones operativasD que suministranfundamentos nor-
1, Este trabajo se presentó a la miniconferenciade la sección de Ciencia,Cono-cimiento y Tecnologla,o¿Puede la teorfa social explicar lassociedades cientlficasytecnológicas?o, Ninetieth AnnualMeeting of the American SociologicalAssociation,WashingtonD.C., agosto 1995.

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 7/141
r r
mativos a la colaboracióncientffica ya la actividad investigado-ra dentro de los emplazamientos institucionalesparticulares.
Parecería, entonces, que las ciencins sociales participandeun acuerdo idóneo respecto al impactode los factores subjeti-vos y culturalessobre la acción cientfficanatural y las ideas. Entérminos comparativos, sabemos relativamente poco sobré-?llpapel gue la culturay la ageacja*desempeñan en los discursoscientíficosy populares socialmenteestructurados sobre cienciay tecnologfa. Explorar este área olvidadaes vitalya que a través
de ella los seres humanos que actúan con arreglo a lás estructu-ras culturales son quienes definen las tecnologfas apropiadas einapropiadas, los usos legltimose ilegftimosde la ciencia y losriesgos implicadosen la experimentacióny aplicaciónde la tec-nología a la sociedad. La acción simbólicadetermina, portdnto,las posibilidadesde los desafiantes usos dominantes de la tec-nología en sus sucesivos avances.
En este escrito me gustarla poner de relievela necesidad deLlna mayorpresencia de lo culturalen los discursos sobre latecnologfay sus implicaciones,y ello, primeramente,a travésde una evaluación de las teorías existentes sobre riesgos me-dioambientalesy sociales. Una crftica¡ In sociedad. del riesgo(Beck 1992a) de UlrichBeckarroja el mayor contraste paranuestra investigación. Nuestr4 tesis descansa sobre una líneadSSlgu¡1glll?ciónsecundária que mánifiésta su reconocimieii"tbála tesis iguáliñéñtefnftiyeñte-de_ MsryDouglás ]'AaronWil-dátilifrsa)) ilóosi.daehffiE-ñi'óiít"ru.pán",ios de relieveque, al no conceder ninguno de los trabajos autonomla real a Iacultura,ambos afrontanproblemas de diffcilsolución. En elcaso de Beck el problema fundamentales el del alcance de laconcienciade riesgo, en Douglas y Wildavskyel de su distribu-ción social. Los intentos por encontrar una salida a este proble-ma conducen a ambas teorlas de la sociedad del riesgo hacia laauto-contradiccióny la teorizaciónad hoc. En contraposiciónasendas tesis, esbozamos los contornos de una postura postdurk-heimianaaprovechando una investigaciónempíricatempranarelativaal discurso sobre el computador entre 1945 y tgZd (Ale-xander 1993) y un estudio de los temas durkheimianosen losdiscursos sobre las contingencias naturales, riesgos ambientalesy sus consecuencias sociales (West y Smith1996a, 1996b). Aña-dimos que un modelo que reconoce la autonomía de la cultura
2
y ol papel rlo l¡r lrrllológico,lo sagrado y lo profanoen los dis-('rtrlortccnológic:os¿rporta una comprensión más satisfactoriacle ln¡ tlln¿lrricnssociales, de la conciencia de riesgo y, de he-clro,del pro¡rio texto de Beck l,a sociedad del riesgo.
l. Reducciónpermanente: la tecnologíaen la teoría social
es unafuerza racensayos escritos hace treinta años,{i¡rlen-,Habcitnasarticulóesta posiciónestándar con Lu:Ia fuerza particular.Al*tfaJar.latecnología como nel controlcienfficamenteracionalizado deprocesos-^-o*bjéUi{a6lqi:,,-Hábeffiá5T1966ApS7)Tl"pon;ffi;-talmente a fenómenos ligados a "la cuestión práctica de cómopueden y quieren üvir los hombresr. Dehecho, con la paulati-na centralizaciónde la tecnología,la organización significativadel mundo ha sido sustituidapor la organización objetivo-ra-
2. nCuando hablamos de imaginación cultural,hacemos problema de los procesosclave de la modemidad y de las instituciones modernas. Las perspectivas teoréticasmás destacadas han ligadoestos pmcesos, no a una adquisiciónde significado,sino aunapérdida del n¡¡slao, les han observado como gmndes tendencias de transformaciónhacia una mayor mercantilización, racionalización,tecnificación.[Pero] el hecho deque ciertas regiones del mundo hayan experimentado unapérdida del fervor religiosono significaque en esos lugares no se den otras mitologfas sustittttivasde la religión.* La tesis del desencadenamiento del mundo fr¿casa. Se basa en la ecuación del conte-nido de los sistemas particulares de creencias o modos de operación --que han cam-biado-con "substancia", 'tignificado","mundo-dela-vida",etc. en general. Si la pnc-posiciónde 'pérdida de significado"en la vida modemay postmodema es apartada deesta ecuación, ello equivale a una afirmación históricamente plausible perotrivialso-bre la naturaleza cambiante de las estructuras de significado'(Knorr-Cetina1994, pp,6-7, se han añadido las cursivas).
Como un antldotoa este ñ:aqrso, Knorr-Cetina insta a los cientlficossociales aestudiar el papel que ulos modos de ficciónodesempeñan en la üda institucionalcon-temporánea describiéndoles como rmecanismosde encantamiento del mundo, (iófd-,p. 5). Mientras su argumento apunta directamente a la propuesta establecida por no-sotros aquf, queda muy restringidopor su insistencia enque el micro-análisisde lasprácticas locales es únicamente la entrada plausible para el estudio del cómo y deldónde se despliegan semejantes ficcionesde encantamiento. De esta forma, se aleja asl mismo de las tradicionesde fensamiento que se centran en la forma en que operanlos códigos y las narrativas bajo un modo macro-sociológico.

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 8/141
[--,I
I
I
cional.<Alconstatar que la tecnologla y la ciencia impregnanlas institucionessociales y, por lo mismo, las transforman>,Ha-bermas (1968a, p. 81) subraya que nlas vie.ias legitimacionessedestruyen>. Estas primerasformasde legitimaciónhacían pieen la tradición,nlas üejas imágenes del mundomíticas, religio-sas y metafÍsicas que proponlancomo cuestiones esenciales dela existencia colectivade los hombresla justiciay la libertad, laüolenciay la opresión, la felicidady la satisfacción,[...]el amory el odio, la salvación y la condenación>(íbld.,p.9ó). Tras la
consolidaciónde la tecnología tales cuestiones no parecen en-contrar respuesta: <La auto-comprery_ió *c*1¿]-t¡¡¡alfnentedefinida de un mundo-de:ta'rutdá éé suiiituid3
"p."9..L-l_+ . euto-reificaciónde los hoábrei ba¡o categoríás de ia accién óbieti_v.g*acionalyodffi-ffiñiéñttáüápta'tfi6i1lb rif|, pp.^ tü'S:f00"[esto ha sidopi'ddüefti-tlEuñá'Giürisión horizontalde los subsistemas de laacción objetivo-racional,de modo que <las estructuras tradicio-nales se subordinan paulatinamente a las condiciones de la ra-cionalidad instrumentalo estratégica" (ibld.,p. 98). En esta si-tuaciónes totalmente natural que la ideologfade la tecnologíahaya reemplazadoa las legitimacionestradicionales preceden-tes. Por la pujanza de su racionalidad,esta nueva ideología(ibíd., p. 111) no revela "la fuerza opaca de un engaño> ni la de
una nfantasla deseosa de realizarse>; tampoconse basa, por lon. mismo,en la causalidad de símbolos disociados y motivosin-
conscientes>. La ideologíatecnológica haabandonado todo in-tento de (expresar una proyecciónde la "buena vida"o.
En el desarrollo deesta posición Habermas ha recibidoelinflujode Marxy Weber a cuyas obras ha dedicado buena partede su vida intelectual.Aunquesu crítica se dirigfa,primeramen-te, al funcionamientodel capitalismo, lospropios escritos deMarxtrataban sobre los efectos perversos y alienantes de lanueva tecnologÍa industrial.En laüsió¡ de M-qplla_mccapiza-ción de la producción dentrc¡-dé-ia fábrica desligaba el slgnifica-aó a9 p-s_o_c 9-o-g_é lapJodr¡.gioni convéiffii arüqqéd uniriero<,apéndice de.la rnáquina¿. Para Marxla tecnologÍa po-dría entenderse en términosobjetivoscomo nlas fuerzas mate-riales de la producción)qlue podrÍanser radicalmente separa-das de la conciencia humana.Esta línea de críticase prolongó,con aspectos diferenclales, en la tradiciónde la teoría críticadela que Habermas es heredero. Por ejemplo, en kt dialéctica de la
-.¿'4
Ilustracióny en su clticade la oindustriaculturalo,los mncs-tióiddgaUennas, I{orkheimery Adorno,aiac-aroñ a Ia ciéiróia
Flos ¡isTémas tecno-cultüralñ'eñüatiioi".iá-".if{ri6sdca-üanlós auténticos sisterrias de significado,,ápúñaüdo a los e,f-ec-
tos inmediatos de los artefactos tecnolégicos"pott-uniáticosogeneiados por los sistemas de producción de masas.
Más tarde insistiremosen este trabajo'enque, de cara a en-tender los discursos y empleos de los modernos sistemas tecno-lógicos, se debe comenzar recordando el irónicodescubrimien-
to efectuado por Wgpgr,tuerec,rg$1ggg ag.g"g,tl9s_.q"gg_cl9a:gnla sociedad moderñlñ'ilffitriálñópersgguían sino su pr$ia-Salvación. Eñ el curso de su sociología sernp4¡ada, $e la reli=npéfrtrüSer puso de manifiestoque la preocupación por lásal-vación"ráunprobléma'énóitiiérii*enré"'siffiffiátíñ$á-rFlá-or-parúzact'ón' culnnal-y'souial'de lasrwieda'destailid ffi$Ifas"$ándes religiónés facilitabana'lós' serés'ñüñáloi'"üñiuiu d"escape ante el trabajo fatigoso y el sufrimientoy una manera dehacerse cargo de las constriccionesterrenales, sólo si ellos con-cebfan el mundode cierta formay se afanaban por actuar endeterminada dirección.Apesar de todo, Webersostenfa queesas urgencias supramundanas pervivíanen el seno de la eracapitalistatemprana, insistíaen que tales orientacionespodrían
penetrar en y organizar la experiencia mundana sólo en la mis-ma medida en que la comprensión cientÍficano hubiera socava-do la validezde un finordenado por la diünidad.pespués del ."
ptgpggo d€, maduración y asentamiento del capitalismo indus-trial,Weber insistía(inoportunamente, pensamos) en $rs?rg:valecería la racionalidad instrumental en detrimentode la ra-Eoña'ffi;¿i"ébn'áiiégló"á'Váltlres.' Esta*'aseveration-históricisaipijnta, pártiendo tlé Ia ffcjpüésiacompleta de Weber, a la ra-zón de la sociedad moderna, aludiendo,precisamgnte, al tipode comprensión anti-normativa de la tecnologfay de la ideolo-gía que hemos descrito en el trabajo de Habermas. -
Pero el influjoejercido por Weber sobre las reflexionesqueapuntan conjuntamente a la tecnologla y a la sociedad no se
detiene en los umbralesde la teoría cútica.Difundidosen elAtlánticopor Parsons y otros, los escritos de Weber produjeronun impactodecisivoy extraordinariamentesimilarsobre el pen-samiento funcionalista,que tambiénentendió los efectos de latecnologÍa en términos materiales y racionales. La obrarelativa
t **

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 9/141
t.*a la ciencia de Robert Merton (1970)defendía que, si bien el pu-ritanismo inspirólas primeras invenciones cienfficas,su des-plieguedependió, en gran medida, de su capacidad objetivapara resolver problemas técnicos y económicos, más que de lasnecesidades simbólicas.En su librosobre la revolución indus-trial,NeilSmelser. (1959) prosigue la misma lfnea depensa-mientd:-Agufs<¡n los valores metodistas los que apuntalan lainnovación, pero sólo como valores generalizados.La innova-ción concreta queda determinada por la demanda económica y
los efectos de la tecnologíapor sus capacidades materiales. Lateorla crfticaamericana no es muy diferente. Los estudios deltrabajocle Robert Blauner(1964) ponlanla atención, primera-menlc, en los modosen que la organización de la producción(trnba.ioespecializado,producciónde masas, automatizaciónextrema) engendraba alienación. Sinembargo, en el modelodeBlarrneres la tecnología la que, precisamente, desencadena lastransformacionesentre los regfmenes de producción y, por ello,las experiencias subjetivasde alienación.De igual modo, lateo-rfa de la nueva clase de AlvinGouldner(1979) encLrentra susuelo fértilen la cosmoüsión racionalistay tecnológica de lanueva clase (ciendficos,ingenieros, planficadores, etc.) en lo querespecta a la naturalezatécnica de su trabajo. Este, en lo sucesi-
vo, depende de los sistemas de educación superiorque tienenlugar en los últimosanálisis gracias a la existencia de la produc-ción tecnológicamente avanzada. Los análisis de DanielBell(1,973)sobre "las contradicciones ctüturalesdel capitalismootambién dirigensu interés hacia los vínculosentre una culturade la racionalidad y las necesidades de forrnas de produccióntecnológicamente orientadasen la época de la ciencia.
La lista podría continuar, pero pensamos que nuestro puntode üsta ha quedado claro. Enla teoía sociológica latecnologíase ha concebido mayoritariamentecomo elemento generador,de un discurso racionalque, en mayoro menor medida, res-ponde a la materialidad objetivade la tecnologíay sus efectos.Estos distintos supuestos sobre las propiedades desgarradoras ydesmistificadorasde la tecnología son falsos.Sostenemos queun fracaso en el reconocimiento del papel de la culturaen lamediacióndel impacto de la tecnología y sus efectos puede aca-rrear resultados desfavorables para la teorización.En la pró-ximasección de este trabajopondremos de relieveesta exigen-
6
cia de exnmin¿rrla versión actualmás potente de la posiciónclásica sobre tecnología y sociedad, In sociedad del riesgo deUlrichBeck. Comenzamos por mostrar que la posición objeti-üsta de Beck conduce a problemas contrariosa la explicaciónde la emergencia de la conciencia contemporáneade riesgo.
2. Beck I: la cuestióncientífico-racionalde la sociedaddel riesgo: fueua materialy percepción objetiva
En su Sociedad del riesgo , UlrichBeck (1.992a t 198ól) parecepresentar un juiciosoy mesurado argumento sobre los efectosmás generales de tipoextraeconómico provocados por el re-ciente cambiotecnológico.El conocinrientomodernoy, másexactamente, la producciónindustrialünculadoa aquéI, hanaumentado nlrestros esfuerzosde predicción ycontrol.Los ries- ¡gos asociados con efectos perversos como losdeshechos tóxi-$cos, materiales radiactivos, la lluüa ácida y el agotamiento delIozono son ahora riesgos menos reversibles que los provocados $en la fase inicialdel capitalismo.En efecto, hasta un grado des- '
conocido en la producci,ó-gindustri:altradicional la üda socialen la sociedátl cap-italista avanzadaha incrementado enorme-rñente su ori{aniz.ación-é¡fonroal ohietiv-o--de*9or1 -r-g a¡la dis-tribucióny las.-consecugnci4s de esos elq¡¡1-e-¡t99 contaminantes¡1 süs riesgos correspondientes, y no tanto en torno a la produó-ción-yco"nsumo."de:lbs-bienes-raisn¡os.Ya que Ia produibióniñAü¡trialcontemporánea se ve forzada a reüsar continuamen-te sus propios fundamentos, ya no naturales, sino nracional-mente construidoso, üürUOs en@i-zación reÍlexivaque eúge el pelnl3:qertlg_giglglgl_q_dgldiscursoiációlaly-eo¡trol-humani¡ario.En los tiemposactualés, tiñ-
Tñár. Fó;-ata'ttt6n, l; ¿róiedáa del @-a-efiIálidad,en lo que d:dlláEóionalidadcientíficay la fe en el progreso humano quedepende del ejerciciode aquella racionalidad. Mientras lossis-temas expertos proliferanen un esftierzo encaminadoa la eva-luaciónde los riesgos medioambientales,la ausencia de datoscientíficoshace imposiblepredicciones serias e, incluso,si tales
t **

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 10/141
t,*
I
tt'
I
datos estuüeran disponibles,la faltade una democracia polfti-co-económicahace que los niveles <aceptables> de riesgo seanimposiblede decidir.En respuesta a estas carencias, la activi-dad pollticaestá comenzando a extender su ámbitode acciónmás allá de clases, partidos políticosy lfderes carismáticos,abarcando problemas de dimensión globalque afectan a nivelesde la sociedad y exigiendo la expansión del controldemocÉticomás allá del quehacer políticoperteneciente a las esferas de laproducción industrialy de la experiencia cientffica,
En el despliegue de suargumento, Beck, por tanto, presentalos desmanes de la sociedad del riesgo entendidos como un he-
cho social objetivo,que resultan de los desarrollos intrasistémi-cos, no intencionales y tendenciales en la infraestructuraeconó-mica de las sociedades capitalistas. Son producto <del propiodesarrollotecno-económico" (1992a, p. l9), que funcionaalmargen de la mediación de los extensos marcos culturales.Lascuestiones de cuándo y cómo se detecta un oriesgoo y de cómose sitúan esos riesgos en la agenda social, no se han planteado.Simplemente es la absoluta patentización objetiva la que creaesta percepción. Beck realiza afirmacionescomo la siguiente.
En la República Federal de Alemania, el consumo de abonosa¡tificialesaumentó
de143
a 378 kilogramos por hectárea du-rante el período de 1951 a 1953, y el empleo de productos quími-cos para la agriculturapasó de 25.000 a 35.000 toneladas. [Dehecho] un incrementodesproporcionadamente pequeño de lacosecha relacionada con el uso de abonos y productosquímicoscontrasta con un incrementodesproporcionadamenteimportan_te en la destrucción natural que es visibley doloroia para lospropioscampesinos [ibíd.,p. 37].3
Pero ¿por qué los campesinos deberlan percibirla ndestruc-ción natural"?¿por qué es destructiva parala naturaleza y,porello, innatural?La pura y simple üsibilidady las induccioneslógicas producidaspor semejante percepción son críticas conesta línea argumentativa de Beck. Este, llegado a este punto,afirmaque oel daño y la destrucción de la naturaleza no tienenlugar fuera de nuestra experienciapersonal en la esfera de las
3. A no ser que se advirtierade otra forma, todas las páginas referidas al trabajodeBeck remiten a Beck 1992a,
8
s
cadenas de efeclos qLllmicos,físicos y biológicos; enlugar deello,atacan con toda claridadnuestros ojos, ofdos y naricesD(ibíd.,p. 55). Con todo, si los sentidos del agricultorregistransemejante destrucción, ¿por qué la experimentan como "perni-ciosar? El mismotipode propuesta se revela en la siguienteafirmación.
A lapobrcza del Tercer Mundose añade el miedo a los poderesdestructivos de la industriadesarrollada del riesgo[...]Las imá-genes y los informes de Bhopal y AméricaLatinahablan por símismos libíd.,p.a3l.
¿De qué lenguaje se trata? ¿quién oañade, el miedo? ¿porqué se preocupa la población? Esos asuntos de difícilinterpre-tación y significadoson soslayados por la cubierta labrada porla falacia objetiüsta.
3. Beck If:intervaloy categorías residuales
Mientras se constata el intentode Beck de proceder bajoundiseño de todo punto objetivista,parece claro que existen difi-
cultades empíricas persistentes que le fuerzan a confrontarlacuestión de la percepción de un modo menos simplistay, entodo caso, nada simplificador.El núcleo de la cuestión sería(¿por qué ahora y no antes?,. Después de todo, los riesgos obje-tivosde la produccióntecno-industrial no entraron en escenacon la emergencia de la políticaverde. Durante la primera partede este siglo, por ejemplo, las atmósferas cargadas de una espe-sa niebla con humo eran comunes en las ciudades carboníferas.Loque los londinenses llamabancondiciones de(sopa de gui-santes) eran responsables de miles de sistemas respiratoriosda-ñados de muerte. Beck es impllcitamenteconsciente de este in-tervaloentre riesgosobjetivosy la percepción de riesgo. Unopuede encontraren su discusión tres explicaciones empíricas
diferentespara dar cuenta de este intervalo. En cada caso, sinembargo, ambas, las causas postuladas y las soluciones ofreci-das, retornan al tipode simplificacióny comprensión reduccio-nista de la percepción que hemos descrito arriba.
*'* *

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 11/141
1. nl-a distribuciónde la riquezn socialmente producidayconectada a conflictosocupa el primerplano en tan alta medi-da como las necesidades materiales, "la dictadurade la esca-sez", gobiernael pensamiento y la acción de la población,(ibld.,p.20). En la primera fase de la sociedad ináustrial,lapobreza era de tales dimensiones que la poblaciónse preocupa-ba más de la creación de riqueza que de las consecuencias eco-lógicas de sus procesos productivos.Sólo después de haber ac-cedido a niveles mfnimos de riqueza ha sido posible centrar Iaatención en los riesgos.
Esta explicacióndel intervalodescansa sobre el supuesto in-cuestionado de que el confort material procede (natural))y (au-tomáticamenteo de la salud biológicay del confortmedioam-biental. ¿La preferencia humana objetivaes Llnaestructura aje-na a la mediación de percepciones culturales comprehensivás?¿Y qué grado de confortes suficiente?Esta explicaciónasume,sin embargo, que una vez que se ha alcanzado la riqueza, lapercepcióndel riesgo opera de forma inmediata en la sociedad.
2. <Las contingencias en aquellos momentos se dejaban no_tar en la narizy en los ojos y, además, eran perceptitlesa lossentidos, mientras los riesgos actuales de la ciülizaciónescapana la percepción y se localizanen la esfera de las fórmulas físi,casy químicas (porejemplo, toxinas en sustancias alimenticiaso laamenaza nuclear)"(ibíd., p.21). AqufBeck se enfrenta al inter_valo de forma diferente, pretendiendoexplicarpor qué, todavíaahora, la considerable envergadura de los riesgos que ha postu-lado, a menudo no se manifiesta tan intensamentecomo piensaque debería hacerlo en las percepciones de las sociedadei con-temporáneas.
Un problema eüdente ligadoa esta explicaciónes que ellocontradice completamente la racionalidadobjetiüsta existentetras la tesis central de la concienciade riesgo que hemos discu-tidobajo el eplgrafe Beck I. Esta nueva tesis apunta a que en elprimerperfodo los riesgos eran, de hecho, más materiales y a laüsta, y eran constatados perceptivamenteprecisamente por esarazón. Más aún, desde un punto de üsta teórico, esta segundaexplicaciónda lugar a un tipo diferente de problema. En res-puesta al problema de la invisibilidad,Beck aboga por una(apertura de la política,,(híd., pp. 183-236),por un moümien_
l0i
to polfticopoprrlar clne forzaría a los mass-media a prestnr tnósatención a los riesgos medioambientales.Sin embargo, estc sr-gumento sitr.'la la reflexión relativaa la percepción del riesgo enun contexto ernpírico distinto.El resultado delcreciente interésmediático, como Beckobserva, sería el incrementode la infor-maciónobjetiva,y él parece seguro de que esta informaciónserla automáticamente registradaen la concienciacontemporá-nea. Esta confianza está expuesta, con toda claridad,enun artí-culo que Beck publicócon motivode la apariciónen inglés de
La sociedad del riesgo:<Las imágenes informativasde los árbo-les escuálidos o de las focas agonizantes han abierto los ojos dela población - esos son los ojos culturalesa tmvés de los cualeslos "ciudadanos ciegosD pueden, tal vez, reganar la autonomfade su propio juicioo(1992b, pp. 119-120) . La raz6n por la queBeck emplea el adjetivonculturalopara describirtales percep-ciones es diflcilde explicar.No son más que induccionesracio-nales derivadas de la informacióndisponible, todo lo cual re-fiserza su teoría objetiüsta yreflexivade la percepción y su re-nuencia a explorar las dimensiones no-racionalesde significadoy motivación.
3. ul-os riesgos [...] inducen sistemática y frecuentemente a
un daño irreversible, normalmenteperrnanecen inüsibles,sebasan en interpretaciones causales y, por ello, inicialmente,entérminos de[...]conocimientosobre los mismos, (1992a, pp.22-23) [...]"Como las declaraciones de contingencia nunca sonreducibles a meras declaraciones de hecho, debe añadirse unainterpretación causal, (ibíd.,p.27). "Las presunciones de cau-salidad escapan a nlrestrapercepción (y)en este sentido losriesgos son inüsibles.La causalidad implicadasiempre perrna-nece, más o menos, incierta y proüsional"(ibíd.,p.28)
Esta tercera explicación parael intervaloentre el riesgo con-temporáneo y slr percepción podría parecer que introduce unafalta en la teorla de la racionalidadde Beck. No sólo hay, segúncabe suponer, menos riesgos cualitativosüsibles producidospor la sociedad industrialcontemporánea; no sólo hay informa-ción insuficienteen este momento para realizar inducciones na-turales y coherentes sobre el riesgo en ciernes; sin embargo,Beck sugiere ahora que, aunque esta informaciónfuese accesi-ble, las inducciones racionales no serían posible a menos que,
ll

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 12/141
primeramente, fuera confeccionadauna teoría interpretativayomniabarcante. Tal y como se plantea, este argumento es cier-tamente correcto. El conocimientode los hechos no produceautomáticamente su explicación:ellos no hacen la teorla. Apa-rece un problema de mayor enjundia, sin embargo, en la solu-ciónpropuesta por Beck.Este sostiene que la interpretacióncausal que falta de los hechos objetivos,visibles e inüsibles,únicamente puede ser suministrada por el conocimientocienf-ficomismo. Beck añade una sorprendente afirmaciónal párra-fo que hemos
citado arriba:nl-a causalidad implicadasiémpreperrnanece más o menos incierta y provisional.por ello interve-nimos con una conciencia teorética y, por Io mismo,cientilicista,inclusoen la conciencia ordinariade los riesgos> (ibtd., p. 2g, sehan añadido las cursivas). No son expectativas, temores o espe-ranzas culturales de naturaleza cambiante las que intervienenentre los riesgos contemporáneos y su percepción,sino una for-ma de conocimiento científico-racionalmás precisa, más exi-gente, menos <tradicionahzada"(ibld.,p. 153), y menos cons-treñida económicamente. Los juicioscientíficosdeformadospermitenque los riesgos perrnanezcan invisibles:la ciencia li-bre y verdadera conüerte a los riesgos en algo üsible para to-dos. nEl criticismoy la inquietudpública-insiste Beck (ibíc|.,
p. 30)- deriva esencialmente de la dialéctica especialista y con-traespecialista>. Concluye que<sin argumentos cientfficosy crí-tica científicade los argumentos cienfficos(esto es, crlticas dela sociedad industrialdel riesgo) perrnanecen en estado latente;de hecho, no pueden percibirel principalobjeto"invisible,,desus críticas ysus temores>. Una vez más, los esfuerzos de Beckpara explicarel intervaloha vueltoa la objetiüdaddel riesgo y ala racionalidadde su percepción.
Beck quiere retratar la sociedad del riesgocomo un hechoobjetivoen un doble sentido, por un lado ontológico,en cuantoque existe como tal, de un modo inhóspito, eüdente y material,por otro, epistemológico,en cuanto que esos hechoé objetivosse perciben de formadirecta y precisa en la mente de los pro-pios ciudadanos. Mientrassu reconocimientoempíricodel in-tervalo en la conciencia popularsobre el riesgo le fuerza a con-frontarsecon las dificultadesderivadas de su posición,se veimposibilitadopara desarrollar una explicaciónalternativa sa-
l2
tisfactoria, introduciendo, en sulugar, una serie de categorfusresiduales ad hoc que completan la faltaempírica bajoformasteoréticamente contradictorias.De cara ^ conducirel problemadel intervalo deun modo más coherente teóricamente,Becktendrlaque haber incluido lavariable culturalde manera másexplícita ensu esquema explicativo.Ontológicamente, tendríaque reconocer que la copiosa producciónde la sociedad delriesgo se apoya en un compromiso masivo, si bientácitamentecultural,para resolver los problemas del mundo a través de laintroducciónde la tecnología racionalizadadispuesta sobre elsaber de la ciencia. Epistemológicamente,debería haber reco-nocido que la percepciónde esta sociedad tecnológicaatravesa-da por múltiplesriesgos implicaun üraje fundamentalen losreferentes sociales de este esquema culturalomniabarcante.
4. Douglas y Wildavslry.Un intento fallidode an¡ílisiscr¡ltural
La posición de MaryDouglas y Aaron Wildavsky(1982) re-presenta la única explicación sistemáticaalternativa a la postu-ra de Beck, que no es otra que la de la emergencia de la con-ciencia de riesgos medioambientales.¿Aciertan ellos en mayormedida? La faltade reconocimientodel papel de los factoresculturales en la percepción del riesgo conüerte a Beck en unprisionerodel objetivismo.Douglas y Wildavs\rcometen unerror diferente, eneste caso, reconocen el papel de la culturapero de forma reduccionista, no pudiendoexplicarsatisfacto-riamente la autonomla de los mitos culturales y su distribucióna través de la estructurasocial. Por este motivoplanteamos unacríticadel CulturalBl¿s como un acicate importante para llegara una exposición deuna teoría postdurkheimiana propiamentecultural del discurso del riesgomedioambiental,tal como la quebosquejamos posteriormente en este trabajo.
Douglas y Wildavslrydefienden que los discursos medioam-bientales se articulan entorno a los temas de la pureza y lapolucióny que esas formasreflejas del nculturalbias" se hanasociado a la organización sectarialocalizadaen los límites dela sociedad. Uno de los méritosde esta perspectiva es que des-plaza el foco de análisis, de manera más rotunda, en direccióna
l3
W*

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 13/141
W*
'l;lftlüi
fiñ
I
Ias dinámicas morales dela percepcitlu clel riesgo (19g2 , pp.7ss'). Desde nuestras pautas de lectur¡rc:sto contrasta favorable-mente con la consideración objetivlstnclc r.iesgo de Beck, dondeel asunto clave es el de la pugna sobrc rn et,¡illacióncientrficaytécnica. En particular,eso permite a Dcluglnsv Wildavslcypro_poner una tesis culturalista que es mflsse¡rsil>lea los contornossimbólicosde los discursos medioambientarcs que el determi-nismo tecnológico de Beck. Sin embargo, desclc ina perspectivapostdurkheimiana las tesis de Dotrglas y Wilclavskyson insufi_cientes, en lo que al punto de
üsta culturnlsc, refiere,prestanpoca atención a la autonomla de los temas ¡nfticosy simtóhcosen el discurso medioambiental.
El argumento propuesto en Rtsft and Culturttsc basa en elmodelored/grupode estructura social plantencla por MaryDou_glas. En su despliegue este modelo manteniclo ¡r,,r.Do.,ilu,s"üo influenciadopor el período intermediode rn <¡braclJDurk-heim: el Durkheimde Er suicidioy kt divisióttdel trtúxtjosociar.En esta fase de su obra, Durkheiminvestiga las dcnsicládes mo_rales y los sentimientos solidariosdesde lo-s patrnrrcs cle interac-ción y las institucionesde la estructurasócial.E¡r sur irltimotrabajo Durkheimdesestimó esta forma de análisis tan determi-nista y desarrollóel modeloculturarmás vohrnraristapropuesto
en Las formas elementales de la vida religiosa (Alexanclerl9g2).En reconocimientoal papel de la agencia, la posición tardía deDurkheimsuministra la base puru,rrruteorfa social medioam-bientalcentrada en lo moral. pero, además, tambiénsostene_mos que existen razones teóricas y empfricas para desplazarsedesde el tramo intermediode la obrade Durlcheimhasta suetapa tardía con el objetode teorizar sobre el problemame_dioambientalen la sociedad del riesgo.
Douglas y Wildavskyafirman que es la organizaciónsectariade los grupos medioambientales 6 que constralyeuna forma depredisposiciónculturalo cosmológicaque está contra la jerar_Alía,]a complejidady la moder-nidad.Tal predisposiciór,ó.ltr-ral, afirman, puede constatarse en los disctirsos y creencias me_dioambientales. Aunque(discutiblemente)plausiblecomo expli_cación de las creencias del nrlcleo interno de los r¡iembrosde lasecta, las tesis de Douglas y Wildavskyvienen a reconocer que elmedioambientalismoes un moümientosocial con un seguimientomasivo y admiten que numerosos miembros de los rr_
14
pos medioambientales (lo que llaman omiembrossolicitados pclr'correo) (1982, p. 173) no se sienten intensamente implicadosenlas operaciones ordinarias de la secta. Más exactamente, la ma-yorfa son de clase media, ciudadanosde las zonas acomodadasque apoyan a organizaciones como Greenpeace, el Club Sierra yla Sociedad Auderban aunqueocupan una ubicaciónen lared/grupo distintade la de los miembrosnucleares de la secta.
En este punto sus tesis comienzan a debilitarse.¿Cómo pue-den explicarel predominiode una conciencia de riesgo me-
dioambientalentre un cúmulo de personas implicadas en la co-rriente rutinizada dela vida social, personas que carecen deintensos vÍnculos sociales conla üda de la secta -personas queno ocupan una ubicación sectariaen la red/grupo? Respondena esta cuestión de dos formas, las cuales lesionan su tesis prin-cipal. Primeramente,afirmanque el movimiento medioambien-tal está dirigidopor <patrones políticossectarios> que definenlas agendas y movilizana los enormemente pasivos nsolicitadospor correoD (ibíd.,p. 1ó5). De este modo, aunque la teoría de lassectas explica las acciones de los activistas delnúcleo duro quedirigen lasorganizaciones, se emplea algo relacionadocon lateoría de la sociedad de masas para explicar esta apoyo masivoanómalo. En segundo lugar, el apoyo de los miembrosa la cau-
sa medioambientalse explicaa partirde la teorfade la elecciónracional (ibld.,pp. 169-17l),una perspectiva teórica que, por lodemás, está radicalmente en contra de su punto de üsta cultu-ral inicial.
¿Cómo actúa el miembrosolicitadopor comeo por esos guposde interés púrblicoque reclaman colaboraciones? Una respuestaconvincente es la suministradapor Robert C. Mitchellquien sos-tiene: (que esas contribuciones (de los miembros)son compati-bles con una conducta de tipo egoísta, racional, maximizadorade la utilidadporque el coste es bajo, el costé potencialde la nocolaboraciónes elevado y el indiüduo tiene informaciónimper-fecta sobre lo efectivode su colaboraciónpara la obtención del
bien o prevenbión del malu. Ladistinciónprincipal efectuada porMitchelles entre los bienes públicos y los nmalesu pírblicos,esdecir, cosas malas que se imponen sobre todos,quiérase o no.¿Como qué? Como los males calificadospor los grupos de inte-r'és medioambientalen su solicituddirecta, en sus esfuerzos porhacerse oír. Bajo[...] circunstancias amenazadoras, de las que no
t5

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 14/141
hay escapatoria posible, unos pocos dólares al año para podersobrevivirpodrfan no bastar respecto al elevado precio a pagarliMd.,pp.ló9-1701.
De este modo, Douglas y Wildavskyhacen uso de tres teoríasdiferentes para explicar laemergencia de la sociedad del riesgo.Sus propias teorfas de la red/gmpo sólo explican lascreenciasde un puñado dc extremistas. Se emplea una teorfade la élite, ala sazón, remi¡riscencia de la hipótesisde la sociedad de masas,que describe a los ciudadanos como sugestionables, para expli-car el apoyo masivo. Estateoría se complementa (r, quizá, altiempo se desmiente) conuna teoría de la elección racional queobserva a los individuosactivos y autónomos a partir de suscálculos de los costes y beneficioscausados por su pertenenciaal moümientomedioambiental.Pero añadido a esos recipientesteóricos peligrosamente)'uxtapuestos, hay fragmentos de he-chos desconectados. Pareciendo inspirarse en las pesquisas his-tóricas de Weber, Douglas yWildavskysubrayan el papel de loshechos azarosos y las contingenciashistóricas en la explicaciónde la emergencia del medioambientalismoamericano: el siste-ma postal, la tradiciónde la políticade los lobbys, los aconteci-mientos de Vietnam y el Watergate y demás. El resultado es un
texto que nada puede aportar sobre su promesa inicialde con-feccionar una sucinta teorÍa general del medioambientalismo.De igualmodo que la tesis de Beck ligalas percepciones y dis-cursos sobre el riesgo con los peligrosobjetivos, la tesis de Dou-glas y Wildavskyliga los riesgos con las estructuras sociales. Enambos casos se necesita una serie de elaboraciones secundariasmuyforzadas para salvar la teoría inicial.La solucióna estedilema, pensamos, se encuentra en la configuraciónde un mo-delo de mayor carga cultural-que reconozca la autonomla delas formas míticasdel discurso en la forma en qLre Durkheimplanteó la parte finalde su obra. Sólo conun modelo así pode-mos explicarlas soldaduras entre hecho e interpretación, ries-gos y su percepción social al igual que entre el estilopreciso y el
contenidodel imaginariomedioambiental.Aunqueéste no es ellugar más indicado paradar cuenta de semeiante tesis, en lasiguiente sección de este trabajo presentamos lo que puede sereste planteamiento.
l6 l7
5. Escatologfa tccnológica:culturizaciónde la producclóny percepclóndel riesgo
Como hemos afirmado enotro sitio(porejemplo, Alexan-der, Smith y Sherwood, 1.993),los efectosdebilitadoresde unadicotomizaciónhistoricista de la sociedad tradicionaly moder-na (tecnológica)pueden coregirse por mediode la incorpora-ciónde una comprensiónde mayor calado culturalinspirada enel últimotramo de la obra de Durkheim. Ensu nsociologíareli-
giosa, Durkheimexploró la manera en que los seres humanosperseveran en la diüsiónentre un mundosagrado y otro profa-no, manteniendo que, incluso, los hombres y las mujeres mo-dernos necesitan experiencias espiritualesde tipomlstico.Mientraslo sagrado suministrauna representación socialdelbien en relación al cual losactores pretenden construirlas co-munidades, lo profanodefine una imagen del maly estableceuna esfera de contaminación de la que los humanos intentandesembarazarse. En los términosen que Weber aludea la teo-dicea, las nreligiones"de salvación secularpueden considerarsecomo la posibilidadde escapar de los sufrimientosterrenalesgracias a la oferta consistente en una promesa milenaria de uto-pía y a la definiciónde un mal social del que las üsiones utópi-
cas permitenalejarse. Los seres humanos han vividosiempreen un mundo plagado de riesgos e incertidumbres. Antes de larevolución industrial,la mayoramenaza a la seguridad era bio-lógica -la muerte prematura.Lo que estimulaba la imagina-ción religiosaen sus formas tradicionales era,además del pro-blema de la injusticia, labúsqueda de significadometafísicoala muerte. Con la emergencia de las sociedades científicas,tec-nológicas e industriales, la amenaza terroríficade la muerteprematura por enfermedad ha sido neutralizada unprolongadoespacio de tiempo,pero la experiencia humana de la angustia yriesgo no se ha mitigado. Enun mundo de periódicas transfor-maciones sociales revolucionarias,guen'as devastadoras y ho-rrores ecológicos, subsiste una enorrne motivaciónpara conti-
nuar aliüandoy explicandoel sufrimientopor medio de laconstrucciónde mitos simbólicos,muy cargados de significadoy cognitivamentesimplificados,si bien tales ideologías nreligio-sas)) se construyen bajo formas metafísicas.
Las expectativas de salvación han sido inseparables de las

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 15/141
innovaciones tecnológicas del capitalismoindustrial.Los grrrn-des avances como la máquinade vapor, el ferrocarril,el telégra-fo y el teléfono (Pool 1983), así como el ordenador (Alexander1993), fueron saludados por las élites y las masas como vehfcn-los para la trascendencia secular. Su alcance y poder quedaronproclamadoscon validez universal, sesocavaron los límitesmundanos de tiempo, sociedad y escasez. En el optimismoini-cial, estas tecnologías se conürtieronen recipientes, tanto parala experiencia deliberaciónextática de los llmitesmundanos(misticismomundano, en términos weberianos),como paratrasladar las gloriasdel cielo almundo naftrral(ascetismo mun-dano). En el discursotecnológico,sin embargo, la máquina seha üsto, no sólo como mediumde Dios, sino del diablo.A prin-cipios del siglo xx Luddites criticóduramente a las máquinasde hilarcomo siéstas fueran losídolos que habfan sido conde-nados por los padres hebreos. WilliamBlake desautorizóa las"fábricas satánicas y lóbregas". Cuando MaryShelleyescribióFrqnkenstein o eI Prometeo modenxo, en clara referencia a losresultados aterradores producidos porlos esfuerzos de los cien-tíficostendentes a construir la más <gigantesca máquina"delmundo, inicióuna versión tecnológica delgénero gótico que noha dejado de suministrarmarcos narrativos fundamentales
para evocar el lado oscurode la tecnología hasta el día de hoy.VictorFrankensteincreó una monstnrosidadtecnológicacon lavana esperanza de que haría el bien. Losactos del monstruoeran de todo punto impredecibles.Su comportamientoerafuente de peligroe imposiblede controlar, razónpor la cualdebía destruirse. Este discurso míticosobre la salvación tecno-lógica y el Apocalipsis impregna lacultura popular en el mundooccidental. Los turbulentosy populares "filmsde acción"pro-ducidos en Hollywood,por ejemplo, mezclantecnología con te-mas góticos medievales, oponen el mal contra el bien, prometensalvación respecto del espacio, del tiempoe, inclusive,respectode la muerte propiamente. Cuando articulan laüsión utópica,estos filmsretratan latecnología como vehículo fantásticopara
la humanización del mundo. En Star Trek, Batman y Superman,por ejemplo,tecnologlas extraordinarias estánnbajo control"yperrnanecen bajo eldominiodel hombre. Otraspellculasadop-tan la üsión disutópica de la tecnologfatan negra y corrompi-da, como en los escenarios de guerra postnuclear de Mad Maxy
18,i
Terminator o el malévolocientlficode las películas El parqueiurdsicoy Lt sed.
El extraordinario compromisoque generó la energfa moti-vacionalpara crear tecnologfa basada en la industrializacióndependió más de las estmcturas legales, económicas y pollticasdel capitalismo y del conocimientoobjetivode la naturalezaque del conocimientocientíficoracional que podía ofrecer. Fuesuministrado por la creencia profunda y extremadamente com-partidade que la tecnologfa traerfa la salvación ante los impon-derables y sufrimientosde la propiasociedad moderna. En tér-minos de la lógicacultural y la acciónsocial, este discurso salvf-ficode la tecnología quedó ünculado a una comprensión de lanaturaleza como un elemento profano y amenazador, comouna fuerza que requerla el control<civilizatorio,de la propiatecnología. Esta representación de la naturaleza encontrósusuelo fértilen la tradicióncristianaque consideraba al nhom-bre, como dominadorde la flora y la fauna del mundo natural.Sin embargo, desde sus iniciosla sociedad industrialhizo frentea un discurso antitético,que dejaba entrever en el desarrollotecnológicola llegada de un Apocalipsisamenazador. Esta ver-sión antisalvlficadel discurso tecnológico-que imrmpiótantoen la política de izquiefda cotno de derecha- estaba profunda-
mente entroncada con una ideologfa romántica paulatinamenteelaborada que defendía una üsión paclfica e inocente de la na-turaleza, en concreto, la de la rlltimay mejoresperanza de su-pervivencia de la propia ciülización.
En la historia de la sociedad industrialesta versión antitéti-ca del discursotecnológico,mientras se mostró sumisaa la in-terpretación salvífica, no dispuso de ningúnefecto social de im-portancia. Wiener(1981) puso de manifiesto,por ejemplo,queen Inglaterra el ncultoal campoo perviüóproftindamentejuntocon el entusiasmo inicialpor el industrialismo,y pudo habercontribtrido,en írltimo término,al declive delpoder de la eco-nomía británica.En Alemania,como mostróMosse (19ó4), lasideologías populares inspiradasen el movimientoromántico
alimentaron los fuértes antagonismos respecto a la modernidadque hicieronposible el ascenso del nazismo como una revolu-cionaria alternativaal supuesto vacío alimentado por la moder-nidad capitalista.En Francia (Tucker, en prensa) este discursoantitéticoestimuló el movimientosindicalista que ofreció una
t9
ۇ+

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 16/141
'.u¡
1i
alternativa popularmasiva -tanto en sus formas capitalistascomo socialistas-entre 1880 y 1920. En Estados Unidos,el.mito de la tierraürgen, (Smith1950) suministróla energfamotivacionalpara la expansión hacia el oeste y para el imperiodel siglo xD(,y en el xx inspiróel moümiento social que luchópor preservar enorrnes espacios de naturaleza en los Parquesnacionales. RichardGrove (1995) defendla que la concienciamedioambientalcontemporánea está atravesada por temas ju-deo-cristianos.Subraya qlue Lrn .discurso de la isla edénicar,
enraizado especialmente en el calvinismo,ha influidoen el jui-
cio de los impactoshumanos sobre la naturaleza desde el sigloxv, y continúa haciéndolohoy.
Sin embargo, el tipode discurso que Grove y otros han pro-movidopara los distintossiglos del pasado ha quedado relegadoen Llnsegundo plano. Ha sido únicamente a finalesdel siglo>orcuando el equilibrioentre los referentes sociales de lo sagrado yIos clenrentos profanos del discurso tecnológico ha comenzado acnnrblnt'cn lns democracias liberales contemporáneas. Los efec-tos clevnsludotescle los años cincuenta de la tecno-gr.rerra hanqucdnclo gnrtrnclos cn la concienciacontemporánea (Fussell1975, Gll:son198ó), lignnd<¡ e¡rla memoriacolectivade la hu-mnnidad lirtecnologfilcon rcpresentaciones referidas al horrorde la deptnvación humana. En el per{odo post-bélicoesas imáge-nes transfbrmaron la visión dela bombaatómica, pasando deser un sfmboloiniciahnente benévolo (en Américaal menos) aconvertirse en un sfmboloimpregnado de los peligrosde la pro-pia tecnologlabasada en la ciencia. Comola ciencia industrialque prodtrjo"la bomba" intentó suministrarla energfa básicapara la vida doméstica contemporánea,una relaciónanálogatuvo lugar entre los riesgos contraídos por la tecnología militaryla base técnica de la vida industrialciüI.Cuando los mismoscienfficoscomenzaron a descubrir los devastadores efectos ge-néticos delDDT aprincipiosde los años sesenta (Eyerman yJamison 1994), este vínculo cristalizóen una contraideologfa só-lida que empezó a tener efectos poderosos sobre la conciencia
popularylas estrLrcturas sociales de la vida capitalista.En este mundo simbólicoascendente de la "ecología", lanaturaleza aparece como Lln sistema holista, autorregulador y,fundamentalmente,pacífico en relación a la üolencia que sólopuede irmmpirdesde el exterior.Para aquéllos que creen en
20
llII
I
It
este mitode ln ¡r¿¡ttrraleza, es un axioma el hecho de que la vidahumana puedn prolongarse de forma üable rlnicamente si elsistema econónticose subordina -en armonlacon- al ecoló-gico. En esta novedosa conciencia medioambiental dominantela naturalez.a se asocia con lo sagrado y lo sublime. El ecoturis-ta es un peregrino queespera recibirlas enseñanzas, como eljovenWordsworth de El preludio. Las criaturas del entorno na-tural se consideran superiores a las criaturas del entorno social.La televisióny producciones mediáticascuentan las extraordi-
narias cualidadesestéticas, comunicativas, sociales e, incluso,
espirituales de los delfines,gorilas y ballenas. Para los partida-rios más entusiastas de la teoría delcaos y la onueva flsica",eluniverso y el átomo mismo se han espiritualizado.
ó. BeckIIf:lectura de In sociedad det ricsgocomo discursomitológico
Desde la teoría culturalaqul bosquejada, pensamos que lasociedad del riesgo es, en sí mismo, un nhecho social, no en unsentido empiricista, sino bajo el punto de üsta durkheimianoclásico.Ha brotado como una representación persuasiva de la
üda contemporánea a causa delavolte-fac¿simbólica que he-mos descrito.Creemos que sus asertos sobre la experiencia fác-tica son menos afirmacionesemplricasque transicionesdelmito técnológicoa las fcrmas cientlficassociales. Se trata deun mitoconstruidopor, yreflejadoen, las estructuras sociales yculturales de la propia sociedad contemporánea. La nsociedadcapitalista, ocupó un estatus míticosemejante construidoenun período inicial,descansando, por ello,sobre las categorlasdicotómicas de lo sagrado y lo profanoy sobre una narrativaescatológica de salvación y condenación que muestra trayecto-rias paralelas a aquellas que alimentan la propia nsociedad delriesgoo. En El manifiestocomunista, Marxempleó el mismotipo de estrucÍrrateórica que la que utilizóBeck 150 años más
tarde. Describiónla sociedad capitalista" como un hecho socialobjetivoy coercitivogenerado por fuerzas autónomas que, engran parte, escapan al controlhumano. Explicaba la crecientesensibilidad anticapitalista de los trabajadores como elreflejoracionalde esas condiciones. Desde Lrnpunto de üsta retros-
21
r*#'

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 17/141
r*#I
I
I
pectivo es eüdente, sin embargo, que El manilixtoconstruyólos discursos mfticosdel ucapitalismo)y del ncomuni5¡¡or,deigualmodo que se apoyó en el conocimientoracional para des-cribirles.In sociedad del riesgo de Beck debe verse bajo los mis-mos parámetros. En calidad de manifiesto en favor de un me-dioambientalismoradical, incluyeun buen númerode postula-dos no-emplricos deldiscurso de la tecnología.Más que ofrecerinducciones racionalesde evidencia empfrica,kt sociedad delriesgo traslada la rica y sugestiva mitologíadel discurso tecnoló-gico a las categorías empíricas de la cienciasocial. Es esta cua-lidadprofética, propiade Nostradamus, la que justifica,proba-blemente, la extraordinariapopularidad de Lq sociedad del ries-go. Por el contrario, Riskand Cuhure se desarrolla bajo un nivelde expresión más sereno, menos apocalfptico,y su interés hasido inferiorfuera de los círculos académicos.
Mientras Beck ofrecediferentes razones empíricas para ex-plicar la "invisibilidad"de los catastróficos riesgos incubadosen la amenazante sociedad contemporánea, su insistencia sepuede interpretar confiriendoal "riesgo"un estatus ftindamen-talmente religioso.Ai igualque otras fuerzas ligadas almundosupranatural, el nriesgoo es misterioso y oculto,esencialmenteincognosciblee inaccesible para los poderes humanos: nMtt-
chos de los nuevos riesgos(contaminacionesnucleares o quími-
cas, contaminacionesen artículosalimenticios,enfermedadesde la ciülización)se sustraen, por completo,a la percepciónhumana inmediata"(1992a, p. 27). l,l riesgo esta ahí y no loestá, es una fuerza oculta,intangiblepero, sin embargo, om-nipresente que penetra en y conformael mundo.La <intrata-bilidadde los riesgos de la modernización",afirmaBeck (ibíd.,p. 40), nobedece a la forma en que irntmpen"
Ellospueden encontrarse en cualquier cosa y en todo, y sirwién-dose de las necesidades elementales de la vida -aire que respi-rar, comida, vesturario, mobiliario-atraviesan todos los espacioscelosamente protegidos de la modernidad libíd.).4
4. Es muy comírn contrastar la descripciónde Beck de las amenazas simbólicas delas toxinasmedioambientales conla siguientecita de los Sunmtb desi'derantes -tsnabula papal de 1484 que explica la naturaleza de la brujería. .Ha llegado hasta nuestrosofdos [...] que [.,.]muchas personas de ambos sexos no piensan en su salvación y serlcsvlan de la fe católica,se han abandonado a los demonios, incubiy succubi, y por
22
Alhacer liente a la omnisciencia y la omnipresencia de ladiünidad,el creyente se muestra asombrado, mudo.Los anti-guos israelitas llamarona su divinidadYahvé, el diosque nopodla ser nombrado. Cuando hace frente a los extraordinariosriesgos contemporáneos, Beck describe su poder misterioso deforma bastante parecida.
Un cuantioso grupo de personas hace frente a la devastación ydestrucciónactuales, para las cuales el lenguaje y los poderes dela imaginaciónnos fallan,para las cuales carecemos de cualquiercategoría moral o médica. Estamos comprometidos con el NOabsoluto e ilimitado,que aquí nos amenaza, el in-en general,inimaginable,impensable,in-, in-, in- libld.,p. 52, se han añadi-do Ias cursivasl.
Los extraordinarios peligrosde la sociedad del riesgo sonmenos generalizaciones empíricas que representaciones simbó-licas de los misteriosospoderes del mal, cuyos referentes Beckasocia a los objetos de la üda social y física contemporánea. Eldemonio ocultasu rostro, dice el adagio popular,de modo quepuede realizar mejorsu terrible trabajo.
Las amenazas de la civilizaciónproducen un nuevo oámbitode
sombraso comparable al dominio dedioses y demonios en laantigüedad que se oculta tras el mundo visible y amenaza la vidahumana en esta tier:ra [...]En todo lugar, las zustancias contami-nantes y toxinas se mofan y ponen en prácticas sus tr€tas comolos demonios en la Edad Media. Lagente se encuenlra ligadaaellos de manera casi inevitable. Respirar, comer,reproducirse,vestirse *todoestá penetrado por ellos líbíd.,pp.72-731.
sus sortilegios, encantamientos,conjuos y ohrcs hechizos y oficios infaustos,y enormes y horribles pecados, han matado a niños, incluso,en el vientre materno, comolaprole del ganado, han arrasado el producto de la tiena, la üd, los frutos de los árboles,más aún, hombres y mujeres, bestias de carga, bestias en manadn, tanto como anima-les de otros tipos, viñedos, huertos, prados, pastos, mafz, trigoy todos los otros cerea-les; estas desgracias, además, afligeny atormentan a hombres y mujeres, bestias decarga, bestias en manada, tanto comoanimales de otros tipos,con terribles sufi:imien-tos y enfermedades dolorosas, tanto intemas comoextemas [,,.] por lo cual ellos ultra-jan la majestad diüna y son causa de difamacióny peligro paramuchoso (Pope Ino-cencio VIII,citado en Ben-Yehuda1985).
Creemos que el discursode Beck traslada la cosmologla delsatanismo -una cos-mologíade las misteriosasamenazas omniabarcantes- a una fomra modema y sólosuperficialmentesecular (Douglas y Wildavslry,pp. 10-1 1).
23

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 18/141
tI
ilLIr
¡II
rl
N
Es un milagroque Beck concluya afirmandoque ante esas<numerosas fuerzas destructivas... la imaginaciónhumana per-rnanece atemorizada" (ibíd.,p. 20).
El principiocentral de las grandes religionesmonoteístasera el de que la oculta pero todopoderosa diünidad haría sentirsu presencia en un momentohistóricofuturo,en el que termi-naría la historiahumana por la transformaciónradicaly per-manente del mundo.Ante esta promesa milenariadel juiciofi-nal, los ürtuosos de la religiónse sienten siempre üüendo enun siniestro período de transición, un tiempoen el que madurala llegada del mundo enciernes. Hegel trasladó esta promesareligiosa a su nociónde figuras<históricasdel mundo, posee-doras del poder singularde transforrnarsus mundos. En la re-apropiación de esta idea de Hegel, Marxapuntó a fuerzas im-personales y a sus portadores de clase quienes se encuentrandestinados a dirigirla sociedad de un estadio de la historiaaotro, empleando, más frecuentemente, la fwerza üolentadoraytransformadora-del-mundo.Altiempoque declara que estamosnüüendo en el volcán de la civilización"(ibíd,p. l7), Beck hahistorizadola representación socialdel "riesgo"de un modoigualmentemilenario.El riesgo anuncia una transformaciónhistórica-del-mundode una fuerza inmensa y de todo punto
inimaginable.nl.o pernicioso, lo amenazante, lo siniestro inva-de cualquier dominiopor lejos que se encuentre>, afirmaBeck,npero si es desfavorable o favorable es algo que sobrepasa lacapacidad de juiciode cualquiera,, (ibíd.,p. 53). Se puede man-tener, sin embargo, que la transformaciónen curso deberá sertotal y radical.
Con la degradación industrialmenteprovocada de los fundamen-tos ecológicosy naturales de la vida, se pone en marcha unadinámica sin parangón en la historiay totalmente incomprensi-ble social y políticamente" fibld.,p.80f.
Nos encontramos en un período de transición enel que elproceso de desplome de la civilizaciónparece incubarlanovedad.
La situaciónhistórico-socialy su dinámicaes comparable a losmomentos de decadencia del feudalismoen los umbrales de lasociedad industrial[...]Las posiciones de riesgo social y los po-
24
lolrcl¡rleu¡xrlfticos[...]ponen en cuestión los fundamcntos dcr¡rorle¡rrlznciónde un modosin precedentes Ubíd.,p.571,
De lrccho,nos encontramosya inmersos en un peúodo detransiciónque ha lesionado completamente loscomponentes dela üda social moderna, nminandolos fundamentosy categoríascon las cuales hemos pensado y actuado hasta el dfa de hoy, talescomo espacio y tiempo, trabajo y tiempo libre,fábrica y estadonacional, incluso,los límitesentre los continentes> Qbld., p. 22).
La dinámica histórica de las religiones milenarias brotaronde la tensión generada por la lucha entre lo sagrado y lo profano.La observación de Beck, al igualque otras narrativas de la salva-ción social secular, seestructura de la misma forma. Por unlado, para describirlas inmensas fuerzas transformadoras el len-guaje trae a la memoria lasfigr-rrasproféticas del ViejoTesta-mento que predecfan la destrucción inminente que un Dios celo-so desencadenarla sobre su país moralmentecontaminado, Altiempoque denuncia la "moralidadesclava de la civilizacióno(ibíd.,p.33), Beck prevé una "espiralde riesgoso Qbfd., p. 37)que hará ninhabitablea la tierra>(ibfd.,p.38). Tendrán lugar<catástrofes>y causaÉn un "daño irreversible,(ibfd.,p. 23).Nos encontramos enel <otoño finaly eterno) (ibfd., p. 3l ) de la
historia.Con todo, como laÍama históricade las narrativas reli-giosas milenarias ofrecfan alos hombres la paradójica capaci-dad de ejercer su agencia y reforma, Beckse cuida muy muchode describirlos próximosdesastres rnedioambientales como unaamenaza inminentey siniestra, pero no necesariamente comouna ineütabilidadhistórica.Tras los reveses de los agentes de lamoderrtización, afirma dialécticamente, losdesastres de la socie-dad del riesgo y los intentosauto-interesados de los modernospara reconducirlos pudieran estar preparando actualmente elcamino dela transformación radical de una manera positiva.Las "determinacionesde riesgo --declara Beck(ibíd.,p. 28, sehan añadido las cursivas- (son la formaen qlre la ética, y conella también la filosofía,la culturay la polltica,ha resucitadodentro de los centros de la modernización---en la empresa, cien-cias naturales y disciplinas técnicasr. Losesfuerzos cada vezmás intensos y arraigados en el miedo por determinar los posi-bles riesgos han producido nun instrurmentode democratizaciínno deseado en los ámbitosde la producción industrialy admi-
25

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 19/141
¡uslr'¿lciónque, de algrlnmodo, se conüerte en discusión públi-t'¡"(ibtrL.)Para Marx,el inmensoegofsmo y la impersonalidadrlclcapitalismo, su inexistente compromisopara con las peculia-ridades humanas, tiene el efecto inesperado de derribarlas ba-rreras del localismo,de hecho, paümenta el camino para el cos-mopolitismoy la solidaridada una escala internacional sin pre-cedentes. Las sociedades del riesgo se describen bajo la idea deque operan de la misma forma.<Contienendentro de sí unadinámica latente de desarrolloque atraüesa las fronteras r, (ibíd. ,
p. 47). De hecho, esto es asf también y especialmenteen la nega-
ción y en la no-percepcióno.Beck Qbfd.,p.46, se han añadido lascursivas) sostiene uque la comunidadobietivade un riesgo globalempieza a ser una realidad".Una novedosa solidaridaduniversalestá brotando,estimulada no por la esperanza sino por el miedo.
El movimientopuesto en marcha por la sociedad del riesgo [.'.]se expresa en la manifestación:¡tengo miedo El canícter comúnde la angustia sustituye al carácter común de la necesidad. Eltipo de sociedad del riesgo remite, eneste sentido, a una épocasocial en la que la solidaridaddesde la angustia se erige en ydeviene una fuerza políticalibfd.,p. a9l.
Sobre esta solidaridad inspirada eneI miedo y sobre la opo-
sición internacionalque irnrmpecomo respuesta al terror inhe-rente a la sociedad del riesgo emergen la posibilidadde un nue-vo tipo de utopía.
Mientrasla utopía de la igualdadcontiene una riqueza de propó-sitos substanciales y positivosde cambio social,la utoplade lasociedad del riesgo pennanece peculiarmentenegativa y defensi-va. Básicamente, Llnono se siente comprometidopor más tiempocon la adquisición de algo obuenoo, sino, más bien, con la preven-ción de lo peor: el propósitoque destaca es el de la autolimitación.El sueño de la sociedad de clases es que cualquieraquiere y debeobtener una parte del pastel. La utopía de la sociedad del riesgo esque todo individuodebiera ahorrarse el envenenamiento?bíd'1.
Solamente este tipo de énfasis objetivamenteproducido so-bre los límitespuede calmar los voraces apetitos tecnológicosdel capitalismo industrialy abre paso, finalmente, a "la utopíade la democracia ecológica"(Beck 7992b, p. 118).
26
7. Concluslón
En este trabajohemos presentado de un modo general loselementos de los discursos social y científico-socialsobre tecno'logía y riesgo. Hemos mantenido que los discursos sobre la so-cié¿aá tecnológica son aportados por una subyacente lógicaculturalde formas narratir¿as utópicas y disutópicas. Aldarcuenta de estas narrativas es esencial comprender las dinámi-cas sociales de la propiasociedad del riesgo, y el hecho de que
la teoríaqtre
olüdaesta dimensión culturalse desliza hacia el
fracaso. Aunque hemos centrado nuestra discusión en el debatecríticodel trabajo de UlrichBeck, creemos que su obra tipificacon claridadlas aproximacionescientíficas sociales contempo-ráneas al riesgo y a la tecnologla. A pesar de su intento moral deinterpretar la concienciade riesgo como el producto de las tec-nologías y riesgos, la tesis de Beck les concede una suerte deobjetividadfantasmal. Más de lo mismo puede decirse de Dou-glás y Wildavsky,quienes detectan la responsabilidad causal enl,os actiüstas demagógicos, las estructuras sociales y las ciegascontingencias de la accidentalidad histórica.En la medida enque el riesgo medioambiental se representa como si fuera deuxmachina o deux ex societa, como si la constmccióny percepción
de su sociedad estuvieran desproüstas de imaginación humanay compromisomoral, no existe, desde un punto de vista lógico,ieoría social que pueda describiro recomendar cambiosocialinspiradopollticay moralmente.
Loque hace falta, proponemos, es Llna teoría del riesgo tec-nológicocon mayor presencia de lo cultural.Una teoría así pue-de auxiliar,no sólo en la resoluciónde los rompecabezas emtrf-'ricos y teóricos qlre atorrnentan a Beck, Douglasy Wildavsky,sino que también puede servir como soporte de una teoría mo-ralmente enriquecida del riesgo. Para ello,la restituciónde laagencia humana y la responsabilidadmoralson elementos querobustecen, sobremanera, la referenciacultural'Sólo si se recÓnoce la dimensión simbólicamente construida de la estructura
social, puede superarse la responsabilidad para la vida socialcontemporanea, tanto en lo buenocomo en lo malo. Se trata deuna hermenéutica con pretensiones morales.
l
f
27

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 20/141
lllbliografia
ALEXANDER,J. (19S2), The Antimoniesol'ClassicalThougt:MarxandDurkheim,Berkeley, Universityof CaliforniaPress.
- (1993), nThe Premies of a Cultural Sociolory:TechnologicalDiscour-se and the Sacred and Profane InformationMachineo,en NeilJ.Smelser y Richard Miinch(eds.), Theoryof' Cuhure, Berkeley y LosAngeles, Universityof CaliforniaPress, pp. 293-323.
-, P. Sunu y S. Suenwooo (1993), oRiskingEnchantment: Theory andMethodin CulturalAnalysisn,Culture,8/1:10-14.
Bscr, U. (1992n 1L986)),The Risk Society:Towarilsa New Modemity,Londres, Sage.
- (I992b),oFrom IndustrialSociety to the RiskSociety:Questions ofSurvival,Social Stn-rcture and EcologicalEnlightenment",Tlteory,Cultureand Society , 9 (l): 97 -123.
Bsrr, D. (1973),The Coming of PosrlndustrialSociety, Nueva York, Ba-sics Books.
BEN-YEHUDA,N. (1985), Ds¿iance and. Moral Boundaries,Chicago, Chi-cago UniversityPress.
BTAUNER, R. (1964), Alierwtion andFreedom, Chicago,Universityof Chi-cago Press.
Broos, D. (1976), I(nowledgeand Social Imagery, Londres, Routledgeand Keegan Paul.
Douct¡s, M.y A. Wnpevsxv(1982), Risk and Culture: AnEssay on theSebction of Technical and EtwíronmentalDangers, Berkeleyy Losr\ngeles: Universityof CaliforniaPress.
EveRMAN,R. y A. J¡¡¡ssoN (1994), Seeds of the Sixties, Berkeleyy LosAngeles, Univercityof CaliforniaPress.
FussELL,P. (1975), The Great War in ModemMemory,Nueva York, Ox-ford UniversityPress.
Gnnruucel, H., M. LvNcHy E. LTvINGSToN(1981), nThe Work ofa Disco-veringScience Constn-red withMaterialsfrom the OpticallyDiscove-red Pulsar,, Philosophyd Social Science, 1 l: 13 1-58.
GmsoN, J.W. (198ó),The Perfect War: Technowar in Vietnam, NuevaYork,Atlantic MonthlyPress.
GouroNen, A. (1979), The Future of Intellectualsand the Nse of'the NewC/ass, Nueva York, Seaburry.
Gusrmro,J . (1976), nThe LiteraryRhetoric ofScience: Conredy and Pathos
en DrinkingDriverFtesearch" American Sociolog.Rs¡ietu, 4I: 16-33IIABERMAS,J. (1968a), "Technologyand Science as "Ideolog"'o,en Ha-
bermas, Toward a RationalSociety , Boston,Beacon, pp. 31-49.
- (1986b), nTechnicalProgress and the Social Life-Worldo,en Haber-mas, loc. cit.,pp. 50-61.
28
K¡{onn-crn.rN¡,K. ( 1 994), nPrimitiveclassificationand Postmoclct nily:Towalclsn StrciologicalNotionof Fictiono, Theory, Culture and So'ciely,llt l-22.
IArouR,B v S. Woolcnn(1979), IttboratoryLife:Social Construction of'ScientilicIracfs, BeverlyHills,Sage.
MEnroN,if.(f szO), Science, Technologt and Society in Seventeenth Cen-
tury England, Nueva York, Harper and Row.tvtossr, c.i. (tso+), TlrcCrisis of German ldeologt,Nueva York, Grosset
and Dunlap.PooL, I. de S. (ISSS), Forecastíng the Telzphone, Norwood,N'J' Ablex'SNreI-sEn,H.N.S. (1950) ,VirgínInnd:The AmeicanWestas Syntboland
Myth,Cambndge, HawardUniversityPress'Tucrsn, KennethH. 1".t pt".ttu),Pubtic Discourse and the Fate of Labor'
AnAnalysisof RevolutionarySyndicalismin France, Nueva York,Cambridge UniversitYPress.
WESr, B. y -Srra*t,P. (lggfu),nDurkheim, Discourseand Droughto,Australintand New Zealand Joumal of Sociology,Yol'32, 1: 93-102'
- (lgg6b),nNaturalDisasters and National Identity:Time, Space andMytholog'o,manuscrito,Universityof Queensland.
wrsNer, M.i.(fsgt),Engtish Cultureand the Decline of the IndustrialSpirit,1850-1980,Nueva York, Cambridge UniversityPress'
29

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 21/141
¿socIoLoGÍACULTURALO SOCIOLOGIADE LACULTURA?HACIAUNPROGRAMAFUERTE
A lo largo de la úrltimadécada, la ucttlturaoha ido abando-nando sin remisiónun lugar destacado en el estudio y en eldebate sociológicoy existe de todo menos consenso entre lossociólogos especializados en esta área sobre lo que significaesteconcepto y, por tanto, qué relación tiene con nllestra disciplina
tal y como se la ha interpretado tradicionalmente.Un modo de enfocar este problema es plantear undebate enel que la cuestión a dirimirsea si este marco de reflexión(relati-vo a la cultura)deberÍa hacerse llamar usociología de la cultu-rao o .sociologlacultural".Yo abogaré por esta írltimaopción.
La sociología debe disponer siempre de una dimensión cul-tural.Cualquieracción, ya sea la intmmentaly reflexivavertidasobre sus entornos externos, se encarna en un horizonte de sig-nificado(un entorno interno) en relación al cual no puede ser niinstrumental ni reflexiva.Toda institución,independientementede su naturaleza lécnica, coercitivao aparentemente imperso-nal, sólo puede ser efectiva si se relaciona con los asideros sim-bólicosestablecidos que hacen posible su realizacióny una au-
diencia que la ulee, de un modo técnico, coercitivoe imperso-nal. Por esta razón, todo subsistema especializado de la sociolo-gía debe tener una dimensióncultural;de lo contrario, los tra-bajos relativos a los ámbitos de la acción y a los ámbitos institu-cionales nunca se entenderán por completo.
31

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 22/141
Hablar de la ssoclologfa de la cultura,supone aludirexacta-mente al punto de vlst¡r opuesto.En éste, la cultura debe serexplicada [...J por nlgo, r¡ue queda completamente separado deldominiodel slgnll'lcnclo.Si consentimos queeste elemento se-parado se llame nr¡rciologfar,en este caso definimosnuestrohorizontedo análhih¡ conro cl estudiode las subestructuras, ba-ses, morfologfn;,cosus (r'c¿tlcsD,variables *durasr,y reducimoslos asentnm lc¡ r I ¡ ls esl lr r cl r I rnrlos de significadoa superestructu-ras, ideolngfnr,senllrnlenl<¡s,icleas uirreales, y variablesdepen-dientes c¡unvesD.
Esto no ¡rtrcclcsu'¿rsl. La sociologfano puede ser únicamen-te cl estrrtlioclc ctntlcxlt¡s(los ucon, textos); debeser también elestucli<¡clc los /¿xlr.¡.s. Esto no significa, comopretendía la críticaetnometodológicade la "sociologíanormativar, referirse sim-plemente a textos formales o escritos. Remite,mucho más, arnanuscritosno escritos, a los códigos y las narrativas cuyopo-der ocultopero omnipresente Paul Ricoeur apuntó en su influ-yente argumento de que olas acciones significativasdeben con-siderarse como textos";si asf no fuera, la dimensión semánticade la acción no puede objetivarse de un modo que sea presenta-ble al estudio sociológico.
Husserl sostuvo que el estudio fenomenológicode las estruc-
turas de la conciencia sólo puede iniciarse cuando lo dado obje-tivamentede "la realidadose pone entre paréntesis, de estemodo el poder constitutivode la concienciaindividual-la sub-jetiüdadtrascendental- puede estudiarse comoLlnadimensiónen sí misma. El mismo tipode operación consistente en ponerentre paréntesis debe llevarse a efecto en la sociología cultural:los con-textos de significadodeben ponerse entre paréntesis enel momento hermenéutico del análisis. Las acciones y las insti-tuciones deben tratarse (como si> estuüeran estructuradas sólopor guiones. Nuestra primeralaborcomo sociólogos culturalesconsiste en descubrir, a través de un acto interpretativo,lo queson esos códigos y esas narrativas informantes.IJnicamentedespués de haber hecho patente estas <esttucturas de la cultu-
ra, podemos desplazar el momento hermenéuticohacia losmomentos analíticos referidos a lo institucional-tradicionalo ala acción orientada. En estos otros momentos, acoplamos lostextos dentro de sus contextos -los entornoslde los textos üta-les que son estructurados por la üda emocional,por la influen-
32
cia de otros actores e institucionesy por el ejerciciode la agen-cia y la reflexividadfrente a las propias estructurasculturales'
¿Por qué motivohemos de comprometernos con este.mo-*"tttohermenéutico? ¿Por qué proponemoscomo objeto deanálisis, que la acción -ya sea individual,colectivae institucio'nal- deba tratarse como algo impregnado de significadoen elsentido de que se orientaa través de un textocodificadoy na-rrado? Aquínos situamos en el ámbitode los presupuestos, delo que los cienfficossociales dan por supuesto en cuanto senti-do común de la acción y el orden. Para hacer acto de presencia
en el momento hermenéutico es menester un nsalto de feo. Elsignificadose (ve)) o no.
Para aquellos que no son culturalmenteamusicales (ustifi-cando a Weber) es de suyo que el significadoocupe un lugarcentral en la existencia humana, que la evaluaciónde lo buenoy lo malo de los objetos (códigos) y la organizaciónde las expe-riencias en una teleologfacoherente y cronológica (narativas)hace pie en las profundas hondurassociales, emocionales y me-tafísicas de la üda. Para los actores es posible nabstraerse' delsignificado,negar que exista, describirse a sí mismos y a susgrupos y sus institucionescomo predadores y egoístas, comomáquinas. Esta insensibilidadpara con el significadono niega
suéxistencia; únicamentepone en eüdencia la incapacidad
para reconocer su existencia.A lo largo de buena parte de su historia, la sociología, tanto
por lo que respecta a la teoría, comoal método, ha padecidoprecisamente este tipo de insensibilidad.Me gustaría apuntar,de manera muyesquemática, las razones que explican'cómoypor qué esta insensibilidadha adquiridotal sobrecarga en unadisciplinatan importante dentro de los estudios humanos.
Inmersos en las permanentes crisis de la modernidad, nues-tros clásicos creyeron que la modernidadvaciaba de significadoal mundo. El capitalismo,la industrialización,la seculariza-ción, la racionalización,la anomía,el egoÍsmo -estos procesosnucleares desembocaron en la propagación de individuosdeso-
rientados y tiranizados, celTaron el paso a las posibilidadesde
un finsignificativo,eliminaroneI potencial estructuradorde losagrado y lo profano.
Las sacudidas revolucionariascomunistas y fascistas quecaracterizaron la primeraparte de este siglo sentaron las bases
33

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 23/141
para que el discurrirde la modernidad fuera minandola posibi-lidadde textos saturados de significado.El sosiego que invadióel perlodode postguerra, particularmenteen Estados Unidos,supuso para TalcottParsons y sus colegas que la modernidadno deberfa entenderse de un modo destructivo. Sin embargo,mientras Paruons afirmabaque los uvalores, ocupaban un lu-gar central Cn l¿rs ¿rcciones e instituciones,no explicaba la natu-raleza da los propios valores. A pesar del compromisocon lareconstntcción hcrmenéutica de los códigos y narrativas, él ysus colegns litncionalistasobservaban la acción desde el exte-
nor y deduierorrla existencia de valores orientadores, haciendouso de nlrlrcoscategoriales supuestamente generados por nece-sidod ftrncional.
E¡r Anrérica enlos años sesenta, cuando resurgióel carácterconflictivoy traumático de la modernidad, la teoría parsonianasuministrór.rna teorización microsobre la naturaleza radical-mente contingente de la acción y teorÍas macro sobre la natura-leza radicalmenteexterna del orden.En oposición a la variablenculturau,asistimos al ascenso de lo "social"y lo <individualr.Pensadores como Moore,Tilly,Collinsy Mann se acercaron alos significados plasmados en textos sóloa través de sus con-tex-tos: nideologías>, "repertorios>y oredeso se conüerten en el or-den del dfa.Para la microsociología,Husserl, Heidegger, Witt-genstein, Skinner y Sartre aportaronun ramilletede recursoscomplementariosy anti-textuales. Homans, Blumer,Goffrnan yGarfinkelentendían por culturasólo el entorno de la acción enrelación al cual los actores tienen una reflexiüdadtotal.
En losaños sesenta, al mismo tiempoque desapareció de lasociologíaamericana elsignificado-como-texto,las teorías queinciden en los textos, a veces, incluso,a expensas de sus contex-tos, comenzaron a tener una influenciaenorrne sobre la teoríasocial europea, particularmenteen Francia. Siguriendola pistamarcada por Saussure, Jacobson y lo que ellos llamabanlassocio-lógicas más que la sociologladel últimoDurkheimy deMauss, pensadores como Léü-Strauss,Roland Barthes y el pri-
mer MichaelFoucaultdesencadenaron una revoluciónen lasciencias humanas al insistiren la textualidad de las insütucio-nes y la nafiiralezadiscursiva de la acción social.
En losaños posteriores al 68, la teoría social europea(re-descubrió" la pérdida de la abundancia de significadoque la
34
modernidad parecfa demandar. Althussertransformó los textosen aparatos ideológicos delestado. Foucaultasoció los discur-sos con el poder dominante.Derridadesconectó a los lecto.res/actores de los textos. El postmodernismo seguÍa en su línea,con su declaración de que las metanarrativas habían muerto,deque las interpretaciones de los textos sociales eran reflejosdelas posiciones eslructurales de los actores. En la tradiciónfran-cesa de Bourdieuy la teorizaciónbritánicade la Escuela deBirmingham,estos con-textos giraban en torno a la dominaciónde clase. En América,estos con-textos implicabancreciente-mente la influenciadeterminante delas posiciones de estatusde los actores, en particular, del estatus de raza y género.
Con el paso de los ochenta a los noventa, hemosasistido alrenacimiento dela oculturaren la sociología americanay elocaso del prestigiode las formas anti-culturales del pensamien-to macro y micro. A pesar de ello,es eüdente que se mantienela profunda ydebilitadora ambivalenciasobre el significadoy lamodernidad. El resultado hasido que varias formaciones tran-sigentes que he descrito anteriormente handesembocado en elinteriorde distintascorrientes que configuranactualmente elacercamiento de la disciplinaa la cultura.La posición de la "pro-ducciónde la cultura>>c¿sume la existencia de textos -comoobjetos a manipular-y se dedica, por sí misma, a analizarlos contextos que determinan su uso. El neo-institucionalismo,desde DiMaggioy Meyer a comparatistas comoWuthrow,in-siste más en la pragmáticaque en la naturaleza de la acciónsemánticamente orientada, considerandolos textos sociales pri-meramente comocoacciones legitimadoras de las organizacio-nes. Las aproximaciones a la acción orientada a la cultura,como la de Swidler,destaca la reflexiüdadfrente a los textos ytrata la culturaúnicamente como una nvariable"efectivacon-tingente.
Adquiereprogresiva importancia,por tanto, reconocer lue,de este modo, ha nacido también una corrientede trabajo queconfiere a los textos semánticamente saturadosun papel mu-
cho más destacado. Estos sociólogos contemporáneos sonlosnhijos,de una primerageneración de pensadores culturalistas
-Geertz, Bellah,Douglas, Turnery Sahlins entrelos principa-les- quienes escribieron contra el marchamo reduccionistadelos sesenta y setenta.
35

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 24/141
Estos sociólogos culturales contemporáneos pueden conce-birse de manera inexacta como inspirados por un marco (neo)o <post> durkheimiano.Con todo, tambiénhan arrancado demuy diferentes tradiciones teóricas, no sólo desde el análisiscognitivode los signos del estructuralismoy del giro lingüfstico,sino de la antropologíasimbólicay su insistenciaen la relevan-cia emocional y moralde los mecanismos delimitadores queconservan la pureza y alejan el peligro. Estimuladospor teóri-cos literarioscomo NorthropFrye, Frederik Jameson, Hayden
White,y por teóricos aristotélicoscomo Ricoeur y Maclntyre,estos escritores se han preocupado progresivamentepor el pa-pel de las narrativas y el género en las instituciones y la vidaordinaria.Entre las figurasconsolidadas, uno piensa aqul, enconcreto, en los recientes trabajos de Viüana Zelizer,MichéleLamont,WilliamGibson, BarrySchwartz, WilliamSewell Jr',Wendy Griswold,Robin Wagner-Pacifici,MargaretSomers,WilliamGibson y Steven Seidman' Menos conocidapero igual-mente significativaes la obra de jóvenes sociólogos como PhilipSmith, Anne Kane y Mustafa Emirbayer. Yo concibo mis pro-pios estudios teóricos e interpretativossobre el caso Watergate,la tecnologíay la sociedad civildesde la congruencia con estalínea de trabajo.
Es importante destacar que mientras los textos saturados designificadoocupan un lugar centralen la tendencia postdurkei-.n]uru,los contextos no caen en el olvido.Estratificación,domi-nación, raza, género y violenciaaparecen destacadamente enestos estudios. No se tratan, sinembargo, como fuerzas en símismas, sino como instituciones y procesos que refractan lostextos culturales de un modo altamentesignificativoy tambiéncomo meta-textos culturales por sÍ mismos. El reciente trabajode Roger Friendland y Richard HechtTo ile Jerusalem sumi-nistra un poderoso ejemplodel tipode interpretación de texto ycontexto, de poder y cultura que tengo en mente'
El trabajo de estos sociólogos-y muchos otros a los que nohe mencionado- da lugara la posibilidadde que el paulatino
üraje de la disciplinahacia la culturaconduzca a una sociolo-gfa genuinamentecultural'La alternativa será únicamenteágrelacion de otro subsistema a la divisióndel trabajo de ladisciplina,el cual puede llamarse sociología de la cultura'
36
¿socIoLoGÍACULTURALO SOCIOLOGÍADBTA CULTURA?HACIAUNPROGRAMA
FUERTEPARALASEGUNDATENTATTVADE LASOCIOLOGÍA
(en colab. con PhilipSmith)
Si la sociologíacomo un todo está modificandosus orien-taciones como disciplinay está abriéndose a Lrna segunda ge-neración, esta novedad no sobresale en ningún caso más queen el estudio de la cultura.Razón por la cual el mundode laculturaha desplazado enérgicamente su trayectoria hacia la
escena central de la investigacióny debate sociológicos.Comotodo virajeintelectual,éste ha sido un proceso caracterizadopor escándalos, por retrocesos y desarrollos desiguales. En elReino Unido,por ejemplo, la culturaha avanzado hasta pri-meros de los años setenta. En Estados Unidosel progreso co-menzó a verificarsemás tarde, a mitadde los años ochenta.Loque ocurre en la Europa continentales que la culturareal-rrrente nunca desapareció. Apesar de este recLlrrenterenaci-mientodel interés no existe sino consenso entre los sociólogosespecializados en el área respecto a lo que significael concep-to y al modo en que él se relacionacon la disciplinacomotradicionalmentese la entiende. Estas diferencias de parecerpueden explicarse, sólo parcialmente, por referencia a las con-
tingenciasgeográficas y cronológicas y a las tradicionesna-cionales. Cuando analizamos minuciosamente la teoría en sfencontramos que las disputas territorialessuperficialessonrealmente manifestaciones de profundascontradicciones ün-culadas a las lógicas axiomáticasy de fundamentos en la
37

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 25/141
aproximacióna la cultura. En este trabajo exploramos algu-nos de estos argumentos.
Léü-strauss (1974) escribióacertadamente que el estudiode la culturadebÍa ser como el estudio de la geologla. De acuer-do con este dictamen, el análisis debla dar raz6n de la variaciónen términosde profundosprincipiosgenerativos, al modo enque la geomorfología explicala distribuciónde las plantas, laformaciónde las montañas y los modelos de drenaje provoca-dos por los ríos en términos de geología subyacente. Aquíverti-mos este principiobajo un modo tanto reflexivocorno de diag-nóstico, atendiendo a la tentativa de la sociologfaculturalcon-temporánea. Nuestra pretensión noes tanto lade revisar el ám-bito y documentar su diversidadcomo comprometerse con unmoümientosismográficoque seguirá una línea defectuosa a lolargo de su recorrido.Comprender esta llnea defectuosa y susimplicacionesteoréticas nos perrnite, nosólo reducir la comple-jidad,sino también trascender un modo meramentetaxonómi-co del discurso. Ellonos aporta una herramienta solvente paraacceder al corazón de las controversiasactuales y comprenderlos equívocos e inestabilidadesque contintlanatormentando alnúcleo de la cuestión cultural.
Contra Léü-Strauss, nosotros no contemplamos nuestra cues-
tión como un eierciciocientfficamentedesinteresado. Nuestro
discurso es abiertamente polémico,nuestro lenguaje ligeramentecoloreado. Más que afectar a la neutralidadnosotros concedemosprioridad a un modo particular de sociología cultural-un <pro'grama ftierteo-como la corriente más importantey prometedo-ra dentro de la usegunda tentativa).
La línea defectuosa y sus consecuencias
La líneadefectuosa que transita el corazón de los debatesactuales se encuentra entre la "sociologíacultural,y la osocio-logla de la cultura".Creer en la posibilidadde una nsociología
cultural,supone suscribir la idea de que toda acción, indepen-dientemente de su carácter instrumental,reflexivoo coercitivorespecto a los entornos externos (Alexander1988a) se materiali-za en un horizonte emotivoy significativo.Este entorno internoh¿¡ce factibleque el actor nunca sea totalmente instrumentalo
38
reflexivo. Es, más bien,un recurso ideal que posibilita yconstri-ñe parcialmente la acción, suministrando rutina y creatiüdad ypermitiendo la reproduccióny la transformaciónde la estructu-ra (Sewell1992). De igual modo, una creenciaen la posibilidadde una nsociologlacultural"implicaque las instituciones, inde-pendientemente de su carácter impersonal otecnocrático, tie-nen fundamentos ideales que conforman su organización,obje-tivos y legitimación. Descritoen el idiomaparticularistadel po-sitiüsmo,se podría decir que la idea de sociologíaculturalgiraen torno a la intuiciónde que la culturaopera como una nvaria-ble independiente> en la conformaciónde acciones e institucio-nes, disponiendo de inputs cualquier enclave, ya sean las fuer-zas ütales como las materiales e intrumentales.
Vista con una cierta distancia,la "sociologfade la culturaDofrece elmismotipode paisaje que el de la "sociologíacultu-ral>.Existe un repertorio conceptualcomúnde términos comovalores, códigosy discursos. Ambas tradiciones sostienen que laculturaes algo importante enla sociedad, algo que requiereatención en el estudio sociológico.Ambas hablan del giro cultu-ral como un momento nuclear enla teorla social. Hablar densociología de la cultura)supone sugerir que la culturaes algoa explicar - y ser explicadopor algo totalmenteseparado deldominiodel significado.Aquíel poder explicativose extiende enel estudio de las variables<fuertes>de la estructura social,mientras los asentamientos estructurados de significadosdeüe-nen las superestnrcturase ideologíasque están orientadas poresas fuerzas sociales más orealeso y tangibles. Desde esta apro-ximación,la cultura pasa a definirse como unavariable depen-diente nblandao, cuyo poder explicativoconsiste, en el mejor delos casos, en participaren la re-producciónde las relacionessociales.
El único desarrollode importancia en la sociologla postposi-tiüsta de la ciencia había sido el "programafuerte, de Bloor-Barnes. Este sostenía que las ideas cientÍficasson convencionestanto comoinvenciones, reflejosde procesos colectivos y socia-
les de producción de sentido más que un espejo de la naturale-za. En este contexto de la sociología dela ciencia, el concepto*fuerteoapunta a un desacoplamientoradicalentre el conteni-do cognitivoy la determinación natural.Aquí defendemos queun programa fuerte podría también constituirseen el estudio de
39

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 26/141
la culturaen sociología.Semejante iniciativaabogaría por unradicaldesacoplamiento entre la culturay la estructura social.Sólouna nsociologíaculturalr,afirmamos,puede ofrecer unprogramafuerte semejante en el que el poder de la cultura,consistente en conformar laüda social, se proclame con todasu fuerza. Por elcontrario,la "sociologfade la cultura,ofreceLrn(programa débil, en el que la culturaes una variable tenue yambivalente, su influenciase califica normalmente bajounaforma codificada por juegos de lenguaje abstmsos.
El compromiso con una"sociologfa
culturaloy la idea deautonomla culturales la única cualidadverdaderamente impor-tante de un programafuerte.Existen, sin embargo, otros dosrasgos que le definen. La especificidad deun programa fuerteradica en la capacidad de reconstruirhermenéuticamente tex-tos sociales de una forma rica y persuasiva. Aqulse necesitauna geertziana ndescripción densa" de los códigos, narrativas yslmbolos que constituyen redes de significado,y no tantounandescripción ligera"que reduce el análisiscultural albosquejode descripciones abstractas tales como valores, norrnas, ideolo-gía o fetichismoy yerra al llenarestos recipientes vacíos con eljugoso üno de la significación.Metodológicamente estoexigeponer entre paréntesis las omniabarcantes relacionessocialesmientras fijamos
laatención en
lareconstrucción del textoso-
cial, en la mapificaciónde las estructuras culturales(Rambo yChan 1990) que informan laüda social. Sólodespués de com-pletar este paso podríamos intentardesvelar el modo en que lacultura interactúa conotras fuerzas sociales, poder yrazón ins-trumental entre ellas, en el mundo social concreto (Kane 1992).
Esto nos traslada a la tercera característicade un programafuerte. Lejos de mantener la ambigüedad oreserva respecto alespecífico modoen que la cultura establece una diferencia,lejosde hablar en términos de lógicas sistemáticasabstractas comoprocesos causales (al modo de Léü-Strauss), afirmamosque unprograma ftierte intentahacer anclar la causalidad en los acto-res y agencias próximos,especificando detalladamente el modo
en que la cultura interfierecon lo que realmente ocurre.Por elcontrario, comoE.P. Thompson (1978) puso de manifiesto,losprogramas débiles vacilany tartamudean sobre el asunto. Tien-den a desarrollar (de)fensas terminológicaselaboradas y abs-tractas que suministranla ilusiónde un mecanismo concreto
40
especlfico como tambiénla de haber encontrado solucióna losdilemas irresolubles de la libertady la determinación.Tal ycomo se dice en el mundode los grandes negocios, la cualidadse encuentra en el detalle, y mantenemos que sólo resolüendolos asuntos de detalle es cómo el análisis culturalpuede parecerplausible a los intrusos realistas, escépticos y empiricistas quehablan de continuo del poder de las fuerzas estructurales de lasociedad.
La idea deunprograma fuerte llevaconsigo las indicacionesde una agenda. En lo que sigue vamos a hablar de esta agenda.Con la mirada puesta, primeramente, en la historiade la teoríasocial, mostramos cómo esta agenda no acabó de brotar hastalos años sesenta. En segundo lugar, exploramostres tradicionespopulares contemporáneas en el análisis de la cultura.Defende-mos que, a pesar de las apariencias,cada una de ellas se com-promete con un (programa débilr,errando a la hora de encon-trar, de un modo u otro, una definiciónde los criteriosde unprograma fuerte. Concluimosapuntando a una tradiciónemer-gente en la sociologÍa cultural,ampliamente arraigada en Amé-rica, que, así lo pensamos, aporta las bases para lo que puedeser un programa fuerte continuado.
La cultura en la primer:a tentativa de la sociología:de los cl¿ísicos a los años sesenta
A lo largo de buena parte de su historia, la sociologla, comoteoría y método, ha padecido de insensibilidadrespecto al signi-ficado. Los eruditoscon poca sensibilidad musicalhan repre-sentado la acción humana como groseramente instmmental,construida sin referencia algunaa evaluaciones internalizadasdel bien y mal, y sin referencias a las narrativas omniabarcantesque aportan referencias morales como tambiénteleologías cro-nológicas. Atendiendoa las crisis continuas de la modernidad,los fundadores de la disciplinacreyeron que la modernidad va-
ciaba el mundo de significado.Capitalismo, industrialización,secularización,racionalización,anomía y egolsmo -estos pro-cesos nucleares contribuyeron a crear individuosdesorientadosy tiranizados, a destruir las posibilidadesde un telos significati-vo, a eliminarel poder estructurante de lo sagrado y lo profano.
4l
l

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 27/141
En este período sólo ocasionalmenteasomó una tenue luz deun programafuerte. La sociologla religiosade Weber mostróque la cuestión de la salvaciónera una necesidad culturaluni-versal cuyas diferentes soluciones han dado lugar forzosamentea dinámicas organizacionalesy motivacionales en las civiliza-ciones del mundo. lns forvnas elementales de la viáa religiosadeDurkheimtambién promoüó la idea de que la vida social tieneun componente espiritual ineluctable.Impregnados de la sinto-máticaambivalenciacausal de un programadébil, los escritosdel jovenMarxsobre las especies también defienden que lasfuerzas no-materiales ligana los humanos en su conjunto a unproyecto ydestino comunes.
Las sacudidas revolucionariascomunistas y fascistas quemarcaron la primeramitadde este sigloprovocaron elenormetemorde que la modernidadminara la posibilidad detextossaturados de significado.Los pensadores comunistas y fascistasintentaron reconducir lo que veían como códigos estériles de lasociedad ciülburguesa bajo formas nuevas y resacralizadasque podrlanacomodar la tecnologla y la razón dentro de am-plias yenvolventes esferas de significado(Smith). En el sosiegoque imperó en el peúodo de la postguerra, TalcottParsons y suscolegas, por el contrario, comenzaron a pensar que la moderni-
dad, por sí misma, no tendría que entenderse de una formacorrosiva. Partiendo de una premisa analítica más que escatoló-gica, Parsons teorizó que los .valores, tenfan un protagonismocentralen las acciones e institucionessiempre que una socie-dad fuera capaz de funcionar como un todo coherente. El resul-tado fue una teorÍa que ha sido objeto de frecuentes críticaspordisponerde una predisposición idealista,por ignorar el sustratocultural(Lockwood1992). Aquídefendemos una lectura total-mente contraria. Desde un punto de vista de un programa fuer-te, Parsons debería leerse actualmente como portador de insufi-ciencias en lo cultural, como carente de musicalidad' En ausen-cia de un momento musical, donde el texto socialse reconstru-ye en slr formamás pura, el trabajode Parsons carece de una
dimensión hermenéutica poderosa. MientrasParsons sosteníaque los valores eran importantes, no explicaba la naturaleza delos valores mismos. En lugar de comprometerse con el imagi-nario social, conlos febrilescódigos y narrativas que constitu-yen un texto social, él y sus colaboradores funcionalistasobser-
42
vaban la accióndesde el exteriore inducfan la existencia de losvalores orientativosempleando marcos categoriales supuesta'mente generados por lanecesidad funcional.Sin un contrapesode descripcióndensa, nos confrontamosa una posiciónen laque la cultura tiene autonomía sólo en un sentido abstracto yanalítico. Cuando üramos hacia el mundo empírico, encontra-mos qlle la lógicaftincionalistaliga la formacuhrralcon lafunciónsocial y las dinámicas institucionales de modoque esdifícilimaginardonde podría ocltparun emplazamiento con-creto la autonomíade la cultura.El resultado fue una ingeniosa
teoría de sistemas que perrnaneció hermenéuticamentedébil,muy distantede la cuestiónde la autonomía a la que ofrecer unprograma fuerte.La insuficienciadel proyecto funcionalistalareprodujeron las alternativasen grado sumo. El mundo de losaños sesenta se caractenzí por el conflictoy la confusión.Cuando la guerra filafue intensificándose,la teorlamacro so-cial giróhacia el análisis delpoder desde una posición unilate-ral y anticultural.Pensadores con un interés en el proceso ma-cro-históricose aproximaron al significado-cuando hablabande él- a través de sus contextos, tratándolocomo un productode cierta fuerza social supuestamente más orealr. Para eruditoscomo BarringtonMoore,Charles Tilly,Randal Collinsy Mi-chael Mann, la cultura podúa pensarse sólo en términos deideologías,procesos y redes de grupos más que en términosde textos. En micro-sociología,teóricos como Blumer, Goffrnany Garfinkeldestacaron la reflexividadradical de los actores, yconürtierona la culturaen entorno exterior contra la que ellosformularonlíneas de acción que serÍan nresponsables" o darlanuna buena <impresión>. Encontramos muypocas indicacionesen estas tradiciones del poder de lo simbólicopara desencade-nar las interaccionesdentro de é1, como preceptos narrativos onarrativas que acalTean una fuerza rnoral internalizada.
En los años sesenta, en el momento en que la aproximaciónparcialmente culturaldel funcionalismofue desapareciendo dela sociologíaamericana, teorías que hablaban del textosocial
comenzaron a ejercer una gran influenciaen Francia' A travésde una errónea interpretacióncreativa de la linguifsticaestruc-tural de Saussure y Jacobson -y resistieron la influencia(cau-telosamente oculta) del últimoDurkheimy M.Mauss'- pen-sadores como Léü-Strauss, Roland Barthes y el primerMichael
43
l l lll ió l i i h E d l b j li d Bi i

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 28/141
Foucault dieron lugar a una revolllciónen las ciencias humanasal insistiren la textualidad de las instituciones y la naturalezadiscursiva de la acción humana.Cuando se contemplaban talesteorías desde una perspectiva contemporánea del prograinafuerte, comoel funcionalismode Parcons, eran poco abstractasy nada especificadoras de dinámicascausales. Sin embargo,aportando recursos hermenéuticosy teóricos y abogando enér-gicamente por la autonomfa dela cultura,constituyeron unpunto de cambio hacia la construcción de un programa fuerte.En la siguiente sección tratamos el nrodoen que este proyectoha degenerado en una serie de programas débiles que normal-mente dominan en la investigaciónde la culturay la sociedad.
Tres programas débiles en la segunda tentativade la sociología
Una de las primeras tradicionesde investigaciónque emplea-ron la teorizaciónfrancesa nouvelle vag.rc fuera del entorno pari-sino fue el Centre for ContemporaryCulturalStudies, tambiénconocidocomo la Escuela de Birmingham.El golpe maestro deesta escuela fue verter las ideas sobre textos culturalesdentrode una comprensiónneo-gramsciana referida alpapel de la he-gemonía en el mantenimientode las relaciones sociales. Esto diopie al despertar de nuevas ideas relativas alfuncionamientode laculturray su aplicación,de manera flexible,sobre una variedadde emplazamientos sin recaer en las reconfortantes üejasideassobre la dominación declase. El resultado fue un análisis de
"sociología de la cultura,que vinculaba las formas culturalesala estmctura social como manifestaciones de"hegemonía" (si alos analistas no les gustaba lo que tenían ante los ojos) o .resis-tencia> (si sí les gustaba). En el mejor de los casos, esta modali-dad sociológica podría ser notablementeesclarecedora. El estu-dio etnográficode Paul Willissobre los jóvenes escolares perte-necientes a las clases trabajadoras fue relevante en su recons-
trucción del espíritu de la época de los "muchachoso.El estudioclásico de Hallet al. (1978) sobre el pánico moral referido a ladelicuencia en los años setenta en Inglaterra contribuyóbrillan-temente en sus páginas inicialesa descifrarel discurso del decli-ve urbano y del racismo que consumó la quiebra del autoritaris-
44
mo. En un sentido, por tanto, el trabajorealizado en Birmi¡r-gham podla aproximarse a un (programa fuerte, en su capaci-dad para recrear textos sociales y significadosüvidos. Dondeyerra, sin embargo, es en el área de la autonomía cultural (Sher-wood ¿/ al. 1933). A pesar de los intentos de rebasar la posiciónmarxistaclásica, lateonzaciónneo-gramsciana exhibe las ambi-güedades reveladoras del programa débil en referencia alpapelde la culturaque se atisban en Ins cuadernos de la cárcel. Con'ceptos como narticulación"y "anclaje"aluden a la contingenciaque se desprende como resultado del ejerciciode la cultura. Peroesta contingenciase reduce, a menudo, ala razón instrumental(en el caso de élites que narticulan,un discurso para propósitoshegemónicos) o algun tipo de ambigua causación sistémicaoestructural (en el caso de que los discursos estén <ancladoso enrelaciones de poder).
Alignorar los obstáculos inherentes a la validación delaautonomía cultural,la sociología-de-la-culturaderivada del pro-yecto del nmarxismooccidental,proyecta una ambigüedad fa-tal sobre el mecanismoa través del cualla culturase üncula ala estnrctura y acción sociales. Noexiste un ejemplo más clarode este írltimoproceso que el de Policingthe Crisis.Tras cons-truirun retratodetallado de la delincuenciay de su concomi-tante alarma social y sLrs resonancias simbólicas,el librovadando tumbos en Llnasecuencia de torpes indicaciones relati-vas a que al pánico moralestá ligado a la lógicaeconómicadelcapitalismoy su quiebra incipiente,por tanto, que ftincionale-gitimando la ley y el orden políticoen las calles que escondentendencias revolucionariaslatentes. Con todo, los mecanismosconcretos a través de los cuales la crisis incipientedel capitalis-mo (¿ha culminadoya?) toma cuerpoen las decisiones concre-tas de los jueces, parlamentarios, editores de periódicos y ofi-ciales de policía, nunca han estado tan cerca de ser detallados.El resultado es una teoría que, a pesar de su bagage críticoysus capacidades hermenéuticas superiores a las del funcionalis-mo clásico, curiosamente recuerda al mismo Parsons en su ten-
dencia a invocar influenciasy procesos abstractos como expli-cación adecuada para las acciones sociales empíricas.Muydiferentea la Escuela de Birmingham,el trabajo de
Pierre Bourdieu tieneun enorme mérito.Mientrasque mu-chos de los acólitos de aquélla carecían de fundamentoen su
45
metodología sociológicabá i la obra d B di di mar su dominio De modo que lo que tenemos t t

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 29/141
metodología sociológicabásica, la obra de Bourdieuse dispo-ne, de manera solvente, sobre proyectosde investigación dealcance medio de naturaleza cualitativay cuantitativa.Sin em-bargo, sus conclusiones y afirmaciones son más modestas, me-nos tendenciosas.
Y en la parte más brillantede su obra, comola descripcióndel hogar Kabylao de la danza del campesinado francés (Bour-dieu 1962, 7976),\a descripción densa de Bourdieule facultapara reconocer la musicalidad y decodificar un texto culturalque, al menos, es igual que el de los etnógrafos de Birmingham.A pesar de estas cualidades, la investigaciónde Bourdieupuededescribirse mejor como programa débil dedicado a la sociologíade la cultura más que a la sociologfa cultural.IJnavez que hanhecho notar la espesura de la ambigüedad terminológicaquesiempre define un programa débil, los comentaristas üenen acoincidiren que el espacio de la culturade Bourdieu juega unpapel más importante en la reproducciónde la desigualdad queen el esfmulopara la innovación (Honneth1986, Sewell1992,Alexander1995).En cuanto resultado,la cultura,forjada a tra-vés del habitus,opera más como Lrna variable dependiente quecomo independiente. Es una caja de cambios, no un motor. Contodo, cuando se apresta a especificar con exactittrd cómo se des-encadena ese proceso de reproducción,Bourdieu es confuso. Elhabitus produce una sensación de estilo, desenvoltura y aptitud.A pesar de todo urge conocer el modo en que esa estratificacióninfluyentese conüerte en un estudio detallado de los obstáculosen las entrevistas de trabajo y las casas de ptülicidad,las diná-micas en las aulas y los procesos de citación iudicial.
La comprensión de Bourdieude los vínculos de la ctrlturacon el poder resulta ser insuficientepara ajustarse al modelo deprograma fuerte. Para Bourdieulos sistemas de estratificaciónemplean estatus culturales quecompitenentre sí en diferentesámbitos. El contenido de estas culturas tienepoco que ver conel modo en que se organiza la sociedad -no tiene un impactoconsiderable. MientrasWeber afirmaba que las formas de esca-
tología habíandeterminado los modosen que se organizaba laüda social, para Bourdieuel contenidoculturales arbitrario.En su formulaciónsiempre existirán sistemas de estratificacióndefinidospor la clase; la culturase imponeporque los gruposdominantes pueden emplear los códigos simbólicospara legiti-
46
mar su dominio.De modo que lo que tenemos ante nosotros esuna üsión cercana al planteamiento de Veblen en la que la cul-tura suministra los recursosestratégicos de los actores, uD €n.torno externo de acción, más que un texto que constituye elmundoen un proceso inmanente. Las personas se sirven de lacultura pero no se implicandirectamente en ella.
Los trabajos de Michael Foucaulty el programa teórico queellos iniciaron,aporta el tercer programadébilque queríamosexponer aquÍ. Una vez másencontramos el cuerpo de un traba-jo atravesado de contradiccionesque opta por no hacer frente a
las dificultadesinherentes a un programafuerte.Por un lado,los grandes textos teóricos de Foucault,In arqueología del sabery El orden de las cosas aportan un importantetrabajo prelimi-nar para un programa fuerte consu afirmaciónde que los dis-cursos operan a partirde formas arbitrariaspara clasificar elmundoy constituir eledificiodel conocimiento. Lasramifica-ciones empíricasde esta teoría son dignas de todo elogioporhaber reunido datos históricosde gran riqwezade un modo quese aproximaa la reconstrucción de un texto social. Hastaahfbien. Desafortunadamenteno ocurre nada de esto. Lo esencialde la cuestión es el método genealógico de Foucaulq su insis-tencia en qlleel poder y el conocimientose funden en poder/co-nocimiento.El resultado es una línea reduccionistade razona-mientoanáloga a la del funcionalisrno(Brenner1994) dondelos discursos presentan analogías con las instituciones, flujosdepoder y tecnologfas. La contingencia se concreta en el nivel dela historia,en el nivelde las colisiones y rLlpturas,no en el niveldel dispositif.Parece haber un pequeño espacio para Lrna con-tingencia sincrónicamenteorganizada que pudiera comprenderlas fracturas entre las culturas y las instituciones,entre el podery sus fundamentos simbólicos textuales,entre los textos y lasinterpretaciones que los actores efectúan de esos textos. EstevÍnculodel discursocon la estrLrcturasocial en el dispositif nodeja espacio para la comprensión de cómo un ámbito culturalautónomo puede apoyar al actor en la formulaciónde sus jui-cios,
cúticao provisiónde
objetivostrascendentales que
ofrecela textura de la üda social. El mundo de Foucault es aquél don-de la cárcel de lenguaje de Nietzscheencuentra su expresiónmaterial confuerza tal que no ha quedado espacio alguno parala autonomíaculturaly, por extensión, para la autonomía de la
47
acción En respuesta a este tipo de criticismoFoucault intentó I t l t l diü i d l di b t

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 30/141
acción. En respuesta a este tipo de criticismo,Foucault intentópensar la resistencia en la últimaparte de su obra. Sin embar-go, lo hizobajo la lbrmade un ad hoc, contemplando los actosde resistencia corrlo disfuncionesazarosas (Brenner 1994: 68)en detrimento de un estudio de las trayectorias que los marcosculturalespuclieranpermitira los <intrusos>para generar ymantener la oposición al poder.
En lnc<¡rriente investigadoraactual más influyenteque pro-cede del legado foucaultianopodemos ver que la tensión latenteentrc cl Foucault de Ia Arqueologíay su avatar genealógico se
rcsuelve decisivamente en favor de una configuraciónanti-cul-turalde la teoría. El trabajo sobre la "mentalidadgubernamen-talo se centra en el controlde las poblaciones (Millery Rose1990; Rose 1993), pero para ello se sirve de una elaboracióndelpapel de las técnicas administrativas y sistemas expertos.Sinduda alguna, hay un reconocimientode que el olenguajeo esimportante, que el gobiernotiene un <carácter discursivor. Estosuena de manera conüncente pero,con la a¡ruda de un examenriguroso, encontramos queel nlenguaje"queda simplificadoalos modos de discurso a través de los cuales los discursos técni-cos e inexpresivos (gráficos,estadísticos, informativos,etc.)operan como tecnologías para permitir.evaluación, cálculo, in-tervención>a distancia(Millery Rose 1990: 7). Hayaqul unpequeño esfuerzo por recuperar la naturaleza textual de los dis-cursos políticos.Ningúnesfuerzo por rebasar una <descripcióntenueD e identificarlas poderosas resonancias simbólicas, losapasionados y afectivos criterios a través de los cuales las políti-cas de control ycoordinación se valoran del mismomodo porciudadanos y élites.
Hacia r¡n pnograma fuerte
Considerado todo esto, conviene decir que la investigaciónsociológica de la cultura perrnanece dominada por (programasdébiles, caractertzados
por una inadecuación hermenéutica yuna ambivalenciarespecto a la autonomfa culturaly por meca-nismos abstractos pobremente especificados para fundamentarla culturaen procesos concretos. En esta sección final,preten-demos traer a colación tendencias actuales en la sociología cul-
48
Iurtrl ctrlns quc se adiünan signos de los que pudieran brotar,I I t ¡¡r I tr'¡cnte,un pr ograma fu erte auténtico.
C<¡¡¡el paso de los ochenta a los noventa, vimosel resurgi-trriettt<¡de la "cultura,en la sociologfa americana y el ocaso del¡rttstigiode las formas anti-culturalesdel pensamiento macro ynlicro.Esta línea de trabajo, con sLrs características de un pro.l{nu¡laluerteen desarrollo,ofrece la mejor expectativa de unavcrcladera sociologlaculturalque, finalmente,pudiera consti-Irrirse como una gran tradiciónde investigación.Con toda segu-rirlad,un buen número de tradiciones organizadas en torno a lausociologíade la cultura, disponen de un poder considerable enel contextode Estados Unidos. Unopiensa, en concreto,en loscstudios de producción, consumo y distribuciónde la cultura(prc se detiene en los contextos organizacionales más que en elcontenidoy en los significados(e.g. Blatr1989; Peterson 1985).lJno tambiénpiensa en el trabajo inspiradopor la tradición mar-xista occidental que pretende üncularel cambio culturalcon elf r-rncionamientodel capital,especialmente en el contextode laft¡rma urbana (e.g. Daüs 1.992; Gottdeiner 1995). Los neo-insti-lr.rcionalistas (ver DiMaggioy Powell 1991) ven la culturacomosignificante, perosólo comofuerza legitimadora,sólo como uncntorno externo de acción, no como un texto viüdo.Y, por su-puesto, existen numerosos apóstolesnorteamericanosde los Es-tudios Culturales Britiínicos(e.g. Fiske 1987) que combinan conrnucho ürhrosismo las lecturas hermenéuticascon reduccionis-mos cuasi-materialistas. Contodo, es igualmente importantere-conocer que ha surgido una corrientede trabajo que concede unl-rgarmucho más destacado a los textos saturados de significado.y autónomos (ver Smith 1998). Estos sociólogoscontemporá-neos son los ohijos"de la primera generación de pensadores cul-ttrralistas-Geertz, Bellah,Turner y Satrlins son los principalesentre ellos- quienes escribieroncontra la corriente reduccionis-ta de los sesenta y setenta e intentaron poner de relieve la textua-lidadde la üda social y la autonomía necesaria de las formasculturales. En laintelectualidadcontemporánea constatamos es-
fuerzos para alinear estos dos axiomasde un programa fuertecon el tercero -que identificalos mecanismos concretos atra-vés de los cuales la cultura labra su obra.
No se han hecho esperar las respuestas a la cuestión de losmecanismos de transmisión, en una direcciónpositiva,gracias
49
al pragmatismo americano y las tradiciones empiricistasLa in- antropólogos culturalescomo MaryDouglas VictorTurnery

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 31/141
al pragmatismo americano y las tradiciones empiricistas.La in-fluenciade la lingüística estmcturalsobre la intelectualidadeu-ropea sanciona un tipode teorla culturalque puso la atenciónen la relaciónentre cultura y acción (cuando no fue atemperadapor los discursos (peligrosamente humanistas" delexistencia-lismoo la fenomenología).Simultáneamente, lalbrmaciónfrlo-sófica depensadores como Althussery Foucault diopie a undenso y tortuoso tipo de escritura, donde las cuestiones de cau-salidad y autonomía podlan giraren tornoa infinitasy esquivasespirales de palabras. Por el contrario, el pragmatismo america-
no ha suministrado elsuelo fértilde un discurso donde se pre-mia la claridad,donde rige la creencia de que los juegos dellenguaje complejopueden reducirse a afirmacionessimples,donde arraiga la idea de que los actores deben jugar algún pa-pel en la traducciónde las estructuras culturales a las accionesconcretas e instituciones.Entretanto, la influenciadel pragma-tismo puede encontrarse en la obra de Ann Swilder(198ó),Wil-liam Sewell (1992) o Gary Alan Fine(1.987), donde se realizanesfuerzos tendentes a üncular laculturacon la acción sinrecu-rriral reduccionismo materialistade la teoría de la praxisdeBourdier.l,
Otras fuerzas también han jugado un importantepapel en elsurgimientodel programa fuerte emergente en la sociologfaculturalamericana. Posiblemente lo más sorprendente de éstasha sido una vigorosa apreciación deltrabajo del últimoDurk-heim, consu insistencia en los orígenes culturales másque es-tructurales de la solidaridad (para una consulta de esta literatu-ra ver Emirbayer199ó, Smithy Alexander1996, Alexander1986b).Un atinado acoplamientoentre la oposicióndurkheimi-niana de lo sagrado y lo profano y las teorías estructuralistasdelos sistemas de signos ha hecho posible quereflexiones de lateorÍa francesa pudierantraducirse en un discurso y tradiciónsociológicadiferenciada, muy implicadacon el impactode loscódigos y codificaciones culturales. Numerososestudios sobrela preservación del límite,por ejemplo, reflejanesta tendencia(ver
Lamonty
FournierL993)y es instructivocontrastarles conlas alternativasde un programa débilreduccionista respecto alos procesos de la nalteridado.
Las nuevas inspiracionesdel programa fuerte son más inter-disciplinares. De maneramás eüdente ha crecido el interésen
50
antropólogos culturalescomo MaryDouglas, VictorTurneryMarshall Sahlins. Postmodernos y postestructuralistas tambiénhan jugado su papel, pero con un mayorsesgo de optimismo.El nudo entrepoder y conocimiento,que ha atrofiadolos pro-gramas débiles europeos, ha sido destacado por teóricos ameri-canos como Steven Seidman (1988). Para teóricos comoRi-chard Rortyel lenguaje tiende a considerarse comouna fuerzacreativa para el imaginariosocial más que como una cárcel.Como resultado,los discursos y los actores están provistos deLrna gran autonomla respecto al poder en la construcción de lasidentidades. Estas tendencias interdisciplinares son desobraconocidas. Pero también existe un caballo oscurode la interdis-ciplinariedadal que nos gustarfa prestar atención. El aumentodel interés en la teoría sobre lanarrativa y el género strgiere queésta pudiera convertirseen una fuerza decisiva enel período dela segunda tentativa.Sociólogosculturales comoRobinWag-ner-Pacificiy BarrySchwartz (1991), Margaret Somers (1995),Wendy Griswold(1983), Ronald Jacobs (1996) y los autores deeste artículoleen en la actualidada teóricos como NorthropFrye y Frederic Jameson, historiadores como Heyden Whiteyfilósofos aristotélicos como Ricoeury Maclntyre.El recurso aesta teoría se encuentra sóloparcialmente en su afinidadconuna comprensión textual dela üda social. La sutilatracciónque ejerce obedece a que traduce muy bienen modelos forma-les lo que puede aplicarse sobre casos en el trabajo comparativoe histórico. Un estímulo suplementariopara este acercamientoes el de que la autonomía culturalqueda asegurada (en su senti-do analítico,véase Kane 1993) por la estructura internade for-mas normativascon sus repertorios interpenetrados de caracte-res, líneas de argumentación y las consiguientes evaluacionesmorales.
Es importante destacar que mientras los textos satnrados designificadoocupan un lugar centralen esta corriente americanade la sociologíadel programaftierte, losgrandes contextos nose ignoran. Las estructuras objetivas y las luchas üscerales que
caracterizan el mundosocial realse encuentran en todo frag-mento de manera tan significativa como en el trabajode losprogramas débiles. Se han realizado contribucionesnotables enáreas tales como la censura y exclusión(Beisel 7993), raza (Ja-cobs 1996), sexualidad (Seidman 1998) y üolencia (Wagner-Pa-
51
cifici1995) Estos contextos se tratan sin embargo no como BeIssL Nicola (1993), nMoralsVersus Art>, AmericanSociologicalfu-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 32/141
cifici1995). Estos contextos se tratan, sin embargo, no comofuerzas en sl mismas que determinanen última instanciaelcontenido y la significaciónde los textos culturales. Contodo,son considerados como institucionesy procesos que refractanlos textos culturales deun modo colmado de significado.Sonlos asideros en los que las fuerzas culturalesse combinanopugnan con las condiciones materialese intereses racionalespara producirresultados particulares. Y, más allá de esto, sonconsiderados como metatextos culturalespor sí mismos, comoexpresiones concretas de los ideales omniabarcantes en curso.
Conclusiones
El argumento que hemos utilizadoaquí en favor de un pro-grama fuerte en proceso de formación hamantenido un tonopolémico.Esto no significaque despreciamos otras formasdeacercarse a la cultura. Si la sociología aspira a mantener unestado saludable como disciplina,deberÍa ser capaz de soportarun pluralismoteóricoy un debate abierto. Algunascuestionesrelativas a la investigaciónpudieran,incluso,responderse ha-ciendo uso de recursos teóricos derivadosde los programas dé-
biles. Mas,es igualmente importante dejarespacio para unasociologfa cultural. Elpaso más firmepara su consecución es elde hablar contralos falsos fdolos,evitar el error de confundir lasociologíareduccionista de las aproximaciones culturalesconun genuino programafuerte. Sólo de esta formala promesa deuna sociología culturalpuede llevarse a cabo a través de la se-gunda tentativa de la sociología.
Bibliografía
AI-rxexorn,Jeffiey C. (1988a), Actionand its Eru¡íronmenls,NuevaYork,Columbia UniversityPress.
- (1988b),DurkheimianSociologt: CulturalStudies, Nueva York, Cam-bridge UniversityPress.
- (1995),nThe Realilyof Reduction: The FailedSynthesis of PierreBour-dieuu, en Alexander, Fin-de-SiicleScrial Thcory? Relath¡ism, Reductíanandthe Problem fi'Reasoning, Londres,Verso,pp. 128-217.
52
BeIssL, Nicola (1993), nMoralsVersus Art , AmericanSociologicalfuview,58,145-162.
Bnu, Judith (1989), The Shape of Culture, Cambridge,Cambridge Uni-versityFress.
BouRDEU,Piene (1962), o[,es Relationsentre les Sexes dans Ia SocietePaysanne,, Izs Temps Modemes,l95: 307-331.
- (1977), Outline ofa Tlrcoryof Practice, Cambridge, Cambridge Uni-versityPress.
BnsNNsn,Neil(199a), oFoucault's New Functionalismu, Iheory andSo-ciety , 23 679-709.
D¡vrs, Mike(L992),City ofQuartz, Nueva York, VintageBooks.
Dn¡¡ccro,Paul y WalterPowell(1991), Ihe New InstitutionnlisminOrganizatiornl Analysis, Chicago, Universityof Chicago Press.E^¿rnseyEn, Mustafa (1996), uUsefulDurkheimu,SociologícalTh*ry,
14,2:109-130.FrNr, Gary Alan(1987), With the Boys, Chicago, Universityof Chicago
Press.Frsrr, John (1987),Television Culture,Nueva York, Routledge.GorrDrEr\ER,Mark (1995), Postmodem Semiotics,Blackr¡vell,Oxford,Gnrsworo, Wendy (1983), oThe Devil'sTechniques: CulturalLegiti-
mation andSocial Changer, AmericanSociologicalReview,48,668-ó80.
Herl,Stuart, Chas Cp¡rcuen, Tony JEFFERSoN,John Crenxe y BryanRosnnrs (197 8), Policine theCrísís, Londres, Macmillan.
Hox¡¡ers,Axel(198ó), oThe Fragmented Worlclof S¡mbolicFortnsu,
Theory, Culture and Society,3:55-66.JAcoBS, Ronald (1996), .CivilSociety and Crisis: Culture,Discourse and
the Rodney KingBeating", AmerbanJoumal of Sociologt, l0l,5:1.238-1.272.
KeNe, Anne (1992), .CulturalAnalysis in Historical Sociolog',,Sociolo-gical Theory, 9, l: 53-69.
IAMoñr, Micheley Pierre FounNl¡n(1993), CultivatingDifferences,Chí-cago, Chicago UniversityPress.
LÉvr-Srneuss,Claude (1974),Tristes Tropiques,Nueva York,Atheneum.LocKWooD,David (1992),Solidaityand Schism, Oxford,Oxford Univer-
sity Press.Mrrrsn,Peter y NikolasRosp (1990), nGoverningEconomic Life",Eco-
nonq and Society 19,2: l-31.PETERSoN,Richard (1985), osix Constraintson the Production of Lite-
rary Worksu, Poetics, 14: 45-67 .RAMBo,Ericy Elaine CH¡N (1990), oText, Structtue and Actionin Cultu-
ral Sociologru, Theory and Society , 19,5: 635-648.Ross, Nikolas(1993), uGovernment,Authorityand Expertisein Advan-
ced Liberalism", Economy andSociety, 22, 3: 283-299.
53
SnrouaN, Steven (1998), nTransfiguringSexual Identity>,Social Text MODERNOANTIPOST YNEO:

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 33/141
, ( ) g g y ,9120:187-206.
Snwnn, William(1992), oATheory of Stmcture:Duality,Agency andTransformatio n" , AmericanJoumal of Sociolog , 98, I : 1-30.
Ssnnwoop Steven, PhilipSlrrrHy Jeffrey C. ArexANoen(1993), .TheBritishare Comingu,ContemporarySociolog,22, 2: 37 O-37 5.
Snnu, Philip(ed.) (1998), Ihe New AmericanCulturalSociologt,Cam-bridge, CambridgeUniversityPress.
-, nFascism, Communismand Democracy as Variationson a CommonThemeu, en J. Alexander(ed.), RpnlCivilSocitíes, Londres, Sage.
- y J.C. ALExANDER(1996), <Durkheim'sReligiousRevival,,American
loumal of Sociolog,102,2: 585-592.So¡¡ens, Margaret (1995), nNarrratingand NaturalizingCivilSocietyand Citizenship Theory,, SociologicalTheory, 13, 3: 229-274.
Swu¡n,Anne (198ó), oCirlturein Action:Symbols and Strategies>,AmerbanSociologbalReview,5 l: 27 3-286.
THoursoN, E.P. (1978),Ihe Poverty of'Theory,Londres,Merlin.Wacusn-P¡cnrcr, Robin (1995), Discourse and Destruction,Chicago,
Universityof Chicago hess.Wacxsn-Pecrncr,R. y BarryScnwenrz (1991), (The Vietnam Veterans
Memonal,, AmerbanJoumal of Sociologt, 97, 2: 37 6-420.WILLIS,Paul(1977),Izamingto Inbour, Farnborough, Saxon House.WurHNow,Robert (1988), nReligiousDiscourse as publicRhetor-ic>,
ContmunicationResearch, 15, 3: 3 18-338.
54 55
MODERNO,ANTI,POST YNEO:CÓTVTOSE HAINTENTADOCOMPRENDEREN LASTEORfASSOCIALESELUNUEVO.
MUNDO'DE"NUESTROTIEMPO,'
La historia no es un texto, una narración, un
modelo uotra cosa. [Aún],como causa ausente,cs inaccesible para nosotros en forma textual [y]nucstra aptoximacióna ella y a lo real en sf mis-mo necesariamcntcpasa por su preüa textuali'zación.
FREDERICJAMESON
A mediados de los años setenta, en el encuentro anual de laAsociación Americanade Sociologfa,surgió Llngran debate so-bre la teorlade la modernización que remitfaa una década decambio sociale intelectual.Dos conferenciantes fueron lasatracciones, AlexInkeles e ImmanuelWallerstein. Inkeles afir-mó que sus estudios sobre <el hombre modernoD (Inkeles ySmith 1974) ponían de manifiesto que los tránsitos que la per-sonalidad realiza hacia la autonomfay la realizacióneran resul-tados cruciales y predecibles de la modernizaciónsocial, quegiraba, en lo básico, en torno a la industrializaciónde la socie-dad. No se hicieronesperar reacciones elogiosas a la interven-ción de Inkeles por parte de los miembrosmás veteranos delpúblico,escépticos ante el más joven. Wallerstein respondió a
1. Los borradores de este ensayo fueron presentados en el coloquioorganizado porel Centropara el Análisis Social Comparativo(UCLA);el Comitéde InvestigacióndeTeoría de la AsociaciónSociológicaInternacional y el Colegio Sueco para el Estudioen Ciencias Sociales; el Centmpara la Teo¡la e Historia Social(UCLA); ylos Departa-mentos de Sociología de las Universidadesde Montrealy McGill,Los colegas en cadauno de estos enclrentrosaportaron crfticas muyjugosas. Entre ellos, los comentariosde PiotrSztompkay Bjom Wittrockfueron especialmente enriquecedores. Las lectu-ras crfticasproporcionadas por Donald N. Leüne,Robin Wagner-Pacifici,Hans Joas,Bernard Barbery Franco Crespi, tambiénftieronmuyvaliosas. Reconozco con par-ticulargratitud a Ron Eyerman,cuyas ideas sob¡e los intelectuales estimularonel pre-sente trabajo,y a John Lim,cuyo estudiosobre los intelectualesneoyorquinos aportóuna ayuda considerable. Este ensayo está dedicado a IvanSzelenyi.
Inkeles haciendo una loa de la generación más joven. <Nosotros ra la desigualdad social a través de los procesos de reubicación>

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 34/141
Inkeles haciendo una oa de a g jno üvimosen un mundo modernizado sinoen un mundo capi-talistao,declaró (1979:133), añadiendo que olo que convierteaeste mundo en algo con rasgos propiosno es la necesidad derealización, sinola necesidad de beneficioo.Cuando Wallersteincontinuó exponiendo.una agenda del trabajo intelectual paraaquellos que prctenden comprender la transición sktémica delmundo del cupitulismoal socialismo en la que estamos viviendo"(1979: 135, original encursivas), se ganó el aplauso de losmiembros rnás jóvenes del público.2
Quinceaños más tarde, el artfculode cabecera dela Ameri-can SociologicalReview llevabapor ftulo:<ATheory of MarketTransition:From Redistributionto Markets in State Socialism,.La tra¡rsiciónadvertida eneste artículo fue bastante diferente delo que el propio Wallerstein teníaen mente. Escritopor VictorNee, inicialmente inclinadoal maolsmo y ahora teóricode laelección racionalespecializado en la naciente economía de mer-cado china, el artículo defiendeque la únicaesperanza para elsocialismoorganizado era elcapitalismo.De hecho, Needescri-bfa el socialismoexactamente comoMarxhabla concebido elcapitalismo,y despertó esperanzas extraordinariamente seme-jantes. El socialismoestatal, escribfa, eraun modode produc-ciónarcaico, anticuado, una de cuyas contradicciones internaspenetró en el capitalismo.Empleando el análisis delconflictodeclases de Marxpara el sistema productivocon el cualel propioMarxpensó poner fina tales conflictos,Nee mantenfa que elsocialismoestatal, no el capitalismo, nse apropia el excedentedirectamente de los productores inmediatosy genera y estructu-
2. Todavía tengo vivoen mi memoria el ¡ecuerdo del acontecimiento,en el cual elprlblicoen su conjunto se acaloró, Uno de los miembrosmás destacados de la corrien-te izquierdistade la sociologla del desan'ollo intervinocon la sa¡cástica afirmacióndeque la teoría de la modemización ha producido, actualmente, la pobreza en todo elmundo, e hizo la agtrda observaciónde que Inkeles pretende vender esta llnea demodemizacióngastada en otros lugares. En ese momento, protestaron desde diferen-tes sectores del públicoy este distinguido cientlficosocial tuvoque limitarse a subra-yar su puntualización teórica de una forma decididamenteno-intelectual.El arlículoque cito, escritopor Wallersteiny publicadoen una colección editadapor él en 1979,fue diseñado a pártirde la charla de la A.S.A.(AmericanSocioloryAssociation) referi-da arriba, aunque mis referencias a esta charla son tomadas de memoria. Tiryakian(1991) sitúa el arfculo de Wallersteinen una perspectiva histórica similary aporta unanálisis del destinode la teorfa de la modemización que guarda una gran similitudcon lo que aqul se pfopone,
5ó
ra la desigualdad soc a p(1989: ó65). Esta expropiacióndel excedente ----explotación-puede superarse sólo si los trabajadores tienen la oportunidaddeáirpon"ty vender su propia fuerza de trabajo. Sólo con el mer-caáo, insistía Nee, los trabajadores podrfan desarrollarsu dispo"sicióna (retener su producto)y protegersu ofuelza de trabajou(óóó). Este desplazamientode un modo de produccióna otrotrasladarla el poder a la clase anteriormente oprimida'<La tran-sición de la redistribucióna los mercados -concluía- implicaun traspaso del poder a los productores directos) Gbíd.).
l. Una nueva <transición>
En la confluenciaentre estas foimulaciones de modernidad,socialismo y capitalismose desarrolla el argumento que üene acontinuación. Estas describen, no sólo posiciones teóricas riva-les, sino los cambios profundosproducidosen la sensibilidadhistórica. Debemos examinar si la historiacontemPoránea o lateoría contemporánea se han entendido en su integridad'
Los cientlficosy los historiadores sociales hace tiempoquese han referido a la <transición>. Unafase histórica, una luchasocial, una transformación moral, para mejoro para peor, sonlos términos al uso, de hecho, que describen el movimientodelfeudalismoai capitalismo.Para los marxistas,la transicióndiolugar al sistema descompensado y contradictorioque ploduj-osu antítesis, el socialismo y la igualdad.Para los liberales, latransición representaba Lrna transformaciónigualmente tras-cendental de la sociedad tradicional pero trajo consigo un rami-llete de alternativas históricas -democracia, capitalismo, con-tratos y sociedad ciül-que no tenlan a su alcance una dimen-sión contrafácticade tipomoral o social como el socialismo'
En los últimoscinco años, por primeravez en la historia dela ciencia social, la otransición,venía a significaralgo que nin-guno de esos primerostratamientos podrla haber previsto' La
transicióndel comunismo al capitalismoes una expresiónque
parece oximorónica, incluso, para nuestros ofdos escarmenta-áos. El sentido de la transformaciónhistóricadel mundoper-dura, pero la llnea recta de la historiaparece estar corriendo ala inversa.
57
En este pcrfoclot cciente hemos sido testigos del conjunto, postulandola tendencia contrafácticahacia la consideración

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 35/141
p g jquizá, más drnmólict¡de las transformaciones sociales espacialy temponrlmontecontiguas en la historiadel mundo.El signifi-cado contcmpot'dneo de la transiciónno pudo eclipsarporcomplcto allnlcial,aunque no hay dudade que ya ha mengua-do ru rlgnlllclcióny alcanzará un mayor interés intelectualdu-ranto 6ltlctl¡rovenidero.
Brlnucgunda gran transformación, reeditando lafamosa ex-prurlórrclc Polanyi (1944), ha producido una inesperada y, pararnrrclros,irreversibleconvergencia en la historiay en el pensa-
n¡lcnl¡rsocial. Es imposible, inclusopara los intelectuales com-pronretidos, ignorar el hecho de que estamos ante la muerte deun¿r gran alternativa,no sólo en el pensamiento social, sino enln propia sociedad.3 En el futuroprevisiblees poco probableque ciertos ciudadanos o élites intenten estructurarsus elemen-tales sistemas localizados a partirde vías no-mercantiles.a
Por su parte, los científicossociales estarán probablementemuy lejos de pensar las nsociedades socialistaso antimercantilescomo alternativas contrafácticas. Tenderánmenos a explicarlaestratificación económicaa partirde una comparaciónimplícita establecida entre ellay una distribución igualitariaproducidapor la propiedad públicamás que por la privada, un nmundoplausibleo(Hawthorn1991) que, inevitablemente,parece suge-
rirque la desigualdad económica se produce a causa de la exis-tencia de la propiedad privada.Los cientlficossociales tienden,probablemente, menos a explicarel estatus de estratificación
3. Esta imposiblidadqueda manifiestamenteexpr€sada en el gritodel mrazón emi-tido por ShojiIshitsuka, un destacado disclpulode Lukacs y de los nteóricos crfticosodeJapón: nl-a historia completa dela Ilustración social,que fue tan importante para larealización de la idea de la igualdad, como trágica para la imposiciónde la dictadura, hapericlitado[...]. La crisis de las ciencias humanas (que ha tenido lugar)puede describir-se como una crisis de rcconocimiento.El punto de vista orientado, históricamente,hacia el progreso ha desaparecido totalmenteporque el movimiento históricose dirigehacia el capitalismodesde el sociaüsmo. La crisis también encuentra su expresión en eldeclive totalde la teorla históricaorientada por faseso (Ishitsuka,1994).
4. aDeberfamos concluiren lo sucesivo que el futurodel socialismo,si existiera,
únicamente puede establecerse dentro del capitalismo,,escribe Steven Lukes (1990:574) en un intento de comp¡ender las nuevas transiciones.Para un debate inteligente,a menudo agudo, y revelador dentrode la izquierda sobrclas implicacionesideológi-cas y las implicaciones empíricas deestos acontecimientos,ver el debate del que eltrabaiode Lukes forma parte: coldfarb (1990), Katznelson(1990), Heilbroner(1990)yCampeanu (1990).
58
pcomunal en un mundo que es incomrptiblepor el indiüdualis-mo de tipo burgués más que socialista. De igual modo, serámás diftcilhablar sobre el vacfo de la democracia formal,oexplicar sus limitacionesaludiendo, exclusivamente,a la exis-tencia de una clase dominante, para cuyas explicaciones necesi-ta, también,una dimensióncontrafácticade tipo tradicional-mente <socialista>.En resumen, será menos fácilexplicar losproblemas sociales contemporáneos apuntando a la naturalezacapitalistade la sociedades de los que ellos son parte.
En este artfculono me propongo retornara las teorfas de lanconvergenciao o dela modernización de la sociedad como ta'les, como algunos defensores y reütalizadoresde la tr¡dicióninicial(Inkeles 1991, Lipset1990) aparentemente plantearfan'sPropondría, sin embargo, que la teorfa socialcontemporáneadebe ser mucho más sensible a la aparente convergencia de losregímenes del mundo y que, como resultado, debemos intentarincorporarun sentido ampliode los elementos universales ycompartidosdel desarrollodentro de una teorfa del cambio so-cialcrítica, no-dogmáticay reflexiva'Por ello,en la conclusiónde este trabajo pondré de manifiestoque un grupo creciente deteóricos sociales contemporáneos muy heterogéneos, desde teó-ricos literariosradicales y de la elección racionala los postco-munistas, hablan de la convergencia aunque sin pensar que seaalgo prosaico, y afrontaré la desafiante cuestión, recientementesuscitada mordazmente por Muller(1992), de si este debateemergente puede witarla forma relativamentesimplistay tota-lizadora que borróde un plumazo las complejidadesde las pri-meras sociedades y los particularismos de la nuestra'
A pesar de esta formanueva y más sofisticada,lo que mástarde llamaré teoría neo-moderna perdurará comomitoy comociencia (Barbour1974), como nalTativa y como explicación (En-
5, Para algunas formulaciones controvertidasy reveladoras de estos asuntos, ver eldebate entre NikolaiGneov, PiotrSztompka, Franco Crespi,Hans Joas, yo mismo y
otros teóricos en los números de 1991 y 1992 deIheory, el boletlninfomativode laResearch Committeeon SociologicalTheoryof the IntemationalSociologicalAssocia-tion. Esos cambios, que reprodujeron muchas de las viejas líneas del debate de lamodernizaciónversus antimodernización,pusieron de relieve lo difícilque es salir delpensamiento binario al pensar el asunto de la convergencia por razones que el siguien-te análiiis del código explicitará.
59
trikin l99l).Inclusoaunque se tiende a pensar, como es mid d ll
A continuaciónvoya examinar la teorfa inicialde la moder-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 36/141
caso, que una tcodn del desarrollosocial más amplia y sofistica-da es ahora históricamente conüncente,el hecho es que todateorfa general del cambiosocial arraiga, no sólo en el conoci-miento, ¡lnoen lu existencia, gue dispone de un excedente designificado,en expttsión extraordinariamente sugestiva de Ri-coeur (1977). La modernidad,después de todo, ha sido siempreun térmlno enoffnementerelativo(Pocock 1987, Habermas1981, Bourricaud1987). Apareció en el siglo xv cuando las nove-dosas novelas cristianizadasdeseaban distinguirsu religiosidadde dos formas de barbarismo, los paganos de la antigüedad y losjudíos impfos.En la época medieval se reinventóla modernidadcomo un término que implicabaacopio de cultura y aprendizaje,que permitíaa los intelectuales contempoÉneos identificarse,con la üsta puesta en el pasado, con el aprendizaje clásicode lospaganos griegos y romanos. Con la Ilustraciónla modernidadllega a identificarsecon racionalidad,ciencia y, en últimainstan-cia, progreso, un vínculoarbitrariodesde el punto de vista se-mántico, que parece haberse mantenido constante hasta nues-tros días. Quién puede dudar de que, antes o después, un perlo-do históriconovedoso reemplazará esta segunda <época de equlibrioo(Burn1974) en la que hemos ingresado inadvertiday for-tuitamente. Nuevas contradiccionestendrán lugary apareceránmarcos contrapuestos de posibilidades histórico-universales, yespoco probableque puedan observarse desde la óptica de laemergencia de un marco de neo-modernización.
Es precisamente este sentido de inestabilidad,de pennanen-te transitoriedad del mundo, quienintroduceel mitoen la teo-ría social. A pesar de que no tenemos una verdadera idea delalcance de nuestras posibilidadeshistóricas, toda teoría delcambio social debe teorizar, nosólo sobre el pasado, sino tam-bién sobre el presente y el futuro.Podemos hacer tal cosa sólobajo una formano-racional,en relación, no sólo a lo que sabe-mos, sino tambiéna lo que creemos, esperamos y tememos.Todo proceso histórico necesita una nanativa que defina su pa-sado en términos de presente y remita a un futuroque es funda-mentalmente diferente y naún mejor, que la época contempo-ránea. Por esta razón siempre hay una escatología, no sólo en loepistemológico, sino, sobre todo, en lo que respecta alateonza-ción sobre el cambiosocial.
ó0
ynización, su reconstrucción contemporánea y las poderosas al-ternativas intelectualesque emergieron en el perlodointerme-dio.ó Insistiré en la relaciónexistente entre esos desarrollos teó-ricos y la historiasocial y cultural,ya que sólo de esta formapodemos entender la teorfa social, no sólo como ciencia, sinotambién como una ideologfa en el sentido propuesto por Geertz(1973). Si no reconocemos la interpenetraciónde la ciencia conla ideologfa en la teorfasocial, ningúnelemento puede ser eva-luado o clarificadode modo racional' Con esta estrrrctura en mipensamiento, establezco cuatro perfodosdistintos teóricoseideológicos en el pensamiento social de postguerra: lateorfa dela modernizacióny el liberalismoromántico; la teorfa de la an-timodernizacióny el radicalismoheroico; la teorfa de la post-modernidady el distanciamientoirónico;y la fase emergente dela teorlade la neo-modernizacióno reconvergencia, que parécecombinar las formas narrativas de cada una de sus predeceso-ras en el escenario de Postguerra.
Aunqueme propongo realizar un análisis genealógico, loca-lizando los orlgenes de cada fase de la teoría de postguerra me-diante un planteamiento arqueológico,es de capital importan-cia insistiren que cada uno de los residuos teóricos que exami-no preserva, en nuestros días, una ütalidad incuestionable.Miarqueologfano es, tlnicamente, una investigación del pasado,sino tambiéndel presente. Ya que el presente es historia,estagenealogía nos ayudará a entender la sedimentación teóricadentro de la que viümosintelectualmentehoy'
6. Paul Colomyy yo (1992) hemos introducidoel iérmino (reconstrucción'paracaracterizar una toy""to.irde acumulación cientfficaque es más radical frente a latradiciónemergente que aquellos intentos de especificación,elaboración o reüsiónque caracterizan los esfuerzos de los cientfficossociales que desean consewar vivasutLdi"iOnintelectual en respuesta al desaffo intelectual y a la pérdida de prestigiocientlfico.La reconstrucción sugiere que esos elementos ftindamentalesdel trabajonclásico¡ de los fundadores han cambiado, a menudo por la incorporaciónde elemen-
tos procedentes de sus adversarios, inclusive, cuando se defiende la tradicióncomo tal,por ejemplo, el esfuerzo de Habermas tendente a la (reconstrucción del materialismoiri.to¡"o"a mediados de los setenta. La reconstruccióndebería distinguirsede una(teoría de la creacióno,en la que se crea una tradición teórica fundamentalmentediferente, por ejemplo, el intento tardío de Habermas por crear una teorla de la accióncomunicativa.
6t
2. Modernización:código, na¡rativay explicación tlc¡rtales que fueron tipificadascomo individualistas,democrá-li it li t l y est bles y como escindid s entre

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 37/141
rl
ri
Teniendo en cuenta que una tradiciónde variossiglosdeevolucionismoe ilustraciónha inspirado las teorías del cambiosocial, la teorfa de la "modernización,como tal nació con lapublicacióndel librode MarianLevysobre la estructura fami-liarchina (1949)y desapareció a mitad de los años sesenta,durante uno de esos ritos estivales extraordinariamente emoti-vos que caractertzaron las rebeliones estudiantiles, los movi-mientos antimilitaristasy los novedosos reglmenes socialistas
humanistas, yque precedieron a los largos y cálidos veranos delos disturbios raciales y al moümientode la ConcienciaNegrade Estados Unidos.
La teoría de la modernizaciínpuede y, ciertamente, debeevaluarse como una teorÍa científicaen un sentido cientllicopos-tcapitalista.T Como esfuerzoexplicativo, el modelode la moder-nización se caracterizó por los siguientes rasgos típico-ideales.s
1) Las sociedades se conciben comosistemas coherente-mente organizados cuyos subsistemas son fuertemente inde-pendientes entre sí.
2) El desarrollo históricose analiza dentro de dos tipos desistemas sociales, el tradicionaly el moderno,categorías que
llevarona determinar el carácter de sus subsistemas societalesbajo formas determinadas.3) La modernidad se definíacon referencia a la organiza-
ción social y a la cultura de las sociedades especfficamente occi-
7. Cuando hablo de lo científico,no aludo a los principiosdel empirismo.Preten-do referirme,sin embargo, a la ambiciónexplicativay a las proposicionesde unateoría, que deben evaluarse en sus propios términos. Estos pueden ser interpretativosy culturales, renunciandoa la causalidad narrativa o estadlstica y, por ello, a la formacientfficanatural. Cuando hablo de lo extracientffico,pretendo rcferimea la ftinciónmlticae ideológica de la teoda.
8. Parto aqul de un conjuntode escritos que, entrc 1950 y primeros de los sesenta,produjeron figuras como Daniel Lemer, MarionLevy, Alex Inkeles,TalcottParsons,DavidApter, Robert Bellah,S.N. Eisenstadt,Walt Rostow y Clark Kerr.Ningr"rnode
estos autores aceptaron el conjuntode esas pnrposiciones,y alguno de ellos,comoveremos, las <sofisticaronu de formaaltamente sigrrificativa. Sin embargo,estas p¡o-posiciones puedenaceptarse como constitución deun denominador comrlnsob¡r elque se basó la mayorparte de la estructura explicativade la tradición.Para una exce-lente sfntesis de esta tradiciónque, además de rica en detalles, coincideen los aspectosftrndamentalescon los enfoques aquf prcpuestos, ver Sztompka 1993: 129-136.
62
licas, capitalistas,seculares y estables y como escindidas entrecl trabajo y el hogar a partirde esquemas específicos de género.
4) En cuanto proceso histórico,la modernización implica-llncambios no-revolucionarios,sino incrementales.
5) La evoluciónhistóricahacia la modernidad-la moderni-zación- se observaba como unproceso probablemente exitoso,¡ror ellogarantizaba que las sociedades tradicionales estarlan¡rrovistas de los recursos a los que Parsons (1966) aludió situán-rloles en Llnproceso general de "gradación>adaptativa, inclu-
yendo el despegue económicohacia la industrialización,demo-cmtizaciónvía leyy secularizaciínyciencia r,{a educación.
Hay aspectos verdaderamente importantes en estos modelos(lue articularon pensadores de considerable perspicacia históri-ca y sociológica.Uno de esos aspectos, por ejemplo, afirmalacxistenciade exigencias funcionales, no estrictamente idealis-t¿rs, que empujan a los sistemas sociales hacia la democracia,los mercadosy la universalizaciónde la cultura,y esos movi-rnientos orientados hacia la "modernidad"en todo subsistemacrean una presión considerable en otros para responder de unaforma complementaria.e Esta consideraciónposibilitó,para losmodelos más sofisticadosde entre ellos, la realización de pre-
diccionesprecientíficas sobrela inestabilidad definitivade lassociedades socialistas estatales, anulando las dificultadesdel es-quema de que lo racional-es-real promoüdopor teóricos de unaposición más de izquierda. Por lo mismoParsons (1971: 127)insistió, tiempoatrás, en la Perestroika,(esos procesos de revo-lucióndemocrática que no han alcanzado un equilibrioen laUniónSoviéticay que los desarrollos ulteriorespudieran produ-cirampliamenteen la direcciónde los tipos de gobiernos demo-cráticos, con responsabilidadasumida por un partidoelectoral
9. P¡obablemente la formulaciónmás sofisticadade este aspecto es la elaboraciónde Smelser (e.g., 19ó8), durante las postrimedas de la teoría de la modemización,
respecto a cómo la modernizaciónprodujo avance y retardamiento entre los subsiste-mas, un proceso que, tomado de Trotsky, llamó desarrollo desigual y combinado.Como cualquierotrojoven teóricodel período, Smelser renunció, finalmente,al mode-lo de modernización, en su caso en favor deun modelo (procesualD (Smelser 1991)que no describlacaractedsticas epocales singulares y que daba pie a subsistemas queinteractuabande forma enormemente abierta.
63
más que por attlon()r.ul:ramiento>.Tal vez debería destacarsed '() l ó i d l d i ió
no son internamente homogéneos, como se ha mantenido, nison los fundamentosnecesarios sobre los que promover el opti-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 38/141
rf
,I
que, con todo¡ atts en'()rrs, los teóricos de la modernización noexhibfanuh oepft'llrr¡rroünciano.Apesar de sus presupuestosideológicoo,ol nr¡ls importante de ellos Íaravez confundiólainterdependenclu lbncional conla inevitabilidadhistórica.Lateorizaclón clc P¿rrsons, por ejemplo (1962: 466, 474), subrayóque las exl¡¡erncias sistémicas daban pie, actualmente, a la posi-biltdadclc o¡rortunidadhistórica.
Cr¡n k¡s conflictos ideológicos(entre capitalismo y comunismo)
r¡uc han sido tan notables, ha surgido un elemento importanteclc anrplioconsenso en el nivel de losvalores, centrado en elconrplejo que nosotros hemos propuesto como omodernizacióno[...].Desde luego, la victoriadefinitivapor cualquier parte no esla única oportunidadposible.Tenemos otra alternativa,a saber,la integraciónfinalde ambas partes -y también de las unidadesno alineadas- en un ampliosistema de orden.l0
A pesar de estas observaciones de todo punto relevantes, sinembargo, el juiciohistórico del pensamiento social posterior noha cometidoerror alguno en lo que toca a su evaluaciónde lateorfa de la modernización como un esquema explicativoerra-do. Ni las sociedades no-occidentales ni las precontemporáneaspueden conceptualizarsecomo internamente homogéneas (cf.,Mann 1986). Sus subsistemas se encuentran acoplados de for-ma laxa (e.g., Meyers y Rowan 1977, Nexander y Colomy1990)y sus códigos culturales son másindependientes. No existe eltipo de desarrollo históricodicotomizadoque puede justificaruna concepción simple de lo tradicionalo lo moderno, tal ycomo se deduce de las amplias investigacionesde Eisenstadt(e.g., 1964; cf., Alexander1992) sobre las ciülizaciones delanépoca axialr. Aunqueel concepto nsociedad occidentaln enfati-zó la contiguidadespacial e histórica,yerra de forma considera-ble a la hora de reconocer la especificidad históricay la varia-ción nacional, Lossistemas sociales, en mayoro menor grado,
10. AgradezcoaMuller(1992:118)portraeracolaciónestepasaje.Mullersubmyaque el nagudo sentido de realidad, (ibfd,, l1l)soliüantaa las oasombrosas hipótesis"de la teoría de la modernizaciónrespecto al desplome definitivodel socialismo estatal.Insiste, bastante acertadamente a mi entender, en qlle (no fue la crítica (neo-manista)del capitalismo en los años setenta la que interpretócorrectamente las tendenciasseculares de finales del s. XX-ésta era la teoría de Parsons, (i&f/.)
64
son los fundamentosnecesarios sobre q p pmismo relativoal triunfode la modernizaciín.En primerlugar,el cambiouniversalizadorni es inminenteni evolutivoen unsentido idealista; a menudo es abrupto, afectando posicionescontingentesde poder y puede resultar cruel.llEn segundo lu-gar, inclusosi se hubiera aceptado un esquema linealconcep-iual,debería haberse reconocidola observación de Nietzsche deque la regresión históricaes sólo posible comoprogreso, es
más, quizá inclusomás probable.Finalmente,la moderniza-
ción,aún si triunfa,no supone un incremento de la prosperidad
social. Puede ser lue, conforme más desarrollo alcance una so-ciedad, más cuente ésta con estrepitosas y frecuentes expresio-nes utópicas de alienacióny censura (DurkheimI 937).
Cuando echamos la vista atrás sobre una teorfa ninvalidadacientfficamente>que dominóel pensamiento de una capa inte-lectual durante dos décadas, aquéllos de nosotros que aún esta-mos comprometidos con el proyecto deuna ciencia social ra-cional y generalizadora nos inclinaremos a preguntar, ¿por quése ha creldo en ella? Aunquesiguiéramos ignorando,no sincierto riesgo para nosotros, las verdades parciales de la teorlade la modernizactó\,no estarÍamos equivocados si afirmára-mos la existencia de razones extracienfficas.La teoría social
(Alexandery Colomy1992) debe considerarse, nosólo como un
programa de investigación,sino también como un discurso ge-tt"ráli"ado,del cual una parte muy importantees ideología'Como estructura de significado,como forrna de verdad existen-cial, la teoía cientlficasocial funciona,efectivamente, de formaextra-cientÍfica.l2
I 1. (Visto históricamente,la "modemización' ha sido siempre un proceso impul-sado por un cambio inter-cultural,conflictosmilitaresy competitividadeconómicaentre estados y bloques de poder --de igual modo qr're, probablemente, lamodemiza-ción occidentá du poatg,t"r-tttro lugar dentrode un orden del mundo novedosamen-tu "r"ado,
(Muller199i:138). Ver también las crítica de la teoría clásica de la diferen-ciaciónen Alexander (1988) y Alexander y Colomy(1990).
12. Esta dimensión existencialmíticade la teoría de la ciencia social se ignora,generalmente, en las interpretacionesdel pensamiento de la ciencia social, excepto en
Iqrellas ocasiones en las que se glosa como ideologlapolJtica (e.g., Gouldner 1970),si-mmelreconocióun género del trabajo especulativo en la ciencia social que llamóusociologla filosófica,,lero la diferenció,cuidadosamente, de las disciplirrasempíricaso de paries de éstas mismas. por ejemplo, escribió en su 'Filosofíadel dinero,que unasocioioglafilosóficaera necesaria ya que hay cuestiones (que hemos dejado sin res-
65

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 39/141
lapso epocal transitorio.l4En este sentido, el discurso de la mo-dernidad muestra un notableparecido con los discursos metafí-
guiendo untrabajo relativamentereciente de Eyerman sobre laiormaciónde los intelectualesamericanos en los años cincuen-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 40/141
/r
\i
sicos y religiosos de la salvación de diferentes tipos (Weber1964,Walzer 19ó5). También se asemeja a los discursos dicotó-micosmás secularizados que emplean los ciudadanos paraidentificarseconsigo mismos ydistanciarse de diferentes indiü-duos, estilos, grupos y estructuras en las sociedades contempo-ráneas (Wagner-Pacifici1986, Bourdieu1984).
Se ha comentado (Alexander1992, Alexander y Smith1993)que un "discurso de la sociedad ciüI,confiere un ámbitose-mióticamenteestructurado para los conflictosde las sociedadescontemporáneas proponiendo cualidades idealizadascomo ra-cionalidad, individualidad,confianzay verdad para su inclusiónen la esfera moderna, ciüI,mientras que se identificancualida-des tales como irracionalidad,conformidad,sospecha y menti-ra como hechos tradicionalesque requierenexclusióny san-ción. Existe una coincidencia llamativaentre estas constmccio-nes ideológicas y las categorías explicativasde la teorla de lamodernización,por ejemplo,los patrones variables de Parsons.En este sentido, la teoía de la modernizaciónpuede concebirsecomoun esfuerzo generalizado y abstracto que tiende a latransformación de un esquema categorial especlficamente his-tórico en una teorla científicadel desarrolloaplicablea una cul-tura que abarca al
mundo en su totalidad.Debido a que toda ideologfadescansa sobre un cuadro deintelectuales (Konrady Szelenyi 1974, Eisenstadt 1986), es im-portante preguntarce el motivopor el que el cuadro de intelec-tuales en un tiempo y nn espacio concreto articulóy promovióuna teorla particular.Con la vista puesta en la teoría de la mo-dernización,y sin desdeñar la notoriedadde un pequeño núme-ro de influyentes pensadoreseuropeos como Raymond Aron(e.g. Aron1962), hablamos, en primer lugar, sobre los intelec-tuales norteamericanosy los educados en Norteamérica.ls Si-
14. De hecho, como hasubrayado Caillois(1959),y como el trabajo originaldeDurkheimoscureció, actualmenteexisten tres téminos que clasificanel mundo de esaforma, por lo cual también hay algo(mundano', El mitodesdeña la existencia de lomundano, fluctúaentre polos intensamente cargados de repulsiónnegativa y de atrac-ciónpositiva.
15. El apunte retrospectivo efectuado por Lemer, uno de los arquitectos de lateoría de la modemización, indica lanaturaleza central de la referencia americana:
68
iormaciónde los intelectualesamericanos en los años cincuenta del presente siglo,ernpezarla subrayando las característicassocialei específicas del períodode postguerra en Estados Uni-dos, en particular, lo repentino de la transiciónhacia el mundopostbélico.Esta transiciónquedó marcada por una incorpora-iiónmasiva a las condicionesde üda de las clases económica-mente relevantes y el declive de las comunidades urbanas cultu-ralmente deslindádas, una dramática reducción en la etnicidadde la vida americana, una disminucióndel conflictocapital-tra-
bajo, y por una prosperidad sin precedentes durante un prolon-gado espacio de tiemPo.- Estai nuevas circunstancias sociales, producidas como fue-ron al finalde dos décadas de cuantiosas sacudidas nacionalese internacionales, indujerona los intelectualesnorteamericanosde postguerra a experimentar una sensación de nruptura> históri-ca iundámetttal.lóEn la izquierda,intelectualescomo C. WrightMillsy DaüdRiesman manifestaron sus quejas contra lo quemás támían, que era la masificaciónde la sociedad. Dentro de
.(Tras) La Segunda Guerra Mundial,que ftle testigo del ag¿ulotamlcntoclcl impelio
"u-páoy de la difusiónde la presencia americana, [...]se hablaba, a menudo con
rese;ümiento, de la americanizációnde Europa. Pe¡o cuando ss hablaba del resto delmundo, el términoera el de "occidentalización"'Los años de postguem pronto aclara-
ron, sin embargo, que este témino extenso incluso era algo restringido ["']'Un ¡efe-rente global(erá necesario). En respuesta a esta necesidad se concibióel nuevo térmi-no ntodenizaciótr.(Lerner1968: 38ó)'
un tema interesante para investigardeberla ser el contraste entre los teóricos eufo-peos de la modernizacióny los americanos. El más distinguidoentre los eurcpeos y, asu vez, el más original,Raymond Aron, tiene una üsión decididamentemenos opti-mista de la convergencia que sus colegas americanos, como ha demostrado, por ejem-plo, en su Progresi and D¡illusiott(1968), queconstituye la antftesis, de todo puntointeresante, a su argumento de la convergenciapropuesto en Eigtheett lActuresotx
húustrial Sociery. Aunque parece no haber lugar a dudas de que la versión de la teorf¿de la convergencia de Aronrepresentaba una r€spuesta al cataclismo de la SegundaGuerra Mundial,se trataba, en realidad, de una reacción más fatalista y concluyenteque optimistay pragmática. Ver el problemaen sus M¿moires (Aron1990)'^ ló. .Los uno. ",t*"tttufueronuna década en la que a uno le atravesaban losacontecimientosa una velocidad tan vertiginosacomo la de la historia de los enftenta-mientos bélicos, y para el conjunto de la sociedad norteamericana el resultado fue unenérgico despertar de un magma de emociones'Las sorpresas, los fracasos y los peli-
grosáe esta vidadeben haber alterado ciertos estlmulosde la
concienciaen el poder y
án la masa, y al predominar ladesazón..., la retirada hacia una existencia más conser-vadora suponla álgo escandaloso, el temor del comunismo se extendlacomo un irra-cional griiode repulsa. Quién estarla en disposiciónde ver la histeria excesiva de lasagitaciánes rojas, no como preparación para hacer frente al enemigo,sino más biencomo un temor alsefnacional'(Mailer1987 [19ó0]:14).
69
la línea liberal,teóricos como Parsons sostuvieron que la mis-ma transiciónhabfa producidouna sociedad más igualitaria,
En tales términosdramatúrgicospodemos caracterizar elperlodo históricoque precedió a la época de la teoría de la mo-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 41/141
,(iiti,i
ma transiciónhabfa producidouna sociedad más igualitaria,más incluyentey más significativamente diferenciada.lTEn laórbitade la derecha, se produjeron gritosde alarma en relacióna la desaparición delindividuoen el marco de un estado delbienestar autoritarioy burocrático(Buckley1951, Ayn Rand1957). En definitiva,a lo largo y ancho delespectro polfticolosintelectualesamericanos se sentfan motivados por un sentidode cambio social dramático y bifurcador.Este era la base socialpara la construcción del códigobinario tradicionaVmoderno,
una experiencia debiftircaciónque demandaba una interpreta-ción de las angustias del presente y las posibilidadesfuturas enrelaciónal pasado imaginado.
Para comprender certeramentela interrelaciónentre histo-ria y teorfa que produjeronlos nuevos intelectuales debemosatender a la estructura narrativaen consonancia con la estruc-tura simbólica.A talefecto, expondremos lostérminos drama-trlrgicosde la teoúa del género, que se extiende desde la poéticade Aristótelesa la línea de criticismoliterariopromoüda porNorthropFrye (1957), que inspiró lamás reciente "hermenéuti-ca negativa> de cúticos literariosde orientación histórica comoWhile(1987),Jameson (1980),Brocke (1984)y Fussell (1e25¡.ta
17. En los términosde la ruptura inducidapor los intelectuales americanos duran-te el perlodo de postguerra, es significativo compararesta postrera teoría del cambiode Parsons con la inicial.En los escritos sobre cambio social que compuso en ladécada después de 1937, Parsons tomó, sin miramientos, a Alemaniacomo modelo,destacando las desestabilizadoras, polarizadoras yantidemocráticas implicacionesdela diferenciay racionalizaciónsocial. Cuandose remite a la modernización en esteperíodo, algo que rara vez hacía, utilizabael término para aludir al proceso patológicohiperracionalizado,el cual producfa la reacción sintomáticadel utradicionalismo,,Después de 1947, Parsons hizo de Estados Unidos uncaso tfpicopara sus estudios decambio social, relegando a la Alemania nazial estatus de un caso desviado. Moderni-zación y tradicionalismose observaban ahora como procesos estructlrrales másquecomo ideologías, síntomas o acciones sociales.
18. Es una ironla que una de las más recientes explicaciones de, y justificacionespara, la versiónde Frye sobre la historia genérica puede encontrarse en el criticismomarxista de Jameson, que pretende refutar su forma burguesa aunque hace uso excesi-vo de su contenidosustantivo. Jameson (1980: 130) denomina almétodo de Frye como
uhermenéutica positivaD po4pe (su identificaciónde los parámetros míticos en lostextos modemos apunüa al reforzamientode nuestro sentido de la afinidad entreelpresente culturaldel capitalismoy el lejano pasado mlticode la sociedades tribales, y aldespertar de n sentido de continuidadentre nlrestraüda psíquica y la de los puebloprimitivosr.El ofrece su (he¡menéuticanegativa, corno .,ttuálte*utiva,declaranáo queemplea uel materialpummente narrativocompartidopor el mito y las literaturas"histó
70
perlodo q pdernización como aquél en el que los intelectuales "sobrevalo-.uror, la importanciade los actores y los acontecimientos si-tuándoles en una naffativaheroica. Los años treinta y la guerraq""tigtiOdefinieronun perfodo de intenso conflictosocial que
g"t"éesperanzas -histórico-universales-milenarias de utó-
iica transformaciónsocial, tanto a través de las revolucionesiomunistasy fascistas, como Por la constmcción de un tiPo sinprecedentes de nestado de bienestar>. Los intelectuales ameri-
iunos de postguera, por el contrario,experimentaron el mun-
do social Ln términos más <desvalorizadoso. Con el fracaso def"r-"ui*i""tosproletarios revolucionariosen Europa y la sa'gz i""itu"iOna li normalizacióny desmovilizaciónen EstadosÚrridot,las nmetanarrativasD heroicas de la emancipación co'lectiva parecieron menos convincentes'leNunca más se perci-bió el piesente como una estación de transiciónhacia un otdensocial alternativosino, más bien, como el ftnicosistema posibleque, más o menos, pudiera tener lugar'^ Una semejante aceptación desvalorizada de (este mundoDno era n"".ruriu*"ntadisutópica,fatalista o conservadora' EnEuropay América,por ejemplo, surgió un anticomunismode
ricas" para destacar nuestro sentido de la diferencia histórica,y para estimular'' pro6ne-
,i"áLJ",",.tnt uprehensión vivade lo que ocun'e,cuando el argumentocae en la histo¡a [,..]y entr¿ enlas ügorosas esferas dé las sociedadet t¡ode¡¡¿5r (iáld')
A pesar de qlre Jameson se encuentra próximoa Llna reflexiónsobre la teorfa de la
ideolosla. produce, de hecho, un excelente'principioracionalpara el trso del análisis del
;;J;i;;;Á-.iJ" áu "o"nicbshistóricos.sosriene que un texto social influyen-
te debe entenderse como (un acto sociahnente simbólico'como la respuesta ideoló-gica
-penr formale inmanente-'a un dilema histódc o' Qbtd''13)' A causa de las tonalida-
.1" "n "lentorio social que, en adelante, denomina textos' (parecería concluirquc' crt
""iá-"a.f"i*¡"del eénlro debe, de una formau otra' proyectarun modelo de coexig-
i";;;; i"*io"""t.J lo. disrintosmodos o tendencias genéricas,. con este (axiomn
^"i"á.logi"-,¡"meson afirma que *losabusos tipológicos del criticismode la teo¡la'""áiJ""á¿"f genero definitivaméntequedan a un I ado" (ibfd' ' 141)'-;. ¿;" el-empleodel términopoitmodemo(metanarrativa)(Lyotard1985), T-
toy incurriendoen un anacronismoipero lo hago para poner de manifiestola carencia
dJperspectiva histórica slrplresta en el eslogan postmodemo' nel finalde las metana-
áii*.,. Lasmetanarrativas,de hecho, están sujetas a periódicasdesvalorizaciones y
revalorizacioneshistóricas, y siemprc existen otras constmcciones genéricas menos;;;;;t"d; ."sperando' u o"upuitu lu-gar-Subrayaré más adelante' por ello' que se
áu" i.npottu"t".analoglas entre el period-o depostguena de la desvalorización narra-
iJu v "i¿" lo, años ochenta, que produjo un giroenormemente similarque caracteri-
zó ipostmodertismocomo tn efecto sócial sin precedente históricode ningrlntipo'
7t
principiosmuy firmes que tejió, en su conjunto, los hilos gasta-dos de una narrativacolectivay acercó a sus sociedadei a la
rnás al cambio progresivo que al revolucionario'En el nuevomundoque broiaba de las ruinas de las guerras, se había he-
dí l

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 42/141
I,lli
I
\ri
:,.1
ll
y a sus sociedadei a lademocracia social. Sin embargo, a pesar de estos grupos refor-mistas, el declive de las narrativas sociales preüas a la gueratuüeron grandes efectos que eran extensamente compartidos.Los intelectuales como grupopasaron a ser más otercoso y<realistas>.El realismo difiere radicalmente de la narrativa he-roica, despierta un sentido de limitación yrestricciónmás quede idealismoy sacrificio.El pensamiento blanco y ,rrgro, iu,importantepara la moülizaciónsocial, fue sustituidopor la
"ambigüedad, y la ncomplejidado, términos favorecidos por losNuevos Críticoscomo Empson (1927)y, particularmente, Tri-lling(1950),y por el (escepticismo), una posiciónrepresentadapor los escritos de Niebuhr(e.g., Niebuhr1952). A la conücciónde que uno ha vueltoa (nacer de nuevoo -esta vez enlo sagra-do social- que inspiraun entusiasmo utópico, le sucedé elalma castigada con el otercer nacimiento>descritopor Bell(1962c) y un acusado sentimiento de que el Diossocial ha fra-casado (Crossman 1950). Por ello,este nuevo realismo conven-ció a muchos de que la narrativa misma -la historia- se habíaeclipsado, lo cual producfa las representaciones de esta nuevasociedad (moderna) como el "finalde la ideologlao(Bell1962a) y el retrato del mundode postguerra como nindustrial,(Aron19ó2, Lipset yBendix l9ó0)más que capitalista.Sin embargo,mientras el realismoera una variante signifi-cativa en el perfodo de postguerra, no era el marconarrátivodominante a través del cual los intelectualesde la cienciasociarde postguerra analizaban su época. Este marco era el romanti-cismo.2oRelativamente rebajado en comparación con el herofs-mo, el romanticismollama relato a lo que es más positivoen suevaluacióndel mundotal y como hoy existe. En el perlodo depostguerra hizo posible que los intelectuales y sus audienciascreyeran que el progreso se realizarla en mayor o menor grado,que el perfeccionamientoera verosfmil.Este estado de gracia sereferfa, sin embargo, más a los indiüduos que a los grupos, y
20, Aqulse utilizael romanticismoen el sentido técnico, genérico sugerido porFrye (1957), más que en el sentido abiertamentehistórico que se referirfaala mrisica,al arte y a la literaturapostclásicas que, en los términosaquí empleados, fue másuheroico,en sus implicacionesnarrativas,
72
qcho posiüle cultivarel jardínde uno mismo'Este cultivocon-sisfá en un trabajo ilustrado,modernista,reguladopor losparámetros culturalesde ejecución y neutralidad (Parsons y'Stitt tgSt), culminados en la sociedad oactivao (Etzioni1968)y nrealizadau (McClelland1953).
El romanticismo, por todo ello, permitióa los intelectualesde la ciencia social de la Norteamérica de postgueffa, inclusiveen un período de relativadesvalorizaciónnarrativa,continuar
con la utllizacióndel lenguaje delprogreso y de la universaliza-
ción. En Estados Unidos lo que diferencialas narrativas román-ticas de las heroicas es el érúasis en el setl'y en la üda privada'En las nalTativas sociales de Norteamérica los héroes son epo-cales; dirigena pueblos enteros hacia la salvación en calidad derepresentacionei colectivas como indicanla Revoluciónameri-
"urruy el moümientode los Derechos civiles.La evoluciónro-
mántLa, por el contrario,no es colectiva; es acerca de TomSawyer y HuckFinn (Fiedler1955), acerca del agricultorprós-pero (Smith1950) y HoratioAlger.Los intelectualesnorteame-,iauttot,por tanto, articularonla modernización como un pro-."roqrr"lib"rabaeI se$'yhacíaresponsable de sus necesidadesa los Jubsistemas sociales. En este sentido la teoría de la moder-
nizaciónera conductista y pragmatista; centró su atención enlos individuosmás que en un sujeto colectivohistórico como lanación, el gmPo étnico o la clase.
El existencialismofue la base de la ideologlarománticaamericana del omodernismoo.Los intelectuales norteamerica-nos, por ello,desplegaron una lectura idiosincráticay optimis-ta de Sartre. En un entorno saturado de existencialismo' lanautenticidadose conürtióen un criterionuclear para la eva-luacióndel comportamiemtoindiüdual, una insistenciaquer1r"ueri"upu*"Icriticismoliterariomodernista de LionellTrilling(1935), sin embargo también impregnó la teorfa socialque aparentemente no abogaba por la -modernización'
por
";"-pio,la microsociologíade ErvingGoftrnan (1956)' con su
"""""ptode libertad"r, óorr.otu,'ciacon la distancia del rol y,,, "o"""p"iónde estadio atrasado+ers¡zs-adelantado'21 y el
21. Cuando en 1969 llegué a la Universidadde Califomia'Berkeley'para realizar
73
elogioque hacía Daüd Riesman del hombre orientado-hacia_elinterior.
E i á
como abstracq,ión deshumanizada, mecanicismo,fragmenta-ción, linealidady dominación,como comentaré posteriormente,

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 43/141
Estas narrativasrománticas indiüdualistasacentuaban eldesafío del ser moderno, y eran completamentadas por un énfa_sis en la ironía: la narrativade Frye las define corno desvalori-zadas respecto a la novela pero no claramente negativas en susefectos. En los años cincuenta y primeros de los seienta, la esté-tica modernista en Inglaterra y Norteamérica acentuó la ironfa,la introspeccióny la ambiguedad.La teorra literariadominante,la denominada Nuevo Criticismo,mientras remilasus orígenesa The
.SevenTynes
of' Ambiguity(1927) de Empson, adquiriócarta de ciudadanfa sólo tras el criticismoheroict y,"r, *uy,lr-
culas, historicistade los años treinta. La figuraclave contempo_ránea en las letras americanas fue LionelTrilling,quien definiOel objetivo psicológicoy estético de la modernidad como la ex_pansión de la complejidady la tolerancia con la ambigüedad. Elpsicoanálisis fue una gran aproximacióncrÍtica, inierpretadacomo un ejercicio de introspeccióny control moral(Rieff1959).En el arte gráfico,lo nr¡edsrnro fue equiparadocon la abstraó_ción, la rebelióncontra el ornato, ycon el minimalismo,todo locual se interpretó como la atención sobre aquellos procesos quetrascienden la superficieexterna y ofrecen vfas de tránsito haciael sÍ-mismo interior.
Es manifiestamente difícilpara los intelectuales contemporá_neos modernos y postmodernos retomar los aspectos enriquece_dores y, por ende, más nobles de este moderniimointelectualyestético, casi tan dificilcomo lo fue para los contemporáneos lábelleza y la pasión del arte modernistaque pevsner qil+l;repre_sentó, de manera impresionante, en su pioneers of'Modem-De-s6n definidorde una época. Las consideraciones del modernis_mo intelectualy estético ofrecidas por los postmodernos con_temporáneos -desde Bauman (1989), Seidman (1991, 1992) yLasch (1985) a Harvey (1989) y Jameson (19g8)-constituyenuna interpretaciónerrónea. Su acercamiento al modernismo
estudios de postgrado de sociologfa, algunos de los sociólogosde la Escuela de chica-go pertenecientes al departamento, influidos porGoffmany por Sartre, anunciamn larealizaciónde un seminario informalsobre ia nautenticidaá" para estudiantes de launiversidad'Esto representó Lrnarespuesta de inspiraciónexistencialistaal énfasis enIa alienación de los sesenta. como tal, estaba hiitóricamentefuem de lugar. Nadie
asistió al seminario.
74
se remitemuchomás a las exigencias ideológicasque ellos yotros intelectualescontemporáneos están experimentando hoyque al modernismomismo. En cultura, teoría y arte, el moder-nismo representó un espfritude austeridad que devaluó el artifi-cio, no sólo como adorno, sino como presunción e infravaloróloutópicocomo una ilusiónque se asemejaba a la neurosis de tipoindiüdualista(Fromm1955, 195ó). Fueronprecisamente talescualidades admirables las que Belldesignó como nmodemidad
clásica, o temprana en su ataque de los años sesenta en Lascontradiccionesculturales del capitalismo'Este retrato no era, desde luego, enteramente homogéneo.
En el pensamiento de la derecha el compromiso con la guerrafríasuministró a muchos intelectuales un nuevo ámbitopara elherolsmo colectivo,a pesar del hecho de que los pensadores mo-dernistas más influyentes de Norteamérica no constitulanunmodelo de ColdWarriorsde la línea más conservadora. Por laizquierda,tanto dentro comofuera de Estados Unidos,existíanimportantesislotes de criticismosocial que planteaban divergen-cias auto-conscientes respecto al romanticismode tipodemocrá-tico-sociale irónico-individualista'22Los intelectuales influidospor la Escuela de Frankfurt,como Millsy Riesman, y otros crlti-
cos como Arendt,rechazaban legitimarel humanismode estetenor individualista,criticandolo que ellos llamaban la nuevasociedad masificadaen cuanto formada por indiüduosimpeli-dos a actuar de modoamoral y egofsta. Trastocaron el códigobinariode la teoría de la modernización,considerando a la ra-cionalidadamericana poseedora de naturaleza instntrnentalmásque moral y expresiva, a la gran ciencia más como tecnocrática
22. El presente apunte no asume completamenteel consenso intelectuala lo largode las fasei descritas. Se dieroncontratendencias,y es algo que debería subrayarse.Existe también la posibilidadreal (véase nota 28, abajo) de que los intelectuales y sttpúblicottwieran acceso a más de una narrativa/códigoen un momento puntualdeliiempo histórico,un acceso que Wagner-Pacifici(comunicaciónpersonal) llama hfbri-
do discursivo.Miapunte sugiere, sinembargo, que cada una de estas fases estaba
sef,alada, de hecho, estaba, en parte, construida por la hegemonfa de un marco inte-lectualsob¡e los otros. Las narrativas se constmyen a partirde códigos binariosy es lapolaridad de las oposiciones binarias la que permite a los intelectualesde cada lapsohistóricoencontrar el sentido de su época. El ubinarismo,es menos un constructoteóricoesotérico que un hecho existencial de la vida.
75

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 44/141
Los problemas fácticos,sin embargo, no bastan para crearrevoluciones cientfficas. Lasgrandes teorlas pueden defendersepor sí mismas definiendoy protegiendo una serie de proposicio-
como religión civil(Bellah I970b) y a referencias sobre <la tradición de la modernidad'(Gusfield1976).
Frente a estas reüsiones internas, se propusieron las teorfas

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 45/141
tI''t,'\;
,:,¡.
l'
por sí mismas, definiendoy protegiendo una serie de proposicio-nes básicas, prescindiendode segmentos completosde su pers-pectiva en cuanto sólo periféricamenteimportantes. Por ello, siuno observa atentamente la teorfa de la modernizactóndurantela mitad y finales de los años sesenta e, incluso, durante los ini-cios de los años setenta, puede constatar una creciente sofistica-cióncomo la que la capacitó para hacer frente a sus críticasyencarar los problemas reales del momento.Las simplificacionesdualistas sobre tradicióny modernidad fueron elaboradas
-noee,mplazadas- por nociones quedescriblan un continuumdedesarrollo,como en las postreras teoúas neo-evolutivas de Par-sons (1964, 1966, 1971.), Bellah(1964) y Eisenstadt (1964). Laconvergencia se reconceptualizí para ofrecer trayectos paralelospero independientes hacia la modernidad(e.g., Shils7972, sobreIa India,Eisenstadt 1963, sobre los imperios, Bendix19ó5, so-bre la ciudadanía). Se propusieron expresiones como lade difu-sión y sustitutos funcionales para comunicar con la moderniza-ción de las ciülizacionesno-occidentales de un modo menos et-nocéntrico (Bellah1957; Cole 1979). El postulado de vínculossubsistémicos cerrados se reemplazó por la noción de aventaja-dos y retardados (Smelser 1968), la insistencia en los intercam-bios se transformópor las expresiones
de paradojas(Sctrluchter
1979), contradicciones (Eisenstadt 1963) y tensiones (Smelser19ó3). Contra el metalenguaje de evolución, se sugirieron no-ciones como desarrollismo(Schluchtery Roth 1979) y globalis-mo (Nettley Robertson 1968). La secularizacióncondujoa ideas
aquf documentados, pasando de una entusiasta aceptación y explicaciónde la moder-nización del Tercer Mundo,que se basó en categoúas universales de cultura y deestructura social (ver, e.g., Apter 1963), a un escepticismo postmoderno sobre el (cam-bio, liberador y un énfasis sobre la particularidadcultural.Esta últimaposición seadüerte por los autoconscientestemas antimodernistas y antirrevolucionariosen lallamativadeconstruccióndel maolsmo que Apter (1987) publicó a finales de 1980. Lascarreras intelectualesde Robert Bellahy Michael Walzer(cf. mi discusión sobre losposicionamientosmodificadosde Smelser en nota 9, aniba) ¡evela contomos simila-res aunque no idénticos,
Estos ejemplosy otros (véase nota 21, arriba)suscitan la intrigante cuestiónqueMillsdescribiócomo la relación entre historia y biograffa.¿De qué modo los intelec-tuales individuales contactaroncon la sucesión históricade los marcos código/narrati-vas, que les empujaronhacia posiciones intersticialesfrente al unuevo mundo de nues-tro tiempo,?Algunos mantuüeron compromisoscon sus marcos
78
Frente a estas reüsiones internas, se propusieron las teorfasantagonistas de la antimodernizacióntoda vez que eran expli-caciones más válidas respecto a problemas que la realidadtrafaconsigo. Moore(1966) reemplazó modernizacióny evoluciónpor revolucióny contran'evolución.Thompson (1963) sustituyólas abstracciones sobre parámetros desplegados en las relacio-nes industrialespor la historia y la concienciade clase desde losniveles más bajos a los más altos. El discurso sobre la explota'ción y la desigualdad (e.g., Goldthorpe19ó9, Mann 1973) se
enfrentaba con, y finalmentedesplazó a, las discr¡siones sobrela estratificacióny moülidad.Las teorfas de conflictos(Coser1956, Dahrendorf 1959, Rex 196l)sustituyeron a las funciona-listas; las teorfas pollticas centradasen el estado (Bendix¿f a/.l9ó8, Collins197ó, Skocpol7979, Evans et al' 1985) sustituye-ron a las centradas en valores y a los acercamientos multidi-mensionales; y las concepciones referidas alaligazínde estruc-turas sociales fuerondesafiadas por microsociologíasque des-tacaban el carácter proteico, informey negociado de la üdaordinaria.
Lo que empujó a la teoría de la modernizaciónhacia el abis-mo, sin embargo, no fueron esas alternativas científicas en y
por sí mismas..Por ello,como he indicado,los encargados de
revisar la teoría inicialcomenzaron por ofTecer teorías coheren-tes, al tiempoque explicativas,de buena parte de los mismosproblemas. EI hecho decisivoen la derrota de la teoría de lamodernización, sin embargo, fue la destrucción de su ntlcleoideológico,discursivoy mitológico.El desafío qlue, en ultimainstancia,no pudo solventarse era de naturaleza existencial.Surgió de los nuevos movimientossociales que, progresiva-mente, se consideraban en términos de emancipación colectiva
-revoluciones campesinas a una escala mundial,moümientosnacionales negros y chicanos, rebeliones de comunidades indl-genas, moümientosjuveniles,hippies, mrlsica rock, liberaciónde la mujer.La influenciade estos rnovimientos (e.9., Weiner
1984) alteró profundamente el esplritude la época -el tempovividode la época-, les permitióarrebatar la imaginaciónideo-lógicaatada al creciente cuadro de los intelectuales.
Con el propósito de representar este movedizoentorno em- )" "-.-JL)''
FACULI-ADDE CIENCIASPoLlTlcASY soclALE$
píricoy existencial, los intelectualesdesplegaron una teoría ex-plicativa.Trastocaron el código binariode la modernizaci1ny(narraciónde lo social"(Sherwood 1 994) bajo una nueva for
bre el triunfocolectivoy la transformaciónheroica. El presentese redefinió,no comoel desenlace de una prolongada lucha,
h l dif E

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 46/141
tlI l'l
( de lo social (Sherwood 1.994) bajo una nueva for-ma. En términos de código,la nmodernidad" y la nmoderniza-cióno se desplazaron del polo sagrado del tiempohistóricoalpoloprofano, con la modernidad se asumieron muchas de lascaracterlsticas nucleares que, primeramente, estaban asociadasal tradicionalismoy lo retrogrado. Más que por la democracia yla individualización,el período moderno contemporáneo se re-presentaba como burocrático yrepresivo.Más que un mercadolibreo sociedad contractual, la Américamoderna
deünoncapi-
talista>,en ningúncaso racional, interdependiente, moderná yliberadora,más bien atrasada, codiciosa, anárquica e indigente.
Esta inversiónde los signos y de los símbolos ligados a lamodernidad contaminóloi -óvimlentosasociados con sunombre. Se anunció la muerte del liberalismo(Lowi19ó9) y susoúgenes reformistasmostrados en los iniciosdel sigloxx setornaron en una artimaña orientada al ineludiblecontrol corpo_rativo (Weinstein 19ó8, Kolko1967).La tolerancia quedó aso-ciada a hedonismo, inmoralidady represión (Wolfe et at. 1965).El ascetismo de la religiónoccidental fue criticado porsu mo-dernidad represiva yla religiosidadoriental ymfstica se sacrali-zaron en su lugar (Brown1966, cf., Brown1959). La moderni-
dad se equiparó con el mecanismode la máquina (Roszak1969). Para el tercer mundola democracia se definiócomo unlujo,los estados fuertes cómo una necesidad. Los mercados noeran benévolos sino malévolos,por capitalismollegóa repre-sentarse un subdesarrolloy atraso garantizados. Esta inversiónde los ideales económicos también tuvo lugaren el primermundo.El socialismo humanistasustituyóa1 capitalismodelestado de bienestar como el últimoslmbolode la prosperidad.Las economías capitalistas se veían impulsadas a producirsólogran pobreza y grannqueza (Kolko1962),y las sociedades ca-pitalistas aparecían como fuentes de conflictoétnico (Bonacich1972), fuagmentación y alienación (Ollman1971). El socialis-mo, en ningúncaso la sociedad de mercado, suministrarfari-queza, igualdad yuna comunidad reconstnrida.Estas recodificacionesvenían acompañadas de mutacionesfundamentales en las narrativas sociales. Los mitos intelectua-les se exageraban sobremanera, transformándose en relatos so-
80
sino comotrayectoria hacia el mLrndodiferente y mejor.2s Eneste mitoheroico los actores y los grupos se conceblan enlapresente sociedad comoen situación "de lucha"de cara a cons-truirel futuro.La narrativaindiüdualizada,introspectiva delmodernismoromántico,desapareció junto a la ambigüedad y laironíacomovalores sociales preferentes (Gitlin1987: 377-406).De hecho, las líneas éticas se marcaban nltidamente y los impe-rativospollticosse grababan en blancoy negro. En la teorfa
literaria,el nuevo criticismodio paso al nuevo historicismo(e.g., Veeser 1989). En psicologfa, el moralismo deFreud secontemplaba ahora como represivo, eróticoe, incluso,perversobajo mrlltiplesformas (Brown196ó). El nllevoMatxera, pormomentos, unleninistay, e4 otras ocasiones, un comunitaristaradical; pocas veces se le representaba como un demócrata so-cialo humanista en el sentido inicial,modernista.26
El documento históricocon el que he abierto este trabajoilustraeste cambio en la sensibilidad.En su confrontaciónconInkeles,Wallerstein anunciócon toda agtdeza que "el tiempoque nos toca viüraparta los asuntos triüales y afronta la reali-dad sin tapujos> (1979:133). No adoptó aquf un marco realista,más bien, lo envolüócon un disfrazheroico.Por ello la emanci-
pación yla revolución fueronquienes caractertzaron la retóricanarrativa del momento, no, comoWeber podría haber dicho, elarduo e insignificantecometido de hacer frente a las demandasrutinarias.Ser realista,defendía Wallerstein,suponÍa asumirque <estamos viviendoen la transicióno hacia un nmodo socia-lista de producción,a la sazón, nuestro futurogobiernodelmundo, (1.979: 136). La cuestión existencialque proponía a laaudiencia era, (¿Cómo nos relacionamos con él?r. Destacaba
25. Ver, por ejemplo,el tono milenarista de los artlculos contemporáneosrecogi-dos en *Smilingürough the Apoca\pse: Esquire's Historyof the Sixties, (1987).
2ó. Un ilustrativo estudiode caso relativoa una dimensión de esta evoluciónserfala británica New lzftReview.Creada inicialmente como fórumdel marxismohuma-
nista diseminado -orientado hacia el existencialismoy la conciencia-frente a laperspectiva mecanicista dela vieja izquierda,se convirtióa finalesde los años sesentaen un importante órganode diftisiónpara las publicacionesde Sartre, Gramsci, Le-febwe, Gorz y el joven Lukacs. Hacia 1970 se transforrnóen un medio de difusióndelleninismoy alüusserianismo. La cubierta de su edición de otoñode 19ó9 se adomócon el eslogan nmilitanciar.
81
que dos alternativas eran las posibles. La relación con la revolu-ción inminente pudieraser (en calidad de militantes racionalesque a ella contribuyeno como inteligentesobstaculizadores de
davfa estudiar el declive de un modo de conocimiento,insistirfauna vez más, requiere, de igual modo, ampliasconsideracionesextra-científicas Las teorías las crean los intelectuales en su

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 47/141
,l'i'
que a ella contribuyeno como inteligentesobstaculizadores dela misma (ya sea de formamaliciosa o cfnica)r. Laconstruc-ción retórica de estas alternativaspone de manifiesto cómo es-taban ünculadas la inversióndel códigobinario(la nítida líneaseparadora de lo bueno y lo malo, conla modernidad siendocontaminada) y la creación de una novedosa narrativaheroica(la milenaristaorientaciónmilitantehacia la salvación futura).27Wallerstein hizo estas observaciones, algo que será recordado,en una exposición cienffica,que más tarde publicó
como*Mo-
dernización:descanse en paz'. Fue de los teóricos de la cienciasocial más influyentesy originales de la fase de la teorfa de laantimodernizaci6n.
Las teorías sociales que produjoesta nueva generacióndeintelectuales pueden y deben considerarse en términos cientlfi-cos (véase, e.g., Van der Berg 1980 y Alexander 1987). Sus lo-gros cognitivos,por ello, dominaronen los años setenta y hanmantenidosu hegemonla en la ciencia socialcontemporáneamucho después de que los totalitarismos ideológicos, en los queinicialmentese encarnaron, comenzaron a desmoronarse.28 To-
27. Correl objeto
deimpediruna comprensión defectuosa del tipo de argumentoque voy a prcponer aquf, deberfa destacar que ésta y otras correlacionesque he pro-
puesto entre código,nanativay teorfa constituyen lo que Weber, sonsacado de Goe-üe, denominóuafinidades electivas¡más que relaciones causales históricas,sociológi-cas o semióticas. El compmmisocon estas teorlas podría, en principio,inducirseporotro tipode formulacionesideológicas, y han existidoen tiempos remotosy en otroscontextos nacionales.Estas ve$iones parliculares de código y narrativa no siemprenecesitan combinarse.Sin embargo,en los perlodos históricos, queaqul planteo, lasposiciones encajan de formacomplementaria.
28. Este breve apunte sobre el <retraso, en la producción genemcionales impor-tante destacarlo. Primeramenteel acceso de estas nuevas genetaciones a la conscien-cia políticay culturalproduce nuevas ideologlas intelectuales yteorfas y, como Mann-heim subrayó en primer lugar, las identidades generacionales en esta era históricatienden a mantene$e constantes a pesar de los cambios. El restrltado es que, en unpunto dado, el <medio intelectual,, considerado como una totalidad,dispondrá de unanúmero de formulaciones ideológicas rivales producido por formacionesarqueológi-cas históricamentegeneradas. En la medida en que se mantienen las figuras intelec-tuales autorizadas dentro de cada generación, además, las ideologlasintelectuales inciales continuarán socializandoa los miembros de las generaciones sucesivas, La so-cializaciónautoritaria,en otras palabras, subraya el efecto a largo plazo, que creceadicionalmentepor el hecho de que el acceso a las infiaestructtrras organizacionalesde socialización---e.g., controlde prngramas de educación superior en prestigiosasuniversidades, direcciónde periódicosimportantes- puede conseguirse por los miem-
82
\,,.
extra-científicas.Las teorías las crean los intelectuales en subúsqueda de significado.En respuesta al cambiosocial conti-nuo, a los virajes generacionales, los esfuenos cientfficoseideológicosde las primerasgeneraciones de intelectualespue-den parecer, no sólo empfricamente implausibles, sinopocoprofundos psicológicamente,irrelevantespolíticamente y obsc'letos moralmente.
Alfinalde los años setenta la energfa de los moümientossociales radicales delperfodo precedente
hadesaparecido. Al-
gunas de sus demandas se institucionalizan;otras se abortanpor los moümientosreaccionarios mayoritario$que generaronpúblicosconservadores y gobiernosde derecha. El cambio cul-tural y políticofue tan rápidocomo elque representa, una vezmás, una rupturahistórica y epistemológica.zeEl materialismosustituyóal idealismoentre las zonas de influenciapollticay losanálisis daban cuenta de lospuntos de üsta crecientementeconservadores entre la juventud y los estudiantes universitarios.Los ideólogos marxistas-uno piensa en Bernard-HenryLevy(1977) en París y Daüd Horowitz(1989) en Estados Unidos-
brcs autoritariosde generaciones cuya ideologla/teodapudiera estar ya urefutada, porlos desarrollos que están teniendo
lugar entrelas jóvenes generaciones. Estas conside-
raciones producen efectos latentes que hacen diftcilreconocer la sucesión intelectualhasta mucho después de que llegtre a cristalizar.
Los efectos inercialesde las formacionesgeneracionales apuntan a que las nuevasideologlaVteorlas podrlan haber ofrecidorespuesta, no sólo a la formación inmediata-mente precedente --que es su punto primariode referencia-,sino, en una segundaforma, a todas las formacionesque se mantienen en el medio social en el momentodesu fomación.Por ejemplo, mientrasel postmodemismo aqul será representado, enprimer ltrgar, como unarespLlesta a las teorías de la antimodemizaciónde pretensiónrevolucionaria, tambiénes caracterizadopor la necesidad de plantear la inadecuaciónentre el modernismode postguerra y el marxismoanteriora la guerra. Como indicoabajo, sin embargo, las respuestas del postmodemismo a los últimosmovimientosestán mediadas por su primera respuesta a la ideología,/teorfaque le precedfa inmedia-tamente. Por ello, rlnicamentese entienden los primeros movimientostal y como elloshan sido defendidos por la generación de los sesenta.
29. Este sentido de transformación inminentey apocalípticoquedó ejemplificadoen los años ochenta por la revista británicapostmanista y postmoderna, MarxisntToday, qse proclamaba, en lenguaje milenario,la llegada de anuevos tiemposr. cAmenos lluela izquierda pueda adaptarse a esos "nuevos tiempos", debe viüren laszonas marginales [...]. Nuestro mundo se está reconstruyendo [...], En el proceso denllestras identidades, nuesro sentido del seff, nuestras propias subjetividades se estántmsformando.Nos encontramosen transiciónhacia una nueva eraD (MarxismToday,octubre 1988; citadoen Thompson 1992:238),
83
se convirtieronen nouvelles phibsophe.s anticomunistas y, algu-no de ellos, neoconservadores. Los hippies pasaron a ser yup-pies. Para muchos intelectuales que maduraron durante el radi-
códigoy narración dentro de un marco "significativoo-debe-mos tomarlocomo sucesor de la ideología de la teoría socialradical; estimuladopor el fracaso de la realidad se desenvuelve

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 48/141
,l"'
pies. Para muchos intelectuales q adu a ocalismo de los años sesenta y setenta, estos nuevos desarrollosprodujeronuna enorrne decepción. Los paralelos con los añoscincuenta eran evidentes. La narrativacolectivay heroica delsocialismohabla muerto unavez más y el finalde la ideologíaparecfa producirsede nuevo.
4. Teoría de la postmodernización:derrota, resignacióny distanciamientocómico
El npostmodernismoo puedeverse como una teorla social ex-plicativaque ha producidouna nueva serie intermedia de mode-los de cultura(Lyotard1984, Foucault1976, Huyssen 1984),ciencia y epistemologfa (Rorry1979), clase (Bourdieu1984), ac-ción social (Crespi1992), género y relaciones familiares(Hal-pern 1990, Seidman 1991), y üda económica (Harvey1989,Lasch 1985). En cada una de estas áreas, y en otras, las teoríaspostmodernas han realizado contribucionesciertamente origi-nales a la comprensiónde la realidad.3o Sin embárgo, el postmo-dernismo no se ha mostrado como una teorla de nivelmedio.
Estas discusiones han adquiridosignificadosóloporque se
hanplanteado para ejemplificarnuevas y significativastendencias dela historia,la estructura socialy la üda moral. Por ello,debido ala conexión establecida entre los niveles de la estructura y losprocesos, microy macro, con relevantes afirmaciones sobre elpasado, presente y futurode la vida contemporánea, el postmo-dernismoha confeccionado una importante y aglutinanteteorlageneral de la sociedad, que, como otras que hemos consideradoaqul, debe concebirse en términos extracientíficos, no sólo comoun recurso explicativo.
Si consideramos el postmodernismo como mito-no sola-mente como un conjuntode descripciones cognitivas sinocon su
30. Un compendio de innovaciones del postmodemismode nivelmedio en el cono-cimiento científicoha sido compiladopor Crooh Pakulskiy waters 1992, Para unacrítica conüncentede las proposiciones socioeconómicas de tales teorías de rango me-dio de la época postmodema en lo que respecta a sLls avances y supuestos, ver Herpin1 993. Para otras crf ticas ver Archer I 987; Giddens I 99 1 y Alexander 199 1, 1992.
84
\r
,ill,Il il'
; pde un modo que seúa congruente con las expectativas generadaspor el credo de la antimodernización.Desde esta perspectiva po-demos constatar que, mientras el postmodernismo parece lu-char a brazo partido con el presente y el futuro,su horizonteseha fijadoen el pasado. Entendido inicialmente como(al menos)una ideologíadel desencanto intelectttal,los intelectualesmar-xistas y postmarxistas articularonel postmodernismo como re-acción alhecho de que el perfodo del radicalismoheroicoy co-lectivoparecla estar diluyéndose.3lRedefinfaneste pr€sentecolectivo convulso, del que se habfa podido presagiar un futuroinminente aún más heroico, comoun perfodo que ahora estabaen vías de defunción.Afirmabanque habfa sido sustituido,nopor razones de frustraciónpolítica, sino debidoa la estructurade la historiamisma.32 El fracaso de la utopía habfa amenazadocon una posibilidadmíticamenteincoherente, en concreto, la re-gresión histórica. Amenazabancon socavar las estructuras se-mánticas de la üda intelectual.Con la teoría postmoderna, este
31. En Diciembrede 198ó, The Guardían,un prestigiosoperiódicobritánico inde-pendiente de marcado catácter izquierdista,publicódurante tres días la serie, uModer-nism and Postmodernism,.En su artfculo introductorio,Richard Gottanunció con suexplicaciónque (los impulsos revolucionariosque galvanizaron en cierta ocasiónlapolítica yla cultura se han esclerotizado claramente, (citado en Thompson 1992:222).El propioanálisis de Thompson de este hecho es particularmente sensible al papelcentral jugado en éI por el declive históricodel mitoheroico-revolucionario.(Esteperiódicopensó claramente el sujeto de un supuesto cambio cultural del modemismoal postmodemismosuficientementeimportante,por lo cual es importante dedicar mu-chas páginas y publicacionesal sujeto, Ia razón que se considelaba importante quedóindicada enel subtítulo: "Porqué el moümientorevolucionarioque brillóen las pri-meras décadas del siglo se apaga", A lolargo de la serie, la críticade The Guardiattanaliza el malestar de finales del sigloXX.[...]Los artículosposteriores clarificabanque el "malestar/ culturalrepresentado por el cambio del modemismo se veía comoun síntoma de un malestar social y políticomás proftindo,(iófd.)'
La trasposición del fervorrevolucionarioy el téminounrodemismo, al estadiovirtualde prepostmodernismo dels. XX----enocasiones, por ello,a la era postilustra-da- es una tendencia común a Ia teo¡la postmodernista. Una reflexiónnatural sobresus funcionesbinarias y narrativas reclama la asunción de un papel ütal en la situa-ción de la época del upostmodemismo¡entre el futuro y el pasado,
32. ul-a revoluciónque anticipaban las vanguardiasy los partidos de extrema iz-quierda y que denunciaron los pensadores y las organizaciones de derecha no tuvolugar, Pero las sociedades avanzadas no se han incotporado a una transformaciónradical.Tal es la constatacióncomún que hacen los sociólogos [...] que han convertidoa la postmodernidaden el tema de sus análisis, (Herpin1993: 295)
85

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 49/141
lidad y la diferencia(Seidman 1991, 1992)- son representacio-nes transparentes de un marco narrativo en francoretroceso.Son respuestas al desplome de las ideologías "de progreso, y de
postmodernismo,el nuevo código,modernismo: postmodernis-mo, implicabaLrna mayortuptura con los valoresoccidentalesuuniversalistas>que con el código tradicionalismo:modernismo

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 50/141
desus creencias utópicas.Las similitudescon el antimodernismoradical,por tanto,
son superficiales y equivocadas. De hecho, existe una conexiónmuchomás significativaentre postmodernismoy el períodoque precedió al radicalismo,es decir, lapropia teoría de la mo-dernización. Esta teorÍa,recordamos, era, por sl misma,unaideologíadesvalorizada que sucedfa a un primerperíodo heroi-co de cuestionamiento radical.Por otra parte, también incluíaaspectos como lo privado,lo personal y lo local.
Mientras estas similitudesrevelan los numerosos equlvocosque pueden provocar las autorrepresentaciones intelectuales delns ideologlas intelectuales es Llnaverdad obüa que las dosaproximacionesdifierenen aspectos fundamentales. Estas dife-rencias emergen de sus posiciones en un tiempohistóricocon-creto. El liberalismode postguerra que inspiró la teoría de lamodernización sucedió a un moümientoradicalque entendióla trascendencia dentro de un marco progresista,que, al tiempoque apuntaba a una radicalizacióndel modernismo, también lorechazaba frontalmente. Por ello, mientraslas dimensionesro-mánticas e irónicasdel liberalismode postguerra restaron in-fluencia al modernismo heroico,
su movimientosuperador delradicalismohizo, incluso, más accesibles aspectos nucleares delmodernismo.
El postmodernismo,por el contrario,sucedió a una genera-ción intelectualradical que habla condenado, no sólo el moder-nismo liberal,sino los principiosclaves de la noción de moderni-zación como tal. La Nueva Izquierdarechazaba, en parte, a laViejaIzquierdaya que ésta se encontraba ünculada al proyectode modernización; prefirióla Escuela de Frankfurt(e.g. Jay1970), cuyas raíces localizadas en el romanticismo alemán coin-cidíanmás nítidamentecon su propio tono antimodernista.Mientrasel postmodernismoes, de hecho, una narrativa desva-lorizadafrente al radicalismoheroico,la especificidad de su po-
sición histórica supone que debe ubicar las versiones heroicas(radicales) y románticas (liberales)de la modernidad en el mis-mo plano negativo. Los sucesores intelectuales tienden a invertirel código binariode la teoría hegemónica precedente. Para el
88
q gdel períodode postguerra o que con la dicotomfamodernis-mo capitalista: antimodernizaciÍnsocialistaque le sucedió.34
En términos narrativos tambiénse producen grandes cam-bios desvalorizadores. Aunque se mantiene, sin duda, un tenorromántico en ciertas tendencias del pensamiento postmodernis-ta e, incluso,argumentos colectivistas de liberación heroica, es-tas versiones (constructiüstas> (Thompson1992; Rosenau
1992) centran la atención en lopersonal y lo fntimoy üenden a
ser heredems del movimientosocial de los años sesenta, e.9., las(revueltas> gay y lesbianas, el (moümiento>de la mujery losactivistas ecológicoscomo los verdes. Al igLlalque se comprome-ten con las políticas prlblicas,tales movimientosarticulansusdemandas más en el lenguaje de la diferencia y particularismo(e.g., Seidman 1991 y 1992) que en los términosuniversalistasdel bien colectivo.El impulsoprincipaly el más especfficode lanarativa postmoderna, sin embargo, es bastante diferente. Alrechazar no sólo el heroísmo, sino tambiénel romanticismo,tiende a ser más f;atalista, crlticoy resignado, más cercano a unciertoagnotiscismocómicoque esos movimientospolíticos deconstruccióny promotoresde reforma. Más que defender la au-
tenticidaddel individuo,el postmodernismoanunció, a través deFoucault y Derrida, la muerte del sujeto. En palabras de Jame-son (1988: 15) nla concepción de un único selfy \a identidadprivada (son) cosa(s) del pasado". Otra desviación de la versióninicialromántica del modernismoes la singular ausencia de laironía.La filosofíapolíticade Rorry es una caso muy claro. Aldesposar ironíay complejidad (e.g. Rorty1985, 1989) secundaun liberalismopolíticoy no epistemológico, y, entaz6n de estoscompromisos, debe distanciarse del marco postmodernista.
34. Los teóricos postmodernos son muyaficionadosa rash€ar sus rafces antimo-dernas en el romanticismo, en figuras antiilustmdascomo Nietzsche,Simmel y entemas articuladospor la Escuela de Fmnkfurtinicial.Con todo, la rebelióndel marxis-mo temprano, más tradicional, contra la teorla de la modemización trazaba su líneagenealógica bajo formas muy similares. ComoSeidman (1983) puso de manifiestoantes de su üraje postmodemo, en el romanticismo mismohabitaban posturas universalizadoras significativascontrapüestas, y entre Nietzsche y Simmel existfa un des-acuerdo fundamentalen relacióna la evalución de la modemidad misma.
89
En lugardel relato yla ironía,lo que ha brotadocon con-tundencia en el postmodernismo es el marcocómico. Frye lla-ma comediaa la últimaequivalencia.Como el bien y el mal no
d li l i
posibilidades de la trascendencia heroica y el conflictode clase,Alaparecer, en medio de la rebelión antimodernista, El adveni-mientode la sociedad postindustrial se acogió conperplejidady

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 51/141
t*,1,,l
:.11.'tl ll
pueden analizarse, los actores -protagonistasy antagonistas-se encuentran en el mismo nivel moral,y la audiencia, más queestar normativao emocionalmente implicada,puede sentarsecómodamente y divertirse.Baudrillard(1933) es el maestro dela sátira y el ridículo,al igualque el mundo occidental ensuconjunto se conüerte en Disneylandia.En la comedia postmo-derna, por ello, se eüta la idea de actor. Con ciertoatisbo deburla pero con un nLlevosistema teórico en su mente, Foucaultanunció la muerte del sujeto, un tema que Jameson canonizócon su anuncio deque .la concepción de un rinicoself'y laidentidadprivada (son) cosa(s) del pasado>. El postmodernis-mo es el juego dentro del juego, un drama históricodestinado aconvencer a sus audiencias de que el drama ha muerto y de quela historia ya no existe. Lo que persevera es la nostalgia por unpasado saturado de simbolismo.
Quizá podríamos finalizaresta discusión con una instantá-nea de Daniel Bell,un intelectual cuya trayectoria encarna níti-damente cada una de las fases cientÍficay mlticaque anterior-mente ya he descrito. Bellaccede a la autoconciencia intelec-tual como trotskista en los años treinta.Durante cierto espaciode tiempo, tras la Segunda Guerra
Mundial,seposicionó
den-tro del abanico de figurasanticapitalistascomo C. WrightMills,a quienacogió en calidad de colega en la Universidadde Co-lumbia.Su famoso trabajo sobre la línea de montaje y el trabajono-especializado (1.992b 11.956, 19471) puso de relieve la conti-nuidad con el trabajo izquierdista del período anterior a la gue-rra. Al insistiren el concepto de alienación,Bellse comprome-tiómás con el ncapitalismoDque con el <industrialismoo,desuerte que apoyó la transformación epocal y se opuso a la líneade la modernizaciínde postguerra. Pronto,sin embargo, Bellefectuó una transiciónhacia el realismo, abogando por un mo-dernismomás indiüdualistarománticoque socialista radical.Atrnque El advenimientode la sociedad postindustrialapareció
en 1973, Bellintrodujoel concepto como una extensión de latesis de Aronsobre la industrialización planteadacasi dos déca-das antes. Lo postindustrial era una periodización que apoyabael progreso, la modernización y la razón además de minar las
90
reservas por parte de muchos intelectualespertenecientes a laizquierda antimodernista, aunque surelación indirectacon lasteorías de la sociedad de la post-escasez también se remarcó enocasiones.
Lo que destaca respecto a esta fase de la trayectoria de Belles la rapidezcon que la noción modernistade sociedad post-in-dustrial condujoal postmodernismo,más en cuanto al conteni-do que en cuanto a la formaexpllcita.Para Bell,por supuesto,no fue el decepcionante radicalismolo que produjoeste cambiosino sus desencantos con lo que el dio en llamarel modernismotardío.Cuando Bellse apartó de este modernismo degeneradoen Las contradirciones culturales del capitalismo,su relato cam-bió. La sociedad industrial,en un tiempoconcreto quintaesenciadel modernismo,ahora no engendraba racionalidady progrcso,sino emocionalismoe irracionalismo,categorfas, por lo denrás,que encarnaban, de modo alarmante, a la cultura juvenilde losaños sesenta. La solución deBella esta autodestrucción inminente de la sociedad occidentalfue la de recomendar el retornode lo sagrado (1977), una solución que mostraba la nostalgiaporel pasado que Jameson diagnosticarlamás tarde comoun sigrro
inconfundiblede la incipienteépoca postmoderna.La comparacióndel argumento postindustrial de Bellcon elpostfordismo de Harvey (1989)queda patente en esta conside-ración.Harveyplantea desarrollos similaresen los plantea-mientos productivos del capitalismo-de-informaciónpero dise-ña una conclusión diferenterespecto a sus efectos sobre la con-ciencia de la época. El antimarxismode Bell (1978)-su énfasisen la asincronicidadde los sistemas- le permiteafirmarla re-beliónen la forma de la culturajuvenily plantear la solucióncultural enel ideal del "retornode lo sagrado" (cf., Eliade1954). El compromisopermanente de Harveycon el razona-mientoortodoxo base-superestructura, le permite,por el con-trario,postular la fragmentacióny la pnvatización como inevi-tables e imparables resultados del modo productivodel postfor-dismo.El ataque conservador de Bell haciael modernismocon-tiene nostalgia; el ataque radical de Harveyal postmodernismoplantea la derrota.
91
Desde luego que a la teorlapostmoderna aún le queda rnu-cho por hacer. Como ya he apuntado, sus formulacionesde gra-do medio contienen verdades de gran calado. Evaluar la impor-tancia de su teorizacióngeneral por el contrario depende de si
nes extracientfficasilos recientes acontecimientosy los cambiossociales que parecen demandar un nrr.evo (marcohistórico-uni-versalo.

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 52/141
l"'ilitI
't, ;
tancia de su teorizacióngeneral, por el contrario,depende de sise ubica el postestructuralismobajo su égida.3s Ciertamente, losteóricos del giro lingi.iístico-pensadores como Foucault,Bour-dieu, Geertz y Rorly-comenzaron por perfilarsus compren-siones muchoantes de que el postmodernismo aparecieraenescena. Sin embargo, sus énfasis en el relatiüsmoy el construc-tiüsmo, su antagonismo respecto a una identificación conelsujeto, y su escepticismo a la vistade la posibilidadde un cam-bio totalhace que sus contribucionessean más compatibles conel postmodernismoque con el modernismo o la antimoderniza-ción radical. Por ello,estos teóricos diseñaron una respuesta asu decepción con el modernismo(Geertz y Rortyfrente a Par-sons y Quine), por una pafte, y con el antimodernismo heroico(Foucault y Bourdieu frentea Althussery Sartre), por la otra.En cualquier caso,Geertz y Bourdieu difícilmentepueden sertildados de teóricospostmodernos y las teorías culturalistasfuertes no pueden identificarse conlos inconfundiblessenti-mientos ideológicosque el término postmodernismo implica.
Mantendría aquí, como ya he propuesto al principiode estetrabajo, que las consideraciones cientÍficasson insuficientesdecara a dar respuesta de los cambios enfavoro en detrimento deuna posiciónintelectual. Si, comoyo creo que es el caso, eldistanciamientorespecto al postmodernismo ya ha comenzado,debemos observar muy de cerca, una vez más, las consideracio-
35. Ellodepende, también, de otras decisionescontingentes, por ejemplo, la deignorar lapropuesta del propio postmodernismo¡€ferentea que no tiene ni aboga poruna teorla general (ver, e.g., mi debate con Seidman lAlexander1991 y Seidman19911). Además, queda por considerar elproblema mucho más general de si el post-modemismo puede contemplarse, incluso, comoun único punto de vista. He defendi-do aquf la idea de que eso debe ser objetode discusión,al mismo tiempoque reconoz-co la diversidadde puntos de vista dentro de é1. No hay duda,por tanto, de que cadauna de las cuatro teorías que examino aqtrí sólo existen, como tales, a través de unacto de reconstrucciónhermenéutica. Semejante metodología típico-ideal, noes sóloiustificablefilosóficamente(e.g. Gadamer 1975) sino ineludibleintelectualmente,en el
sentido de que las hermenéuticas del sentido comrlnse refierencontinuamente al(postmodemismo) como tal, En todo caso, estas consideraciones no deberían ocultarel hecho de que lo que se está llevandoa cabo es una tipificacióny una idealización.Desde un punto de üsta más empfricoy concreto, cada perfodohistóricoy cada teoríasocial por reüsar contenfan diferentes modelos y partes,
92
liui,llril'1,
5. Neomodernismo:valorizacióndramática y categoríasuniversales
En la teoía postmoderna los intelectualesdurante largotiempo se han representado a sí mismos y a la sociedad tenien-do como referente el fracaso de las
utopías heroicasde los mo-ümientos sociales radicales, una respuesta que, al tiempoquereconocía el fracaso, no hacla ningún tipode concesión a lasreferencias cognitivasde un mundo utópico.Cualqtrieridea delpensamiento postmoderno es una reflexiónsobre las categorfasy las falsas aspiraciones de la narrativacolectivistatradicional,y para numerosos postmodernos la antiutopfadel mundo con-temporáneo es el resultado semántico. fncluso, mientras las ex-pectativas de los intelectuales de izquierda se vefan defraudadasa finalesde los setenta, se reactivaba la imaginación intelectualde otros. Cuando la izquierda perdía,la derecha ganaba sin re-misión.En los años sesenta y setenta la derecha era un moü-mientoreaccionarioy el azote de la población negra. En 1980
empezó a triunfary comenzó a efectuar moümientosde largoalcance en las sociedades occidentales.Un hecho que ha sidoconvenientemente examinado por cada una de las tres genera-ciones de intelectualesque nosotros hemos considerado hastaahora -y más severamente por el movimientopostmodernistaque históricamente fue coextensivo con él- es que la üctoriade Ia derecha neoliberaltuvo, ycontinúa teniendo, enoffnes re-percusiones políticas,económicas e ideológicasa lo largo y an-cho del globo.
El <acontecimiento>más decisivopara la derecha fue, dehecho, el declive delcomunismo, que no se trataba sólo de unaüctoriapolftica,militar yeconómica, sino, como he apuntadoen la introducciónde este ensayo, un triunfoen el nivelde lapropia imaginaciónhistórica. Cieftamenteexistieronelementoseconómicos objetivos en la quiebra de la UniónSoüética, inclu-yendo crecientes deficienciastecnológicas, el hundimientodelas exportacionesy la imposibilidadde encontrar los fondos
económicos necesariospara poner en marcha una estrategia decrecimientointerno (Muller1992: 139). Si bien eldesplomeeconómico finaltuvo una causa política, junto a ello la expan-ió ilit d N t é i li d d la OTANb d
Este triunfonegativosobre el socialismo estatal se ha üstoreforzado, además, por la dramáticaserie de (sucesos positi-vosD lue, durante los años ochenta, secundaron las agresivas
í capitalistas de mercado Esto se ha destacado con

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 53/141
sión militarde Norteamérica y sus aliados de la OTANbasadaen tecnologÍa computerizada,combinada con el boicot tecnoló-gicoinspirado por la derecha, condujo a la dictaduradel parti-do comunistaa la quiebra económicay política. Aunque laim-posibilidadde acceder a los documentos conüerte a cualquierjuiciodefinitivo enmera precipitación,parece no haber dudade que esas políticas se apoyaban, de hecho, enlos principiosobjetivosestratégicos de los gobiernos de Reagan y Thatcher, yde que se ejecutaran con el efectoseñalado.36
Este extraordinarioy casi inesperado triunfo sobre lo queparecía, no sólo un mundo alternativoplausibleen lo social,sino tambiénen lo intelectual ha tenidoel mismo tipo de efec-tos desestabilizadores, deontológicos sobre muchos intelectua-les, que los de otras (rupturas)cruciales históricasque he dis-cutidoantes. Eso ha creado, también, el mismosentido de in-rninenciay la convicciónde que el nnuevo mundoo en construc-cióndemanda un nuevo y muy diferentetipode teoría social.37
36. El vínctrloentre la Glasnost y la Perestroika y el edificio militardel presidenteRonald Reagan ---en particular, su proyectode Guen'a de las galaxias- ha sido conti-nuamente destacado por los antiguos oficialessoviéticos que participaron en la transición que comenzó en 1985. Por ejemplo:(Los antignos altos oficiales soüéticosconfe-saron a Friday que las implicaciones dela apuesta de la Guerra de las galaxias delentonces Presidente Reagan y el accidente de Chemobyl confluyeronposibilitandoelcambio en la política armamentfstica soviéticay el finalde la Guerra Frla. Enunainten'ención en la Universidadde Princeton duranteLlnaconferenciacuyo tema era elfinalde la Guerra Fla, los oficialesafirmaron[...] que el Presidente de la Reptlblicasoviética MijailGonachov fue convencidode que cualquier intentode ponerse a igualnivelque la Iniciativa Estratégicade Defensa de 1983 de Reagan [.,.] podrla acarrearun empobrecimiento irreparable de la economía soüéticao (Reuters News Service,febrero, 27, 1993).
37. Este sentido de ruptura fundamental dest¡uctorade lfmites se pone de mani-fiestocon toda claridaden el reciente libnode Kenneth Jowitt,que busca en el imagi-nario bíblico lamanera de comunicar la manerade cómo la difusióny la amenaza seconvierte en la desorientación intelectualgenuinamente contemporánea: (Durantecasi la mitad de siglo, losllmitesde la polftica intemacional y las identidades de susparticipantesnacionales se han configurado directamentepor la presencia de un mun-do de cuño leninista centrado enla UniónSoüéüca, La extinción leninistade 1989plantea un reto fundamentalen esos límitese identidades,,.Los límites son un compo-nente esencial de una identidad reconocible y coherente [...].El agotamientoy la diso-Iución de los límiteses, muy a menudo, un sllceso traumático -mlrchomás cuandolos límitesse han organizadoy comprendidoen téminos sumamente categóricos [.,.].La Guerra Frla fue unperíodo "Joshua", un perÍodode límites e identidades dogmáti-
94
economías capitalistas de mercado. Esto se ha destacado confrecuencia (muy recientemente por Kennedy 1993) en relacióncon el NIC(NewlyIndustrializedCountries),las economlasasiáticas de reciente industrializacióny extraordinariamentedi-námicas, las cuales han imrmpidoen lo que se hace llamarelTercer Mundo.Es importante no infravalorarlos efectos ideoló-gicos de este hecho de trascendencia internacional: el nivelsu-perior ylas transforrnacionessostenidali de las economlas atra'sadas fueron realizadas, no por las economfas de gobiernos so-cialistas, sino por los celosos estados capitnlistas,
Loque frecuentemente se pasa por alto es que dr¡mnte estemismo espacio de tiempo se infundióLlnnuevo vigoral merca-do capitalista,tanto simbólica como objetivamente'en el Occi-dente capitalista.Esto se eüdenció, nos sólo en la Inglaterra deM.Thatcher y en los Estados Unidos de Norteamérica de Rea-gan, sino, de modo más dramático, en los regímenes más (pro-gresistasD e intervencionistascomo Francia y, posteriorrnente,en países como ltalia,España y, más recientemente, en el áreaescandinava. En estos casos, por tanto, no sólo tuvo lugar laes-perada y portentosa quiebra de buena parte de las economíascomunistas del mundo,sino tambiénla acusada privatizaciónde las economías capitalistas nacionalizadas en estados autori-tarios-corporativistasy democrático-socialistas.La recesión dealcance mundialque prosigtlióal largo perlodode crecimientosostenido en la historiacapitalista no parece haber enfriadoelrenacimiento de los compromisoscon el mercado, como ponede relieve sin paliativosel reciente triunfodel neoliberalismodeClintonen Estados Unidos.A finales de los años sesenta y se-
tenta los sucesores intelectuales de la teoría de la moderniza-
camente centralizadas. En contraste con la secuencia bíblica, la extinciónleninistadelggg desplazó el mundo de un entomo Joshua a otn¡ delGénesis: de un modo centra-lizadamüte organizado,rlgidamente estructurado e histéricamente sobrecargado delímitesimpeneiablesa otro en el que los límitesterritorialese ideológicosse han
atenuado, Lorracloy confundido.Habitamosun mundo que, aunque no es "amotfoyvaclo", enél sus grandes imperativosson los mismos que en el Génesis, "nombrar ydelimitaC'.
Jowitt compara el impacto reconfigumdordel mundo r€sllltantede los sucesos de1989 con los de la Batallade Hastings en 10ó6.
95
ción, neomarxistas como Baran y Sweezy (19ó4) y Mandel(19ó8) anunciaronel inminenteestancamiento de las econo-mlas capitalistas y una tasa de beneficioinevitablementedecre-ciente.38 La historiase ha encargado de desmentir tales asertos,
culnrista,fragmentada y local. También apareceían cuestio-nando el desvalorizadomarco nan'ativodel postmodernismo,qlle ha insistidoen el relato de la diferencia o, más fundamen-talmente, en la idea de que la üda contemporánea puede inter-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 54/141
r: | .1'
tl I'lii
encargado de desmentir tales asertos,lo que ha conllevado resultados ideológicos de gran alcance(Chirot1992)
Los desarrollosndirectoso en el planoespeclficamente polí-tico han sido de tan largo tan alcance como en el económico.Como he mencionado anteriormente, a finales de los años se-senta y durante los setenta se convirtióen ideológicamenteele-gante y empíricamentejustificableaceptar el autoritarismo po-
líticocomo precio del desarrolloeconómico.En la últimadéca-da, sin embargo, los acontecimientosrelevantes que han acaeci-do parecen haber desafiado esta visión,y parece estar produ-ciéndose un reverso radical de la sabiduría convencional.Nosólo han desaparecido las tiranías comunistas desde la mitaddelos ochenta, sino también varias de las dictaduras de AméricaLatina,que parecieron tan <objetivamentenecesariaso a la an-teriorgeneración intelectual.Incluso lasdictadurasafricanashan comenzado, recientemente, a mostrar signos de vulnerabi-lidad frente a este tránsito en el discurso políticodel autoritaris-mo a la democracia.
Estos desarrollos han creado las condicionessociales -y unsentimientopúblicomayoritario-que parecerían desmentir lacodificaciónque los intelectuales postmodernos hacen de la so-ciedad contemporánea (y futura)como fatalista, privada,parti-
38. Uno de los pocos temas de debate r-elevantes de la ideologíaintelectualde losúltimos 30 años ha sido el (centro comercial',el (gTan centro de compras). Su apari-ción después de la Segunda Guerra Mundialen Estados Unidos vino a representarpara muchos liberalesconservadores la vitalidadcontinllista---contrada a las calami-tosas prcdiccionesdel pensamiento manista en los años treinta- del upequeño co-mercio, yla <pequeña burguesíar. Más tarde, neomanistas como Mandeldedicaronuna gran parte de tiempo a los centros de comercio,sugiriendo que esta nueva formade organización ha mantenido a distancia el úrltimoestancamiento económico delcapitalismo,describiéndole como el equivalente organizacionalde la advertencia de la(creación artificial,de unecesidades falsas,. En los años ochenta, la extensión delcapitalismode masas, ahora transformado en grandes centros de compÍrs para lospoderosos y para los no tanto, devino el objeto del ataque de los postmodernistas,quienes
lo velan, no como el ingenioso mecanismo que eüta el estancamiento, sinocomo la perfecta representación de la fragmentación,comercialización, privaticidadyretraimiento que marcó el finalde la espemnza utópica (y posiblementede la propiahistoria). El ejemplo más famoso de estos rlltimoses Jameson (e.g., 1988) sobre elhotel Bonaventure de Los Angeles.
96
, qpretarse de modo cómico.Y, por ello, simiramosatentamenteel reciente discurso intelectual,podemos observar, de hecho, unretorno a muchos de los temas modernistas iniciales.
Debidoa los recientes revh)als del mercado y de la democra-cia que han acaecido a escala mundial,y teniendoen cuentaq.t"iotr ideas generalizadas y abstractas desde el puntode vistacategórico,el universalismoha devenido,una vez más, un re-
".tr*niubl"para la teorla social. Las nociones de comunalidady convergencia institucionalhan vueltoa emerger y, con ellas,ias posiblidades para los intelectuales de conferir significadodeun modo utópico.39Parece, de hecho, que estamos asistiendo alnacimientode una cuarta versiónde postguerra del pensamien-to social mitopoiético.El *neo-modernismo>(cf. Tiryakian1991) servirácomo una caractenzación tosca pero eficaz deesta fase de la teoría de la modernizaciínhasta que aparezcaun términoque represente el nuevo espíritu de la época de unaforma más imaginativa.
En respuesta a los desarrollos económicos, diferentes gru-pos de intelectuales contemporáneos han reflotado la narrativaemancipatoria del mercado, en la que sitúan un nuevo pasado
(sociedad antimercado) y un nuevo presente/futuro (transición
39. Por ejemplo,en su reciente contestación a los compañeros miembros de laizquierdaacadémica -no algunos sino muchos de los cuales son ahora postmodemoserisu promoción de la diferenciay el particularismeTodd Gitlinsostiene, no sóloque una renovacióndel proyecto de universalismoes necesario para preservar unapolíticaintelectual viable desde el punto de vista crítico,sino que un movimientoieme¡ante ya ha comenzado: .Si hay que ser de izquierda en un sentido más amplioqrr""iprrá-urrtesentimental,esta posicióndeberfa concretarse en la siguienteidea:ot" d"."ode la unidad del hombre es indispensable.Las formas, los medios, lossoportes y los costos están sujetos a una conversación disciplinada["']Ahora, junto a
i.-p*.ú indiscutiblede que el conocimientode muchos tipos es relativoal tiempo,lujary comunidadinterpretativa,los atentos crfticosrecuerdan la premisa igualmenteimlpoíante de que hay eiementos compartidosen la condiciónhumana y que, por ello'la existencia dJ comirensiones comunes es la base de toda comunicación(= acción
conjunta)más allá de los lÍmitesdel lenguajey experiencia.Hoy, unos de los más
est¡mulantes objetos de estudio implicaesfuerzos para incorporar el nuevo y el viejoconocimientoai unísono "r, ,turr.tiu*unificadas. Por otra parte, no hay formade
escapar del solipsismo,cuya expresión políticano puede ser la base del liberalismoydel radicalismo, (Gitlin1993: 36-37).
97
al mercado, eclosión capitalista)que conviertea la liberaciónenalgo que depende de la privatizaciÍn,loscontratos, la desigual'¿á *o".t*iay la competitiüdad'Por una parte, ha irmmpidouna muy amplia y actiüsta casta de intelectuales conservado-
un cambio similar, Kornai,por ejemplo, ha expresado menosreservas sobre los mercados libres en sus escritos más recientesque en los trabajos rupturistasde los años setenta y ochentaque le llevarona la fama.

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 55/141
,i.1'
una muy amplia y actiüsta casta de intelectuales conservadores. Aunque su pollticay sus compromisospohticosno hanafectado, hasta áhora, ui dit"uttode la teorla social general,hay excepciones que revelan el potencialde que disponen' Elvoírr-irrorotrab4o de James Coleman Foundations of SocialTheory, por ejempio, tiene una formaauto-conscientemente he-roica; apurrta a la realizaciónneo-mercantil,a la elección racio-
nal,no sólo para el trabajoteóricofuturo,sino para la recrea-
ción de una üda social más responsable que se atiene a la ley ymenos degradada.ao
MuchJmás significativoes el hecho de que en el seno de lavida intelectualliberal, entre la üeja generación de los utópicosdesilusionados y los grupos de jóvenes intelectuales, ha apareci-do una teoúa sácial áel mercado nueva y positiva' Para muchosintelectuales políticamentecomprometidos también ésta ha ad-quiridola formateórica del marco individualistay quasiromán-úco de la elección racional. Empleada inicialmentepara hacerfrente a los desilusionantes erTores de la conciencia de la clasetrabajadora (e.g., Wright1985 y Pzeworski1985; cf' ElstertS89i ha sewido, de manera progresiva,para explicarcomo el
comunismoestatal y el corporatiüsmocapitalista pueden trans-
formarse en un sistema orientado mercantilmente que es libe-rador o, al menos, sustancialmente racional (Pzeworski l99l'Moene y Wallerstein 1992, Nee 1989). Aunque otros intelectua-les políticamentecomprometidosse han apropiado las ideas demeicado bajo formasmenos restrictivasy más colectiüstas(e.g., Szelenyi, Friendland y Roberston 1990), sus escritos tam-üiá traicionanel entusiasmofavorablea los procesos de mer-cado que es marcadamente diferentedel de los intelectuales deinchnációnizquierdistade las primeras épocas. Entre los distin-tos intelectualesdel osocialismode mercadoo se ha producido
40. La enérgica respuesta negativa entr€ los teóricos sociales contemporáneosal
voluminosotraüajo de-Coleman
l-elconjunto de artículos publicados ert TheoryandSiityt .e,,Alexander 1991) no es un ejemploatípico-es menos una indicaciónde
que lá teorlade la elección racional se está rechazando enérgicamente que una expls'sión del hecho de que el neo-modemismo,en este momento, no es atractivopara lallnea pollticaconse¡¡¡adora. Esto podría no ser verdad en el futuro'
98
que le llevarona la fama.Este ra¡ivalneo-moderno de la teorfa de mercado se mani-
fiesta también en el renacimientoy la redifiniciónde la sociolo.gla económica. En términosde programade investigación,lacelebración inicialde Granovetter (1974) respecto a la idonei-dad de los ndébiles vínculosndel mercado se ha convertidoenun paradigma dominante para el estudio deredes económicas(e.g., Powell1991), qug rechaza, implfcitamente, lasdefensaspostmodernas y anümodernas de los vfnculos ftiertesy las co-rnunidades locales.Su últimoargumento del nencaje, (1985)dela acción económicaha transformado(e.g., GranovetterySwedberg 1992)laimagen del mercadoen una relaciónsocial einternacionalque tiene una pequeña semejanza con la del ex-plotador capitalista del pasado. Transformacionessimilarespueden verse en discursos más generalizados. Adam Smithhasido objeto de una rehabilitaciónintelectual(Hall198ó; Heil-broner 198ó; Boltanskiy Thevenot 7997: ó0-84;Boltanski1993:38-98). El nrealismo de mercado" de Schumpeter se ha reütali-zado; el indiüdualismode las economías marginales de Weberse ha celebrado (Holtony Turner 1989); asf,la aceptación delrnercado impregna el trabajo teóricode Parsons (Turner y Hol-ton 1986 y Holton1992).
En el ámbitopollticoel neo-modernismo ha emergido detrna forma,incluso, más poderosa, como resultado, a buen se-
¡¡uro, de que las revolucionespolíticas de las últimas décadaslran sido las que han reintroducidolas narrativas de una formavcrdaderamente heroica y han desafiado la desvalorización post-ruoderna de una forma más directa. Los movimientosenfren-tircloscon la dictadura, estimulados en la práctica por la enor-rrre variedad de los problemas, se han articuladomíücamente( ()rroun vasto y extenso ndrama de la democraciao (Sherwood1994), literalmente comouna apertura del esplritude la huma-r¡idad.El melodrama del triunfodel biensocial, o casi triunfo,,,olrre
el mal social -que Peter Brooke (1984) tan brillantemen-tc clescubriócomo lá ralz de la forma narrativadel s. xx- ha¡x rblado la estructura simbólica delOccidente del s. >o< con hé-r I x's y conquistas de verdadero alcance histórico-universal.Este
99
drama comenzó con la luchaepocal de LechWalesa, que pare-cía ser prácticamente la nación polaca en su conjunto(Tirya-kian1988) contra elcoercitivorégimen unipartidistade Polo-nia. La dramaturgia deldía a día que conquistó la imaginación
Esta reemergencia ha tomado el concepto de "sociedad ci-vilo,el ámbitoinformal,no-estatal y no-económico de la üdapúrblicay personal que Tocqueville,por ejemplo, definiócomovitalpara la perseverancia del estado democrático. Surgido ini-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 56/141
\,, l,i,
'trl | ,l'.tl I'lri;
g q q gpúblicadesembocó, inicialmente,en el inexplicabledeclivedeSolidaridad. Finalmente,y de forma inesperada, el bien triunfósobre el mal, y la simetría dramática de la narrativaheroica secompletó.MijailGorbachovdio inicioa su prolongada marchapor la imaginacióndramática de Occidenteen 1984. Su públi-co, crecientemente leal a lo largo del mundo,siguió sus luchasepocales que, finalmente,se convirtieronen el más largo dramapúblicoen el período de postguerra. Esta gran narrativa --quepodría titularse"Realización,quiebra y resurrección de un hé-roe americano:Gorbachovy el discurso del bieno(AlexanderySherwood,ms.)--produjoreacciones catárticas en su público,que la prensa denominó"Gorvymaníao,y Durkheimhubieradesignado como la efervescencia colectivaque, únicamente,inspiran los símbolos de lo sagrado. Este drama fue recordado,por el públicoen general, los media y las élites de lospaísesoccidentales como el equivalente de las hazañas heroicas deNelson Mandelay Vaclav Havely las últimasde Boris Yeltsin,el héroe que detuvo lostanques, que sucedió a Gorbachov en lafase post-comunistade Rusia (Alexandery Sherwood 1992). Si-milaresexperiencias de exaltación y fe renovadora en la eficaciamoralde la revolucióndemocrática tuüeron lugar con motivodel drama socialque se produjoen 1989 enla Plaza de Tiana-men, con sus fuertes matices ritualistas(Chan 1,994) y su clási-co desenlace fágico.
Sería sorprendente el que esta reflotacióndel drama polfticode masas no se hubiera manifestado,por sf mismo, en cambiosigualmentedestacados en las teorizaciones intelectuales respec-to a la política.De hecho, un proceso paraleloal ascenso del(mercado), tuvo lugarcon la recuperaciónpoderosa de la teori-zación sobre la democracia. Las ideas liberales sobre la vidapolítica,que emergieron en los siglos XVttIy xrxy que fuerondesplazadas por la ncuestión social> de la gran transformación
industrial,aparecen, de nuevo, como las ideas contemporáneas.Rechazadas como anacronismoshistóricos en las décadas antiy postmodernas, han alcanzado, súbitamente, una fervienteac-tualidad (cf.Alexander1991).
100
vitalpara la perseverancia del estado democrático. gcialmente desde el corazón de los debates intelectuales que con-tribuyeronal estallido de las luchas sociales contra el autoritaris-mo en Europa del Este (cf. Aratoy Cohen 1'992) y América Lati-na (Stepan 1985), el términofue secularizado y se le confirióunsignificadomás abstracto y más universalpor parte de los inte-lectuales norteamericanos y europeos allí donde conectaron conesos movimientos,como Cohen y Aratoy Keane (19894b)' Pos-
teriormente,emplearon el concepto con pretensiones de teoiza-ción de forma que, con mucha precisión, deslindaronsu propia<teorización>izquierdistade los escritos sobre la antimoderni-zacióny democracia anti-formalde los inicios.
Estimulados por estos teóricos y tambiénpor la traduccióninglesa (1989) del primerlibrode Habermas sobre la esfera prl-blica burguesa, los debates entre pluralismo, fragmentación,di-ferenciacióny participaciónse han convertidoen el nuevoor-den del dÍa. Los teóricos frankfurtianos,los historiadores socia-les de cuño marxista e, incluso, algunos post-modernos han de-venido teóricos democráticosbajo el signo de la "esfera públi-cao (ver, e.g., los ensayos de Postpone, Ryan y Eley recogidos enCalhoun 1992y los escritos más recientes de Held, e.g., 1,987).alLos filósofospolíticos comunitaristase internalistas, como Wal-zer (1.991, 1992), han utilizadoel concepto para clarificarlasdimensiones universalistas, si bien no abstractas, en su teoriza'ción sobre el bien. Para los teóricos sociales conservadores (e.g.,Banfielden preparación, Wilsonen preparación y Shils l99lyen preparación), la sociedad ciüles un concepto que implicacivilidady armonía. Para los neofuncionalistas(e.g., Sciulli
41. Existeuna clara de evidenciade que esta tmnsformación es de alcance mun-dial. En Quebec, por ejemplo, ArnaudSales, que trabajóprimeramente en el marco dela tradicióninequívocamentemarxista, insiste ahora en una conexiónunive¡salent¡elos gmpos en conflictoe incorpora el lenguaje de lo *prlblico,y la osociedad civil,..Aunqueen str multiplicidad,asociaciones, uniones, corporaciones y moümientos
siempie han defendidoy representado parecer€s muy dispares, es muy prcbable que,a peiar del poder de los sistemas económicosy estatales, la proliferaciónde gtupossustentados en la tradición, en una forma de üda, una opinióno Lrnaprotesta nuncaha sido, probablemente, tan ampliay tan diversificadacomo ocllnE a finales del sigloXX¡(Sales:308).
101
1992, Mayhew 1992 y Alexander 1992),es una idea que denotala posibilidadde pensar los conflictos relativosa la igualdad einclusiónde un modomenos anticapitalista. Para los viejos fun-cionalistas (e.g., Inkeles1991), es una idea que sugiere que la
llarun códigode categorías binarias que es semántica y social-lutente conüncente, un contraste negro frente a blanco que pue-cle funcionar como un código que sucede al postmoderno: mo-clerno, o al socialista:capitalista, o al moderno: tradicional,es

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 57/141
/''"1'',".,
), q g qdemocracia formalha sido un requisito parala modernizacióndesde el principioal fin.
Pero sea cual fuera la perspectiva particularque ha formula-do esta nueva idea política,su estatus neo-moderno está aúnpor confirrnar.La teorización en esta línea sugiere que las so-ciedades contemporáneas poseen, o deben aspirar, no sólo a unmercado económico,sino tambiéna una zona políticainequf-voca, un ámbito institncionalde dominiouniversal aunque dis-putado (Touraine 1994). Suministra un punto de referencia em-pírico sumamente compartidoque implicaun código familiarde ciudadano y enemigo y permiteque la historiasea narrada,una vez más, de una formateleológica queaporta al dramadela democracia una fuerza intensa.
ó. El neo-modernismoy el mal social:el nacionalismocomo repnesentación corrompida
Este problema de la demarcación de la sociedad civilcomooposicióna
la sociedad no-civilapunta al problema del rebasa-miento de los marcosnarrativos y explicativosde la teorla neo-moderna que he descrito anteriormente. Las narrativas román-ticas y heroicas que describen el triunfo,o el posible triunfo,demercados y democracias tienen una formafamiliartranquiliza-dora. Cuando retornamos al códigobinariode este período his-tóricoemergente, sin embargo, se anuncian ciertos problemas.Dado el resurgimientodel universalismo,por tanto, unopuedesostener que 1o que asoma es una especificacióndel códigodo-minante, descrito, inicialmente,como el discurso de la sociedadcivil.Sin embargo, aunque esta simbolizaciónarquetípica delos requisitos y antónimosde la democracia establece catego-rías generales, las nrepresentaciones socialeso específicamente
históricas (Moscoüci1984) deben desarrollarse, para articularlas categorías concretas de bien y mal, en Lrntiempoy en unlugar concretos. Con la üsta puesta en esas elaboraciones se-cundarias, lo que uno descubre es Io difícilque ha sido desarro-
102
\, r,''i
t,l ,l t
tl llll
clerno, o al p , ,clecir, los emplazamientos simbólicosque fueron establecidospor las primerasgeneraciones de intelectuales, y que hoy, deningunaforma, han perdido su eficacia por completo.42
Con toda seguridad, la simbolizacióndel bien no presentaun problema real. La democracia y el universalismoson térmi-nos claves y sus plasmaciones más substantivas son el mercadolibre,el indiüdualismoy los derechos humanos. El problema¿lsoma en la articulación del poloprofano. Lascualidades abs-tractas que la contaminación debe encarnar son bastante evidentes. Como son producidas por el principiode diferencia,re-producen exactamente las cualidades que identificaban la con-iaminaciónde la vida ntradicionalr'Pero a pesar de las analo-gías lógicas, las formulacionesideológicasinicialesno puedenretomarse de nuevo. Aunquese gestan a sí mismas sólo pormedio de diferencias en representaciones de segundo orden, lasdiferencias entre la sociedad en nuestros días y el período inme-diatamente postbélico sonenorrnes. Frente a la briosa arremeti-da de los (mercadosD y la *democraciao y al estrepitoso colapsode sus adversarios, se ha constatado la dificultadpara formularrepresentaciones igualmente universales y de largo alcance delo profano. La cuestión es la siguiente: ¿existe un moümientoopositor o fuerza geo-políticaque es un peligroconüncente yfundamental, que es una amenaza "histórico-universal'para el.bienr? Los otros enemigos peligrosos deluniversalismopare-cerían ser reliquiashistóricas,alejados de la visióny de la men-te, abatidos por un drama históricoque parece poco probableque se inüerta súbitamente. Fue esta razón semántica por laq.t","t el período inmediatamentedespués de n1989o, muchosintelectualesy amplios sectores del púrblicooccidental, experi-mentarán una extraña combinación de optimismoy autosatis-facción, compromisoenérgico y desmoronamientomoral'
En comparación con la teoría de la modernizaciínde los
años de postguerra, la teoría neo-modernaimplicacambios
42. yer m] comentario inicial(nota 28, arriba)sobre los efectos inercialesde lasideologfas intelectuales y sobre las condiciones sociales que los exacerba'
103
fundamentales, tanto en el tiemposimbólicocomo en el espa-cio simbólico.En la teoría neo-moderna lo profanono puederepresentarse por un peúodo evolutivoprecedente transido detradicionalismoni identificadocon el mundo situado en la peri-
zación lo explica, no como el finalde la secuencia evolutiva,sino como un moümientoglobalizadoraltamente satisfactorio.
En lugar de percibir la modernizacióncomo Ia estación finalenl l d l

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 58/141
I
f
ir,
I
lr.it,
r'¡ii,
pferia de Norteaméricay Europa. En contrastecon la ola de mo-dernización de postguerra, lo normales lo globaly lo inter-na-cional más que lo regionaly lo imperial,una diferenciaarticula-da en la ciencia social por el contraste entre las primeras teoríasde la dependencia (Frank 1966) y las teorías más contemporá-neas de la globalización (Robertson7992). Las razones socialesy económicas de este cambioobedecen al ascenso de Japón,que en este momento ha adqtriridopode¡ no como una de lassociedades militaresde Spencer -una categoría que se podríadesignar tiempo atrás en un sentido evolucionista-,sino comouna sociedad civilizadacomercial.
Por ello, por primeravez en 500 años (ver Kennedy 1987),ha sido imposiblepara Occidente dominar a Asia, tanto en loeconómico como en lo cultural.Cuando este factorobjetivosecombinacon la intensa descristianización de los intelectualesoccidentales, podemos entender el hecho destacable de que el<orientalismoo-la contaminación simbólicade la ciülizaciónoriental que Said (1978) articulóde formano rnuy notable hacealgo más que una década- ya no parezca ser una poderosarepresentación espacial o temporalen la ideologíaoccidentaloteoúa social, aunque no haya desaparecido por completo.43Unatransposición de la ciencia social de este hecho ideológico,queapunta a la formadel código postpostmoderno, o neo-moderno,es la llamada de Eisenstadt (1987: üi) en favor de nuna refor-mulación de largo alcance de la visiónde la modernizaci1nydelas ciülizaciones modernas>. Mientras persevere el códigomo-derno de un modo inequívocamentepositivo,esta conceptuali-
43. Esto parecería confirmar, a primera vista, la insistenciacuasimarxistade Saiclde que fue el ascenso del poder actual de Occidente en el nundo ---elimperialismo-lo que permitióel fortalecimientode la ideologfadel orientalismo. Lo que Said noreconoce, sin embargo, es que eiste un código más general de las categorlas de losagrado y lo pn:fanodel que las arepresentaciones socialeso del orientalismono sonsino una plasmaciónespecíficamente histórica.El discursode la sociedad ciül es unaforma ideológicaque provenía del imperialismoy que informó lacontaminación dediversas categorfas de otrcs estigmas históricamente localizados -judÍos,mujeres,esclavos, proletarios,homosexuales y enemigos en general- en términos bastante si-milares.
1.04
I .Il
el cumplimientodel potencial evolutivoextensible a todas las so-ciedades --del que la representación europea era el paradigmayla manifestaciónmás importantey sucinta- la modernización(o modernidad) debería contemplarse como una civilizaciónofenómeno específico. Originadoen Europa, se ha extendidoconsus especificidades económicas, plásticas e ideológicas por todoel mundo. La cristalizaciónde este nuevo tipo de civilizaciónnoha sido diferentea la extensión de las grandes religioneso a lasexpansiones de los grandes imperios,pero, a causa de que lamodemizacióncasi siempre combinóaspectos y fuerzas econó-micas e ideológicas, su impacto fue, con mucho, el de más enver-gadura.
La teoría originalde la modernización transformóabierta-mente la teoría weberiana de las religionesdel mundo centradaen Occidente en un problema universal del cambio global queculminóen la estructura social y culturaldel mundooccidentalde postguerra. Eisenstadt propone efectuar la modernizacióndel equivalente históricode una religióndel mundo, que, porunlado, la relatiüzay, por otro,alude a la posibilidadde la apro-piación autóctona selectiva (Hannerz 1987)
El otro polodel declivedel orientalismoes, entre los teóricosoccidentales, lo que parece ser la ürtualdesaparición del "ter-cer mLrndismo)--que podrfa llamarseoccidentalismo-del vo-cabulariode los intelectuales que hablan desde dentro o ennombrede los palses desarrollados. Una indicaciónreseñablede este cambio discursivopuede encontrarse en un artículo deopiniónque EdwardSaid publicóen el New YorkTimes con elob¡"to de dar muestras de su rechazo a la ofensivaaérea de losaliados contra Iraka primeros de 1991. Altiempoque reiterabala caracteizacióncomún de la políticaamericana respecto aIrak como resultado de una "ideología imperialista",Said nojustificóeste rechazo apuntando al valor distintivode la ideolo-
gía nacional o política, sinoa la universalidadprotegida:
"IJnnuevo orden mundialtiene que basarse en principiosgeneralesauténticos, no en el poder selectivamente empleado por unpaíso. De formamuy significativa,Said denunció al presidente
105
iraqufSaddam Hussein y al "mundoáraber, representándolescon categorlas particularizadoras a las que se contaminó comolos enemigos del propio universalismo.
nuevo cliscurso universalizado del bien. El nacionalismoes elnombre que, en nuestros días, intelectuales y priblicoestándando, progresivamente, a las antinomiasnegativas de la so-ciedad civil.Las categorías de lo nirracional>,(conspiratorio>
i i ó i d é i i

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 59/141
| .f/|
El discurso tradicionaldel nacionalismoárabe, al margen delanquilosamientodel sistema estatal, es inexacto, irresponsable,anómalo e, incluso,cómico[...].Los mediaarabe actuales sonuna desgracia. Es difícilhablar del verdadero plan en el mundoarabe [...].Difícilmenteuno encuentra análisisracionales --des-cripcionesestadísticas fiables y concretas del mundo árabe hoycon su [...]agobiante mediocridad en la ciencia y en muchos de
los ámbitos culturales. I-,a alegorta, el simbolismo confusoy lasinsinuaciones sustituyen al sentido común.
Cuando Said concluye que pareceexistiruna "despiadadapropensiónárabe a la üolenciay al extremismoD, parececonsu-marse el finaldel occidentalismo.
Debidoa que la re-codificacióncontemporánea de la antíte-sis del universalismono puede representarse geográficamenteni comono-occidental ni como temporalmente localizadaen untiempo fundacional, lo sagrado social delneomodernismo nopuede, paradójicamente,representarse como .modernización>.En el discurso ideológicode los intelectualescontemporáneos,parecen casi tan diflcilemplear este términocomo identificarelbien con <socialismo>.No modernización,sino democratiza-ción, no lo moderno sino el mercado -estos son los términosque emplean los nuevos movimientossociales del período neo-moderno. Estas dificultadesen la representación ayudan a ex-plicarla nueva proyecciónde las organizaciones no-nacionales,internacionales (Thomas y Louderdale1988), una proyecciónque apunta, en lo sucesivo, a elementos de lo que pudiera ser larepresentación a largo plazo de una antinomiaideológicaüa-ble. Para los intelectualeseuropeos y norteamericanos, y tam-bién para los ajenos a Occidente, las Naciones Unidas y la Ce,munidadEuropea han aceptado nuevas legitimacionesy refe-rencias, suministrando manifestaciones institucionalesdel nue-vo universalismoque
trasciende las grandes diüsiones iniciales.La lógicade estos enérgicos cambios institucionales y cul-turales es que el "nacionalismo-no el tradicionalismo,comu-nismoo el (este)- llega a representar el principaldesafto al
l0ó
y nrepresivo> se toman comosinónimas de enérgicas expresio-nes de nacionalidad y se equiparan con la primordialidady lasformassociales inciülizadas.El que las sociedades ciülessiempre hayan tomado, por sí mismas, una forma nacionalestá plácidamente olvidado,junto con el nacionalismo reitera-tivo de muchos movimientos democráticos.44Es verdad, desdeluego, que en el mundo geopolítico que, súbitamente, ha sido
reformado, los moümientossociales y las rebeliones armadasorientales para la autodeterminación nacionalson los que ha-cen estallar los conflictosmilitaresque pueden dar lugar a gue'rras a gran escala.
¿Se trata de un milagro, entonces, que el nacionalismoaho'ra se describa normalmente comoel sucesor del comuuismo,no sólo en Lrnsentido semántico, sino tambiénorganizacional?Esta ecuación la han establecido intelectuales de prestigio, nosólo la prensa popular. nAnte la apariencia de que el naciona-lismopudiera extinguirse---escriblaLiahGreenfeld (1992) re-cientemente en The New Republic-,el comunismoha perpe-ttrado y reforzado los üejos valores nacionalistas. Y la intelli-gentsia comprometida con estos valores se está transformandoahora en el régimen democráticoque, de manera inadvertida,ayudó a crear,)
La intelligentsiademocrática,que se concibe en oposiciónal es-tado comunista,está, de hecho, mucho más motivada por el na-cionalismoqlle porpreocupaciones democráticas['..]Para llevara cabo una transicióndel comunismoa la democracia, Rusianecesita renunciar a tradicionesque hicieronposible el comunis-mo: los valores antidemocráticosde su nacionalismo[lbfd.]'
44. Excepciones a esta amnesia pueden encontrarse, sin embargo, en el debateactual, en paiticular, enhe aquellos teóricos sociales franceses que consewan una fuer-
te influenóiade la tradiciónrepublicana' Ve¡',por
ejemplo, ellúcidoargumento de
Michelwieüorka para una comprensión cont¡cvertida y ambivalentedel nacionalis-mo y la poderosa defensa de Dominique Schnapper (1994)del carácter nacional delestado democrático.Por otra par1e, una buena y reciente exposíciónde esta posiciónmás equilibrada,ver Hall1993.
107
El comunismo puede, fácilmente,convertirse en nacionalismo.Los dos credos tienen mucho en común. Cada uno ofrece unaclave sencilla para enmarañar los problemas. Uno exalta las cla-ses, el otro la autenticidad étnica. Cada uno reprocha agraviosreales procedentes de enemigos imaginados Como destacó un
analogfa entre dos categorías de contaminación. (Anteriormen'te, la vfctimade los regímenes e ideologlas totalitariasnecesita-ron proteccióno,afirmóKoryzeva la Asamblea General de lasNaciones Unidas.<Hoy, incluso con más determinación, se ne-
it contener el nacionalismoagresivo emergente como una

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 60/141
| ,Ili
reales procedentes de enemigos imaginados. Como destacó uninforrnantemso a DavidShiplereiThe NewYorker:oAmbas sonideologías que liberanal pueblo de la responsabilidadpersonal.Están unidas por el mismo objetivosagrado [...]".En diferentesgrados y con distintosresultados, los viejos bolcheviques han de-venido nuevos nacionalistasen Serbia y en muchas de las anti-guas Repúblicas Soüéticas.
El editorialistadel Times codificanlrevamente a los actoressociales sirviéndosede las analoglas entre la reciente escisiónde Checoslovaquia y el nacionalismo queprecedió a esta esci-sión y que, en el fondo,hunde sus raíces en la I.G.M.
Y ahora el mismofenómeno ha brotado en Checoslovaquia [...]Existeun [...]peligromoral,descrito tiempoatrás por ThomasMasaryk, el Presidente fundador de Checoslovaquia, cuyo nacio-nalismo estuvo ligado de manera inseparable a la creencia en lademocracia. nEl charwinismoen ningún lugar se justifica-es-cribía en 1927-, ymenos en nuestro país [...]Para un naciona-lismopositivo, a quien busca edificaruna nación frutode untrabajo intenso, no puede ponerse pega alguna. El chauvinismo,
la intolerancia racialo nacional, y no el amorde uno hacia supropiopueblo, es el enemigo de las naciones y de la humani-dad.o Las palabras de Masarykson un buen criteriopara enjui-ciar la toleranciapor ambos lados [16 de junio1992; reimpresoen Intema tb nal H eraldTrh unef .
La analogía entre nacionalismo ycomunisrno,y su contami-nación como amenazapara el nuevo internacionalismo,la esta-blece el Gobiernode oficialesde los antiguos estados comunis-tas. Por ejemplo, a finalesde Septiembre de 7992, Andrei Kozy-rev, ministroruso de asuntos exteriores,apeló a las NacionesUnidas para considerar el emplazamiento de un representanteencargado de vigilarlos movimientosindependentistas de las
antiguas Repúblicassoüéticas no-eslavas. Sólo una coperacióncon Naciones Unidas, afirmaba, podúa hacer desaconseiable alos nuevos estados independientes la discriminacióncontra mi-norías nacionales. El enigma simbólicode este argumento es la
lt0
cesita contener el nacionalismoagresivo emergente como unanueva amenaza global.raó
7. ¿Reüsitando lamodernización?Hybrisde linealidady los peligrosde amnesia teórica
En 1982 (144), cuando AnthonyGiddens afirmabacontun-dentemente que ola teoría de la modernidadestá basada en pre'misas falsas>, reiteraba el sentidocomún de la ciencia socialmás actual o, al menos, la versiónque del mismo aporta sugeneración. Cuando añadía que la teorla había nservido [".]comodefensa ideológica del dominiodel capitalismooccidentalsobre el resto del mundoo, reproducfa la comprensión comu'¡nde por qué esta teorla falsa se mantLlvoen cierto modo. Hoyestas dos sentimientos parecen anacrónicos' La teorfa de la mo'dernización (e.g., Parsons 19ó3) estiptrlaba que las grandes civi-lizacionesdel mundoconflufanhacia las configuracionesinsti'tucionales o culturales de la sociedad occidental. Cie¡tamenteestamos siendo testigos hoy de algo parecido a este proceso, y el
entusiasmo que ha generado se ha impuesto con dificultadporla dominaciónoccidental.
La transformaciónprofundamente ideológica y objetiva des-crita en la sección anterior ha comenzado a engendrar sus efec-tos teóricos, y el guante teóricoque diferentes tendencias delneomodernismohan dirigidoa los pies de la teoúa postmoder-na está a la vista de todos. Las condicionesde este cambio his-tóricohan creado un sustrato fértilpara tales teorizacionespostmodernas, y los intelectualeshan respondido a esas condi-ciones reüsando sus teorías inicialesbajo formas creativas y' a
46. En una observación sobre la paradójica relacióndel nacionalismo con los
acontecimientosrecientes, Wittrock(1991)
subrayaque cuando Alemaniaoccidental
presionaba para la reunificación,afirmabael universalismo abstmcto de nocionescomo libertad, ley y mercado y, al mismo tiempo,la ideologladel nacionalismoen susentido más particularista y lingülstico,la idea de que el upueblo alemán' no podrladividirse.
rnenudo, de largo alcance. Seía prematuro, ciertamente, lla-mar neomodernismo a la <teoría sucesora) del postnrodernis-mo. Sólo recientementeha cristalizadocomo una alternativaintelectual,muchomenos ha emergido como la vencedora eneste combate ideológico y teorético.No está claro además si el
las teorfas de la convergencia y de la modernización ensusformas iniciales.En sus meditaciones sobre las recientes tran-siciones en Europadel Este, Habermas (1990: 4) emplea talesfases evolutivaspara orebobinar el carrete) y (rectificarla re-voluciónDUn reciente trabajo de Inkeles (1991) referidoa las

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 61/141
It,t
I,'I
\r..
este combate ideológico y teorético.No está claro, además, si elmovimientose nutre de una nueva generaciónde intelectualeso de fragmentos de generaciones actuales antagonistas que hanencontrado en el neomodernismo un vehículounificadoparadisputar la hegemonla postmoderna sobre el ámbito contempo-ráneo. A pesar de estas afirmaciones debe reconocerse que hasalido a escena una nueva y diferentecorriente de teorización.
Con este triunfo,sin embargo, asoma el grave peligrodeamnesia teórica respecto a los problemas del pasado. Las verifi-caciones retrospectivasde la modernizaciónhan comenzadomuy en serio. Una de las más contundentes y agudas apologfasaparecieron, recientemente, en el European Journal of Socio-logt. "Conun sentido aparentemente más acusado de la reali-dad", escribe Muller(1992:11 1), nla teoría sociológica de lamodernidadha recordado los desarrollosde largo recorridodentro del área de Europa del Este, teniendo lugar, actualmen-te, de una forma máscondensada, antes de que ftieran empíri-camente verificablesr.Mullerañade que .rla gran teoría constan-temente acusada de carecer, aparentemente, de contacto con larealidad,parece disponer de capacidad predictiva
-lateoría de
la modernizaciónsociológicaclásica de TalcottParsons" (ibíd.,originalen cursivas).Distinguidosteóricos, que, tiempoatrás,fueron crlticosneomarxistas de la sociedad capitalista,comoBryan Turner,han devenido partidarios y defensores de la ciu-dadanfa occidental (Turner 1986) contra el igualitarismoradi-cal y han elogiado a Parsons por su respaldo <antinostálgico>(Holtony Turner 1986) a las estructuras básicas de la üda mo-derna. Entre los antigr-roscomunistas del aparato, se ha im-puesto, paulatinamente, la eüdencia creciente(i.e., Borkocita-do en Muller1992: 112) de que <retrodicciones"similares sobrela convergencia de las sociedades capitalistas y comunistas seestán produciendo, tendencias que, por lo demás, han causadoun núrmero creciente de
"reüsitas"a Schumpeter.
El peligroteórico aquíes qLre esta re-apreciación entusiastade algunos avances destacados de la ciencia socialde postgue-rra podrían, actualmente, desembocar en el resugimientode
l12
rJ ,l ¡ltl l'll¡rl
voluciónD.Un reciente trabajo de Inkeles (1991) referidoa lasagencias pollticasnorteamericanas se encuentra colmadodetales homilfasde la convergencia incidiendoen que un (parti-do pollticono debería pretender lograr sus objetivospor me-dios extrapolíticosr. Salpicadode apuntes sobre ula importan-cia de localizar1...f los puntos distintivosen los que los recur-sos adicionales pueden suministrargrandes ventajas), el traba-
jo expone el tipode sobreconfranzaen el cambio social contro-lado que marcó latrybrisdel pensamiento de la modernizaciónde postguerra. Cuando Lipset (1990) pretende extraer la lec-ción derivada de la segunda gran transicióncomo fracasodelncamino intermedio> entrecapitalismoy socialismo,aciertaen un importantesentido, pero la formtrlacióncorre el peligrode fortalecerlas tendencias dicotómicaso esto o aquellodelpensamiento inicial,de formaque podrfa justificarse,no sólola pequeña autofelicitación,sino un optimismoinjt¡stlflcndosobre el inminentecambiosocial. Jeffuey Sachs y otros dlvul-gadores simplistas del enfoque del nbig bango hacia ln trnnsi-ciónparecen estar aludiendoa una reediciónde la teorfa lnl-cial del.despegue> de Rostow. Al igualque las primeras ver-siones de la idea de modernización,este nuevo modernismomonetarista vierte su interés sobre la solidaridadsocial y laciudadanla, aludiendoúnicamente aLrnsentidode especifici-dad histórica (Leijonhofi"ud1 993).
Mientraslas recientes formulacionesque la ciencia socialhaefectuado del mercado y de la democracia discutíanrespecto ala idoneidad de evitar lasnotoriasdistorsiones deltipo que yahe descrito, el universalismode sus categorías, el herofsmo desu Zeitgeist (espírituepocal) y las estructuras dicotómicasde suscódigos conviertena los problemas subyacentes en algo diffcilde evitar. Las teorías de la transiciónhacia el mercado, inclusoen las cautelosas manos de un erudito tan juiciosocomo VictorNee,
anuncian,aveces, una linealidady racionalidadque la
experiencia histórica desmiente. La teoría de la sociedad ciüI,apesar de la extraordinariaautoconcienciade filósofos comoCo-he4 y Walzer, parece imposibleteorizar, empíricamente, sobre
113
las fuerzas demónicas y anticivilesde la üda culturalqL¡enor-malmente la condenan (cf.,Alexander1994 y Sztompka l99l).
Si tiene que darse un nuevo y más exitoso esfuerzo dirigidoala construcciónde la teoría social en lo referidoa las estructurasfundamentales por las sociedades contemporáneas (cf.Sztomp
ncri n'¡orilles--{omocódigos y como narrativas- estarán en dis'¡rosiciónde eütar la alTogancia totalizadora de que dio muestrasla teorfa de la modernizaciífiinicial.En este sentido, el .neooclebe incorporar el giro lingülsticoasociado con la teoría <post-rnoderna incluso mientras desafie sus avances ideológicosy teó-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 62/141
p contemporáneas ( Sztompka 1993: 136-141), tendrán que eütarse estas tendencias regresi-vas que reactivan las ideas de la modernización en sus formasmás simples. Estructuras institucionalescomola democracia, laley y el mercado son requisitosfuncionalessiempre y cuando seestén alcanzando ciertas competencias sociales y adquiriendociertos recursos; no son, sin embargo, ni ineütabilidades históri-
cas ni resultados lineales, tampoco panaceas sociales para losproblemas de los subsistemas o grupos económicos (véase, e.g.,Rueschemeyer 1992). La diferenciaciónsocial y culturalpodía
. ser un parámetro típico-idealque puede reconstruirse,analftica-mente, con el paso del tiempo;sin embargo,el que una diferen-ciaciónparticular tenga lugar o no -mercado, estado, ley ociencia- depende de aspiracionesnormativas(e.g., Sztompka1991),la posiciónestratégica, historia y poderes de grupos socia-les particulares.Respecto al progreso social, la diferenciaciónlodinamizaal tiempo que lo retarda, y puede dar lugar a sacudidassociales de gran envergadura. Los sistemas sociales pudieranser, igualmente, pluralesy causas de cambio multidimensional;en un momento dado y en un lugarconcreto, sin embargo, unsubsistema particulary el grupo que le dirige-económico, polí-tico, científicoo religioso--podría dominary sumergir exitósa-mente a los otros en su nombre. La globalizaciónes, por ello,una dialéctica de indigenizacióny cosmopolitismo,pero las asi-metrlas culturalesy polfticassubsisten entre las regiones más ymenos desarrolladas, inclusosi a ellas no son inherentes contra-dicciones de algLrnhecho imperialista.Mientras el concepto ana-líticode sociedad ciüldebe protegerse, por todos los medios, dela época heroica de las revoluciones democráticas, debería des-idealizarse de modo que la nsociedad anti-ciül>-los procesoscompensatorios de descivilización,polarizacióny violencia-pueda verse también como resultado típicamente.modernor.Finalmente,estas nuevas teoúas deben insistiren mantener unareflexiüdad descentrada y autoconsciente respecto a sus dimen-siones ideológicas, crear una nueva teoría cientfficaexplicativa.Sólo si ellas toman consciencia de sí mismas como construccio-
tt4
rnoderna, incluso mientras desafie sus avances ideológicosy teóricos más generales.
En una de sus Írltimasy más proftindasmeditacionesteóri-cas, Francois Bourricaud(1987:19-21.) apuntaba a que (unalbrma de definirla modernidades el modo en que definimoslasolidaridadr.La idea de modernidadpuede defenderse, creíaBourricaud,si, más que identificarsolidaridad conequivalen-
cia, entendemos que el nesplritu generales tanto universalcomo particular".Dentro de un grupo, un espíritu generalizadoues universal,ya que regula las relacionesentre los miembrosdel gmpor. Con todo, si unosopesa las relaciones entre las na-ciones, este espfritu nes también particular,ya que ayurda a dis-tinguir ungnrpo de los otros). Deeste ntodo, podrfadecjrseque .el esplritugeneral de una nación asegur¿r la solidaridaddclos indiüduossin abolir necesariamente todas sus t'el'erctrci$sc,incluso,establece la total legitimidadde algurna de ellusr, ¿.Yqué ocurrecon el concepto de universalisrno?Qr,¡iz.á$, sugieteBourricaud,olas sociedades modernas se caracterizan lrleno¡ipor lo que tienen en común o por slr estrarctLlracon la vist¿rpuesta en las exigencias universales bien definidas, qtte por el
hecho de su implicaciónen el asunto de la universalizaciónucorno tal (se han añadido las cursivas).
Tal vez sea prudente reconocerque es un sentido renovadode la implicacióncon el proyecto de universalismo,más que tlnsentido estático y entumecido de sus formasconcretas, el questüraya el carácter de la nueva época en que üvimos.Bajo estanueva capa de tierraal descubierto, sin embargo, se encuentranlas raíces enmarañadas y el subsuelo que se ha sedimentadoapartirde las primeras generaciones de intelectuales, cuyas ideo-logías y teorías no han dejadode estar üvas. Las pugnas entreestos interlocutores pueden ser intimidatoriasy desconcertan-tes, no sólo a causa de la dificultadintrlnsecade su mensaje,sino porque cada uno se presenta no comoformasino esencia,no como el único lenguaje en el que el mundoencuentra senti-do sino como el único sentido real del tnundo. Cada uno deestos mundos encuentra sentido pero sólo de un modo históri-
115
camente limitado.Recientemente se ha incorporadclun nllevomundo social. Debemosencontrarle sentido.El cometidodelos intelectuales no es sólo explicar el mundo, sinotambién de-ben interpretarlo.
- (1987), nMao's Republic",Social Resmrch,54 (4)t691-729.AncHsn,M. (1987), <Revisitingthe Reüval ofRelativisnro, Intemational
So ciologt 2 (3) : 235-250.Anou, R. (1962), Eighteen l¿ctures on IndustríalSociety, Nueva York:
Fr¡ee Press.

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 63/141
Bibliografía
AoonNo,T. et al. (1950), The AuthorítarianPersonalily, Nueva York:Harpers.
Arrxelrnen,J.C. (1987),Twentylzctures: SociobgicalTheory sirrceWoildWar II,Nseva York ColumbiaUniversityPress.
- (1988), Actionand Its Enviromenl.s, NuevaYork Columbia Univer-sity Press.
- (ed.) (1989), DurkheimianSociologt:CulturalStudies, Nueva York:Cambridge UniversityPress.
- (1991),oSociologicalTheory and the Claimto Reason: Whythe End isNot inSight.ReplaytoSeidman,, SociologicalTluory,g(2):147-53.
- (1992), nGeneorlTheory in the Postpositivist Mode: The'Epistemo-logical Dilemma"and the Case for Present Reasonu, en S. Seidmany D. Wagner (eds.), Postmodemism and SocialTheory, Nueva York:Basil Blackwell,322-368.
- (1992), nThe Fragilityof Progress: An Interpretationof the Tum To-ward Meaningin Eisenstadt's Later Worko, Acla Sociologica,35:85-94.
- (1992), nCitizenand Enemyas SymbolicClassification:On the Pola-
rizingDiscourse of CivilSocietyu,en M.Four-niery M.Lamont(eds.), CultiyatingDffirences,Chicago: Universityof Chicago Press,289-308.
- y P. Corouy (1990) (eds.),DffirentiationTheoryand Social Change,Nueva York: ColumbiaUniversityPress.
- y P. Color,w(1992), nTraditionsand Competition:Preface to a Post-positiüst Approach to KnowledgeCumulation,en G. Ritzer (ed.),Metatheorizing,Londr.es: Sage, 27 -52.
- y P. Cot-otr¡y(1994), .The Retum of CivilSocie¡ro, ContemporarySocíolog1t.
- y P. SltnH (1993), .The Discourse of AmericanCivilSociety: A NewProposal forCulturalStudieso, Theory and Society 22: l5L-207.(Tra-ducciónpróximamenteen: B¿ilinerJoumalfür SoTiologie.)
- y S. SHERwoot(1994), oGorbachev and the Discourse of the Good:
The Making, Unmaking,and Resurrection of an American Heroo(manuscritono publicado).APTER, D. (1963),GhanainTransítion,Nueva York: Atheneum.
- (ed.) (1964),Ideolog and Discontenl, Londres:Free Press of Glencoe.
tl6
- (1968), Progress and DsiLlusíonment:The Dinbcticscrefy, Nueva York:Praeger.
- (1990), Memoires: FíftyYmrs of Poütical Reflection,Londres: Holmes and Meier.
of ModemSo-
Nueva York y
B¡n¿N, P.A., y M. Sweezv(1966), MonopolyCapüal, Nueva YorkMonthlyReview Press.
Bannrn, B. (1992),.JihadVs McWorld,,The Atlantic Monthly(marzo),
53-65.BARBouR,y. (1974),Myths, Modelsdnd Purudígns:The NalurcofScien-
tilicand Reügious Language, Londrcs:S,C,M. l'r'css.B¡nrsrs, R. (1977), ulntroductionto Thc StlrrcttrralSttrclvol' Nal'r'ali-
veso, en Barthes, Image, Music,Text, Londtcs:Ftlnta¡ra, 79'124.BAUDRTLIARD,J. (1983),In the Shadow ot''the Silent Muiorily- or lhc Etld
of the Social,Nueva York Semiotext(e).BAUMAN,Z. (1989), Modemity andthe Holocaust, Ithaca: Corncll.Berr, D. (1962a),The End of ldeologt:On a Exhaustíonof'Politicalldeas
in the Fffies,Nueva York Free Press.
- (1962bU956, 19471), oWork and Its Discontents,, en Bell,The End of'Ideolog,227-272.
- (1962c 11955, 1957, 19591), "The Moodof Three Generations),enBell, The End of ldeology,299-314.
- (1976), The CulturalContradíctions of'Capítalbm,Nueva York:BasicBooks.
- (1977), .The Return of theSacred? " , British Joumalof' Sociology,27(4):419-449.
* (1978),<The Disjunctureof Realmso (manuscrito).Berr¡u,R. (1957),Tokugawa Reügion,Boston: Beacon.
- (l97\eU9641),nReligior-rsEvolution,,en Bellah, Beyond BeliefNue'va York: RandomHouse, 22-50.
- (I97Ob t 1 9681), oThe Sociologyof Religion,,en Bellah, Bey ond Beliel,Nueva York Harper and Row, 3-19.
- (197b U9671),nCivilReligionin Americao, en Bellah, Beyond Belief,ró8-189.
- y C. GLocK(ed.) (1976), The New ReligiousConsciousness, BerkeleyyLos Angeles: Universityof CaliforniaPress.
BeNox,R. (1964), Nation-Buildingand Citizenship, Nueva York:Dou-bleday.
- et al. (eds.) (1968),State and Society, Berkeleyy Los Angeles:Univer-sity of CaliforniaPress.
117
BoLTANSKT, L. (1993),IaSoullrance d distance, París: Editions Mctaille,
- y L. THEVENoT( I 99 I ), De la J us tiftcatíon, P aris: Gallimanl.BoNAcrcH,E. (1972), oATheory of Ethnic Antagonism:The Split Labor
Matket>, American Sociological Review.BounoN,R. (198ó), L'Ideologie, París: Fayard.B P (1984) Di i i C b id MA H dU i i
Dlnnrr¡¡ur¡nr,R. (1959), Class and Class Conflbtin IndustrialSociety,Standort:Standorf UniversityPress.
DuRKITEIM,E. (1937), Suicide, Nueva York Free Press.EISENSTADT, S.N. (19ó3), The PolíticalSystent of Empires,Nueva York:
Free Press.i l h Diff i i d E l i A i

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 64/141
I,l/lliI'ltlirrl
Bounom,u, P. (1984), Distinctions,Cambr:idge,MA,HarwardUniversityPress.
Bounnrceuo, F. (1987), o"UniversalReference" and the Process of Mo-dernizationo,en Eisenstadt, Pattems of Modemity,vol. I, Londres:Frances Pinter,12-21.
Bnoors, P. (1984), The MelodramaticImngination, NuevaYork:Columbia.BnowN, N.O.(1959), Ll¿ Against Death,Middletown,CT: Wesleyan Uni-
versity Press.-(1966),Inve's Body, NuevaYork:Random House.BnusAKEn,R. (en prensa): Theory and Society.BucKLEy,W' (1951),God and Man atYale,Chicago: Regnery.BURN,W'L.(1974), The Aee of Equipoise, Londres.Centors, R. (1959),Man and the Sacred, Nueva York: Free Press.CRU¡ou¡¡, C.(1992), nNationalism,CiülSociety, and ldentityo,Perspec-
lhses.Cavanorr, J.L. y P.C. StBnN(1994), <NewPerspectives on Nationalism
and War,, Theory and Society 23 (l):35-46.CR¡up¡eNu,P. (1990),nTransition in Europe,, Social Resmrch, 57(3):
587-590.CruN, E.(1974), .Tian-Anmenand the Crisis of Chinese Society:A Cul-
turalAnalysisof Ritual Process, (tesis doctoralno publicada),
UCI-{,Los Angeles, Califomia.Cnlnor, D.(1990), <AfterSocialism, What? IdeologicalImplicationsofthe 1989 in Eastern Europe forthe Rest of the Worldo(manuscrito),Contention.
CoseN, J. y A. Anaro (1992), CivilSocietyand PoliticalTheory, Boston;MITPress.
Core, R.E. (1979), Work,Mobility andParticipation:A ComparatiueStudy of' Americanand Japanese Automobile Industry, Berkeleyy LosAngeles: University of CaliforniaPress.
Corrmu, J. (1990),Foundations of'SocialTheory,Cambridge, MA, Har-vard UniversityPrcss.
Cou-ws, R. (1976),ConlkctSocíology, Nueva York Academic Press.Cosen, L. (1,956), The Functions of' Social Conflict,Nueva York: Free
Press.
Cneser, F. (1992),Power and Actíon,Oxtord: Blackwell.Cnoor, S., J. P¿xursrr y M.Warens (1992), Pos¡nodetnizatíon:Changein Advanced Socrely, Londres: Sage.
CnosstrraN, R. (1950),The GodThat Fail¿d, Nueva York: Harper.
118
-(1964),osocial Change, Differentiationand Evolution,,AmericanSo-ciologbalRevíew, 29: 235-47 .
- (ed.) (1986), The Originsand Diversíty of AxialAge Chtiüzntions,N-bany: SUNYPress.
- (1987), nPreface", en Eisenstadt (ed.), Pattems of Modemity,vol.I,The West, Londres:Frances Pinter, vii-ix.
ELTADE, M. (1954), The Mythof the Etemal Retum,Pnnceton: Princeton
UniversityPress.ELSTER,J. (1989), The Cement d Society: A Study of SocialOrder,Nuela
York:Cambridge UniversityPress.Err¡psox,W. (1927),SevenTypes ofAmbiguity.E¡nnrruN, N.(1991),The Betweeness of Place, Baltimore:Johns Hopkins.EseurRE EDIToRS (1987),Smilin7Through the Apocalypse: EsEdre's His-
toryoftfuSkties, NuevaYork.ErzIoM,A.(1968),The ActiveSrcrery, Nueva Yor*:Frr:e Prcss.Evexs, P. et al. (eds.) (198ó), Bringingthe Statc Back ln, Nr¡cv¡rYork:
Cambridge UniversityPress.EveRMAN,R. (1992), olntellectuals:AFramework lbrAnalysis,withS¡re-
cial Reference to the UnitedStates and Swedenr, AclaSwiolq¿iut,35,33-46.
FTEDER, L. (1955), AnEnd to Innocence, Boston: Beacon.
Foucaurr, M. (1976),To Discipline and Punish, NuevaYork:Panthcon.FneNr, A.G.(19óó), "TheDevelopment of Underdevelopmentl,MotrthlyReview,18 (4):17-31.
FnuNor-eNr,R. y A.F. RoeeRrsoN(ed.) (1990),Beyond theMarkctPlace:RethinkingEcononry andSoclefy, Nueva YorkAldinedc Gruytcr',
FRoMM,E. (1955),The Sane Sociely,Nueva York: Reinhard,
- (1956),The ArtInving,Nueva York: Harper.Fnvs, N. (1957),Anaton'ryof Criticism, Princeton:Princeton Univcrsily
Press.Fussnrr, P. (1975), The Great War and ModemMenxory,Oxfonl: Oxli¡¡rl
UniversityPress.Gao¿Msn, G. (1975),Truthand Method, NuevaYork: Seabury.Gserrz, C. (1973) (1964),oldeologyas a Culturral Systemo,en Geertz,
The Interpetration of Cultures, NuevaYork:Basic Books, 193-233.
Gmsol.{,W.J. (1991), <The Return ofRambo: War and Cr"rlturcin thcPost-VietnamEra>, en Allan Wolfe(ed.), Americaat Ccnlttry'sEnd, Berkeleyy Los Angeles:Universityof Californi¿rPrcss, 37ó-395.
119
GroosNs, A. (1982),Sociologt:A Briefbut CritbalIntroduction,Londres,.McMillan.
- (1991), Modemityand. Self-Identity:Self and Identityin the Inte Mo-dem Age, Standorf:StandorfUniversityPress.
GrrI-IN,T. (1987),The Sbties, Nueva York: Bantam.(1993) <FromU i lit t Diff N t th F
Hs¡LnRoNEn,R. (ed.) (198ó),The Essential Adam Smith, Nueva York:Norton.
- (1990), oRethinkingthe Past, Rehoping (slc) the Future>,Social Re'search, 57 (3): 57 9-586'
Hnm,D. (1987),Models of Democtacy , Stanford:Stanford UniversityPess.H R IN N (1993) oAu Delade la consommationde Mass? Une Discus

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 65/141
- (1993),<FromUniversalityto Difference:Notes on the Fragmenta-tion on the Idea of the Left>,Contention,2(2): 1540.
GorT'¡¿¡N, E. (1956),The Presentation of SeIf in Everyday lzfe, NuevaYorkAnchorDoubleday.
Gor-omnn,J.C. (195ó), <Post-TotalitarianPolitics: IdeologrEnds Againo,Socíal Research, 57 (3): 533-556.
Gorotuonrr, J . et al. (1969), The AfrluentWorkerand the Class Structure,
Cambridge: Cambridge UniversityPress.Gonz, A. (1982), Faraueü to the WorkingClass, Londres: Pluto.GouI-oxen, A. (1970), The ComingCrisís of Westem Soclolog¡r,Nueva
York: Equinox.Gna¡¡overren,M. (1974), Getting a Job: A Study of'Contractsand Ca-
reers, Cambndge: HarvardUniversityPress.
- (1985), <EconomicActionand Social Structure:A Theoryof Embed-dedness", AmericanIoumal of Sociolog,g l (3): 48 1 -5 1 0.
- y R. Swros¡nc (eds.) (1992), The Sociologt of Economicüfb, Boul-der, CO, Westüew Press.
GnSeNFEI-o, L. (1992), oKitchenDebate: Russia's Nationalist Intelligent-sia", The NewRepublic,2l (septiembre), 22-25.
Gusr.rEt¡,J. (1967), <Traditionand Modernity:Misplaced Polaritiesin theStudy of Social Change", Ameicanloumalof Sociolog,72: 351-362.
HessRMAs,J. (1981), <Modernityversus Postmodernityn,New GermanCritique,22:3-14.
- (1989), The Structural Transformatíonof PublicSphere, Boston: Beacon.
- (1990),nWhatDoes SocialismMean Today? The Recti$'ingRevolutionand the Need for new Thinkingon theleft>,New l-eftRe1riew,l83:3-21.
Harr, J. (1985), Powers and überties: Causes and Consequences of theRise d the West, Oxford:OxfordUnive¡siryPress.
-, nNationalisms:Classifiedand Explained", Daedalus,l22(3): l-28.HerprnN,D. (1990), 100 Ymrsof Homosexuaütyand other Essays on
Greek Love, Nueva York Routledge and Keagan Paul.HeNNnnz,U. (1987), oThe World inCreolisation",A¡rba,57(4):546-59.
- (1989), oNotes on the Global Ecumene,, Public CultureI (2):66-75.H¿nn¡Ncro¡¡,M. (1962),The Other Ameica,NsevaYork MacMillan.H¿nlnv, D. (1989), The Conditionsof'Post-Modernlty, Londres:Basil
Blackwell.Hawrr¡onN,G. (1991), PlausibleWorlds: Possibilityand Ilnderstandingin Historyand the SocialSciences, Cambridge: CambridgeUniver-sity Press.
120
HeRpIN,N. (1993), oAu-Delade la consommationde Mass? Une Discus-sion Critiquedes Sociologues de la Post-Modernité>, L'AnnéeSocio-logique,43:294-315.
HoLroN,R. (1992), fuonamryaná Society, Londres: Routledge.
- y B. TunNen (1986), Talcott Parsons on Economyarú Society,I-on-dres: Routledge and Keagan Paul.
Honowrrz,D. y P. CoLLren(1989), Destructhte
ThougfutsAbout the 60s, Nueva York: Summit.HuNrrNcroN,S.P. (19ó8),PoliticalOrder in Changing Socíeties, New Ha-ven: Yale UniversityPress.
HLryssEN, A. (1984), .Mappingthe Postmodem", Nau Germnn Citique,33.I¡,rKEI-es,A.(1991),oTransitions to Democrary",Society,2S (4):67-72'
- y D.H.Surrs (1974),Becoming Modem:IndustrialChange in Six De-vebpingCountries,Cambridge, MA:Haward'
IsHrrsux¡,S. (1994), nTheFallof Real Socialismancl thc Crisisin I'Itt-man Sciencesn (manuscrito no publicado), Departanrentoclc Ctllttr-ra Internacional,Toyama University,Toyama, Japón.
Jevsso¡t, F. (1980), The Political(Jnconscious: Narra íveas u SttciullySymb olicAc t, Ithaca: Cornell.
- (1988), nPostmodernism and Consumer Societyo, en E' Ann Kaplan(ed.),Postmodemism and lts Díscontents, Londres, Verso, 13-29.
JerusoN, A. y R. EY¡,mu¡t(1994), Seeds of the Siaties, Berkeley y LosAngeles: Universityof CaliforniaPress.Jlv, M. (1973),The DialecticalImagination,Boston: Beacon.JonNso¡t, P. (1983), ModemTimes: The Worldlrom the Twenties to the
üghties, Nr,revaYork:Harper and Row.KarzNsrsoN, Y. (1990), nDoes the End of TotalitarismSignifuthe End
of ldeolory?o,SocialResearch, 57 (3):557-570.KEANE,J. (19884), Democracyand CivilSociety, Londres: Verso.
- (ed.) (1988b),CivilSociety and the State, Londres: Verso.KENNEDy,P. (1987), oTheRise and Fallof Great Powers: Economic
Change and MilitaryConflict1500-2000', NuevaYorkVintage.
- (1993),Preparingforthe Twenty-FirstCentury, Nueva York RandomHouse.
Kuosnorrnv¡n,F. (1993),L'UtopieSacrifiee: Sociologiede la Revolution
trraniénne, París, Presses de la FondationNationaledes Sciences Po-litiques.KoLKo,G. (1962),Wealthand Power in America,Londres:Thame$ and
Hudson.
Second
t2l
- (1967), Tiumphd Consavativism:Reintetpreting American History1900-1916, NuevaYork:Free Press.
Koxnan, G. e I. Szrr-eNyr(1979), The Intellectualson the Roarl to ClassPower, NuevaYork:Harcourt Brace.
I¿scH, S. (1985), nPostmodemityand Desireo ,Theoryand Society, A (7).(1990) Socialog of Postmodemity Londres: Routledge
MoENE,K.O. y M.Weu-eRSreIN (1992), The Declineof Socíal Demo-cracy,IJCI-A, LosAngeles, California WorkingPapers Series: 225,Instituteof IndustrialRelations.
Moon¡,B. (1996),The Social Originsof Dictatorshipand Democncy,Boston: Beacon.
Moscoucl S (1984) oThe Phenomenon of Social Representations)

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 66/141
1l
lr
- (1990),Socialog of Postmodemity, Londres: Routledge.LsuoNHoFvuo,A. (1993), nThe Nature of the Depression in the former
Soviet Union>(manuscritono publicado),Departamentode Econo-mía. UCLA,Los Ángeles.
l¡nNnn,D. ( 1 968), < Modernization.Social Aspe cts>, IntematiornlEncy -cbpedin of Social Science,l0: 386-395.
I¡vlNe,D.N. (1991),oSimmelas Educator:On Individualityand Mo-
dern Culture, , Theory, Culture and. Society, 8:99-117.Lew, B.-H.(1977), "Barba¡ismwitha Human Face>, Nueva York: Har-per and Row,
- (1949),The FamilyRevolutíonin Modern China, Cambridge,MA:HarvardUniversiqrPress.
LIpsEr, S.M. (1990), oThe Death of the Third Way",The NatiornlInte-rest \verano): ¿5-5 l.
- y R. B¡Nox(19ó0), Social Mobilityin IndustrialSociety, BerkeleyyLos Angeles: Universityof CaliforniaPress.
Lowt, T.(1967),The End. of überalism, Nueva York:Norton.Lures, S. (1990),<Socialismand Capitalism,kft and Right>,Social
Research, 57 (3): 57 l-27 8.Lyorano, J.-F. (1984), The Postmoil¿m Condition,Minneapolis:Univer-
sityof Minnesota Press.
Manrn, N. (1987) (1960), nsupermann Comes to the Supermarket: Jackkennedy as a Presidential Candidate>, en Esquire editors, SmilingThrough the Apocalypse, Ioc. cit.,3-30.
MaNorr,E. (19ó8), MarxistEconomicIheory, 2 vols., Nueva York:MontlrlyReview.
MaNN,M. (1973),Workers on the Move,Cambridge: Cambridge Univer-sity Press.
- (1986), The Sources of Social Powers, vol.1, Nueva YorkCambridgeUniversityPress.
MAyr{EW,L. (1990),"The Differentiationof the Solidary Public,,enAlexander yColomy, op. cít.,295-322.
MccrerraNn,D. (1953), The AchievementMotive,Nueva York:Appleton-Century-Crofts.
M¡vsn,J. y B. Rowar (1977), <InstitutionalizedOrganizations: Formal
Structure as Myth andCeremony>, Ameican JoumaL of Socíolog,83: 340-63.Mnrs,C.W. (1948), The New Menof Power: America'sl¿bor l¿aders,
Nueva York:Harcourt, Brace.
t22
I /'rl,[il]r$
Moscoucl,S. (1984), oThe Phenomenon of Social Representations), enR.M.Farr y S. Moscovici(eds.), Social Representations, Londres,Cambridge UniversityPress, 3-70.
Murrrn, K.(1992), o"Modernizing"Eastern Europe: TheoreticalPro-blems and Political Dilemmaso,European Joumal ofSociologt,33:109-150.
NEE,V. (1989), .A Theory of Market Transition:FromRedistribution to
Market inState Socialismt, AmericanSociobgícalReview, 54:663481.Nerrt-,J.P. y R. RoBERrsoN (19ó8), IntemationalSystems and the Mo-demizationofSocieti¿s, Nueva York: Basic.
Nresur$.,R. (1952), The Irony of American History, NuevaYork Scribners.Orru¡,N,B. (197 l), Alienation: Marx'sConcept d Man in Modem Society ,
Londres.PARsoNs, T. (1964), uEvolutionaryUniversals in Society>,AnrcricanSo-
ciological Revinu.
- (1966), The Evolutionof' fucieties,Englewood Cliffs,NJ: Prcntice Hall.
- (L971),TheSystem of ModemSocieties, EnglowoodClift's,NJ: Prcnti-ce Hall.
- y E. SHII-s(1951), nValues, Motives andSystems of Actiono, cnPar-sons y Shils (eds.), Towards a General Theoryof'Action,Cambridgc,MA: Haward UniversityPress.
PsvsNEn, N. (1949), Pioneers of ModemDesign from WilliamMorrb toWalper Gropius, Nueva York Museumof Modern Art.PococK, J.G.A. (1987),*Modernityand Antimodernity inthe Anglophone
PoliticalTraditions,,en Eisensadt, Paftems of' Modemity,op. cit.,44-59.Po[-Ar.IyI,K. (1957 U944]),The Great Transformation:The Politicaland
fuonamicOrigins ofOurTime,Boston:Beacon.PRzEwoRsKr,A. (1985), Capitalism and Social Democracy, NuevaYork:
Cambridge UniversityPress.
- (1991), Democracy andthe Marlcet:Political andfuonomicReforms inEastem Europe and. Latin America, NuevaYorkCambridgeUniver-sity Press.
R¡Np, A.(1957), AtksShrugged, Nueva York Random House.Rnrsmx, D.,N. GLAZERy R. DrNNy(1950), The lonely Crowd, New
Haven: YaleUniversityFress.
REx, J. ( I 96 I ) , I{ey Problemsin Sociologbal Theory, Londres: RKP.RreFF, P. (1959),Freud Mindof the Moralist, Anchor:Doubleday.Rrconun, P. (1977), The Rule of Metaphor, Toronto: TorontoUniver-
sity Press.
123
RoRry, R. (1979),Philosophy and the Mirrord Nat¿¿re, Princeton:Prin-ceton UniversityPress.
- (1985), uPostmodern BourgeoisLiberalism,,en R. Hollinger(eds.),Hetmeneutics and Praxis,Notre Dame: Notre Dame UniversityPress,2t4-22r.(1989) Contingency Irony Solidarífy Nueva York CambridgeUni
- (1991), <The Virtueof CivilSociety>, Gwemement and Opposilion,26:3-20.
- (en prensa), .Civilityand Civil Society',en E. Banfield,op. cit.Srocpor, '1. (1979), States and Social Revolufioru, NuevaYork Cam-
bridgeUniversityPress.SrorzuN,R. (1973),Regeneration througltViolence:The Mythologof the

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 67/141
It I
tl'
I.t,
,
,l¡ll
- (1989), Contingency,Irony,Solidarífy,Nueva York CambridgeUniversity Press.
RosnNeu,P.M. (1992), Postmodembm and the Social Sciences, Prince-ton: Princeton UniversityPress.
RoszAK,T, (1969), Itu Makingof a Counter-Culture:Reflectionson tfu Te-chnocratic Sacíety and. Its YoutWIOpposition,Nueva York Doubleday.
RusscHs^4nyEn, D. (1993), <The Developmentof CivilSociety afterAut-
horitarianRuleo (manuscrito no publicado), Departamento de So-ciología, Brown University,Providence, Rhode Island.Sen, E. (1978),Oriental¿srn, Nueva York:Pantheon.
- (1991), nA TragicConvergence, , New York Times(lI enero), Sec-ción 1,29.
Sares, A. (1991), "The Private, the Public andCivilSociety: SocialRe-alms and Power Structures>, IntetnationalPoliticalScience Review,t2 (4):295-3t2.
Scurucmen, W' (1979), oThe Paradox of Rationalizationo,en Schlu-chter y G. Roth, MaxWeber's Vision ofHistory,Berkeleyy Los Ange-les: University of CaliforniaPress, 11-64.
- y G. RorH (1979), MaxWeber's Visionof History,Berkeleyy LosAngeles: Univensityof CaliforniaPress.
Scu¡¡eppsn, D. (1994), In Communaute des Citoyens:Sur I'IdeeModem
de Nation,París.ScIurrt, D.(1990),oDiferentiationand CollegialFor-rnations: Implica-tions ofSocietal Constitutionalismo,en Alexander y Colomy, op. cit.,367-405.
S¡toruN,S. (1983), Liberalismand the Origlnsof' European SocialTheory, Berkeleyy Los Angeles:University of CaliforniaPress.
- (1991), Romantic Inngings:lnve in America, 1830-1980, NuevaYork:Routledge andKegan Paul.
- (1991), oThe End of SociologicalTheory: The Postmodern Hope,SociologícalTheory, 8 (otoño).
* (1992), uPostmodernSocial Theoryas Naryativewitha Moral In-tent>, en S. Seidman y D.G. Wagner (eds.), Postmodemism and So-cial Theory, Nueva York:Basil Blackr.vell47 -8 L
Surnwooo, S.J. (1994), nNar:ratingthe Social,, en T. Liebes (ed.), .Dra-
matizingFacts: The Narratives of Journalism>,número especial delJoumal of Narratives andüfe Stories , vol.4.Snrrs, E. (1972),InteLlectuakand the Powers, Chicago: ChicagoUniver-
sity Press.
124
SrorzuN,R. ( ),Regeneration througltViolence:The MythologofAmericanFrontier, 1600-1860,Middletown,CT: Wesleyan UniversityPress.
Suusen, N. (19ó3), Theoryof ColÍectiveBehavíor,Nueva York Free Press.
- (19ó8), oTowarda Theoryof Modernization>,en Smelser, Bsays inSociobgicalExplnnation, Engelwood Cliffs,NJ: Prentice }{all,125-146.
- (1991),Social Paralysis and Social Change: BitishWorkingClass
Educationin the Nineteenth Century , Berkeley y Los Angeles; Univer-sity ofCalifomiaPress.SnnH, H.N. (1950), Vireinktnd, Cambndge, MA: HarvardUniversity
Press.S¡r,trn:,P. (1991), "Codes and Conflict: Towards aTheoryof War as Ri-
nal", Thmryand Society, 20: 103- 1 38.
125
\i
ENCANTAMIENTOARRIESGADO: TEORÍAY ME,TODOEN LOSESTUDIOS CULTURALES
(en colab. con Philip Smithy Steven Jay Sherwood)

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 68/141
I
1
I
I r,rir
üllr&
y Steven Jay Sherwood)
En los iniciosde este siglo, en suobra maestra Las lbrmaselementales de la vida religiosa, EmileDurlüeirnabogó por lacreación de una <sociologfareligiosa,que uabrirlattna nttevnsenda a la ciencia delhombrer. A pesar de ello, en este siglo qtreestá tocando a su finesa comprensión<religiosa,cle la socicdndno existe. Tampoco nuestra disciplinaha sido capaz de cltar trn.lnueva ciencia de los hombresy de las mujeres.Dos razones seaducen para explicarlo. Unaes que los lectores laicos de Durk-heim no alcanzaron a entender lo que é1 tenfa in mente. La otraes que a aquéllos que ftieroncapaces de hacerlo no les agradó.
La idea de Durkheimconsistfa en ubicar el significadoy elsentimientoculturalmentemediado en el centro de los estudiossociales. Aunque nuncaabandonó la idea de una ciencia social,en la rlltimaparte de su obra pretendió, de forrnapaulatina,modificarlade un modo frrndamental.Quiso que la ciencia socialrenunciase a lo que llamamos el (proyecto de desmistificacióno.
Es eüdente que la racionalidadde la disciplinadebe mante-nerse: nuestras teorías y mptodos intelectuales permitenuna rela-ción críticay descentrada con el mundo.La ciencia sociales ra-cional, también,en el sentido de que su objetivomoral se arraiga
en el proyectode la Ilustraciénque
tiendea llevara la atención
consciente las estructuras subjetivas y objetivasque quedan fuerade las comprensiones normalmente tácitasde la üda ordinaria.
Con todo, la racionalidaddel métodode la ciencia social no
127
se debe confundircon la racionalidadde la sociedad a la queaquél se dedica. Loque guÍa nuestro trabajo, de hecho, es elsupuesto contrario. Según nuestra percepción, Ia sociedad nun-ca se desprenderá de sus misterios -su irracionalidad,su oes-pesuraD, sus ürtudes trascendentes, su demónica magia negra,sus rituales catárticos su intensa incomprensible i ál
i
I
ti
;lll1
lrt,
C, WriglrtMillsensalzó, en cierta ocasión, la imaginaciónsociológicacomo la intersección de biografíae historia,defi-niendo a la últimaen términospuramente objetivos'A dladehoy, debemos abrirnos al entusiasmo que brota de la imagina-ci6n social. Debemos estudiar el modo en que las personas ha-
ig ifi ti s s üdas y sus sociedades los modos en los

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 69/141
.l lrlir
sus rituales catárticos, su intensa e incomprensibleemocionál_dad y sus densas, a veces ügorosas y a menudo tormentosas,relaciones de solidaridad.
Estos misterioshan sido normalmente obüados por la cien-cia social racional. Las ocasiones en que se han traiado,nues-tros clásicos y nuestros contemporáneos han pretendido expli_car esas irracionalidadespor el método de reducción.el insistiren que las instancias de subjetiüdadson causadas por elemen_tos objetivos, han intentado (y, sostendríamos,
"*udode conti_nuo) demostrar que esas irracionalidades son meros reflejosdelas estructuras orealeso, tales como organizaciones, sistemas deestratificación y agrupaciones políticas.
Los sociólogosse enorgullecen de estos quehaceres en lansociologÍade, --g¡ este caso, de la cultura-y en la desmistifi_cación del mundo del actor que es tanto premisa como resulta-do. Pero esta reducción es, fundamenialmente,errónea. Elmundodispone de una dimensión irremediablemente mística.Para explorarla,debemos trascender ra osociología der ra cultu-ra en direccióna una sociología culturral,que ingrese en losmisterios de la vida social sin reducirloso iffravarárarlos,aúncuando se les interpretede un modo racionalq.re
"*parriaelámbito del criticismo,la responsabitidad y la conciencia.
La promesa de una sociologíacultural(Alexander1993) esprecisamente esto. comocliffordGeertz insistióhace veinteaños aproximadamente,"el estudio de la acciónsimbólicano esmenos una disciplinasociológicaque el estudiode pequeñosgrupos, burocracias o el cambio de papel de la mujeramerica_na; se trata, únicamente, de una provechosa ocupación menosdesarrolladao (Geertz 1973). Desde que escribió estas palabras,la sociología cultural,de hecho, se ha convertido en un .u-páindependiente y ha pasado a ser un área de conocimientodon-de el trabajoes más übrante y dinámico.Hemos
recorridounlargo camino en la exploraciónde los códigos, las narrativas ylos símbolos que subyacen y cohesionan a lá sociedad. Sin em_bargo, aún nos queda un buen trecho por transitar.
cen significativassus üdas y sus sociedades, los modos en losque los actores sociales impregnan de sentimiento y significa-ción sus mundos. Si nos proponemos dar cuenta de este ricoyesquivo objetivo,tendremos que constll¡irnuestras teorÍas ymétodos en consonancia con este estimulante espfritu.
Comenzamos por rechazar la proposiciónde que las meto-
dologías orientadas a la investigaciónde la sociedad pueden serteorlas neutrales. Si el trabajo científicose evahla como alta-mente significativo,hemos de reconocer que é1, también,estáinformadopor lacultura. La culturade la ciencia es teoría. In-sistimos, por tanto,en que los objetosestimados como dignosde investigaciónse seleccionan de acuerdo a preferencias teóri-camente orientadas. Las categorías fundamentalespara la com-prensión de la sociedad -clase, estado, institución,sl-mismoe,incluso,cultura-se hacen asequibles por decisiones científicasque poco tienen que ver con los cánones de la ciencia positiva'Son los presupuestos metateóricos relativos a la naturaleza dela acción y del orden los que determinan la metodologíay laconclusiónen las ciencias empíricas, impulsando a los analistassociales hacia o omás allá"de la culturay, por lomismo, dina-mizando aquel tipo de interpretación de la culturaque, en rllti-ma instancia,prevalecerá.
En el reconocimientoexplícitode que la teoría, el método yla conclusiónse encuentran inextricablementeinterpenetra-dos, nos diferenciamos (véase Griswold1992) del cada vez máspopular acercamiento postestmcturalistaal estudio de la cul-tura. Contrarioal trabajo de MichelFoucault(e-9.' ln qrqueo-logíadel saber) y a la extrapolaciónsociológicaque RobertWuthnowha hecho de él (Wuthnow1987;Ramb y Chan1990), negamos la posibilidadde un métodogenealógicoquepueda trazar el mapa de los contornosdel discurso sin prime-iamente idear una escala. En este sentido, defendemos, frentea Wuthnow,que no existe mejora metodológicasin renovaciónfe6nca. De hecho, sostenemos que, primeramente, en virtuddelas intuicionesprogresivamente construidasen la naturaleza
128 129
del orden cultural,pueden forjarse las nuevas herramientaspara sus an¿ílisis.
Altiempoque reflexionamos en el marco de esta fase depensamiento postpositiüsta,no podemos negar el poder o lafacticidad del nmundo)empírico. Pormedio de un proceso de<resistencia> el mundosocial demanda el re-afinarconstante-
A la luz de lo que hemos dicho hasta ahora, no deberfa sor-prender el hecho de que el trabajo de este grupo descanse clara-mente sobre lo que se ha llamado latradiciónpostdurkheimia-na (Alexander1988a), incluso los estudiosespecíficos acometi-dos por aquellos asociados a este grupo han asumidouna varie-dad de formas, desde la lingüísticae históricahasta la neofun-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 70/141
soc a demanda el re afinarconstantemente la relaciónentre la teorfa y lo que Durkheimdenomina-ba "hechos socialesr. Tras mucho tiempode espera, nuestraspropias investigacionesintensivas en datos (Alexander1988b;Smith l99l;Alexander et al. en prensa) han producidoresulta-dos inesperados que han forzado, no sólo un refinamientoteó-rico, sino,
más bien, una revisiónfundamental.Para iluminaresta complejarelación entre hecho y teoúa enlos estudios culturales,dirigimosnuestro interéshacia una dis-cusión más concreta de nuestra aproximaciónteórica y hacialos estudios empíricos de la cultura a que ella ha dado lugar.
Hablarde <nuestras> investigacionespudiera parecer, qui-zá, más que peculiaren un debate sobre el método cultural.Con todo y con eso, su peculiaridad consiste en una importanteimplicaciónde una perspectiva teóricamente orientada hacialaciencia social cultural.No existe un método universal que pro-duzca ciencia como tal; sólo existeninvestigacionesestimula-das por la búsqueda de tipificacionesempíricas de cosmoüsio-nes particulares que pueden entenderse como sistemas de sig-
nos teóricos qLle prometen a los investigadorestopar con cier-tos fenómenos(que ya se encuentran> en el mundoempírico.Toda vez que la particularidadsólo puede comunicarse cultu-ralmente,en el mundo-dela-üda, los sistemas significativos,desde el punto de üsta teórico, sólo pueden transmitirsea tra-vés de tradiciones intelectuales específicas, que tienen la posibi-lidad de organizar los mundos-deJa-üda por sí mismos. En estesentido \a teorta, como el significado,es, por tanto, el productode una conciencia colectiva.
Nos centramos en nuestra propia discusiónrelativaa losmétodos culturalesestablecidos en torno al "grupoculturaloque se ha desarrollado en UCLA,que pudiera pensarse comoconstitutivode un tipode tradiciónmenor dentrode la grantradiciónde pensamiento durkheimiano.Este enfoque tiene laventaja de iluminarlos estudios culturales no sólo de principiosino in situ.
130
dad de formas, desde la lingüísticae históricahasta la neofuncionalista.
En el corazón de nuestra üsión conjunta se anuncia uncompromisocon (la autonomla relativade la cultura"(Alexan-der 1990; Kane 1991). Esta posición orientativa general se defi-ne a partir de un modeloque insiste en que la preocupación
por lo sagrado y lo profanocontintlaorganizando la üda cul-tural,una posición que se ha üsto enriquecida por pensadoresde tan alto reconocimiento comoMirceaEliade, EduardShils,Roger Cailloisy, más recientemente, por Ia economfa culturalde Viüana Zefizer. Subrayamos, de igualmodo, el carácter nu-clear de los sentimientos solidariosy los procesos rituales, ymás extensamente, siguiendo la estela de Parsons y Habermas,la importanciade la sociedad civily la comunicaciónde la üdasocial contemporánea. La abertura de la esfera civilhace posi-ble que los procesos de comunicaciónpuedan dirigirsea lametafísica y a la moralidad,al sentimientopúblicoy a la signi-ficaciónpersonal, y a lo que facilitaque los procesos culturalesse conviertan en rasgos especÍficos de la üda políticacontem-
poránea.Inspirado en la interpretación que Paul Ricoeurefectúa delmétodo hermenéutico,nuestra aproximaciónconstnrye el obje-to de las investigaciones emplricas comoel mundo significativodel "textosocialo. Sirviéndonosde un acto de interpretación,nuestra tentativapasa por leer este texto de las <estructurasculturaleso,insistiendo enque sin la preüa reconstrucción delsignificadotodo intentode explicaciónestá condenado al fra-caso. No defendemos, por supuesto, que la explicación,porsl misma, consista únicamenteen rastrear los efectos de lasestructuras culturales; éstas últimas tienenautonomíaanalíti-ca, interactúan, en cualquier situaciónhistóricaconcreta, conotro tipode estructuras de modo aperturistay multi-dimensio-nal. Insistiremos,sin embargo, en que estas (otras estructurasD
-ya sean económicas, polfticas o, incluso, demográficas-nopueden considerarse, por sl mismas, como exteriores a los acto-
131
res sobre quienes ellas ejercen su fuerza. La atención debe re-caer sobre la dimensióndel significado.
Si, en cuanto analistas culturales,nuestro método centralesinterpretativo,y nuestro fin consiste en recobrar el significadodel textosocial, es importanteretener el adjetivo social enlamente Nuestro propósito es reconstruirla conciencia colectiva
nilicadoestratégicamente para lograrsus objetivosen estrech¡trclacióncon otros actores y las institucionesomniabarcantes'Estas posturas hacen abstracción de los propios sentimientosexistenciales del analista. En cuanto respuestas emocionales delos actores se tratan como residuos de cierto interés estratégico,de modo y manera que las emociones del analista se consideran

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 71/141
/rI
rti
I
I lll I
tcJl$
mente. Nuestro propósito es reconstruirla conciencia colectivadesde sus fragmentos documentalesy desde las estructuras cons-trictivasque ella implica.Para desenterrar las estnrcturas quecomponen la conciencia colectivq-que en flancés, hayque re-cordarlo, implica tantola oconsciencia) como la oconcienciaoemocional y moral-,aderezamos nuestro esfuerzo interpretati-
vo con una sensibilidad ecuménica que persigue el discerni-miento de una variedad de disciplinas.Nuestros trabajoshan echado a andar siguiendo diferentes
trayectorias, no sólo la de los escritos sociológicos de Durk-heim, Max Webery Parsons, y su elaboración en el trabajodecontemporáneos señeros como Bellah, Shilsy Eisenstadt, sinotambiéna partirde la semiótica de RolandBarthes, UmbertoEco y MarshallSahlins; elpostestructuralismo de Foucault; laantropología simbólica deGeertz, VictorTurner y MaryDou-glas; las teorías narrativas de NorthropFrye y sus continuado-res literarioscomoHayden Whitey Fredric Jameson; y la teolo-gía existencial de Ricoeur. Enel marco de la sociología contem-poránea, los estudios que consideramos informados por el mis-mo mundo-de-la-üdateórico y por particularidades similaresalas nuestras incluyenlos de Zelizer,Steven Seidman, RobinWagner-Pacifici, Wendy Griswold,Eüatar Zerubavel, BarrySchwartz, Elihu Katzy DanielDayan. Además, encontramosaspectos paralelos evidenciados en el trabajo reciente de CraigCalhoun sobre la sociedad ciüly la identidadsocial, y en el deMargaretSomers sobre narrativa.
En la medida en que nuestra postura reconoce la autentici-dad ncausal" y la eficacia delos sentimientos colectivosy susparámetros simbólicos en el tejidode la üda social, nuestrosdesacuerdos teoréticoscon las posturas neo-marxistas, post-estructuralistasy etnometodológicas respecto al significadotambién incluyendivergencias metodológicas. fncluso,en losmejores ejemplosde estos planteamientos, la interpretación seconsidera como algoque ocurre na espaldas de los actores)que, en lo sucesivo, se definen como sujetos que emplean el sig-
132
de modo y manera q ascomo un categoría contaminante que amenaza coÍrpervertir lapúreza de la meditacióncientíficaracional.
Los neomarxistas, por ejemplo,siempre han sospechado delas emociones aI considerarlas como elementoslr¡lnerables a lamanipulacióncapitalista,algo que se ejemplificóen los estudios
de hbscuela de Frankfurtde la así llamada<industria
culturalr.Este recelo relativoa las emociones se ha üsto complementadocon la inquebrantableautoconcepcióndel marxismo como unaciencia del materialismohistórico.Este compromisoteórico conla primacia causal de la esfera material hace que eI recubrimien-to del sentimientoestructurado parezca estrictamentenformalis-taD -una actiüdad redundante, regresiva frente al proyecto pro-gresivamente desplegado de la explicaciónsocial.
En el postestructuralismofoucaultianose encuentra Llnateoría y método diferentes pero, desde nllestraperspectiva cul-tural, con resultados similares.Aparece el intento de ofreceruna mirada irónica y desapasionada que objetiüzasin evaluar ymapificasin implicación.En el nivelmetateórico, un compro-
miso con la nvoluntadde poder', como el motivocausal de laacción humana, reduce, una vez más, el sentimiento a la cate-goría de una variablesuPerflua.
Las <teorías prácticas),, a nuestro entender, han sufrido undebilitamientosimilar.A pesar de su inclinaciónhacia el habi'f¿¿s y su interés por loscódigos del arte y de la moda, Bourdieuofrece, de manera implacable, una üsión estratégica de la ac-ción, desplaza la experiencia de las emociones al cuerpo y tras-lada la aiención teórica desde el poder de los símboloscolecti-vos a sus determinaciones objetivas.La 'reflexiüdad'de Gid-dens reduce, de manera impresionante, la culturaa las normassituacionales, los sentimientos a la negociaciónintersubjetivaylas estructuras de significadoa las exigencias de tiempo y espa-
cio. La teoría neo-institucionalüerte su interés sobre la estrate'gia, la reflexiüdad y la adaptación al serviciodel controlorgnni-Iacional, promocionandouna perspectiva instrumental de la lc-
133
gitimaciónsimbólicaque da la impresiónde tematizar el rnitoyel ritualal tiempo que les vacía de cualquierformasemántica_mente inducida.
Con la posible excepción de ciertas corrientes del trabajo delinteraccionismosimbólico(e.g., Intemados de ErvinfGoffrnan),las aproximaciones micro-sociológicashan acentuado, por su
como Llnrecurso, no como un obstáculo, tal y como encontra-mos el textosocial. Alexaminar los acontecimientoscontempo-ráneos, sentimos la pasión desmedida y el ardor de la acciónhumana que, a menudo, tambiénse malogran en el rigorhela-dor de los controles científicos.Por esto es importantedestacarque los rituales la contaminación y la purificaciónsólo pueden

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 72/141
p g han acentuado, por suparte, la cognición por sobre la moralidady el sentimiento yhan desatendido, como resultado, el significádo.La moraly elcompromiso emocional se excluyen,por parte del analista, enfavordel principiode la "indiferenciametodológicaD,una refor-mulaciónescéptica americana del concepto formalísticode epo-
che auspiciado por EdmundHusserl. Fiente al carácter daio-por-supuesto que tiene la realidad para el actor, Husserl soste-nía que, para describir los actuales procedimientos de la cogni_ción intuitiva,el analista debe abstraerse de la intuiciónglJbala través del proceso de "reducciónfenomenológicar.
Pero sobre la naturaleza de la realidada la que la disposi_ción de los procedimientosintuitivosdel actor cánfiere u.""ro-las estructuras morales, emocionalesy cognitivasque dan ala realidaduna organización internapor sf misma_ Husserl ysus discfpulos tienen pocoque decir. Loque tienden a apuntaimás bien, es que esa realidademerge de los propiosprocedi_mientos. Considérese, por ejemplo, los oanálisis de conversa_ción>, uno de los elementos vanguardistas de la micro-sociolo-gía contemporánea. El único programade investigaciónreco_nocido de la etnometodologfa,el análisis de conversación (CA),ofrecgun tipode pragmatis giganticus,un método que,mien_tras iluminapoderosamente la técnica de ra interacción verbal,aporta poca claridad en lo que se refiere a lo que los interlocu_tores quierendecir cuando hablan. rnfluidospor una lecturaparcial de la ambigua intuiciónwittgeinsteniana *uso = signifi_cadoo, estos estudios basados en la conversación dan -.r"Jtur,con mucha frecuencia, de un positiüsmo de nula apertura depensamiento que roza lo patológicoen su distanciamientode lapasión y la vehemencia que muestran los interlocutores en suvidareal.
En contrastecon esta üsión deshumanizada, nosotros reco-nocemos, no sólo Ia existencia, sino la eficacia causal del senti-miento, la creencia y la emoción en la üda social. Como intér_pretes, consideramos nuestras propias respuestas emocionales
134
que los rituales, la contaminación y la purificaciónsólo puedenentenderse si los profundos afectos que hacen tan conüncentesestas categorías primordiales son abiertamente reconocidas porel intérprete. Sólomanteniendo el compromisocon el mundopodemos tener acceso a las emociones y a las metafísicas quealteran la acción social: y sólo podemos interpretarlas satisfac-
toriamente desde un punto de üsta hermenéutico.Planteamos un acercamiento que puede denominarse nher-menéutica reflexivar. Apartirdel legado de los románticosdelsigloxvnry xrxcomo Wordswothy Goethe y de hermeneutasorientados-hacia-el-significadocomo Dilthey,Heideggery Ga-damer, observamos nuestras reflexiones emocionalesy moralescomo la base de una intersubjetiüdadestablecida. Habidacuenta que enfatizamos, no la objetivación,sino la comprcn-sión, nuestra respuesta subjetiva aporta el sustento para unaBildungsprozess.Al mismotiempo, debido ala naturalez.a des-centrada de la tradición teorética dentrode la que trabajamos ypensamos, podemos acceder a nuestras emociones y dar salidaa la posibilidadde reflexiüdadmoral y cognitiva.Toda vez quetrabajamos dentro de una tradiciónreflexiva,podemos ponerdistancia por medio respecto a nuestra propiaexperiencia y laexperiencia de los otros, incluso nos podemos abrir a sus emo-ciones y a las nuestras, y hacemos de la experiencia,en sl mis-ma, la base de nuestro virajeinterpretativo.
Nuestros estudios de la üda políticapueden emplearse paraejemplificarsomeramente este acercamiento. A partirde lacomprensión de los asombrosos virajes culturalesque conllevóel finalde la Guerra Fría (Alexandery Sherwood en prensa-b),comenzamosa obtener ciertoesclarecimientocomentandonuestras propias experiencias de euforiay esperanza. A travésde conversaciones casuales y de nuestra propia exposiciónal
influjode los mass-media globales, parecería obvioque quienes
nos rodeaban habúan de compartirestos sentimientos -nosólo nosotros, sino muchos otrosafectos al lídersoüético Gor-bachov. Porprimeravezenmuchos años nos sentimos ansiosos
135
de leer artículos relativosa las diabólicas complejidadesde lapolíticadel Kremliny, por primeravez,en la actualidad ntoma-mos partido)en las luchas por el poder dentro del Politburo.Eüdentemente, algo se ha transformadoaquf; no sólo en laUnión Soüética,sino dentro de la conciencianacional america-na. Como sociólogos culturales, respondemos intentando com-
social fueroncorregidas, no sólo por las preocupaciones teoréti'cas (teorfa semiótica o nan'ativa, teorla de los mass-media, teo-rfa durkheimiana,etc.), sino por las comparaciones supervisadasentre guerras, gmpos de opinióny también entre diferentes pe-riodos del mismoacontecimiento. Los resultados mostraban quelas simbólicas sagradas y profanas, y su incorporación a las na-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 73/141
pprender estos sentimientos en el contexto de la teoría social ycultural.Comenzamos con la sociología religiosa de Durkheimy la teoría del carisma de Weber. Sin embargo,como revelabanlos datos relativosa la complejidady a lo delicado del asunto,avanzamos haciendo uso de la teoría de los códigos binarios de
la sociedad ciüly de la teoría desarrollada de la narrativaso-cial. Descubrimosque nosotros, y buena parte de los america-nos, se habfan nenamorado,de Gorbachov debido a que seajustaba al arquetipo culturaly al imaginariosimbólicodel "hé-roe americano> democrático (Sherwood 1993).
Durante los perlodosde profundo conflictointernacional,es-pecialmente la guerra (Smith1993, 1991; Alexandery Sher-wood,en prensa-c), experimentamos emociones quese exten-dían desde la agitación üsceral tumultuosa y alborotada hasta lainquietud y la desazón. También observábamos los cambios enel comportamiento,e.g., los que vimos la CNN bien entrada lanoche y nos ocupábamos de los acalorados argumentos de laspersonas con las que nosotros, por otra parte, estábamos de
acuerdo. Siguiendoel flujodel mundo-de-la-üda reflexionába-mos, sobre todo, como pruebapalpable de lo que Durkheimde-nominó.efervescencia colectiva>.Hicimosuna breve y mesura-da incursiónen diferentes aspectos del combate, en el alcance dela guerra, en los esfuerzos por la legitimacióny en el desacuerdocon lo que aprobábamos y con aquello que desaprobábamos.¿Por qué, nos preguntábamos, veneramos, odiamos o admira-mos a George Bush, MargaretThatcher o Saddam Hussein, sen-timos piedad por las víctimasdel bombardeo del búnker Amiri-ya, el hundimiento del GerrcralBelgrano o las masacres del Kur-distán, o nos sentimos horrorizados por el poder de las armasmodernas? Pronto parecióconstatarse que exisfan continuida-des y parámetros que relacionaban esos sentimientos con lossímbolos que estaban siendo empleados paftr comprender losacontecimientos por los mass-media y por los amigos y vecinos ypor nosotros mismos.Las interpretacionesposteriores del texto
136
las simbólicas g y p , y prrativas de acontecimientosheroicos, trágicoso apocalfpticos,habfan creado estas respuestas emocionales.
Los estudios sobre el Watergate y la tecnología informática
-las investigacionesiniciadasen este programa de investigacióny teorfa- comenzaron de modosimilar'La implicaciónemocio-
nal y moral en los procesos colectivosapuntaban a la cuestión delas fuetzas modeladoras en funcionamiento.Si nos sentfamos anosotros mismos exaltados y purificados durantelas conwtlsio-nes que marcaron el Watergate (Alexander1988b; cf', Alexandery Sherwood t991yAlexandery Smith1993), nos llenábamos deásombro cuando estos sentimientos fueroncompartidos en elexterior por grupos pequeños y aislados' Si nos sentfamos horro-rizados por el proyecto (La gueffa de las galaxias' de Reagannos sorprendía por qué muchos americanos senfan exactamen-te lo contrario. En cada caso, nos disponíamosa examinar ennuesÍa experiencia inmediata si olos otros>, como aquéllos aje-nos a nuestro mundo intersubjetivo,evidenciaban reacciones si-milares o semejantes. Si este análisis confirmaba nuestras expe-
riencias de convulsión moral, encontrábamos que los materialesmass-mediáticos que documentabanla realidad social de nues-tras propias experiencias podrfan suministrarun recurso con-creto para la investigacióndel código supra-indiüdualy de los*urao,narrativosque autorizaban estas representaciones colec-tivas en lo sucesivo. El mundo interiorde la emoción y el signifi-cado, el sí-mismo clarificadoa través de la teoría social, nosanunció dónde comenzar a investigar con el objetode üsualizarla imaginaciónsocial en curso. A través de esta mediaciónentrelo personal y lo impersonal,podríamos construir los parámetrosinvisiblesdel ideal visibley claro'
nNiuna sola palabra de todo lo que he dicho o intentadoadvertir ha surgidb del conocimientoajeno, fifoy objetivo;latedentro de mí, se constituyea mi través.' En el más puro estilodel novelista adscrito a la tradicióngerrnana, Thomas Mann fuecapaz de hacer de esta afirmaciónuna legftimamanifestación
137

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 74/141
RIcoEUR,P. (I984l88),Time and Nanative, 3 vol., IL:U. Chicago.SHERwooD, S.J.(1993), oNarratingthe Social: Post-modernismand the
Drama of Democracyo (en prrensa), en <DramatizingFacts: The Na-rratives of Joumalismo,ed. por T. Liebes, edición especial del Jour-nal Nanatives and LifeStories.
Snrrrn,P. (1991), "Codes and Conflict:Towa¡ds a Theory of War asfu tualo, Theoryand Socíety, 2l: 103-138.
CIUDADANOY ENEMIGOCOMOCLASIFICACIÓNSIMBÓLICA:
SOBREELDISCURSOPOLARIZADORDELASOCIEDADCML

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 75/141
tl,
, y y
- (1993), nThe Semiological Foundations of MediaNarratives: Husseinand Nasser, (en prensa) en Liebes 1993, op. cit.
Sol¡nns, M. (1993), uReclaimingthe EpistemologicalOther: Narrativeand the Social Constitutionof Identity>,en Calhoun 1993, op. cit.
WecNrn-Pecrrcr,R. (198ó), The MoroMoralityPlay: Terrorbmas SocialDrama,IL:U. Chicago.
WuruNow,R. (1987), Meaningand MoralOrder: Explorationsin CulturalAnalysis, Berkeley yLos Ángeles:U. Califorrria.
Zeuzsr., V. (1985),Pricing the Priceless Chíld,ñY:Basic Books.
140
Los sociólogos han escrito mucho sobre las fuerzas socialesque originan el conflictoy la sociedad polanzada, sobre los inte-reses y las estructuras de los grupos políticos,religiososy degénero. Pero han hablado bastante poco sobre la construcción,destruccióny deconstrucciónde la propiasolidaridad ciüI.Porlo general, mantienen un mutismo absoluto en lo que se refiere ala esfera del sentimientode compañerismoqLreconforrnala so-
ciedad dentro de la sociedad y a los procesos que la fragmentan.lDesearla acercarme a esta esfera del sentimiento de compa-ñerismo desde el concepto de nsociedad ciüI".La sociedad ciülha sido un tópico generador de una enorrne discusión y disputaa lo largode la historiadel pensamiento social. Marx y la teoríacríticahan empleado el concepto para confirmarla desapari-ción de la comunidad,para levantar acta del mLlndode los indi-üduos egoístas y auto-reguladossurgido al calorde la produc-ción capitalista.Apoyomicomprensión del términoen una tra-dicióndiferente, en la línea del pensamiento democráticoy libe-
1. La concepciónde este escrito se ha apoyado en un trabajo ya iniciadosobre lademocracia, la sociedad civily el discurso. Algunas partes han aparecido primeramen-te en italiano(Aiexander1990b).
Para una discusióngeneml relativa a la pobreza de los recientes tratamientoscien-tíficossociales sobre la políticay la democracia, ver, especialmente, Alexander (1990¿),desde una perspectiva que enfatiza la importanciade la sociedad civil.
I
I
ral, que se extiende desde el sigloxvlhasta principiosdel xx,una época de teorizaciónsobre la democracia que quedósu-plantada por el capitalismo industrialy el compromisocon (lacuestión social" (cf.Keane 1988a,1988b; y Cohen 1982).
Definirésociedad civilcomo una esfera o subsistema de lasociedad que está analfticay, en diferentes grados, empírica-
t d d l f d I üd llti ó i
der y la identidadpor medio de organizaciones voluntarlas(<dignatariosDo (empleados prlblicosr)y moümientossociales(nmóümientos intelectuales"fEyermany Jamison 1991]).
Pero la sociedad civilno es únicamente un espacio institucio-nal. También remite a un ámbito de la conciencia estructurada ysocialmente establecida, a una red de comprensiones que operapor debajo y por encima de instituciones explícitase intereses

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 76/141
lI\
l.f
mente separada de las esferas de Ia üda polltica,económicayreligiosa. La sociedad ciüles una esfera de solidaridaden laque el universalismo abstracto y las versiones particularistasde la comunidadse encuentran tensionalmente entrelazados.Es un concepto normativo y real. Permiteque la relación entre
los derechos indiüdualesuniversales y las delimitacionesparti-cularistasde esos derechos pueda estudiarse empíricamente,como lascondiciones quedeterminan elestatus de la propiasociedad civil.
La sociedad ciüldepende de los recursos, o inputs, de estasotras esferas, de la üda polftica,de las institucioneseconómicas,de la amplia discusión cultural,de la organizaciínterritorialyde la primordialidad.En un sentido causal, la sociedad ciülde-pende de otras esferas, pero sólo por lo que Parsons denominóuna <lógicacombinatoriar.La sociedad ciül-y los grupos, in-diüduosy actores que representan sus intereses en estos térmi-nos de sistema- combina estos inputs de acuerdo con la lógicay las demandas de su situaciónparticular.Esto supone mante-
ner que la esfera de la solidaridadque llamarños sociedad ciültiene relativaautonomfa y puede estudiarse en su propiareali-dad (cf. Durkheim[1893]1933; Parsons 1967,1977).
Frente el nuevo utilitarismo(e.g. Coleman 1990; cf. Alexan-der, en prensa) y la teorla crítica(Habermas 1988) me gustarÍadefender la idea de que existe, por ello,una sociedad que pue-de definirse entérminosmorales. Lascondiciones deesta co-munidad moral se articulan con (no determinan a) organizacio-nes y el ejerciciodel poder a través de instituciones como cons-tituciones y códigos legales,por una parte, y "el cargor, por laotra. Lasociedad ciültiene sus propias organizaciones: lostri-bunales, institucionesde comunicaciónde masas y la opiniónpúblicason los ejemplos más significativos.La sociedad ciülestá constituidapor su propia estructura específica de élites, nosólo por oligarquías funcionales que controlanlos sistemas le-gales y de comunicación,sino por aquéllos que ejercitan el po-
142
,,t*'.
,
llrl I
tc/t$ /
por debajo y por encima de instituciones explícitase interesesauto-conscientes de las élites. Para estudiar esta dimensiónsub-
.ietivade la sociedad ciülhay que reconocer y ocuparse de loscódigos simbólicosdistintivosque son extremadamente impor-tantes en la constitucióndel sentido de la sociedad para aquéllos
que estándentro de él y al margen de é1. Estos códigos son so'
ciológicamente importantes, es más, añadiría que el estudio delconflictosociaVseccionaVsubsistémico debe complementarsecon una referencia a esta esfera ciülsimbólica.
Los códigos proporcionan las categorfas estructuradas de 1o
puro e impurodentro de las cuales se dispone todo miembro o,miembropotencial,de la sociedad ciüI.En términos de la pure-za e impureza simbólicasse define la centralidad,se hace signi-ficativoel estatus demográficomarginal, y la posición superiorse entiende como merecida o ilegftima.La contaminaciónes
una amenaza para un sistema localizado;sus recLlrsos deben o,mantenerse bajo control, o transfonnarse en el curso de accio-nes comunicativas,como rituales o movimientossociales, en
una formapura.A pesar de su enorme impacto sobre el comportamiento,lascategorías puro e impurono se desarrollan, exclusivamente,como generalizaciones o induccionesa partirde la posiciónes-
tructuralo conducta indiüdual.Se tratan de imputaciones queson inducciones, vía analogla y rnetáfora, desde la lógica internadel código simbólico.Por esta tazón, la estructura interna delcódigocivildebe convertirseen objeto de estudio en sí mismo'Del mismo modo en que no existe religióndesarrollada clue nodiüda el mundo entre lo venerable y lo detestable, tampoco exis-te un discurso civilque no conceptualice el mundoentre aqué-llos que son merecedores de inclusióny aquéllos que no lo son'2
2. En este sentido (cf.Barthes 1977) hay una (estructur¿D y una (narTativaD inhe-rentes al discuno de la sociedad civil.La primera, el discursobinarioque describe aquienes se encuentran dentm y a quienes se encuentran fuera, debería teorizarse en
143
Los miembros de las comunidades nacionales creerr l¿rxatlva.mente que (el mundor,en el que se incluyesu propia nación, sccompletacon aquéllos que ni son merecedores de libertad ni doapoyo comunal ni son capaces de apoyarles (en parte porqueson egoístas inmorales).Los miembrosde las comunidades na.cionales no quieren .salvar, a semejantes individuos.No deseanincluirles protegerles u ofrecerles derechos ya que les conciben
Crrur¡rlolc¡s ciudadanos üerten juiciossobre quién deberla serincluidt-¡en la sociedad civily quién no, sobre quién es amigo yquién en enemigo, cuentan conel apoyo de un código simbólicosistemático y enonnemente elaborado. Esta estructura simbóli-ca ya estaba claramente presupuesta en el primerpensamientoI'ilosóficosobre las sociedades democráticas quebrotó en la üejaGrecia Desde el Renacimiento impregnóel pensamiento y el

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 77/141
incluirles,protegerles u ofrecerles derechos ya que les concibencomo seres indignos y amorales, como, en cierto sentido, <no-ci-vilizados".3
Esta distinciónno es nreab. Los actores no son intrínsica.mente ni respetables ni morales: están determinados a ser asf alubicarse en ciertas posiciones en el
entramado de la cultura civil.los términos del legadode la tradicióndurkehimiana. Tal y como he mantenido enotra parte (Alexander1982, 1988a), la ambición de Durkheimconsisfa en crear unateoría de la <sociología religiosa), notanto una teoría social de la religión,y su mayorcontribución,sobre este particular, fue su conceptualizaciónde lo sagrado y lo profa-no como los elementos primitivosde la clasificaciónsocial. El elemento narrativo deldiscu¡so contemporáneo puede extraerse de las investigaciones históricasde Weber enlo que Eisenstadt (1986) ha llamado las religionesde la época axial. Laprincipal intui-ción de Weber, a este respecto, fue la de que estas religionesintrcdujeronuna tensiónfatal entre este mundo y el próximoque sólo podrfa resolverse por medio de la salva-ción y que, además, el centro de interés sobre la escatología y la teodicea dominaronlaconciencia religiosade la época, Es algo relativamentesimple ver cómo las categorlasestructurales de Durkheimsuministran los puntos de referencia para el trayectode lasalvación que describe Weber. (Para la importanciaen las religioneshistóricas. delimaginariode lo malvado, verRussell [1998].)
El desafío nuclear para el desarrollode una aproximaciónsimbólicaa la políticaesel de traducirla comprensión yla relevancia de este trabajo sociológicoclásico sob¡ela centralidadde la religiónen la sociedad tradicional en un marco que sea relevantepara las sociedades seculares contemporáneas. Esto significatransgredir el énfasisabiertamente cognitivode los análisis semióticosy postestructuralistas--desde Léü-Strauss a Foucault-qtre sobredimensionantfpicamenteel (discllrco,de modo que loaleja de las cuestioires éticas y morales y también de la afectividad.Este alejamientoesun problema que se desata con el reciente <girolingiiísticoren la historiaque, enmuchos otros aspectos, es ütal y de sllma importancia.
3. El trabajo de Rogin (1987) es el úrnicoesfuerzo del que yo tengo conocimientoque pretende ligareste compromisocon la proyecciónde la indignidaden el centro delproceso político.Describe su tmbajo como el estudio de ndemonología,. Desde miperspectiva, son numerosos los problemas que se derivan de esta investigaciónseria.1) Como la concepción del motivode Rogines psicológica -él considera la estructurasocial-, no apofta un análisis independientede los parámetros simbólicos. 2)Comofijasu atención exclusivamenteen las prácticas manifiestas de dominación violenta<n concreto, de los blancos americanos sobre los negros-, fracasa al ligar lademo-nología conla teoía o la práctica de la sociedad civilque puede y permite, tanto lainclusión,como la exclusiónde los grupos sociales. 3) Como Roginestudia exclusiva-mente a los gmpos oprimidos, confeccionasu terrninologfa en lostéminos de unaconducta aben"ante de los conservadores, por cuanto es común entre las fuerzas dederechas y centralistas.
144
Grecia. Desde el Renacimiento impregnóel pensamiento y elquehacer populares, incluso cuando su centralidad en el pensa-miento filosóficoha perdurado ininterrumpidamente.La estruc-tura simbólicaadquiere formas singulares en naciones diferen-tes, y es el residuo histórico de diversos movimientosen la vidasocial, intelectualy religiosa
-deideas clásicas, Republicanis-
mo, Protestantismo, Ilustracióny pensamiento liberal,de las tra-diciones revolucionariasy de las tradiciones del derecho civil.Las complicidadesculturalesde estos moümientos heterogé-neos entre si sin embargo, se visualizanen un sistema simbólicoextensamente generalizado que distancia la vinudcfüca del ü-cio cíüco de una manera extraordjnarialnenteestable y consis-tente. Esta es la razón por la que, a pesar de l¿rs diferentes rafceshistóricas y de las variaciones en las elaboraciones nacionalcs, cllenguaje que configurael núcleoculturalde la socicclacl civilpuede aislarse como una estructura general y estudianie comouna forrna simbólica relativamenteautónoma.4
4. Este extenso argumento, por ello, nopuede mantenerse en este escrito. Elfrrode atención dirigidohacia las tendencias particulares de la culturaque actualmentohan causado o potenciadolas especlficas tradicionesdemocráticasy las estructuras dclas naciones particulares ha generado un ámbitoenorme de en¡dición alo largo deeste siglo, haciendo hincapiéen especfficos movimientos religiosos,sociales e intelec-tuales, pensadores influyentesy grandes lib¡os. Enla historiograffapolftiaanorteame-ricana, e.g., se puede traer a colación el debate entre aquéllosque destacan a Locke,como Lovis Hart,aquéllos que destacan al Puritanismo,como PerryMiller,y aquéllosque destacan al Republicanismo,como Bernard Bailyny J.G.A.Pocock.
Cuando se repara en una peqlreña parte de este enorme ámbito historiográfico,elpeligro de examinar úrnicamente estudios causales particulares a expensas de cons-trucciones hermenéuticas más amplias pronto se hace manifesto. Parece evidente quediferentes movimientos históricos contribuyeron ala emergencia de la práctica y eldiscurso democráticosy que, por ello,cada Llno es responsable del énfasis, consftuc-ciones y metáforas que conviertenen algo rinicoa la configuraciónnacionale, incluso,regionalde la democracia. Al mismo tiempo,es también claroque hay una (estructu-rar aglutinante del discu¡sodemoqático que es más general e inclusivaque una de
esas partes particulares. En un sentido, esta estructura precedió actualmente a losmoümientos inicialmente modernosy modemos ya que ya estaba constituidaen susgrandes perfilesen la üeja Grecia. Más importante, estaestructura es más gencralporque su amplio alcance se sobr€entiende por los nsilenciosr, lo ono dicho,,dc cada
145
Los elementos básicos deesta estructura pueden entendersesemióticamente -son asentamientos de homologlas,que creansemejanzas entre varios términos de descripcióny prescripciónsocial, y de antipatías que establecen antagonismos entre estostérminos y otros asentamientos de sfmbolos.Quienes se consi-deran a sí mismos miembros legftimosde una comunidad(comomuc\os indiüduosdan por supuesto) se definena sí
El discurso binariose despliega sobre tres niveles: motivos,relaciones e instituciones. Los motivosde los actores pollticosson claramenteconceptualizados (¿qué tipo de personas son?)desde el principiocon las relaciones socialese institucionalesque son capaces de soportar.ó
Permítasenos discutirsobre los motivos.Código y contracGdigo aportan unos planteamientos al respecto de la conducta

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 78/141
(comomuc\os indiüduosdan por supuesto) se definena símismos a partirdel polo positivode este asentamiento simbóli-co; definena aquéllos que no pertenecen a la comunidad desdeun punto de vista de la maldad. Es justo decir, por ello, que losmiembros de una comunidad(creen eno los polos positivosynegativos, que emplean a ambos como referentes normativosde las comunidades polfticas.Para los miembrosde toda socie-dad democrática los asentamientos simbólicospositivos ynega-tivosaparecen como descripciones realistasde la üda indivi-dual y social.s
formulaciónpositivaparticularsobre la libertady civilidad.Esta es la ventaja de laaproximación dualistaaqul recomendada.
5, Es precisamente esta cualidad dualistao, en clave hegeliana, dialéctica,el rasgode los sistemas simbólicosque han pasado por alto las discusiones sobre cultura en lasociedad modema. Cuando se expresa como nvaloreso, <orientaciones,o nideologfaso,la cultum recibe un tmto unilateraly, a menudo, altamente idealizado.Un enfoque deeste tenor, no sólo ha convertidoa la cultu¡aen algo menos relevante para el estudiodel conflicto social, sinoqtre también ha producido una comprensión atomistay, enúrltimainstancia, fragmentadade la ctrltura misma. En losescritos de Parsons, Bellahy Kluckhohn,por un lado, o Marx,Althusser y Gramsci,por otro, la culturase identifi-ca con los ideales normativosdiscretos relativosal derecho y al bien. Ciertamente, lacultura polfticaes normativay evaluativa. Lo que se necesita reconocer, sin embargo,es el hecho de que esta cualidad no significaque es unilateralo idealizada, Por elcontrario, como insistenestructuralistas desde Saussure a Banhes y Lévi-Strauss, lacultura política dispone de una estructLrra binaria,una estructu¡a que considero nu-clear para el asentamiento de las categorfas de lo sagrado y lo profmode la vidacfüca. De esta suerte, sólo en el interiorde la atracción contradictoriade esta fuerzasque se oponen recíprocamenteemergen las dinámicas culturales delmundo político.Desde la perspectiva aquí ofrecida,es precisamente esta cualidad dualista o(dialécti-ca, de los sistemas simbólicos la que han sobreseído generalmente las discusionessobre cultura en las sociedades modemas.
Desde el enfoque que aquí se propone, todos los sistemas culturales implicanunatirantez inherente,o tensión, ya que cada polo de la dualidad que es la cultura pmduce
-por ello necesita-su antltesis moral, cognitivay afectiva. Como su dinamismo inter-no cae en el olüdo,el análisis ctrltural implica,a menudo, una apmximaciónestática ala sociedad, en contraste con el análisis social estructural, que fijasu atención princi-palmente en los conflictosentre institucionesy grupos. Cuando aquéllos que constatan
la importanciade la cultura üer-ten su atención sobre las dinámicas, lohacen normal-mente analizando la tensión entre los parámetros culturales intemamenteintegrados yuna sociedad que fracasa a la hora de pmporcionar los recursos necesarios para hacer-los efectivos (institucionalizar).Esto conduce a las discnsiones relativasa los fracasos
146
,tl
i lltllil I
digo aportan unos planteamientos al respecto de la conductahumana bajo formasdiametralmente opuestas. Como la demo-cracia depende del auto-controly las iniciativasindiüduales, losindiüduosque la componen se catalogan como seres activos yautónomos más que como seres pasivos y dependientes. Se lesobserva como racionales y razonables más que como irraciona'les y excéntricos,como mesurados más que conulsos, como
de socializacióny al fracaso del control social,que focalizansu análisis, primeramen'te, sobre las matrices de conflictossociales más que cr,rlturalesy fuena y confiere unavisión irealistamenteutópica, o reformista, de las oportunidades pata la c¡eacióndeuna sociedad integrada y no-conflictual.Por supuesto, ha existido ttnnfime¡oconsldc-rable de estudiosos de la cultura que ha reconociclo las tcnslones intemns, pero Io hanhecho describiendoestas divisionesconro conflicto soclnlltlstó¡lcnrncnloconllngo¡rloy reflejoy, por ello,como asociadas sólo con slstonlns cttllrtlnlesp$tllcttlttl ¡lolnall'dos a fases sucesivas de desanollo (e.g., el trnbqloclc R¡vntond, Gtnn¡¡cly Borrrtlleu),
ó. La siguiente discusiónsólo puede aparcccr crqrtorrrtltlcttntonlo.n ¡ulll€un8 tt.ploraciónen curso sobre las estructulas elcnrcntnlcs c¡uc lrtfottnuuln rtraleln cotnpleJtty confusa de signiffcadoy motivosqlleconstituycn ln buso clo ln vltl¡r clvlc¡rcrtllttr¡rl,Quiero destacarque, a pesarde su formaesquemítlco, cstor nroclolor ¡leo¡ltrtclttt¡¡no se han deducido de cierta teorfa aglutinantede la ncclón,h¡ cttltu¡r¡ oIn¡ ¡¡tlctln'des democráticas,Más bien, han sido inducidos a pa¡th'de ltr¡¡litc¡llo¡dlfotp¡tlo¡ll) revistas norteamericanasde dirulgación,periódicos ynotlclns lclcvlrlv¡r¡dtllnntselperíodo 19ó0-80 (ver, e.g., Alexander1989a)',2) un examen del dlscutrtl populnt,eonrttrecordaba en el material secundarioy primario,durante los perloclos dtl crl¡l¡ds lehistoria americanadesde la RevoluciónContlagate (Alexander y Snrlth,t992):y 3) t¡¡¡examen de algunos de los temas principales y estmcturas simbólicasdc ln fllo¡oll¡rpollticaoccidental,
Un aspecto imporlante que debe destacarce en este punto alude a los lfmltcsc¡¡ ltxque estos códigos dejan de obligary comienzan los códigos que infotmanoh'o tlpo (16
sociedades (presumiblementeno civiles).Por ejemplo, muchasteodas y movinrlcnttlsmodemizadorespero no democráticosemplean freclrentementeel mismoesqucrna dcoposiciones binarias al tiempo que hacen hincapié en un polo diferente.Las socieda'des fascistas y nazis y las dictaduras capitalistas y comunistas hacen uso de tiposafines de códigos, mientms que difieren en lo que respecta a los planteamientosest¡a-tégicos (Lefort1988). Todo lo que estas sociedades tienen en común con sociedadesdernocráticas es ciertogrado de lo que, inoportuamente,debe denominarse (moderni-dad,, un complejo socio-culturalque resalta la racionalidad y el auto-control,doselementos de lo que describirécomo el discursode la libertad. Las dictaduras comu'
nistas y fascistas combinan estos elementos con un énfasis colectivistao corporativistaque lesiona el legado individualistadel código de la sociedad ciül;ambos, en susénfasis revoltrcionarios,promueven también una aproximaciónütalista e irracionnl¡tla acción.
t47
controladosmás que como vehementes, como sensatos y realis-tas sin tendencias a la fantasía y al desvarlo. El discurso demo-crático, por tanto, plantea las siguientes cualidades como axio-máticas: actiüsmo,autonomía, racionalidad, sensatez, mesura,control, realismoy cordura. La naturaleza delcontra-código,eldiscurso que justificala restricciónde la sociedad civil,ya haquedado insinuada. Si losactores son pasivos y dependientes,
'l'Anr.A2. ltt eslructura discursiva de las relnciones sociales
CódigodemouáticoAbiertoConfiadoCríticoNoble
Códigoc ontrademocrdtico
CerradoSuspicazCondescendienteAuto-interesado

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 79/141
q insinuada. Si losactores son pasivos y dependientes,irracionales y excéntricos, volubles,apasionados, irrealistasoinsensatos, no pueden acceder a la libertadque ofrece la demo-cracia. Por el contrario, estos individuossufren en sus carnes larepresión, no sólo por motivode la sociedad ciü1, sinopor supropia realidad también. (Estas características se
esquematizanen la tabla l.)A partirde estos códigos antitéticos relativosa los motivos
humanos pueden edificarse representaciones distintivas delasrelaciones sociales. Las personas motivadas democráticamente
-personas que son activas, autónomas, racionales, sensatas,mesuradas y realistas- estaÉn en condicionesde construir re-laciones sociales abiertas más que relaciones sociales cerradas;serán conliadas más que recelosas, francas más que calculadcj-ras, comprometidascon la verdad más que con la falsedad. Susdecisiones se asentarán sobre una deliberaciónabierta más quesobre la conspiracióny su actitud para con la autoridadserácrfticamás que respetuosa. En su conducta referidaa miembros
de otra comunidad se mostrarán comproinetidas desde la cons-ciencia y el honor más que desde la codicia y el auto-interés ytratarán a strs prójimosmás como amigosque como enemigos.
TABLA1. La estructura discursiva de los motivos sociales
CódigodemocrdticoActivismoAutonomíaRacionalidadSensatezMesuraAuto-controlRealismoCordura
Códigoc ontrademoc nitic oPasividadDependenciaIrracionalidadImprudenciaDesmesura
ExcentricidadIrrealismoDesvarío
148 149
ConscienciaVeracidadFranquezaPonderaciónAmigo
CodiciaFalsedadCálculoConspiraciónEnemigo
Si los actores son irracionales,dependientes, pasivos e irrea-listas, por un lado, las relacionessociales que ellos formansecaracferízarán por la segunda filade estas dicotomías ineludi-bles. Más que relaciones abiertas y de confianza, formaránso-ciedades cerradas que se establecen sobre la sospecha de otrosseres humanos. Estas sociedades secretas serán condescendien-tes respecto a la autoridad, pero respecto a lo externo su gn¡poreducido se comportará deforma codiciosa y auto-interesada.Serán conspiradores y falsos con los otrosy calculadores en sucomportamiento, considerarán a los foráneos comoenemigos.Si el polo positivode este segundo esquema discursivodescribea las cualidades simbólicas comoalgo necesario para sustentarla sociedad ciüI,el polo negativo hace referencia a la estructurasolidaria en la que el respeto mutuo y la integración socialex-pansiva han quebrado (véase tabla2).
Dada la estructuradiscursivade los motivosy las relacionescíücas, no debería sorprender que esta serie de homologfasyantipatías se extienda hasta la comprensión socialde las pro-pias instituciones políticas y legales. Si los miembrosde unacomunidad nacionalson irracionales en cuanto a los motivosydesconfiados en las relaciones sociales, edificarán, naturalmen-te, institucionesque son arbitrariasmás que reguladas por nor-mas, que subrayan más el poder bruto que la ley y la jerarquíamás que la igualdad,que son más excluyentes que integradoresy fomentan la lealtadpersonal por encima de la obligaciónim-personal y contractual, que se encuentran reguladas por perso-nalidades más que por obligaciones dimanadasde las normas,
y que estin organizadas por facciones más que por grupos quese hacen responsables de la necesidad de la comunidad comoun todo (véase tabla 3).
Estos tres marcos de estructuras discursivas están ligadasentre sí. Por ello, todo elemento perteneciente a uno de los mar-cos puede estar ligado, a través de relaciones analógicas -rela-iones homólogas de semejanza-, a un elemento perteneciente
rnedi¿r l¿r verdad y los acontecimientosmundanos. Looficialesun mecanismo institucionalque media entre la ley y la acción.lls una llamada,una vocacióna la que se adhieren las personas¿r causa de su confianza y raz6n Aquellos quetienen conoci-miento de lo verdadero, no delegan en las autoridades, ni rin-clen lealtad a personas concretas. Obedecen a su concienciarnás que a intereses vulgares; hablan de manera nítidamás que

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 80/141
li'I
I
lr I lr
g j , pertenecientea otro marco del mismo polo."Laregulación por norrnasD, porejemplo,un elemento clave en la comprensiónsimbólicadelas institucionesdemocráticas sociales, se considera homóloga-sinónimao mutuamente reforzada en un sentido cultural-a<<veraz>> y <abierto>, términosque definen las relaciones
socia-les, y a (sensato) y <autónomoD,elementos del marco simbóli-co que estipula motivosdernocráticos. De igual modo, todo ele-mento de marco asentado sobre una de los polos se toma comoantitético a cualquier elemento de un marco asentado sobre elotro polo.De acuerdo con las norrnas de esta amplia formacióncultural,por ejemplo, la jerarquía se piensa como contrariaanlo crfticoo ya nlo abierto, y también al <actiüsmo>y al <auto-control>.
Cuando se presentan en sus formas simples binarias, estoscódigos culturales aparecen de forma únicamente esquemática.De hecho, revelan, sin embargo, el esqueleto de las Átructurassobre las que comunidades sociales construyen los relatos fami-liares,
las ricas formas narrativas que orientansu üda políticaordinariadada por supuesta.T El polo positivode estos -u."o,estructurados suministra los elementos favorecedores del relatoalentador e inspiradorde un orden social democrático, libreyespontáneamente integrado, una sociedad ciülen un sentidotÍpico-ideal.Las personas son racionales, pueden procesar lainformaciónde manera inteligentee independiente, detectan laverdad cuando topan con ella, no necesitan lÍderes enérgicos,pueden dedicarse a la críticay coordinan fácilmente su propiasociedad. La ley no es un mecanismo externo que constriñe alas personas sino una experiencia de su racionalidad innata que
- 7. Para of¡eceruna comprensión de la naturaleza discursivade la vidacotidiana,el análisis semióticoestructurado debe ¡etroceder hasta el análisis narrativo.La narra-tiva t¡ansformalas dualidades estáticas de la estructura en modelos que pueden consi-derar el ordenamiento cronológicode la experencia üvida que siempre ha sido unelemento esencial en la historiahumana (ver Ricoeur l ggg y E;trikin1t90).
150
rnás que a intereses vulgares; hablan de manera nítidamás queencubrir sus ideas; son abiertos, idealistas y amigables respectoa slls seres humanos próximos.
TeeLA3. La estructura dis cursiva de kts institu ciones soc alesCódigodemocrdtico
Regulación norrnativaI'eyIgualdadInclusiónImpersonalidadContractualGrupos socialesOficialidad
Código c ontrademocráticoArbitrariedadPoderJerarquíaExclusiónPersonalidadLealtad adscriptivaFaccionesPersonalidad
La estmctura y la narrativade la ürtudpolíticaconstituyenel discurso de la libertad.Este discurso toma clrerpo en docu-mentos fundacionalesde las sociedades democráticas. En Amé-rica, por ejemplo, la Declaración de los Derechos postula nelderecho de las personas a la seguridad frente a los registrosimprocedenteso y la garantía de que <ninguna persona será pri-vada de libertadsin el oportuno proceso legal". De esta suerle,quedan ligados los derechos ala razón y la libertada la ley. Eldiscurso tambiénse encarna en los grandes y pequeños relatosque las naciones democráticas realizan de sí mismas, por ejem-plo, en el relato americano sobre George Washington yel cere-zo, que subraya la honestidad y la virtud,o en las narracionesinglesas sobre la batalla de Bretaña, que pone de rnanifiestoelcoraje, la autosuficienciay la cooperación de los británicosencomparación con las fuerzas infames de la Alemaniahitleriana.
Toda forma institucionalo narrativa admite que el discr.rrsode la libertadse localizaen la capacidad de voluntarismo.La
151
acción es voluntariasi es anhelada por los actores ¡acionalesque controlan totalmenteel cuerpoy la mente. Si la acción noes voluntariase la considera carente de valoralguno. Si las le-yes no facilitanla realizaciínde la acción librementepersegui-da son discriminatorias.Si las confesiones de culpabilidadseviertendesde la constricciónmás que desde la libertad,estáncontaminadas.8 Si un grupo social se constituyebajo el discurso
cllcrrloque por ln concie¡lci¿r, se encuentran sin la dignidadquees clc capital importnncin cnlos asuntos democráticos.Comorr¡¡ tienen dignidad,no disponen de la capacidad para regularsrrs propios problemas.El motivode esta situación seía el de(luc estos indiüduosse supeditan, por sí misrnos,a la autoridadit.r'árquica.Estas cualidades anticiüleshacen necesario recha-zlr que tales indiüduos accedan a los derechos y a la protec-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 81/141
y jde la libertad, deben darse derechos sociales porque los miem-bros de este grupo se conciben como poseedores de la capaci-dad de acción voluntaria. Los debates políticos sobre el estatusde los grupos de clase baja, minoúas raciales y étnicas, mujeres,niños, crir¡inalesy disminuidospslquicos, emocionalesy físi-cos han conllevadosiempre pugnasdiscursivas sobre sí el dis-curso de la libertadpuede extenderse y llevarse a efecto. En lamedida en que los documentos fundacionales constitutivosdelas sociedades democráticas son universalistas,estipulan implÍ-citamenteque el discurso puede y debe desplegarse.
Los elementos del polo negativo de estos emplazamientossimbólicostambién se encuentran profundamenteentrelaza-dos. Suministran los contenidos para una plétora de relatos da-dos-por-supuestos que impregnan la comprensión democráticade los polos negativos y repugnantes de la vidacomunitaria.Tomadas en su conjunto, las estructuras y narrativas negativasconformanel ndiscurso de la represiónr. Si los indiüduosno
tienen capacidad de razonar, si no pueden procesar informa-ción racionalmentey no pueden hablar de forma verosímilsobre lo falso, serán, entonces, leales a los líderes por razo-nes puramente personales y, por lo mismo, serán fácilmentemanipulablespor ellos. Ya que esos individuosactúan más por
8. Hasta el siglo XX,la confesión era, segúrn parece, un fenómenode cllñoestricta-rnente occidental, que bnctó al unlsono con el gradual reconocimiento social de lacentralidad de los derechos individtralesy del auto-control en la organización de lassociedades políticasy religiosas. Almenos desde la Edad Media,los castigos crimina-les no se consideraban del todo exitosos hasta que el acusado confesaba sus crímenesya qlreesta confesiónevidenciabaque se había alcanzado la racionalidad y se habÍaasumido la responsabilidadindividual.El discurso de la sociedad civil,por tanto, seencuentra profundamente ligadoa la confesiónpírblicade los crímenes contra la co-
lectividadmisma. Esto se pone de manifiesto por el gran esftierzoque se dedicaba alas confesiones ftaudulentas en esas situacionesdonde las fuerzas coercitivashabíanquebrantado la civilidad, comoen ejemplos de brutalidadpolíticaen sociedades de-mocráticas y en las dictaduras (ver Hepworthy Tumer 1982).
152
q y pt'iónde la ley.e Por ello, comocarecen de la capacidad de com-portamiento voluntarioy responsable, estos miembrosmargi-nales de la comunidadnacional-aquéllos que son bastanterlesafortunados por forjarse bajoel códigoconlrademocrático-
cleben, en últimainstancia, ser reprimidos.No pueden regular-sc por ley, ni aceptarán la disciplina delcargo. Sus lealtadespueden ser sólo familiaresy particularistas. Los límitesinstitu-cionales y legales de la sociedad ciüI,segln la creencia genera-lizada, nopueden ofrecer ningun murode contención a su codi-cia de poder personal.
El polo positivode esta formaciónaparece a los ojos de losmiembros de las comunidades democráticas comoun sustrato,no sólo de lo puro, también de purificación.El discurso de lalibertad se toma para transmitirnlo mejor)a la comunidad ci-vil, ysus principiosse consideran sagrados. Los objetos que eldiscurso crea parecen poseer un poder temibleque les sitúa enel (centro)de la sociedad, un emplazamiento -en ocasiones
geográfico, a menudo estratificacional, siempresimbólico-que conmina a su defensa a toda costa. El polo negativo de estaformaciónsimbólicase considera comoprofano. Alrepresentar"lopeoro en la comunidadnacional, encarna lo nperversor. Los
9. En la discusiónsobre este prcceso, Aristóteles(1962,109) combinaba distintasreferencias de diferentes niveles del discurso ciül:*Elnombre del ciudadano es particu-lamente aplicable aquienes participanen oficiosy honores de estado. Homero, deacuerdo con esto, habla en ln lliada de un ser humano lratado (comoun hombreextraño, privadode honoru, y es verdad que aquéllos que no participan en los oficios yhonores del estado se conciben sólo comoresidentes extraños. Negar a los hombres unacontribución(pudiera, a veces, justificarse;perc) si se hace como prctexto;su únicoobjeto es el de rebajarloante los otrosr. El tmductorde Aristóteles,Erlest Bakes, alude,en una nota a pie de página, a esta discusión con un comentarioque ilustrala noma dela homologlaque estoy apuntando aquí, de acuerdo a la cual conceptos como honor',citrdadaníay cargo son efectivamenteintercambiables:"La palabra gnega tinv, queaqul se ha empleado, supone, como ellatínhonos, tanto"cargo)y (honorr. El pasaje enLa llíada remite al honor en el sentido úrltimo: Aristóteles emplea elmismoen el primersentido; pero es natural el desplazamiento de uno al otro,.
153
objetos que él identificaamenazan el núcleo de la comunidaddesde cierta ubicaciónexterna. Desde esta posiciónmarginal,presentan un poderoso sustrato de contaminación.|O Delimitarestos objetos contaminados-actores, estructuras y procesosconstittridospor este discurso represivo- es peligroso.No sólopuede mancillar la reputación de alguien y poner en peligro suestatus, sino que, a su vez, la segr,rridad puede estar amenazada.
ilún,cuando son consclelltcs de qlle están luchandoen favorcstas clasificaciones tln btlen núlmero de actores sociales no re-conocen que ellos son qtlienes las están creando' Tal conoci-miento contribuhlaa ¡'elatiüzar la realidad,creando una incer-tidumbreque socavarfa, no sólo el núcleocultural,sino tam-bién los lfmites institucionalesy la solidaridad de la propia so-ciedad ciüI.Los acontecimientos y actores sociales parecen( ) i d ll

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 82/141
Actuar conformea sí mismo, o disponer de un moümientopro-pio causa, en términos de estos objetos, angustia, repugnancia einquietud. Este código supone poner bajo amerraza el nrlcleo dela propia sociedad ciüI.
Las figurasy eventos públicosdeben categorizarse en lostérminos de un polou otro de esta formacióndiscursiva,aun-que, cuando la políticafunciona de forma rutinaria,tales clasi-ficaciones ni son explícitas ni se encuentran sujetas al omnipre-sente debate público.llInclusiveen períodos rutinariossu espe-cificacióndentro de los códigos de este discurso subyacente esla que confiere a los asuntos políticosun significadoy les per-mite asumirel papel que parecen tener (naturalmenter.l2 Más
10. El papel de lo sagrado y lo pncfanoen la esünctura de la conciencia,acción ycosmologfa primitivasya se ha explicitado correctamente.Ver, e.g., la exposición clási-ca fomulada por Durkheim(Í191,211963) en las lbmns ebntentales de lavida religíosay su reformulaciónefectuada por Caillois(1959),el tratamientoprovocativode lareligiónarcaica que plantea Eliade (1959) y la sólida panorámica que suministmFranz Steiner (1956).El desafío, por el contrario,es el de encontrarun modo detraducirestas comprensionesde los procesos religiososdentro de un marco de refe-rencia secular.
11, *En la existencia de un orden éticoen el que se ha desarolladoy actualizadoun sistema completode lelaciones éticas, la virtud,en el estricto sentidode esta pala-bra, lo abarca todo y aparece actualmente sóloen circunstancias excepcionales cuan-do una obligación colisionacon otm, (Flegel 1952, 108).
12. La omnipresencia de los marcos culturales dentro, incluso, de los procesospolíticosmás mundanos ha sido intensamente mantenidapor Bennett (1979). Aqulsedefiende la nnaturalidad, de los códigos cultumles desde la persepctiva macrcscópica.El argumentopuede llevarse a cabo a partirde la fenomenologladesde la perspectivade la intemcciónindiüdual.
El trabajo de Bourdieu(1984) representa, ciertamente, una importantecontribu-ción a la (secularización, de la tradición durkheimianay su plasmaciónen un marcosocial estructural y microsociológica.La concentración de Bourdieuen las divisio-nes sociales verticales más que horizontalesy str insistenciaen que los límites simbóli-cos se modelan y derivan de distincionessociales, primariamente económicas, restan
valor al interés culturalde este escrito. Botrrdieu consideraa los códigossociales nocomo un sistema diferenciadoy representacionalde la sociedad sino como uncódigohegemónico directamente ligadoal interés del poderoso. No está muy claro en estemodelo cómo sonposibles el conflicto liberadory la democracia.
154
rt ,
,
llr I
fi¡ tl
(ser) estas cualidades, no estar etiquetados por ellas.En otras palabras, el discurso de la sociedad ciüles concre-
to, no abstracto. Su elaboraciónconsiste en constructosnarrati-vos que se toman para describircon toda fidelidad,no sólo elpresánte, sino también el pasado. Toda nación se erige sobre unrnitode origen;este discurso se apoya en un relato de los acon-tecimientos históricos implicadosen sus procesos iniciales deformación.l3Comosus compatriotas ingleses, los primerosamericanos mantenían que slrs derechos emanaban de la viejaconstitucióndel siglo oncede los anglosajones.l4 El discursosobre la libertadespecfficamente americano fue elaborado pri-meramente en relatos sobre los santos puritanosy, posterior'mente, en narraciones sobre héroes revoltlcionarios.Eslabilen'tretejido con el mitodel labrador próspero v con cllcntos$obre\ruqrr"roty, ulteriorrnente,historias tluctlle ntns sobrc clet ec I I ve's
y rufianes que éstos esperaban detener. El discltrsrlclc ln t'e¡tt'c-,iót r"hizóposible por medio de los primcrosr.cl¿ltos rr:ligios.s
relativosa bribones ynanaciones sobre los iclealistnsy nristó-
cratas en la Guerra Revolucionaria'Más tarde e¡r relatos coll'feccionados sobre los indiossalvajes y los inmigrantes(papis'tas) y, además, en mitos regionales sobre la traicióndurantc lnGuerra Ciül.ls
13. para una discusión sobre el papel del mito de o¡igen en las sociedades a¡cai'cas, que tiene claras implicacionespara la organizacióndel pensamiento nrlticoen las
.r"i"áu¿"rseculares, ver Eliade (l-qsg).para una discttsión contemporánea sobrc lasociedad secular que emplea el mito del origen como elemento ventajoso, ver Apter(1987).' 1í. puru esta creencia en la eústencia de una constituciónantigua y el papel juga'do por ella en el discurso ideológicode la revoluciónamericana, ver Bailyn(19ó3).
Para trasfondo, ver Pocock (1974).I 5. Para puritanos y revolucionarioscomo figurasen el discurso de ta libertad'ver'
".g., lt¡i¿¿t"tu"feOg7;) y, más sistemáticamente,Bai\m (1963) Bailyr,y muchosclt:
áo-rato. o""le han seguldo, han defendidoque la ideologlaque inspiró a los norlcn'
-L¡"u"ordurante el pleríodorevolucionariofue, principalmente,negativa y conspltll'dora, que fue el temoia ser sobrepasados y de ser manipuladospor el británicovcttgtt'
155
Para los contemporáneos americanos, las categorfas de losdiscursos pur:o y contaminado parecen existirsólo bajo Llnafor-ma naturaly totalmente histórica. La leyy los procedimientosdemocráticos se ven como logros conquistados por las luchasvoluntariasde los padres fundadores y garantizados por los do-cumentos históricos como la Carta de Derechos y la Constitu-ción. Lascualidades del códigode lo impurotoman cuerpo enl i i tét i d l ti í l i i lid d l d
Cuanckr lostrabajos de la imaginaciónrepresentan la formacióndiscrrruivade una formaparadigmáüca, se conviertenen clásicoscontemporáneos. Para la generación que maduró durante laSe-gunda Guerra Mundial,por ejemplo, "I984r,de George Orwelloriginóel discurso de la represión emblemáticode las luchas desu tiempo.
Dentro de los confinesde una comunidad nacional particu-lar l ódig bi i y l t i t

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 83/141
las visiones tétricasde la tiranía y la criminalidad,ya sean las delos monarcas briüínicosdel siglodieciochoo las de los comunis-tas soviéticos. La ficcióntruculenta y el drama culturalpreten-den contraponerse a estos peligroscon imágenes compulsivas.ló
tivoy malvado, con su realeza e imperio,lo que inspiróprimeramente a la naciónamericana. De hecho, incluso en el material que aporta el propioBailyn,es claro quela RevoltrciónAmericanadescansaba sobre Ia biftircacióne interconexiónde los dosdiscursos y que cada uno podría definirsesólo en los términos del otro.
P¿¡ra el mito de los prósperos agricultoresy su intrímeca vinculacióncon el discur-so clo la libeltad,ver el brillantey convincente trabajo de Henry Nash Smith (1950,csp. p. 3). Para la relaciónentre el discurso míticoy las narrativas sobre los vaqueros,¡nonlnñcrosy dctcctives, verSmith (1950,p. 2, esp.9O-1ZZ). En su trabajo sobrc eln¡odr¡ cn c¡uc los lelatos dc I{ollyuoodsobre nlos hombres G' encajan en estos arque-lipos,Powcrs submya la forma en la que estos caracteres centrales encamaban loscontmstes dcl disctu.so aglutinante.El 'misterio'que despide el focodel relato referi-do al dctcctivcdcscansa sobrc las ciltunstancias que dan pie a nun héroe sorprenden-tementc intcligcntcrpnra linalmente señalnr oa un asesino descarríado de entre unamuchedunlbredc indivichros igualmcntesospechososo (powerc 1983, 74). Ver tambiénel argumento dc Culti( I 973, 7ó5) dc que las hazañas mfsticas de este acopio de héroesinicialmcntcconfusos nconfir¡rabaa los norteamericanosen la creencia tradicionaldeque los obstáculos scrfan superados por la posición valerosa, ürily determinada delindiüduoen cuanto individuoD.
Para las construccionesnrlticasde los herejes religiososen los términos del discur-so de la represiórr,ver inicialmente las disctrsiones puritanas del antinomiamismo,particularmente las de Anne Hutchinson(Erikson,19ó5). para las narraciones sob¡elas perversiones de los lealistas y aristócratas en la Revolución,ver Bailyn(1974), panla reconstrucciónmfticadel nativoamericano en los términos del discursode la repre-sión, ver Slotkin (1973). El trabajo de Higham (1965, e.g., 55, 138, 200) se completacon ejemplosrelativosal modo en que los primercs núcleos gmpales en la sociedadnorteamericana configuraron a los inmigrantes del sur y del centro de Eun:pa bajoeste discurso represivo. Estos inmigrantes se implicaronfrecuentemente en el queha-cer políticoesencial del momento. Higham pone de manifiesto el carácter antinómicodel discurso que se empleaba para comprender estas luchas, y a los inmigrantesqueen él participaban,de una forma particularmentemuy intensa.
I 6. La contraposiciónde los actores heroicos de la libertad con los criminalesqueactilan bajouna pasión sin llmiteparece haber sido el momento relevante del género4e *laacción detectivescao que emergió en Ia ficcióntruculentaa finales del siglo
diecinueve, cuya popularidadse ha mantenido inmutable en la actualidad (ver Cawálti197ó; y Noel 1954), Este género aportó el marco simbólicopara la transformaciónaltamente satisfactoria que protagonizó J. Edgar Hooverde la imagen populardelF.B.I., como Powers (1983) pone de manifiesto.Por ello, cuando loS americanos obser-
156
lar, los códigos binariosy las representaciones concretas queconstituyen el discurso de la sociedad civilno se distribuyennormalmente entre diferentesgrupos sociales. Por el contrario,incluso en sociedades que están atravesadas por el intenso con-flictosocial, las construcciones de la ürtud cíüca y del ücioclüco se aceptan completamente en muchos casos.lT Loque secuestiona en el cursode la üda cfvica,lo que no se encuentraconsensuado, es la forma en que los polos antitéticosde estediscurso, sus dos emplazamientos simbólicos,pLleden aplicarsea actores y grupos concretos. Si muchosde los miembrosde lasociedad democrática aceptaronla nvalidezoy la urealidado de,,7984>, discrepaban fundamentalmente sobre su aplicaciónso-cial relevante. Radicales y liberales se inclinaron¿r ver el librocomo Llnadescripciónde las tendencias perversas o, al menos,inminentes de sus propias sociedades capitalistas; los conserva-dores entendieron el librocomo referencia únicamenteal co-munismo.
vaban a Hoover,escribe Powers, nvefan [...], no un portavoz de trna filosoflapolfticaconcreta, sino un héroe nacional suprapolítico,(p, XII)modelado en el género dcacción.Powers insiste en la natur¿leza binada del disctusoque santificó las accionesde Hoover, añadiendo que, (pam el pncceso mitológico consistenteen la prodtrcciónde un héroe al estilo Hoover, tlrvoque darse en una fórmulaunivenalmente asumidadentro de la cultura que permitiera entrar en contacto con el tipode malvadoque seha encargado de representar los temores del público,(p. XIV).En el híbrido de cultu-ra popular/cultura políticadel siglo veinte, los criminalesperseguidos por ooficiales,se descdbían permanentemente como indiüduossujetos a la nnorma de la banda¡, locual poseía el peligro de que esta formade organización socialrepresiva se pudieraextender a las uarcas silentes y vastas de la vida, (p. 7). Por str parte, los hombre-Gperseguidores de estos criminalesse describfan como uindir¡ralistasrebeldes, (p. 94) ycomo los defensores de la ley racional,como implicadosen nuna pugna epocal entre lasociedad legftimay un inframundo organizadoo.
17, Esto apunta a una modificaciónde mi modelo funcionalistainicialy más tra-dicionalde las relaciones entre códigos y grupos en conflicto(Alexmder1988b). Más
que separar nltidamente los conflictosde valor refractados de los jerarquizados,subra-yaría la posibilidadde que pudiera darse un discurso más general del que incluso losgmpos culturalesjerarquizados y fundamentalmente conflictivos derivansus ideolo-gíffi.El asunto corresponde al nivelde la generalidad.
157
Por supuesto que ciertos acontecimientosson tan indecoro-sos y tan sublimes que generan, casi inmediatamente, consensosobre el modo en que deben emplearse los emplazamientossimbólicos.Para muchos de ]os miembrosde una comunidadnacional, lasgrandes guen'as nacionales delimitanel bien delmal. Los soldados de la nación se consideran como las expre-siones valerosas del discurso de la libertad; las naciones y solda-dos extranjeros opuestos a ellos se representan comouna espe
conviellcen un asunto que tiene que ver con las cuestionesrelativas a sobre quién se emplean y cuál es el alcance de losdiscursos de la libertady la represión. La causa efectivade laüctoriay la derrota, de la prisióny la libertad,en ocasiones'incluso,de la viday la muerte, es, a menudo, la dominacióndiscursiva,que depánde del modoen que se han difundidolasnarrativas populares sobre el bien y el mal' ¿Quiénes son comolos nazis los estudiantes contestarios o los conservadores que

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 84/141
dos extranjeros opuestos a ellos se representan comouna espe-cífica versióndel códigocontrademocrático.18 En el curso de lahistoria americana, este código negativose ha extendido, de he-cho, a un grupo vasto y variopinto,británicos, aborígenes, pira-tas, el sur y el norte, africanos, las viejas nacioneseuropeas,fascistas, comunistas, alemanes y japoneses. Desde el discursode la contaminación, la identificaciónes esencial si se persigueun combate vengativo.Una vez que se emplea este discursocontaminado, se antoja imposiblepara la gente de bien tratar yentrar en razones con aquéllosque pertenecen al otropolo. Siuno de los oponentes transgrede los límites delaraz6n,confun-didopor los líderes que operan en secreto, la única opción esexpulsarle fuera de la raza humana. Cuando las grandes gue-rras son exitosas, suministran narrativasdeslumbrantes que do-minan la vidapostbélica de la nación. Hitlery el nazismocon-formaron la espina dorsal de una enorrne lista de mitos y leyen-das occidentales que aportan metáforas señeras para las fre-cuentes discusiones sobre la .soluciónfinal"a la cuestión chicobueno/chico malo de los dramas televisivosy comedias de si-tuación.
Sin embargo, para numerosos acontecimientos se impugnala identidaddiscursiva. Las disputas políticasse refieren,enparte, al modoen que se distribuyen los actores a través de laestrLrcturadel discurso, para lo cual no hay relacióndetermina-da entre un acontecimientoo grupo y cualquier polo del esque-ma cultural.Los actores plrgnan por üciaral otrocon la estra-tegia de la represión y an'oparse, a sÍ mismos, con la retóricadela libertad.En períodos de tensión y crisis, la lucha políticase
18. PhilipSmith (1991) ha documentadoel discurso biftircadode la guerra en esta
penetrante investigaciónsobrc los poderts culturales de laguerra que
enfrentó alRei-
no Unidocon A.rgentina conmotivode las Islas Malünas. Para un tratamiento imprc-sionista y fascinante del papel poderoso que los códigos semióticosjuegan en la prc-duccióny la promociónde la guerra, ver Fussell (1975).
158
los nazis, los estudiantes contestarios qles persiguen? ¿Quiénes son los fascistas, los miembros del par-tidocornr¡nista o los miembros del Comité de Actiüdades An-tiamericanas? Cuando comenzó el Watergate, sólo los conup-tos fueronllamados conspiradores y contaminados por eldis-
curso de la represión. George McGoverny sus correligionariosdemócratas fracasaron en slrs esfuerzos por aplicar este discur-so sobre la Casa Blanca, el cuerpo ejecutivo y el partido republi-cano, elementos de la sociedad ciülque contribuíanal mante-nimientode su identidaden términosliberales'En las postri-merías de la crisis no pudo mantenerse una relación tranquili-zadoracon la estructura cultural'
La estructura discursiva general se emplea, por tanto, paralegitimaramigos y desligitimaradversarios en el curso del tiem-pJhirtorl"oréat.
-slunasociedad ciülindependientepretendie-
^se pe.dururen su conjunto, el discurso de la represión deberfaemplearse sólo bajo formas muy concretas, sobre gnrpos comoel áe los jóvenes y el de los criminales, a los que normalmentese les considera con insuficiente disponibilidadde sus faculta-des racionales y morales' Es frecuente el caso de indiüduosygrupos de la sotiedad ciülque son capaces de mantener el dis- n.to a" h hbertad a lo largode un período de tiempo significa-tivo.Entenderán a sus adversarios como otros individuosracio-nales sin abandonarse a la aniquilaciónmoral'
Sin embargo, durante un prolongado período de tiempoes
imposiblepara el discurso de la represión no entrar en juegode'maneri significativay no considerar a los adversarioscomo enemigos de una naturaleza extremadamente amena-zante. Podríu dorr"el caso, sin ninguna duda, de que los ad-versarios sean, de hecho, despiadados enemigos del bien pú-
blico.Los nazis fueronidiotasmorales y fue un error contac-
tar con ellos como potenciales participantescíücos, como hi-cieron Chamberlain y otras figuras que ofrecieronmediación'
159
El discurso de la represión se emplea, sin embargo, ya sean ono sus objetos son realmentepewersos, creando finalmenteuna realidadobjetiva dondeno había nada anteriormente. Elsimbolismodel mal que se empleó por partede los aliadosdeuna forma muyentusiasta con la nación alemana en la Pri-mer Guerra Mundialse difundió indiscriminadamenteal pue-blo y gobiernos alemanes del período de postguerra. Eso con-dujo a la políticade las compensaciones debilitadorasque
- (lgSttr),nThree Modelsof Culture/SocietyRelations: Toward anA¡ralvsisof Watergate> en Actionand lts Etwironments,ed. Jefi[reyC. Alexander,Berkeleyy Los Angeles:Universityof CaliforniaPress.
- (1989a), nCultureand Political Crisis",en Structure and Meaning:RelinkingClassbal Sociolop,ed. JeffreyC' Alexander: ColumbiaUniversityPress.
- (1989b),oThe Dialecticof Individuationand Domination:WebedsRationalizationTheoryand Beyondo, en Structure and MeaningPe-IínkingCl b l Sociolog op cit

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 85/141
dujo a la políticade las compensaciones debilitadorasqueayudó a sentar las bases de la receptiüdad económica y socialdel nazismo.
Esto apunta el hecho de que el empleo socialde las identifi-caciones simbólicaspolarizadoras debe entenderse desde la es-tructurainterna del discurso mismo.Las sociedades racionales,indiüdualistasy autocríticas son vulnerables porque estas ca-racterísticas lashacen abiertas y porque se disponen sobre laconfianza, y si el otro polo está desproüsto de caracterlsticassociales favorables, la confianza sufre elabuso de manera des-piadada. El potencialde comportamiento dependiente e irracio-nal puede encontrarse, sin embargo, en los propios buenos ciu-dadanos, ya que puede suminitrarse una informaciónengaño-sa que les induzca, respecto a lo que perecerían ser los fun-damentos racionales, a desüarse de las estructuras o procesosde la sociedad democrática. Dicho de otra forma,los atributosque permitena las sociedades ser internamentedemocráticas
-atributosque incluyen las oposiciones simbólicasque permi-
ten definirla libertaden términosmtrysignificativos-dan aentender que los miembrosde la sociedad ciülno se sientenseguros de que pueden comunicarse demodoefectivo consusadversarios, desde dentro o desde fuera. El discurso de la repre-sión es inherente al discurso de la libertad. Estaes la ironíainstalada en el núcleo del discurso de la sociedad ciüI.
Bibliografía
Arnxaxoen,J.C. (1982), The Antinomiesof'Classical Thought:MarxandDurkheim,vol.2 de TheoreticalIngíc in Sociologt, Berkeleyy LosÁngeles: Universityof CaliforniaPress.
- (ed.) (1988d),DurkheimianSocíolog Studies, Nueva York,Cambrid-ge UniversityPress.
160
IínkingClnssbal Sociolog, op. cit.
- (l99}a),oBringingDemocracyBack In: UniversalisticSolidarityandthe CivilSphereo, en Intellectuals aná Poütics: Social Theory Beyondthe Academy, ed. Charles I¡ment,NewburyPark,Calif':Sage.
-(l991b),nMorale e Repressione", MondOperaio(Roma), 12 (diciem-
bre): (127-130).- (en prensa) "Shaky Foundations: The Presuppositions and Internal
Contradicctionsof James Coleman's Foundations of Social Theoryr,Thnryand Society.
- y PhilipS¡¡rru (1992), oTheDiscourse of American CivilSociety: ANew Proposal for CultureSocietyo (texto mecanografiado).
Arren, D. (1987), "Mao's Republicr,Social Research,54:691-729'Anrsrórrrns(1962), The Politícs of'Arislotle(truch¡cido por Erncst B¡¡lL
ker), NuevaYork OxfordUniversitvPn:ss.BerrvN,B. (19ó3), The ldeologicalOrigittsol'the Anrcricanllcwtlutlut,
Cambridge, MA:Harvard UniversityPn:ss.BArLyN,B. (1974), The Ordealof Thomas Hulchinson,Canrh'iclgc,MA:
Harvard UniversityPress.Benrnes, R. (1977), <Introductionto the Structural Analvsiso[ N¿ttrrrtl'
ves> , en Image, Music,Text , Nueva York Hilly Wrang.Be\¡Nrer,w.L.(1979), olmitation,Ambiguityand Drama in Politic¿¡lLife:CiülReligionand the Dilemmasof Public Moralityo,JortmalolPolitics,4l:10ó-33
BouRDIEU,P. (1984), Distinction,Cambridge,MA:HarvardUnivctsitvPress.
CAtr-LoIS,R. (1959), Manand tfu Sacred, Nueva York: Free Press.Cewsrrr,J. (1976), Adventure,Mysteryand Romance: Formula Stories as
Art andPopular Culture, Chicago:Universityof Chicago Press.CoueN,J. (1982),Clnss and CivilSociety:The Limitsof MarxianCritbal
Theory, Amherst: Universityof Massachusetts Press'CorBu¡N,J. (1990), Foundations of SocialTheory, Cambridge, MA:
Belknap.Cunrr, M.(1937), .Dime Store Novelsand the AmericanTraditiono,
Yale Review,26:.765.DuRKHEIM,E. (1933, [1983),The Divbionof Inbor in Society, Nueva
York,Free Press.
- (1962 ll912l),IheElementary Formsof Religíous trrfZ,Nueva York:Free Press.
ErseNsraor, S.N.(1986) (ed.), The Origins andDiversityofAxialAge Civi-Iizntions,Albany:State Universityof New YorkPress.
EUADE,M. (1959),The Sacred anrl the Profane, Nueva York Harcourt.ENTRTNKTN,N. (1990),Ihe Betweness of Place, Baltimore:Johns Hopkins
Univer:sityPress.EnrrsoN,K. (19ó5), Wayward Puitans, New Haven,Conn: Yale Univer-
sity Press
S¡.otr¡¡¡,lt. (1973),Regeneratíon through Violence:The Mythologol'lhc htwicanFrontier, 1600-1860, Middletown,CT: Wesleyan Uni-versityPress.
SMrrII,H.N. (1950), VirginInnd: The AmericanWestem as Symbol andMyth,Cambidge, MA: Harvard UniversityPress.
Srranu, Philip(1991), .Codes and Conflict:Toward a Theoryof War asRitualo,Theoryand Society, 20: 103-38.
Srwrn, F. (195ó),Taboo,Londres:Cohen y West.

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 86/141
sity Press.EyeRMAN,R. y A.Jeltlsotrt(1991), Social Mwements:ACognüive Ap-
proach, Cambridge: Polity.FusseLL, P. (1975), The Great War in Modem Memory,Nueva York Ox-
ford UniversityPress.
ÍIaaenrtrs, J. (1988),CritíquedFunctiorwlistReason, vol.2 de TheoryofCommunicatíve Action, Boston: Beacon.Hecet", c.H.W.(1952),PhilosopltyofRrglrr,New York: Oxford.HrrwonrH, M.y B.S. Tunxen (1982),Confessíon: Studies in Deviarrce
and Religion, Londres: Routledgey Kegan PaulI{rctnu,J. (19ó5), Strangers ina Strange Innd, Nueva York:Atheneum.KEANE,J. (ed.) (1988d), <Despotism and Democracy: The Originsand
Development of the Distinctionbetween CivilSociety and the State,1 750- 1 8 50,, en CivilSociety and State, Londres : Verso.
* (1988b), oRememberingthe Dead: Civil Society andState fromHobbesto Marxand Beyond>, en Democracy and CivilSocre4r, Londres:Verso.
Leronr,C. (1988), Democracyand PoliticalTheory , Cambridge Polity.Mroolsr¡u¡''n, R.(1972), nThe Ritualizationof the AmericanRevolu-
tion>,en The NationalTemper, ed. LawrenceIevine y Robert Midd-lekauff, 2.^ ed., Nueva York: HarcourtBrace.Noer, M. (1954),VilliansGalore, Nueva York Macmillan.
P¿rsoNs, T. (1960), oDurkheirnsContriburtionto the Theoryof Integra-tion ofSocial Systems>. Reeditado en SociologicalTheoryaná Mo-dem Society, Nueva York:Free Press, l9ó7.
- (1977), The Evolutionof Societies, ed. por Jackson Toby, EnglewoodCliffs,NJ: Prentice-Hall.
PococK,J.G.A.(1974), The AncientConstitutionand tfu Feudal Law,Bath:Chivers.
PowERS, R. (1983), GMen:Howeer's FBI inAmericanPopular Culture,Carbondale: Southern IllinoisUniversityPress.
Rrcoeun, P. (1984),Time and Narative, vol.I, Chicago:UniversityofChicagoPress.
Rocn¡, M. (1987),RonaldReagan: The Mwieand Otlter Essays in American
Demornlogt,Berl<eleyy Los Ángeles:University of CalifomiaPress.RussELL,J.B. (1988), The Prirce of Darkness,Ithaca, NY:Cornell Uni-
versity Press.
162
Ii
LAPROMESADE UNASOCIOLOGÍACULTURAL. DISCURSOTECNOLÓGICOY LAlvrÁeuruaDE LArNFoRMAcróN
SAGRADAYPROFANA

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 87/141
La progresiva penetración del ordenadoren los diferentesámbitos de la vida modernaintensificalo que MaxWeber deno-minóla nracionalizacióndel mundor.El ordenador convierlccualquier mensaje -con independencia de str significndosus-tantivo,distancia metaffsica,afinidadcnrocional-en unils $c.ries hurléricasde birs y bytes. Estas series están conectnclas conotras por mediode impulsoseléctricos. Finalmente estos inrpul-
sos eléctricos son convertidosen sistemas de lenguajc dc la vidahumana.¿Puede encontrarse algún ejemplo de la supeditación de la
actiüdadmundana al impersolalcontrol racional?¿Puede dar-sp Lrna ilustraciónmás expresiva de| desencantamiento delmundo de cuyos efectos ya adürtió Weber? En gran medidadepende de la respuesta a esta acuciante cuestiónel hecho deque el discurso sobre el significadode la tecnología avanzadadelimiteuna de las penumbras ideológicasrelevantes en nues-tra época. Si la respuesta es positiva,no estamos sólo atrapadosen el interiorde la jaula de hierro apuntada por Weber, sinotambién ünculadosa las leyes del intercambiodel que Marxafirmóque, finalmente,llevarla todo lo humano a conftindirse
con una mercancía.Esta pregunta por la racionalizacióndel mundo plantea cues-tiones teóricas,no sólo existenciales.¿Puede existirrealmente un
165
mundode pura racionalidad técnica? Aunque esta cuestión pu-diera ser ideológicamenteapremiante para los crlticos del mundomoderno, aqul mantendré quela teoría subyacente a una propo.sición tal no es correcta ya que la acción y sus entomos (Alexan-der 1982-1983,19884) se encuentran interpenetrados por lo no-racional, es decir, un mundo racional puramente técnico no exis-te. Sin lugara dudas, la creciente centralidadadquiridapor el or-denador digitales un dato empfrico.Este dato, sin embargo, debe
sí mismas, sin la mediacióndc códigos culturales. Aunquelapercepción naturalistaparccc ¡:r a¡¡máticamente justificadaenatenciónal modo en que ex¡lerimentamos el mundo (Roch-berg-Halton 198ó), de hecho, sl¡ miradareificapersonas e ins-tituciones.l
Semejante reificaciónes mrls cvidenteen las tradiciones teó-ricas que han brotado de las dicotomfasdel mLlndopost-parso-niano (Alexander1987: 8-20). Los rnicroteóricostienden a per-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 88/141
interpretarse y explicarse.Es teoría lo que confiereel marco para la interpretación y la
explicación.En la sección que sigue bosquejo un modelo teóri-co que suministra una comprensión más cabal y que apunta a
una sociologíasensible a lo cultural.Aldefender este modelo,me posicionaré frente a la validez del concepto de racionaliza-ción alumbrado por Weber. En primer lugar, examino crltica-mente los apuntes sociológicosde tecnologfa en general, afir-mando que, en ürtud de la supresión del estatus simbólicode latecnologla,estos apuntes la reducen a una pieza más, que for-nra parte del sistema social. De aquf paso a realizar un examenempfricode las comprensiones sociales del ordenador quehairnrmpidoen nuestras üdas durante la últimamitad de siglo.Lejos de apuntar a (o desde) la racionalización de la sociedád,este prototipode la tecnologfamoderna se instituyedentro deuna red culturalprofr-rnda y tradicional.Como conclusión,afir-mo que la tesis de la racionalizaciónes un reflejode esta red desimbolismomás que una explicaciónde la misma. En ella cris-talizan los sentimientosy los significadossimbólicosque estána la base de lo que se percibe como particularmentemodernoen nuestro mundo.
Acercamientoresponsable aI mundo del significado
T,a sociología contemporánea consiste, casi en su totalidad,en el estudio de los elementos sociales desde la perspectiva desu ubicaciónen el sistema social. La promesa de una sociolo-gía culturalradica en que puede alcanzarse una perspectivamultidimensional.
Desde esta perspectivamultidimenisional,los elementos sociales no se considerarían, por más tiempo, deun modo naturalista, como cosas que pueden existir,en y por
1,66
( 8 0). Los c oteó costienden a percibira los actores gomo omnipotentes creadores-de-significado,como agentes racionalizacl<¡rescargados de realismo, comoparticipantes en redes que tienen lrlevanciasituacional inme-diata. Los macroteóricostienden a ver el mundoen los térmi-nos de la Realpolitik2 Bajoformas muy ¡;Lttiles, estareificaciónpragmática ha üciado las contribuciones de teóricos que handirigidobuena parte de su atención hacia el ámbitocultural.DeSimmela Parsons, los teóricos han justificadonn sistema socialde referencia exclusiva para la sociologfa -su autolimitaciónalas instituciones,interacciones y valores institucionalizados-através de una distribuciónde las diferentesespecialidades y dis-ciplinas teóricas.Los estudios antropológicoso literariosáxpli-
1. Sobre este particular, no podrla estar de acuerdo con la tesis de RochbergJlal-ton consistente en afimarque la semióticay la posición parsonianadesembocan en lareificacióny que la postura pragmática es su antfdoto.El compromiso de Rochberg-Halton con la semióticade Peirce subyace a su naturalismo. La semióticasaussulr¡r-na, por el contrario,pennite detectar la fatal fragilidaddel natt¡¡alismo.DoncleSaus-sure y Parsons enfatizan el significadoconstruidode los obietos, Pcirre (19E5) scobsesiona con la relativa*realidad,de los signos, en el sentido cle su vc¡ncldnclclcntf-fica y su prolongaciónemplrica.Por un lado, este ónfasis cn lomotivaclonrás quc cn loarbitrario, en la relacióndel significantecon el significaclo(vor Ia cliscusióncle *urssu-re más adelante) es una ventaja, tal y como quedó dcnrostr:rdopor la intc¡r¡santfsitnnteorizaciónde Peirce sobre fconos y señales. Al mismoticnrpo, clénlhsis de Pcirre cnla creciente veracidad de los signos-s{ntbolosen su vocabulario- y su nelación con lnexperiencia puede causar probleniasde enjundia, facultandoa los analistas pcirreanosa subrayar las pragmáticas de la cultura en lugarde la semiótica.
2. El trabajo de Mann (1985) intenta combinar lospolos microy macro de larespuesta post-parsoniana, aun cuando comience a sobrepasarles. Si bien creo que losaspectos históricosde esta cuestión relativa al mundooccidental noson del todo origi-nales, aunque si correctos, en todo caso, el trabajo padece una propensión teóricaanticulturala pesar de las sigrrificativasposturas emplricasque mantiene respecto a lareligión.Mam insiste en que se puede y se debería estudir las infraestructurasde lasideas, las reglas concretas y los sistemas de comunicacióna cuyo tmvés se expresan
las ideas más que las ideas por sf mismas. Su premisa es la de qtre las ideas no son, ensl mismas, causas sociales legítimas.A pesar de todo, una de las principalesexplicacio-nes sociológicas para estas infraestrllcturasdebe ser siempre la influenciade las pro.pias ideas.
t67
can los parámetros simbólicos;los sociólogos üerten su aten-ción sobre las interacciones reales.3
Aunque Simmely Parsons describieron esta especializacióndesde el punto de üsta analítico, el argumento queda exclusiva-mente conectado con el enfoque que conüerte a la culturaenuna variableconcreta. En el peor de los casos esta variablees laalta cultura.Desde esta perspectiva, los nsociólogos culturalesose han limitadoa investigarlos museos de arte y el gusto musi-
social puede analizarse como un ob.jetocultural,toda estructu-ra social comouna (estructun¡culturalD(para este concepto,ver Rambo y Chan 1990; para u¡l$def'cnsa general de la aproxi-maciónanalítica a la cultura,vet' Kennc1991). Acontecimien-tos, actores, roles, grupos g ln¡lltuclo¡les,como elementos deuna sociedad concreta, son pallo dcl utt ristema social;sin em-bargo son, simultáneamente, pnrto clo tu¡ sistcnra culturalqueengloba a, pero no se hace uno con ln ¡trlcrlnd.Dcfjnola cultu-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 89/141
"rlI llti
g y gcal, y los teóricos de la sociedad de masas hablan sobre el ocasode la culturaen el mundomoderno.4 Esmás común, pero sólocomo desatino, que la culturase equipare con actitudesideoló-gicas y se oponga a
-restringidacontra elefecto de- los inte-
reses económicos; se equipare con los valores y se oponga a lasnorrnas; se equipare con la religióny se pondere frente a losefectos de la posición política.Respecto a esta variableparticu-lar, cualquier otracosa es no-cultural,segírn apuntan sus parti-darios. Todo existe en su formRde sistema social.
La alternativaa este "análisistipo>es una aproximaciónanalftica,pero, en ningúncaso, relegará el estatus simbólicoadisciplinasexternas a la sociología. Esta aproximación,másque comprender las luerzas simbólicasy materiales de una for-ma pluralistay (generosaD, asume que ambas siempre se en-clrentran presentes como lasdimensiones analíticas de la mis-ma unidad empfrica.Desde la perspectiva analítica, todo objeto
3. He cdticaclo elreincidenteesfuerzo de Parsons consistente en hacer correspon-der distintas variablcs con las diferentes disciplinas en Alexander1983: 272-276. Enesta disctrsión, sin embargo, he ligado esta tendencia al idealismo deParsons, por elcual se asigna a la sociologfala especializaciónen ftierzas normativas, másque enftierzas materiales (str últinrotrabajo, fue el estudio del subsistema que acoge la accióngeneral, que se especializa en cl afecto). Aqufcriticoesta asignación disciplinasporquepermitióa Parsons escapar de t¡na verdadera confi'ontación con loscódigos simbóli-cos. Aunque Parsons aportó las condiciones pam un esfuezo contemporáneo orientadoa crear una sociologfa culttrral mtrltidimensional, bloqueó su desarrollo alinsistirenque la sociologla atiende, úrnicamente, al segmentoinstitucionalizadode la cultura,ensus términos, node sistenn cultural,sino de latencia, o de nnnteninúento de ntod¿Ios ,de subsktenn del sistema social. Sóloestos elementos especializados se denominanvalores enla teoría de Parsons, tal y como Bellah(1970á) ha puesto en claroen algunode sus trabajos. Con todoy con eso, como he mantenido en ot¡os escritos(19884,1990), los valores constituyen, únicamente, unade las diferentes áreas de interés parauna verdadera sociología cultural.
4. Este acercamiento concretoa la cultura como alta cultura hasido criticadoporGreenfield(1987)en una reciente serie de disctrsiones sobre los acercamientos a lasociología culturalen el informede la Sección Culturalde la Asociación Americanade Sociologla.
1ó8
ra como un emplazamientoorgnnlz¡rcloeltr pturltilcll'ossimbóli-cos entendidos significativamenle,Pot'tttot'clcru ttbic¿tcióneneste emplazamiento organlzndot<¡d¡r lntc¡'ucclónxrclnl¡tucdeentenderse como si de t¡n texto $e t¡ttlnln(Ricocu¡'197 | ).
Sólo si tienen lugar csttts tt:rnslbrmncionesnnalfticas,cl es'pesor de la üda humana (Geertz. 1973), su dimensionalidadyrrra:ulz, pueden pasar a lormarparte del lenguaje de la cienciasocial. Dilthey(1976)nos preparó para respetar esta densidad alinsistiren qlle toda acciónsocial se desencadena desde el tras-fondode nuestra experiencia interna de la üda. Debido a que nosólo actuamos en el mundo, sino que también lo experimenta-mos, el mundo es significativo.En calidad de cienfficossociales,debemos descubrir la üda íntimadel mundo o, por el contrario,fracasaremos estrepitosamente al describir "loo.Además, nopo-demos tratar el problema del significadopretenciosamente, dán-dolopor supuesto y haciendo de él algo obüo, y desplazandonuestra atención a esta causa o efecto de significado,tal y comohace la aproximaciónde la cultura-como-variable.5Antes bien,debemos habitar plácidamente el mundo del propio significado.
5. Un tratamiento de este tipo se encuentra, por ejemplo,en el reciente trabajodeWuthnow (1987). Aunqueéste se dispone a incluira la cultura dentnrde la sociologfav aporta algunas ilustraciones importantessobrc el modode hacerlo, levanta un obs-táculo en su propio caminar al insistiren que el análisisculturaldebería apostar porun planteamientonobjetivoo queprescinda del problema del significado.Esta prcscin-dencia, que es epistemológicamente imposible para cualquieresfuerzo tendente acomprenderun elemento social, inclusivedel exterior,se basa en supuestos relativos asu orientaciónsubjetivao a parámetros internos, es decir, su significado(ver Alexan-der 1987; 281-301). Un analistano puede eludir el problema del significadoen mayorgrado que lo puede hacer un actor. Por ello, enel caso metodológicamenteideal, elmismo emplazamientoorganizadoconfiereun punto de referencia para ambos.
El principiodeprescindenciadel significadofaculta a Wuthnowpara no penetrar
en la umaleza del simbolismo,.Con algunas excepciones importantes (1987:66-96),esto tiene el efecto de minar la autenticidadde sus rcferencias a parámetros culturales,que reduce a temas esquivos y generales como el indívidualisnn,el socialísno y la
169
Intentarhabitareste mundono supone orientarnos a noso-tros mismos hacia actitudes idiosincráticasde los indiüduos'Esto es el acercamiento .dirigidohacia la mente del actor"alu-dido por microteórico,.o*á los interaccionistas simbólicos'óór*.if"cultura es el entorno de toda acción, habitarel mundodel significadoconlleva,más bien, entrar en los emplazamien-tos organizados de parámetros simbólicosque estos actores en-
tiendá comosatuádos de significado'Esto no supone afirmar
te provistosde metodologías, ya que también tenemos a l¿r
,iulnot-"t,.as sensibilidaáes y círculos hermenéuticos' No po-
demos realizartul.o'u 'itti"aáentecon sólidas teorías sobre el
;;;;;"e trabaja actualmente el sistema cultural'Para esto'
las hermenéuticas, por ejemplo'de Diltheyy de Gadamer'.noestán preparadar. I-as teárias sociológicasde la culturamoder-
na no están mucho -";o' Además de la muerte del significado'
W;;. (1958) afirmasu fragmentación en esferas autónornas
de conocimiento cognitivo loraly estético. Esta perspectiva

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 90/141
tiendá gque la ciencia social aspira a describir los parámetros culturales
"t y pot sf mismos'En primerlugar, la mera descripción es
impoiiUte;el análisis culturalconsiste en interpretacióny re-construcción. En segundo lugar, pretender una comprensióncomplejade los emplazamientos significativosno supone re-,r.r.r"iuta un objetivode explicacióncompleta' Por ello' mipre-tensión es totalmente contraria. Sólo con una comprensiónmásmusculosa de la cultura puede accederse a una comprensiónreal y multidimensionalde la relación entre los sistemas simbó-licos y los referentes sociológicos tradicionales'7
Nt podemos entrar en este mundo de significadoúnicamen-
,1
l :lill
racionalidad(por ejemplo,1987: 187-214), es decir, glosa sobre los emplazamientossignificativosrnes que intentar entenderles. De manera poco sorprendente'y conformeuán"o ru libro,la ieorizaciónde Wuthnow sobre la cultura como variabledesplaza su
;i;;;; p.ogr"riuoy finalmente,casi de manera exclusiva'hacia las fuenas institu-
"ionul",V".áOgicasdel entorno de la cultu¡a. Para una penetrante discusiónrespecto
o io, tf-it"tcle-loque ellos llamanel <estructumlismopositivo'de Wuthnow'ver
Rambo y Chan 1990.--- J. lri.r.fi"-,<lcntro de la ortodoxiadel interaccionismo,a pensadores como Blu-mer,quienpriülegialaconienteindividualista(verAlexanderlg8T:215-237)'Unatrac-,i;;;;á._pli.l"nt-
de la tradicióninreraccionistase encuenrra en la interpreta-
"iJrrá"ii""¿" io culturade la pequeña liga de jugadores de beisbol en Estados Unidos'
;;j";i ;;tdr" ¡e h teorfa inieáccionisia,Fine desarolla el conceptode idioculturapo*d"r"rii5i,lu. creencias especlficas y singulares desa¡roüadas dentro de cada equipo;
i"ii.a",esta variable individ-ualizadase situa atinadamentedent¡o de un marco cultu-*t*at j*"otque Fine intetpretay encuentra totalmente compartido'
T.Swidlerasumeunaposicióncontrariacriticandolasrecientes'sibientoscas'p-p"*i"tJ" análisis cultúralcomo meros esfuerzos tendentes a "descríbir las carac'i"¡rti"u,de los productos y experiencias culturales' (se han añadido las cursivas) en
.or*.t"con loiesfuerzos <|e'nexplicacióttcultural,, por los que ella aboga (Swidler
1986:273, originalen cursivas).Para la investigación,de- aefectos' y (causas' y pa¡a
.i*".."""*i-ug.tde la cuitu¡a como una ;'caja de henamientas"de símboloso'
éJal".,"desplaia desde la cultura a los niveles del sistema y de la acciónsocial., Su
;;*y. ."frt;^actualmente las tendencias que han impedidoa la ciencia social to-
,rru""tt.u¡oa la cultura' El ensayo teóricode Kane (1991) ese1
esfuerzomás sistemá-
ii".v-.t*tf"","ioorientado a defender la idea de que la autonomía analltica de la
"rrltro""esencial para lograr una valoraciónrealista de su relación con las variables
más estructurales'
170
de conocimiento cognitivo,loraly estético. p p
nos conduce a la comprensión dei antagonismo, a paradojas,
entre las diferentes creÉncias y las acciones sociales que colisio-
"1"""tt"sl (Sctrluchter195é)' El esfuerzo por entender estos
*od"lor,en y por sl mismos, no nos conducea una interpreta-
ción-modelo.8Por su putt",ottttfteim(1951) añade' 1 *".""1o'.nu Jrio"complemátariade la disoluciónde significado'Enio, ";"*pto,*"¡o..ot'o"idos(1933' 1973) Durkheimapunta'
p* li ",i"r*rio,a la generalizacióny la creciente abstraccióná" lu "orr"i""cia
coleciiva'Este acercamiento incide' por sf mis-
;", ; el oscurecimientoy en la vulgarizaciínde los paráme-
tros simbólicosde los empiazamientos organizados, por lo cual
el analista se aproxima a L cdtura desde fuera' en los términos
de sus efectos sociales'Parsons se inspiraen las teorías de Weber y de Durkheim'
trunrioÁandolaslpor ejemplo, 196ó) en las cuestiones de dife-
renciación culturalV-g"""tutituciónde valores' La precisión de
;;;fu;;;" teórico áo:t" u las implicaciones.de este acercamien-;;;;"t.r claridadque en "i ttuuu¡oclásico'Parsons (por
"j"*pto,Éurrorsy Shili1951) declara que no se siente concer-
Jia-"'".á r" g.ográfiuinternade la estructura de la cultura'que
él denomina sistemas simbólicos'Más aún' añade que la socio-
i;;Á;^ estudiar únicamente el segmento institucionaliza-;;¿l; cultura, "rr
lo' t¿t"'inosno deiistema cultural'sino de
latencia o, de mantenimientode modelos' de subsistema del sis-
;;;;.fu. Estos elementos especializados se denominan valo-
ii .,nluteoría de Parsons'e Paisons examinó la socializacióny
8. Por ello, más qtle investigarla textrra de las nuevm configumciones' de signifi'
cado, los weberianos
"on,"*oo??n"o.l;;;;.;y..
los parámetros típico-ideales dc ltr
modernidad que Weber u""tid"J"""i-r"tioá" uttu "lglo'por ejemplo' el vnlor ¡lo
i^ t""i"tlia"á,ta ética de la responsabilidady demás'"";;;lñ ¡;.racaba esta dirirrci¿nentre iímbolos y valores en su trabnjo tetnptn'
l7l
especificación para estudiar el modo en que los vnl<¡r'csdiferen-ciados y generalizados afectan a la organización del sistema so-cial: soporte para la política, motivación parael traba.jo, la na-íllaleza de las profesiones y la actividad de la universidad. Enotras palabras, no estudió la estructura internade los sistemassimbólicos, sino losprocesos por los que una estructura de lacultura dada pasa a institucionalizarsecomo sociedad.l0
La teoría críticacontemporánea es similaren una propor-ción id bl si bien d la i tit i li
asent¿¡nlicntos culturalesdisponen de propiedades especlficasseme.iantes a las de los códigos. Están compuestos de relacionessimbólicas sólidamenteestructuradas que son completamenteindependientes de cualquier acto volitivoo lingüísticode un ac-tor particular. Los códigosculturales,como loslenguajes lingüfs-ticos, se constmyen sobre signos que contienen significanteysignificado. Latecnología, por ejemplo,no es sólo una cosa, unobjeto portador de significadoque refiere a otros, también es unig ifi t ñ l i i L l ió

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 91/141
ciónconsiderable, si bien apenas concede a la institucionali-zaciín la atención que merece. Para Habermas, ni el significadoni laestructura de la culturason los objetos reales del análisis.Sobre la base de la teoría evolutivade Weber y de Parsons, se
asume la existencia de un pequeño número de modelos abstrac-tos, diferenciados y narrativos específicos (Habermas 1984).Elcompromiso no es con los modelos normativosinterpretativossino conel modo en que los actores bosquejan las referencias alos modelos y, en particular,con el efecto que esta referenciatiene en las relaciones entre los actores y las instituciones.Sinembargo, la recreación del mundo interiorde los objetos mo-dernos requiere recursos teóricos más rigurosos e internamentecomplejos.Para adquirirestos recursos debemos desplazarnosa las tradicionesextrasociológicas y a las teorías sociológicas delaüda premoderna.
Si comenzamos con la ideade que la culturaes una forma delenguaje, podemos hacer uso de la arquitectura conceptual su-ministrada por la semiótica de Saussure, su (ciencia de los sig-nos). Si bien no están, quizá, tan estrechamente organizadoscomo loslenguajes reales (sinembargo, verBarthes 1983), los
no sobre Japón (Bellah1970á). Teniendo en cuenta que caminaba hacia el realismosimbólicoy su concepto de religióncivil,esta distinciónquedó empañada debido aqlle su interés en los sistemas institucionalizadosfue menguando en favorde las refe-rencias simbólicasen y por sí mismas. En el trabajo más reciente de Bellah, el análisisinterno de los sistemas de significadoha recibidomenos atención.
10. Eisenstadt es uno de los pocos sociólogos contemporáneos de la culturaquecontinúa este enfoque inicialparsoniano relativo a la institucionalización.Con la in-corporación de elementos del programa culturalde Shils y con la expansión de ele-mentos weberianos implantadosen la teoría de la institucionalización,Eisenstadt, sinembargo, ha extendido el programa culturalparsoniano (ver Alexandery Colomy1985). Para seguir la crítica de Eisenstadt a los análisis macrosociológicoscon motivode que realizan una aproximaciónontológicaa la cultura más que analítica -unacrlticaparalela a mi disctrsión sobre los pmblemas con la aproximacióncultura-como-variable, ver Eisenstadt 1987.
172
significante,una señal, una expectativa interna. La relación en-tre significantey significado,insiste Saussure, es .arbitraria>.Cuando escribe (1964) que el primero(no tiene ünculaciónna-tural con el significado>,está apuntando a que el sentido o lanaturaleza del signo -su nombre o dimensióninterna- no pue-de entenderse como un ser derivado de la naturaleza del signifi-cado, es decir, de la dimensiónmaterial, externa del signo.
Si el sentidodel signono puede observarse o inducirse delexamen del significado,el mundoob.jetivoo los referentes, en-tonces ¿cómo se establece? Por srr relación con otros significan-tes, subraya Saussure. Los sistemas de signos se componen deinfinitasrelaciones de este tipo, En lns sociedacles ¡:rinritivosesas relaciones sonbinarias.En un siste¡rrn nclunlclc nsenlu-mientos culturales,esas relaciones cleviencn lnr.¡¡ns so.ies, o en.tramados de analogías y antftesis entreteiidns quc llco(lg7g)llamó la nsimilitudde los significantes,) queconstiluyenel c¡1nr.bitosemántico global".llLa antropologfacstluctutrrll¡¡rllrrstrrr.do la utilidadde esta arquitectura, mLlypertinentc cn lu ollrr¡rlcLéü-Strauss (1,967) y de mucho provecho en la obra clc S¡rlrllns(1976, 1981).
Sin embargo, a pesar de su incorporación social, la scnllótl.ca puede no ser suficiente.Por definición,se abstrae de l¡r vicl¡rsocial, tomando los asentamientos simbólicamenteorganiz.¿t(loscomo psicológicamenteinmotivadosy socialmente carcltlcs tlecausa. Por contraste, para los propósitos de la sociologfnctrlttr-ral los códigos semióticos deben quedar ligados a los c¡rlornossociales y psicológicos y a la acción misma.Denomin¿rróal r.c-
I 1. Para un estudio de gran interÉs de la sociedad contemporáneaquo l¡¡rccuso deila concepciónde Eco relativaa la intrincada red de símbolos, ver el cstudio tlc lJdlcs(1990) referido a la cultumpolítica española en la transición a la democmci¿r tr.us llmuerte de Frmco.
sultado de esta especificacióndiscursos,partiendo de la estima-ción, aunque no identificación,de los fenómenos propuesta porFoucault. Losdiscursos son asentamientos simbólicosque en-carnan claras referencias a las relaciones delsistema social, yase definan en términos depoder, solidaridadu otras formasorganizacionales(cf. Sewell 1980; Hunt19a+¡.rz Como lengua-jes sociales, relacionan las asociaciones simbólicas binariasconformassociales. De este modo, suministranun vocabulario alos miembrospara hablar gráficamentesobre los valores supre
mantienc una distancia entre ellos y otros objetos, ordinarios oprofanos.Los actores no sólo intentanprotegerles de cualquiercontacto con objetos contaminados (Douglas 196ó) o profanos(Caillois1959), sino que también buscan un contacto real, aun-que mediado, con lo sagrado. Este es una funciónprimariadelcomportamientoritual(Turner1969; cf Alexander1988c)'
Aunque la ponderada teorla de la religiónde Weber coincidecon la durkheimiana,desde el punto de üsta históricoy compa-rativocomporta determinados rasgos específicos A partirde la

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 92/141
los miembrospara hablar gráficamentesobre los valores supre-mos de la sociedad, sus grupos relevantes, sus límitesrespectoal conflicto,la creatiüdady el disenso interno.El discurso so-cializa los códigos semióticosy emerge como una serie de na-rrativas (Ricoeur1984) -mitosque especificany estereotipanla fundación y fundadores de la sociedad (Eliade1959; Bellah1970a), sus acontecimientos crfticos(Alexander1,988b) y las as-piraciones utópicas (Smith1950).
En sus teorlas de las culturaspremodernas, los sociólogosclásicos construyeron vigorososmodelos que pretendían expli-car el modoen que se desplegaba esta construcción socialdecódigos semióticos. Realizaronesta labora partirde sus teoríasde la religión. Porello, partiendo del totemismo primitivo,Durkheim(1964) afirmaba que toda religiónorganiza losobje-tos sociales en relaciones binarias y vivencialas profundas antl-tesis entre lo sagrado y lo profano.Alencontrarse los objetossagrados en situaciónde aislamientopermanente, la
"sociédad,12. Más que una relaciónentre los sistemas simbólicoy social, Foucault llamarlaa
esto la formaen que el discurso es constitllidopor las relaciones discursivas.nl,asrelacjones dicursivas, enun sentido, se encuentran en el límitedel dicu¡so; ofrecenobjetos de los que se puede hablm o, más bien [...] determinan el gmpo de relacionesque puede establecer el discu¡so para hablar de este o aquel objeto, o, más bien,ocuparse de ellos, nombrarles, analizarles,clasificarles, explicarles,etc. Estas relacio-nes caracterizan[...] las normas que son inmanentes a Llna práctica, yla definenen suespecificidad,ll972: 47 l.
Esta últimasentencia muestra la dificultadinherente a la aportación de Foucault.Tras definir las relaciones discursivas como algo que ofrece objetos al discurso, desba-rata la distinción entreestas relaciones y los modelos discursivosal denominal a lasrelaciones nomrs, por un lado, y al afirmar qtre aquéllas (esas normas o códigossimbólicos)son, al mismo tiempo, inmanentesa las prácticas, porotro lado. El idealis-mo reduccionistay el materialismose ocupan del análisis de Foucault,por razones deconftisión teóricae interés ideológico.Más que reincidiren la propuesta foucaultianade establecer el qvfnculopoder-culturao,debemos aprender el modode separar analí-ticamente las dos esferas de cara a entender aquelloa lo que el poder está vinculado,como afirma Lamont(1988).
174
rativocomporta determinados rasgos específicos. A partirde laemergencia de una religiónmás formaly racionalizada, el obje-tivode los creyentes es el de la salvación respecto a los sufri-mientos del mundo (Weber 1'946a). La salvación es el problema
de la teodicea, nde quén y (para qué) uno quiere salvarse. Lateodicea implicala imagen de Dios. Si los dioses o Dios es in-manente, los fielespretenden la salvación a través de una expe-riencia internade contacto mfstico.Si Dios es trascendente, lasalvación se consuma con un mayor protagonismo del ascetis-mo, al adivinar con cetteza la voluntadde Dios y al seguir susdisposiciones. Cada uno de estos mandatos pueden perseguirse,sin embargo, en dirección hacia el orden mllndanode la exis-tencia o hacia el supraterrenal.
MientrasDurkheimy Weber limitaron,generalmente, la apli-cación de estas teorías culturalesa la üda religiosa premoderna,es posible extenderlas a los fenómenos seculares. Esta posibili-dad se hace patente cuando definimoslas religionescomo tiposde sistemas, como discursos que revelan eI modo en que procedela estructuración psicológicay social de la cultura.l3
En esta sección he esbozado, sucintamente,Llnmodeloorientado al examen de la dimensión culturalde la vida social'Sólo espero que esta discusión sirva de introduccióna lo queüene a continuación.Antes de entrar a analizar la construccióndel ordenador como objetoculturalen el mundo de postguerra,
13. Entre los teóricossociales contemporáneos, Shils (por ejemplo, 1975) se en'cuentra solo en su intento de elaborar la prolongaciónsecular de las teodas rcligiosasde Durkheimy de weber. shils mantiene que las sociedades modernas aún disponende ucentros, de significaciónsagmda y trascendente y que el estatus social se determina a paftirde la distribucióndel carisma desde esos cent¡os sagrados. El potencialdeeste vocabulariopara clarificarla sociologlacultural queda parcialmente neutl'alizadopor la desafortunada estructu¡ación del vocabulariodel Shils, su concentmcióncn clcarisma, su inexplicablerechazo de la teoría durkheimianay su yeno al considerar lascuestiones más generales del pensamiento semiótico
175
voy a fijarmeen el alcance de los primerostratamientos de latecnología para poner de manifiesto las dificultadesque debesuperar una aproximacióncon sensibilidad para con lo cultural.
Consideraciones sociológicasde la tecnología: la manomuerta del sistema social
Considerada en referencia al sistema social la tecnología es
las filbric¿rsa reducir sus costes. Los efectos de su incorpora-ción son igualmente objetivos.En cuanto tecnologfa,sustituyeal trabaio humano, la composición orgánicadel capitalcambiay la proporcióndel beneficiodesciende; a excepción hecha defactores mitigadores,este descenso de la proporciónprovocaelcolapso del sistema capitalista.
El neo-marxismo,aunque ha reüsado la determinante rela-ción que Marxplanteó entre economía y tecnología, sigueacep-tando el enfoque positivistade la tecnologfa mantenidopor

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 93/141
'(I $l|r
Considerada en referencia al sistema social, la tecnología esuna entidad que puede tocarse, observarse, interactuar con ellay catalogarse de una forma objetivamente racional.Analítica-mente, sin embargo, la tecnologíatambiénes parte del sistemacultural.Es un signo, es decir, un significantey un significado,en relación al cual losactores no pueden separar enteramentesus estados subjetivosde la mente. Los científicos sociales nohan considerado, normalmente,la tecnología en su vertientemás subjetiva. Deeste modo, no la han tomado, por lo común,comoun objeto de todo punto cultural.Apareclacomo la varia-ble materialpor excelencia, no comoun punto de sacralidad,sino como lo más rutinariodentro de lo rutinario,no un sig-no, sino un antisigno,la esencia de una modernidad que ha so-cavado la posibilidadde la propia comprensión cultural.
En la época postmoderna, Marxse ha convertidoen alguieninfame por su ardorosa alabanza en <Elmanifiestocomunista>de la tecnologfa como la expresión de la racionalidadcientffica.Marxcreía que la moderna tecnología industrial,como precur-sora del progreso, había derribado las barreras del pensamientoprimitivo ymágico.Despojada de su velocapitalista, Marxpre-dijoy avanzó que la tecnologíasería el sostén principaldel co-munismo industrialque definiócomo la administraciónde co-sas más que depersonas.r4 Apesar del protagonismo que conce-de a la tecnología, para Marx noes una fonna de conocimiento,inclusive,de naturaleza más racional. Se trata de una variablematerial,una nfuerza de producción"(Marx19ó2). Como unelemento de base, la tecnologla es algo que los actores relacio-nan como lo puramente mecánico. Tienelugar a causa de quelas leyes de la economía capitalista fuerzana los propietariosde
14. ComoHabermas (1968a: 58) apunta, (Maü equipam lapericia políticade uncolectivo políticocon un control técnico exitoso,.
176
tando el enfoque positivistade la tecnologfa mantenidoporMarx encuanto un hecho puramente material.En el recientetrabajo deRueschemeyer sobre la relación entrepoder y di-visión del trabajo,por ejemplo, ni los parámetros simbólicosgenerales ni la trayectoriainterna delconocimientoracionalse conciben como crecimientotecnológico determinante.<Esla inexorabilidad delinterés y de las constelaciones depoder
-afirma Rueschemeyer (198ó: I l7-ll8)- la que da forma, in-cluso, a la investigación fundamentaly la que determinalastransformacionesdel conocimientoen nuevos productos ynue-vas formasde producción.>Deberfamos espernr hnsts el l'un-cionalismo moderno para ver a la tecnologfa como ulg<lmuvdiferente,pero esto es verdad sólo en un sentido nrttylimitod(t.Por ello, Parsons (1967) criticóa Marxpor situar a la tecnologlrten la base; los funcionalistas han sido siempre conscie¡rtes cleque a la tecnologfa le pertenece una posición más intermeclinenel sistema social. Nunca la han contemplado,sin embargo,como algomuy distintoa un productode conocimientoracio-nal y han concebido, a menudo, sus causas eficientes y sus efec-tos específicosen términos materiales.
En Ciencia y sociedad en ln Inglntena del sigloWII,Menonsubraya el papel que jugóel puritanismoen la inspiracióndelas invenciones científicas. Sinembargo, bajo esta atmósfera enla que se aüvaron procesos de invencióncientlfica,la causainmediata de la tecnologla ftieel beneficioeconómico.La "rela-ción entre un problema surgido deldesarrollo económicoy elesfuerzo tecnológicoes nítido y definitivo",sostiene Merton(1.970: t44), incidiendoen que <la importanciaen el ámbitodela tecnologlacon frecuencia queda asociada con las estimacio-
nes económicasr. El(portentosodesarrollo económicoode la
época fue eldesencadenante de las invenciones,ya que uplan-teó numerosos problemas relevantes necesitados de soluciónu
(14ó). En la tardía consideración de Smelser (1959) sobre larevoluciónindustrial, laperspectiva es exactamente la misma.Los valores metodistas constituyenun sustrato favorecedordela innovacióntecnológica, pero no se encuentran implicadosenla creación oen los efectos de la tecnologla misma. La innova-ción es un problema que recibe su impulso, no precisamente dela cultura,sino de la demanda económica. El efecto de la tecno-logla es, también, concretoy material. Alresolver la tensiónenel nivel delsistema social, la innovación permitea la conducta
tud de su poder ffsicobruto y económico. <Si continuamos latrayectoria tomada por el trabajo ensus desarrollos desde laartesanfa a la manufactura y a la industriamaquinista -escri-be Lukács (1971:88)- podemos atisbar una tendencia conti-nuista hacia una racionalizaciónmayor en cuanto el procesodel trabajose ve, progresivamente,dominadopor operacionesabstractas, racionales, especializadas.> Este viraje tecnológicohacia la racionalizaciónse extiende a todas las esferas sociales,desembocando en la objetivaciónde la sociedad y la (mente

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 94/141
I J11¡i
el nivel delsistema social, la innovación permitea la conductacolectiva abandonarel nivelde la conductageneralizada -larealizaciínde anhelos, fantasfa,aspiraciones utópicas- y re-tornar a actitudes más mundanasy racionales de la vidaordi-naria (Smelser 1959: 21-50).El mismo Parsons es más sensible al entorno subjetivode latecnologla. Al tiempoque reconoce que se trata de .un resulta-do del proceso productivo>,insiste (1,960:135) en que depende,en últimainstancia, de los sustratos culturales. En una manio-bra caracterfstica, desplaza su discusión sobrela tecnologfadesde el escenario económicoa la cuestión relativaa los orfge-nes del nconocimientoutilizabler.Describe este últimocomo<resultante de dos procesos que, a pesar de que los factoreseconómicos tienen protagonismo, son claramente no-económi-cos, en concreto, la investigacióny la educación> (135). Dichode otro modo, mientras Parsons reconoce que la tecnologíaes,en el sentido más importante,un producto del conocimientosubjetivo másque una fuerza material,este reconocimiento leconduce, no al análisis de los procedimientos simbólicos, sinoal estudio de los procesos institucionales, es decir, a la investi-gación y a la educación. Cuando Parsons y Platt exploranestosprocesos en La universidad americana (7973), consideran el in-put de la cultura-el nvalorde la racionalidado-como algodado, fijandosu atención en cómo este valorllega a institucio-nalizarse en el sistema social.
La teorfa crftica, arrancandodel tema weberiano de la racio-nalización, se distancia delmarxismo ortodoxo alatender a larelaciónentre tecnologfa y conciencia. Pero mientrasWeber(por ejemplo, 1946b) consideraba a la máquina como un objeti-vación de
ladisciplina,
actiüdadde cálculo y organización ra-
cional, las teorlas cíticas inüertenel orden causal, defendiendoque la tecnologíaes la que crea la culturaracionalizada en vir-
178
desembocando en la objetivaciónde la sociedad y la (mentereificada".Lukács insiste en que él está interesado "porelprin-cipio"(88, el originalen cursivas) pero el principioes resultadode la tecnología comouna fuerza material.
Este üraje hacia el papel ideológicocentral de la tecnologfa,sin renunciar a su conceptualizaciónmaterialistao a su causaeconómica, culminaen el trabajo tardfode Marcuse.Para expli-car las razones de una nsociedad unidimensionalo,Marcuse secentra más en la producción tecnológicaper se que en su formacapitalista.De nuevo para Marcuse la tecnologfaes un fenóme-no puramente instrumentaly racionaldado por supuesto, Sunracionalidadarrodallora *afirmaMarcuse (19ó3: xiiiFestl.mula la eficiencia y el crecimientor.El problemn, unl vez nrfls,es que este (progreso técnico llega a constitr¡irsccn rlr¡ sislemuglobalde dominacióny coordinación,(xii).Cuando eso ocur¡r,se institucionalizaen todos losámbitos de la sociedad r.rn prin-cipiode racionalidad puramente formaly abstracta. Esta acul-tura> tecnológicaahoga cualquier capacidadde imaginaralter-nativas sociales. Como Marcuse concluye(xvi),la nracionalidadtecnológica ha devenidoracionalidadpolítica,.
La nueva clase y las teorías postindustriales confierena estateorfa crfticamás matices y sofisticación,pero no superan sufatal marchamoanticultural.Gouldneracepta la idea de que loscientíficos, ingenierosy gestores gubernamentales tienen unapercepción racionalen ürtud de la naturaleza técnica de sutrabajo. La competencia tecnocrática depende de su educaciónsuperior y la expansión de la educación superior depende, en suúltimoanálisis, de la producción dirigidapor la tecnologfa. Porello, Gouldnerno encuentra defecto algunoen la competencia
tecnocrática en sí y por sí misma; la toma comoparadigma deuniversalismo,criticismoy racionalidad. Cuando ataca la falsaconcienciade los tecnócratas, opera de ese modo debido a que
l79
ellos difundenesta racionalidad más allá de su esl'e¡a de com-petencia técnica: <La nueva ideología sostiene que los proble-mas de la sociedad son solubles sobre una base tecnológica, conel uso de la competencia técnica adquiridaeducacionalmenteo(1979:24, se han añadido las cursivas).Alpretender compren-der la sociedad en su totalidad,la nueva clase puede suminis-trar un bagaje de racionalidad para la sociedad en su conjunto.Gouldner tambiénsubraya, por supuesto, que esta difusióndela racionalidad técnica puede crear un nuevo tipo de conflicto
Pnrn ccrraresta sección seía oportunoreferirse a la figurade Habenrras, en concreto, a la distinciónque plantea entre elmundo de la técnica (definidode diversos modos comotrabajo,organización osistema) y el mundo de lo humano (comunica-ción, normaso mundo-deJa-üda), que supuso un contraste de-cisivoa lo largo de su obra. Habermas (1,968a: 57) define latecnología de una formabastante familiarpara nosotros. Laconsidera como el ncontrolcientíficamenteracionalizadodeprocesos objetivosoy la contrapone con fenómenos ligados a

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 95/141
la racionalidad técnica puede crear un nuevo tipo de conflictode clase y un foco"racional"de cambio social. Esta noción, sinduda alguna, remite simplemente a la viejacontradicción entrefuerzas (tecnológicas)y relaciones de producción,revestidascon el ropaje postindustrial.Cuando Szelenyiy Martin(1987)critican lateoría de Gouldner comoeconomicista, hanalcanza-do su nrlcleo teórico.
Con el empleo de distinciones teóricas similares,teóricosconservadores propusieron conclusionesideólogicasdiferentes.En su¡ teorfa postindustrial, Bell(1976) también llama laaten-ción sobre la creciente racionalidadculturalde las sociedadesmodernas, un modeloculturalque también üncula directamen-te a las demandas tecnológicas y productivas. De cara a produ-cir y mantener las tecnologfas avanzadas que se encuentran a labase de las instituciones económicas y políticas postindustria-les, los valores cientfficosy la educación científica hanadquiri-do una dimensión nuclear en la üda moderna. En las esferaspolíticas y económicas de las sociedades modernas, por tanto,la culturasobria, racional e instrumentales la norrna. Enoposi-ción a esta esfera tecnológicaque se desarrolla en este contexto,de acuerdo con Bell (197 6), se encuentran los valores irraciona-les postmodernosque crean las contradiccionesculturales de lasociedad capitalista.Aquíla contradicciónentre fuerzas (tecno-lógicas)y relaciones se reviste con otra indumentaria.CuandoEllul,el otro teórico conservadorde la "sociedad tecnológicao,escribe antes de los años sesenta, detecta en los efectos socialesde la tecnología mayor carga de elementos instrumentales yra-cionales que lo que señala Bell. Estimuladapor "la búsqueda deuna mayor eficiencia"(Ellull9ó4: 19), la técnica nclasifica, or-ganiza y
racionaliza"(5).
Existe en "eldominiode lo abstracto)(5) y no tiene relaciónalguna con valoresculturales o con lasnecesidades reales de la vida humana.
180
p j y p con fenómenos ligados a<la cuestión práctica relativa a cómo pueden y quieren üvirloshombresr. Con la creciente importanciaadquirida por la tecno-logía, la organizaciónsignificativadel mundo queda desplazada
por la organizaciónteleológico-racional.nl.a extensión de latecnología y la ciencia permea las institucionessociales y, dehecho, Ias transforma -recuerda Habermas (1968b:81)-de-rribando las üejas formasde legitimación.o
Estas üejas formas de legitimaciónse basaban en la tradi-ción, lasnarcaicas cosmovisiones mfticas, religiosas y metaffsi-cas) qlue se orientaron hacia<las cuestiones nt¡cle¿tres de laexistencia colectivade los hombres, por e.jemplo, .justiciay li-bertad, üolenciay opresión, felicidady satislhcción [,,,'lanr<;r.vodio, salvación y condena, (9ó). Después cle quc cl cl'cct<¡clc lntecnología se ha hecho notar no tiene senl.iclov<¡lvel.a pluntcnrestas cuestiones: <La autocomprensión cr.¡ltr.rmlmenlcclcfiniclude un mundo-deJa-vidasocial se reemplaza por la nutorlcil'ic¡r-ción de los hombres bajo las categorlas de la acción telcológico-racionaly del comportamientoadaptativo> (105-10ó),Sc lraproducido una expansión horizontalde los strbsistemas clc uc-ción teleológico-racional)de tal magnitudque <las estnrcttrr.astradicionales se han subordinado, paulatinamente, a las concli-ciones de racionalidad instmmentalo estratégica> (98). En cstcsentido concreto, Habermas (111) mantiene que la ideologfa dcla tecnología ha desplazado al conjuntode las ideologfas prccc-dentes. A causa de la tenacidad con la que cursa esta racionali-dad, esta nueva ideología no muestra nla fuerza de un engaño ouna (fantasía que se autocumple",ni (se yergLledel mismomodo (como las ideologlas iniciales)a partir de la causalidad deslmbolos disociadosy
motivosinconscientes".
Esta ideologfa,añade Habermas, ha dejado de lado cualquier intentode expre-sar una proyecciónde la nbuena vidar.
En la discusiónque viene a continuaciónpondté cle relieveque estos supuestos sobre la consciencia tecnológicason falsos.Sólo porque Habermas ha aceptado la posibilidadde una histo-nzación radicalde la conciencia,él puede tenerlos como verda-deros. Mipropia discusión comienza desde una comprensiónmuy diferente. Esimposibleel sometimiento de una sociedad ala racionalidadtécnica todavez que las estructuras mentales dela humanidad no pueden ser radicalmente historizadas;en as-pectos cruciales, son inmodificables.Los seres humanos conti-
inquietuclesaxiológicasde la vida tradicionalno son posiblemantener por más tiempo. Las poco conüncentes versiones delfuncionalismoy la teoría postindustrialdescriben a la tecnolo-gfa como una variableque tiene un estatus estrictamente mate-rialy a las orientaciones hacia la tecnologfa como cognitiva-mente racionales y rutinarias.Desde mi punto de üsta, sin em-bargo, ningunade estas posiciones es correcta. Las ideas queaniman a la sociedad moderna no son almacenes cognitivosdehechos verificados;son símbolos que continriansiendo confor-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 96/141
p ,núan experimentando lanecesidad de investir al mundode sig-nificadometafísicoy continúan üvenciando lasolidaridad conlos objetos exteriores a ellos mismos. Ciertamente, lacapacidadde calcular objetivae impersonalmente es, quizá, el rasgo másnítidode la modernidad. Pero ésta se mantiene comoun com-plejoinstitucionalizado(Parsons 1951) de motivos, acciones ysignificados entre muchosotros. Losindiüduos pueden ejercerlas orientaciones cientfficamenteracionales en determinadas si-tuaciones, pero, incluso, enestos marcos, sus acciones no soncientfficamente racionales como tales.La objetiüdad es unanorrna cultural,un sistema de sanciones y recompensas socia-les, un impulso motivacionalde la personalidad. Permanece in-cluida dentro de sistemas profundamente irracionalesde defen-sa psicológicay de sistemas culturales deun tipoineludible-mente primordial.
Esto no supone negar el hechode que la producción tecno-lógicaha ocupado un papel nuclear como consecuencia del ad-venimientode la sociedad postindustrial.Se ha producido unaaceleración en la sustitución de información porenergía física,que Marxdescribió comoun cambio en la composiciónorgáni-ca del capital,con dramáticasconsecuencias. Este desplaza-miento del trabajo manual al mental ha transformado la estruc-tura de clase y las trayectorias tÍpicas de las sociedades capita-listas y socialistas. La creciente capacidad de almacenar infor-maciónha fortalecidoel controlde la burocraciasobre la in-formación que ella necesita de continuo.Pero las aproximacio-nes sociológicas a la tecnología,que hemos examinado en estasección, se extiendenmucho más allá de lo que las observacio-nes emplricas pudieran
sugerir. La versión más dura del mar-xismoy la téorla crítica describe una sociedad obsesionada porla tecnología cuya conciencia se ha estrechado tanto que las
182
; q co omados por profundosimpulsosirracionalesy moldeados porimperativoscargados de significado.
Discursotecnológicoy salvación
Debemos aprender a ver la tecnologfa como un discurso,como un sistema de signos que está sujeto a imperativossemió-ticos y abiertoa demandas sociales y psicológicas,El primerpaso hacia esta concepciónalternativa de la lecnologfamoder-na es reconceptualizarsu introducciónde tal nrodo que quedeabierta a términos metaffsicos,Irónicamente, el mlsmo Weber.aportó la mejorindicacióndel modo en que esto puede lroccrrse.
Weber mantenía que los creadores de la sociedad industrlalmoderna actuaban con el objetivode la salvación, Los capitnlis-tas puritanos practicaban lo que Weber (1950)
llam6ascatistuomundano. A través de un arduo trabajoy abnegación crearonriqueza como prueba de que Dios habla predestinado su sal-vación. Weber (1963)puso sobre el tapete, por ello, que la salva-ción era un problema básico de la humanidaddesde tiemposinmemoriales.Ya fuera el cieloo el nirvana, las grandes religio-nes han prometidoa los seres humanos una formade evasióndel trabajo denodado y del sufrimiento yuna liberaciónfrente alos imponderablesterrenales -sólo si los hombres concebían elmundoen ciertos términos y se aferraban por comportarse decierta forma.Con el objeto de historizaresta concepción de sal-vación y posibilitaruna explicacióncomparativa de la misma,Weber desarrolló latipologíade los modos de salvación munda-
nos frente a los extramundanos, tipologÍaque asoció a la distin-ción entre lo ascético y lo mfstico.La accióndisciplinada,abne-gada e impersonal,de la que dependió la modernización,segrln
183

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 97/141
La máquina de informaciónsagraday profana
Las esperanzas de salvación hanido de la mano de las in-novaciones tecnológicas del capitalismoindustrial. Valioslsimas invenciones como la máquina de vapo¡ el telégrafo y elteléfono (Pool 1983) fueronaclamadas por las élites y las ma-sas como velfculosde trascendencia secular. Su celeridad ypoder, que se proclamaron por doquier, socavarfan los límitesmundanos del tiempo, el espacio y la escasez. En sus primerosdí d l d ü ti i i d
198 I : 2 I ). ls Mientraslas valoraciones nrutinarias" del ordenadoreran l¿rvorables -valoraciones que se referÍan a los aspectos deracionalidad, cientificidady orealismo>-,éstas palidecían encomparacióncon el discurso trascendental y mlticoque se com-plementócon la retóricaque se autocumple de salvación y con-dena. En la reüsta Time se da cuenta del primerencuentro entreel ordenador y el priblicoen 1994, encuentro en el que se tratabaa la máquina como un objetosagrado y cargado de misterio. Loque (se reveló" fue un "deslumbrante panel de cincuenta pies
d l hil ál f d

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 98/141
lirfirl
días de esplendor, se conürtieronen recipientes de experienciaextática liberadora, instrumentos que transportaban a la gloriadel cieloque se alza sobre la tierra.Los técnicosy los ingenie-
ros que concebfan esta nueva tecnologla accedieron al estatusde sacerdotes mundanos. Sin embargo,en este discurso tecno-lógico la máquinano ha sido sólo Dios sino tambiénel diablo.A principiosdel siglo diecinueve,Ludditescriticóa las máqui-nas de hilarcomo si fueran los ídolos quecondenaron lospa-dres hebreos. WilliamBlake denunció a las "tenebrosas hilan-derfas satánicas". MaryShelley escribió Frankenstein, o el Pro-meteo modemo, referidoa los resultados terrorÍficosdesatadospor el esfuerzo en construirla máquina más <portentosao delmundo. El género gótico supuso una rebelióncontra la era dela Razón e insistió en que las ftierzassombrías aúrn seguíanamenazando, fuerzas que, a menudo, tomaban cuerpo en elmotor de la tecnología. Paradójicamente, la época modernatuvoque ponerse a salvo de esas fuerzas. Existeuna lfnea di-recta desde el resurgimiento góticoa la película enormementepopular de Steven Spielberg,La guerra de las galaxias (Pyn-chon 1984). La ciencia ficciónde hoy mezcla tecnologla conlos temas góticos medievales, opone el mal frente al bien, ypromete la salvación respecto los límitesdel espacio, del tiem-po, de la propia mortalidad.
El ordenador es la más novedosa y una de las más potentesinnovaciones tecnológicas de la edad moderna, pero su simboli-zaciínha sido la misma.La estructuraculturaldel discurso tec-nológicose encuentra arraigada con toda firmeza. Entérminosteóricos, laintroduccióndel ordenador en la sociedad occidentalse asemeja, en grado sumo, a la tumultuosaentrada del CapitánCooken las islas Sandwich: se trató de *unacontecimientoalque el sistema concedió significacióny notoriedad, (Sahlins
186
deslumbrantecompuesto de teclas, hilos metálicos, contadores, transformado-res y conexioneso. La ünculacióncon las fuerzas superiores,cósmicas inclusive,se sugeúa inmediatamente por sí misma,
Time descnbió su exposiciónnbajo la presencia de oficiales su-periores de la flotanavaln y prometió a sus lectores que la nuevamáquina vendrfa a solventar problemas(en la tiera de igualformaque los procedentes del universocelestial, (T8/44).Esteestatus sagrado se consumó en los años posteriores. Para sersagrado un objeto debe separarse radicalmentedel contacto conel mundo ordinario.La literaturapopularse ¡'eferfs, de conti-nuo, a la distancia que separaba al ordenndor del priblicoprcfn.no y el misterioque pululaba en torno a é1. En olto ¡r¡mrtqlopublicadoen 1944 por Popular Science, tnu sobresulic¡rte¡rvi¡l¿rde divulgación tecnológica,se describfa al primerorr.lc¡rndo¡.como un cerebro electrónicosusurrante nocultado t¡:ns cuc ele.gantes paneleso retirados en (un sótano con ail's oconcliclonn-do" (PS10/44). Veinte años más tarde la imagen no hnbfu cu¡¡r-biado. En 1965 un nuevo y más potente ordenador se concep-tualizó de igual modo, comoun "prodigioaisladoo funcionundr¡(en una habitación incomunicada, dotada de aire acondlclor¡¿r-do, de la compañla programadora de datoso. En términos lnc-quívocos,Time apuntalóeste discurso de la tecnologfasagrndn.
15. Los datosque vienen a continuación son muestrasde los mlles clo n¡llctrlosescritos en relación con el ordenador desde su introducciónen 1944 hnstn l9tl4.llcseleccionado para los análisis 97artículosescritos en 10 revistas de diwlgnclónanrcri-canas: Tinte(T),Newsweek (N),Bassín¿s Week (BW),Fortune (F), Thc ;r>utunlayEve-ttíttgPost (SEP), Popular Sci¿nce (PS), Reader's Digest (RD),U.S. Nev,s aml World Rc-port (USN),McCall's(Mc)y Esquitre (PS). Para mentar o referira estñs fuentcs, citoprimero la revista, después el mes y el año; por ejemplo,T8/ó3 indicqun ¡r¡ tlculodo lar.el,¡istaTimeque apareció en agosto de 19ó3. Estos artfculospresentados no sc scloc-cionan caprichosamente sino que se eligen por su relevancia para los tcmas lntcrprcln-tivos de este trabajo. Megustarla agradecer a Daüd Woolinesu ayuda,
187
Dispuestos en formade hileraen habitacionesprovistasde aireacondicionado,pilotadospor resueltos hombres jóvcnes con ca-misa blanca que se mueven sigilosamente entre ellos, comolosacerdotes al realizar los santos oficiosen el altar, los ordenado-res continúan su trabajo con sllmo silencioy pasan inadvertidospara la mayor parte del público [T4ló5].
Se aíslan los objetos porque se consideran poseedores depoderes misteriosos. La ligazónentre el ordenador y centros
espirituales modernas, (T3/68).Una destacada personalidaddeuna iglesia nacional describía la Bibliacomo una ndestilaciónde la experienciahumana, y añadía que los ordenadores soncapaces de correlacionaruna amplia franja"de experiencias enrelacióna cómodebe comportarse la gente). La conclusiónquese atisbaba subrayaba la profunda conexiónestablecida entre elordenador y el poder cósmico: nCuando queremos consultar ala deidad, acudimosal ordenador porqLle se trata del ser másestrechamente cercano a Dios>(T3/68).

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 99/141
establecidos de poder carismático se repite constantemente enla literaturapopular. En ocasiones se produce una analogía en-tre el ordenador y los objetos sagrados en Io terrenal.En elreportaje sobre el descubrimientode un nuevo y más sofistica-do ordenador en 1949, Newsweek lo denominónel héroe real"del momento y lo describfa, al modo de la realeza, como nlacorte que se establece en la cumbre de los laboratorios de orde-nedoresD (11/49). Amenudo, sin embargo, se hicieronreferen-cias más directas a los poderes cósmicos delordenador e, inclu-so, A su cstatus extrahumano. En un artículosobre el primerorden¿rdor, Po¡nilarScience informaba deque "la noción co-múrn sobte cl univctsoy sobre todo lo que en él se encuentra severá peflurbada porlas columnas de figuras que este monstruodiseña¡' (PSl0/44).Quinceaños despr.rés, un famoso expertotécnico declaraba en unadestacada reüsta de divulgaciónqueuse pondrán cn marcha las luerzas cuyosúltimosefectos parael bien y el rnal son inc¿rlculables,(RD3/ó0).
Toda vez qr.re la máqrrinaalcanzó mayor grado de sofistica-cióny se granjeó r'espeto reverencial, las referencias a los pode-res divinos se establecieron abiertamente. Los nuevos ordena-dores nrepresentan a César enüando las facturas mensuales y[...]a Dios contando los votos de los obispos católicosdel mun-do" (T4165).Era muycomúlnuna broma relativaa un científicoque intentódoblegar a su ordenadorplanteándole la cuestión:¿existe Dios? <Elordenador cayó en un primermomento. Pocodespués respondió: "Ahorasf existe"' (N1/66).Después de des-cribiral ordenador en términossuprahumanos -ninfalibleenla memoria, increíblementerápido en matemática y totalmenteimparcialen el juicior-una revista de tirada semanal hizo lasiguiente deducción , por lo demás, obüa: "Este profeta transis-torizadopuede ayudar a la iglesia a adaptarse a las necesidades
i88
Si un objeto es sagrado y se le separa del mundoprofano,conseguir el acceso a sus poderes es tarea harto difícil.Los sa-cerdotes comparecen como interrnediariosentre Ia divinidadylos fieles. Como apuntauno de los expertos más relevantes,mientras eran muchos los que tenfan en alta consideración alordenador, <sólo los especialistas tenfan conocimientodelmodo en que estos elementos serán conrbinadosen su conjuntoy las implicacionessociales, económica$ y polfticasa largo pla-zo, (RD5/ó0).Las prediccionescrróneas ¡cl"cridasal ordenadorse atribuyen, normalmente,a los nno-especialistas"(BW3/ó5).Disponer de conocimiento de informática,sc tecordaba una yotra vez, requiere una práctica reiterada y un aislanriento pcr-manente. Nuevos procedimientoscargados de dificultadlurn clcllegar. Para aprender el modoen que funcionau¡r nt¡evo o¡de-nador introducidoen 1949, los especialistas <invierlenmesesestudiando, literalmente,día y noche' (NS/49).
Elnúrmero de
personas capaces de mantener un entrenamiento tan dgurosoera enormemente restringido.El establecimiento de <vfnculosentre la sociedad humana yel cerebro del roboo (N9/49),exigfa(una nLlevaestirpe de científicos>.La <nuevaraza de especialis-tas que ha brotadopara acercarse a las máquinas -escribfaTimea finales de los años sesenta-, se ha formado a sí mismadentro de un solemne sacerdocio dedicado al ordenador, expre-samente separado de los hombres laicosy habla un lenguajeesotérico que, según barmntan algunos, es su manera de misti-ficar 1o desconocido"(T4165).Este artículo predecla lo siguien-te: nHabrá una pequeña, y casi separada, sociedad de personasen relación con el ordenadoravanzado. Será instituidauna re-
lación con sus máquinas que no puede compartirse con el hom-bre ordinario. Aquellosque muestren talento para el trabajo lodesarrollarán desde la infanciay practicarán con la mismaper-
189
severancia empleada por quien se dedica al ballet clásico". ¿Noes sorprendente que, informandosobre los nuevos ordenadoresdiez años más tarde, Time (1174) decidiera que sus lectores seinteresaran por conocer que entre este grupo esotérico habíasurgido un nuevo y enorrnemente popularjuego de ordenadorllamadoel njuego de Ia vidao? La identificacióndel ordena-dor con Dios y de los operarios delordenador con losinterme-diarios sagrados significaque las estructuras culturalesno ha-bían cambiado en cuarenta años.
El contacto conel ordenador cósmico que posibilitaban
poraba attdio, fue descritocomo (un cerebro infantilcon unavoz fugaz>y como nel únicocerebro mecánicocon un corazóncompasivo) (N10749). Su nfisiologla"(SEP2/50) pasó a ocuparel centro neurálgico deldebate. Los ordenadoresofrecían unanmemoria interna>(T9149),oojoso,un (sistema nervioso,(SEP2/50),un <corazón que hila,(T2/5I),y Lrn (temperamentofemenino>(SEP2/50),junto al cerebro delque ya estaban dota-dos. Se anunció que tendrían "descendientes" (N4/50),y en losúltimosaños surgieron "familias>y (generaciones, (T4165).Seprodujeron finalmente períodos evolutivos uRebasada su in-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 100/141
(
| 1{l,l
El contacto conel ordenador cósmico, que posibilitabanesossacerdotes tecnológicos, transformaría la vida terrenal.Aligualque las tecnologías revolucionariasque le precedieron, el orde-
nador simbolizó, al mismotiempo, el maly el bien superhuma-nos. Como Léü-Strauss subrayó, loscódigos culturalesdefinido-res de un objeto se construyen, inicialmente,a través del acto deponer nombre a las cosas. En los años inmediatamenteposterio-res a la introduccióndel ordenador, los esfuerzos en nombraresta nueva máquina pensante fueron intensos, y siguieron losparámetros binarios que describieronDurkheimy Léü-Strauss.El resultado fue una usimilitudde significantes),una serie am-pliada de asociaciones sagradas y profanas que crearon un ámbi-to semántico denso para el discursotecnológico. Unade las se-ries reveló resultadosterriblese implicacionescalamitosas. Sedenominó al ordenador de diferentes maneras:nartilugiocolo-sal> (T8/44,N8/49),uf;ábrica de formaso (PS10/44), <montaña me-cánica> (PSl0/44), (monstriuo) (PS10/44, SEP2/50), (acorazadomatemático> (PSi0744),"dispositivoportentoso) (PSl 0/44),*gi-gante) (N8/49),<robotmatemático>(N8/49),(robotde trabajomilagroso,(SEP2/50), el omanlaco,(SEP2/50) y el "monstruoFrankenstein) (SEP2/50).Con el anuncio de un ordenador nue-vo y más potente en 1949, Time (9149) aclamó lasngrandes má-quinas que efechian su camino a través de océanos de figurasaligualque las ballenas realizan el suyo ingiriendoplanctono y lasdescribióaludiendo al zumbido propiode ouna colmena de in-sectos mecánicos>.
En directa oposicióna este ámbito profano, los periodistas ytécnicos también definían al ordenadory a sus partes medianteanalogías con el, sin duda, presumiblemente inocente ysagradoser humano. Se le denominaba nsupercerebro, (PS10/44), uce-rebro gigante, (N8/49).Insertado a un instrumentoque incor-
190
produjeron,finalmente, períodos evolutivos.uRebasada su infancia',anunció Time (T4/65),el ordenador estaba a punto deentrar en un (estado de madurez incuestionabler. Sin embargo,
operando de este modo un tantoneurótico, para sus diseñado-res (se habfa convertidoen un niñomimado y veneradoo.lóEl período de definicióncompulsivase redujo rápidamente,
pero las terribles fuerzas para el bien y el mal que los nombressimbolizaronhabían entrado en nuestros días en un combateencarnizado. La retóricade la salvación superóeste dualismoen una dirección, la retóricaapocallptica en otra. Ambas mn-niobras pueden verse en términos estntctur¿rles cotno o¡rosi-ción binariasuperada por el suministro dcun tercer térnri¡ro,Pero también están en juego profundosasuntos cnrocionules ymetafísicos. El discurso del ordenadorera escatológico¡rot't¡ueel ordenador se veía ligado a los problemas de la vicluy lumuerte.
En primerlugar, la salvación se definióen términos estrict¡t-mente matemáticos.El nuevo ordenador nresolverla en un san-taimén>problemas que nhan desconcertado a los hombresdu-rante años> (PS10/44).En 1950 la salvación ya habla sidodefi-nida de formamás amplia.nl-lega la revoluciónose lee en untitularde una crónicareferida a estas nuevas predicciones(T11/50).Surgió un inconfundibley üsionario ideal de progre-so: nl-as máquinas pensantes posibilitaránuna civilizaciónmássaludable y dichosa que cualquier otra conocida> (SEP2/50). Lagente, ahora, estaría en condicionesde uresolver sus problemasde un modo electrónicoy sin dolor alguno,(N7i54).Los avio-
1 6. Muchas de estas referencias antropomórficas,que dieron lugara la fase .caris'mática¡ del ordenador, se han rutinizado enla literatura técnica, por eiemplo, cntéminos tales como ntentorin y getteraciottes.
t9t
nes, por ejemplo,podrían alcanzar sus destinos nsin ayuda al-guna del piloto>(PSl/55).
En 1960 el discurso públicosobre el ordenador adquirió ü-sos verdaderamente milenaristas. nSe ha abierto una nueva eraen las relacioneshumanasr, anunció un destacado experto(RD3/60).Como toda retórica escatológica, el alcance en eltiempo de esta salvación prometidaes impreciso.Aún no hatenido lugar, pero su concurso parece haber comenzado. Arri-bará en cinco o diez años, sus efectos se presentarán en no mu-cho tardar, la transformación es inminente.Sea cual sea el in-
responsables y eficientes, negocios productivosy rentables, tra-bajo crcativoy un sosiego enormemente satisfactorio.
Como si del apocalipsis se tratara, mucho es lo que quedabapor decir. La máquina siempre ha simbolizado, además de laesperanza trascendental, el temory el repudiodesdencadena-dos por la sociedad industrial.Time aludió,en cierta ocasión, aesta profunda ambigüedad sirviéndose de la üsión gótica de larealidad. Vistode frente, el ordenador muestra una ndignidadlimpia,serenaD. Sin embargo, esto es engañoso (ya que a susespaldas se esconde una pesadilla de complejidadlatiente, con-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 101/141
cual sea el intervalode influencia,el resultado finales incontestable.<Traeráconsigo un efecto de proporciones insospechadaso (RD3/60).nSuperando la últimagran
barrera del espacior, el efecto delordenador sobre el mundo naturalserá enorme (RD3/ó0).Bue-na parte del trabajo humano será eliminado, yla gente se senti-rá <librepara acometer tareas completamente nuevas, muchasde ellas orientadas hacia el perfeccionamientode nosotros mis-mos, produciendobelleza ysolidaridadcon el otro> (McSlOS¡.tz
Las conücciones se üeron confirmadas, en un tono más ra_dical,a finales de los años sesenta y primeros de los setenta. Losnuevos ordenadores tienen tan <terriblepoder) (RD5/71)que,como Dios recordó en el Génesis, engendraría oel orden desdeel caos, (BW7171).Es un hecho que ula edad del ordenador estáamaneciendo>.Un signo de este milenioserá que .la formacomúnde pensar a partir de los términoscausa y efecto será
sustituida por una nueva conciencia, (RD5/71).No puede ne-garse que esto era la materia prirnade la que nse hacen lossueños> (USNó/67).Los ordenadores transfor-rnaríantodas lasfuerzas naturales. Sanarían las enfermedades y garantizartanuna üda prolongada.Permltirían a cualquiera conocer aspectosrecurrentes en todas las épocas. Facilitarfana los estudiantesmétodos más sencillos de aprendizaje, al cual, además, mejora-rían hasta la perfección.Traerían consigo una solidaridadmun-dialy una aboliciónde la guerra. Derribarlan la estratificacióneimpulsaríanel reinode la igualdad. Garantizarían gobiernos
17' El discuno lógico ha representado siempre una transformaciónque eriminaríael trabajo humano y
dotarÍa a los hombres de perfección,amor y entenáimiento mu-tuo, tal y como la retórica de las descripcionesdel comunismo de Marxdemuestraampliamente.
192
p p p jvulsa e impreüsible"(9149).
Altiempo que el contacto conel rostro sagrado del ordena-
dores vehículo de salvación,el rostro profano amenaza des-
trucción.Se trata de algo de lo que los seres humanos debenquedar a salvo. Primeramente, el ordenador produce el miedo ala degradación. ol-a gente estaba asustada)) (N8/ó8)porque elordenador tiene el poder de naniquilaro mutilar alhombre,(RD3/60).La gente siente <desazón y fntstraciónsin amparoalguno, (N9/ó9).El ordenador degrada porque oQietiviza;éstees el segundo gran temor. nConducirla los honrb¡'cs lllccnnizo'dos que sustituirán a los propiamente htl¡rlanosr(Tll/50)'L<¡s
estudiantes serán <tratados como máqtti¡-l¿lsinrpcrsonnlcsu(RD1/71).Los ordenadores son inseparables dc ula inragett cle liresclaütudr(UsN11i67).Toda vez que se perciben cor¡ro ser.eshumanos objetivizados, los ordenadores exhiben un pcligto
concreto.En 1975, un autorcon ciertoreconocimientopúl:liccldescribió a su ordenador personal como un uobjeto susu¡Tantcpensado para apartarme de mí> (RDl1/75).En concreto, el peli-gro reside, no tanto en la mutilación,como en la manipulación'Con los ordenadores nlos mercados pueden conducirse cientffi-camente [...] con una eficienciaque provocaríael sonrojoacualquierdictador"(SEP2/50).Su inteligenciales puede con-vertiren <instrumentos de subversión masiva' (RD3/60).Nospodrlan ndirigirhasta el horrordefinitivo-cadenas de cintasde plásticoo (N8/ó6).
Finalmente se desencadena el cataclismo,el iuiciofinalrela-tivoal deliriotecnológico terrenal que se predijodesde 1944hasta el día de hoy. Los ordenadores son (Frankenstein (mons-
truos)que pueden [...]destruirlos cimientosde nuestra socie-dad, (Tll/50).Pueden conducira ndesórdenes (que pudieran
193
encontrarse) más allá de cualquiercontrol>(RD4/ó0).Se produ-ce una (tormentadevastadora> (BW1/68).Aparecen (relatoshorripilantesDsobre la nluz que se apagó, (BW7/71). <Incapazde realizar concesión alguna al erroro, la <nocióncristiana deredención es incomprensiblepara el ordenador"(N8/óó).El or-denador se ha convertidoen el Anticristo.
Me he referidoa la historia del ordenador hasta 1975. Desdeentonces entra en escena el "ordenador personalr, nombre quepone de manifiesto como la batalla entre lo humano y lo anti-humano continuónutriendoel discurso quecircundóel naci-
i d l d d l
He i ntentado refutarsemejantes teorizaciones racionallstnr,primero, desarrollandoun arrnazón de sociología cultural y, se-gundo, aplicándolo al dominiotecnológico.En términos teóri-cos, he mostrado que la tecnologíano se encuentra nunca solaen el sistema social. Es tambiénun signo y posee un referentesubjetivo interno.La tecnología,por tanto, es un elemento quese asienta sobre la culturay tambiénen los sistemas de perso-nalidad; es significativay motivada. En mi examen de la litera-tura popular sobre ql ordenador, he puesto de manifiesto queesta ideologíaes infrec:t¡enternente real,racional o abstracta. Es

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 102/141
mientodel ordenador. En la década posterior, los temas referi-dos a la utopía y a la antiutopía continuaron prevaleciendo (porejemplo,Turkle1984: 165-19ó).La desilusión y el *realismoo,sin embargo, también se expresaron con más frecuencia.En laactualidad, los nuevos ordenadores han pasado de la portadadel Time a los anuncios en las páginas deportivasde losáiarios.Esto es rutinización.Podrfamos, por ello,observar como esterhltimoepisodioen la historiadel discursotecnológicoestá pa-sando a formar parte de la historia.
Conclusión
Los científicossociales han observado el ordenador a travésdel armazón de su racionalizadodiscurso sobre la modernidad.
Para Ellul(1.964:89),representó una fase de nprogreso técnico>que (parece ilimitadaoya que <consiste, primeramente, en Iaeficiente sistematización de Ia sociedad y la conquista del serhumanoo. Lyotard,representante emblemáticode la teoríapostmoderna, reclama que se lleve a efecto el mismo tipo demodernizaciónextravagante. <Es un lugarcomúnr, afirma Lyo-tard (1984:4), "elque Ia miniaturizacióny comercializaciórdelas máquinas ya está modificandoel modo en el que el saber seadquiere, se clasifica, se hace aprovechable y rentabilizabler.Con el advenimiento de la informática,el aprendizaje que nopuede "traducirseen cifrasde informaciónose abandona. Encontraste con la opacidad de la cultura tradicional, la informáti-ca produce nla ideologlade la "transparencia"comunicacionalo(5), que señala el declivede la ngran narrativa> y conducirá auna crisis de legitimaci6n(66-67).
194
g ¡concreta, imaginaria, utópicay satánica -un discurso que secomplementa,por ello, con las grandes narrativas de la vida.
Permltasenos,para
concluir,retomar las comprensionesso-
ciológicasde la tecnologfaque he mencionado anteriormente.Lejos de ser apuntes empfricosbasados en observaciones e in-terpretaciones objetivas, representan simplemente otraversióndel propio discurso tecnocrático.La vertienteapocallptica deeste discurso inspira degradación, objetivación,esclavitud ymanipulación.¿No ha traducido Ia teorfa crfticaesta evaluaciónal lenguaje empfricode la ciencia social? Lomismooclrn'e enaquellos análisis sociológicosqLle toman una formabenévola:suministran traducciones cientfficassociales del discursosobrela salvación.18
Loque está en juego es algo más que la confirmacióno el
1 8. Al examinarnumen¡sas consideraciones neutrales sobre la tecnologfa, no clcdi-camos tanto tiempo a losaspectos benévolos. Man fue el único escritor de los quehemos examinadoque evaluó esta categorfa y su estimación fue ambivalente,Un des-tacado ejemplo reciente de la traduccióna la ciencia social del discurso de salvaciónesla discusiónsobre la interpretaciónde la sociología popular de TurHe (1984). Su rele-vancia, presentada como dato objetivo recogidopor sus informantes, es poco operati-va en su sentido de posibilidadinminente.
ula tecnologíacataliza los cambios, no sólo en lo referentea lo que hacemos, sinoen lo referidoa cómo pensamos. Cambia la concienciade la gente respecto a sl misma,al otro, a la relación con el mundo. Lanueva máquina que trasciende la emisiónde laseñal digital,a diferenciadel reloj, eltelescopio, o el tren, es una máquina que 'pien-sa". DesafÍa nuestras nociones, no sólo del tiempo y de la distancia, sinode la mente,(1984: 13).
uEntre un amplionrimerode adultos, que tienen una relaciónbastante estrecha conordenadores, tienden a reabrirse las cuestiones hace tiempo cenadas. Puede estimular-les en la tarea de reconsiderar ideas por sl mismos y puede suministrar unacicate para
pensar sobre los asuntos filosóficos más importantes y eriigmáticos,(ló5).¡El efecto es subversivo. Alude ala cuestión de nuestros modos de pensar sobrenosotros ¡¡i5¡¡65,(308).
19.5

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 103/141
DoucrAS,Mary(1966),Puríty and. Danger,Londres:Pengttin,DuRKHEIM,Emile,1933, The Dfuision ofLabor in Society, Nttcva York:
Free Press.
- (1951), Suicide,Nueva York:Free Press.
- (1963),Th¿ ElementaryForms of Religious.Llliu,Nueva York FrcePress.
- (1973), nlndividualismand the Intellectualso,en EmileDurl<heimonMoralityand Society, ed. por Robert N. Bellah, Chicago: Universityof ChicagoPress, 48-5ó.
Eco, Umberto(1979), nThe Semantics of Metaphor,,enThe Roleof theReader, ed. por U. Eco, Bloomington:Indiana UniversityPress'
( ) P li i l h
huo¡¡r, Michele(1988), "The Power-CultureLinka Comparative pe¡¡.¡rctiveo,escrito preparado para la tercera conferenciasobre Teorfagermano-americana en Bremen, Alemania.
LEvI-STRAUSS,Claude (19ó3), StructuralAnthropologt,Nueva York:Ba-sic Books.
- (1967),The Savage Mind,Chicago:Universityof Chicago Press.Lews, Jan (1983),The Pursuit of Happiness: Familyand.Values in Jffir-
son's Vírginia,Nueva York: Cambridge UniversityPress.LuxÁcs,Georg (1971), oReificationand the Consciousness ofthe Prole-
tariat>, enLukács, Historyand Class Consciousness, Cambridge,Mass.: MITPress.

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 104/141
Eoles, Laura (1990), .PoliticalCultureand the Transitionto Demo-cracy in Spaino (tesis doctoral no publicada), Departamentode So-ciologÍa,UCLA.
EISENSTADT,S.N. (1937), oMacrosocioloryand SociologicalTheory:Some New Direc tions", ContemporarySociologt, 16: 602-610.
ErsENsrADr,S.N. ( 1 987), IntemntionalSociologt.Ernop, Mircea (1959), The Sacred and the Profane, Nueva YorkHar-
court, Brace and World.Errur, Jacques (19ó4),The TechnologicalSociety, NuevaYorkVintage'Fwe, Gary Alan,1987, With the Boys: Little lzagueand Preailolescent
Culture, Chicago:Universityof Chicago Press.Fouceurr, Michel(1972), The Archaeologtof Knowledge,Nueva York:
Pantheon Books.GEERrz,Clifford(1973), nThickDescription: Toward an Interpretive
Theoryof Cultureo, en Geertz, The Interpretationof'Cuhures,NuevaYork Basic Books, 3-32.
Gourowen, Alvin(1979), The Future of Intellectualsand the Rise of theNewClass, Nueva York Seabury.
GnseNFEI-o,Liah (1987), "Socioloryof Culture:Perspective Not Specia-lity",Newsletterof the CultureSection of'the AmericanSociologicalAssociation,2(l):2.
IIABERMAs,Jurgen (1968a), oTechnicalProgress and the Social Life-World,, en Habermas, Toward a RatíornlSociety, Boston: Beacon,50-61.
- (L968b),oTechnoloryand Science as "Ideology'',,en Habermas, To-ward a RationalSociety, Boston: Beacon, 3l-I22.
- (1981), The Theoryof'Communicath¡eAction,vol.l, Reason and theRntiornlizationof Socicty,Boston: Beacon.
Hur.rr, Llmn(1984),Politics, Culture,and Class in the French Rettolution,BerkeleyyIos Angeles: Universityof CaliforniaPress.
K¡NB,Anne (1991),uCulturalAnalysis in HistoricalSociolory:TheAnalyticand Concrete Forms ofthe Autonomyof Cultu¡eo, Sociolo-gical Theory, 9: 1 (verano): 53-69.
198
LyorARD,Jean-Francois (1984), The Postmodem Conditíon:A Report onIfuowledge,Minneapolis:Universityof MinnesotaPress.
M¡NN,Michael(1985),The Orígíns of Social Power, vol. l, Nueva York:Cambridge UniversityPress.
- Mencuss, Herbert (1963),One-DimensionalMaLz,Boston: Beacon.M¡r,x, Karl(1962), nPreface to a Contributionto the Critiqueof Politi-
cal Economy, , en SelectedWorks, vol.l, K Marxy F. Engels, Moscrl:InternationalPublishingHouse, 3ó 1-3ó5.
MERroN,Robert K. (1970), Science, Technologt and Socíety in &ven-teenth-CenturyEngland, Nueva York:Harper and Row,
MonceN,Edmund (1958), The PuritanDilcnmu,Boston: Littlc,Brown.
PARSoNS,Talcott (1937), The Structure of Social Action,Nueva York:Free Press.
- (1951),The Social Sys/ez, Nueva York:Free Press.' - (19ó0),oSome PrincipalCharacteristicsof IndustrialSocieties,, en
Structure and hocess in ModemSocieties, ed. por T. Parsons, NuevaYork:Free Press, 132-ló8.
- (1966), Societies: Evolutionaryand Comparative Perspectives, Engle-wood Cliffs, NJ:Prentice-Hall.
- (1967), oSome Comments on the Sociologyof KarlMarxu, en Soclo-logicalTheory and ModemSociety, ed. por T. Parsons, Nueva York:Free Press.
- y Gerald Purr (1973),The Ameican lJniversity,Cambridge HarvardUniversityPress.
- y Edward Sulrs (1951), oValues, Motivesand Systems of Action>,enTowards a General Theory of Action,ed. por T. Parsons and E. Shils,Nueva York Harper and Row.
PEncE, Charles (1985),ol-ogicas Semiotic: TheTheory of Signs,, enSemiotics, ed. por Robert E. Innis, Bloomington.Indiana UniversityFress, 1-23.
PooL, Ithielde Sola (1983),Forecasting the Telephone. Norwood,NJ:Ablex.
r99
PyNcHoN,Thomas (1984), "Is It O.K. to Be a Luddite?¡, New YorkTi-mes Book Reuiew,23(octubre),1.
RAMBo,Eric y Elaine CruN (1990), <Text, Structure and Action in Cultu-ral Sociology:A Commentaryon "PositiveObjectiüty'in Wuthnowy Archero, Theoryand Society, 19 (1990):635-648.
Ruoenes, Richard (1987),The Makingof the AtombBomb,Nueva York:Simon and Schuster.
Rtcoeun, Paul (1971), nThe Modelof a Text: MeaningfulActionConsi-dered as a Text>, Social Research,3S:529-562.
- (1984),Timeand Narrathte,vol.1, Chicago:Universityof ChicagoPress.
- (19461¡),nThe Meaningof Disciplineo,en From MaxWeber, op. cit.,253-264.
- (1958), The Protestant Ethic and the Spirit ofCapitaksm, NuevaYork:Scribners.
- (1963),The Sociolog of Religion, Boston:Beacon Press.Wurn¡row, Robert(1987),Meaningand MoralOrder, Berkeleyy Los
lingeles: Universityof CaliforniaPress.

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 105/141
Rocnsenc-HAlrou,E. (1986),Meaning andModemity,Chicago: Univer-sity ofChicagoPress.
RunscHsrvrryEn,Dietrich(198ó),Power and Divisionof Inbor, Stanford:StanfordUniversityPress.
Sanrws, Marshall (1976), Cultureand PracticalReason, Chicago: Uni-versity of Chicago Press.
- (1981), HistorbalMetaphors and. MythicalRealities: Structure in theEarly Historyof the SandwichIslands Kingdom,Ann Arbor:Univer-sity of MichiganPress.
S¡ussurur, Frcdinand de (1964), A Course in General Linguistics,Lon-drcs: Owcn,
Scttruclnnn,Wolfgang(1979), nThe Paradoxes of Rationalization,,enMaxWefur's Visionof'History, ed. por Guenther Roth y W. Schluch-ter, Bcrkclcyv Los Angcles:Universityof Califomiapress, 1l-ó4.
Sswe¡-r, Willianr,Jr. (1980), Workand Revolutionin France, NuevaYork:Cambridge UniversityPress.
Suu-s, Edward, 1975, Center nnd Periphery:Essaysin
Macrosocíologt,Chicago:Universityof Chicago Press.
SMrI-ssn,Neil (1959),Social Change in the IndustríalRevolution,Chica-go: Universityof Chicago Press.
Sum:, Henry Nash (1950), Virgínland, Cambridge:HarwardUniversity.Swroren, Ann (198ó), uCulturein Action:Symbolsand Strategiesu,
AmerbanSociologicalReuiew, 5 7, 27 3-286.SzsreNyl,Ivan y BillMARTTN(1987),<Theories of Culturalcapital and
Beyondu, en Intellectuak, I|niversitiesand the State in Westem Mo-dem Societíes, ed. por Ron Eyerman, L.G.Svensson y T. SoderquistBerkeley yLos Angeles:Universityof Californiapress, ló-49.
Tunrre, Sherry (198a), The Second Self: Computers and the Human'sSplnr, NewYorkSimon and Schuster.
Turu{rn,Victor(19ó9),The NtualProcess, Chicago: Aldine.Wesnn, Mau'. (1946a), uReligious Rejections of the Worldand Their Di-
rections>,en From MaxWeber, ed. por Hans Berth yC. WrightMills,NuevaYork OxfordUniversitvPress, 323-359.
200 201
CULTUI{AYCRISISPOLÍTICA:EL CASOOWATERGATE"
Y LA SOCIOLOGÍADURKHEIMIANA

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 106/141
Distintasgeneraciones de científicos sociales han hecho suyoel legado de Durkheim bajoformasextremadamente diversas.Cada apropiacióndescansa sobre una lectura del trabajo deDurkheim,de sus fases crlticas,sus crisis internas y resolucionesy sus realizaciones culminantes.Tales lecturas, por sf mismas,dependen de comprensiones teóricas preüas, por lo cual es im-posible rastrear un desarrollo textualsin observar esta parte den-tro de una totalidad ya vislumbrada. Los textos, sin embargo,han constituidoun desaflo independiente por derecho propio,ylas nuevas interpretacionesde Durkheimhan dado un lmpetucrucialal desarrollo de los nuevos avances teóricos.
Casi todo tipo imaginable de sociologfase ha inspirado deese modo, por lo cual es posible ver en el desarrollo de Durk-heim modelos teóricos y presupuestos radicalmente opuestos.El determinismo ecológico,la diferenciación funcional,la ex-pansión demográfica,la sanción administrativay el controlle-gal, incluso,la distribuciónde la propiedad-el estudio de cadauno de estos casos se ha tomado comoel cometido decisivo dela sociologlaalaluzdeltrabajo inicialde Durkheim.De la obraintermedia y tardía han surgido otros temas. El carácter rele-vante de la integración moraly emocionales, sin duda alguna,el legado de más calibre,pero los antropólogos también hanpuesto en marcha, a partir de este trabajo, un análisis funcional
203
rde la religión ydel ritual,y un análisis estructural del sfmbolo ydel mito.Ningunode estos referentes heredados, sin embargo,dan cumplidacuenta de la trayectoriareferida a la tardfa y mássofisticada comprensiónsociológica de Durkheim.Dada lá esta-tura clásica de Durkheim,tan extraordinarioes este fracasocomo la posibilidadde remediarlo. Comenzar con este remedioes el punto de partida del capítulo que sigue a continuación.
I
Aunquenumerosos intérpretes han discutidoeste desplaza.mientohacia la sociologíade la religión,ningunoha evaluadoatinadamente su auténtica significación.Desde 1897 en adelan-te, la intenciónde Durkheimno consistía sólo en construir unasociologla de la religión,sino, más bien, en elaborar una socio-logía religiosa. En todo lo que se ocupó tras su período de tran-sición su intención fue siempre la misma:transformarsus aná-lisis seculares inicialesen otros de naturaleza religiosa.La diü-sión del trabajo y la teorla de la historia,la explicaciónde la pa-tología social y el crimen,la teoría de la ley, los análisis de laeducación y la familia l i d líti y f

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 107/141
I i :
[,¡,i
En los últimosaños se ha aceptado unánimemente que, a
partirde 1894, el trabajo de Durkheimse fue desplazando hacialo subjetivo.Por ello, en el primer capítulo de las Reglas Durk-heim (1938 t1S95l)defendía que las fuerzas ecológicas, o lamorfologfasocial, consistían, efectivamente, en la interacciónconceptual y emocional.En el Socialismo(1958 Ug95-61)y enEl suicidio(1951 [1897])se fraguóesta reflexión,aunquq dehecho, hacia 189ó y 1897, ya se había encaminado hacia unareüsión extensiva de esta rupturadecisiva. La interacción emo-cional, así lo constataba ahora, nunca tenía lugar al margen dela simbolizaciónde valores culturales.La religión y,
"r, pá.ti..r-lar, el ritualreligioso,se convertíanahora en el modelo á travésdel cual Durkheimefectuaba los procesos de comprensiónde laüda social. La interacción produce una energía semejante a laoeferyescencia, del éxtasis religioso.Esta energía psíquica seacopla, por sí misma,a los símbolos determinantes -cosas eideas- que cristalizan, en lo sucesivo, en hechos sociales cfti-cos. Los símbolos, por lo demás, tienen su propiaorganizaciónautónoma. Se organizan a partirde lo sagrado y lo profano,éste úrltimose compone de meros signos, el primerodá sfmbo-los saturados de misterio,y esta divisiónconstituye la autori-dad. Estos slmbolossagrados, mantenía Durkheim,podríanejercer control,por sí mismos, sobre la estructura de la organi-zación social. El carácter fluidode lo sagrado le conüerte encontagioso y venerado. Las sociedades deben elaborar nonnastendentes a su aislamiento, razón por la cual debe separarseclaramente, no sólo de las sustancias impuras, sino tamtiéndelas profanas. Deben llevarse a cabo, además, ceremonias com-plejas para su periódicarenovación.
204
educación y la familia,las nociones de políticay economfay,por supuesto,la teorTa de Ia cultura-Durkheimpretendió ex-
plicaren sus últimosaños todo esto apoyándose en la analogfacon la estructuracióninterna de la vida religiosa(Alexander1982:259-98). En cada institucióny proceso se rastrean las es-trechas analogfas con el modeloritual.Cada estructurade laautoridad se concebfa como sagrada en la forma, una sacraliza-ción que dependía de la consaguinidad y emoción periódicas.Estos procesos de desarrollo de cada una de las estructuras noeran sino fases alternativas de lo sagrado y lo profano, y la ntc-nuaciónde la efervescencia constitufa, en cada caso, el puntode partida de su desarrollo.
Sólo tras la comprensiónde este desplazamiento teóricopuede apreciarse en su totalidadel reto que el legado de Dr.rrk-heim plantea a la ciencia social contemporánea. El reto de
Durkheimno es otro que el de desarrollar una lógica culturalpara la sociedad: hacer de la dimensión simbólica de cualquieresfera social un dominiorelativamente autónomodel discursoculturalinterpenetrado por otras dimensionesde la sociedad,De los propios estudiantes de Durkheimfueronpocos los querecogieroneste guante, algunos porque fracasaron al pretendercomprenderle,otros porque desestimaron algunos de sus plan-teamientos básicos. Amuchos de nosotros nos ha llevado lamejor parte de este siglo retomarlo. La sociologíareligiosadelúltimoDukheimprovocóavances fundamentales parael pensa-mientode sus contemporáneos clásicos. Marxapenas desarro-llóuna teorÍa de la culturacontemponinea, transitando, por elcontrario,la otra cara del continuumepistemológico.Weberprodujocontribucionesfundamentales a la teoúa de la culturny de la sociedad, pero su énfasis historicistaen la destrucclón
205
moderna del significadohace verdaderamente dificilla incorpo-ración de sus meditaciones, aunque su relevanciaestá fuera detoda duda. Durkheimfue el rlnicoque insistióen el caráctercentral del significadoen la sociedad secular y sólo en su obracomienza a anunciarse una teoúa sistemática de la vida cultu-ral contemporánea. Esta teorfa supera a la teorla post-clásicamás importante ---el funcionalismo-en diferentes aspectos. Elfuncionalismo ha ligadolos valores culturales, exclusivamente,a la tensión estructural social o, en el caso de Parsons, ha con-ceptualizadola autonomía de la culturaaludiendo únicamentea nvaloresr una forma por lo demás estática y estructuralista
como Lrna serie de dispositivosretóricos -la sociologlareligiosa de Durkheimes overdadr. Comunica, efectivamente,la im-portancia de las cualidades anti-utilitariasen el mundo moder-no. Sin embargo, comoun vocabularioconceptual o teórico,conserva los problemas básicos. Como una teoría general de lasociedad ----elsegundo nivelen el que opera- la sociologla reli-giosa de Durkheimes ciertamente errónea.Y loes, en primerlugar, por razones epistemológicas,ya que proponeuna üdasocial dualista que reflejael contundente idealismo deDurk-heim. Pero la sociología religiosade Durkheim, qua teorla gene-ral es tambiénerrónea por razones empíricas Establecer una

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 108/141
a nvaloresr, una forma, por lo demás, estática y estructuralistade remitirseal significado.
A pesar de todo, debe reconocerse,taxativamente,
quelasociologfa religiosade Durkheimes diffcilde entender. Esta di-
ficultadno reside simplemente en el intérprete;tambiéndes-cansa en las profundas ambigüedades de la propia teoría. Lasociologfa religiosade Durkheimabarca tres niveles diferen-tes: como metáfora, como teorfageneral de la sociedad y, tam-bién, comoteorfa especlficade determinados procesos sociales.Es necesario separar estas teorfas de cualquier otra y evaluarlascon independencia de si las inalterables contribuciones de laobra tardía de Durkheimse han comprendido adecuadamentey si se han incorporadoal pensamiento contemporáneo.
Parece claro, en un sentido, que la insistenciade Durkheim,después de 1896, en que la sociedad es religiónjuega un papel
metafórico.Ha inventadoaquf una poderosa y conüncente for-ma de defender la incorporacióndel valora la acción y al or-den. Lejos de comparecer como un mundode corte utilitaristay ceñido únicamentea lo dado, la sociedad moderna tambiéntiene un fuerte vlnculocon fines intensamentevividosque exi-gen la conformidad con significadospoderosos. Estos fines su-pra-indiüdualessori tan intensos que pueden asemejarse aotros finessupra-mundanos sancionados por Dios. Esta metá-fora de Ia nsociedad religiosao produceslmiles concomitantes,símbolos sociales como los sagrados, ya que son poderosos yconvincentes; el conflictoentre los valoressociales es como elconflictoentre lo sagrado y lo profano,o la santidad pura eimpura;la interacción polfticaes como la participaciónritualen la que se produce cohesión y compromisocon cierto valor.Considerada como metáforay símil,en otras palabras,
206
ral, es tambiénerrónea por razones empíricas. Establecer unaestricta analogfa entre sociedad y religiónconduce a compren-
sión excesivamente condensada, indiferenciada,a una completao nula comprensiónde la üda social. Esto implicaque los valo-res pueden comunicarse sólo a través de sfmbolos intensamenteenergetizados que desprenden respeto y misterio.Estos sfmbo-los se constituyen a través de experiencias osocialeso con uncapital S, perlodos de renovación que están al margen de con-flictosy de preocupación material, cuyodesenlace integrativoes absolutamente completo. Este mundo de símbolo y ritual,sin embargo, se concibe como opuesto al mundo profano de losindiüduos,institucioneseconómicas y estructuras estrictamen-te materiales. Como estos objetos son profanos pasan a ser no-sociales y como son no-sociales no se consideran ni socialmenteestructurados ni sociológicamente comprensibles.
Pero los slmbolosintensamente energetizados no son, desdeluego, el único modo en que se generan y perduran los valortsen la sociedad moderna. El mundoprofano,definidocomo elmundo rutinarioportador de una carga de emoción relativa-mente reducida, tambiénse rige conformea valor. Tamblénesdecididamentesocial y tan ordenado como conflictual. Lssex.periencias sociales que constituyen los símbolos colmados dcintensidad y espesor, por el contrario,no son necesarin¡r'¡cntcarmoniosos y completamente integradores.Pueden estnr stt,ie-tos a procesos internamente competitivos,a procesoli dc inclivi-duación y reflexiüdad,y pueden integrarciertas pntlcs cle lasociedad más que al conjunto.
Como teoría general el funcionalismoparsoniano parece ser
superio¡en este aspecto, a la teorla tardfade Durkltcim,qttcParsons pretendía incorporara la suya propia.La teorlapnnio.
207
niana clarificalos niveles de generalidad y estabiliza las lógicassociales independientes de diferentes esferas. Más que por ladicotomizaciónentre cultura y üda material, aboga por la inde-pendencia simultánea y la interpenetración de la personalidad,sistema social y cultura. El simbolismoy los valores, por tanto,son siempre parte de la üda social e individual.Mientras losprocesos del sistema social no son, por lo general, altamenteefectivos o intensos, la especificidadde las relacionesde rol esdependiente, sin embargo,de las prescripciones normativas delos valores culturalesgenerales. Mientras el funcionalismoreco-noce que la renovación axiológicatiene lugar en tiemposde
Esta tcorJa especffica es verdadera e instructivay sus implicn'ciones apenas han comenzado a sopesarse.El modeloritualistade la üda religiosaque Durkheimdesa-
rrollaen sus últimosaños es una hermenéutica de la experien-cia intensificaday dirigidapor valores. Interpretala estructuray los efectos de los encuentros inmediatos conlas realidadestrascendentes. El vocabulario religiosode semejante experien-cia, tal y como Durkheiminsistióhasta la saciedad, no derivade los atributosexcepcionales de los encuentros diünos, sinodel hecho que tales encuentros tipificanla experiencia trascen-dente como tal. Esta experiencia religiosa, por tanto, es una

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 109/141
g g pcrisis -aunque su análisis de semejantes procesos, a mienten-der, contiene graves deficiencias-a su vez es de todo puntopertinenteconstatar que los valores se adquieren, también,através de procesos rutinarioscomo la socializacióny el aprendi-zaje, a través del liderazgoy del intercambiode los media gene-ralizados que facilitanla comunicaciónentre los gmpos, indiü-duos y subsistemas.
La "autoridado presenta un buen ejemplo delcontraste en-tre el ftincionalismoy la teoría durkheimiana comoteoría gene-ral. Para la teodicea general la autoridades siempre religiosa;según el grado en el que se profana yrutinizasufre una pérdidade significado,aproximándose al meropoder y a la fuerza.Porel contrario,el funcionalismoparsonianose acerca a Weberpara afirmarque, al menos en las sociedades modernas, la au-toridadrutinizada se conüerte en <cargo>. Esta afirmaciónim-plica un código simbólicoque regula el poder por condensa-ción, es decir, por la secularizaciónde los valores religiosos ü-venciados durante un prolongadoespacio de tiempo,valorescomo la trascendencia impersonalde Dios y el deber de todoslos hombres de cumplirSu voluntad. En alusión alconcepto de(cargo)), Friedrichs (1964) ha afirmadoque las formas munda-nas de legalidad, comolas instituciones,pueden asegurar la re-gulaciónde valores de la üda política .profanar.
Si esto fuera laprolongación completa de la sociología pos-trera de Durkheim,si fuera únicamentela metáfora certera y lateoría general marrada, podríamos abandonar el legado deDurkheim,satisfechos con Parsons y Weber. Pero no es el caso.
La obra postrera de Durkheimtambién nos presenta una teoríaespecífica referidaa tipos específicos de procesos empíricos.
208
p gmanifestación de una formageneral de la experiencia social.Estas experiencias se hacen llamarreligiosassimplementepor' [ue, en el curso de la historia humana,han tenido lugarfre-cuentemente bajo una forma religiosa.En este sentido, portodo lo dicho, el "modeloreligiosoopuede considerarse comouna estrecha analogla con ciertosprocesos universales de laüda secular.
Un encuentro directoe inmediatocon la experiencia tras-cendente es relevante para los procesos secu¡lares baio, al me-nos, dos modos distintos. Primero, los procesos del sistema so'cial,en sl mismos, nunca quedan ligados en str totalidad n pres'cripcionesnormativasy roles diferenciados.Dichode otromodo, nunca son completamenterutinizados o profanos, El lc'rrory el temor que destilan los slmbolos simplificadosy genera'
les -el nivelestrictamente culturalque se experimenta como
realidad religiosao trascendente- siempre se mantiene en losintersticiosde la üda social. Podríamos continuaraqul connuestro primerejemplo de la autoridadpolftica. Mientrassuejercicioen la sociedad moderna se ayrda de elaboradas nor-mas del cargo, la autoridad también queda envuelta por el sim-bolismo pregnante de las cosas sagradas' Roger Caillois(1959t19391) fue el primerdurkheimiano que insistió en que lo sagra-do, tiene, a menudo, el correlato ecológico del centro y que, porestarazón, el poder políticose asocia, con bastante frecuencia,al mismo tipo de prohibicionesy prescripcionesde la üda reli-giosa. Edward Shils (1975) fue el segundo durkheimiano en ra-tificartal extremo y en su trabajo la ambigua interacción entre
el poder materialy el poder simbólicodel centro se expresa contoda claridad. BernardLacroix(1981)es el tercero en encarar
209
este tema. Aunque yerra, asl lo creo, al insistiren que el propioanálisis de Durkheimalude al poder en un sentido polltico,semuestra certero al subrayar que las categorfas de su teoría reli-giosa tienen una aplicación polftica.
Desde que esta cualidad religiosadel poder secular recubre,a menudo, la obligaciónespecífica de la funcióndel .cargo, esuna ironíaque se recuerden las cualidades religiosasdesde lasque se derivaronlas obligaciones especfficas del cargo. Estadialéctica encubierta apunta a la profundarelaciónque existeentre las obligaciones normativas ylos numerosos procesos ge-neralizados creadores de valores de la üda cultural.Los valores
de rol se han transformado, no sólo en términosde la estructu-ra de oportunidades y recompensss, sino en términos de defini-ciones subietivas de rol.
n
En este punto me gustadn lntmdrrclrun estudiode caso quepretende ejemplificaresta rclovnnclarecrrlnrcle ln sociologfare-ligiosade Durkheim.Midl¡cu¡lón¡ohrc ln crl¡¡ls <lelWatergateen Estados Unidosentr€ 1972 v 1974 ¡rmllgrrede un modo

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 110/141
üda cu tu a .Los valoresse crean y se renuevan a través de episodios de la experimenta-ción y re-experimentacióndirecta del significadotrascendente.Mientrasestas experiencias nunca queden completamente ex-cluidas por los muros de la üda rutinizada,los perlodos de laexperiencia más elevada constituyenun modo independiente dela experiencia (religiosa)).
En perfodos de conflictoy tensión social, el extenso marcocultural paralas definiciones específicas del rol se conüerte,por sf mismo,en asunto a examinar. Diferentes partes de las so-ciedades, o, incluso, las sociedades en cuanto tales, pudiera de-cirse que experimentanuna (generalización>(parsons y Smel-ser 1957: cap.7; Parsons y Bales 1955: 353-9ó; Smelser 1,959 y19ó3) fuera de la especificidadde la üda social ordinaria. Aun-que factores utilitarioscomo la adscripción partidistay el inte-
rés a menudo son cruciales en la determinación del curso espe-clficode semejante crisis generalizada, la ritualizaciónno-ra-cional está al orden del día. Esta ritualización,que puede darsemasiva o esporádicamente, implicala re-experimentación di-recta de los valores fundamentales (cf. Tiryakian1967) y, conharta frecuencia,su retematizacióny reformulacióntantocomo su reafirmación.El sistema clasificatoriode los símboloscolectivos,en ocasiones, puede modificarsebnrscamente pormor de estas experiencias; la relaciónde los actores sociales conestas clasificaciones dominantes siempre se inüerte yse trans-forma.Los mitosculturales se reüven y se difundenhasta lascircunstancias contemporáneas. Las solidaridades sociales serehacen. Con todo y con eso, mientras la solidaridad siempre es
algo concomitanteal ritual,pudiera expanderse o contraerse,dependiendo de cada caso especffico.Finalmente, las relaciones
210 211
en Estados Unidosentr€ 1972 v 1974 ¡rmllgrre,de un modomás detalladoy especfflco, el nndllsls da ln autorldndque hn
sido mi referente empfrlcoen ln dlscuslónnnterlr¡r,Después deefectuar este extenso análisis delWatergnte, regresaré a unaconsideraciónmás general sobre ln especffica estructura expli-cativa de la teorfa religiosade Durkheim.
En juniode 1972 empleados del Partido Republicanoim:m-pieronde forma ilegaly delictivaen las oficinasgenerales delPartido Demócrata en el hotelWatergate en Washington, DC.Los republicanosdescribieron este acto como nrobo de terceracategoría>; los demócratas dijeronque se trataba del mayoracto de espionaje político,un símbolode demagogia generalgestado por el presidente republicano RichardNixony su equi-po. Los americanos no se dejaron llevarpor reacciones extre-mas. El incidente recibióuna atención escasa, sin dar pie a un
ningún atisbo de escándalo. No se oyeron vocesdiscordantesprocedentes de la justiciaagraüada. Se trataba simplementedeun gesto de deferencia para con el presidente, del respeto haciasu autoridad y de la creencia de que su explicaciónsobre estesuceso era verdadera a pesar de que, retrospectivamente,pare-ció demostrarse lo contrario.Con importantes excepciones, losnuevos medios de masas decidieron, tras un breve lapso detiempo, restar importancia a lo ocurrido, no porque lo hubiesenquerido evitarbajo coacciones, sino porque lo considerabancomo un asunto de poca relevancia.En otras palabras, el Wa-tergate conservó parte el mundo profano en el sentido queDurkheim da al término.Inclusive,después de la elección na-cional en noviembrede ese año, el 80 o/o de la ciudadanla nor-teamericana no consideraba que hubiera lugar a una "crisisWatergate>; el75 o/o sentía que lo ocurridose circunscribfa,rlni-
camente, a un plano polftico;el 84 o/o sostenfa que lo que elloshablan oído sobre el tema no iba a suponer un cambio bruscoen su voto.Dos años después, este mismo incidente,aún llama-do <Watergate", habla desatado la crisis políticade mayor en-jundia de la historia norteamericana en tiempos de paz. Se ha-bla convertido en un símbolomoralmancillado,sfmbolo queinicióuna larga singladurapor el tiempo y el espacio sagrados,alavez que desescombró el conflictoentre las formas sagradaspuras e impuras. Fue el responsable de que, por vez primera, elPresidente renunciara voluntariamentea su cargo.
¿Cómo y por qué cambióesta percepción del Watergarte?d
superior se encuentran los valores: aquellosaspectos más gene-rales y elementales de la culturaque informanlos códigos queregulan la autoridad política ylas normas dentro de los cualesse resuelven los intereses específicos. Si la políticainfluye ruti-nariamente en la atenciónconsciente de los participantes políti-cos sobre los fines y los intereses, se trata de una atenciónrela-tivamente específica. La políticarutinaria,uprofanao, significa,de hecho, qLre estos intereses no son üstos como la üolacióndevalores y noffnas generales. La políticano-rutinariacomienzacuando se siente la tensión entre estos niveles, ya sea a causa desu inversiónen la naturaleza de la actividad políticao por una

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 111/141
¿ gPara entender esto debemos ver, primeramente, lo que indicaeste extraordinario contraste en estas dos percepciones colecti-vas, es decir, que el acontecimiento actual, el <Watergate), era,en sf mismo,relativamente inconsecuente. Existfaun conjuntode hechos y, al contrario que el supuesto de filiaciónpositiüsta,los hechos no hablan. Es verdad que nuevos .hechoso parecíansalira la luzen el curuo de los dos años de crisis, sin embargo,es algo sorprendente el hecho de que la mayor partede esas.revelacioneso ya habfan salido filtradas en el perlodo pre-elec-toral. El Watergate, como dirÍanlos franceses, no podrla con-tarse por sí mismo.Sería Ia sociedad la encargada de hacerlo;fue, siguiendo la famosa frase de Durkheim,un hecho social. Elcontexto de Watergate había cambiado, no tanto losdatos em-píricosbrutos.
Paraentender cómo habfa cambiado la narración de un he-cho social es necesario desplazar la dicotomía sagrado/profano
a la conceptualizaciónparsoniana de la generalizaci1n.Existendiferentes niveles en los que pueden narrarse los hechos socia-les (Smelser 1959, 19ó3). Estos niveles están ünculados a losdiferentes tiposde recursos sociales, y la concentración en unnivel o en otro puede decirnos mucho sobre si un sistema estáen crisis -y sujeto, por tanto, a procesos de sacralización-uopera en la rutinao en lo profano,y en equilibrio.
El primery el más específico es el nivelde los objetivos. Laüda políticadiscurre, en su mayor parte,en este nivel relativa-mente mundano de los fines, el poder y el interés. Sobre éste,por asÍ decirlo,en un nivel superior de generalidad, se encuen-
tran las norrnas -las convenciones, las costumbres y las leyesque regulan este proceso y la pugna política.En un nivelaún
212
p pinversión en general, una tensión entre los fines y los desarro-llos de los niveles superiores. La atención pública se trasladadesde los fines políticos hacia cuestiones más generales, hacialas normas y los valores qLrese percibenahora en estado depeligro.En este caso, podemos decir que se ha producidolageneralizaciónde la concienciaprlblicaa la que me he referidocomo el punto central del proceso ritual.
A la luz de este análisis podemos entender el üraje en lanarración del Watergate. Primeramente se le observa como algoperteneciente al nivelde los ob.jetivos uú¡nicame¡rtcpolfticosupor el 75 o/o dela ciudadanfanortea¡ucrica¡ra. Dos años clcs¡ruésde la irmpciónen las oficinasdel ¡raltidoDcuróct'utu, dut'uttteelverano de I974,laopiniónpública cambió tadicnlnrcr¡tc.Dcsdclos objetivos estrictamente polfticossc ¡rasatra altota n co¡rsiclc-
rarlocomo un asunto que violaba costuntbtcsy códigos nrom-Ies y, finalmente-por parte del 5O o/o de la población-, comoun desafío a los valores más sagtados que sopofaban el poderpolíticomismo. Durante el finalde este perfodo de crisis de dosaños, casi la mitadde qr-rienes habfan votado a Nixoncambia-ron su parecer, y dos tercios de todos los votantes pensaban queel asunto habla trascendido el ámbitopolítico.rLoque sucediófue una generalización radical de la opinión.Los hechos noeran distintos sinoel contextosocial desde el que se considera-ban bajo otro prisma.
Si volvemos la mirada hacia los dos años de transformación
1.Estas figtrras se extrajerondel panel de encuestas del período 1972-1974 rcaliza-
das por el Estudio Americanode Elecciones Nacionalesdirigidopor el Institutoparala Investigación de Ciencia Social de la Universidad de Michigan.
I
l
i
213
del contexto del Watergate, constatamos la creación y la resolu-ción de una crisis social fundamental,una resoluciónque impli-caba la más profunda ritualizaciónde la üda polftica.para reali-zar este estatus <religioso,tuvoque producirse una generaliza-ción extraordinariade la opinión respecto a una amenaza políti-ca que partió del núcleo duro del poder establecido y r¡na pugnasatisfactoria,no sólo contra el poder en su forma social, sinocontra las poderosos principiosculturales queél moülizaba.Para entender este proceso de creación y resolución de crisisdebemos integrar la teorÍa del ritualde Durkheimcon una teorlamás musculosa de la estructura y procesos sociales. permltase-
t f d i di ó
triment<lde un centro que es üsto, progresivamente, comoes'trictamente estnrctural, profanoe impuro.De esta manera, se-mejantes procesos ponen de manifiesto, de manera concluyen-te, las cualidades anómalas o (transgresoras>, que son las des-encadenantes de esta amenaza.
En la configurracióndel modo en que cada uno de estos factc'res comparecen en el curso del Watergate, paso a indicar cómo,en una sociedad compleja, la reintegracióny la renovación sim-bólicaestán lejos de ser procesos automáticos.2 Mucho más quelo que una apresurada lectura de la obra de Durkheimpudieraimplica¡la reintegración y la renovación se apoyan en los resul-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 112/141
me presentar estos factores antes de pasar a indicarcómo fue-ron implicándose cada uno de ellos en el caso Watergate.
¿Qué debe ocurrirpara que una sociedad participe de proce-sos de crisis relativos a sus fundamentos yde renovaciónritual?
En primerlugar, en ella debe darse suficiente consenso so-cial respecto a que un suceso pueda considerarse contaminante,o anómalo, por más de un segmento reducido de la población.En otras palabras, sólo con consenso suficiente la nsociedadopuede, por sf misma, estremecerse e indignarse.
En segundo lugar, en ella tiene que existir lapercepción, porparte de un grupo significanteque participaen este consenso,de que este suceso no es sólo anómalo, sino que su potencialcontaminante amenaza el <centro>de la sociedad.
En tercer lugar, si esta crisis profundapretende resolverse,los controles
institucionales de la sociedad deben ponerse enmarcha. Sin embargo, inclusolos legítimosataques dirigidoscontra lossustratos contaminantes de la crisis se perciben, amenudo, como alarmantes. Por esta razón, semejantes contro-les también moülizanlas fuerzas instmmentales y la amenazade la fuerza para hacer desaparecer los poderes contaminantes.
En cuarto lugar, los mecanismos de controlsocialdebenacompañarse de la movilizacióny la pugna entre las élites y laopinión públicaque se han diferenciado yautonomizado relati-vamente del centro estructural de la sociedad. A travésde esteproceso comienza la formaciónde los contra-centros.
En quintoy últimolugar, deben ser efectivos los procesos deinterpretación simbólica,esto es, los proceso rituales yde puri-
ficaciónque prolonganlos procesos descritos e insisten en laintensidad del centro simbólicoy sagrado de la sociedad en de-
214
tados contingentes de circunstancias históricas especfficas.Primeramente,el factor del consenso. Entre el allairdel Wa-
tergate y la elección no se produjoel consenso social necesario'Se trataba de una época de polarizaciónpolfticasubjetivamenteintensa, si bien los conflictossociales de los años sesenta ha-blan perdido intensidad de forma significativa.El candidatode-mócrata, McGovern,era el sfmbolodel nizquiet'dismoosobre elque Nixonhabía orientado stt rección negativa y los elementosreaccionarios de su presidencia. La presencia activa de McGo-vern durante este período, por tanto, permitióa Nixonconti-nuar promocionandola políticaautoritariaque podrla iustificarel Watergate. No debería sLrponerse, sin embargo, que, al noexistir una reintegraciónsocial significativadurante este perfo-do, no se produjo una actiüdadsimbólicasignificativa'Es de
suma importanciaentender que el acuerdo en lassociedades
complejas se produce a variosniveles. En ellas pudiera existirun acuerdo culturalextremadamente significativo-eg' acuer-do complejoy sistemático sobre la estructura y los contenidosdel lenguaje- mientras espacios de acuerdo subjetivorelacio-nados social y estructuralmente-eg. normas sobre la conductapolltica-no existen. El acuerdo simbólicosin consenso socialpuede existir, sin embargo, dentro de las arenas culturales mássustantivas que el lenguaje.
Durante el verano de 1972 se puede lrazat un complejodes-arrollosimbólicoen la concienciacolectiva norteamericana, un
2. En el desarrollode este esquema, me he apoyado en
-ademásde cn Shils y cn
otros durkheimianoscuya obra ya he mencionado- Douglas (19ó6), Keller(19ó3) yEisenstadt (1971), entre otros.
215
desarrollo consensual que sentaba las bases para todo lo quevendríaa continuación, incluso, mientrasno se produjocon-senso en otros niveles sociales.3 Fue a lo largo del cuarto mescuando el complejo significadodel <Watergate, pudo ser defi-nido.En las primeras semanas que siguieron a la irnrpciónenlas oficinasgenerales demócratas, el <Watergate> existióen tér-minos semióticos, como mero signo.La palabra rlnicamentedenotaba un simple acontecimiento. En las semanas posterio-res este significadoadquirió complejidadquedando referidoauna serie de acontecimientos políticos,procesos legales y deten-ciones. En agosto de 1,972 el "Watergate> se transformóde un
FI<¡ut¡rL sistema de clasificaciónsimbólicaen agosto 1972
IA< c s I ntc tura" Watergate
MalHotelWatergateLadronesEstafadores
del Deparlamentode JusticiaBuscadores de dinero
La relígiórtcivilamericana
BienNixony su equipo/Casa BlancaF.B.I.Las Cortes/Equipo
de ProcesamientoLa burocracia federal nvigilanteo

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 113/141
g Watergate>mero signo en un slmboloüciado, un términoque, más que
denotar eventos de suma actualidad,connotaba un sinfíndesignificadosmorales.El Watergate se conürtióen un símbolo de contaminación,
encarnando un sentido sumamenteintenso de perversióne im-pureza. En términos estnrcturales, lascosas directamente aso-ciadas con el Watergate -aquéllos que ftieroninmediatamenteünculados al delito, el apartamentoinvadido, las personas pos-teriormente implicadas-se situaron en la cara negativa de unaclasificaciónsimbólicapolarizada.Esas personas o institucionesresponsables del hallazgoy detención de esos elementos crimi-nales se situaron en la cara positiva.aEste modelo bifurcadodecontaminacióny pureza se impusoen la estructura tradicionalbien/malde la religióncivilnorteamericana, cuyos elementos re-
levantes aparecen en el esquema que sigue a continuación.Esclaro,por tanto, que mientras tenía lugar la estructuración sim-bólicasignificativa, elncentro, de la estructura social norteame-ricana en ningún caso quedó afectado (véase figura1).
Este desarrollo simbólico tuvolugar en la concienciapúbli-ca. Pocos fueron los americanosque estuvieron en desacuerdosobre los significadosmorales delnWatergateD como una repre-sentación colectiva. Contodo, mientrasla base social de estesímbolofue abiertamente inclusiva,el símbolo casi agotóel
3. El punto de partida de mi interpretación es el de los nuevos rcporlajes televisa-dos sobre cuestiones referidas al Watergate disponiblesen los Archivos detelevisiónVanderbilten Nashülle,Tennessee,
4. Aqulparto, desde luego, de Lévi-Strauss,pero reelaborando este esquema es-tructuralista bajo una direcciónmoral y afectiva, i.e., durkheimiana (ver mi introduc-ción arriba).
216
Mal
Comunismo/fascismoEnemigos turbiosDelitoCornrpciónPersonalismoPresidentes menores
(e.g. Harding,Grant)Grandes escándalos (e.g. el caso
de Teapot Dome)
Bien
DemocraciaCasa Blanca - americanismoI-eyHonestidadResponsabilidadGrandes presidentes
(e.g. Lincolny Washington)Reforrnadores
heroicos
complejosignificadodel Watergate conro tal. Mientras el ténni'no identificabaun complejode acontecimientosy personas con
el mal moral, la concienciacolectivano vinculócste sfnrbolo¿r
roles sociales significativoso comportamientos institttcionalesespeclficos. Niel PartidoRepublicano, ni cl equipodel presi-dente Nixon,ni menos aútn el mismo presidente Nixon,sc ha-bían contaminado por el slmbolo del Watergate. En cstc scnti-do, es posible decir que se produjocierta generalizació¡r sinúó-Iicapiro no la generalizacióndel valor dentrodel sistema so-cial. Y elloporque la polarización social y culturaldc la socie-dad americana todavíano había menguado suficie¡rtenrente.Como en ella existió una polarizacióncontinuada, no tttvo lugarun moümientoascendente dirigidohacia los valores socialescompartidos,y como no podría existirgeneralización,tampocose di,o un sentido societal de crisis' Toda vez que no hubo senti-
do de crisis, para otras fuerzas que he recordado anteriormentese conürtióen algo imposibleentrar en juego. No hubo pel"cep-
217
ción de que el centro se encontrarabajo amenaza. No hubomovilizacióndel controlsocial, porque estas fuerzas tenfanmiedo a actuar. No hubo lucha por parte de las élites diferen-ciadas contra la amenaza que se cernía sobre y por el centro,porque estas élites se encontraban divididas,temerosas e inmo-vilizadas.Finalmente,no se desataron procesos rituales, sólo lopodían haber hecho en respuesta a las tensiones generadas porlos cuatro primeros factores.
Sin embargo, en los seis meses que siguieron a la elección lasituaciónempezí a invertirse.Primeramente, el consenso co-menzó a ser un hecho. El finde un período de elección intensa-mente polarizadopermitióiniciarun realineamiento q h bí
vedad del Watergate se mantuvo indetermlnsdo,Gon 6;té ¡1u6.va legitimaciónpriblicay con los comienzotde h gcnernllre.ción que ella implicaba, el temor de que el Watorgat;pucllernsuponer una amenaza para el centro de la socieded no¡teemprl.cana empezó a propagarse al públicosignificativoy a lffiéllt€¡,La cuestión relativa al peligrode contaminacióndol e€nltrrpreocupaba a grandes grupos durante este perfodo portolocltrral del Watergate. El senador Baker, en el rlltimomomcnto,llgóesta inquietudcon la cuestión que adquirióprotagonismo cltr-rante las sesiones del Senado: ¿En qué grado y cuándo lo conr¡-ció el Presidente?D. Esta inquietud relativaa la contaminacló¡r
l f ó d

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 114/141
mente polarizadopermitióiniciarun realineamiento que habíasido construido, al menos, dos años antes del Watergate. Lasluchas sociales de los años sesenta hacfa tiempoque habíanmenguado y muchos asuntos fueroncopados por grupos cen-tristas.s Estas fuerzas centristas readaptaron el universalismocrfticosin asociarloa temas ideológicosy objetivosespecfficosde la izquierda.Con este consenso en proceso de formación,surgió la posibilidadde sentimientos comunes de violaciónmo-ral y, con é1, se desencadenó el moümientohacia la generaliza-ción respecto a objetivose intereses políticos.Ahora, una vezque se pudo disponer de este primeratisbo de consenso, losotros elementos, que ya he mencionado, podríanactivarse.
Los factores segundo y tercero ya citados aludíana la in-quietud relativa al centro y a la invocación del controlinstitu-cionalde la sociedad. Los desarrollos en los meses post-elecciónofrecieronuna atmósfera más segura y menos npolíticaopara laoperación de controlessociales. Estoy pensando aquí en la acti-üdad de las Cortes, del Departamento de Justicia, de diferentesagencias burocráticasy comités congresuales especiales. Laoperación de controlsocial de estas institucioneslegitimaronlos esfuerzos mediáticostendentes a Ia extensión de la contami-nación del Watergate circunscritaa las institucionescentrales.Eso reforzó la duda de la opiniónpública sobre si el WatergateserÍa, de hecho, sólo un crimende pequeña enjundia. Tambiénforzó la remergencia de muchos hechos hasta la superficie.Desde luego, en este punto el nivelúltimode generalidad y gra-
5. Esta obseruación se basó en Llnmuestl€o sistemáticode nuevas ¡eüstas nacio_nales y los nuevos reportajes televisados desde 1968 hasta 1976.
218
del centro, en lo sucesivo, intensificóel sentido creciente de vio-lación normativa, incrementó elconsenso
y contribuyóa la ge-
neralización.Además, racionalizó lainvocación delcontrolso-cialcoercitivo. Finalmente,en términosestructurales, comen-zaron a realinearce lospolos .bien, y (malD de la simbolizacióndel Watergate. ¿Sobre qué polo se situó a Nixony a su equipo?
El cuarto factorque he citado era el de conflictode la élite.A lo largo de este período, el proceso de generalización-im-pulsado por el consenso, por la amenaza que se cernla sobre elcentro y por las actiüdades de las nuevas instituciones del con-trolsocial- fue madurando por un deseo de venganza contraNixonpor parte de las élites alienadas institucionalmente.Estasélites habían representado para Nixonel nizquierdismo)o, sim-plemente, el ucosmopoütismosofisticado>durante sus prime-
ros cuatro años en el cargo, y habfan sido objeto de sr¡s intentoslegales o ilegales de represión y control. Inclufanperiodistasyperiódicos,intelectuales, universidades,cientfficos,abogados,religiosos, fundacionesy, por úrltimo, aunqueno menos impor-tantes, autoridades de diferentesagencias públicas y del Con-greso de Estados Unidos. Ansiosas de resarcirse, de revitalizarsu estatus amenazado y de defender sus valores universalistas,estas élites promoüeron su propioestablecimiento comocon-tra-centrosen los años de crisis.
En mayo de 1973 todas estas fuerzas comprometidas con lacreación y la resoluciónde la crisis se pusieron en moümiento.Se desataron cambios significativosen la opiniónpública ypo-derosos recursos estructuralesentraronen juego.Sólo en este
puntopudo aparecer el quintofactor de crisis. Estos fueron losprofundosprocesos de ritualismo-sacralización,contamina-
219
cióny purificación-aunque ya se habían dado importantesdesarrollos simbólicos.
El primerproceso ritualfundamental de la crisis del Water-gate implicaba la emisión teleüsivade las sesiones del ComitéSelecto del Senado, que comenzaron en Mayoy continuaronhasta Agosto. Este acontecimientotuvo repercusiones de pesosobre los patrones simbólicos del affair en su conjunto. La deci-sión de mostrar y teleüsar las sesiones del Comité Selecto delSenado respondía a la enorme inquietudque se había incrusta-do en importantes segmentos de la población. El proceso sim-bólicoque se desató facilitóla canalizaciónde esta inquietud endi i di á generalizadas y á d
sido actiüstas radicales y liberales, ahoraprolbreban el pálrl(r.tismouniversal sin referencia algunaa los erpecfllccttr¡u¡llrride la políticade izquierda. Otrosmiembros,qus lnblen¡ldoacusados de ser partidariosde Nixonafines n la polltlcademano dura, ahora abandonaban esa justificaciónparc ln ecelénpolÍtica.
En últimainstancia, las sesiones televisadas conitltuyÉnrruna experiencialiminar(Turner19ó9), una experiencla tolnl-mente separada de los asuntos profanos y de los fundamer¡lrxmundanos de la üda ordinaria.Se creó una communitas rltunlcompartidapor los americanos y, dentro de esta comunldnclreconstruida ningunode los asuntos polarizadores quehabfa

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 115/141
direcciones diversas, más generalizadas y más consensuadas.Las sesiones constituían unasuerte de ritualcívicoque reütali-zaba las generales, y sin embargo, importantescorrientes deuniversalismo críticoy de racionalidad enla cultura políticanorteamericana. Recreaba lo sagrado, la moralidadgeneraliza-da sobre la que descansaban concepciones mundanas del cargoy, se lograba esto invocando elnivel mÍticode la comprensiónnacional de modoque muypocos acontecimientos ocuparonun papel tan preponderante como éste en la historiade post-gueffa.
Inicialmentelas sesiones del Senado se encargaron de lascausas específicamente políticasy normativas, su precepto obli-gaba a poner al descubierto prácticas de cormpcióny sugerirreformas legales. La influenciadel proceso ritual,sin embargo,
provocóque tan pronto como se realizó'esteprecepto inicialcayó en el olüdo.Las sesiones se conürtieronen un procesosagrado por el que la nacióripudo realizarun juiciosobre eldelitoWatergate juzgadoahora críticamente. La construccióndel consenso, aspecto generalizadordel proceso, fue extendién-dose a la concienciapública. Los líderes congresuales cedieronlos miembros alComitésobre la base de la representación poll-tica y regional más ampliaposible y excluyeron del Comité atodas las personalidades políticaspotencialmente polarizado-ras. Sin embargo, muchos de estos procesos generalizadores sedesarrollaron de formamenos consciente en el curso del acon-tecimientomismo.La cualidad ritualen curso obligóa losmiembros del Comitéa enmascarar sus profundas y frecuentes
diüsiones internastras los compromisos con el universalismocrítico. Ybuena parte de los miembrosdel Comité,que habían
220
reconstruida, ningunode los asuntos polarizadores quehabfadado pie a la crisis Watergate, o la justificaciónhistórica que lehabfa provocado,podían suscitarse. En lugarde eso, las sesio-nes reütalizaronla religiónciülde la que hablan dependido lasconcepciones democráticas delncargo" a lo largo de la historianorteamericana. Para entender el modo en que puede crearse loliminares necesario acercarse a él corno un nmundo fenomeno-lógico"en el sentido en que Schütz lo describió. Las sesionesfueron convirtiéndoseen un nmundo-en-sí-mismoo. F,ra suí ge-neris, un mundo sin historia. Sus características no tenían pasa-dos rememorables. Remitfa aun sentido cercano a nfuera deltiempo>.El ingenioso aparato de la teleüsión contribuyóal des-acoplamientoque produjoeste estatus fenomenológico. Laedi-ción de las imágenes, la repetición, la juxtaposición,la simplifi-
cación y otras técnicas que constnryeron el relato míticoeranimperceptibles. Junto a esta "experienciaaglutinanteo,las vocessilenciosas de los locutores, la pompa y la ceremonia del (even-to), tenemos la receta para construir,dentro del medio teleüsi-vo, un tiempo sagrado y un espacio sagrado.
En el nivelde la realidadmundana, dos fuerzas políticasadversas estuüeron enfrentadas durante las sesiones del Water-gate. Para Nixony sus seguidores políticos,el "Watergate) ne-cesitaba definirsepolíticamente:lo que habían hecho los coau-tores del Watergate y sus encubridores pertenesientes a escala-fones superiores era "sólopolíticar ylos senadores anti-Nixonpara el Comité Watergate (que, después de todo, lo constituíalamayoría demócrata) participaban, simplemente,de una caza de
brujas política.Para los críticos de Nixonque formaban partedel Comité,por el contrario, teníaque combatirse la definición
221
f'Ij políticamundana. Nixonpodía ser objeto de crfücas y el Water-gate legitimarsecomo una crisis real sólosi los efectos se defi-
nían como algo que sobrepasaba la políticae implicaba alosaspectos morales fundamentales.Estos efectos, sin embargo,tenían que quedar estrechamente ünculados con lasfuerzaspróximasal centro de la sociedad política.
El primerasunto era si las sesiones debían televisarse en suintegridad.Permitirque algo adquirierala formade un aconte-cimientoritualizadosuponía conceder a los participantes en eldrama el derecho a intervenirenérgicamente en la cultura de lasociedad; suponía conceder a un acontecimiento, y a todosaquellos que estaban definiendosu significado un acceso privi-
nas de millones de americanos participaron¡lmbéllcay €mo.cionalmente en las deliberacionesdel Comlté,Le virlnt€ eon'ürtióen algo moralmenteobligatoriode scgulrpnm ¡rntillÉ¡segmentos de la población. Viejasrutinasquebraron, iu€vt:r€constituyeron.Lo que los teleüdentes vefan era un dnm¡ enonmente simplificado-héroes y villanosaparecfan a u debldotiempo.Pero este drama dio pie a una ocasión slmbóllcnrlcenonne trascendencia.
Si la consumaciónde la formadel ritualmoderno ot contl¡t-gente, de esa formase explicael contenido;los ritualesmodetrnos no se aproximan a una codificaciónautomáficacomo onlos primitivos Dentro delcontexto del tiemposagrado de las

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 116/141
aquellos que estaban definiendosu significado,un acceso privilegiado en la conciencia colectiva. En lassociedades primitivaslos procesos rituales estaban adscritos: tenlanlugar a partirdeperíodos preordenados y de formas preordenadas. En las socie-dades modernas los procesos rituales se realizan,a menudo,contra grandes desequilibrios. Porello,en la sociedad modernael reconocimiento delestatus ritualconstituye un grave peligroy Lrna amenaza para intereses y grupos arropados por la ley.Sabemos, de hecho, que la Casa Blanca hizoenormes esfuerzospara eütar que las sesiones del Senado fueran televisadas, apre-miando para que se las dedicara un espacio de tiempo reducidoen teleüsión e, incluso,presionando a las redes para que corta-ran la señal poco después de haberse emitido.También se hi-cieron ímprobosesfuerzos para obligar alComitéa examinar alos testigos en una secuencia que era menos dramática que loque se mostró finalmente.
Habida cuenta de que estos esfuerzos fueron insatisfacto-rios, se consumó la forma ritual.óA través de la televisióndece-
ó. El hecho de que Nixonluchara contra la televisiónpara prevenir la ritualiza-ción subraya las peculiares cualidades de la forma estética de este medio. Ensu ensa-yo pionero,What Is Citunta?, André Bazin(1958) mantenfa que la única ontologladelcine, comparada a las formas del arte de escribir, como lasnovelas, es el realismo.Bazinno se refiere a que el artificiose encuentre ausente del cine sino que el resultadofinalde los artificios del cine transmitela inequívoca impresiónde ser real, como-la-üda-misma,y nverdad,. La audiencia no puede distanciarse tan fácilmente delasimágenes qtre hablan y comunicancomo en el caso de las formas literariasestáticas eimpersonales, Me parece que este vigoroso realismoes verdadero tanto para la teleü-sión, en particular, para los documentalesy los noticiarios, comopara el cine clásico,aunque en este caso el medio de contraste es el peródico más que novelas. Por ello,desde su aparición después de la Segunda Guerra Mundial,los líderes polfticoshantenido claroqtre disponer del mediotelevisivo, con los artificiosocultosde $r puesta-
222
los primitivos. Dentro delcontexto del tiemposagrado de lassesiones, los testigos de la administracióny los senadores lu'charon por una legitimaciónmoral, por una superioridady do'
en-escena, súpone que las palabras por ellos emitidaspueden poseer ----en la concienciapública- el estatus ontológicode la verdad.
En este sentido, la lucha de Nixoncontra la emisión televisivade las sesiones erauna lucha por circunscribirla informaciónsobre las sesiones del Senado a la menosconvincente estética del papel de prensa. El y sus defensores suponfan que si se reali-zaba la forma televisada la batalla ya estarfa parcialmenteperdida' Esta reflexiónde lafilosofíade lo estético, sin embargo, deberfa modificarsedesde dos puntos de vista. Deun lado, defenderé en la siguiente discusiónque, como la cobertura televisiva de losnuevos acontecimientoses contingente,el realismode las sesiones del Senado necesa-riamente era incierto. La <posesióno dela puesta+n-escetla del Watergate -el juegoescénico de las sesiones- estaba lejos de quedar fijada.
Mireflexión anterior,de otro lado, indicaque el dictamen de Bazin debe modifi'carse también siguiendootros derroteros sociológicos. La teleüsión, incluso, la televi'
sión ufactuab, es un medio que depende de la influenciay la voluntadde querer scrinfluidos-para aceptar estados de hecho al mismo tiempo-depende de la conftanzoen el que persuade. El grado en el que es creiblela televisiónfactual --cómoy en quógrado realiza el estatus ontológico alque está, por asf decir, autorizado estétlcamc¡t'te- depende del grado con el que se observa como un medio de informacióndlfcren'ciado e imparcial.Por ello, el análisis de los datos de las encuestas del perlodotuglcruque uno de los rcferentes más sólidos que apoyaba la destitución fuela c¡eencl¡t tlcque las noticias televisivas eran imparciales.Esto se sigue de que una de las plltuenrsrazones que negaban la acepción del Watergate como un problema serio -lncldlcncltrúnicamente en la culpabilidadde Nixon-antes de la elecciónde 1972 c¡u ht ¡rclcc¡r'ción generalizada de que el medio no era independiente sino parte dcl n¡ovitt¡icntomodernista de vangrrardia, un vlnculoque era, desde luego, enérgicametrlc ¡tl:tnlcadopor el ücepresidente Spiro Agnew, Como ya he mostrado en la desctlpciórttlcl¡rroce-so, el medioentre enero y abrilde 1973 se rehabilitó gradualmente, Los sctltimientosde polarizaciónpollticadecayeron y otras instituciones clave ahom pttt'cclan apoyarlos ohechos, inicialmente presentados en el medio' Sólo porque cl lrtctliotelevisivoahora podrla apoyarse sobre un justo y extenso consenso soclal sus tttcnsajes podrfanempezar a alcanzar el estatus de realismo y verdad. Este virnio(lo contexto socia¡hacia la formaestética es crftico,por consiguiente, con la comprcnskllldcl impactodo
223
las sesiones del Senado.

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 117/141
ri descarada afirmaciónde los mitosuniversalistas que constitu-yen la espina dorsal de la religiónciülamericana. A través de
estas cuestiones, afirmaciones,referencias, ademanes y metáfo-ras, los senadores mantenlan que todos losamericanos, los po-derosos y los no tanto, los ricos y los pobres, acü1an ürtuosa-mente en los términosdel universalismopuro de la tradiciónciülrepublicana.Nadie es egolsta o inhumano.Ningrlnameri-cano se obsesiona por el dinero o el poder a expensas del juegolimpio.Ninguna lealtadde grupo es de tal intensidad que incu-rra en la üolacióndel bien comúno neutralice la actitudcrfticadirigidaa la autoridad,que es la base de la sociedad democráti-ca. Se declaran la verdad y la justicialos temas principalesde la
Bibliay en la Constitución, lossenadores simbolizabanla justl.cia trascendente divorciadade los asuntos personales o emocio-nales.
Otro proceso que accedió al estatus ritualfue el del jura-mento de los testigos. No proporcionóninguna funciónver-daderamente legal porqueno se trataba de procedimientosle-gales. Con todo, el juramento funcionaba comouna formadedegradación moral.Rebajaban a las personas famosas y pode-rosas quienes quedaban asociadas al estatus de ncualquierhombre". Les situaba en posiciones subordinadas sobre la basela ley todopoderosa y universalistadel pafs.
En términos de conflicto directoy explícito,las preguntas de

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 118/141
rr'{i
/¡ [l
y p psociedad política americana. Cualquier ciudadanoes racional yactuará de acuerdo con la justiciasi le está permitidoconocerla verdad. La leyes la plasmación perfecta de la justiciay elcargo consiste en la aplicación de la ley bajo las formasde po-der y la fuerza. Como el poder corrompe, el cargo debe reforzarlas obligaciones impersonales en nombrede la justiciay la ra-zón de las personas. Las narraciones míticasque encarnabanestos temas se recordaban con harta frecuencia. En unas oca-siones se trataba de fábulas intemporales, en otras eran relatossobre los orfgenes del derechociülinglés, a menudo eran na-rraciones relativas a Ia conducta ejemplarizantede los numero-sos presidentes sagrados de Estados Unidos. JohnDean, porejemplo, el testigoanti-Nixonmás conüncente,encarnaba, deforma sorprendente, el mitodel detective norteamericano(Smith1970). Esta figurade la autoridadderivaba de la tradi-ción puritanay en numerosos relatos se le representaba comoel infatigablebuscador de la verdad y la injusticiadesproüstode emocióny de vanidad. Otras narrativas se desarrollaron deun modo contingente. Para los testigos de la administraciónque confesaron, los <sacerdotes> del Comitégarantizaronelperdón de acuerdo a las formas rituales establecidas y sus con-versiones a la causa de la rectituddieron pie a fábulas para elresto de los procedimientos.
Estos mitosdemocráticos se confirmaroncon la confronta-ción de los senadores con los valores de la familia.Sus familiasno aparecieron a lo largo de las sesiones. No sabemos si tenían
familiapero, en cualquier caso, ésta no fue preséntada. Al igualque el presidente del Comité, Sam Ervin,que se apoyó en la
226
y p ,las p glos senadores se centraban en tres temas principales,cada unode los cuales era fundamental respecto al soporte moralagluti-nante de una sociedad ciüldemocrática. En primerlugar, su-brayaban la absoluta prioridadde las obligacionesdimanadasdel cargo sobre los asuntos estrictamente personales: oÉsta esuna nación de leyes, no de hombresD. En segundo lugar, desta-caban la plasmación de tales obligacionesemanadas del cargoen una autoridad trascendente: *LasLeyes de los hombres, de-ben conducir a nlas leyes de Dioso. Ocomo Sam Erwinle plan-teó a Maurice Stans, el tesorero de Nixonespecialmente daña-do por el caso "iQuées más importante, no violar las leyes o noüolar la ética?>. Finalmente, los senadores insistfan en que estesoporte trascendental delconflictode interés permitióa Nortea-mérica ser una auténtica Gemeinschafi, enlos
términosde He-
gel, una verdadera nuniversalidadconcretao. Como propuso elsenador Wieckeren una célebre declaración:nl.os republicanosno lo encubrimostodo, los republicanos no atropellamos niamenazamos [...]y Dios sabe que los republicanos no ven a suscompatriotas americanos comoenemigos a acosar (sino como)ser humano(s) a los que amar y con los que compartirr.
En perlodos de normalidadrnuchas de estas declaracioneshubieransido motivode burla, abucheo y cinismo.De hecho,muchas de ellas impregnaban la realidad empíricade la üdapollticaordinaria,en particular,la realidad emplricaespeclficade los años sesenta. Con todo no fueronridiculizadasni banali-zadas. El moti'to era que no se trataba de la üda cotidiana. Se
trataba de un acontecimiento ritualizadoy liminar,un perfodode generalizacióninterna que tenía poderosas pretensiones de
227
r{
II,l ifl¡l
II
ser verdad. Era un tiemposagrado y la cámara de sesiones sehabía convertidoen un lugar sagrado. El Comité invocabalosvalores más sagrados, sin pretender describir un hecho empíri-co. Sobre este nivelmíticolas declaraciones podrfanverse yentenderse como verdad,y así fueron üstas y entendidas porproporcionessignificativasde la población.
Las sesiones acabaron sin leyes o sin juiciosespecíficos deeüdencia, pero tuüeron, sin embargo, efectos profundos. Ayu-daron a estabilizary legitimar porcompleto un marco qlue, enlo sucesivo, transmitiósu significadoa la crisis del Watergate.Concluyeronesto continuando y proftindizandoel proceso cul-turalque había comenzado antes de la misma elección. Los
Flcune2. Sistema de clasificación simbókcade ago sto I 97 3
(EslnrcturaDWatergate
MalHotelWatergateLadronesEstafadoresBuscadores de dineroEmpleados del CREEP
y PartidoRepublicanoEl anterior fiscalgeneral y
el secretario del TesoroL j á
Bien
Casa BlancaF.B.I.
Departamentode Justicia
Fiscal especial Cox
S d E i W i k B k

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 119/141
acontecimientos y caracteres actuales en el episodiodel Water-gate se organizaron a partirde la mayor antítesisentre los ele-mentos puros e impuros de la religióncivilnorteamericana. An-tes de que las sesiones <Watergate>hubieran simbolizadoya lasantftesis estructuradas de la üda mítica americana, las antítesisestaban implícitamenteligadas, por partede la población nor-teamericana, a la estructura de su religiónciü1. Loque las se-siones consiguieronfue, primeramente, consumar este vínculocon la religióncivilde manera explícitay declarada. Los nbue-nos chicos> del proceso del Watergate -slrs acciones y moti-vos- se purificaronen el proceso de resacralizacióna través destr identificacióncon la Constitución,normas de justiciay soli-daridad ciudadana. Los responsables del Watergate, ylos temasque esgrimieroncomo iurstificación,se contaminaronpor laasociación con los sfmboloscivilesdel mal:sectarismo, egoís-mo, lealtadparticularista.Comosupone esta descripción, lassesiones también reestructLlraron los r,{nculosentre los elemen-tos del Watergate y el centro pollticode la nación.Algunode losnumerosos hombres poderososafectos al presidente Nixonseencontraban ahora implacablementeasociados con lo perversodel Watergate y algunos de los más abiertos enemigos de Nixonquedaron ligados a la cara positivadel Watergate. Como loscentros estructurales y simbólicosde la religiónciül se fuerondiferenciandoprogresivamente,el públiconorteamericano en-contró muydifícil laconüvencia entre el partidopresidencial ylos elementos de la sacralidad cívica (véase hgura2).
Mientras esta lectura de los acontecimientosse basaba en laetnografía y la interpretación, el proceso de profundacontami-
228
t¡ l
Los consejeros más cercanos
al presidente
Religión c ivil an rcricana
MaIComunismo/fascismoEnemigos turbiosDelitoCornrpciónPersonalismoPresidentes menores
(e.g. Harding, Grant)presidente Nixon
Grandes escándalos
(e.g. Watergate)
Senadores Er¡¿in, Weicker Baker
La burocracia federal oügilanteoPresidente Nixon
Bíen
DemocraciaCasa Blanca-arnericanismoI-eyHonestidadResponsabilidadGrandes presidentes
(e.g. Lincoln, Washington)
Reformadores heroicos
(e.g. Sam Ervin)
nación tambiénse revelópor los datos de las encuestas. Entrela elección de 1.972 y el finalde la crisis en 1974 se produjo ungran incremento en el porcentaje de norteamericanos que cata-logaron deuserioo al Watergate. Esto sucedió durantelos pri-meros dos meses de las sesiones Watergate, desde abril hastaprimeros de juliode 1973. Antes de las sesiones, sólo el 3l oh delos americanos tildóde asunto (serioDal Watergate. A primerosde iulioel 50 o/o, y esta proporciónse mantuvo constante hastael finalde la crisis.
Aunque se había producido,sin duda alguna, una intensa
experienciaritual,una aplicación contemporánea deldurkheimianismodebe reconocer que semejantes rituales modernos
229
rI
ri iilu
ri
¡l
't
llunca soncompletos. En primerlugar, los sfmbolos ritualesdeben diferenciarse con sumocuidado. Apesar de las constan-tes referencias a la comprometidasituaciónpresidencial, y apesar de que la sombra del Presidente sobrevolaba el transcursode las sesiones, los datos de las encuestas revelan que muchosnorteamericanos no emergieron de la experiencia ritualcon-vencidos de la implicacióndel Presidente. En segundo lugar, losefectos rituales de las sesiones fuerondesigualmente sentidos.Los efectos de las sesiones del Senado se dejaronnotar mássobre determinados grupos centristas y grupos de izquierda:1) entre los votantes de McGovern cuyaindignación dirigidacontra Nixonse confirmótotalmente; 2) errtre los demócratas
ción simbólicapara incluirel ccntro estructural, y por la expan-sión adicionalde la base de soliclaridadde este simbolismoparaincluirmuchos segmentos sigrril'icativosde la sociedad ameri-cana. Como consecuencia de lus sesiones del Senado, se creó laOficinaEspecial de Fiscalcs, Se componía, casi en su totalidad,de antiguos miembros alinonclosen la oposiciónde izquierda aNixon,quien, en su toms de ¡rosesión del cargo realizada públi-camente admitiólas decln¡rtclol¡cscle slr compromisocon lajusticiaimparcial, unproccso que, nrfis adelante, puso de mani-fiesto lospoderosos pnoc€cos clc ¡¡ctreralizacióny solidarizaciónen curso. El primerfiscalerpeclul lircA¡chibaldCox cuyo tras-fondopuritanoy harvardlanolc convirtieronen encarnación

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 120/141
)moderados que, incluso, cuando votaban a McGovernmostra-ban su indignacióncontra Nixon,en particular,después de quemuchos habían sobrepasado los llmitesdel partidopara votarle;3) entre los republicanosmoderados o liberalese independien-tes que, mientras discrepaban con muchas de las posiciones deNixon,sin embargo, le habían votado. Losúltimosgmpos eranparticularmente importantes para el proceso completo del Wa-tergate. Ellosrecibían presiones desde varias instancias, y fue-ron estos grupos quienes tuüeron los enfrentamientos más di-rectos con los correligionariosradicales de McGovern¿Porqué? Quizá necesitaban las sesiones para ordenar losconfusossentimientos,para clarificarlos asuntos cruciales, para resolversu molesta ambivalencia.Puede encontrarse un interés relativoen los datos de las encuestas. El período comprendidoentremediados de abrilde 1.973 y finalesde juniode 1973 -el perlo-do de los iniciosde las sesiones y sus revelaciones más dramáti-cas- el aumento entre los republicanosque consideraban nse-rio, al Watergate era el 20 o/o y enfre los independientes el 18 o/a;
para los demócratas, sin embargo, el crecimientoporcentualfue sóloel 15 o/o.7
La crisisque, durante años, siguióa las sesiones fue inte-m-rmpidapor los episodiosde conwrlsiónmoral e ira pública,por la ritualizaciínrenovada, por el nuevogiro de la clasifica-
7. Las figuras deesos dos írltimosparágrafos se extraen de los datos electoralespresentados en Lang y Lang (1983:88-93, 114-17). Alapropiarse el términouserio,partiendo de las encuestas, sin embargo, los Lang no diferenciansuficientementeloselementos simbólicosa los que se refería la designación.
230
p yideal de la religión civil,Cuo¡rdoNlxottexatsperó a Cox alpedira las Cortes que pusiesen cn dutl¡rl¡rdccisión del Presidente deocultarinformaciónen octubt€ do 1973, sc prodr.rjo una imrp-ción masiva de la espontónca lndlgnnclón¡rúrblica,que los re-portajes periodfsticos tilcl¡t¡r¡n,ll¡¡ltetllnl¡rtrtcntc,de (masacredel sábado nocheD.
Los americanos partcierollvcr en ln hrcll¡gnncióncle Cox unaprofanación de las adl¡esiones qttc l¡nbfn¡rktgntcloclu¡:tr¡tclassesiones del Senado, los conrptoml¡ou conlor ¡lt'lnclploss$grn-dos nuevamente reütalizados y contrncletcl'tttlltuclo$vnlotetidiabólicosy actores tabuizados. Comolos $nletlcülroíldentll'l-caron sus valores positivosy sus esperanzr¡s c(¡n Cox,t¡tt lttclig-nación leshizo temer la contaminaciónde sus iclenles v de sf
mismos. Esta angustia desató la conmociónprJrt:licu,
unn exus-peración de la opiniónpúblicadurante la cual se tcmiticrott,ttlo largo de un únicofinde semana, tres millonesde cu¡1ns eulas que se reflejabanlas protestas. Estas cartas se calificaro¡rdc"desbordamiento,, una metáfora que en el pelodo de la pre-crisis iugó un papel muy significativoen el Watergate: elaguacontaminada del escándalo rompió,con su pujanza, las com-puefias del río y anegó las comunidades circundantes. La ex-presión (masacre del sábado nocheo entrelazabatemas extre-madamente retóricos. La *masacre del día St. Valentine, fueuna famosa rrratanza multitudinariaacaecida en los años veinteen las zonas marginales deChicago. El "viernesnegro) fue undía de 1.924 en el que cayó la bolsa en Estados Unidos,derri-
bando las esperanzas y la confianza de millones de ciudadanosestadounidenses. La indignaciónde Cox, por tanto, produjoel
231
ümismo tipode condensación simbólica comosimbolismoonlri-co, pero a una escala de masificacióncolectiva.La angustiadela ciudadanía se fue intensificando,sin embargo, por el hechode que la contaminaciónahora se había difundidodirectamentehasta la figuraque se suponía iba a sostener la religiónciülnorteamericana en su conjunto,el Presidente.mismo. Con laindignaciónde Cox,el presidente Nixon entróen contacto in-mediato con la lava contaminante de la impuridadsagrada. Lacontaminación derivada del Watergate se había filtradoahorahasta el centro de la estructura social norteamericana. Mientrasel apoyo a la destitución de Nixonse detuvo muypocos puntosdurante las sesiones del Senado, después de la "masacre del
enemigos de Nixon,la iz.qulercla, durante el peúodo polarizadoque antecedió a la crisis delWutcrgate.Las sesiones de destituclón condurcidaspor el ComitéJudi-
cial de la Cámara en junloy ,ltrlioclc 1974 se convirtieronen elritualmás solemne y formnliz,uclodel episodiocompletodelWatergate. Se trató de unn cefiet1l()lliareservada, un ritode ex-pulsión en el que el cuerpo polltlc(¡sc clesembarazó del pasadoy del amenazante sustrato do lu inr¡rttrezasagrada' Antes deestas sesiones ya se habln de;¡rrlc¡llacloconsiderablemente lasimbolizacióndel Watergato; ele l¡ccl¡o,cl Watergate deüno, nosólo un slmbolocon referentoa rlgnil'icttivos,sino una poderosametáfora cuyo significadoauto.avlclel¡le sctvfa para definirlos
d l i ifi i i d

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 121/141
r'1i
ü1.ti
masacresábado nocheo se incrementó, en grado sumo, hasta alcanzarlos diez puntos. De este desbordamiento se derivaron los prime-ros movimientoscongresuales favorecedores de la destituciónyla puesta en marcha del proceso de destitución en la Cámara delos Representantes.
Otro proceso representativo de la gran propagación de lacontaminación aconteció cuando las copias de las conversacio-nes de la Casa Blanca, secretamente guardadas durante elpe-rÍododel Watergate, fueron divulgadas en abril y mayo de 1974.Las grabaciones contenían numerosas pruebas referidas al en-gaño presidencialy tambiénfueron asociadas a los malos mo-dos presidenciales aderezados con difamaciones étnicas.Nue-vamente el comportamiento de Nixondesencadenó una indig-
nación pública de primerorden. Por sus palabras y por las ac-ciones grabadas contaminólos principiosque el proceso com-pleto del Watergate había reütalizado: lo sagrado de la verdad yla imagende Américacomo una comunidad integradora y tole-rante. Los centrossimbólicosy estmcturales de la sociedadamericana se separaron como efecto adicional, con Nixon(elrepresentante del controlestructural) invadieronprogresiva-mente la cara contaminada y perversa de las dicotomías delWatergate. Esta conr,r.rlsión derivadas de las copias contribuyóa definirel centro simbólicocomo Llnárea delimitaday puso derelieve que este centro ni era liberalni conservador. Por ello,buena parte de la indignación desatada por el lenguaje indeco-roso de Nixonestaba motivada por las creencias conservadoras
sobre el comportamientoapropiado y el decorociüI,creenciasque, por lo demás, habían sido flagrantementeüoladas por los
232
acontecimientosacaecidol. La etl t'l lct tt trt significativa asociada
al <Watergateo ahora sltuaba, ltteqttlvtrcutrlcnte,una enorneproporción de la Casa Blnncn y dol rrccnltrr,¡lcrsonalen la par-te de la contaminacióny mal ñoclnl,l,tttitticttcttestión por dilu-cidar era la de sf al proplo¡rtnrldattteNlxotrl¡¡rrltrió¡rse le situa-,hía oficialmentejuntoa ello¡,i ras sesiones de la CÁnrnrnclo l¡¡rRe¡rtnrctlltttrlesrccapitulóüos temas que aparecienotl en lttr¡c¡lo¡¡crdcl Se¡lnclotlllañobntes. El debate de lbndclntl$ l)etlcll'ttnlcltlccl rel'er{clonl si¡¡'nificadode los ugrandes cleliloty ol'ettsnlr, lnliurcc(lll$llltlcl(Fnal que marcó la pautn ¡rntrt ltt tlcstllttclótl,l.rls del'ettst¡t'cs clcNixonproponlan una itrtetpretncióltestt'eclut c¡ttc rosiettfrtt¡tteun funcionariohabrJa dc tc¡rcr r csportsabilicltrderr cl cot't'eslx)l¡'diente delitocivil.Los oponentes de Nixc¡n
¡rro¡:otrfuttttnit itrtct-
pretación extensa que inclulaaslrntos dc nro¡aliclncl¡xllfticl,irresponsabilidady fraude. Fue claramer¡te Llt'¡debatc s<¡btc clnivelde la crisis del sistema: ¿quedaban comprometidos,únic¿r-mente, los asuntos normativos y legales o esta crisis alcanzaba,en todo caso, a los valoresmás generales que aptrntalaban elsistema en su conjunto? Dado elformatoaltamente ritualizadode las sesiones, y la enorrne simbolizaciónque precedió a lasdeliberaciones del Comité, parece difícilmenteposibleque elComitépudiera haber optado por algo distintoque por Ia inter-pretación ampliay extensa de ngrandes delitos y ofensaso.
La definicióngeneralizada puso el énfasis en la única cuali-dad especialmente remarcada durante las sesiones: el énfasis
recurrente en la imparcialidadde los miembros y en la objetiü-dad de sus procedimientos.Los periodistas subrayaban,[re-
233
cuentemente, cómo los diputados hacfan gala de un ciertooportunismo,al presentarse a sl mismos, no como representan-tes políticosde intereses políticos, sino comosfmbolos de losdocumentos ciüles sagrados y de la moralidaddemocrática.Este rebasamiento de la amplia diüsión partidista tuvo reso.nancia en la cooperación producidadentro delequipo del Co-mité Jurídico,que, de hecho, había puesto todo su interés en laemisiónteleüsivade las deliberaciones formalesdel Comité.Miembrosrelevantes del equipo en los años sesenta habfan sidocríticoscon las actiüdades del establishment corrro, por ejem-plo, la Guerra de Vietnam y apoyaban a los moümientosanti-establishment como, por ejemplo,el de los derechos ciüles. Contodo el trasfondopartidista nunca aflorópúblicamente d t
trolsobre el interés y el conrportamiento personal.La dejaciónde las obligaciones derivadas del cargo efectuada por Nixonfuela que hizo votar a la Casa de los Representantes su destitución.
Después de que Nixonrenrrnciara al cargo, el aliviode lasociedad americana fue eüdente. Duranteun período prolonga-do la comunidad polfticase instaló en un estado liminar,unestado de angustia realzada e inmerciónmoralque apenas con-cedla tiempo paralos asuntos mundanos de la üda política.Cuando el ücepresidente Ford fue nombrado presidente, se die-ron una serie de transformacionessimbólicasque remitían a unreagreagación ritualista.El presidente Ford, en sus primeraspalabras después de tomar el cargo, anunció que (nuestm largapesadilla i l h t i d > L i l d l iódi

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 122/141
todo, el trasfondopartidista nunca aflorópúblicamente durantela vasta cobeftura periodfsticaque se realizldel trabajo del Co-mité, incluso,conservadores de derecha nunca hicieron proble-ma de ello, ¿lPor qué no? Porque este Comité, comosu contra-partida en el Senado un año antes, habitaba en un lugar liminary separado. Dentro de un tiempo sagrado sus continuas delibe-raciones atendfan, no sólo al inmediatopasado partidista, sinoa los grandes momentos constitutivos de la República nortea-mericana: la firmade la Declaración de Derechos, la formula-ción de la Constitución,la crisis de la Uniónque marcó la Gue-rra Civil.
Este aura de trascendencia impulsó a muchos de los miem-bros más conservadores del Comité,los del sur, crryos constitu-yentes habían votado a Nixonde formamasiva, a actuar demanera consciente más que por oportunismo político.El blo-que del sur, por ello,constituyó la clave para la coaliciónquevotóa favorde tres artículos de la destitución. Estos artfculosfinales, muy reveladores, renunciaron resueltamente a un cuar-to artículo, inicialmentepropuesto por los demócratas liberales,que condenaba el bombardeo secreto de Camboya promoüdopor Nixon.Aunque este artículoremitíaa la üolaciónefectivade la ley, se trataba de un asunto que los americanos interpreta-ron en términosespecíficamentepolíticos,términossobre losque se mostraban en total desacuerdo. Los tres artículosfinalessobre la destitución,por el contrario, remitíanúnicamente aasuntos completamentegeneralizados. Se trataba del códigoque regulaba
la autoridadpolítica, la cuestión de si las obliga-ciones impersonales del cargo pueden y deberían ejercer con-
234
pesadilla nacional ha terminado>. Los titularesde los periódi-cos proclamaban que el sol, finalmente, se había abierto cami-no entre la nubes, que habla nacido un nuevo día. Los nortea-mericanos pusieronsu confianza en el ügor y la unidadde lanación. El mismo Ford sufrió latransformación, por medio deestos ritos de reagregación, pasando de ser un líderpartidistameticulosoa ser un sanador nacional, la representación de unnbuen chicoDque encamaba los estándares supremos del com.portamiento ético y político.
Antes de continuarcon el proceso simbólicotrns cslu lr.agregación, me gustaría retornar, una vez mós, nl hecho de qrrelos rituales modernos nunca son completos,Bstn inconr¡rlclltuclrepresenta el impacto de las I'uerzns clel sislenr¡r sr¡ci¡rlrel¡rliv¡r-mente <autónomasu que el idenlismo
sociológicoclc Dur.klrcinlno pudo tomar en conside¡ación,I¡rclt¡so,l¡.ns ll ccr.cnro¡riari-tual que votó consensuadamentc los arlfcrrlosdc la destitucióny la'renovaciónritualcon el ¡rreside¡rtcFor d, las cncuestas reve-lan que un segmento considerable de la sociedad americanaseguía sin convencerse. Entre el 18 y 20 o/o de los americanos noencontraban culpable al presidente Nixonni de delitolegal nide infamiamoral.Dichode otra forma, estos americanos noparticiparonen la generalización de la opiniónque apartó aNixondel cargo. Interpretabanel proceso de Watergate, másbien, como un proceso estimulado por la venganza políticadelos enemigos de Nixon.Laé notas demográficas de este grupolealista no eran particularmente reveladoras. Ellos disponÍande
una educación mixta y pertenecían a todas las clases y profesio-nes. Una de las pocas correlaciones estructurales significativas
235
era la de su procedencia del sur, en su mayor parte. Lo querealmentedistinguíaa este gmpo eran sus valores políticos.Eran portadores de una rígidae inflexibleidea de lealtad políti-ca, identificandola creencia en Dios, por ejemplo, con el com-promiso con el americanismo.También eran portadores de unavisiónprofundamente personalizada de la autoridad política,tendiendo mucho más que otros norteamericanos a expresar sulealtad a Nixon,como hombre, y a su familia.Finalmente,y demanera poco sofprendente, este grupo reaccionó de modo mu-cho más negativo que otros americanosfrente a los moümien-tos sociales de izquierda de los años sesenta. El que estuüerancomprometidos con una üsión polanzada y exclusivistade la
lid id d líti reforzí i d ió a generalizar los
una forma concreta. La teorfnurás elaborada de esta transiciónse encuentra en el trabaio de S¡lelser(1959, 1963) y Parsons(Parsons y Bales 1955: 35-132), En estos trabajos, las posturaspost-crisis se describen como Pt'()ccsos qLrese depliegan porqueestán mejor adaptados pars ontl'ttl'cncontacto con la fuente deldesequilibrio inicial, Lagenertüiz,ación concluye, por tanto, acausa de la "eficienciaocon ln qrtc kw estructuras novedosamen-te creadas comunicancon el contp(¡llatnientorelativoal rolcon-creto. Ahora,hasta un cieno exlt'cttl(,,la nueva y más adaptativaconstruccióninstitucionalsc ptu(luccl lo largo del proceso delWatergate. Las nuevas estntcttttilltt¡tte llotccieronpermitieronalsistema políticodiferenciarso y cllntunciurscclelconflictode inte-rés y proporcionarun trntnnrlettlollttlsscvcro en defensa del

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 123/141
solidaridad políticareforzísu animadversión a generalizar losasuntos específicamente políticos haciacuestiones morales ge-nerales. Esa generalizaciónhubiera implicado,no sólo una crí-tica a Nixon,sino la restauración de una comunidadpolíticanrás amplia e integradora. Alvotar a Nixondefendían un candi-dato que prometfa simbolizarsus sentimientos reaccionariosyque, aparecfa, durante sus primerosaños en el cargo, interesa-do en llevar a efecto sus anhelos de una reducida y primordialcomunidad polltica.
El período de reagregación social, después del peúodo limi-nar del Watergate -la clausura del inmediato episodio ritual-,desescombra, una vez más, el problema de la naturaleza dicoto-mizada de la teoría social occidental,el cual implicala relación
entre categorías comocarisma/rutina, sagrado/profano,genera-
lización/institucionalización.De un lado, parece evidente quecon el ascenso de Ford prevalecióuna atmósfera rutinaria.Losactores institucionalesy el pírblicoen general parecían regresaral nivelprofano de los fines y del conflictode interés. El disensopolíticoprevalecía Llna vez más. Los conflictosprovocados poruna economía inflacionariase erigieron en la noticiade mayorrelevancia por primera vez en muchos meses, y este asunto,juntocon el del la dependencia de Norteaméricarespecto alpetróleoprocedente del exterior,asomaron ampliamente en laselecciones al Congreso en el otoño de 1974.
De acuerdo con las teorías de la rutinizacióny especificación,o institucionalización,el finalde la ritualizaciónse acomoda a
una nueva fase completamente post-espiritualen la que se pro-duce la institucionalizacióno cristalizacióndel espíritu ritualde
236
rés y proporcionarun trntnnrlettlollttlsscvcro en defensa deluniversalismo. Las normas delcc¡nl'llctt¡rle-itrtcrés se desarrolla-ron y se aplicaron sobre nonrbtnnllento$¡rt'crsidenciales;se ofi-cializíel apoyo del Congrcso tt ulgttntxrcle lt¡s nombramientosrelevantes del equipo del prcslclerrlc,c()tno el l)it'cctorde la Ofi-cina de Gestión y Presupuesto; te cttó ttntt Ol'icinnEspecial delFiscal, en concreto, la ligurncle ttt¡ l'lscnlgettetrtldcstinado adecidiren treinta dfas, a pnrtirclcl lttlt¡rttedcl Cottgt'eso, cn ttln-ción a la idoneidadde llamar'ono n tttt ucttstttlt¡;l'ltutlnre¡ttc,lufinanciaciónfederal de las citnr¡rnñnsclectt¡lrtlet¡t ltt ¡rt'esltlettciitpasaron a estar reguladas por lcv, Sc ptrxltt,icttltt,¡ttlclrlís,t.lltgrupo de innovaciones institr.rcionalcsit'¡lbt'tn¿tll¡lctllclitttlciol¡tt'das: la posiciónde nel jefe de equipoo pcrclió¡xxlct';l¿t cloctt'in¿tde nel privilegioejecutivo>apenas se empleó; cl Congteso l'ttcconsultado sobre los asuntos de envergadura.
Durkheimy Weber tenderían aapoyar esta descripción cli-cotómicade la resoluciónde la crisis. Desde luego Weber co¡rsi-deró mayormente la interacciónpolíticacomo nttina insttr¡-mental.La transición delcarisma (Weber 1.978: 246-255)eraprecedida por la innovaciónestructuralpor parte del equipoauto-interesadodel lídery desatada automática y concluyente-mente por la muerte del líder. La comprensiónde Durkheimesmás compleja. Por un lado -y este es, sin lugar a dudas, elproblema con el que comenzamosnuestra investigación-Durkheimconsideró el mundo no-ritualcomo completamenteprofano, como no-valorizado,como políticoo económico,
como conflictivoe, incluso,en cierto sentido, como no-social(Alexander1982: 292-306).Almismo tiempo,sin embargo,
237
t, ;,
Durkheimsolapó claramente esta profunda distincióncon unateoúa continua, por la que subrayaba que la efervescencia delos ritualescontinuaba reaüvando la üda post-ritualdurantealgln tiempo después del período inmediatoa la interacciónritual.Una vezrnás, creo que esta penetrante intuiciónempíricasólo puede entenderse reconceptualizándola, en concreto, em-pleándola para criticary reorientarla teoría de la generaliza-ción-especificación de la tradiciónparsoniana.
Aunque el modelo de crisisde la generalización-especifica-ción puede encontrarse en el análisis funcionalista,la noción degeneralización comoritualprocede de Durkheim'El análisis decrisis socialaquí presentado ha concedido, por consiguiente,
h mayor tonomí al proceso simbólicoque en el caso
tuciones y las reputaciones. La nmoralidadpost-WatergateD erala expresión con la que se aludfa a la efervescencia del procesoritual.Remitía a los valores revitalizadosde la racionalidad crí-tica, el anti-autoritarismoy la solidaridadcivily a los valorescontaminadosdel conformismo,la condescendencia personalis-ta y a la rivalidadentre camarillas.Muchosaños después delfinalde lo liminar,los americanosaplicaronestos imperativosmorales intensamente recargados al conflictode grupo y de in-terés y a la üda burocrática, demandando,por el contrario,ununiversalismoradicaly una solidaridad reforzada.
Para la poblaciónadulta, por tanto -el caso parece ser dis-tintopara los niños-, el efecto del Watergate no incrementóelcinismoo el alejamiento de la polftica.Todo lo contrario.La

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 124/141
rl,i'l,lt&
tu
k qI
i
mucha mayorautonomía al proceso simbólicoque en el casode la explicaciónestrictamente funcionalista.Generalizaciónyritualización,a mi entender, no están comunicados por razonespsicológicas osocio-estructurales-ya obedezca ala angustia oa Ia ineficaciade las estructuras sociales-, sino con motivodela üolación de la adhesión vehemente a las creencias morales.Por ello, los procesos simbólicostienen lugar tanto en la resolu-ción de tos problemas pertenecientes a este nivel,como en elsLlministrode estutctttras más eficientes para dirigirespecífica-mente los problenrasnreahnente> desequilibrantes.Por estemotivola ritualizaciónha tenido lugar, no por obra de un cam-bio estrictamentc estructLtral,sino por la inextinguibleeferves-cencia cultulml.Las recargadas antinomias del ordenculturaly
la intensidad emocionalque
lassubyace continúan provocando
conflictomoral y, a menudo, soportando orientaciones cultura-les significativamentediferentes.
Comparado,por ejemplo, con el impactodel caso Dreyfus,la efervescencia del Watergate debe entenderse en términos deuna relativaunidad cultural.El <Watergate, ha pasado a consi-derarse -y esto, en términoscomparativos, es extraordinaria-mente significativo-,no tanto como un asunto de la izquierdao la derecha, sino como un problema nacionalsobre el que bue-na parte de los partidos coincidían.Era algo universalmentecompartidoque de las nlecciones del Watergate, la nación teníaque tomar buena nota. Los americanos hablaban incesante-mente, en el período comprendido entre 1974 y 1976, sobre los
imperativosde la nmoralidadpost-Watergate). La experimenta-ban comouna poderoslsima fuerzasocial que devastó las insti-
238
cinismoo el alejamiento de la polftica.Todo lo contrario.La
efervescencia ritualalimentóla fe en el nsistemao político,in-cluso, cuando la desconfianza producida prosiguió minando laconfianza en determinados actores y autoridades instituciona-les. La desconfianza institucionales diferente de la deslegitima-ción de los sistemas generales per se (Lipsety Schneider 1983).Si existe confianza en las normas y valores concebidos para re-gular laüda política puede haber más debate sobre la gestión delpoder y la fuerza (cf.Barber 1983). En este sentido, la demo'cracia política y la eficienciapolíticapueden oponerse, ya quela primera se apresta, por sí misma, alconflictomientras que lasegunda depende del orden y control.
En el perfodo inmediatamente posterioral post-Watergate,una enorrne sensibilidadabierta al significadogeneral dcl cargoy a la responsabilidad democrática condu.ioa ttn conflictocnco-nado y a una serie de desaffos lar¡zados al controlautoritario.El Watergate pasó a ser, ntás que antes, ttna nretáfbra de tlnaenorrne trascendencia. Ya no era sin'rplementeun referentepara denominar acontecimientosqlle se habfan producido nob-jetivamente>sino un estándar moral que ayudaba nsubjetiva-mente> a crearlos. Destacados miembros de la üda polltica,ins-pirados por su poder simbólico,dieron muestra de un compor-tamientoindignoy fueron sancionados. El resultado fue unaserie de escándalos: <Koreagate",<Winegate",<Billygate>,porcitar unos pocos. La gran expansión del Watergate a la concien-cia colectivanorteamericana dio pie a una serie de sacudidas de
anti-autoritarismopopulista y racionalidad crítica.Las exposi-
ciones que siguen muestran lo que decimos.
{e,
lj',i.'l,
&H
iql,f
{
239
bü
l) Poco después de las ceremonias de reagrcgación, seabrieron, de manera sucesiva, una serie de investigaciones con-gresuales sin precedentes. NelsonRockefeller, candidato a laücepresidencia deFord, fue sometido a una prolongada y, enocasiones, tendenciosa investigaciónpor el posible mal uso desu riqueza personal. Las desmesuradas investigaciones teleüsa-das fueron llevadas adelante en el congreso en un trabajo secre-to y, a menudo, antidemocráticode la Agencia Centralde Inteli-gencia (CIA)y la OficinaFederal de Investigación(FBI),institu-ciones cuya autoridadjamás se había cuestionado.Esta difu-sión del(pequeño Watergate> se extendió hasta la administra-ción Carter del período1.976-80.El principalasistente de Car-ter Bert Lance se üo forzado a abandonar el cargo después de
nales de la sociedad norteamericana, inclusive,en el más mun.dano. Los boy scouts,por ejemplo, rescribieronsu constituciónenfatizando, nosólo los aspectos relacionados con la lealtady laobediencia, sino tambiénlos relativosal cuestionamientocríti-co. Losjueces del desfile de belleza Miss Negra Américafueronacusados de personalismo y prejuicio.Grupos profesionalesexaminarony rescribieronsus códigos éticos.Directores delcuelpo de estudiantes de institutosy universidades fueron lla-mados a capítulo después de que se produjeranpequeños es-cándalos. Concejales y alcaldes fueron *desenmascaradoso encualquier ciudad, grande o pequeña. Por medio de muchas deestas controversias, asuntos específicos de políticadoméstica einterés no se consideraron de un modosignificativo Los códi-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 125/141
ter, Bert Lance, se üo forzado a abandonar el cargo después delas sesiones donde, de formamuy poco elegante, se reprobó suintegridad financieray política. Cada una de estas investigacio-nes dieron lugar a un escándalo por sí mismo;cada uno conti-nuó, hasta en los más pequeños detalles, el modelo simbólicoestablecido por el Watergate.
2) En su totalidad losnuevos rnoümientosrefonnistassegeneraron con motivodel espíritu del Watergate.La emergen-cia de una Sociedad para el Periodismode Investigaciónejem-plificóel fantástico crecimientode un periodismo críticoy mo-ralmente inspirado entre los periodistas que habían internaliza-do la experiencia del Watergate y pretendían externalizar sumodelo de periodismo crítico.Los investigadores federales parael delito
-juecesy policías-constituyeron el cuello blancode
las unidades encargadas de delitos a lo largo y ancho de Esta-dos Unidos. Porvez primeraen la historianorteamericana losrecursos procesales sufrieron una transformaciónsignificativadesde las convencionalmente definidascomo lasclases bajas,nenemigaso de la sociedad, hasta los titularesde cargos de altorango en el dominiopúblico y privado.Inspirado por el modeloWatergate pasó a ser una conücción establecida a prioride mu-chos fiscales que los titulares de cargos también podrían come-ter delitos contralo público. Indagándoles y persiguiéndoles losagentes judicialesmantenían laalerta moral de todas las autori-dades obligadas a tener presente la responsabilidad dimanadadel cargo.
3) En los meses posteriores a la reagregación, la autoridadera objeto de una examen crítico en todos los niveles institucio-
240
interés no se consideraron de un modosignificativo.Los códi-gos del cargo eran los queestaban en juego.
En otras palabras, estos acontecimientosinstitucionalesrealmente fueronmotivados por perrnanentes luchas nreligio-sas" dentro de la culturapost-Watergate. Este vínculose pusode manifiesto,además, por la perpetuación, en ese período, denumerosos temas relacionados con el Watergate. Se produjeroncontinuas afirmaciones,por ejemplo, de que Norteamérica seencontraba moralmenteunificada. Los grupos que previamentehabían sido excluidos o perseguidos, en particular,aquellosasociados al partidocomunista, fueron públicamente regenera-
i dos. Ya he mencionado que aquellas instituciones más respon-
\ sables de las persecuciones poiiti"u,de todo reductode subver-\ sión, particularmenteel FBI,sufrió la reprimendapor su no-\Emericanismo.A lo largo de este espacio de tiempo, se produjoür1a tenue efervescencia de la conciencia colectiva:libros,ar-tículos, películas y programas de televisiónsobre la inmorali-dad y las tragedias asociadas al nmccarthyismo>,todos descri-bían a los comunistas y los compañeros de üaje con un tonosimpático y familiar.El movimientoanti-militaristafue adqui-riendo, a través de este mismo proceso figurativoretrospectivo,un aura de respeto e, incluso, con connotacionesheroicas. Ins-pirados, sin duda alguna, por este renacimiento de la comuni-dad, los líderes de las organizaciones clandestinas de Nueva Iz-quierda comenzaron a hacer concesiones, confiandoen el esta-
do pero, en particular,en que el proceso de creación de la opi-nión prlblicanorteamericana les escucharfa con imparcialidad,
*nF
_ "eJ
,¡
*{'i¡tj
241
Por todo esto la intensidadde los símbolos impuros del Wa-tergate permaneció completamente intacta. Ios juiciosa losconspiradores del Watergate dieron lugara grandes titularesy auna honda preocupación. Sus confesiones publicadas y meaculpas fueron objetode intenso debate morale, inclusive,espi-ritual.Richard Nixon, laauténtica personificación del mal,fueüsto por los norteamericanos alarmadoscomo una inagotablefuente de peligrosa contaminación. Todavla expresiónde lo sa-grado, su nombre y su persona eran formas del olíquidoimpu-roo. Los norteamericanos intentaron protegerse a sí mismos desu lava contaminante edificandomuros de contención. Preten-dían mantener a Nixonfuera de la nbuena sociedad" y aislarloen San Clemente, su primerestado presidencial. Cuando Nixon
de los mismosprincipiosreaccionarios,si bien con Reagantambién continuóexistiendo un eüdente efecto post-Watergate.
Aunque Reagan era, incluso,más conservador que Nixon,secomprometió a llevara efecto su reaccióncontra la izquierdamediante mecanismos democráticosy consensuales. Este com-promiso no tenía por qué estar moüdo por razones personales,sino forzado, inequívocamente, por una exigencia pública y porla ütalidad inextinguiblede los potenciales contracentros al po-der presidencial.
No sólo resurgió el moümientode políticanorteamericana,sino que el autoritarismode la npresidencia imperial'reganóbuena parte de su fuerza inicial.Con el paulatino distancia-mientoen el tiempo delWatergate, la economla concreta y los

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 126/141
intentó comprarun apartamento de grandes dimensiones enNueva York, los propietariosdel edificioresolvieronpor vota-ciónprohibirla venta. Cuando üajó por el pals, las multitudesle abucheaban y los políticosle evitaban. Cuandoreapareció entelevisión, los teleüdentes enüaron cartas cargadas de indigna-cién y desaprobación. De hecho, Nixonsólo pudo escapar a esterechazo saliendo ¿r pafses extranjeros,aunque, incluso,algunoslfderesextrtnjerosevitaron acercarse a él en público.Para losnorteamericanoscr.ir real el temor desmedido a ser rozados porNixono por su imagen. Esle contacto parecía conducir alaruina inmediata, Cuando el presidente Ford concedióel perdóna Nixon,muchos meses después de asumir el cargo, acabó re-pentinamente la luna de miel de Ford conel público.Deslustra-
do por este (sin embatgo fr"rgaz.)vfnculocon Nixon,se ganó laantipatla de una parte considerable delelectorado que le costóla posterior elección presidencial.
El esplritu del Watergate finalmentese atenuó. Buena partede la estructura y del proceso qure desató la crisis reapareció, sibien de forma significativamente modificada.Nixonhabía diri-gido su apuesta reaccionaria contra la modernidad en el cargo,y después de su salida este movimientocontra el secularismoliberalinclusivoprosiguió.Pero este conservadurismo florecíaahora bajo una formaanti-autoritaria.Moümientossociales,como el de la revuelta contra los impuestosy el antiabortista,combinaronel espíritupost-Watergate de cútica y oposiciónjunto con principiospolíticos particularistas y,a rnenudo, reac-cionarios. RonaldReagan asumió el cargo a partirde muchos
242
problemas políticosasumieron una grandísima importancia.Las crisis exteriores, la inflacióny los problemasenergéticos
-la población norteamericana se preocupó mayormente en lasolución de estos "objetivos"aparentemente irresolubles.Éstosdieron lugara demandas de calidad y eficacia, no a una modali-dad generalizada. A partirde la estructura del sistema polfticonorteamericano,estas demandas de eficacia necesitaban un eje-cutivofuerte. La cuestión relativaa la moralidadde la nutori-dad fue descollando paulatinamente debido a las demandas clcautoridad sólida y efectiva. JimmyCarter comenzó su prreslclen-cia prometiendo a los norteamericanos que(yonunc$ os men-tiré>. Lafinalizóhaciendo de su brillantepresiclenclnsu prlnci-pal eslogan de campaña. Por estc ticnrpo, Reugnn se cr¡nvl¡tiéen presidente, pudo desdeñar clar¿rrncntc nlgurtns leyes rclulivusal cor.flicto-de-interés,reemplazar algunus l'iguras clclWnter-.gate menos contaminadas y arrop¿u'l¿r ar.rtoridad ejccutiva,unir\z más, bajo el pretexto del secreto y el carisrna.
Estos últimosdesarrollos nosignilicanque el Watergate notuüera ningún efecto. Los códigos qr-re regtrlan la ar,rtoridad po-líticaen Estados Unidosse han renovado profundamente, códi-gos que, cuando permanecen en estado latente, continúan influ-yendo y controlando la actiüdad polÍticaconcreta. La políticaen Estados Unidos ha retornado, finalmente,al nivelnnormalode intereses y roles. Si, por el contrario,el "Watergateo no hu-biera ocurrido,o no hubiera ocurridode la misma forma,elsistema políticoamericano sería considerablemente distinto.
mEn la primera parte de este trabajohe subrayado Ia impor-
tancia de la sociología religiosadel rlltimoDurkheim.Almismotiempo,he sostenido que debería aceptarse más como una teolaemplrica deprocesos sociales especfficos que como una teo-ría general de las sociedades. En la segunda parte he puesto derelieve lo que son estos procesos sociales especfficos con referen-cia a la crisis del Watergate en Estados Unidos, emplazando lasociologfareligiosa dentro de un marcogeneral teóricoy emplri-co. En esta parte final,pretendería fijarla atención, someramen-te, en el estatus de esta teoría religiosatardfa de un modo másgeneral y abstracto.
del al'ccto intensificado,el reflejode la deseabiliclad emoclonalorientada a la realizacióndel bien. La cara opuesta y antagónl.ca del sistema de clasificaciónde Durkheimdebe, sin embargo,someterse a una reconstrucciónadicional.Como puso de mani-fiestoCaillois(1959 t19391) en primerlugar, Durkheimconfun-día, frecuentemente, lo profano-como-rutinacon lo sagrado-como-impuro.Es necesario, por ello, desarrollar la clasificacióntripartitade puro-sagrado/impuro-sagrado/profano.MaryDou-elas (1966)al propagar las nociones de tabú, ha difundidolacomprensión original de Durkheimde modo similar,eviden-ciando que toda simbolizaciónde la pureza sagrada se clasificajunto a un elemento impuroque dispone de un enorme podercontaminante. Comoel miedo a la contaminación obedece a la

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 127/141
Existen tresdimensiones de la teorfa religiosadel rlltimoDurkheim:morfología,solidaridady clasificación.Cada una deestas tres dimensionesremitea un elemento emplricodistintoen la últimaparte de la obra de Durkheim;al mismo tiempoDurkheima menudo funde y reduce cada uno de los elementosa otro. Cada uno de estos tres elementos, sin embargo, pasa aser foco de tendencias independientes de la tradicióndurkhei-miana después de la muerte de Durkheim.Antes de que puedadesplegarse una sociología culturalsatisfactoria, estas tradicio-nes deben retrotraerse a su conjunto, los elementos de cada unareconceptualizarse y entrelazarse analfticamente.
La l.¡'orta de la clasificaciónde Durkheimremitía, única-mente, ala orgarización de símbolos, y su mayor contribucióndesde esta óptica apuntaa que la antipatfa entre lo sagrado y loprofanopresenta una estructurafundamental dela organiza-ción simbólica.Ciertamente elestructuralismo de Lévi-Strauss(1966) representa la principalcontribucióna la expansión, sis-tematizacióny aplicaciónde este esquema de clasificación.8Pero con motivode su orientación puramente cognitiva,el es-tructuralismoignora el modoen que esta clasificaciónbifurca-da se orienta, no sólo de forma unilateralmente a la mente, sinoal afecto y a la sociedad. Este énfasis puede traducirseen elesquema abstracto del estructuralismo remitiéndose alos tér-minos .,sagrado" y "profano".Los sfmbolos sagrados no sonsimplementeuna cara de una dicotomía abstracta.Son el foco
8. Unejemplodeltrabajoactualmásbrillanteenestetradición,versahlins(1976).
244
angustia psicológicay mienta, también,a las fuerzas y grupossociales desviados, esta comprensión reüsadapermite a la teo-ría clasificatoriade Durkheimreorientarse, en Io sucesivo, ha-cia la evitaciónde las implicacionesidealistas y abstractas de lateorla estructural.
En todo caso, la teorla del antagonismo simbólicodebecomplementarse con otras teorías de clasificaciónsimbólica.Los sfmbolos también se organizan coherentemente por mediode mitos y relatos que unen y rerinen símbolos dentrode for-mas dramáticas. Eliade (1959) ha elaborado la organizaciónmlticade forma históricay arqueológica. Ricoeur ha desarrolla-do quizá la fenomenologfacontempoÉnea más elaborada de Iaorganización mftica,particularmenteen su trabajo (Ricoeur19ó7) referido al simbolismodel mal. Sinembargo, los análisisde mitos orientados alpresente deben explorarse, por ejemplo,en el trabajo de HenryNash Smith,Virgin l^and(1970) que si-gue a Levy-Brutrlpara explorarel modo en que los mitos de losprósperos agricultores inspiraron al movimientooccidental dela nación americana.
Niel mito niel análisis estructural presta atención a la tenr-poralidad, al desarrollohistóricoactual que se despliega, a me-nudo, dentro delespacio de la propia clasificación simbólica.Aquí,así lo creo, se encuentra la contribuciónde Weber y otrosrepresentantes de la Escuela Idealistaalemana. Sobre el problc-ma del desplazamientodel misticismomundanoal escetismo
mundano (1978:541.-635), Weber revelósistemáticamente laevoluciónde las ideas religiosassobre la salvación, Troeltech
245
(I 960 | I 91 I l) adoptó la contribuciónweberiana para eüdenciarl¿r cvolución históricaen las ideas relativas a la autonomla indi-
vidual. Losescritos de Jellinek (1901 U8851) sobre los orfgenesde la Declaración de los Derechos del Hombre suponen otrosignificativo,pero no menos conocido, trabajo eneste géneroque, de hecho, más tarde inspiró alpropioWeber. Entre suscontemporáneos, la teoría de Bellah (1970 y Bellah y Hamond1980) sobre la evolucióncomparativa de las <religionesciüles)supone la transformaciónsecular más significativade las ideasweberianas, aunque la obra de Walzer (1965) sobre el puritanis-mo y la Revolucióninglesa y la de Little(1969) sobre el purita-nismo y la leyson muy esclarecedoras.
Esta dimensión históricade la aproximación weberianaa la
del ¿rnhlisissimbólicola acción socialdebe leersc como un tcx.to. La semiótica, como método literarioy teorfa social, puedoincorporarse a la sociologíaculturalsolamente de esta forma(cf. Sahlins 1976y Barthes, e.g., 1983).
Con todo, el análisis de la solidaridadde Durkheimes tansignificativocomo su teoría de la organizaciónsimbólica. Laclasificaciónconduce a la solidaridadpor mediode su teorfaritual,por eso, no es sólo la solidaridad,sino el ritual,lo queignorael estructuralismosimbólico.eLa teoría ritualaporta elproceso y la acción social para la clasificaciónsimbólica;la soli-daridad suministrael'u{nculoentre ritual,simbolizacióny lncomunidad social concreta. En conjunto,el ritualy la solidar.i.dad permitenal análisis culturaldiscutirla crisis y la renova-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 128/141
organización simbólicafavoreció la concentración del funcio-nalismo parsoniano sobre los valores.Los ovaloresr remitenalas ideas cognitivasexplícitas relativasal significadode la es-tructurasocial. El análisis de los valores ha funcionado con fre-cuencia como un pretexto para la reducción de la culturaa laestructura social, y ha tendido,de esta suerte, a producirunadescripciónfragmentariade la culturacomo compuesta porunidades discretas y desligadas del significado.No se trata deactuar asl aunque el análisis trabe contactocon la aproximacióntemática a la historiaintelectual. El análisis de MartinWiener(1981) sobre el ascenso de los valores anti-industrialesen la his-toria inglesa es sólo un caso. La obra de Sewell (1980) sobre elvalordel corporatiüsmo en la teoría de clases trabajadorasfrancesas es otro. El análisis de Viüana Zelizer(1979) sobre elmodoen que cambian las ideas al alburdel desarrollo de lascompañías de seguros en la vidaamericana es, tal vez, el análi-sis sobre el valormás refinado en la tradiciónfuncionalista(vertambién Zelizer1985), Finalmente,tal y como Lukes(1984)nosha recordado en su reciente introducciónal análisis de Durk-heim sobre el método sociológico,ninguna ramificacióncon-temporánea de la teoría de la nclasificación,durkheimianadebe luchar a brazo partido con la tradiciónhermenéutica einterpretativa.Las teorías retóricasdel análisis textual-tanrillantemente elaborada por Geertz (1,973).-debe incorporar-se al equipamiento de herramientas de la sociologfacultural.Como apuntó, primeramente,Dilthey(1976:155-2ó3),y másrecientemente ha insistidoRicoeur (1971), para los propósitos
246
ciónsocial, y su relación,no sólo con la organizaciónsimbólica,sino también con las institucionesy grLlpossociales,Durkheimvinculóestrechamente la solidaridad con la clasi-
ficación. Aunqueatribuyó un poder independiente a lo sagradoy lo profano(aquí la críticade Léü-Strauss (eg. 1966:214) esincorrecta),a menudo explicaba la clasificacióncomo el reflejode formas de solidaridad(aqul Léü-Strauss tenía razón). Nosólo la organización simbólica debe tratarse como una dimen-sión independiente, sino que la mismasolidaridaddebe diferen-ciarse internamente. La renovación de la solidaridad,que sederiva ineütablementedel ritual,debe considerarse separada-mente del grado de su alcance empírico,independientementede la cuestión de en qué grado se extiende esa solidaridad.t0Estos dos asuntos -la renovación yla integración-deben, sinembargo, disociarse de la cualidad irreflexivay automática quese corresponde con ellos en el trabajo originalde Dtrrkheim.Nr¡sólo debe tratarse la iniciacióndel ritualde un modo histó¡icn-mente específico,sino que los cursos que toman los procesos clcritualizacióny de solidaridaduna vez que se han iniciadodct:cnteorizarse de una formaque permita una comprensión defi¡riti.vamente abierta. La manifestación de Evans-Pritchard (1953)respecto a cómo la actiüdad ritualpuede re-establecer la rela-
9. Benjamin Kilbourne,mi colega de UCLA,ha comentado que el estructuralisurolee Las fbmns elenrcntales de Ia vidn religiosaprescindiendode su tercer libro.
10. Creo que Lukes (1975) llegóa esta separación de otra forma en su impo¡1Rnte'trabajo sobre los tratamientosneo-durkheimianosde la vidadtual.
247
r'lfilcntre los temas culturales socialmente refractadoses unatrrntribucióncrucialpara este problema(cf. Alexander 1984).Más recientemente, Victor Turner(e.g. 1969) ha realizado elesfuerzo más explícitopara expandir la teorla solidaridad/ritualde Durkheim.La generalizacióny abstracción efectuadas porTurnerde las fases del proceso ritualde Van Gennep -separa-ción, liminaridady reagregación- es importanteporque per-miteque el análisis ritualpueda aplicarse fuera de dominiosestrechamente estructurados. Laliminaridad,y la communitasque le acompaña, ahora pueden verse, más claramente, comorespuestas típicas alestatus de reversibilidade inestabilidadencualquier nivelde la üda social. Con todo, el trabajode Turneraún padece las rlgidasdicotomfasdel esquema originalde
prioridadtemporal, cuando no ontológica, sobrc la simbollze.ción. Esto es especialmente verdad, por ejemplo,en la obra tandfa de Mary Douglas (Douglas y Wildavsky1982), que describelos sfmbolosde contaminación comosi fueran meros reflejosde relaciones grupo nuclear/gmpoexterior.Turnercomete elmismo erroren su discusión sobre la solidaridad, que es inva-riablemente descrita como impulsadapor los órdenes socialesconcretos sin ninguna relaciónpreferente con los códigoscultu-rales. Sewell también derivasus ideas inicialessobre la soüdari-dad de los trabajadores franceses de las estructuras orealeso desu vidaeconómica.
Para eütar esta falsa priorizaciónse debe mantener en elrecuerdo la insistencia dePa¡sons en que sólo existe una dife-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 129/141
Durkheim,en particular,la reificaciónidealista dela solidari-dad y su insistencia en que la liminaridades estructural másque una realidad menosespecificada y rutinizada. Ladescrip-ción detallada e históricamente específica de Sewellde la emp-ciónepisódica de la solidaridad de la clase trabajadora y la ex-pansión gradualde la cooperación entre los trabajadoresevitaestos problemas mientras se mantenga una estrecha fidelidad,aunque implÍcita,con el nírcleo central del trabajo deDurk-heim. La insistenciade Sally Moore(1975) en lo procesual y locontingente dentrodel proceso ritual,por el contrario,intentaimpulsar los análisis rituales contemporáneoshacia el flujoy lacorrientede la vida social.
Finalmente, hayun problema de morfologla. ParaDurk-heim la morfologfaes la estructurasocial. Sin embargo, aunqueinsistió en que la clasificacióny la solidaridad deben ligarse a lamorfología, unavez que abjuradel determinismomorfológicode su trabajo inicial,él nunca se atreve a decirnos cómopudie-ra establecerse una conexión semejante.Un problemaes quesus dicotomías teóricas le fuerzana trabajar con una teoríadela interrelación. Unapostura multidimensional,por el contra-rio,haría de la morfologfael referente continuo para un proce-so simbolizadorque, simultáneamente, remite a la personali-dad y el orden culturaly que es gobernado, también,por lasconsideraciones estético-expresivas decontinuidady forma. Eltrabajo contemporáneo sobre cultura y estructura social, sin
embargo, recae en el error de Durkheim,que Sahlins (197ó)describe ----en referencia aMarx-al conceder a la morfología
248
renciación analltica(nunca empfricani histórica) ente culturaysistema social. Los componentesestructurales nunca se dan sininternalización o institucionalizaciónsimbólica,ni se dan cla-sificaciones simbólicassin algrlnelemento de la forma socia-lizada.tl
Asirempíricamente este punto analíticosupone reconocerque todo acontecimientoestructural e, incluso, todo valor socialespecffico, existedentro de un extensa rnatnz de tradicióncul-tural. Hasta tiempo reciente, esta matrizha sido la religión,y elanálisis morfológicoqLre separa la estructura materialde la reli-giosa pone en peligrola vigencia de ese modelo basado en lareligión.El análisis de Walzer (19ó5) de la interrelaciónentreclase, cristiandad, educación, exiliopolíticoy cambio socialse
revela como el análisis másexitosode interrelacióndel que yotengo conocimiento.
Pero el problema de la morfologíase extiende más allá delproblema de la mera interrelación.Se basa en la dificultaddeconceptualizar lapropia morfologfa.Lateoría durkheimiana hadado muestras de un sentido muypoco desarrollado respecto ¿r
la naturaleza de la estructura social.Se debe virarhacia lastradiciones funcionalistasy weberianas para dar con un refe-rente complejoy dinámicopara la simbolizacióny la solidari-dad. Sólo tras el hallazgo deeste referente pueden estudiarse
11. Mientras sahlins(197ó) niega el últimopunto, su análisis del slmbollsmodo ln
comida en cuanto estructurado por valores implantados en la actual üdn humtn¡pone de manifiestoque es verdad.
249
II
I
;l$1
rlri
los procesos sustantivos más interesantesde la sinrbolizacióncontemporánea -por ejemplo, el problema weberiano de la au-toridad-y el modo en que pueden encararse cuestiones comoel grado de integración ritual. Lahipótesis defendida en estecapltulo ha sido la de que la capacidad para reconstruir la soli-daridad en perÍodos de crisis social se relaciona,de una par-te, con el grado de diferenciaciónde la estructura social y, deotra, conel grado con el que una culturadada define la autori-dad simbólicaen términosuniversalistas. Si la ciencia socialhoy debe desarrollar una teoía culturalésta debe erguirse so-bre la sociología nreligiosa, de Durkheim.Si se hace esto, debereconstruirse este trabajotardío de un modo riguroso y ambi-cioso. He intentado,en este capítulo, diseñar una propuesta di-
Em¡ironmentalfungers, Bcrk¡:lcyy Los Angeles: Universityof Csll.forniaPress.
- (1938 tl985l),Ttu fuies ol'&x:ktlog:icalMethod, Nueva Yorlc Free Press.Dunrueru, E., 1958 (1895-ó),Socialismand Saint-Simon,Yellow
Springs, Ott Antioch
- (1951 [1897]),Suiclde.A $tuilyin Sociologt(trad. John A. Spauldingy George Simpson), Glencrrc,ll-:Frce Press.
EIsrNsraor, S.N. (1971),I\ilitlmll*¡cktlogy,Nueva York Basic Books.Erre¡n, Mircea (1959),Tlte[*u:nrland the Profane, Nueva YorkHar-
court, Brace.Ev¡Ns-Pnrrcnenp,E.E. (1953), cTlrcNuer Concept of the Spirit in its
Relation toSocial Onler',,A t t n, ri t:a n Anthropologist, 5 5 : 20 l-4l.FREDRTcHS,Carl J. (19ó4), 'littst'utdcntJusfice,Durham, NC: DukeUni-
versity Press.(1973),'l'hu

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 130/141
rigidaa esta reconstruccióny ofrecer un extenso eiemplode loque una teoría, así reconstnrida, pudieraparecer en acción.
Bibliografía
ArnxaNorn,Jeffrey C. (1982), The Antinomiesof Classical Thougltt: MarxandDurkheint,Berkeleyy Los Angeles:University of Californiahess.
- (1984),nThree Modelsof CulturdSociety Relations. TheWatergateCrisis in the U.S.o, SociologicalTheory, 2: 290-314, Reimpreso enAlexander,Actionand ils Environme¡n¿ls,Nueva York Columbia Uni-versityPress, 1988.
- (1987), oActionand Its Environmcntso,cn J.C. Alexander, B. Giesen,
R. Münichy N. Smelser(cds.),
The Mícro-MacroLink,Berkeley yLos Ángeles: University ofCaliforrriaPress.Beneen, Bernard (1983),The Logic andüntits of Trust, NewBnrnswick,
NJ: Rutgers UniversityPress.B¿nrHes, Roland (1983), The Fashion System, Nueva York:Hilland Wang.Bezn, André (1958), Qu'est-ce que le cinéma? vol. I, París: Editions
du Cerf.Berr¡u, Robert N. (1970), .CivilReligionin Americao, en R.B.Bellah,
Beyond Belief,Nueva York:Harper and Row, pp. 1ó8-89.
- (1980),Varieties of CivilReligion,Nueva York: Harperand Row.Cauros, Roger (1959 [1939]),Manandthe Sacred, Nr-reva YorlcFree hess.DrrrnEv,Wilhelm(1976), Selected Wrítings, Cambridge:Cambridge
UniversityPress.DoucLAS,Mary (196ó),Purityand Danger: An Analysisof the Concepts of
Pollutionand Taboo, Londres: Penguin.
- (1982), Risk and Culture:AnEssay on the Selection of Technícal and
250
Gnenrz, Clifford(1973), l hu
lnlerprclatiorrofCultures, Nueva York Ba-sic Books.JELLINEK,Georg (1901 [ 1885l), T'he Daclaration of the Rights of Manand
d Citizens: A Contributionlo Modem Constitutional History, NuevaYork: Holt.
Krrrrn,Suzannc ( 1963), Bcyond lhc RulíngC/ass, Nueva Yorlc RandomHouse.
IAcRotx,Bernard ( I 98 I ), Durkhcintet le polítique,París: PUF.LaNc, Gladysy Kunr [,ang ( 1983),The Battle f'orPublicOpinion, Nueva
York Columbia UnivcrsityPn:ss.LÉvt-Srneuss, Claudc (19óó), Thc Savage Mind,Chicago: Universityof
Chicago Press.Lrser, Seymour Maltiny WilliamSc¡Nero¡n (1983),The Confidence
C'ap, Nueva York:Frec Press.
Lrrn¡,Daüd(1969),
Rcligion,Order and Lttu,Nueva York Harper &Row.Luxes, Steven (1975), nPolil.icalRitualand Social Integrationo,So¿'ru-logy,9:289-308.
- (1984),<Introductiono,en E. Durkheim,Rules of Sociological Mc-thod, Lonües: Macmillan.
MooRE,SallyF. (1975), "Uncertaintiesin Situations:IndeternrinatcshrCultureu, en Moorey Barbara Myerhoff(eds.), Errboland kilitit:sittCommuralldeobgt,lthaca, NY: CornellUniversityPress , 2lQ-239.
PansoNs, Talcott y Roberl F. Beres (eds.) (1955), Famili, Sociuliutiottand Interactíon Process, Nueva York:Free Press,
- (1957) , Economy andSociety , Nueva York Free Press .
RrcoEUR, Paul (1967),The Symbolbmof Evil,Boston: Bcacon.Senrws, Marshall (1976), Culture andPracticalReason, Chicago: Uni-
versity of ChicagoPress.Sewnrr, WilliamH., Jr. (1980), Work and Revolution
inFrance, Nucvtt
York Cambridge UniversityPress.
25t

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 131/141
III
II
ii'1
I
Las naciones democráticas e, incluso, lasnaciones articula-das por la movilizaciónde masas, podrían ir a la gueffaparadefender intereses geopolíticos, pero sus ciudadanos podrlan nohacer la guelTa por ellos.
La guerra tiene sus razones racionales. Ciertamenteel do-miniogeopolítico puedeestar en juego, el dominioque ofreceel controldel mercado y el acceso priülegiadoa recursos esca-sos y poder político.El logroo pérdida de tales recursos pudie-ran ser de suma importanciapara la posicióninterna de unaélite atrincheradao ambiciosa e,incluso,pudieran ser muyimportantes para el mismomundo-de-la-vida, en el sentidode
justificarse a partirde valores últimosque informanlos mun.dos metafísicos y morales, qlle movilizanlos recursos básicosde lo sagrado contra los intratables poderes de lo profano. Lalegitimaciónes la palabra con la que los cientfficossociales de-signan este proceso, pero las raíces weberianas del término lohan empobrecido sobremanera. La legitimaciónse ha estructu-ralizado, como en las nociones de monarquía tradicionalo ca-rismática o posesión del cargo; se ha psicologizadoen la nociónde carisma del lfder personal; ha devenidoestratégica en el es-quema en que la legitimaciónes, únicamente, un mediumdelucha para la distincióny dominación polftica,para la hegemo.nla en términos marxistas.En la tradiciónfuncionalista,la po-sición de Weber se traduce comola articulacióndel poder con

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 132/141
que los trabajos, la riqueza,el estatus, la posición geográfica y,por supuesto, étnica y religiosa tambiénson medios muy rele-vantes por los cuales los grupos sociales se afanan por consu-mar valores anhelados.Tambiénpudieran existirrazones ra-cionales para no empuñar las armas. Los recursos amenaza-dos pudieran no ser de una necesidad imperiosa para losmiembros de la nación.
fntereses como éstos pudieran dar pie a un caso racionalfavorecedor o contrario a la guerra, y sobre estos fundamentos,con más o menos apoyo popular, las élites políticas y militarespueden, y a menudo lo hacen, desatar guen'as por esas razonesúrnicamente estratégicas. En cualquiercaso, en la medida enque la dimensión públicade una nación afecta a la toma dedecisión del centro -ya sea a través del voto, las discusionespúblicas en la sociedad civilestimulada por los mediay las éli-tes extrapolíticaso, únicamente, a través de las redes privadasde la comunicaciónpersonal protegida- los sentimientos ycreencias de los ciudadanos son ingredientesnecesarios paraentrar en guen'a, al menos, para combatirpor ellos duranteprolongados lapsos de tiempo. Enlas guen'as se derrama san-gre; la familiay el amor salen perdedores. Para las masas deciudadanos estos factores primordialesrelativos a la experien-cia inmediata del hombreconstituyen los intereses reales enjuego. Así es cómo la guerra amenaza los intereses reales de losactores sociales: afecta a las honduras de su existencia, agitansus emociones y desafían los valores que sostienen su üda.
Por estas razones, las guerras exigen "significado".Deben
254
valores políticosque, en las versiones más sofisticadas, suponesu articulacióncon los códigos que gobiernan el medio políticodel cambio. Pero los valoresson un lustroso referente para laconducta y los códigos, incluso, en esta versión sofisticadadelfuncionalismo,conserva, rlnicamente, unatraducciónsimbóli-ca de la necesidad funcionalista.Incluso en las teorías weberia-nas y funcionalistasde la legitimación,la culturase ha tratadocomo una caja negra, con el resultado de que en ellas se haproducido una comprensiónpoco real de cómo opera en la ac-tualidad la dimensióndonadora-de-sentido de la política.
En esta sección abriremos alahn esta caja cerrada y confi-guraremos las dinámicas culturalesinternas de los preparati-vos de una nación para la guerra con la üsta puesta en Esta-
dos Unidosy la Guerra delGolfoPérsico de 1991. Será objetode tratamiento,como no podía ser menos, la legitimidad,sinembargo nuestro análisismostrará que la legitimidad nopue-de considerarse de manera fecunda en los empobrecidos mar-cos de referencia que hemos apuntado arriba.Nila manipula-ciónejercida por los gobiernos ni la contestación de los movi-mientos contrariosa la guerra controlan lasdinámicas inter-nas de la üda cultural.Pueden entrar legítimamenteen guerray pueden ofrecer resistenciaa la misma sólo formulandosusintereses a partirde las posibilidades que genera el sistemacultural.
255
II
La presencia del sentido para participaren una guerra im-plicala interrelación de tres formas simbólicas distintas: códi-go, narativa y género. Dentrode estas formaslos ciudadanosentienden las acciones de las autoridades pollticasy sus equi-pos, y las de sus adversarios en el (otro))polo. Para hacer laguen'a de manera exitosa, estas formas deben definirse e inte-rrelacionarsede distintos modos conceptualmenterestringidos.'Mientras nuestradiscusión sobre estas formassólo puede pro'ceder secuencialmente, en la práctica su articulacióntemporalno es tan pulcra. En un momento históricodado, los cambiosen una u otra formapudieran marcarla pauta.
El discurso antidemocráticocontaminaa los ¿rctores socla'les e institucionesy, de ese modo, le, la o les codificacomoelementos susceptibles de represión. Alaportar términos referi.dos a la máxima pureza, el discurso democráticoconstruyecandidatos que pueden llevara efecto este objetivorepresivo.Sin embargo, la disposición del códigono es suficiente, en sfmismo,para legitimarla guerra. Estas clasificacionesno nosdicen cuántoestá en juego. No sopesan la importanciade esteconflictoespecífico enel amplio horizonte de lo real. Es posibletener antipatía a categorfas de persona, inclusotemerlas yodiarlas, sin estar convencidode que acabar con ellas es lo de-seable o, incluso, lo idóneo. Proclamar una ambición mortffera,implica,sin embargo, la voluntadexpresa de acabar consigomismo. El anhelo de intervenircon derechopropioen el com-

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 133/141
Código.Los miembrosde la sociedad se entienden a sl mis-mos y a sus lfderes en funciónde los emplazamientosestructu-rados de las oposiciones simbólicas.Las estructuras simbólicasno son contingentes. Por el contrario,en las sociedades demo-cráticas constituyenun ndiscurso de la sociedad ciüI"(Alexan-der y Smith1993) que se ha mantenido notablemente constantedurante un prolongado espacio de tiempo. Este discurso definemotivosy relaciones sociales y las institucionesa partirde lascualidades enormemente simplificadasde bien y mal, (esen-cias, que separan la forma pura y la impura,los amigos de losenemigos y lo sagrado de lo profano.
A pesar de todo, mientras estas estructuras de comprensión
no son contingentes,su aplicaciónen una situaciónhistóricaespecífica lo es en mayor grado. En este sentido, y sólo en estesentido, la pollticaes una pugna discursiva; se remite a la distri-bución de líderes, seguidores y naciones a través de estos asen-tamientossimbólicos.La polfticano trata únicamentesobrequién hace qué cosa y a qué precio. Tambiénsobre quién seráel encargado de realizar qué cosa y durante cuánto tiempoEnla preparación culturalpara la guelTa, el que un grupo u otroocupe determinadas categoías simbólicas se convierte en unasunto de viday muerte. Enlos conflictosque desencadenan lapreparación culturalpara la guerra, los individuosy las nacio-nes pueden pasar de un poloa otro en inesperados y, a menu-do, súbitos estallidosde espontaneidad social que transforma elcurso histórico.
256
bate exige la voluntad de participaren el sacrificioritualen losucesivo.
Narrativa.La guerra puede imaginarse -y el proceso deimaginacióncolectiva esde lo que, ineütablemente,estamoshablando aquí- sólo si los participantescodificados en unacontienda se organizan en un relato, omito,que proclama quela üda, la muerte y la civilizaciónestán en juego. El bien y elmal no deben quedar simplemente comprometidos;deben que-dar comprometidosen la batalla últimay decisiva en la que sedirimeel destino de la humanidad.Las religiones históricasdeljudaísmo,cristianismoe islam aportanconüncentes modelos
narrativos de este tenor. Los actos sagrados de cada civilizaciónreligiosa, no sólo clasificanel mundo entrelas fuerzas de la luzy de la sombra, además describen la historia humanacomo unalarga lucha entreesas fuerzas que culminará en unabatallaapocalíptica, después de la cual reinarála paz final.El ritualpurificadora través de la fuerza de las armas ha ocupado unlugar centralen estas tradiciones (e.g., Walzer 1965). Laüolen-cia se ha concebido comoun medio de salvación-de-este-mun-do, respecto al peligrofísicoy a la muerte, comoelemento in-trlnseco al triunfo últimodel bien. Las guenas ürtuosas no sonla única eüdencia de este formato narrativo.Las revolucionesmilenaristasy las cruzadas también son claros exponentes de lomismo.
Al tiempoque esta salvación narrativaes esencialmente un
257
il
I
rrritopositivo, posee alusiones apocalfpticas que permiten varia-ciones negativas. Una batalla concreta, después de todo, puedeterminaren desastre. Aunque Armageddones la auténtica (ma-dre de todas las batallaso, en una lucha específica los soldadosdel polo localpudieran no tener la valía necesaria' En todocaso, si las figurascodificadas en un discursocivilvan a serimplicadasen una gran transformaciónsocial -en guema orevolución-deben verse, a sí mismas, como participandoenuna narrativahistórico-universal.Si quienes defienden el bientienen que ser preservados, el bien debe triunfarsobre el mal enuna confrontaciónüolenta y apocalfptica.Sin este códigopro-fundamente dicotomizado,la narrativade la salvación no pue-de tener lugar. Sólo sl estas representaciones colectivasse si-
ú l d l l ió l li ió d lpue-
La comedia, la sátira y el realismo,por el contrario,sorrgéneros desvalorizados, todos comparten laironfaen el sentidode Frye. En la comedia las representaciones negativas del ca-rácter se desplazan de lo profano a lo mundano, de la culpabili-dad criminala culpar en ürtud de errores ridículoso estúpidos.Existe una nivelaciónentre el público yel actor, el protagonistay el antagonista con el aura sacral de la esfera superior destrui-do. La sátirapasa de lo mundanoa lo ridfcurlo,de la representa-ción de en'ores cómicosa la farsa jocosa. A pesar de todo, aun-que representa la inversiónsimbólica,la sátira no excluye losagrado. El realismo representa el género más desvalorizado detodos. Loscaracteres se describen en términospuramente ins-trumentales.Nada está en juego;ni lo buenoni lomaloparecenestar implicados.La comedia, la sátira y el realismo incremen-
l di i úbli i i d f

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 134/141
I
l
I
,l
ü
II
IiI
túan en el mitode la salvación la realización-deJa-guelTaden convertirseen un medio significativode recortar la distan-cia entre lo sagrado y lo profano.
Género. La capacidad de hacer interveniresta narrativahistórico-universaldepende, sin embargo, de algo que hay queañadir al código de la clasificación.Junto al código y a la na-rrativa,el género suministraotro molde o estructura dentro dela cual debe constituirse el significado.Los ciudadanosnecesi-tan saber el tipode representación de la que están siendo testi-gos. Necesitan situar los caracteres y la narrativadentro de unmarco antes de saber si aplicar realmente el pensamiento apo-callptico.
La épica heroica y la tragediason marcos que permiten quelos procesos sociales mundanos se sublimenespiritualmente,aumenten en importanciasimbólica.Ambas dan lugar a unafuerte identificaciónentre la audiencia y el carácter, enfatizan-do las cuestiones de lo personal y lo metafísico. En el géneroromántico,el héroe es una figurasobrehumana que combatecontra las desigualdades, contra el mal omniabarcante con unesfuerzo extraordinario,mal alque transmutará en la imagende la perfección. En la tragedia esta imagen de perfección sedesmantela, inclusivemientras elsentido de identificaciín,pa-thos y azar se mantiene. El héroe está condenado por imperfec-ciones que socavan su capacidad para controlarlos aconteci-mientos. El resultado es la destrucción,una üolenta confronta-ciónque desemboca en un decurso negativo, no positivo'
258
l
tan la distancia entre el público yel acontecimiento.La identifi-cación cede ante la separación, la seriedad ante la ironfa.Con elrealismo, por tanto, nada parece estar jugándose. Sólo se mues-tra un argumentointrascendente -la literaturaequivalente a lapolíticareal.
La relación deestas formas culturalescon las situacioneshistóricas particulares -la relación entre cultura,acción y sis-tema social-es contingente y flexible.Por el contrario,su in-terrelación en el nivel del significado-la organización delsis-tema cultural-se encuentra altamente estructurada.Por ejem-plo, aunque las figuras sacralizadas (códigos)pudieran necesa-riamente constituir lasustancia del heroísmo (género), este rllti-
mo no puede tomar formasin loscódigos. La sátira y la come-dia, por su parte, no puede configurarse conesa sacralización.La violenciajustificaday el sacrificioritual recurrena la narra-tivade la salvación, que depende, en lo sucesivo, de escrupulo.sos códigos de lo sagrado y lo profano y de la presencia decualquierade los géneros de la búsqueda o de la tragedia.
Estas relaciones estructuradas en el nivel delsignificadopueden ilustrarse en los escritos literariossobre la guerra y laviolencia.Para los lectores del inquieto conquistadorclásico deCervantes, Don Quijoteera más ridfculoque heroicoporque susadversarios se veían como quimeras de su imaginacióny noplasmaciones actuales de lo profano. Cervantes desvalorizó có-micamente el género heroico, restandosu importanciaal dis-
tanciara su audiencia de sus caracteres y hacerles mundanos.
259
tIi
t¡
*II
l-c¡s adversarios del Quijoteeran molinos de üento, no adversa-rios y su amigo Sancho era menos un santo que un manipula-dor desventurado e ignorante. Tras ese códigoy género, lo queestaba en juego era la supervivencia del Quijote,no la salvacióndel mundo.
Estructuras semánticas similares subyacen en nuestros díasa las novelas de espionaje. Robert Ludlum, porejemplo,tomóla Guerra Frfa como una lucha por el alma de la humanidad,los caracteres occidentales y soviéticosse relacionaron con.losagrado y lo profano respectivamente, y el espla occidentalem-prende una hlsqueda heroica que culminaen una batalla üo-lenta definitivatransida de resabios apocalfpticos.Ubicandoalhéroe y al adversario sobre un mismo código, John Le Carresepara el género de espionaje de la búsqueda de la tragedia y, a
d t bié d l di l áti Mi t l
da aplicarse: quienes glosan esta metáfora deben tener la posl,bilidad de convencer a sus incondicionalesde que son vencedo.res o de que han ganado la guerra. Esto plantea ciertos kmitesaltamente significativosrespecto al potencial semántico de la le-gitimidad.Almenos, supone que la estructura culturalde la Gue-rra Perfecta no puede ser fácilmenteinvocada cuando la derro-ta recae sobre uno mismo.
En relacióna este modelode legitimacióntotal, podemosintroduciruna serie de procesos dinámicosque no producenresultados perfectos. Este distanciamiento de la Guerra Perfec-ta puede promove$e por un hecho objetivo: laüctoria no pue-de garanüzarse. Con todo, aunque las fuetzas institucionalesylas acciones de los grupos están involucradas en este cambiocultural,no se dan un conjuntode factores sociales que inexo-
bl t ll d l iti l L l

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 135/141
menudo, también de la comedia y la sátira. Mientrasel apoca-lipsis se adivina bajo lasuperficie,los relatos tfpicosde John LeCarre concluyensin desenlace dramático. En la ficcióndel gé-nero del espionaje posteriora la Guerra Fría, las posibilidadeshistórico-universaleshan disminuidomás aún. Mientras lobue-no y lo malo siguen abriendo grandes posibilidades,y la acciónheroica abunda, es más difícilsituar acontecimientos como eldeclive industrial yla autodestrucción por consumo de drogasen un marco salvacionista.La novela de Le Carre, The SecretPilgrim,era completamenteretrospectivae irónicaen el tono.
Para disponer de un sólidoapoyo popular para hacer-la-gue-n a, no pueden esgrimirse tales impulsosdesvalorizados.Los
líderes del grupo local y los del enemigo deben simbolizarseapartirde lo sagrado y lo profano,y los géneros valorizados de labúsqueda y la posible tragedia deben quedar completamenteconcernidos. El retodebe representarse exitosamente como his-tórico-universal,de modo queel carácter y el género se engar-cen en el mitosalvacionista.Reto, salvación y sacralidad, portanto, constituyen los requisitos culturalesineludibles para laguen'a (o revolución).Esta combinación es la estructura cultu-ral tÍpico-idealpara la legitimaciónde la guerra. Para los ameri-canos, la Segunda Guerra Mundialsuministróuna experienciasemejante e, incluso,se erigió en una metáfora, tanto en la lite-ratura como en la vida, para la Guerra Perfecta. En la üda, adiferencia de la literatura,por supuesto, hay un prerrequisito
pragmático fundamental para que este recurso semánticopue-
260
rablemente llevana deslegitimar la guerra. Los reveses en elcampo de batalla podrlan provocar o no percepciones de derro-ta, las üctoriasen el campo de batalla conducen, inexorable-mente, a una sensación de triunfoinminente. No es posible sos-tener que los acontecimientosdomésticos valorizadorese inspi-radores de la guerra, los brotesde revuelta social, o incluso losmovimientos revolucionariosorganizados y apoyados tenganque interpretarse necesariamente de modo deslegitimador. Setrata de una cuestión,una vez más, relativa al modo en que secodifican y se narran esos eventos, y al género que habrá deemplearse.' Incluso si los líderesde una nación y los adversarios conti.
núan siendo nftidamente dicotomizados-sin cambio en el es.cenario de la Guerra Perfectaen el nivel delcódigo-puedenser dramatizados de modo diferente.La búsqueda de la üctoriapuede seguir un caminoequivocado; las situaciones derivaránde acciones en las que el héroe tropieza con frustración y derno-ta. Este hecho social es el que cambia en la posible estructuracultural.Por ejemplo, la forma narrativapuede mantenerseexaltada -la acción sigue siendo üsta en términoshistórico-universales- pero el argumento se desplaza del mileniosalvlfico al apocalípticofinal-del-mundo.De hecho, mientras las figu-ras implicadas en el drama social llegan más lejos que la üda,se ven como comprometidas en una batalla finalque suponotragedia más que salvación. En la medida en que la opinión
prlblicase mueve en esta dirección,deüene negativa y pesimia.
¡
¡l t'
|l.',
III{
i
i\il:irii
ri
*
ql
261
t¡r. Con todo,el gran propósitoera la nobleza de la lucha, pero
la guerra estaba (está siendo) perdida.Muchos ciudadanos pa-triotas del IIIReich llegaron a experimentar la Segunda GuerraMundialdentro de este modelo de la Gran Derrota.Lo mismopodría decirse para muchos americanos que padecierondirec-tamente la guerra de Vietnam.
Este cambio noconstituye,en sl mismo, deslegitimación;esposible, después de todo, caer hasta la gran y gloriosa derrota.Aúnmás, la combinación de las exigencias interaccionales,he-chos institucionales,urgencias dramatúrgicas hacen inestableel modelode la Gran Derrota. El factorobjetivoclave, una vezmás, no es la actual derrota sino la ausencia de üctoria:losmedios no son los adecuados para consumar el finalde la reali-zación-de-la-guerra, que es, como no podía ser menos, la ücto-i sobre el otro polo Alti que puede mantenerse sen
valorizaciónnarrativa y de género, asoma la imparable tenden.cia a secundar la inversióndel código,de acuerdo a la cual loslfderes militaresy sus huestes se percibenmás como objetosprofanos que sagrados. Ya que la sacralidad y la profanidad soninterdependientes,sin embargo, esta inversiónen la identidaddel líder relativizala demonizacióndel polo enemigo y estopuede, incluso,verse como resultadode aquello. Como loslíde-res nde los otros> aparecen menos identificablescon el mal,<los nuestros) pasan a ser más mundanos en lo sucesivo. Comola identificacióny la demonizacióndisminuyen,la ciudada-nfa./audienciase distancia de la guen"a que ya no se siente pormás tiempocomo propia. La motivaciónpara luchar deüeneproblemática. Hay una pérdida de la confianzay aparece ladeslegitimación.
El modelo de la guerra deslegitimada como los modelos i i

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 136/141
t$i
¡l
f
¡
ria sobre el otro polo.Altiempoque puede mantenerse un sen-tidode frustracióninminente, de restricción del ámbito heroicoy del éxito narrativoen la gran ficcióntrágica, tales tensionessemánticas crean en la sociedad grandes presiones para distan-ciar a la ciudadanfa./audiencia de los caracteres humanos de laguerra. Este distanciamientoconduce a la deslegitimación,o ladesvalorización de la dimensiónsimbólicadel poder de unmodo que socava su capacidad comunicativa,un deterioro queproduce un quebranto de la moralsocial y el agotamiento de lamotivaciónpsicológica para luchar. Como el género se desplazade la tragedia a la comedia, la ironla, la sátira y el realismo,emergen el miedo y los sentimientosde traición.Más que conti-nuar sacralizando a los líderes de la guerra, muchos ciudadanosconcluirán que, aunque la guerra está perdiéndose, sus líderes,después de todo, se deben haber reunido con lo más excelso.Estos líderes deben haber cometido errores, a menudo inadmi-sibles. Por ello,además de que enmudecen, aparecen como es-túpidos y necios. Unavezque los líderes del polo localhan des-cendido al plano humano, la atención debe ponerse sobre losconstreñimientosrealistas a los que se enfrentan, y el realismo,inclusivecuando es adaptado por los ciudadanos patriotas, pue-de ser, a menudo, el género más desvalorizado de todos.
En la medidaen que se producen estos ürajes hacia génerosdesvalorizados, la narrativa de la transformaciónüolenta y jus-tificadadeüene imposiblede mantener. También es difícildemantener
el controlde los líderes sobre lo sagrado. Con la des-
262
El modelo de la guerra deslegitimada, como los modelos ini-ciales, es un tipo-idealque nunca ocurre en la realidadhistóricade una forma tan nltida.En primerlugar, su tipicalidadideali-zada sucumbe en el nivelfenomenológicode perspectiva. Losmodelos que hemos descrito se solapan, suministrando marcosde referencia cuyosmárgenes son borrosos y se interpenetranen la práctica. La pulcritudde estos modelos tambiénquiebrasocietalmente. Nunca hay consenso dentro de una sociedad so-bre un modelo, pero siempre en un grado u otro, sobre unasituación de refracción y fragmentación en la que se promue-ven diferentes versionesde la guerra por parte de diferentesgrupos, que se constituyenal calorde Ia misma guerra. La gue-
rra puede mantenerse para quien ve los contratiempos comomeros obstáculos en la apuesta heroica. Al mismotiempo, otrospueden ver la tragediay el apocalipsis con las distincionesmo-rales entre nuestros líderes y los líderesenemigos cargadas deintensidad. Otros grupos, para responder a los mismoseventos,tenderán a socavar estas distincionesy desvalorizar las grandesnarrativas históricasdentro de marcos cómicos, satíricos, iróni-cos o realistas. Palabras, películas,manifestaciones e informa-ciones objetivas sobre acontecimientosde la guerra ejercen in-fluencia -y provocan interpretaciones antitéticas-dentrodeestos marcos alternantes.
Debería quedar claro que el moümientodesvalorizado con-duce a una genuina oposiciónsocial y, finalmente,puede inspi-
rar un marco de antibelicismomilitante.La carencia de con-
.ii¡l5$
i.i¡l
iiI
:'
,áft
;5E'*Jl
263

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 137/141
*,'$t
l)cn(lcde su canícter especlficamentehistórico.Er-rlo que po-clrfamos llamarel entorno externo se encuentran los enémigosy los aliados que incluyen en cada grupo, no sólo los ejérciios,sino también políticos,intelectuales y portavoces oficiales y no_oficiales.La constrrrcciónde este entornoexterno obviamentetiene enormes implicaciones para esta lucha por la legitima_ción. ¿Son, por ejemplo, los aliados y los grupos enemigos deun peso económico,políticoe históricoaproximadamenteigual, o tienen una relaciónasimétrica? ¿Existen aliados y ene-migos dispuestos entre sl sobre una cooperación internao hayfisuras y pugnas intramuros?¿Los enemigos se distancian cul-tural, religiosa e, incluso,físicamente de los que hacen la guerrao están relativamentecerca de casa? Debe advertirse qué cadauna de estas consideraciones influirán
en la capacidaá de losgrupos de la nación favorables o contrariosa la guerra para
los partidos de la oposición, seinclinarán
a percibirel escenariode la Guerra Perfecta como el apropiado y el idóneo. Las bases
sociales independientes para la oposición cultural,por muy des-arrolladas que estén, se activarán sólo después de un largo pe-rlodo.Por el contrario,si el perfodo prebélicoincluye un pro-fundo desacuerdo y conflictoentre los grupos políticos,los artf-fices-de-la-guerra, con independencia de su desfreza, tendránuna mayor dificultadrelativa al tiempo.Los oponentes domés-ticos les percibiránen el lenguajedel enemigoy las relaciones
¡ €ntr€ el gobierno y las élites independientes podrán tensionarse.j Lyndon Johnson, quien entró en Vietnam en un período de no-i table consenso doméstico, presenta un caso típico de la primeraisituación. RichardNixon,a pesar de que heredó el problema de
Vietnamy organizó la retirada de las tropas estadounidensesrepresenta un caso tÍpicode la g d El presidente B h

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 138/141
en la capacidaá de losgrupos de la nación favorables o contrariosa la guerra paragenerar los lenguajes efectivos sobre la guerr-a.
Por el entorno interno de la apuesta cultural porla guerraaludimosa la situacióndoméstica que afronta ei partiJo quedirigela guerra. Como nuestra variableindependiente es la cul-tura, su efectiüdaddepende de la comunicacióny la acciónsimbólica.Los cambios internos en la estructura de la guerra yde la legitimidaddepende, al menos, de la existencia parcial deuna sociedad ciüI,un espacio públicodiferenciado del controlgubernamental que tiene medios institucionales y al que acce-den los ciudadanos por sí mismos. Esta condicióndepende, enlo sucesivo, de un nivelde diferenciaciónsocial que puede so-
portaruna serie de élites extragubernamentales que poseen ba_ses de poder en institucionesrelativamente autónomas de laüda religiosa, económica, legal e intelectual.
Con todo, considerando este entorno interno de la realiza-ción-de-la-guerra,el nivelbásico de la diferenciación social esdifícilmentesuficiente.La diferenciaciónse concreta histórica-mente por las articulacionesparticulares de la posición del gru-po y el orden normativo. El entorno internoafecta a la realiza-ción-de-la-guen'a porque la suministra una estructura histórica-mente preüa de oposicióny cooperaciónpolítica, social e ideo_lógica entre el partidogubernamental y los gruposextraguber-namentales. En los períodos prebélicos de relativo
"orri"rrro,os-artlfices-de-la-guerraganarán el beneficiode Ia duda. Losintelectualesy los líderes religiosos,incluso,los miembros de
266
Vietnamy organizó la retirada de las tropas estadounidenses,representa un caso tÍpicode la segunda. El presidente Bushdurante la Guerra del Golfoocupó una posición intermedia.
III\. El período comprendido entre Ia invasióniraqulde Kuwait
en agosto de 1990 y la ofensiva aérea de los aliadosa primerosde 1991 abarca cuatro meses y medio en el calendariopero esmuchomás extenso en el tiemposocial. En el comienzo, tuvolugar una extraordinariaexpresión de apoyo a la opción militar,no solamente en Estados Unidos, sinoen casi todos los lugares.Un mundoque había celebrado el asentamiento de la paz en elmundo en n1989o experimentóel shock del mal inexorable ylaposibilidaddel conflictoarmado. Una sociedad que habfa deve-nido progresivamente civilen sur pollticacomenzó a preocupar-se, una vez más, por las tácticas y las tecnologfas de la guerra.Una generación que jamás habla apoyado la polfticaexteriorestadounidense se encontró a sí misma ondeando la bandera yempuñando un palo gmeso. Un presidente "endeble,)parecíasimbolizar,de súbito, determinación yarrojo.
Tan prontocomo este apoyo a la guerra se fraguó, sin em-bargo, rápidamente empezó a declinar. En las semanas de lamoülizaciónnorteamericana inicial,Estados Unidosy otras na-ciones aliadas comenzaron a diüdirsecon motivodel debate in-terno. Mientras losciudadanos norteamericanos y los líderes
F
.i¡fl
_. *"& i}
267
(.nsn.ynb¿rndiferentes escenarios para realizar la invasión,y Sa-
tlamHussein desplegaba diferentes tácticas para mantenerla,l¿rs suertes simbólicasde los líderesde la guerra y sus equiposparecieron seguir el recorridode la montañarusa. En diciem-bre de 1990, casi la mitad de los norteamericanos hablan retira-do su apoyo. Sin embargo, en los primeros días de enero de1991 una decisiva seriede debates congresuales teleüsados a lanación y una confrontacióndramática entre el secretario de Es-tado norteamericano,James Baker, y el ministrode Exterioresiraqul,Tarek Assiz, comenzaron a realimentarel medio de laconfianza.Antes de que se hubiera agotado la fecha llmitepro-puesta por Naciones Unidas, el 15 de enero, el apoyo norteame-ricano a los llderes de la guerra había retornado casi a las cotasde agosto.
El resultado de este dinámicoproceso social de ningún
exanen riguroso de estos cambios en la comprensión prlbllcn,revela, sin embargo, que tambiénestaban implicados procesoltmás profundos, procesos que se encontraban fuera del controlconsciente de los actores concernidos. Por ello, duranteel lapsode tiempo de cuatro meses y medio estos actores pasaron aparticiparen un ndrama social>, enel que se encontraban a sfmismos representando papeles que no deseaban realizar.Lobrusco y lo serio de los eventos desatados, y la enorme inquie-tud que desprendían, tuvo elefecto de transformarel períodocompleto en un acontecimiento liminar.Los norteamericanosge senfan alejados de sus rutinas prebélicas. Eran partlcipesdeüna sensación de intensa realidad, al igual que sus líderes, y,fo. -o*".rtosles parecía estar actuanlo ,obr"un escenarionuevo, .más elevado, y dotado de mayor carga dramática.
Aunque elresultado de este drama socialno se determinó

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 139/141
El resultado de este dinámicoproceso social de ningúnmodo estaba determinado. Si el presidente hubiera perdido losvotos del Senado para apoyar Ia fecha límitede 15 de enero,hubiera encontrado muydifícilponer en marcha la guerra; hu-biera sido imposiblehacerlo de un modoconsensuado y legíti-mo. Sus partidarios ganaron por tres votos, un estrecho margenque ponía de manifiesto,no sólo la ambivalenciade la opiniónpública,sino la vulnerabilidadde los líderes nacionales respectoa sus perrnanentes oscilaciones. No hemos hecho sino recordar,Llna vez más, la diferenciaentre la literaturay la üda.
A lo largo de este peíodo decisivode la thto¡a contempo-ránea lo que estaba en juego era más que la opiniónpública.
Losresortes
del poder políticoy estatal estaban en juego y lascarreras de miles de hombres y mujeres influyentesestabanconfigurándose.Es innecesario decir que estos políticosy suspartidos y grupos intentaron calcular las ramificacionesdecualquier decisión, de cualquier giroy lueltade tuerca de losacontecimientosdel mundo, del modo más racional y autointe-resado. También hubo una enonne moülizaciónde los recur-sos materiales; un equipamientovalorado en billonesde dólaresfue transferido a Oriente Medio,la reputación y la rentabilidaddel complejomilitar-industrialpasó a entremezclarse con el éxi-to de la guerra.
Estos grupos de interés, y los grurpos intelectuales,estudian-tiles y religiososen creciente oposición, hicieronesfuerzos ex-
traordinarios para controlar ymanipular la opinión pública.Un
268
Aunque elresultado de este drama socialno se determinó,quedó soberbiamente estructurado por el repertoriorestringidode formas simbólicasque he descrito en este pequeño trabajo.Dentrode este marco restringido, huboun antagonismo enor-me respecto a la rgpresentación. Los episodios deexperienciaintensa, semejante a los momentos rituales, marcaronel triunfode uno de los asentamientos simbólicos sobreel otro, canali-zando la angustia y la emoción por vías qLre apoyaron o des-aconsejaron el despliegue del extraordinariopoder material.
Bibliografía
ALExANDER,Jeffrey C. y PhilipStrlnu (1993), nThe Discourse of Ameri-can CivilSociety:A NewProposal for Cultural Studieso, Theory andSociety,22, l5L-207 .
Werzr,n, M. (19ó5), Revolution ofthe Saints, Cambridge, MA: HarvardUniversityPress.
flee &
269
l.ü*wqt#lil4l
*rÍ
ÍN¡rcB

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 140/141
*r:Í
Introducción,por IsidroH. Cbneros y Germán PérezFemándezdel Castillo
Ciencia social y salvación: sociedad del riesgo como discursomítico (en colab. con PhilipSmith)
¿Sociologíacultural o sociología de la cultura?Hacia un programa fuerte
¿Sociologíaculturalo sociología de la cultura?Hacia un programa fuerte para la segunda tentativade la sociología (en colab. con PhilipSmith)
Moderno,anti, post y neo: cómo se ha intentado comprenderen las teorÍas sociales el unuevo mundonde <nuestro tiempoo
Encantamientoarriesgado: teoría y método en los estudioscultumles(en colab. con PhilipSmithy Steven Jay Sherwood)
Ciudadano y enemigo como clasificación simbólica:sobreeldiscursopolarizadordelasociedadcivil . . . . . .
La promesa de una sociología cultural.Discurso tecnológicoy la máquina de informaciónsagrada y profana
Cultura y crisis política:el caso "Watergate> y la sociologíadurkheimiana
La preparaciónculturalpara la guerra: código, narrativay acción social
x¿\
I
31
37
55
127
t4tló5
203
253
a*
271
Pionero dentro de Ia sociologíacultural,a lo largo de la últinr*décadaJeffrey C. Alexanderha presentado su enfoquccnuna serie de influyentesensayos de amplioalcance, recogidorpor primera vez en este volumen.Comienza con los escritos antropológicosdel últimoDurkheimy recoge influenciasdel trabajo contemporáneoen el ámbito de la semiótica,el postestrucrúralismo y la teóricrliteraria. Alexanáerha creado un nuevo modelo sbciológicopara aproximarse alestudio del tradicional problema,elbinomiofculturay sociedad". El autor insiste en que, a petalde la racionalizacióny de la diferenciación,el mundo moderno
continúa estando ..encantado' cn aspectos fundamentalmentlsignificativos;el pensamiento mágico e irracional continúl
Jet1iey C. Alexandcr
Sociología cultural' t' n ( t \ t lr t Íc r íf"ic'ttt' i rín e n lüs s oc iulu(le s c t t t t r l c i t t t'

8/12/2019 Jeffrey C Alexander Sociologia Cultural Formas de Clasificacion en Las Sociedades Complejas
http://slidepdf.com/reader/full/jeffrey-c-alexander-sociologia-cultural-formas-de-clasificacion-en-las-sociedades 141/141
significativos;el pensamiento mágico e irracional continúlsiendo central para el individuoy para la acción colectiva,los anhelos emocionales y las fantasías son centrales para luorganizaciones y las instituciones así como el deseo áe"salvación"y el miedo a la "condenación" continúan
".t.rr.trr.r.rioa los movimientossociales y a la acción Icolectiva,pese a que ahora asumen formas seculares más''qu€religiosas.Toda su obra está dedicada a la creación de una ciencia soci¡lmás racional y una sociedad más democrática e inclusiva.Poresto, Alexanderha producidolo que justamente podría serllamada una "sociologíaculturalcrítica".Jlrrnr,vC. At-Ex¡.NorRes catedrático de Sociología en laUCLA(Univ. of California,Los Angeles) y cofundador dclResearch Committeon SocialTheory ofthe InternationalSociologicalAssociation.Además de su trabajo en el ámbitode la sociología cultural,J.C. Alexanderestá consideradocomo uno de los teóricos sociales más relevantes. Se introdujoen la discusión sociológicacon los cuatro volúmenes deTheoreticalLogicin Sociology(1982-3), seguido de TutentyLectures: Sociological Theorysince World 'War II (1.987,traducido al castellano),Actionand its Enr.tironrnents(7988),Structwreand Meaning(1989),Fin de sieclc Social Tbeorl(1995),Neofwnctionalismand After(1998). Es editor de unbuen número de influyentescompilaciones,la más recientc:Real CiztilSocieties: Dilemmasof Institutionalization,y esIA.terminandoactualmente un trabajointitulado:"Posibilitiesof justice:CivilSocietyand its Contradictions".Su obra estátraducida a una docena de idiomas.
., t n r ( t.\ t lr t Íc,r íf ic ttt i rín e n lüs s oc iulu(le s c t t t t t ¡ r l c.i t t,t
a_
,a
-al-<:
O:n
bo;:
OioiU)Li
Ht¡6Ar3
u1{4ilrsBN 64-7ó58-571-3
,lull||lfilu[[[t|[il'\
rililfiruiruItttltFG'Y.l
\b*_*A ANTI.IROPO' ffi t:',x