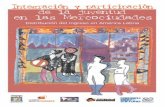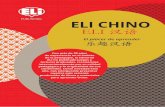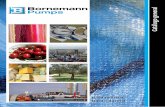julia Economía F Maquetación 1library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/16984.pdf · 2020. 12....
Transcript of julia Economía F Maquetación 1library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/16984.pdf · 2020. 12....

ECONOMÍAFEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDADDE LA VIDAAportes desde Argentina
ECONOMÍA Y FINANZAS
Los aportes de la EconomíaFeminista se han multiplicado yprofundizado en Latinoaméricaen los últimos años de la manode las movilizaciones feministas.
En medio de una crisismultisistémica que reforzó yevidenció la pandemia, seproponen un abanico dereflexiones y herramientas paradiscutir y pensar una “nuevanormalidad”.
Esta compilación de vocesfeministas pretende ser unapequeña contribución al debate que buscaponer en el centro lasostenibilidad de la vida.
A N Á L I S I S
^Öçëíáå~=`çëí~åíáåç=J=m~íêáÅá~=i~íÉêê~=J=`~ãáä~=_~êçåj~êá~å~=cêÉÖ~=J=gáãÉå~=^åÇêáÉì=J=a~á~å~=m~ÉòuáãÉå~=dμãÉò=J=j~ê∞~=gìäá~=bäáçëçÑÑ=cÉêêÉêçNoviembre 2020

ECONOMÍAFEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDADDE LA VIDA
ECONOMÍA Y FINANZAS

ðåÇáÅÉ
fkqolar``fþk 3
abp^ooliil=b`lkþjf`l=v=d°kbol=bk=^j°of`^=i^qfk^ 4
1. La relación entre desarrollo económico y género. Las posturas dominantes
en Economía y Sociología 4
2. Modo de desarrollo y género en América Latina 5
3. Reflexiones finales 6
Bibliografía 7
grpqf`f^=cfp`^iW=klq^p=m^o^=mbkp^o=i^p=mliðqf`^p=m²_if`^p=`lk=mbopmb`qfs^=ab=d°kbol 8
1. Estructura de los ingresos tributarios en Argentina 8
2. Una visión de la actual estructura impositiva argentina desde la perspectiva
de género 9
3. Algunas reflexiones desde la justicia fiscal y la justicia de género 10
Bibliografía 11
bi=mobprmrbpql=`lk=mbopmb`qfs^=ab=d°kbol=bk=^odbkqfk^ 12
1. Distintos métodos vigentes 12
2. Programas etiquetados: el protagonismo de las transferencias condicionadas 13
3. Presupuesto y prioridades del INAM 14
4. Otros programas relevantes 15
5. Una lectura transversal y feminista 16
6. A modo de cierre: perspectivas a futuro 17
Bibliografía 17
ab=qo^knrbo^p=v=`^ka^alpK=jrgbobpI=pr=^``bpl=^=i^=qfboo^=v=ilp=_fbkbp=`ljrkbp 18
Introducción 18
1. Sobre los vínculos entre bienes comunes y mujeres 18
2. Sobre el cercamiento de los bienes comunes y la tierra 19
1

3. Sobre la tierra y las mujeres 19
4. La apicultura. Aportes al debate 21
5. Reflexiones generales 22
Bibliografía 22
rk^=jfo^a^=cbjfkfpq^=pl_ob=i^p=b`lkljð^p=mlmri^obp=v=i^p=mliðqf`^p=ab=`rfa^al 25
1. Las economías populares frente a la crisis del mundo del trabajo 25
2. La centralidad de los cuidados en las economías populares 26
3. Contra el avance de la precarización de la vida, reforzar las
estrategias transformadoras 28
Bibliografía 29
qbkpflk^kal=il=nrb=mrbab=bi=pfkaf`^ifpjlW=afporm`flkbp=v=mlqbk`f^ifa^abp=abpab=bi=cbjfkfpjl 30
Introducción 30
1. Algunos puntos desde donde comenzar 30
2. Dificultades, aportes y desafíos. Los diálogos necesarios 31
3. Reflexiones finales 33
Bibliografía 34
2
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA

Los aportes de la Economía Feminista se han multipli-cado y profundizado en Latinoamérica en los últimosaños de la mano de las movilizaciones feministas. En Ar-gentina en particular, los paros internacionales de mu-jeres pusieron en el centro de la discusión el lugar queel trabajo doméstico y de cuidados (no remunerado,pero también remunerado) tiene en nuestra sociedad.Estas movilizaciones, como resultado de históricas lu-chas, han sido la base sobre la cual se pudieron edificarlas agendas políticas que hoy alcanzan gran visibilidad.
La Economía Feminista puede ser definida como un pro-grama académico y político en continua construcción,es una corriente crítica y heterodoxa dentro de las Cien-cias Económicas, que busca entender, analizar, explicary transformar las raíces económicas de las desigualdadesde género. A ello contribuye a través de un gran desa-rrollo analítico discutiendo las matrices androcentristasy heteronormadas de la disciplina y todas las recomen-daciones de política económica derivadas.
Tanto economistas feministas como investigadoras deotras disciplinas que dialogan y se fortalecen mutua-mente han contribuido con sus aportes al desarrollo depolíticas públicas en diferentes ámbitos. Sin duda, hayclaras evidencias del impacto de la Economía Feministaen la agenda del cuidado y de las políticas sociales, sinembargo, si bien ha habido grandes avances, resultamás difícil reconocer aportes en materia de agendas ma-croeconómicas. Es así que esta compilación se proponecontribuir a los debates económicos a nivel meso y ma-cro de la estructura económica argentina.
En el primer artículo, Agostina Costantino nos brinda unmarco para analizar de manera crítica los modos de de-sarrollo que se despliegan en América Latina y su impactoen la vida de las mujeres y personas LGBT. Agostina nosincita a cuestionarnos: ¿es suficiente “desarrollarse” paramitigar desigualdades? ¿cómo impactan los modos dedesarrollo en la vida de las personas?
3
Para continuar en el análisis macroeconómico, PatriciaLaterra nos ofrece herramientas para caracterizar las po-líticas tributarias, visibilizar desigualdades y abordar po-sibles reformas para lograr mayor justicia distributiva yde género.
En tercer lugar, Camila Barón nos ofrece un reveladoranálisis en perspectiva de género del Presupuesto2019. Brinda un completo panorama para comprenderqué son y para qué sirven los presupuestos con pers-pectiva de género. Pero, sobre todo, nos da herramien-tas para entender cuáles son sus potencialidades y suslimitaciones.
A continuación, Jimena Andrieu invita a explorar lasituación de las mujeres rurales a través del análisis delos primeros datos de la Encuesta Nacional Agropecua-ria y a comprender, desde una perspectiva ecofeminista,las desigualdades de acceso a los bienes comunes.
Mariana Frega propone reflexionar acerca de los desa-fíos y tensiones de las economías populares en torno alcuidado, tanto desde estrategias colectivas y comunita-rias como desde las políticas públicas.
Por último, Ximena Gómez, Daiana Paez y Julia Eliosoffabordan los aportes, desafíos y diálogos entre feminis-mos y sindicalismo, luego de las masivas movilizacionesy huelgas generales de mujeres y personas LGBT en Ar-gentina.
En medio de una gran crisis económica, social, sanitaria,ecológica y de cuidados que reforzó y evidenció la pan-demia del covid-19, la Economía Feminista propone unabanico de reflexiones y herramientas para pensar una“nueva normalidad”. Esta compilación pretende, a tra-vés de un coro de voces feministas, ser una contribuciónal debate en un momento que abre oportunidades detransformación, corriendo de la discusión al mercado,para poner en el centro la sostenibilidad de la vida.
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN

4
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
Las teorías del desarrollo surgen después de la SegundaGuerra Mundial, durante la Guerra Fría, dentro del blo-que capitalista, como sustento a los programas de de-sarrollo que los nacientes organismos internacionales defomento y crédito (Banco Mundial, Banco Internacionalpara la Reconstrucción y Fomento [BIRF], Banco Inter-americano de Desarrollo [BID]) comenzaron a financiaren los países del “Tercer Mundo” como forma de ase-gurar su permanencia en el bloque. Los programas dedesarrollo financiados por estos organismos tuvieronuna serie de impactos sobre las mujeres que obligarona muchas de estas teorías a incorporar el género comoparte de las variables intervinientes en el efecto que el“desarrollo económico” puede tener sobre el bienestarde las personas.
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la rela-ción entre el desarrollo económico y la equidad de gé-nero, tanto desde el punto de vista de las teoríasdominantes en Economía y Sociología, como desde pos-turas críticas a estas. Se propone pensar esta relación apartir del concepto “modo de desarrollo”, que permitesintetizar la idea de la importancia de la forma del de-sarrollo por sobre su magnitud.
1. LA RELACIÓN ENTRE DESARROLLO ECONÓMICO Y GÉNERO. LAS POSTURAS DOMINANTES EN ECONOMÍA Y SOCIOLOGÍA
Como bien afirma Rodríguez Enríquez (2017), la eco-nomía neoclásica (que domina el campo disciplinar de laEconomía en la actualidad) no incluye como parte desus análisis a las mujeres o al género, no hay distinciónde género en el “individuo representativo”. Esto noquiere decir que no incluya análisis de impacto en tér-minos de género, tal como lo haría con cualquier otrogrupo social definido por cualquier otro criterio (jóve-nes, ancianos, pobres, etc.). En este sentido, la escuelaneoclásica efectivamente analiza cuál es el impacto deldesarrollo económico sobre las mujeres. Duflo (2012)afirma que el desarrollo económico, entendido simple-mente como crecimiento del PBI impactará positiva-mente sobre las mujeres a través de múltiples canales:
• produce una reducción de la pobreza. En este sen-tido, como las mujeres son las más afectadas poreste fenómeno, serán beneficiadas en una propor-ción mayor a los varones;
• produce una reducción de la cantidad de situacio-nes de discriminación niño-niña en las familias.Respecto a este punto se hace alusión a estudios(principalmente antropológicos) que muestran quelas familias en situaciones extremas de vulnerabili-dad y pobreza en determinados países (los estu-dios de caso suelen referirse a la India, Bangladesh,Pakistán) eligen cuidar a los niños por sobre las ni-ñas (lo cual implica darle educación, salud, ali-mentación a unos y no a otras). Lo que sostieneDuflo es que el desarrollo económico sacará a esasfamilias de la situación de extrema pobreza, lo quereducirá las probabilidades de que tengan que ele-gir cuidar a los varones y no a las niñas;
• impacta positivamente sobre la autonomía de lasmujeres a través de múltiples factores (desde la po-sibilidad de adquirir electrodomésticos hasta la bajade natalidad).
En definitiva, lo que afirma la escuela neoclásica es queel desarrollo económico impactará positivamente sobrelas mujeres, aun sin la necesidad de que el desarrolloapunte a las mujeres. Es decir, no son necesarias las po-líticas de desarrollo con perspectiva de género porque elsolo hecho de que exista desarrollo repercutirá sobre laequidad en esta dirección.
Desde las posturas dominantes en Sociología tambiénse analiza esta relación, y en el mismo sentido en que lohace la escuela neoclásica en Economía: a mayor desa-rrollo, mayor inclusión en términos de género. Desde laperspectiva del posmaterialismo de Ronald Inglehart sesostiene que cuando los países han alcanzado determi-nado nivel de desarrollo económico y tienen más segu-ridad en términos económicos, recién ahí empiezan apreocuparse por “valores posmaterialistas” (género,medio ambiente). Como ya no tienen que preocuparse
DESARROLLO ECONÓMICO Y GÉNERO EN AMÉRICA LATINAPor Agostina Costantino

5
por la supervivencia comienzan a valorar la autoexpre-sión (self-expression), la autonomía individual y los de-rechos de las minorías. Así, este cambio de valores semanifiesta en una mayor cantidad de derechos hacia lasmujeres y la población LGBTTIQ en los países de más al-tos ingresos (Badgett, Waaldijk y Rodgers 2019).
Ahora bien, ¿es una mentira que los países más desa-rrollados tienen más derechos relativos al género? Si seobservan los datos, efectivamente se puede corroborarque, al menos los países más ricos de Occidente (Esta-dos Unidos, Canadá, los países europeos) tienen legis-lados más derechos a favor de las mujeres y las personasLGBTTIQ que el promedio de los países latinoamericanoso africanos1. El problema de la escuela neoclásica y delposmaterialismo es otorgarle a esta relación empírica unestatus de causalidad. El problema, entonces, es la in-terpretación teórica que se le da. En otra ocasión (Cos-tantino y Cantamutto 2015), hemos analizado la relaciónentre el desarrollo y el cumplimiento de determinadosderechos humanos, y llegamos a la conclusión de que elnivel de ingresos puede no ser la barrera para una ma-yor realización de derechos humanos socioeconómicos,ya que las modalidades bajo las cuales se busca au-mentar esos ingresos no son neutrales.
El cumplimiento de derechos (individuales y colectivos)no depende de cuánto crece un país (cuántos ingresostiene), sino de cómo crece ese país, del “modo de de-sarrollo”. De hecho, la forma en la que crece un paíspuede hacer que incluso cuando crezca el PBI empeorenlas desigualdades de género. Los modos de desarrollo vi-gentes en América Latina afectan diferencialmente mása las mujeres, y esto no tiene que ver con el nivel delPBI, sino, como veremos a continuación, con la compo-sición del PBI y las características del mercado laboral.
2. MODO DE DESARROLLO Y GÉNERO EN AMÉRICA LATINA
Un modo de desarrollo es la forma en la que se acumulay reproduce el capital en un momento y un lugar deter-minados. La forma que tenga esta acumulación repercuteen la configuración de toda una serie de característicasde ese país no solo en relación con la economía (salarios,nivel de empleo, cobertura social), sino también en rela-ción con la política (representación política, rol del Estado)y con lo social (sindicalización, conflictos sociales).
Desde fines de los setenta, se produjo un cambio en losmodos de desarrollo de los países latinoamericanos. El in-terés del capital transnacional en América Latina pasó aestar en el aprovechamiento de mano de obra barata yrecursos naturales sin explotar, y la orientación de laproducción a las exportaciones. Es decir, en los eslabonesde extracción y producción de las cadenas globales –de-jando en países centrales las etapas que captan mayor va-lor: diseño, marketing, seguro, financiamiento, logística,etc.−. En términos generales, compartiendo los rasgosanteriores, los países latinoamericanos se orientaron endos grandes direcciones: por un lado, los países centro-americanos y México se especializaron en actividades in-dustriales ensambladoras (maquilas) explotando su “ven-taja” de salarios muy bajos en términos internacionales;por otro, los países sudamericanos se orientación a la ex-plotación de recursos naturales para la exportación.
El análisis del desarrollo económico de los países en es-tos términos evidencia claramente no solo el impacto,sino también la función, del trabajo de las mujeres en laprofundización de estos modos de desarrollo. En el casode las maquilas es donde esto resulta más evidente, yaque estas hacen uso de una “superexplotación” (Marini1973) diferencial del trabajo femenino. Este modo dedesarrollo tiene ciertas características que ponen en evi-dencia lo siguiente:
1 Las industrias maquiladoras dependen predomi-nantemente del trabajo femenino, no calificado.En El Salvador, por ejemplo, 78% de los trabaja-dores de estas industrias son mujeres, 62% en Ni-caragua y 57% en Honduras (Giosa Zuazúa yRodríguez Enríquez 2010).
2 Las jornadas laborales en las maquilas son muy ex-tensas: según un informe de UAM y Colectiva deMujeres Hondureñas (2012) en las maquilas texti-les de Honduras solo 8% de las trabajadoras tra-baja 8 horas, el restante 92% trabaja entre 9 y 12horas diarias. Ya en El capital, Marx afirmaba quesobrepasar el “límite moral” máximo de la jornadaes equivalente a pagar por debajo del valor de la
DESARROLLO ECONÓMICO Y GÉNERO EN AMÉRICA LATINA
1 Aquí pueden verse mapas sobre leyes de identidad de género:https://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/01/31/893239/El-mapa-mundial-de-la-identidad-de-genero.html; ma-trimonio igualitario: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40493968; e interrupción voluntaria del emba-razo: https://actualidad.rt.com/actualidad/284358-mapa-estatus-legal-aborto-mundo
DESARROLLOECONÓMICO
Cambio en los valoresde la sociedad
(del materialismo
al posmateria-lismo)
Mayor inclusión
de las mujeres y personasLGBTTIQ

6
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
fuerza de trabajo, y esto coincide con la idea de“superexplotación” del trabajo de la teoría de ladependencia.
3 Simultáneamente, las jornadas laborales son másintensas (más producto en el mismo tiempo). El tra-bajo en las maquilas textiles muestra también la se-rie de trastornos musculo-esqueléticos y psíquicosderivados de la presión en el cumplimiento de losobjetivos diarios de producción que tienen las tra-bajadoras.
4 Las mujeres que no logran insertarse en la maquilase ven obligadas a migrar, conformando “cadenasglobales de cuidados”: se insertan principalmenteen el servicio doméstico y el cuidado de personas(con salarios muy bajos y malas condiciones) almismo tiempo que dejan en sus países de origen asus hijos e hijas bajo el cuidado de otras familiaresque los cuidan sin remuneración (Canales 2014).
En definitiva, el modo de desarrollo basado en las ma-quilas requiere necesariamente de la explotación dife-renciada del trabajo femenino para su reproducción. Eneste caso, y siguiendo con lo que planteábamos en elapartado anterior, se ve claramente que, si estos paísescrecen sobre la base de esta forma de desarrollo, lascondiciones sociales y laborales de las mujeres empeo-rarán. De nuevo, entonces, lo importante no es cuántocrece un país, sino cómo crece un país.
Respecto del otro modo de desarrollo instaurado enAmérica Latina, el de la explotación de recursos natura-les, se destaca el caso de Argentina, donde se da un pro-ceso de valorización del capital (extranjero) sobre la basedel extractivismo. La profundización de este modo dedesarrollo, sobre todo en el siglo XXI de la mano del au-mento en los precios internacionales, trajo consigo laproliferación de conflictos socioambientales derivadosde la forma e intensidad de la explotación de los recur-sos (Costantino y Gamallo 2015). Como señalan las
perspectivas ecofeministas, estos conflictos suelen estarprotagonizados por mujeres, no porque estas tengan demanera innata una mayor conciencia ecológica (deri-vada de un instinto maternal), sino porque cultural-mente el rol asignado a la mujer es el de cuidadoradentro de la economía familiar. La división del trabajo ylos roles de género son, entonces, los que determinan lamayor conciencia ecológica de las mujeres y su mayorpresencia en los conflictos ambientales.
En este sentido, la profundización de modos de desa-rrollo de tipo neoextractivistas impactan sobre la mujeral sobrecargarla de la responsabilidad de defender elmedio ambiente y la salud de la familia y la comunidad.
3. REFLEXIONES FINALES
Intentamos repasar en este breve texto la postura de lasperspectivas dominantes tanto en Economía como enSociología respecto de la relación entre desarrollo eco-nómico y género. Estas posturas en ambas disciplinascoinciden en afirmar: a mayor desarrollo, mayor equi-dad de género.
Desde nuestro punto de vista, la afirmación anterior, másque resultar una relación de causalidad que, en todocaso, viene dada por la teoría con la que expliquemos elmundo, se refiere a la característica de un problema: ladistribución desigual en el mundo de la legislación favo-rable a la equidad de género, que tiene como resultadoque en los países desarrollados exista más de este tipo delegislación que en los países subdesarrollados.
A partir de este problema, proponemos la idea de pen-sar que esta distribución desigual no se da tanto por-que los países desarrollados tienen mayor PBI que lospaíses subdesarrollados, sino por la forma que tiene esePBI, las características del trabajo que requiere y el tipode inserción internacional. Es decir, resulta crucial pen-sar los modos de desarrollo de los países para lograr laequidad de género.

7
Badgett, M. V. Lee, Kees Waaldijk y Yana van derMeulen Rodgers (2019). “The Relationship betweenLGBT Inclusion and Economic Development: Macro-Le-vel Evidence”. World Development 120 (agosto), pp.1-14, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.03.011
Canales, Alejandro (2014). “Migración femenina y re-producción social en los Estados Unidos. Inmigrantes la-tinas en los Estados Unidos”, en Sociedad y Equidad, Nº6, https://sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/view/ 27267
Costantino, Agostina, y Francisco J. Cantamutto(2015). “Modos de desarrollo y realización de dere-chos en América Latina”. en Entre el pesimismo y laesperanza: Los derechos humanos en América Latina.Metodología para su estudio y medición. Ciudad deMéxico: FLACSO México, pp. 181-213.
Costantino, Agostina, y Leandro Gamallo (2015). “Losconflictos socioambientales durante los gobiernoskirchneristas en Argentina”, en De la democracia libe-ral a la soberanía popular. Vol. 2: Articulación, repre-sentación y democracia en América Latina. México:CLACSO.
Duflo, Esther (2012). “Women Empowerment andEconomic Development”. Journal of Economic Litera-ture 50 (4), pp. 1051-79,https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1051
Giosa Zuazúa, Noemí, y Rodríguez Enríquez Corina(2010). Estrategias de desarrollo y equidad de género:una propuesta de abordaje y su aplicación al caso delas industrias manufactureras de exportación en México y Centroamérica. Serie Mujer y desarrollo 97.Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL, Div. deAsuntos de Género.
Marini, Ruy Mauro (1973). Dialéctica de la dependen-cia. México: Era.
Rodríguez Enríquez, Corina (2017). “Introducción a laEconomía Feminista”.
UAM y Colectiva de Mujeres Hondureñas (2012).“Condiciones de trabajo y prevalencia de trastornosmusculoesqueléticos y psíquicos en población trabaja-dora de la maquila de la confección, Departamento deCortés, Honduras”. Ciudad de México.
DESARROLLO ECONÓMICO Y GÉNERO EN AMÉRICA LATINA
BIBLIOGRAFÍA

8
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
Si hay algo que tiene un impacto decisivo en los derechoshumanos es la justicia fiscal. En este sentido, el compro-miso real plasmado con los derechos humanos puede di-visarse tanto en la ejecución del presupuesto como en laredistribución del ingreso con un carácter interseccional.En la medida en que la economía feminista se preocupa,fundamentalmente, por las cuestiones de equidad dis-tributiva, el estudio de la política fiscal resulta una piezaclave de sus estudios (Rodríguez Enríquez 2008).
La política fiscal es el conjunto de políticas sobre los in-gresos y los gastos que determinan el monto de los re-cursos disponibles y los fines en los que se invierten parael desarrollo económico y social. La relación entre estosdos aspectos queda plasmada en el presupuesto guber-namental. Comprenden las políticas macroeconómicasque se implementan a través de instrumentos como losimpuestos y el gasto del Estado. Estas políticas afectan alos precios que a su vez influyen de manera directa sobreotros elementos como el nivel de empleo, la distribucióndel ingreso, los fondos disponibles para ejecutar inver-sión social básica, infraestructura, servicios, el acceso acréditos y el mercado de la vivienda. Si bien las políticasfiscales comúnmente se asocian con políticas de gastopúblico, la disponibilidad de tal gasto −el espacio fiscal−está directamente relacionada con los ingresos fiscales.Ambas políticas se expresan en el presupuesto, y vistodesde un punto de vista feminista, en las diferentes ex-presiones de los presupuestos sensibles al género.
Las políticas del gasto en mayor o menor medida estánpresentes en las discusiones feministas. ¿Cuánto dinerogastó el Estado por mujer? ¿Cuánto fue el presupuestoasociado a tal política? ¿Cómo está siendo redistribuidoel presupuesto en términos de gasto etiquetado (de gé-nero)? Hacemos cálculos, intentamos comparar año aaño cómo evolucionan tales partidas presupuestarias ysu ejecución. Sin embargo, es común que se pierda devista lo que sucede del lado de los ingresos para pensarpolíticas de bienestar desde la perspectiva de género.En particular, en estas líneas nos interesa desarrollar unamirada feminista sobre cómo se componen las políticas
de ingresos fiscales, especialmente la política tributaria,ya que estas determinan la disponibilidad de recursos, elnivel y la calidad de los servicios públicos que el Estadopuede proveer y distribuir, así como, también, un me-canismo no menor de la redistribución del ingreso. Laestructura fiscal define sobre quiénes recae la carga definanciar los gastos. Es por eso que una política femi-nista no puede dejar este aspecto de lado ya que es unmecanismo central en la discusión sobre la provisión yredistribución del bienestar.
1. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN ARGENTINA
La estructura tributaria vista de manera global com-prende dos aspectos principales. Por un lado, se refierea cuáles son los principales componentes de los ingresostributarios, entre los que se encuentran número y tipode impuestos y el monto o porcentaje de recursos querecauda cada uno. Por otro, la estructura hace referen-cia al diseño de los impuestos en particular, entre esosaspectos se encuentra: cuál es el acto que se grava, cuá-les son las y los sujetos que deben pagar el impuesto,cuáles las tarifas que se les cobra, cuáles son los casos enque no aplica el pago del impuesto a través de exencio-nes y cuáles los descuentos (deducciones) que puedenhacerse sobre la base de cálculo de dicho impuesto(base gravable).
Con respecto a la estructura tributaria argentina es co-mún escuchar o leer en los medios públicos que la pre-sión fiscal es “alta”, o su traducción al sentido común:que se pagan muchos impuestos. Este ratio mide el por-centaje de los ingresos que las personas y empresasaportan efectivamente al Estado en concepto de tribu-tos en relación con el PBI. En 2019, Argentina alcanzabauna presión fiscal nacional de 28,4%1 que viene en des-
JUSTICIA FISCAL: NOTAS PARA PENSAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
1 Fuente: Subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio deHacienda de la República Argentina: https://www.argentina.gob.ar/economia/ingresospublicos/recaudaciontributaria
Por Patricia Laterra

9
censo desde 2015, compuesta por 23,6% de impuestosnacionales y 4,8% de impuestos provinciales. ¿Es real-mente alta la carga impositiva? Si comparamos los va-lores con países integrantes de la Organización para laCooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Fag-nani y de Carvalho Junior 2019), la carga tributaria me-dia para 2017 en ellos era del 35,3%, alcanzando másde 44% en Francia, Suecia, Finlandia y Noruega. En La-tinoamérica la carga tributaria promedia 21%. La evi-dencia empírica nos remite a la amplia disparidadrecaudatoria para poder hacer frente a los gastos públi-cos entre los Estados latinoamericanos y los países con-siderados desarrollados.
Si observamos la composición de la carga tributaria enArgentina para 2019, casi el 90% de los ingresos públi-cos correspondió a ingresos tributarios. Entre ellos, 42%a impuestos sobre bienes y servicios (con el IVA expli-cando 30 puntos; débitos y créditos bancarios: 7 puntos,y combustibles, 3 puntos, entre otros), 22% a impues-tos a los ingresos y las ganancias (a las ganancias a per-sonas físicas y jurídicas), 1% a impuestos sobre la pro-piedad (a los bienes personales), 11% al comercio y lastransacciones internacionales (derechos de importación−2,6 puntos−) y exportación conocidos como retencio-nes −7,8 puntos−) y 24% a aportes y contribuciones dela seguridad social.
La pregunta, desde un punto de vista del bienestar, quepodemos hacernos es ¿quiénes pagan esos impuestos ycómo es su incidencia en la estructura social? En estesentido, es relevante tener en cuenta no solo la cargatributaria (presión fiscal) sino la incidencia y la composi-ción que hace a la progresividad o regresividad del sis-tema. La incidencia fiscal es el efecto que el pago deimpuestos tiene sobre los ingresos de los consumidores(Elson 2005: 97). Estructuras como las de Argentina tie-nen una sobrerrepresentación del peso tributario de losimpuestos indirectos, como lo es el impuesto al valoragregado (IVA) u otros impuestos a los bienes y servi-cios. Este tipo de impuestos grava actos específicos, sindistinción respecto de la persona que paga, lo cualafecta en términos de ingresos a las personas ya que setributa independientemente de la capacidad de pago.Si bien tienen una eficacia alta en términos de recauda-ción (porque son muy difíciles de evadir), este tipo deimpuestos pueden considerarse regresivos ya que la ta-rifa pagada no guarda relación con la capacidad eco-nómica de las personas, implicando un aportedesproporcionado de los sectores más vulnerables. Encambio, los impuestos directos, que recaen directa-mente sobre la renta o riqueza de una persona o em-presa, intentan guardar una relación con la capacidadcontributiva del sujeto imponible y a tales efectos resultamás fácil excluir de su aplicación a algunas de ellas, así
como establecer tarifas diferenciales de acuerdo con elnivel de rentas o patrimonios de tales sujetos. En Ar-gentina, como fue dicho, el peso de estos impuestos al-canza 23% del total de la recaudación, inclusive sinconsiderar impuestos a las rentas financieras o a lasgrandes fortunas, que no existen en nuestra estructuratributaria. En comparación con los países de la OCDE, lamedia de los impuestos a la renta y a la propiedad al-canzó para 2017 44%, yendo desde 29% en Austriahasta 65% en Dinamarca (Fagnani y de Carvalho Junior2019), muy por encima de Argentina. Otra cuestión nomenor son las alícuotas y el monto efectivamente re-caudado. Mientras que para los países de la OCDE la re-caudación promedio del impuesto a la renta osciló entre8,4% y 13,1% del PIB en 2017, en la mayoría de lospaíses latinoamericanos osciló entre 1,3% y 2,2% delPIB (Fagnani y de Carvalho Junior 2019). En este sen-tido, es importante tener en cuenta no solo el diseño delos impuestos sino también la capacidad de recaudaciónefectiva de los Estados.
2. UNA VISIÓN DE LA ACTUALESTRUCTURA IMPOSITIVA ARGENTINADESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Estructuras tributarias como la de Argentina puedenconsiderarse poco equitativas verticalmente ya que nose cobra de acuerdo con la capacidad de pago de lxscontribuyentes, sino que se invisibiliza el peso de los im-puestos al consumo y a quienes más cargan en propor-ción a su ingreso. La invisibilidad de los impuestosindirectos puede ser una herramienta eficaz para pre-servar el statu quo. Esto puede observarse en la fre-cuencia con que se esgrimen argumentos en los cualesse denuncia que las personas en situación de pobrezano pagan impuestos y viven de las transferencias que lxsempresarixs y lxs trabajadorxs formalizadxs sostienencon sus aportes. Este tipo de dinámicas hace a la mismaregresividad del sistema impositivo. Sistemas que pro-mueven una menor contribución de los impuestos di-rectos pueden incrementar el peso tributario injusto delos impuestos indirectos que recaen en las personas conmenores niveles de renta y que utilizan la mayor partede su ingreso disponible en bienes y servicios esencialespara su supervivencia. Observando la distribución del in-greso en Argentina, esta estructura tiene una especialincidencia ya que las mujeres (así como también las per-sonas LGBTNB) están sobrerrepresentadas en estratospor debajo de la línea de pobreza y marginalidad y en lajefatura de hogares monoparentales, por lo cual el pesode este diseño regresivo es más dañino.
Visto desde la provisión de bienestar, sería deseable quese cumpla con la equidad horizontal que establece que,a una misma capacidad contributiva, las personas de-
JUSTICIA FISCAL: NOTAS PARA PENSAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

10
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
berían tributar un mismo nivel de impuestos. Sin em-bargo, existen muchos mecanismos que, desde el puntode vista del género, hacen frágil la posibilidad de cum-plir con esta condición. Por ejemplo, en relación con lostributos relacionados a la actividad laboral, existe unasobrerrepresentación de las mujeres y personas LGBTNBen la participación precaria e informal, que alcanza37%2, e ingresos menores, con una brecha del 29%3.La responsabilidad de la precariedad e informalidad enel mercado de trabajo no es de las mismas mujeres ypersonas LGBTNB, sino de cómo está configurado elmercado laboral y de empleadores de (no) regularizar alxs trabajadorxs, lo cual termina implicando distintas es-trategias que dichas personas realizan para conseguiringresos monetarios suficientes para sostenerse. Si bienalgunas pueden alcanzar una misma capacidad contri-butiva que la masa poblacional asalariada y registrada,no es con la misma garantía de derechos, condicioneslaborales y prestaciones de la seguridad social. Esto in-cide en la fragmentación de los modos de contribuciónde asalariadxs, trabajadorxs independientes de altos in-gresos y trabajadorxs independientes de bajos ingresos(entre ellxs monotributistas), cuyas filas engrosan lasmujeres y personas LGBTNB, que no se encuentran conlas mismas posibilidades de usufructuar deducciones es-pecíficas (hijxs, cónyuges, adultxs mayores a cargo), dán-dose una discriminación implícita4. En este sentido, ennuestras sociedades, el piso de bienestar material sigueatado a las condiciones de acceso al mercado de trabajoformal.
Otros aspectos fiscales a tener en cuenta en la regresi-vidad del sistema se vinculan a la capacidad de ciertoscontribuyentes de acceder a mecanismos de evasión yelusión fiscal y precios de transferencia que pueden en-globarse en los flujos financieros ilícitos, y en los quemuchas veces están involucradas actividades ilegalescomo la corrupción, la trata de personas o la comercia-lización de drogas, y erosionan la base imponible de losimpuestos directos. Un informe de la Asociación paralos Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID, porsus siglas en inglés) (Waris 2017) advierte que las mino-
rías ricas tienen acceso a asesoramientos, servicios le-gales y financieros para explotar mejor los resquicios delas leyes fiscales o para abrir cuentas bancarias no de-claradas en el extranjero, en jurisdicciones de baja tribu-tación, perjudicando seriamente la capacidad de recau-dación de los sistemas nacionales. En la última década,en Argentina, se duplicó la fuga de capitales. En ese pe-ríodo se contabiliza que por fuera del sistema se ateso-ran más de 320.000 millones de dólares5, queequiparan al total de la deuda pública actual. Esto im-posibilita planificar y recaudar impuestos acordes a lasnecesidades de espacio fiscal para el desarrollo de polí-ticas públicas tendientes a garantizar los derechos hu-manos, de las mujeres y las personas LGBTNB(Grondona et al. 2016).
3. ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LAJUSTICIA FISCAL Y LA JUSTICIA DE GÉNERO
En lo que hace al bienestar desde una perspectiva fis-cal, se ha demostrado que existen diferentes problemá-ticas. Por un lado, sistemas tributarios regresivos dondeel mayor peso de los impuestos recae de manera disparrespecto de la capacidad contributiva de la población.Ahora bien, los esquemas o diseños tributarios progre-sivos son necesarios pero no suficientes para conseguirimpactos positivos en términos de género. Los esque-mas fiscales progresivos pueden no tener impactos sus-tantivos para quienes quedan al margen del trabajoregistrado con garantía de derechos, o de acceso a vi-vienda justa desde un punto de vista interseccional.
Se necesita ampliar el volumen de recaudación en unsistema que sea progresivo. La débil recaudación en tér-minos del PBI no solo por bajas alícuotas sino por basesimponibles acotadas y asediadas por la elusión y la eva-sión fiscal es otra problemática que deberíamos teneren cuenta para reorganizar sistemas fiscales más justos.Al respecto, se ha demostrado que los países incapaces
2 MTEySSE (2018). “Mujeres en el mercado de trabajo argen-tino”, http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/ge-nero/mujeres_mercado_de_trabajo_argentino-3trim2017.pdf
3 Dirección Nacional de Economía e Igualdad de Género (2020).“Las brechas de género en la Argentina. Estado de situacióny desafíos”, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/fi-les/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf
4 Para un análisis más exhaustivo de los efectos de la tributacióndesde una perspectiva de género en el diseño de los impues-tos para Argentina: Rodríguez Enríquez (2008); Gherardi y Ro-dríguez Enríquez (2008).
5 Entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019 la deuda pú-blica de Argentina creció desde 240.665 hasta 337.267 millones de dólares, esto es 96.602 millones de dólares, según informó el Ministerio de Economía. En ese mismo lapso la for-mación de activos externos (fuga de capitales) ascendió a 88.376 millones de dólares. Los dólares que se contrajeron con el compromiso de desarrollo económico fueron utilizados para acrecentar las arcas del sector privado:
(https://www.infobae.com/economia/2020/03/03/publicaran-en-15-dias-un-informe-sobre-los-montos-origen-y-destino-de-la-deuda-externa-con-foco-en-quienes-compraron-dolares/,
https://www.infobae.com/economia/2019/12/24/en-el-gobierno-de-macri-el-ahorro-en-dolares-crecio-a-usd-88376-millones-unos-usd-5000-millones-mas-que-en-los-de-cristina/)

11
de recaudar suficientes ingresos son más propensos acontar con servicios públicos deficientes, incrementandoasí la carga del trabajo de cuidado y de provisión socialde trabajo no remunerado de las mujeres (Elson 2006).Pérez Fragoso (2012) nos invita a quitarle el sesgo ne-gativo a la presión impositiva: los países de América La-tina con mayores cargas tributarias son los quemantienen mejores resultados en términos de desarro-llo económico y cuentan con mayores niveles de gastosocial. Entre tales medidas es necesario, siguiendo a Wa-ris (2019), recuperar los recursos “ocultos” de las élitesadineradas, para la gente y las comunidades, para elbien común y la justicia social y económica.
Por tanto, se requiere una política activa de reorganiza-ción fiscal como condición necesaria para avanzar haciaun espacio fiscal suficiente para poder fortalecer los ser-vicios públicos básicos actuales como educación, salude infraestructura social y para ejecutar políticas de reco-
nocimiento y redistribución con perspectiva de génerointerseccional. Existe evidencia comprobada de que nobrindar servicios suficientes aumenta la carga de las ta-reas de cuidados no remuneradas, extrema la injusta di-visión sexual del trabajo y la tensión en el uso deltiempo. Uno de los factores limitantes más comunespara no avanzar con políticas públicas, como por ejem-plo necesarios sistemas nacionales de cuidados, es larestricción fiscal.
Los impuestos pueden fortalecer la equidad distributiva,pero no abordar explícitamente la imposible carga deltrabajo de cuidados, trabajo reproductivo y estándaresde ingresos y condiciones de vida básicas para mujeresy personas LGBTNB no nos conducirá a una sociedadverdaderamente justa. Debe existir el espacio fiscal, de-rivación de impuestos específicos hacia tales necesida-des6 y voluntad política direccionada para llevar estasdemandas adelante.
JUSTICIA FISCAL: NOTAS PARA PENSAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Elson, D. (2005) Seguimiento de los Presupuestos Guberna-mentales para el Cumplimiento de la CEDAW. Sección 6,Análisis del ingreso público desde una perspectiva de la CEDAW. UNIFEM, pp. 69-97.
Fagnani, E., y P. de Carvalho Junior (2019). ¿La justicia fiscales posible en América Latina? Invitación al debate para laformulación de propuestas para cambiar. São Paulo: PSI. Disponible en https://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/1611dd8f-0ca3-4748-9fc1-2005081ff7ca_PSI_Publicacao_Projeto_Justica_Fiscal_America_Latina_ESP_Internet.pdf
Gherardi, N., y C. Rodríguez Enríquez (2008). “Los impues-tos como herramienta para la equidad de género: el caso delimpuesto a las ganancias sobre personas físicas en Argen-tina”. Buenos Aires: CIEPP – ELA. Documento de trabajo 67.Disponible en https://www.ciepp.org.ar/index.php/documen-tosdetrabajo1/442-documentos-67
Grondona, V., N. Bidegain Ponte y C. Rodríguez Enríquez(2016) Flujos financieros ilícitos que socavan la justicia de gé-
nero. Berlín: FES-DAWN. Disponible enhttps://dawnnet.org/wp-content/uploads/2018/01/FFIsoca-van_la_Justicia_de_Genero.pdf
Pérez Fragoso, L. (2012). “Análisis de género de las políticasfiscales. Una agenda latinoamericana”, en V. Esquivel,La economía feminista desde América Latina: una hoja deruta sobre los debates actuales en la región. GEMLAC –ONU Mujeres.
Rodríguez Enríquez, C. (2008). “Gastos, tributos y equidadde género. Una introducción al estudio de la política fiscalcon perspectiva de género”. Buenos Aires: CIEPP. Docu-mento de trabajo 66. Disponible enhttps://www.ciepp.org.ar/index.php/documentosdetra-bajo1/442-documentos-67
Waris, A. (2017). Flujos financieros ilícitos: por qué debería-mos reclamar estos recursos para la justicia de género, eco-nómica y social. AWID. Disponible enhttps://www.awid.org/es/publicaciones/flujos-financieros-ili-citos-por-que-deberiamos-reclamar-estos-recursos-para-la
BIBLIOGRAFÍA
6 Hace pocos días la actriz y escritora travesti cordobesa CamilaSosa Villada nos provocaba (tomo aquí sus palabras de manerano exhaustiva): ¿porque no existe un impuesto específicopara resarcir con justicia las condiciones de vida de las perso-nas trans que transitan un genocidio y discriminación estruc-tural?

12
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
Los presupuestos públicos con perspectiva de género(PPG) comprenden una serie de herramientas que per-miten evaluar en qué medida la distribución de los fon-dos públicos reducen, incrementan o no modifican lasinequidades de género. En los últimos años, han sidoimpulsados por diferentes actores: gobiernos, organis-mos internacionales (Fondo de Desarrollo de las Nacio-nes Unidas para la Mujer [UNIFEM], el Fondo MonetarioInternacional [FMI], el Banco Interamericano de Desa-rrollo [BID], Banco Mundial), organizaciones o gruposde la sociedad civil.
Su difusión se enmarca en los resultados de las luchas delos movimientos feministas de la segunda mitad del si-glo XX que lograron incorporar a la agenda de los Esta-dos políticas con el objetivo de eliminar las discrimina-ciones y violencias por razones de género. En particular,los presupuestos sensibles al género cobran más visibi-lidad con el impulso de dos tratados claves: la Conven-ción sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri-minación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas eninglés) de 1979 y, en 1995, la IV Conferencia Mundialsobre la Mujer, en la que se firma la Declaración y Pla-taforma de Acción de Beijing, tratado internacional queobliga a los Estados a incorporar “transversalidad de gé-nero” en sus políticas públicas. Desde entonces, los PPGse consideran un instrumento clave en este sentido. Sibien no hay una relación directa entre las declaracionesde los países y sus acciones, estos tratados brindaron unacontención legal para avanzar sobre políticas que erra-diquen las brechas de género.
En Argentina, la primera experiencia es la de la Munici-palidad de Rosario, vigente como política pública desdeel año 2010. La Ciudad de Buenos Aires aprobó en2019 una ley para avanzar en un PPG que debía efecti-vizarse en el ejercicio 2020. A nivel nacional no existeaún una ley específica, aunque en el mensaje de Presu-puesto del año 2019 se informó que el gobierno traba-jaba desde hacía un año en su elaboración. En esemismo presupuesto se adoptó, por primera vez, el mé-todo del gasto etiquetado que consiste en explicitar las
actividades destinadas a cerrar las brechas de desigual-dad entre géneros1 como así también la incorporaciónde metas físicas que contemplan esta perspectiva. Seetiquetaron 24 actividades en 13 organismos. En el Pre-supuesto 2020, se sumaron 5 actividades.
1. DISTINTOS MÉTODOS VIGENTES
Existen diversas formas de integrar la perspectiva de gé-nero a los presupuestos públicos. Los trabajos pionerosde Debbie Budlender y Rhonda Sharp (1998) populari-zaron el método del etiquetado en el que proponían trescategorías sencillas para ordenar los presupuestos: gas-tos específicamente orientados hacia mujeres y niñas,gastos referentes a oportunidades de empleo equitati-vas en el sector público y gastos generales. Las propiasautoras criticaron años más tarde esta metodología alseñalar que aún los gastos destinados a mujeres y niñaspodían ser negativos e ir contra la autonomía de la mu-jer o abonar a la reproducción de desigualdades(Budlender 2002). En otros trabajos, se propone ampliarel método incorporando análisis de la situación de mu-jeres, hombres, niños y niñas, control de los servicios pú-blicos y evaluación de resultados (Budlender y Hewitt2003). Desde principios de este siglo, algunas autorasentre las que se destaca Diane Elson, señalan la impor-tancia de abordar el presupuesto como una herramientade política macroeconómica y el género en su transver-salidad. Proponen, además de analizar las decisiones so-bre niveles agregados de ingresos y gastos esperados,que la instancia presupuestaria explicite el impacto degénero de las políticas monetarias o los objetivos ma-croeconómicos, como el crecimiento del PBI y la infla-ción. Desde este enfoque, advierten que la carga horariade las mujeres es un límite al crecimiento y el desarrollo(Elson 2002a).
EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ARGENTINA Por Camila Baron
1 Cabe destacar que las experiencias actuales, a pesar de usarla palabra género, invisibilizan a identidades por fuera del bi-nomio hombre-mujer.

13
EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ARGENTINA
Estas metodologías suelen comenzar con la identifica-ción o etiquetado de partidas o actividades orientadas amujeres y niñas y con objetivos explícitos en materia dereducción de la desigualdad de género. En general, serotula en primer lugar los presupuestos de organismosespecíficos como, por ejemplo, el Instituto Nacional deMujeres (INAM) o el actual Ministerio de Mujeres,Géneros y Diversidad, en el caso de Argentina, y activi-dades vinculadas a la salud sexual y la procreación res-ponsable.
En los últimos años se han extendido propuestas que su-gieren clasificaciones más precisas para el etiquetado. EnMartin et al. (2018) se propone clasificar los programassin asignación específica en tres categorías para señalarsu importancia relativa: gastos vinculados a promovermejoras en las condiciones de hábitat y vivienda, gastosvinculados a la promoción de empleo y actividades eco-nómicas, y transferencias a los hogares. Baron y Rolon(2018), basándose en la clasificación de Fraser (1997),proponen discriminar entre políticas de redistribución ypolíticas de reconocimiento como así también distinguirentre aquellas afirmativas y las transformativas. En undocumento reciente del Ministerio de Hacienda (2019)proponen clasificar las actividades según el enfoque delas autonomías desarrollado por Comisión Económicapara América Latina y el Caribe (CEPAL).
Con una definición no acotada de la perspectiva de gé-nero y una lectura minuciosa, el listado podría ser am-pliado a prácticamente todas las partidas presupuestarias.El desafío es contar con un análisis que ayude a eviden-ciar cuáles son las situaciones que reproducen las desi-gualdades y que permita evaluar la interdependencia delacceso a derechos: los derechos de mujeres e identida-des disidentes no pueden abordarse de manera disociadadel derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, altransporte ni de manera aislada respecto de la situaciónen términos de ingresos laborales y de división sexual deltrabajo remunerado y no remunerado. Detenerse solo engastos etiquetados cuando estos son destinados especí-ficamente a mujeres, sobre todo en contextos de ajustefiscal, invisibiliza dos cuestiones fundamentales: por unlado, los efectos de recortes en áreas clave para la re-producción social que redundan en una sobrecarga detrabajo no remunerado; por otro, el rol que cumplen cier-tos programas focalizados en materia de contención dela crisis y perpetuación de las desigualdades.
Si aceptamos que una de las principales fuentes de de-sigualdad de género es la división sexual del trabajo quedefine tareas remuneradas, no remuneradas, valoradasy subvaloradas (Carrasco 2006; Federici 2018; CEPAL2011), entonces es central para un análisis del presu-puesto con perspectiva de género identificar qué políti-cas reducen o amplían la diferente carga de trabajodoméstico y de cuidados entre las personas y su conse-cuente impacto en el mercado de trabajo y el ingresode los hogares.
La tarea no es sencilla porque la información disponiblees escasa. En Argentina, hasta el momento, solo conta-mos con un módulo sobre trabajo no remunerado y usodel tiempo relevado por el INDEC en el año 2013. Unanálisis más preciso que permita identificar los efectosde distintas políticas requeriría contar con informaciónregular sobre la forma en la que la población resuelvesus necesidades. Más allá de esta dificultad, en la si-guiente sección proponemos una lectura de los presu-puestos del período 2016-20192 que, luego de revisar eldesempeño de partidas etiquetadas, avance en una mi-rada integradora de otros rubros del Presupuesto confuerte impacto en la reproducción social y la distribu-ción del trabajo doméstico y de cuidados.
2. PROGRAMAS ETIQUETADOS: EL PROTAGONISMO DE LAS TRANSFERENCIASCONDICIONADAS
En el Presupuesto 2019 el gobierno etiquetó, por pri-mera vez, actividades con la denominación PPG. Si bienla técnica de gasto etiquetado permite hacer un segui-miento más sencillo a lo largo de los años, solo funcionaen la medida en que los programas y actividades man-tengan su denominación. Muchas de estas actividadesno existían en años previos o formaban parte de otrosprogramas, por eso no es posible rastrearlas.
En cuanto a la distribución presupuestaria, apenas0,13% del presupuesto que el gobierno señaló comoPPG fue administrado por el INAM. El 2,19% corres-ponde al programa Hacemos Futuro Juntas (ex Ellas Ha-cen), administrado por el Ministerio de Salud yDesarrollo Social y 97% corresponde a AsignacionesUniversales por Hijo, de la Administración Nacional de laSeguridad Social (ANSES).
2 El período corresponde a los Presupuestos del gobierno deMauricio Macri, cuyo mandato presidencial concluyó el 10 dediciembre de 2019.

14
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
En el caso del programa Hacemos Futuro Juntas (ex EllasHacen), las beneficiarias dejaron de contar con espaciosde encuentro colectivo que habían servido para ampli-ficar redes comunitarias, fundamentales para hacerfrente a la violencia por razones de género3. La Asigna-ción Universal, por su parte, se amplió en cantidad dedestinatarixs (más de 90% de lxs beneficiarixs son mu-jeres). En 4 años de gestión las personas que la cobran,y que están, por lo tanto, en una situación económicavulnerable, pasaron de 3,6 a 4 millones. Como ha sidolargamente debatido a la hora de evaluar las transfe-rencias de ingreso condicionadas (Pautassi et al. 2013;Molyneux 2007), se trata de una política con doble cara:por un lado, tiene un fuerte impacto en la autonomíaeconómica de mujeres que han sido madres, pero, porotro, dan cuenta del nivel de vulnerabilidad y la falta deprotección laboral que debe suplirse por otras vías. Almismo tiempo, dadas las condicionalidades, recarga so-bre ellas la responsabilidad del cuidado de los hijos.
Esta forma de etiquetar pone en evidencia que es insu-ficiente señalar partidas destinadas a mujeres sin unanálisis de su impacto en términos de reducción de ladesigualdad ni una descripción detallada de las accio-nes que el programa promueve.
3. PRESUPUESTO Y PRIORIDADES DEL INAM
El Instituto Nacional de Mujeres supo ser el eje de losreclamos por más presupuesto para políticas de género.En el año 2017, previo al acuerdo con el FMI que obli-garía a acelerar el ajuste fiscal, el presupuesto del Insti-tuto fue aproximadamente un 30% mayor que el de losdos años posteriores. Para denunciar los recortes, en losúltimos años, se hizo masivo el dato de que se destina-ban $11 por mujer por año para “erradicar la violenciade género”. La titular del Instituto, Fabiana Túñez, des-mintió esa cifra mencionando otros programas con pers-pectiva de género, por fuera del presupuesto del INAM.Si bien ese señalamiento es correcto, es preciso mirarcon más detalle cómo se compuso el presupuesto de lacartera a su cargo: no solo cuánto, sino también a quése destinó el presupuesto asignado.
En el Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erra-dicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-20194,a cargo del organismo, se preveía, entre otras acciones,la construcción de 36 hogares de protección integral(HPI). Hacia el final de la gestión, se habían terminadoapenas nueve y se declaraba que había tres en cons-trucción (en La Plata, Junín y Quilmes). De los 89 HPIque existen en todo el país, no es posible saber cuántos
Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía.
Cuadro 1 Acciones etiquetadas en el Presupuesto 2019. Crédito devengado y porcentaje sobre total de gastos
3 Ver “Cambiemos disolvió la concepción colectiva del «Ellas Ha-cen»”, Página/12, 25/5/2018, https://www.pagina12.com.ar/116979-cambiemos-disolvio-la-concepcion-colectiva-del-ellas-hacen=
4 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plannacio-naldeaccion_2017_2019ult.pdf

15
EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ARGENTINA
son de gestión estatal y cuántos son privados, cuántostienen vínculo con organizaciones religiosas y cuántosno. Según el INAM, a partir de una evaluación de mediotérmino, se decidió potenciar una Red Nacional de Ho-gares de Protección Integral para Mujeres en situaciónde Violencia y utilizar infraestructura no estatal ya exis-tente en lugar de construir los refugios prometidos5. Enotras palabras, se priorizó la alianza con empresas pri-vadas y organizaciones religiosas para llevar adelanteuna política fundamental para mujeres y disidencias quesufren violencia de género.
Por otro lado, se incorporaron metas para el año 2023según los Objetivos de Desarrollo Sostenible como, porejemplo, la reducción de la brecha de tiempo dedicadopor día al trabajo no remunerado entre varones y muje-res. Sin embargo, se hizo sin aclarar cuál era la brechaactual ni cuáles son específicamente las acciones parareducirla, ni se revisa el cumplimiento o incumplimientode metas fijadas por el propio gobierno, como en el casode los HPI.
4. OTROS PROGRAMAS RELEVANTES
Por fuera del INAM y las transferencias condicionadasde ingreso, muchos otros programas, etiquetados o no,requieren atención. Uno que no fue etiquetado en 2019aunque fue centro de preocupación por parte de orga-nizaciones sociales y personas damnificadas es el pro-grama Lucha contra Enfermedades de TransmisiónSexual, del ex Ministerio de Salud. Entre 2016 y 2018, elpresupuesto ejecutado por el programa se redujo 26%en términos reales y en 2019, a pesar del aumento delpresupuesto asignado, hubo denuncias por faltante deretrovirales6. En el caso del programa Fortalecimientode la Educación Sexual Integral, recién estuvo discrimi-nado en términos presupuestarios en el año 2018, conlo cual no es posible hacer un seguimiento más extenso.Por otra parte, no se cuenta con una descripción deta-llada de las acciones, metas y objetivos que permitanevaluar el efectivo desempeño del programa.
5 En distintos informes (ver por ejemplo Presentación de FabianaTúñez en el Senado de la Nación, octubre 2018,https://www.senado.gob.ar/upload/28477.pdf) se citan reso-luciones del INAM y del Ministerio de Desarrollo Social y Sa-lud que crean en 2018 la “Red Nacional de Hogares de Pro-tección Integral para mujeres en situación de violencia”. Larespuesta que dan desde el organismo es que “…se decidióun cambio de estrategia en la modalidad de trabajo con ho-gares priorizando el fortalecimiento de los HPI existentes y aorganizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materiapara garantizar una atención integral, de conformidad con elPlan y con los nuevos modelos de atención a nivel mundial quese alejan de la lógica de refugios y apuntan a la creación deespacios donde el foco esté puesto en el empoderamiento delas mujeres en entornos cercanos a sus redes de contención”.
6 “Más de 15 mil personas con VIH sin medicación: la infor-mación oficial confirma que faltan y van a faltar más medica-mentos”, FGEP, https://fgep.org/es/mas-de-15-mil-personas-con-vih-sin-medicacion-la-informacion-oficial-confirma-que-faltan-y-van-a-faltar-mas-medicamentos/.
Gráfico 1 Presupuesto del INAM −En pesos−. 2019
Fuente: elaboración propia en base a datosdel Ministerio de Economía.
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00CNM
2016
CNM
2017
INAM
2018
INAM
2019
Presupuestado Vigente Devengado

16
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
5. UNA LECTURA TRANSVERSAL Y FEMINISTA
Más allá de la perspectiva de género de programas pun-tuales y el seguimiento de su ejecución, una lectura fe-minista del presupuesto exige analizar cómo se asignanlas prioridades en los distintos rubros. En especial encontextos de ajuste fiscal, el rastreo de programas des-tinados específicamente a mujeres y disidencias puedeperder de vista las consecuencias de los recortes enáreas clave. En este sentido es que se torna necesarioevaluar, por ejemplo, cuánto se destina a servicios so-ciales, por tratarse de rubros con un impacto fuerte enla reproducción de la vida y la carga de trabajo domés-tico y de cuidados. En términos reales, el presupuestopara Educación y Cultura se redujo 21% entre 2016 y2019. En Salud, el recorte fue de 2%; en Vivienda y Ur-banismo, 48%; en Ciencia y Técnica, 22%. En contra-posición, el pago de intereses y gastos de la deuda pasóde representar 14% de los gastos totales a representar18,8%. En términos reales, aumentó 30%.
El Gráfico 3 muestra cómo, a pesar del avance en laidentificación presupuestaria de programas con pers-pectiva de género, las prioridades entre 2016 y 2019distan de haber significado una mejora en la calidad devida de las mujeres y personas que se identifican con elcolectivo LGBT+. Según los últimos datos disponibles, latasa de desempleo femenina es de 10,8%, frente a un8,9% para los varones, casi tres puntos por encima delaño 2015. Entre las mujeres jóvenes, la cifra se duplica:19,3% (INDEC 2019). Durante este período, el movi-miento feminista, organizaciones de la sociedad civil ymovimientos sociales denunciaron la situación de des-borde en los comedores comunitarios, en general sos-tenidos por el trabajo no pago de mujeres, y debieronreclamar en las calles la declaración y aplicación de laEmergencia Alimentaria. Mientras tanto, la Administra-ción Nacional de Seguridad Social (ANSES) entregó másde dos millones de créditos de bajo monto y altas tasasde interés a jubiladxs y beneficiarixs de la AsignaciónUniversal por Hijo cuyos ingresos se tornaron insufi-
Gráfico 2 Evolución programas seleccionados −En pesos−. 2019
Gráfico 3 Evolución gastos según finalidad y función como porcentaje del gasto total.
Fuente: Elaboración propia enbase a datos del Ministerio de Economía.
Fuente: Elaboración propia en base a datosdel Ministerio de Economía.
3500,000
3000,000
2500,000
2000,000
1500,000
1000,000
500,000
$Lucha contra el SIDA
y enfermedadesde Transmisión Sexuale Infecto Contagiosas
Desarrollo de la SaludSexual y la Procreación
Responsable (PPG)
Fortalecimiento de laEducación Sexual
Integral (PPG)
Prevención del Embarazoadolescente (PPG)
Devengado 2017Devengado 2016 Devengado 2018 Devengado 2019
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%2016 2017 2018 2019
Educación y Cultura
Salud
Promoción y Asistencia Social
Ciencia y Técnica
Agua Potable yAlcantirallado
Servicio de laDeuda Pública

17
EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ARGENTINA
cientes para cubrir lo básico7. Estas situaciones, que hoyen día no son visibilizadas en los presupuestos públicos,también deberían ser parte fundamental de un análisisfeminista transversal.
6. A MODO DE CIERRE:PERSPECTIVAS A FUTURO
La técnica del presupuesto etiquetado pone en eviden-cia que es posible destinar más recursos a programasfocalizados y que, al mismo tiempo, empeore la situa-ción de las mujeres. Por este motivo, es preciso ampliarlas técnicas vigentes de PPG para evitar diagnósticos dis-torsionados.
En los años evaluados en este trabajo, es posible cons-tatar cómo una mayor cantidad de programas y activi-dades que hacen referencia a la equidad de género nofueron suficientes para mejorar la situación de las mu-jeres. El endeudamiento y las políticas de ajuste fiscalprovocan una sobrecarga en quienes cumplen tareas en
los hogares y en las organizaciones sociales que sostie-nen a diario las actividades de comedores y espacios decuidado colectivos.
En algunos países y municipios, los presupuestos sonacompañados de documentos que evalúan el impactode la política económica en la equidad de género te-niendo en cuenta cuestiones laborales, previsionales, tri-butarias, de acceso a los servicios públicos, etc. Para queeso sea posible, es indispensable contar con informa-ción de calidad y producida con regularidad. La incor-poración de este tipo de documentos es fundamentalpara que los presupuestos sean verdaderas herramien-tas para mejorar las políticas públicas.
En la actualidad existen varios proyectos para estable-cer por ley la perspectiva de género en los presupuestosnacionales. En el país de la marea verde y el Ni Una Me-nos, es indispensable que las organizaciones feministasparticipen en la elaboración y evaluación de los presu-puestos públicos.
Baron, C., y L. Rolon (2018). Límites y potencialidades de losPresupuestos Sensibles al Género. Revisión crítica de las me-todologías vigentes y una propuesta integradora desde laEconomía Feminista, Jornadas de Economía Crítica.
Budlender, D. (2002). ‘Review of Gender Responsive BudgetInitiatives,’ en Debbie Budlender et al., Gender BudgetsMake Cents: Understanding Gender Responsive Budgets.London: Commonwealth Secretariat.
Budlender, D. y G. Hewitt (2003). Engendering budgets. A.practitioners guide to understanding and implementing gen-der-responsive budgets. Commonwealth Secretariat.
Budlender, D y R. Sharp (1998). How to Do a Gender-Sensi-tive Budget Analysis: Contemporary Research and Practice.Sydney: Commonwealth Secretariat/Australian Agency forInternational Development.
Carrasco, C. (2006). La economía feminista. Un recorrido através del concepto de reproducción. Disponible enhttp://obela.org/system/files/CarrascoC.pdf
CEPAL (2011). Observatorio de Igualdad de Género en Amé-rica Latina y el Caribe “Informe anual 2011: El salto de la au-tonomía, de los márgenes al centro”,https://www.cepal.org/es/publicaciones/3931-observatorio-igualdad-genero-america-latina-caribe-oig-informe-anual-2011-salto.
Elson, D. (2002a). “Integrating Gender into GovernmentBudgets within a Context of Economic Reform”, en Gender
Budgets Make Cents: Understanding Gender ResponsiveBudgets. Londres: Secretaría de la Mancomunidad Británica.
Elson, D. (2002b). “Iniciativas de presupuestos sensibles algénero: dimensiones claves y ejemplos prácticos”, presen-tado en Seminario: Enfoque de género en los presupuestos,Gobierno de Chile, PNUD, CEPAL, UNIFEM.
Federici, S. (2018). El patriarcado del salario. Críticas feminis-tas al marxismo. Madrid: Traficantes de Sueños.
Fraser, Nancy (1997). Iustitia Interrupta. Reflexiones críticasdesde la posición “postsocialista”, Siglo del Hombre, Univer-sidad de los Andes, Bogotá.
Martin, E., H. Ruggeri y C. Baron (2018). “Análisis transver-sal del Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires desde laperspectiva de género”, FEPESNA.
Ministerio de Hacienda (2019). Presupuesto con perspectivade género: una propuesta metodológica.
Molyneux, M. (2007). Change and Continuity in Social Pro-tection in Latin America: Mothers at the Service of theState?, Programme on Gender and Development, Paper Nº.1, Ginebra: UNRISD
Pautassi, L., P. Arcidiácono y M. Straschnoy (2013). Asigna-ción Universal por Hijo para Protección Social de la Argen-tina. Entre la satisfacción de necesidades y el reconocimientode derechos. Serie Políticas Sociales Nº 184, Santiago deChile, CEPAL-UNICEF.
BIBLIOGRAFÍA
7 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plannacio-naldeaccion_2017_2019ult.pdf

18
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
INTRODUCCIÓN
Los modos de producción cuyo énfasis radica en la acu-mulación antes que en la sostenibilidad de la vida soncuestionados tanto a escala global como local. Las aris-tas de tales cuestionamientos son complejas y variadasy ante las crisis socioecológicas se revisa cómo los inte-grantes de una sociedad se vinculan entre sí y con losecosistemas. En particular, interesa traer aquí un análi-sis sobre bienes comunes1 y el acceso a ellos por partede las mujeres2.
Este recorte se justifica ya que, a partir de la idea debienes comunes y mujeres3, es posible reconocer las ten-siones entre sostenibilidad de la vida y acumulación delcapital. Por un lado, opera un proceso clave para la acu-mulación mediante el cual constantemente se pasa a laesfera de lo privado aquello que fue común. Por otro, unproceso donde se pasa a la esfera de lo común aquelloque en términos privados no contribuye a la acumula-ción. Entonces, se vuelve clave revisibilizar lo que es esen-cial para la sostenibilidad de la vida e identificar laexplotación de espacios no-capitalistas para el funciona-miento del sistema capitalista (Martinez y Cielo 2017).
Argentina, al igual que otros países del Sur Global, vi-vencia la profundización de un modelo productivo do-minante basado en la explotación directa de losecosistemas naturales. En este sentido, la propuesta de
estas líneas es reflexionar sobre las mujeres de Argen-tina, la agricultura y los bienes comunes a partir de mi-radas feministas. En particular, se toman los debates delecofeminismo y la economía feminista y sus aportespara el análisis de los bienes comunes en relación conlos bienes privados y de los trabajos reproductivos en re-lación con los trabajos productivos.
Para ello, el artículo se estructura de la siguiente ma-nera: se analiza en primera instancia la relación bienescomunes - mujeres. En segundo lugar, se revisa el pro-ceso de cercamiento de los bienes comunes y su rela-ción con el proceso de acaparamiento de tierras. Entercer lugar, se reflexiona sobre las desigualdades en elacceso al uso de la tierra por parte de las mujeres, y fi-nalmente se aborda a la apicultura como caso testigopara aportar al debate.
1. SOBRE LOS VÍNCULOSENTRE BIENES COMUNES Y MUJERES
El vínculo bienes comunes y mujeres es debatido desdediferentes perspectivas feministas y busca revisar y visi-bilizar a lo largo de la historia la centralidad del accionarde las mujeres para garantizar la sostenibilidad de lavida. El ecofeminismo da un marco posible para pensarlos vínculos entre ecología y feminismo; manifestandodesde la praxis y la teoría, la preocupación por la evolu-ción de la vida humana y no humana ante las crisis so-cioecológicas propias de los modos dominantes deproducción y reproducción (Puleo 2013).
La mirada ecofeminista tomada aquí no asume una pos-tura “naturalista” sobre el rol de las mujeres. Sino, másbien, parte de reconocer el trabajo de miles de mujeresrurales que dependen del acceso a los comunes paradesarrollar sus actividades productivas y reproductivascentrales, pero que, sin embargo, se enfrentan cotidia-namente a un acceso cada vez más restringido. Asi-mismo, se reivindican sus procesos de lucha asociadas aevitar desmontes y desalojos, frenar la explotación deacuíferos y, entre otros, denunciar las consecuencias
DE TRANQUERAS Y CANDADOS. MUJERES, SU ACCESO A LA TIERRA Y A LOS BIENES COMUNES Por Jimena Andrieu
1 La definición propuesta aquí toma como eje aquellos debatesrespecto a la gestión de los comunes en un contexto de apro-piación/cercamiento y mercantilización (Hess y Ostrom 2007).
2 No se aborda en este la situación de personas LGBT y su ac-ceso a la tierra. Queda pendiente su estudio.
3 Se reconoce aquí limitaciones derivadas del uso (dentro deltexto) de dos categorías: mujer y común. Estas podrían ser re-chazadas tanto por presentarse como binarias (mujer-varón,común-privado) como, también, por coloniales (oprimiendociertas cosmovisiones de los territorios, las andinas, por ejem-plo) (Perez Orozco 2014). Sin embargo, la continuidad de suuso responde fundamentalmente a la disponibilidad de datosprovenientes de las estadísticas y la información existente.

19
para la salud de las personas que genera el uso de quí-micos en la agricultura dominante (Korol 2016).
Se recupera también la idea de que los comunes com-parten con las mujeres la forma en la que son tratados(Federici 2013: 243). Así como la importancia de los co-munes naturales queda “oculta” en el marco de una so-ciedad moderna y cada vez más urbanizada, el trabajode las mujeres en el agro queda reducido, en el mejor delos casos, a la idea de “ayuda”. Un tratamiento que res-ponde a una concepción de desarrollo basada en la ex-poliación de los comunes y de los cuerpos, en especialel de las mujeres (Herrero 2018).
Por ello, en espacios agrarios4 se presenta el desafío devisibilizar el trabajo de las mujeres, así como también latarea de deconstruir la imagen moderna de una agri-cultura de varones5.
2. SOBRE EL CERCAMIENTODE LOS BIENES COMUNES Y LA TIERRA
Existe en el mundo una preocupación manifiesta debidoa la pérdida de biodiversidad y los graves impactos queeste proceso implica (Naciones Unidas 2010). Sin em-bargo, no es intención aquí asumir una mirada que in-voque “nuevos” cercamientos para proteger labiodiversidad, fundamentalmente a aquellos que impli-can la generación de “islas de conservación” sin llegara cuestionar los modos dominantes de producción (An-drieu y Costantino 2017).
Por tanto, como punto crítico, se necesita revisar los fun-damentos sobre los que se piensa los bienes comunes.Primero, el capitalismo y sus modos de producción avan-zan sobre todo mediante la “acumulación por despose-sión” (Harvey, 2004). Segundo, dicho proceso deacumulación sucede mercantilizando la “naturaleza” engeneral y la tierra en particular; tensionando las esferaspúblicas y privadas. En el proceso de buscar privatizarlos comunes, se pasan a la esfera de lo común, aquellosimpactos negativos derivados del primer proceso (Gu-tiérrez Espeleta y Mora Moraga 2011).
A su vez, dentro de las sucesivas reconfiguraciones delas lógicas de acumulación en una época dominada por
la financierización del capital, este no ha perdido devista a la tierra. Un proceso conocido mundialmentecomo land grabbing o bien acaparamiento de tierras(Sosa Varrotti 2019; Costantino 2019) conlleva la con-quista del derecho a cercar, también, los comunes y na-turalizar la posibilidad de establecer una relación privadacon el entorno (Gutiérrez Aguilar 2015).
Las instituciones generadas para la gestión de estosbienes son claves y la tenencia privada de la tierra per-mite ejemplificar con claridad estos procesos, funda-mentalmente, porque en nuestro país 95% de la tierrarelevada en los censos agropecuarios se encuentra pri-vatizada6. Bosques nativos, agua, energía y biodiversi-dad quedan en general para quien controla la tierra. Unmanejo de la tierra que, en Argentina, es cada vez másconcentrado y asociado a lógicas de mercado. Comoejemplo, a pesar de que son mayoría las explotacionesagropecuarias de menos de 100 hectáreas (55%), estassolo controlan una pequeña fracción de la superficie to-tal relevada durante el Censo Nacional Agropecuario(CNA) del año 2018 (2,3%). Por esto, es importante evi-tar que se escindan las discusiones entre modos de pro-ducción y bienes comunes (Andrieu y Costantino 2017).
3. SOBRE LA TIERRA Y LAS MUJERES
Al apelar a los aportes de la economía feminista y los cru-ces con el ecofeminismo se busca visibilizar a las mujeresen espacios rurales. Las mujeres rurales en el mundo, apesar de representar el 25%, tienen la propiedad de solo2% de la tierra. A su vez, estas distancias pueden ser ma-yores si se toma la representatividad que existe entre lacantidad de mujeres que son consideradas productorasy/o trabajadoras respecto de la cantidad de mujeres quepueblan los espacios rurales (Korol 2016).
Para Argentina, se observa que, si bien la población ru-ral está constituida en un 40% por mujeres, solo una decada cinco explotaciones agropecuarias7 tiene como ti-tular a una mujer (INDEC 2019). Sin embargo, existen alo largo del país diferencias muy marcadas por provincia.Por ejemplo, la situación de Jujuy muestra que 41% delas titulares son mujeres. A su vez, en otras provincias sereflejan valores inferiores al promedio del país, por ejem-plo: Córdoba, Chaco y Tucumán.
DE TRANQUERAS Y CANDADOS. MUJERES, SU ACCESO A LA TIERRA Y LOS BIENES COMUNES
4 Esto se plantea reconociendo una mayor existencia relativade bibliografía que focaliza en visibilizar el trabajo de las mu-jeres en espacios urbanos.
5 Cercamiento que involucra también las formas de acceso alos conocimientos y saberes técnicos. A la par que se parcelóy se cercó el conocimiento dentro de las universidades, se ex-cluyó a las mujeres de él hasta no hace tantos años; perdu-rando en la actualidad matrículas con poca participación demujeres en carreras como Ingeniería Agronómica.
6 Y, cabe señalar, ocupada de maneras diversas. Tema sobre elcual no se abordará aquí.
7 Korol (2016) resalta dos aspectos del uso del concepto de ex-plotación agropecuaria. El primero tiene que ver con las dife-rencias simbólicas dadas a dichos espacios por parte de lasagencias de gobierno respecto de las poblaciones vinculadasa dicha unidad productiva. El segundo con reconocer en dichoconcepto la materialización de una relación entre sociedad ynaturaleza que toma a la explotación de esta última como ejearticulador.

20
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
La información presentada permite comenzar a esbozaruna idea sobre las desigualdades por género, más o me-nos pronunciadas según la zona del país donde focali-cemos, que tienen lugar en el ámbito agropecuario encuanto a la titularidad jurídica. Ahora bien, las caracte-rísticas de los datos disponibles no permiten profundizarsobre las condiciones de acceso a la tierra ni de las ca-racterísticas de dicha tierra. Por ejemplo, puede sucederque se esté a cargo de una explotación agropecuaria sinque se tenga la propiedad privada de la tierra. También,puede ocurrir que la titular de la explotación sea unamujer, pero que sin embargo la gestión sea llevada acabo por un varón vinculado a la tierra y/o a la mujer(por relaciones familiares o por contrato).
Una brecha similar podrá ser identificada si se observaqué sucede con el trabajo de las mujeres en el sectoragropecuario. La tasa de participación en la actividadagrícola en América Latina y Caribe para las mujeres, seestima, no supera al 20%, a pesar de que su represen-tatividad en la población rural es de 48% (Martínez yBaeza 2017). En Argentina, según los datos prelimina-res del CNA 2018, existe 15% de ocupación de mujeresen el agro a pesar de haber relevado que casi 40% dela población son mujeres (INDEC 2019).
Dicha ocupación de mujeres, en el caso de Argentina,sucede para una amplia mayoría dentro de las explota-ciones bajo tipo jurídico “Persona Humana o Sociedadde Hecho sin Registrar (PH/SHSR)”. Tal es la importancia
que 82% de las mujeres aparece como ocupada en con-textos de explotaciones de dicho “tipo jurídico”8. Asi-mismo, otro dato que merece la atención resulta deadvertir que para que una mujer figure como ocupadaserá importante no solo ser ella misma la responsable oser socia directa, sino ser familiar del titular. Justamente,sólo una de cada diez ocupadas en explotaciones no te-nía vínculo familiar con la explotación de tipo PH/SHSR9.
Esta información permite abrir el debate respecto de losentramados organizativos que resultan claves para visi-bilizar el trabajo realizado por mujeres al interior de losespacios agropecuarios argentinos, aun cuando no sepuedan determinar las retribuciones y/o las condicionesen las que dichos trabajos tienen lugar. Así, se advierteque el marco de la familia resulta un eje estructural so-cioeconómico, el cual es debatido en clave feminista yque los estudios rurales deberían sumar y/o profundizar.Por ello, se reconoce la importancia de los estudios quetoman distintas aristas de la problemática “tierra y mu-jeres” para revelar, por ejemplo, la presencia de meca-nismos sociales que operan para “discriminar” porgénero la distribución de la tierra al interior de las fami-lias (Abramovay 2001, Stølen 2004, Cloquell 2007, Bi-daseca y otros 2009, Muzlera 2010, Craviotti 2001, Gras2010, Deere y otros 2011, Neiman 2017). Así, se rea-firma la importancia de incorporar perspectivas feminis-tas en los marcos conceptuales de trabajos académicosy de las agendas y programas para espacios rurales. Jus-tamente, si “hereda la tierra quien la trabaja”, resultacrucial avanzar para que sea visibilizado como tal el tra-bajo que realizan miles de mujeres en el agro.
Ahora, surge como interrogante si tener la tierra ¿al-canza? Para ello se toma el caso apícola como testigo.
Rango de % mujeres / EAP PH
Provincias por rango *
0,41 a 1 Jujuy
0,21 - 0,40 Santiago del Estero, Tierra del Fuego,
Salta, Corrientes, Catamarca, San Juan,Chubut, Buenos Aires
0,17 - 0,20Neuquén, Formosa, Santa Cruz,
Mendoza, San Luis, La Rioja, La Pampa,Misiones, Río Negro, Santa Fe
0,14 - 0,16 Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Córdoba
Tabla 1 Provincias según rango de participación de mujeres (% de mujeres titulares sobre el total de explotacionesagropecuarias [EAP] con tipo jurídico persona humana [PH])
*En cada rango, las provincias aparecen mencionadas según or-den de participación, de mayor a menor.Fuente: elaboración propia en base a datos preliminares delCNA 2018 (INDEC 2019).
Productores o socios 32.819 63%
Familiares que trabajaron 14.232 27%
No familiares que trabajaron 5.207 10%
Mujeres ocupadas PH/SHSR.Total
52.258 100%*
Fuente: elaboración propia según datos preliminares CNA2018 (INDEC 2019).
Tabla 2 Mujeres ocupadas para el Tipo Jurídico: Persona Humana y Soc. de Hecho SR
8 Vale aclarar que la ocupación agropecuaria se desarrolla en su70% en explotaciones cuyo tipo jurídico es PH/SHSR, lo querevela su importancia general y específica.
9 Para el caso de los varones, la relación es uno a cuatro.

21
4. LA APICULTURA. APORTES AL DEBATE
En esta misma línea, interesa desplazar esta reflexión so-bre mujeres y bienes comunes a espacios agropecuariosque, por sus características, permiten abrir otros ejes aldebate. En particular, se elige el caso apícola como tes-tigo de las crisis socioproductivas actuales. La apiculturaargentina10 permite representar de manera clara las dis-tintas aristas de una problemática por demás compleja.De todos los aspectos posibles, interesa aquí problema-tizar la situación de una caída constante en los rindespor colmena. Las razones de dicha situación podrán serhalladas a distintas escalas de análisis, reconociendo a suvez causas con impactos directos e indirectos sobre laactividad y la vida de las personas vinculadas a ella11.
En la tabla se visualiza una caída en los rindes promediode cada colmena sin observarse para el último tiempoun crecimiento significativo en el número total de col-menas. Estos valores agregados, si bien no dan cuentade las estrategias de apicultores, permiten reconocer lamagnitud de las dificultades para sostener la actividad.Hecho que refleja de manera sintética los impactos ne-gativos que conllevan las transformaciones productivasy ambientales de los últimos años en Argentina.
Justamente, la actividad apícola pone de manifiesto lainterdependencia actividad - ecosistema circundante, asícomo también las restricciones que imponen los esque-mas actuales de gobernanza sobre los comunes. Así,apicultores y apicultoras, como sujetos agrarios, para ga-rantizar la producción deben acceder a la tierra y a losbienes comunes asociados a ella. Ahora bien, esto rara-mente sucede vía propiedad privada de la tierra y se re-conocen distintos tipos de exclusiones que operandificultando la tarea (Durant 2019), por ejemplo, la pér-dida de bosques. La disminución de su superficie puedemensurarse tanto en valores absolutos (desmontes parafines agropecuarios) como relativos (el bosque se man-tiene, pero ahora, bajo ciertas categorías de conserva-ción que no permiten actividades antrópicas en suinterior). Existen también otros factores que perturban eldesarrollo de la actividad y con ello una secuencia deimpactos desemboca en la ausencia de polinizadores yafecta la sostenibilidad de la vida.
Asimismo, al intentar reconocer la situación de las mu-jeres en sectores donde el vínculo con la tierra se es-tructura de modo diferente se hallan patrones dedesigualdad que son coincidentes con los del sectoragropecuario en general. Informes del Área Apícola delMinisterio de Agroindustria de la Nación Argentina iden-tifican que las mujeres no superan el 20% dentro delRegistro Nacional Apícola. También son coincidentes losdatos respecto de que las mujeres, cuando participan, lohacen en condiciones desfavorables, por ejemplo conmenores volúmenes de capital y menor acceso a bene-ficios de programas públicos sectoriales (Estrada 2015,Torresi 2019, Secretaría de Agroindustria 2019).
Esto pone de manifiesto la necesidad de reconocer lainterdependencia de los ecosistemas y expresa de ma-nera muy clara las consecuencias de “ocultar” su im-portancia para los sectores más vulnerables. Así, sereafirma la idea de que, con cada decisión de uso de latierra se privatizan bienes comunes y la sociedad en suconjunto pierde gobernanza sobre ellos. No solo se tratade reconocer las dificultades sino también los desafíospara potenciar una actividad en la que es imperioso irmás allá de la escala predial12. Se señala también la ne-cesidad de abordar la complejidad de los mecanismosde exclusión que operan en torno de los bienes comu-nes reconociendo la persistencia de las desigualdadespara las mujeres aun en situaciones donde la titularidadde la tierra no es determinante.
DE TRANQUERAS Y CANDADOS. MUJERES, SU ACCESO A LA TIERRA Y LOS BIENES COMUNES
Tabla 3Evolución de rindes y cantidad de colmenas promedio en Argentina. 1970-2018
DécadaRendimiento
promedio(kg miel/colmena)
Número de colmenas
(promedio anual)
1970-1979 28 885.000
1980-1989 30 1.340.000
1990-1999 37 1.790.000
2000-2009 29 2.906.000
2010-2018 23 2.989.556
Fuente: elaboración propia a partir de Base de Datos Estadísticos Corpo-rativos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación yla Agricultura (FAOSTAT, por sus siglas en inglés).
10 En Argentina predomina como especie la Apis mellifera.
11 Para profundizar sobre estos temas: Potts et al. 2016; Gari-baldi, Requier, Rollin y Andersson 2017; Rivera de la Rosa yOrtiz Pech 2020.
12 “El cambio de mirada de lo predial al paisaje es clave en laspropuestas que se hacen desde la agroecología."

22
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
Abramovay, R. (2001). Os impasses sociais da sucessoa here-ditária na agricultura familiar. Florianópolis: EPAGRI; Brasilia:NEAD. Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Andrieu, J., y A. Costantino (2017). “La tierra como acervode bienes comunes. Los conflictos sociales sobre bienes co-munes ligados a la extranjerización de la tierra en la Argen-tina reciente”, en Eutopía. Revista de Desarrollo EconómicoTerritorial, núm. 11: 77–94.
Bardomás, S. (2000). “Trayectorias en la agricultura familiar:Tierra, producción y herencia en Pigüé (1920 1994)”. Docu-mentos de trabajo CEIL-PIETTE. Buenos Aires: CEIL-PIETTE.
Bidaseca, K.; N. Borghini y C. Vallejos (2009). “Género, desi-gualdad y regímenes de propiedad en el lote El Ceibal, San-tiago del Estero. Las voces bajas y altas de las mujerescampesinas entre la costumbre y el derecho”, en BrevesContribuciones, Instituto de Estudios Geográficos GuillermoRohmeder, vol. 20, Facultad de Filosofía y Letras, UNTucu-mán, pp. 1-22.
Costantino, A. (ed.) (2019). Fiebre por la tierra. Debates so-bre el land grabbing en Argentina y América Latina. BuenosAires: El Colectivo.
Cloquell, S. (coord.) (2007). Familias rurales. El fin de una
5. REFLEXIONES GENERALES
Con todas las limitaciones que pueden tener estos da-tos quedan preguntas abiertas que invitan a seguir in-dagando. Si no existe legislación prohibitiva con sesgopor género, ¿qué otros factores están influyendo? In-cluso en materia de propiedad de la tierra es pertinentepreguntarse si será suficiente que se garantice la pro-piedad como horizonte. Si bien es una pregunta lo su-ficientemente general y difícilmente podamos negar suimportancia, responderla no alcanza a abarcar la com-plejidad del problema. Justamente, existen factores eco-nómicos, culturales, sociales, políticos y ambientalesvinculados a los modos de producción dominantes y nodominantes que resulta necesario tener en cuenta desdeuna perspectiva más amplia e integral para analizar lasvinculaciones aquí propuestas. El estudio de prácticasde resistencia en torno a los cercamientos también serácentral en esta perspectiva (Gómez Herrera y Villaba2018). En este sentido, es importante reconocer la ca-pacidad de agencia de muchas mujeres a lo largo y an-cho del planeta (Federici 2013) y las luchasprotagonizadas por ellas (y también por otres) para “lareapropiación de la riqueza social, entendida justamentecomo no-capital, como […] condición material necesa-ria para la reproducción de la vida en su conjunto (agua,tierra, bosques, etcétera); así como la reapropiación delas capacidades políticas enajenadas y monopolizadaspor las diversas formas estatales liberales o progresis-tas” (Gutiérrez Aguilar 2013: 68).
Tomando nota de la centralidad que cobra la familia res-pecto de las mujeres en el agro argentino (principal-mente en materia de ocupación) es necesario indagarmás al respecto. En este sentido, existen algunos traba-
jos que señalan a la familia como un elemento queopera para reforzar el rol subalterno de la mujer en es-pacios rurales (Muzlera 2010). Por ello, desde los femi-nismos hay que continuar profundizando en el estudiode las divisiones capitalistas del trabajo en ámbitos ru-rales. Esto será de utilidad para (re)pensar las implican-cias en un contexto donde la agricultura familiar ocupaun lugar clave al representar a un grupo que, si bien esheterogéneo hacia el interior, se presenta como alter-nativo respecto de los modos dominantes de produc-ción en el agro argentino. Debemos prestar especialatención a la idea de agricultura familiar al pensar la sos-tenibilidad de la vida en clave feminista. Es decir, y enpalabras de Silvia Federici (2013: 61) “nos negamos aplantear categorías que escondan trabajo no pago”.
Ahora bien, a la par que se pretende aquí reforzar laidea de incorporar representaciones que tengan encuenta una perspectiva de género, se quiere tambiénreconocer el esfuerzo estadístico que dicho desafío im-plica. Es decir, una propuesta de caracterización de laproducción que pueda visibilizar los trabajos realizadospor las mujeres, histórica y mundialmente invisibilizados(FAO 2011) merece ser tratada con especial atención demodo tal de “superar” sesgos de las técnicas tradicio-nales de recolección de datos.
Finalmente, sin una pretensión de reivindicar desde unlugar esencialista la relación de las mujeres como guar-dianas de los bienes comunes, se advierte y se insiste enreconocer la centralidad de su trabajo. Por ello, en uncontexto donde el acceso a la tierra y a los bienes co-munes es negado para la mayoría de ellas, se recono-cen las consecuencias para garantizar la sostenibilidadde la vida.
BIBLIOGRAFÍA

23
DE TRANQUERAS Y CANDADOS. MUJERES, SU ACCESO A LA TIERRA Y LOS BIENES COMUNES
historia en el inicio de una nueva agricultura. Buenos Aires:Homo Sapiens.
Craviotti, C. (2001). “Tendencias en el trabajo agrario y di-námicas familiares”. V Congreso Nacional de Estudios delTrabajo. Buenos Aires: ASET.
Deere, C., S. Lastarria-Cornhiel, C. Ranaboldo, C. y P. Costas(2011). Tierra de mujeres: reflexiones sobre el acceso a la tie-rra en América Latina, La Paz: Fundación TIERRA.
Durant, J.L. (2019). “Where have all the flowers gone?Honey bee declines and exclusions from floral resources”, enJournal Rural Studies, vol. 65, pp. 161-171.
Estrada, M. E. (2015). Rasgos de la territorialización en com-plejos productivos no tradicionales basados en recursos na-turales: la apicultura en el sudoeste bonaerense. Tesisdoctoral, 318. Bahía Blanca: Universidad Nacional del Sur.
FAO (2011). El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimen-tación 2010-11. Las mujeres en la agricultura: Cerrar la bre-cha de género en aras del desarrollo.http://www.fao.org/3/a-i2050s.pdf
FAOSTAT (2020). Estadísticas globales productivas,http://www.fao.org/faostat/es/#data/QL
Federici, S. (2013). Revolución en punto cero. Trabajo do-méstico, reproducción y luchas feministas. Madrid: Trafican-tes de sueños.
Garibaldi, L. A., F. Requier, O. Rollin y G. Andersson (2017).“Towards an integrated species and habitat management ofcrop pollination, en Current Opinion in Insect Science vol.21, pp. 105–114, https://doi.org/10.1016/j.cois.2017.05.016
Gómez Herrera, G., y E. Villalba (2018). “Emprendimientosasociativos contra el despojo capitalista: la producción colec-tiva de ganado vacuno en Santiago del Estero, Argentina”, enAgricultura, Sociedad y Desarrollo, vol. 15, Nº 1, pp. 109-137.
Gras, C. (2010). “La agricultura familiar en el agro pam-peano: Desplazamientos y mutaciones”, en: Cerdá, J. y T.Gutiérrez (comps.), Trabajo agrícola: Experiencias y resignifi-cación de las identidades en el campo argentino. Buenos Ai-res: CICCUS.
Gutiérrez Aguilar, R. (2015). “Mujeres, reproducción social yluchas por lo común. Ecos de la visita de Silvia Federici a Mé-xico en otoño del 2013”, en Bajo el Volcán, año 15, nº. 22,mar.-ago., pp. 63-69.
Gutiérrez Espeleta, A., y F. Mora Moraga (2011). “El grito de los bienes comunes: ¿qué son? y ¿qué nos aportan?”, Re-vista de Ciencias Sociales, vol. I-II, núm. 131-132, pp. 127- 145. Universidad de Costa Rica.
Harvey, D. (2004). El “nuevo” imperialismo: acumulaciónpor desposesión. Buenos Aires: CLACSO.
Herrero, Y. (2018). “Economía ecológica y economía femi-nista: un diálogo necesario”, en Economía Feminista. Desa-fíos, propuestas, alianzas. Buenos Aires: Madreselva.
Hess, C. y E. Ostrom (2007). Understanding Knowledge as aCommons: From Theory to Practice. Cambridge, Massachu-setts; MIT Press.
INDEC (2019). Resultados preliminares del Censo NacionalAgropecuario. https://cna2018.indec.gob.ar/informe-de-re-sultados.html
INDEC (2020). Censo Nacional Agropecuario 2018. Resulta-dos preliminares. Agricultura.https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/cna2018_resultados_preliminares_agricultura.pdf
Korol, C. (2016). Somos tierra, semilla, rebeldía: mujeres, tie-rra y territorios en América Latina. GRAIN, Acción por la Bio-diversidad y América Libre.
Martínez, I., y M. Baeza (2017). Enfoques de género en elpapel de la mujer rural en la agricultura cubana. Revista Pro-legómenos Derechos y Valores, 20, 39, 29-38.
Martínez, L., y C. Cielo (2017). “Bienes comunes y territoriosrurales: una reflexión introductoria”, en: Eutopía, Revista deDesarrollo Económico Territorial, n.º 11 (oct.), pp. 7-16.
Muzlera, J. (2010). “Mujeres y hombres en el mundo agrariodel sur santafecino: Desigualdades y dinámicas sociales encomunidades agrícolas a comienzos del siglo XXI”,en Mundo Agrario, vol. 10, nº. 20, pp. 1-24.
Naciones Unidas (2010). “Año Internacional de la diver-sidad biológica”. Disponible enhttp://www.un.org/es/events/biodiversity2010/loss.shtml
Neiman, M. (2017). “La herencia en las empresas familiaresde la región pampeana argentina durante el actual períodode auge económico de la actividad agrícola”, en Papers. Re-vista de Sociología, vol. 102, nro. 3, pp. 509-531.
Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la econo-mía. Madrid: Traficantes de Sueños.
Potts, S. G., et al. (2016). “Safeguarding pollinators andtheir values to human well-being”, en Nature, 540, pp. 220-229, doi:https://doi.org/10.1038/nature20588
Puleo, A. (2013). Ecofeminismo para otro mundo posible.Madrid: Cátedra.
Requier, F., et al. (2018). “Trends in beekeeping and honeybee colony losses in Latin America”, en: Journal of Apicul-tural Research, vol. 57, pp. 657–662, doi:DOI:10.1080/00218839.2018.1494919
Rivera de la Rosa, A. R., y R. Ortiz Pech (2020). “Agrobiotec-nología y soya transgénica. Impactos y desafíos”, en: RevistaInternacional de Tecnología, Ciencia y Sociedad, vol. 8(2),pp. 79-85. doi:https://doi.org/10.37467/gka-revtechno.v8.2127
Secretaría de Agroindustria (2019). Boletín Cambio Rural nº 7.Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Produc-ción y Trabajo, https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/cam-bio_rural/boletin/07_apicultura.php

24
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
Sosa Varrotti, A. (2019). “Acaparadores financieros y pro-ductivos en América Latina. Trayectorias, lógicas empresaria-les y vínculos”, en Costantino (ed.), Fiebre por la tierra…,cit.; pp. 323-360.
Stølen, K. A. (2004). La decencia de la desigualdad. Géneroy poder en el campo argentino, Buenos Aires: Antropofagia.
Torresi, L. (2019). Porque el viento nos une… Una historiadel asociativismo apícola en el sudoeste bonaerense: la Coo-perativa de Trabajo Apícola Pampero Ltda. (1987-…). Tesisde Licenciatura en Historia. Bahía Blanca: Universidad Nacio-nal del Sur.

25
UNA MIRADA FEMINISTA SOBRE LAS ECONOMÍAS POPULARES Y LAS POLÍTICAS DE CUIDADO
La pandemia provocada por el covid-19 puso en evi-dencia dos aspectos que los feminismos y las organiza-ciones populares vienen señalando con insistencia enlos últimos años: la profundización de las desigualdadessociales ligadas al deterioro del mundo del trabajo yuna grave crisis de los cuidados (Rodríguez Enríquez2015) que afecta principalmente a los estratos más em-pobrecidos de la población. Ambos fenómenos res-ponden a las reconfiguraciones del capitalismo actual yal avance de programas económicos y políticas queagravan la situación de precariedad en la que unaenorme cantidad de trabajadores y trabajadoras se en-cuentran inmersos/as.
Como nos plantea la economía feminista de la ruptura(Pérez Orozco 2014), este proceso pone de manifiesto lainherente contradicción entre el modo de acumulacióncapitalista y la sostenibilidad de la vida. Partiendo deesta premisa, este artículo se propone reflexionar acercade los desafíos y tensiones de las economías popularesen torno al cuidado. ¿Qué políticas de cuidado necesi-tamos? ¿Qué formas de intervención construimos desdelas experiencias colectivas? Son algunos de los interro-gantes que atraviesan este trabajo, con la intención decontribuir al fortalecimiento de una agenda reivindica-tiva en clave feminista dentro de las organizaciones detrabajadores y trabajadoras.
1. LAS ECONOMÍAS POPULARES FRENTE A LA CRISIS DEL MUNDO DEL TRABAJO
Las economías populares son protagonizadas por unagran masa de trabajadores y trabajadoras que día a díabuscan nuevos modos de subsistir. Estas economías po-nen en evidencia un cuadro de situación que parececada vez más difícil de revertir: el deterioro del mundodel trabajo y las consecuencias que esto tiene sobre lascondiciones de vida de las mayorías. Los efectos de esteproceso se evidencian en la fragmentación, heteroge-neidad y polarización de la fuerza de trabajo. Frente a ladescolectivización de la clase trabajadora, emergieronotras formas de organización y nuevas estrategias de re-
busque que los sectores populares comenzaron a des-plegar para su supervivencia.
Se trata de experiencias que, desde hace más de dos dé-cadas, crecen y se desarrollan, con dificultades y acier-tos, tanto en barrios de la Ciudad de Buenos Aires comoen el Conurbano bonaerense, en zonas rurales y en losconglomerados urbanos de todo el territorio argentino.Lo significativo de este proceso es que, poco a poco, lasorganizaciones han ampliado el campo de acción, in-corporando demandas e iniciativas vinculadas a garan-tizar servicios e infraestructura, vivienda, salud y educa-ción en los barrios populares.
Una característica central de las economías populares esla persistencia del trabajo (remunerado-asalariado) comoprincipal fuente de ingresos de los hogares. Sin em-bargo, la mayoría de los trabajadores se inserta en elmundo del trabajo de manera informal e inestable, per-cibiendo bajos ingresos, y en ocupaciones que se consi-deran de “baja calificación”1. Una importante propor-ción de estos trabajadores y trabajadoras dependen delacceso a políticas sociales para sostener sus economíasdomésticas, teniendo que articular diversas estrategiaspara la obtención de recursos, sin perspectivas de revertiresta situación a mediano plazo. Encontramos en laseconomías populares a vendedores/as ambulantes, re-cuperadores/as y recicladores/as, changarines/as, cuida-dores/as, cocineros/as comunitarios/as, cuidadores/as,trabajadoras domésticas remuneradas, trabajadores/asorganizados/as en cooperativas, entre otros oficios yocupaciones.
Si bien el trabajo remunerado es el principal motor delos hogares, no es suficiente para garantizar el bienes-tar de las personas debido a las precarias condiciones
UNA MIRADA FEMINISTA SOBRE LAS ECONOMÍAS POPULARES Y LAS POLÍTICAS DE CUIDADOPor Mariana Frega
1 Sobre estos aspectos que caracterizan el mundo del trabajo delas economías populares se puede consultar los trabajos deCabrera y Vio (2014) y Maldovan Bonelli (2018), entre otros/asautores/as.

26
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
que padecen la mayoría de los trabajadores y las traba-jadoras. Frente a esta situación, se requiere una impor-tante carga de trabajos no remunerados, domésticos ysociocomunitarios. Estos trabajos, sostenidos en granparte por las mujeres, son los que garantizan el accesoa la alimentación, programas de transferencia de ingre-sos, servicios básicos, tienden redes para el acceso al tra-bajo y atienden las demandas de salud y cuidado de laspersonas en los barrios populares.
Todo este universo de trabajos que se despliegan paramejorar las condiciones de vida de los hogares y barriospopulares todavía cuenta con escaso reconocimiento enmateria de protección social y laboral. Esto se debe aque hasta el momento ha predominado un enfoqueasistencialista sobre las necesidades y demandas del sec-tor, en detrimento de la revalorización del trabajo y sucapacidad productiva (Hopp 2017). Medidas recientescomo la creación del Registro Nacional de Trabajadoresy Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), o lasiniciativas de producción y comercialización generan ex-pectativas frente a la posibilidad de un cambio derumbo en la dirección de los programas que acompa-ñan estas experiencias2.
La creciente precariedad de las condiciones de vida delos sectores populares ha significado también un pro-ceso de feminización de las estrategias de organizacióny resistencia. Las mujeres se ubican en una posiciónclave dentro del campo de lucha contra las formas deexplotación y opresión que erosionan día a día las con-diciones de sostenibilidad de la vida. Sin embargo, enesta intersección entre crisis de la reproducción y mundodel trabajo, existe la posibilidad de desplegar nuevas for-mas de articulación entre los feminismos y las organiza-ciones populares que superen los límites sectoriales y sepropongan la creación de alternativas transformadoras.A continuación, comparto algunas reflexiones en estaclave.
2. LA CENTRALIDAD DE LOS CUIDADOSEN LAS ECONOMÍAS POPULARES
Desde hace algunos años trabajo en un proyecto de in-vestigación (Frega 2018) que se propone analizar la re-lación entre producción y reproducción en las
economías populares, haciendo foco en los diversos mo-dos de trabajo y las estrategias que despliegan las mu-jeres en los asentamientos del Conurbano bonaerense.Me pregunto cómo esta articulación reconfigura la divi-sión sexual, la propia noción de trabajo y las dimensio-nes que componen la reproducción social.
En este marco, los resultados de mi trabajo de investi-gación me permiten arrojar algunas conclusiones res-pecto a la centralidad que cobran los cuidados en laseconomías populares. En primer lugar, la necesidad deabordar los cuidados como prácticas concretas tendien-tes a sostener la vida de las personas, considerando to-das las dimensiones que esto involucra. Estas prácticasno tienen un carácter unilateral, sino que implican mo-dos específicos de relación (no siempre simétricos) entrequienes cuidan y quienes son cuidados/as. La mirada so-bre los cuidados en las economías populares incluye ob-servar las formas que adquiere dentro de los hogares,así como también las políticas y servicios de cuidado quebrindan las instituciones públicas, privadas y los espa-cios sociales y comunitarios. Este análisis no puede estarescindido del estudio de las condiciones en que se in-sertan quienes trabajan en estas tareas.
Algo que podría ser una obviedad a esta altura es la ne-cesidad de alejarnos de la mirada “intimista” que tie-nen algunas perspectivas sobre la problemática delcuidado en los sectores populares. Una caracterizaciónintegral de esta cuestión implica comprender a las prác-ticas y políticas de cuidado insertas en condiciones ma-teriales concretas. Esta materialidad de la que hablorefiere a la necesidad de pensar el contexto, dar cuentade las condiciones en las que se cuida y con qué recur-sos se cuenta para cuidar y ser cuidados/as. En este sen-tido, cobra relevancia incorporar al análisis los modosen que inciden la ausencia de políticas que garanticenacceso a los servicios básicos, las precarias condicioneshabitacionales de la mayoría de las familias que viven enbarrios populares, muchos de los cuales tienen un altoriesgo ambiental que impacta considerablemente en lacalidad de vida de las personas3, las posibilidades de ac-ceso al empleo en contextos de creciente informalidady precarización de la fuerza de trabajo que limitan la po-sibilidad de arreglos domésticos que cuenten con el res-paldo de licencias o leyes que promuevan la “conci-liación” de tareas, entre otros elementos que juegan unrol fundamental en la definición de los modos en que seresuelven los cuidados.
2 Según declaraciones de la directora del ReNaTEP al diario Pá-gina/12, se estima que la economía popular comprende a casi6 millones de personas. Los primeros resultados de las ins-cripciones a este registro muestran una importante participa-ción de mujeres en actividades sociocomunitarias y empleodoméstico en casas particulares (21/8/2020). Disponible enhttps://www.pagina12.com.ar/286404-quienes-son-y-que-hacen-las-500-mil-personas-que-ya-se-anota
3 Esto sin duda multiplica la demanda de atención sanitaria(mayormente deficitaria y limitada) y de cuidado debido a pre-valencia de enfermedades crónicas y diversas problemáticasde salud de la población.

27
UNA MIRADA FEMINISTA SOBRE LAS ECONOMÍAS POPULARES Y LAS POLÍTICAS DE CUIDADO
Más allá de desentrañar las lógicas que adopta la divi-sión sexual de los trabajos (remunerados y no remune-rados) dentro de los hogares, estas dimensiones queconstituyen la “trastienda” del cuidado demuestran lanecesidad de una mirada interseccional de las desigual-dades. En este sentido, las encuestas sobre el uso deltiempo, así como, también, todos aquellos instrumentosque brinden la posibilidad de dar cuenta de las condi-ciones concretas, las formas de organización y la distri-bución de responsabilidades sobre el trabajo domésticoy de cuidados son herramientas fundamentales parapensar las políticas.
La mayoría de las trabajadoras de las economías popu-lares deben articular forzosamente4 el trabajo remune-rado con el cuidado de los/as hijos/as más pequeños/as.Las estrategias de intercambio y las redes que se tejenentre mujeres, vecinas y familiares son fundamentalesfrente a la imposibilidad de contratar servicios de cui-dado en el mercado o disponer de espacios públicos queatiendan las demandas de las trabajadoras5. Muchas deestas mujeres, paradójicamente se ocupan del cuidadode hijos/as o familiares de otras trabajadoras que con-tratan sus servicios. En consecuencia, lo que efectiva-mente se evidencia es que la cadena de cuidadossiempre se corta en los sectores más empobrecidos.
La insuficiencia de servicios e infraestructura de cuidadoestatales en los territorios implica enormes desafíos or-ganizativos para estos hogares frente a la necesidad deque más miembros se incorporen al mundo del trabajoremunerado. La carencia de recursos para garantizar elcuidado de los/as niños/as es un factor limitante para lareorganización doméstica de los trabajos y responsabi-lidades que afecta principalmente a las mujeres adultasy jóvenes (estas últimas erróneamente denominadasbajo la categoría “ni ni”), muchas de las cuales tambiéndeben renunciar a estudiar o formarse para ocuparsepermanentemente de las demandas familiares.
La progresiva presencia de las mujeres en las redes po-lítico-territoriales que participan de la implementaciónde los programas y como destinatarias principales re-presenta un importante avance en la generación de ma-yores oportunidades para el acceso a ingresos yprotecciones sociales frente a la exclusión. Si bien las po-líticas de transferencias de ingresos son sumamente ne-cesarias y fundamentales para sostener las economíasde los sectores populares, estas no son suficientes. Eneste sentido, debería interrogarnos con urgencia la ne-cesidad de pensar políticas que se orienten a socavar lascausas estructurales del creciente proceso de feminiza-ción de la pobreza y no solo las consecuencias de estefenómeno.
Para que estas políticas tengan un impacto concreto enla calidad de vida de las personas se requiere unaenorme cantidad de trabajo, planificación y una pers-pectiva integral de las necesidades que recae, en primertérmino, en las organizaciones, pero dentro de ellas,principalmente en las mujeres que allí participan.
Las trabajadoras comunitarias de los comedores y me-renderos traman formas novedosas de (des)articular yresignificar las fronteras entre lo público y lo privado,muestran la potencialidad de lo colectivo frente a la in-timidad de la precariedad que aísla e individualiza. Laconstrucción de espacios y experiencias en los territo-rios como los jardines populares, las postas de salud, lu-gares de cuidado de adultos mayores y de atención depersonas con consumos problemáticos, entre tantas ini-ciativas, son también una muestra de este fenómeno6.
Las políticas de “conciliación” familia – trabajo han que-dado cada vez más reducidas a un sector específico delos trabajadores y las trabajadoras insertos/as en el mer-cado formal. Por tanto, las experiencias que desplieganlas organizaciones sociales, comunitarias y de la econo-mía popular brindan un nuevo marco para repensar lasestrategias de atención de las demandas y las políticasde cuidado. Esto significa también la necesidad de revi-sar los esquemas sobre los que se organizan estas ex-periencias. La adjudicación de responsabilidades yrequerimientos de contraprestación a las mujeres-ma-dres en aras de ponderar su rol en el sostenimiento delas economías domésticas finalmente terminan más re-forzando estereotipos y mandatos (Pautassi 2009) quetransformando las lógicas de la desigualdad que se sos-tienen sobre la división sexual de (todos) los trabajos ne-cesarios para el sostenimiento de la vida. Quienes
4 La combinación entre trabajo y cuidado dista de ser una es-trategia de “conciliación”. La necesidad de generar ingresosobliga a las trabajadoras a resolver la falta de infraestructurade cuidados con las herramientas disponibles. Muchas vecesla única opción es llevar a sus hijos/as a los lugares donde rea-lizan su trabajo (casas de familia, centros comunitarios, reco-rridos para el recupero y reciclado de residuos, ventaambulante, talleres productivos o comercios en la propia vi-vienda o aledañas) con las dificultades, riesgos y padecimien-tos tanto para los/as niños/as como para las familias.
5 Una importante proporción de las trabajadoras de las econo-mías populares se insertan en el servicio doméstico y de cui-dados, sector históricamente precarizado, altamente femini-zado y con un importante componente de mujeres migrantes.En este aspecto, considero que todavía resta incorporar conmayor énfasis en las agendas de las organizaciones popularesy de los feminismos las demandas por mejores condiciones la-borales para estas trabajadoras.
6 Sobre estas experiencias, sus problemáticas y potencialidadesse pueden consultar los trabajos de Fournier (2017) y Timpa-naro y Spinosa (2018).

28
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
trabajan en las organizaciones brindando cuidados a lapoblación requieren tanto el reconocimiento socialcomo material por las tareas que realizan7.
Contar con remuneraciones acordes (y no meras exten-siones excepcionales de subsidios), infraestructura de ca-lidad y formación para sus trabajadores y trabajadoraspuede transformar estas experiencias en herramientasconcretas que brinden respuesta a una demanda centralen estos tiempos. Las iniciativas de autogestión comu-nitaria con apoyo estatal son fundamentales y, en estesentido, deben estar alertas de no constituirse final-mente en alternativas residuales de las políticas que pro-mueven la tercerización de las responsabilidades delEstado y el desentendimiento de sus funciones. No setrata de resolver la ausencia de políticas con “parches”sino, por el contrario, responder a las demandas de lapoblación articulando virtuosamente una perspectivaque considere a los cuidados como una necesidad co-lectiva y un derecho que se debe garantizar con activaparticipación de los sectores involucrados.
3. CONTRA EL AVANCE DELA PRECARIZACIÓN DE LA VIDA, REFORZAR LAS ESTRATEGIAS TRANSFORMADORAS
Bajo la figura de un iceberg, la economía feminista nosmuestra que solo una pequeña parte del trabajo social-mente necesario para la reproducción de la vida y de lasociedad es visible, aquel que es mercantilizado y ob-tiene reconocimiento, mientras que, al mismo tiempo,existe un conjunto de prácticas, actividades y ocupacio-nes cotidianas invisibles y no remuneradas que son no-dales para el funcionamiento económico de la sociedady que son mayoritariamente realizadas por las mujeres(Pérez Orozco 2014; Carrasco 2011). ¿Cómo opera esteproceso en las economías populares? Algunos aspectosen torno a esta pregunta fueron esbozados a lo largode este artículo. Para su comprensión, la perspectiva fe-minista dentro de las experiencias de organización po-pular resulta sumamente relevante. Esta articulaciónpuede convertirse en una poderosa herramienta parapensar nuevos modos de problematizar las desigualda-des, las dinámicas de organización colectiva y del tra-
bajo. No es tarea sencilla. Incluye transitar “incómodos”procesos de reflexión y revisión de los propios mecanis-mos internos que generan la consolidación de políticasque, con la intención de “revalorizar” el trabajo de lasmujeres, terminen nuevamente colocándolas en rolesmaternales o domésticos de subordinación a las necesi-dades del conjunto, sin permitir otros modos de partici-pación e intervención.
Insistir con estas incomodidades hace posible pensarnuevas políticas del cuidado con enfoques que tras-ciendan los límites de la mirada centrada en la familia(hetero)nuclear, para pensar modos colectivos de orga-nización de la vida. Si bien las experiencias de las eco-nomías populares muestran que es posible lograrlo,requieren profundizar los debates y tareas en este sen-tido. Una apuesta por otra economía debe ser tambiénuna apuesta por otros modos de relacionarnos y de con-cebir el trabajo y los cuidados. Mover estas estructurassignifica resquebrajar los cimientos sobre los que se sos-tienen cotidianamente las desigualdades.
Desde mi punto de vista, toda política reivindicativa ten-diente a resolver las problemáticas de los sectores popu-lares y de la clase trabajadora en su conjunto debeprivilegiar la incorporación de las demandas vinculadas alas necesidades de cuidado(s) de manera integral. Asumira los cuidados como necesidad colectiva y prioritaria im-plica (re)dimensionar las diversas formas en que las or-ganizaciones sociales y populares han reconfiguradonuevas maneras de responder al avance del conflicto ca-pital-vida del que nos habla Amaia Pérez Orozco (2014).En este sentido, politizar los cuidados desde las expe-riencias de las economías populares también puede con-tribuir a la redefinición de la agenda de lucha que llevanadelante los feminismos en este contexto (Frega 2019).
Frente al escenario crítico que se avecina, plantear(nos)el debate acerca de qué políticas de cuidados queremosabre un horizonte de posibilidades. Más allá de la di-versidad de estrategias y miradas, es en la interseccióny el encuentro de todas las luchas contra la precarizaciónde la vida donde podremos proyectar futuros menosapocalípticos y más esperanzadores.
7 Carla Zibecchi (2014) señala que estas tareas que se desarro-llan en la cotidianidad pueden variar en sus características se-gún la infraestructura con que cuenten las organizaciones, lamagnitud de los equipos de trabajo, los recursos económicos,la formación de sus integrantes y el modo en que se insertanen el territorio. Por tanto, es fundamental que las políticasacompañen el desarrollo de las experiencias atendiendo a ladiversidad de situaciones y condiciones que atraviesan estasiniciativas en terreno.

29
UNA MIRADA FEMINISTA SOBRE LAS ECONOMÍAS POPULARES Y LAS POLÍTICAS DE CUIDADO
Cabrera, C., y M. Vio (2014). “Cuadernos de Bitácora. Loshilos de la economía popular en la posconvertibilidad”, enC. Cabrera, y M. Vio (coord.): La trama social de la economíapopular, pp. 27-42. Buenos Aires: Espacio Editorial.
Carrasco, C. (2006). “La paradoja del cuidado: necesariopero invisible”, en Revista de Economía Crítica, nro. 5 (pp.39-64) España. Disponible en http://www.revistaeconomia-critica.org/sites/default/files/2_paradoja_del_cuidado.pdf
Fournier, M. (2017). “La labor de las trabajadoras comunita-rias de cuidado infantil en el conurbano bonaerense ¿Unaforma de subsidio de ‘abajo hacia arriba’?”, en Trabajo y So-ciedad, Nº 28, pp. 83-108. Santiago del Estero: UNSE. Dis-ponible enhttps://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/28%20DOS-SIER%2005%20FOURNIER%20MARISA%20Genero_Traba-jadoras%20del%20cuida.pdf
Frega, M. (2018). “¿Quién hace girar la rueda? Mujeres ytrabajo(s) en la economía popular en el contexto de la pos-convertibilidad”. Tesis para Magister en Diseño y Gestión deProgramas Sociales – Facultad Latinoamericana de CienciasSociales-Sede Argentina.
Frega, M. (2019). “Que el capitalismo y el patriarcado caiganjuntos. Apuntes sobre las potencialidades, límites y desafíosde los feminismos en la experiencia argentina reciente”. EnRevista Theomai. Estudios Críticos sobre Sociedad y Desarro-llo, N° 39, (pp.21-38). Universidad Nacional de Quilmes. Dis-ponible en:http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO_39/Index.htm?fbclid=IwAR3CS6phduCA6wZEebmk2IccamK45CkfswcBf7Cw4uynKsrrC-boAir01YU
Hopp, M. (2017). “Transformaciones en las políticas socialesde promoción de la economía social y del trabajo en la eco-nomía popular en la Argentina actual”, en Cartografías del
Sur. Revista de Ciencias, Artes y Tecnología, N° 6, pp. 19-40.Disponible en https://doi.org/10.35428/cds.v0i6.86
Maldovan Bonelli, J. (2018). La economía popular: debateconceptual de un campo en construcción, vol. 1, Buenos Ai-res: UMET.
Pautassi, L. (2009). “Programas de transferencias condicio-nadas de ingresos. ¿Quién pensó en el cuidado? La expe-riencia en Argentina”, en Seminario Regional “Las familiaslatinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diag-nóstico, la legislación y las políticas”. Santiago de Chile:CEPAL. Disponible en https://dds.cepal.org/eventos/presenta-ciones/2009/1029/Ponencia-LauraPautassi.pdf
Pérez Orozco, A. (2014). Subversión feminista de la econo-mía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida.España: Traficantes de Sueños.
Rodríguez Enríquez, C. (2015). “Economía feminista y eco-nomía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio dela desigualdad”, en Nueva Sociedad, Nº 256, pp. 30-44. Dis-ponible en http://www.nuso.org
Timpanaro, B., y L. Spinosa (2018). “Experiencias de organi-zación popular para la redistribución de las tareas del cui-dado en el Conurbano bonaerense. Enfoques desde elfeminismo y la economía popular”, en Actas del QuintoCongreso de Economía Política. Departamento de EconomíaPolítica del Centro Cultural de la Cooperación - UniversidadNacional de Quilmes.
Zibecchi, C. (2014). “Trayectorias de mujeres y trabajo decuidado en el ámbito comunitario: Algunas claves para suestudio”, en La Ventana. Revista de Estudios de Género, vol.V, núm. 39. México: Universidad de Guadalajara. Disponibleen http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abs-tract&pid=S1405-94362014000100006&lng=es&nrm=iso
BIBLIOGRAFÍA

30
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
...hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miseria, hastiadas del eternoy desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados
hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir ysuplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros
infames explotadores o de viles esposos, hemos decidido levantarnuestra voz en el concierto social y exigir, exigir decimos, nuestra
parte de placeres en el banquete de la vida.
La Voz de la Mujer, N° 1,1896
INTRODUCCIÓN
Este texto está escrito por activistas feministas y traba-jadoras del Estado militantes sindicales. Nos propone-mos articular algunas reflexiones que hemos construidosobre la base de estudio y discusiones teóricas, perotambién y principalmente por habitar espacios sindica-les desde nuestras construcciones feministas. No pre-tendemos dar resoluciones acabadas, sino contribuir aldebate para fortalecer los encuentros entre ambos mo-vimientos.
Este trabajo, utilizando como eje para el análisis algu-nos aportes de la economía feminista, vincula feminismoy sindicalismo en Argentina. El artículo se ordena de lasiguiente forma: primero, caracteriza la perspectiva delfeminismo y sindicalismo que lo guiará, luego aborda,sucesivamente, ciertas dificultades que se encuentranen el diálogo feminismo-sindicalismo; los aportes ac-tuales del feminismo en las luchas históricas de la clasetrabajadora; y los principales desafíos del feminismopara/con el sindicalismo, del sindicalismo con el femi-nismo, y de las trabajadoras feministas sindicalizadas.Por último, se exponen algunas conclusiones.
1. ALGUNOS PUNTOSDESDE DONDE COMENZAR
Actualmente se vive, tanto en Latinoamérica como enel mundo, un reflorecer del feminismo y sus luchas. Sinembargo, en un contexto neoliberal y de crecimiento delas derechas, se revitaliza una idea de feminismo vincu-lado con el “empoderamiento de las mujeres”, empa-
rentado solo al éxito de las mujeres en altas esferas depoder. Esta perspectiva considera que la presencia demujeres en posiciones jerárquicas se traduce en unaforma de éxito para el feminismo. Sin embargo, esto es-conde quiénes son las personas que pueden “empode-rarse” y para qué fines, y no se evidencia tampoco que,tal como reflexiona Tithi Bhattacharya (Varela 2018), laprecariedad y la violencia de la vida de las mujeres tienenestrecho vínculo con el desarrollo del capitalismo. Es de-cir, es imposible pensar una situación de justicia de gé-nero dentro de las estructuras violentas que impone elsistema. En sus palabras: “si el feminismo quiere con-vertirse en una amenaza para el sexismo y la violenciacapitalistas, en lugar de ser una sierva del desarrollo ca-pitalista, entonces tiene que ser un feminismo anticapi-talista”.
En lo que hace al mundo sindical, Argentina es el se-gundo país con mayor sindicalización de Sudamérica.Según Rodríguez (2019) hay 4 millones de trabajadorxsafiliadxs a un sindicato del total de un universo de 10millones de trabajadorxs registradxs. De ellxs alrededordel 31% son mujeres. Este número no se refleja en lacantidad de mujeres que desempeñan cargos dirigen-ciales ya que menos de 5% ocupan secretarías o dele-gaciones generales.
Con respecto a la caracterización sindical, en Argentinaexiste mayoritariamente un sindicato único por rama deactividad, con estructuras burocráticas y verticalistas,como lo corrobora: i) la inexistencia de recambio de di-rigentes, ii) la priorización de intereses de las dirigenciaspor sobre los de la base que representan, iii) el modo detoma de las decisiones: si bien hay instancias por esta-tuto que implican participación amplia, estas suelen sermeras formalidades, iv) la falta de representación de lasminorías en las direcciones.
Otra característica del sindicalismo actual radica en susformatos. Estos parecieran no adaptarse a las transfor-maciones que el capitalismo imprime en la clase traba-jadora. La mayoría no incorpora entre sus afiladxs a
TENSIONANDO LO QUE PUEDE EL SINDICALISMO: DISRUPCIONES Y POTENCIALIDADES DESDE EL FEMINISMO Por Daiana Paez, Ximena Gómez y María Julia Eliosoff Ferrero

31
TENSIONANDO LO QUE PUEDE EL SINDICALISMO: DISRUPCIONES Y POTENCIALIDADES DESDE EL FEMINISMO
trabajadorxs precarizadxs, cuando son cada vez más lxsque se encuentran por fuera de las tradicionales moda-lidades de contratación y en nuevas estructuras labora-les. Las únicas excepciones en este sentido son CTA(Central de Trabajadores de la Argentina), ATE (Asocia-ción de Trabajadores del Estado) y la CTEP (Confedera-ción de Trabajadores de la Economía Popular).
Sin embargo, más allá de esta caracterización, existe unafuerte conformación del sindicalismo de base, dada unaespecificidad de la historia del país: la existencia de re-presentación sindical en los lugares de trabajo −deno-minadas comisiones internas−. Estos espacios, quevivieron su auge en los años 60, son ámbitos que semantienen activos actualmente, y donde el feminismohace pie con mayor potencia.
2. DIFICULTADES, APORTES Y DESAFÍOS.LOS DIÁLOGOS NECESARIOS
2.1. Las dificultades
Reflexionar en torno al sindicalismo desde el feminismoparece atraer en primer término dificultades y trabaspara un diálogo. Esto se pone de manifiesto en muchosaspectos, de los cuales se toman tres.
En primer lugar, en lo que atañe a la participación y re-presentación de mujeres y personas LGBTnB en los sin-dicatos. Las diferencias que existen entre afiliaciones,participación y representación son escandalosamentedistantes. La proporción de mujeres en cargos directi-vos alcanza un 20%. Cuando se analizan estos datos endetalle se observa que solo 18% de las secretarías, sub-secretarías y prosecretarías en sindicatos cuentan con ti-tulares mujeres (Goldman 2018). Este fenómeno,estudiado en profundidad en el mercado laboral, se co-noce como “techo de cristal”. Es decir, da cuenta de ladificultad que sufren las mujeres y personas LGBTnB deacceder a puestos jerárquicos en sus trayectorias labo-rales o, en este caso, sindicales. Las medidas de acciónpositiva, como los cupos femeninos1, han logrado au-mentar la representación de mujeres en espacios jerár-quicos, sin embargo, en muchos casos lo que ocurre esque se cubre el cupo que dictamina la ley pero sin el co-rrelato del poder real.
En segundo lugar, es necesario destacar la existencia deotro fenómeno, conocido como “paredes de cristal”: lasmujeres suelen verse sobrerrepresentadas en sectores
que parecen ser extensiones de las tareas de cuidado, in-cluso en las secretarías de los sindicatos. Los datos nosmuestran que del total de mujeres que ocupan cargosjerárquicos, 74% abordan temáticas consideradas desdeuna óptica sexista “propias de la mujer”. Se observanmujeres en secretarías de temas vinculados a “acciónsocial”, “educación o formación” o son “secretarias deactas”, pero es excepcional verlas en cargos vinculadosa tesorería, secretarías generales, o adjuntas.
En tercer y último lugar, es necesario mencionar, comoconsecuencia de lo expuesto, lo difícil que se hace paralas mujeres y personas LGBTnB modificar las dinámicasde participación y discusión existentes dentro de los sin-dicatos. El hecho de que no participen de los lugaresdonde se toman las decisiones inhibe la acumulaciónpolítica necesaria para la representación de sus deman-das.
2.2. Los aportes
Uno de los principales aportes que realiza el feminismo,y particularmente la economía feminista, se vincula conel concepto de trabajo. La teoría económica (tantodesde sus perspectivas ortodoxas como heterodoxas) seha esforzado en identificar al trabajo en su vínculo conel mercado. Bajo esta perspectiva, trabajo es aquel quese intercambia en el mercado y por lo tanto posee valoren tanto tiene un precio (Carrasco 2014). Sin embargo,desde la economía feminista, trabajo también es aquelque se realiza cotidianamente para sostener la repro-ducción social de la vida. Este otro trabajo, que no tieneprecio, aunque sí valor, lo realizan diaria y mayoritaria-mente las mujeres, por amor, de manera gratuita (Ro-dríguez Enríquez 2015). En este sentido, la economíafeminista dio herramientas para cuestionar la falsa di-cotomía entre público y privado, y la separación y jerar-quización de estos dos ámbitos. Pensar el trabajo, en elsindicalismo, desde esta perspectiva integradora posibi-lita incluir demandas de base feministas.
De este modo, la economía feminista ha contribuido adar cuenta de que todas las situaciones de desigualdadeconómica que sufren las mujeres y las personasLGBTnB son situaciones de violencia. Estos aportes hanpermitido visibilizar el hecho de que las diferencias degénero son consecuencia de relaciones opresivas e in-justas. Han permitido evidenciar las alianzas estableci-das entre el capital y el patriarcado: el capital en suproceso de acumulación necesita perpetuar las estruc-turas de cuidado en familias heteronormadas, donde lastareas de reproducción social (trabajo de cuidado y ta-reas domésticas no remuneradas) se realizan de maneraprivada, individual, invisibilizada y gratuita al interior delos hogares. Estas condiciones, impuestas a las mujeres
1 Ley nacional 25.674, de Cupo Femenino Sindical, sancionadael 6/11/2002; publicada el 29/11/2002.

32
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
y a los cuerpos feminizados son formas violentas detransitar la vida, que deben ser deconstruidas.
Paralelamente, existen otras formas de violencia, quehan sido reconocidas por diversos tratados y conven-ciones internacionales suscriptos por Argentina; asícomo normativas locales como la Ley 26.485 de Pro-tección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar laViolencia contra las Mujeres que tipifica como modo deejercer violencia, la laboral. Caracterizar y visibilizar lassituaciones de acoso y violencia ha sido un gran aportedel movimiento feminista, que desde el ámbito sindicalse resignificó al interior de las organizaciones. En estesentido, los protocolos de acción y prevención de situa-ciones de violencia y las licencias son herramientas queestán mejorando las condiciones laborales de infinidadde trabajadoras. Estos dispositivos, si bien todavía siguensiendo espacios de disputa y con muchas particularida-des que revisar y fortalecer, han permitido desnaturali-zar la violencia cotidiana de los lugares de trabajo.
El concepto de interseccionalidad es otro aporte impor-tante de los feminismos. Este contribuye a revisar las di-versas opresiones que lxs individuxs sufren porpertenecer a diferentes sectores sociales. En este sen-tido, hitos de la reciente historia del movimiento femi-nista en Argentina dan cuenta de los vínculos entrecorrientes que expresan distintas pertenencias. Un claroejemplo de esta confluencia fue la organización de laprimera huelga, en reclamo ante el femicidio de LucíaPérez el 18 de octubre del 2016. Allí feministas, docen-tes, sindicalistas, trabajadoras rurales, colectivosLGBTnB, organizaciones sociales y políticas, concretaronla primera movilización masiva de este ciclo de paros fe-ministas, realizada en sus comienzos sin la aprobaciónde centrales o confederaciones sindicales.
A raíz de esto se puso en tela de juicio lugares de tra-bajo, formas de pensar las relaciones laborales y la pro-pia identidad como trabajadorxs. Se problematizó lasituación de lxs trabajadorxs, extendiendo la solidaridadde clase a trabajadoras no asalariadas, quienes están yno están sindicalizadas, también trabajadorxs que se en-cuentran en territorios sosteniendo un sindicalismo so-cial2 vinculado a la esfera de la reproducción social.
Un quinto aporte refiere a las formas de construccióndemocrática en espacios de resistencia (como el sindi-cal) frente a la avanzada neoliberal. En general, las cen-trales obreras no priorizaron la defensa de los derechosde lxs trabajadorxs, en algunos casos fueron instrumen-
tos del macrismo y en otros, sin ánimos de poner fin alfraccionamiento y depositando expectativas en las elec-ciones de 2019, llevaron adelante una desmovilizaciónrelativa. En contraposición, el feminismo ganó en orga-nización y movilización. Como señala Montanelli (en Ca-rreras 2018: 89) “la perspectiva feminista constituye unpunto de vista privilegiado para analizar las condicionesde explotación contemporánea”, porque alcanza a loscircuitos de la reproducción social, hoy en crisis. Su vo-cación de extender lazos de solidaridad puede llegar asectores que no se sienten interpelados por el sindica-lismo clásico, como el de trabajadoras de casas particu-lares o personas LGBTnB que, por su condición sexual,siguen sin voz propia en estas estructuras. Los feminis-mos traen, desde las bases, desobediencia frente a cual-quier orden social establecido que imponga identidadessubordinadas. La escucha colectiva como característicade esa construcción democrática permitió que nadie ha-blara por nadie, invitando a que esas voces tengan su lu-gar, construyendo complicidad, nuevas prácticas yreflexionando sobre los lenguajes para la liberación detodas las opresiones.
En lo que respecta a la falta de representación de las lis-tas minoritarias en las direcciones, aquí también existeun aporte del movimiento feminista. Este tiene un re-corrido de construcción de objetivos en común, pero di-verso en su interior. En concreto, porque la unidad en lalucha por sus reivindicaciones no implica el aplasta-miento de la diversidad que le otorga riqueza y poten-cialidad. De este modo, se observa que distintascorrientes se reúnen para organizar demandas y estra-tegias de lucha. Ejemplos de ello son las asambleas delos 3 de junio3, las plenarias para la organización de losEncuentros de Mujeres, la organización y lucha por elaborto legal, seguro y gratuito.
2.3. Los desafíos
En primer lugar, con la demanda por el “derecho a de-cidir” la lucha por la justicia reproductiva se convirtió enbase del movimiento feminista genuinamente intersec-cional. Permitió conjugar la idea de “decisión” con uncompromiso activo hacia los conflictos sociales, tenderredes de solidaridad en torno a problemáticas de em-pleo, cuidados y otras problemáticas que tienen un im-pacto directo en la capacidad de decidir de las mujeres,lesbianas, trans y toda persona con capacidad de gestar.La lucha por este derecho implica rebelarse contra elmandato histórico de las mujeres como reproductoras
2 Para más información, ver Cámara 2019.
3 El 3 de junio es una fecha de movilización de los feminismosen Argentina, instalada desde 2015 bajo la consigna “Ni UnaMenos”.

33
TENSIONANDO LO QUE PUEDE EL SINDICALISMO: DISRUPCIONES Y POTENCIALIDADES DESDE EL FEMINISMO
de la fuerza de trabajo, abriendo la posibilidad a unamaternidad deseada y al deseo de no ser madres. Enuna sociedad con grandes brechas de desigualdad en eluso del tiempo4 que impacta en la posibilidad de acce-der a empleos de calidad y a niveles de ingreso sufi-cientes, la existencia del aborto legal, seguro y gratuitoes también un aporte a la justicia económica y social.
Otro desafío lo constituye la efectiva implementación delcupo laboral travesti-trans −iniciativa de la líder travestiy activista por los derechos humanos Diana Sacayán− yrecientemente aprobado por decreto presidencial. Elproyecto de ley, había sido presentado en julio de 2018,propone que el 1% de los empleos de la AdministraciónPública nacional sea ocupado por personas travestis,transexuales y transgénero. En todo el país solo cuatroprovincias aprobaron legislaciones para incluirlo, peroninguna lo reglamentó, como contrapartida solo 18%de las personas travestis y trans han tenido acceso a tra-bajos formales (Fundación Huésped 2014).
Por otro lado, si bien muchas veces los sindicatos reco-nocen la combatividad de las trabajadoras en los mo-mentos de lucha y enfrentamiento directo con lossectores patronales y gubernamentales, la redistribuciónde tareas y cargos continúa evidenciando un sesgo degénero injusto. Las relaciones de dominación patriarcalse sostienen por la protección y privilegios que ostentanciertos sectores. Cuestionarlos, partiendo de la obser-vación de los procesos de deconstrucción patriarcal, im-plica responsabilidades y constancia. El desafío para losvarones cis integrantes de estos espacios consiste en re-visar acciones como la circulación de la palabra en losdebates, reconocer esas prácticas e intentar transfor-marlas, compartir saberes, no menospreciar compañerasfeministas por sus formas de hacer política, revisar lafalta de participación de compañeras en los espacios dediscusión, las formas aleccionadoras de referencias quellegan a desalentar su participación, entre otras. Vale se-ñalar la existencia de agrupaciones sindicales progresis-tas y combativas, que intentan incomodarse y dejarseinterpelar por los feminismos.
La visibilidad dada a las tareas de cuidado y domésticasha permitido revalorizar esos trabajos en tanto tales, re-conociéndole valor social y económico. Esto se ha tra-
ducido en acceso a derechos para las trabajadoras re-muneradas: la moratoria previsional5, o la reglamenta-ción de un régimen especial para el contrato de personalde casas particulares6 son ejemplo de ello. Sin embargo,estas conquistas son insuficientes, ya que aún no cuen-tan con un Convenio Colectivo de Trabajo, y siguesiendo uno de los sectores de la economía más precari-zados, con menos empleo registrado y los niveles sala-riales más bajos7. El movimiento feminista y sindicaltiene un rol fundamental en reivindicar las luchas de lastrabajadoras remuneradas del cuidado y de las tareasdomésticas y potenciar la organización para lograr unaprofunda transformación en sus condiciones de trabajo.
Por último, es necesario incorporar a la agenda el rolque debe tener el sindicalismo en torno al diseño de po-líticas públicas y normativas que reconozcan y garanti-cen el cuidado como derecho. En este marco, lasfeministas sindicalistas deben ser parte de las discusio-nes en torno a las políticas de cuidado y marcos legales.Como, por ejemplo, discutir respecto de remuneracio-nes y subsidios a cuidadoras y cuidadores, y a personasque necesiten de cuidado, provisión de servicios públi-cos y directos de cuidado, provisión de servicios com-plementarios, regulaciones laborales, entre otras.
3. REFLEXIONES FINALES
En este trabajo se retomaron las principales dificultades,propuestas y desafíos que presenta la construcción deespacios sindicales horizontales, democráticos y de lu-cha desde una perspectiva feminista.
Como se mencionó, reflexionar sobre lo sindical desdeuna perspectiva feminista no implica uniformidad, sinopluralidad de voces, respeto por la heterogeneidad quebusque la coordinación de los diferentes espacios conel objetivo de fortalecer a lxs trabajadorxs. La desobe-diencia está en sobreponerse a internas patriarcales yprivilegiar alianzas feministas frente a disciplinamientos.La búsqueda de la interseccionalidad de la organizaciónsindical y feminista se hace imprescindible frente a unpanorama político conflictivo, de relaciones de explota-ción y alienación.
Paralelamente un sindicalismo que construya desde di-
4 Según datos de INDEC (2014), 88,9% de las mujeres realizantrabajo doméstico no remunerado, y de los varones solo lohace 57,9%. Las primeras dedican 6,4 horas, mientras queesos hombres solo 3,4 horas. Informe disponible enhttps://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/tnr_07_14.pdf
5 Ley 26.970. Sistema Integrado Previsional Argentino: régimende regularización, sancionada el 27/8/2014; publicada el10/9/2014.
6 Ley 26.844. Régimen Especial de Contrato de Trabajo para elPersonal de Casas Particulares, sancionada el 13/3/2013; pu-blicada el 21/4/2013.
7 Para el año 2017 el salario promedio de una empleada do-méstica representaba 30% del salario industrial (Goren y Traj-temberg 2018).

34
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG - ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA. APORTES DESDE ARGENTINA
cha perspectiva no puede hacer abstracción de las de-mandas actuales del movimiento feminista, como, porejemplo: la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito,el cupo laboral trans, la visibilización del trabajo do-méstico y de cuidados no remunerado, la participaciónefectiva de mujeres y personas LGBTnB en todas las es-feras sindicales, la visibilización y eliminación de todaforma de violencia, entre otros. Todas estas luchas per-mitieron expandir el horizonte de reivindicaciones en lascuales el sindicalismo está involucrado.
Estos desafíos invitan a seguir prefigurando modelos sin-dicales independientes de los gobiernos, las patronalesy el poder corporativo, poniendo en el centro la soste-nibilidad de la vida de toda la clase trabajadora (remu-nerada y no remunerada), por sobre los intereses delcapital. Frente a escenarios de empobrecimiento paralxs trabajadorxs, la transversalidad entre sindicalismo yfeminismo que se ve con fuerza en cada huelga femi-nista, pero que se cocina todos los días, se vuelve unaposibilidad efectiva.
Cámara, J. (2019). “Cambiarlo todo. Bases y desafíos de laHuelga Feminista”, en Viento Sur. Disponible enhttps://www.vientosur.info/spip.php?article14715
Carrasco, C. (2014). “La economía feminista: ruptura teóricay propuesta política”, en C. Carrasco (ed.), Con voz propia.La economía feminista como apuesta teórica y política. Bar-celona: La Oveja Roja, pp. 15-24.
Carreras, J. (2018). “¿Puede el feminismo ser un revulsivosindical?”, en Viento Sur, nº. 161. Disponible en https://vien-tosur.info/IMG/pdf/9-_puede_el_feminismo_ser_un_revul-sivo_sindical.pdf
Fundación Huésped (2014) Informe sobre la situación de laspersonas trans en Argentina (ATTTA). Disponible enhttps://www.huesped.org.ar/noticias/informe-situacion-trans/
Goldman, T. (2018). La marea sindical: mujeres y gremios enla nueva era feminista. Buenos Aires: Octubre Editorial.
Goren, N., y D. Trajtemberg (2018). Brecha salarial según género. Una mirada desde las instituciones laborales. Friedrich Ebert Stiftung. Disponible en:http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/14882.pdf
Rodriguez, T. (2019). Politicidades múltiples. Trabajo, organi-zación y géneros. Revista Bordes, Universidad Nacional deJosé C. Paz, agosto-octubre. Disponible en: https://publicacio-nes.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/bordes/article/view/556/505
Rodríguez Enríquez, C. (2015). “Economía feminista y eco-nomía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio dela desigualdad”, en Nueva Sociedad N° 256, marzo-abril.Disponible en https://nuso.org/media/articles/downlo-ads/4102_1.pdf
Varela, P. (2018). “Sobre la relación entre género y clase.Entrevista a Tithi Bhattacharya”, Ideas de Izquierda. 2 deseptiembre. Disponible en https://laizquierdadiario.com/So-bre-la-relacion-entre-genero-y-clase
BIBLIOGRAFÍA

EDITOR
Fundación Friedrich Ebert Marcelo T. de Alvear 883 | 4º Piso (C1058AAK)Buenos Aires – Argentina
Equipo editorial Christian Sassone | Ildefonso Pereyra | Irene Domí[email protected]
Tel. Fax: +54 11 4312-4296www.fes-argentina.org
ISBN: 978-987-4439-41-3
AUTORAS
Agostina Costantino. Investigadora del IIESS (UNS-CONICET)y docente del Departamento de Economía de la UNS. Inte-grante de la SEC.
Patricia Laterra. Docente (UBA/UNLP/UNSAM). Becaria doc-toral (CIEPP-CONICET). Espacio Economía Feminista (SEC).
Camila Baron. Economista (UBA), Maestranda en Sociología Económica (UNSAM) - Columnista en LAS12 / Página12.
Mariana Frega. Socióloga (UBA). Becaria doctoral CONICET-UNDAV.
Jimena Andrieu. Investigadora para el INTA EEA San Juan ydocente (UNSJ). Espacio de Economía Feminista (SEC). Doc-toranda en Economía Social (Universidad de Valencia).
Daiana Paez. Politóloga (UBA). Maestranda en Economía So-cial (UNGS). Trabajadora estatal y delegada de ATE en el Mi-nisterio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Ximena Gómez. Licenciada en Sociología (UCES), Maestrandaen Género, Políticas Públicas y Sociedad (UNLA). Trabaja-dora estatal del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
María Julia Eliosoff Ferrero. Economista (UNS). Docente(UBA/UNLP). Directora de proyectos Fundación FriedrichEbert. Espacio Economía Feminista (SEC).
La Fundación Friedrich Ebert es una institución alemana sinfines de lucro creada en 1925. Debe su nombre a FriedrichEbert, el primer presidente elegido democráticamente, y estácomprometida con el ideario de la democracia social. Realizaactividades en Alemania y en el exterior a través de programas
de formación política y cooperación internacional. La FES tiene18 oficinas en América Latina y organiza actividades en Cuba,y Paraguay, que cuentan con la asistencia de las represen-taciones en los países vecinos.
El uso comercial de todos los materiales editados y publicados
por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) está prohibido sin previa
autorización escrita de la FES. Las opiniones expresadas en esta
publicación no representan necesariamente los puntos de vista
de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

Los aportes de la Economía Femi-nista se han multiplicado y profun-dizado en Latinoamérica en los últi-mos años de la mano de las movili-zaciones feministas. En Argentina enparticular, los paros internacionalesde mujeres pusieron en el centro dela discusión el lugar que el trabajodoméstico y de cuidados (no remu-nerado, pero también remunerado)tiene en nuestra sociedad. Estas mo-
vilizaciones, como resultado de his-tóricas luchas, han sido la base sobrela cual se pudieron edificar las agen-das políticas que hoy alcanzan granvisibilidad.
En medio de una gran crisis econó-mica, social, sanitaria, ecológica y decuidados que reforzó y evidenció lapandemia del covid-19, la EconomíaFeminista propone un abanico de re-
flexiones y herramientas para discu-tir y pensar una “nueva normali-dad”. Esta compilación pretende, através de un coro de voces feminis-tas, ser una pequeña contribuciónal debate en un momento que nosabre una oportunidad para cambiarde escenario hacia uno que desplacede la discusión a los mercados y co-loque en el centro la sostenibilidadde la vida.
b`lkljð^=cbjfkfpq^=m^o^=i^=plpqbkf_fifa^a=ab=i^=sfa^APORTES DESDE ARGENTINA
Puede encontrar más información sobre este tema ingresando a:ïïïKÑÉëJ~êÖÉåíáå~KçêÖ