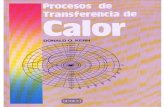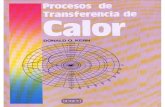Kern uno
-
Upload
erik-wirklichkeit -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of Kern uno
El proyecto editorial Kern es fruto del esfuerzo de un grupo de estudiantes de la Escuela de Diseño gráfico de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Surge a partir del interés de los mismos por socializar las discusiones que se generan en los salones de clase y por tra-tar de resolver una serie de problemáticas que se derivaban de los temas estudiados.
La revista, que tuvo su primera salida con el número 0, en el segundo semestre del año 2009, en esta ocasión se sale de los pasillos de la Escuela de Diseño gráfico, sin abandonar su preocupación en torno a la imagen y su representación. Ahora se propone dar a conocer a la comunidad universita-ria otros discursos que se generan en el ámbito propio de la Facultad de Artes.
El número 1 que presentamos es el resultado de una selección de trabajos realizados, en el primer semestre del año 2010, por estudiantes de la asignatura Historia del Di-seño en América Latina. Asimismo se suman dos artículos derivados del Seminario de Estética crítica, dirigido por la profesora Amparo Vega. Con gran expectativa se incluye también una serie de fotografías que constituyen un acer-camiento al tema de la imagen del abandono. Esperamos que éste sea apenas el principio de un proyecto que, cada vez más, exige continuidad y crecimiento.
Miladys M. Álvarez LópezCoordinadora
COLUMNAEDITORIAL
Nota preliminar
Quisiera concentrarme en el problema de la raíz, pero es en una forma de ausencia en la que de hecho me debo concentrar. La raíz genera el malentendido. La ausencia corrige el malentendido en la presencia.
Siempre se ha acostumbrado a otorgar un papel técnico al potencial operativo que posee el concepto de la representación dentro de la arquitectura. Por ello resulta interesante que por momentos su noción misma se oponga a ello, a pesar de que encuentra expresión pre-cisamente del lado técnico que se le otorga. Nada, dentro de la construcción del pensamiento arquitectónico, ya sea en la crítica, teoría o práctica, ha otorgado roles claros a los conceptos que supone utilizar en la representación, y en general de cualquier concepto que ella misma maneja. Exposición y presentación como dos de ellos, son muestra clara de este hecho. La base misma sobre la cual nace la necesidad de utilizar estos conceptos ha corrompido su naturaleza a punto de llevarla por caminos equivoca-dos, que se limitan a los usos de carácter técnico y a su utilización como una pobre analogía de carácter gráfico, o literalizado, de lo que puede llegar a significar el papel que juegan dentro del arte y en especial de la arquitectura. Una de las bases de las que se puede partir para demostrar esto es precisamente la noción académica bajo la cual se
ha venido trabajando la representación en la arquitectura. Esta noción, lejos de estar errónea, supone en realidad un momento de aplicación práctica de lo que el concepto permite, pero que mal desarrollado, guía a la represen-tación hacia aplicaciones prácticas del concepto que no resultan adecuadas, es decir a procesos que precisamente están del lado inapropiado, lejanos a los que realmente permite. Es por esta razón que la representación en la arquitectura está, dentro de la noción usual que se le otorga, precisamente del lado de técnicas pictóricas, más que del lado de conceptos de peso en la producción de las críticas o teorías alrededor de la misma. En la arquitectu-ra estamos ante las puertas de una singular subutilización de la representación como dibujo y de una potencialmente productiva utilización de la parte práctica mediante la cual el concepto se expresa; aunque sin embargo, ambas nociones han sido ignoradas ante la fuerza que ha tomado la representación como proceso más de expresión técnica que de concepto fundamental en la producción arquitec-tónica.
La Representación en la Arquitectura
Juan Carlos Ruíz AcuñaEstudiante de décimo semestre de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia
Juan Carlos Ruiz Acuña
5
Sin estar lejos de este panorama, las escuelas de ar-quitectura, han venido trabajando la planta, el corte y los alzados, los detalles técnicos las perspectivas, las panchas, los grabados, e inclusive los renders y las presentaciones en formato digital, de tal manera que han llegado a formar parte de esta forma de entender la representación como parte fundamental a la hora de publicar y mostrar un proyecto, y sin duda alguna lo es. Sin embargo todos los puntos en común que se establecen bajo la batuta de la academia, dislocan la naturaleza realizativa del concepto en una herramienta secundaria y de poco carácter dentro del rol que se le debe conceder realmente. Y no es para menos. La representación de hecho no es una herra-mienta técnica de por sí (A pesar de que halle su perfecto medio de expresión precisamente en el dibujo y su técnica). Si le presta la debida atención, estamos hablan-do, más que de un concepto meramente técnico del arte, de uno de los conceptos de peso dentro de los principales planteamientos de los filósofos teóricos más importantes (Dentro de los cuales las lógicas que los definen se hallan en terrenos tan complejos como los de la ontología, o la teleología por ejemplo) y que nos da pistas de lo funda-mental de su utilización en el arte. Es así, como se puede entender que su peso es tal, que aún dentro de la estética juega un papel fundamental por su principio filosófico innato, mas no por su utilización en formas de grafismos, o técnicas de dibujo como se ha querido mostrar, sino por su peso conceptual y operativo tan amplio. Es por ello que el papel fundamental que se le puede otorgar a la representación no debe ser el de una herramienta técnica, sino tal vez el de una suerte de movimiento violento que nace de estados de identidad instaurados de maneras inesperadas, inmotivados si se quiere (No se trata de alcanzar a explicar este concepto precisamente desde la visión clásica de identidad, sino mas bien desde una visión más contemporánea). Pero sobre eso se podrá volver más adelante.
La representación como herramienta técnica, como ya se había mencionado, es desde cualquier punto de vista una de las más útiles herramientas que la arquitectura posee para el desarrollo de sus ideas. En el caso de la arquitectura de hecho resulta fundamental, hace parte
de su misma forma de proyectar, y ha sido la base del desarrollo de nuevas maneras de entender la arquitectura; es en principio, la vía por la cual el arquitecto proyecta su obra y le da forma de manera paulatina. Las vanguardias, particularmente, han estado ligadas en cierta medida al desarrollo de nuevas técnicas de representación que han llevado a momentos de crisis del lenguaje ya establecido en general, a nuevos niveles de planteamientos teóricos que se han posibilitado a través de, precisamente, la inclusión de nuevas estructuras de pensamiento arquitec-tónico, dentro del lenguaje del dibujo mismo, dentro del lenguaje de la técnica de la representación de la arquitec-tura, y que ha llevado a momentos singulares dentro de la producción arquitectónica registrada en la historiogra-fía de la misma (Lejos de la producción arquitectónica registrada dentro de la tendencia como meramente moda por supuesto). Es sintomático de la naturaleza de la representación y además de su parte práctica (El dibujo), el hecho de que las vanguardias estén asociadas de una u otra forma a la innovación en el tema de la representación de la arquitectura.
De cualquier manera, resulta necesario destacar que en la naturaleza propia del concepto es precisamente donde se tiende a jalonar el desarrollo de estas nuevas formas de pensamiento (Entendidas como estructura) y es precisamente desde el lado de la técnica que se manifies-tan estas apariciones de nuevos elementos dentro de los discursos propios de la arquitectura:
“Respecto a la capacidad de renovación de representación, se ha señalado: ‘Se insiste en la rotura del sistema clásico de representación -planta, corte y alzado- y continuando con los hallazgos de las vanguardias – cubismo, De Stijl, suprematis-mo, constructivismo- se exploraron posibilidades de múltiples combinaciones: perspectivas con plantas y alzados simultáneos, secciones abatidas, perspectivas superpuestas con secciones, collages y sobre todo maquetas’ (…)” 1
1 PUEBLA PONS, Joan. Neo vanguardias y representación arquitectónica: La expresión innovadora del proyecto arquitectónico. Primera edición. Barce-lona : Ediciones UPC, 2002, p. 12.
La Representación en la Arquitectura
6
No resulta ser una de las discusiones más importantes que se puedan rescatar de la historia de la arquitectura, pero sin lugar a dudas su rol ha sido determinante, pues no se puede negar que la representación está incluida dentro de las lógicas propias de la arquitectura, y aunque por definición la arquitectura no tenga dentro de sus discursos dominantes el de la representación, si hay lógicas que ligan la base del concepto de la representación a los conceptos que acompañan la producción teórica o de vanguardia en la arquitectura. Y ha sido en la producción de la vanguardia que la representación ha encontrado su fuerza. Sin embargo, las tradicionales posturas de las escuelas de arquitectura dan una muestra subvalorada de su relación con este tema, que es prueba diciente de lo que yace en el fondo de la discusión dentro del problema de la representación. Y el punto está ahí. Si se ha de entender el problema debe uno remitirse a su fuente de error usual, la de la academia (Aunque se va aclarar esta noción subva-lorada de la representación desde la academia, no todos los ejemplos muestran esta subvaloración, se trata es mas de mostrar las lógicas dominantes en la enseñanza de la arquitectura, que es desde el punto de vista de este ensayo donde yace el origen de esa subvaloración tradicional).
Uno de los autores más consultados como referencia primaria en la construcción de las ideas fundamentales del espacio es Francis Ching. En su libro Dibujo y proyec-to, ya las primeras definiciones aunque intuyen el carácter fundamental de la relación, sigue sin embargo igualando y subvalorando el papel de esta dentro de la arquitectura a la noción de dibujo fundamentalmente:
“Representación. Cuando dibujamos hacemos marcas en una superficie para representar gráficamente lo que vemos ante nosotros e imaginamos en la mente. El dibujo es un medio natural de expresión que crea un mundo de imágenes, inde-pendiente, pero paralelo, que habla a la visión. La actividad de dibujar no se puede separar de la visión ni de la reflexión sobre lo que se representa (…) Así pues, la destreza del dibujo
debe aparejar un conocimiento de aquello que nos esforzamos en representar gráficamente” 2
Se puede deducir claramente, que no se le da a la representación la importancia fundamental que debería tener, sino que por el contrario, se da una importan-cia radical al hecho de que la representación puede ser igualada al dibujo, en la determinación que se le pueda dar respecto al contenido. Pareciera que a pesar de que la representación es mucho más que eso, se da por sentado su definición como dibujo sin mirar las consecuencias que ello implica, lo cual resulta supremamente vicioso. Y no es para menos. El hecho que implica la representación en su concepto mismo, supera esa noción. La representación al ser tratada como dibujo (Y no éste como la herramienta del otro) genera un freno natural frente al alcance que la representación tiene en el dibujo. Planta, corte, alza-do, perspectiva (Ya sea que hablemos de axonométrica, cónica, caballera, isométrica, etc.), poseen entonces en sí, no una labor que se limita a la de mostrar la idea de espacio que se pueda llegar a tener al momento de desarrollar el proyecto, sino mas bien, la de mostrar, en el ámbito de la producción intelectual de la arquitectura (De la producción puramente intelectual y teórica, que es desde donde se jalona el pensamiento de la misma), unos movimientos violentos de cambio, relacionados con crisis del lenguaje que nacen en discursos que están incrustados en lógicas sociales y culturales fuertemente arraigadas. Es aquí precisamente que, cuando discursos que soportan las lógicas de las dinámicas culturales propias de la sociedad entran en momentos de cambio radicales y entran en crisis (Como en el caso del discurso moderno), suponen fuertes cambios en la estructura del pensamiento cultural que permean toda forma de pensamiento que se soporte en ella, como por ejemplo dentro de la arquitectura, en donde la representación trata de tomar forma en dibujo, que se expresa en límites que no habían sido concebidos como posibles anteriormente, dentro de su aplicación práctica ejercida sobre esas nuevas estructuras (Formas)
2 CHING, Francis. Dibujo y proyecto. Primera edición. Barcelona : Ed. G.G, 2007, p. 3.
Juan Carlos Ruiz Acuña
7
de pensamiento. Un ejemplo notorio de este tipo de condición la
presenta la Architectural Association School de Londres en el periodo de los años setenta y ochenta, en paralelo a la labor innovadora de otras escuelas afamadas a nivel mundial como la Cooper Union en Nueva York, de manos del muy conocido grupo Five Architects (Conformado por Peter Eisenman, Michael Graves, Charles Gwath-mey, John Hejduk y Richard Meier) y del estudio de arquitectra OMA (Office of Metropolitan Architecture) con arquitectos como Rem Koolhaas, Elia Zenghelis y Madeleine Vriesendorp3, o el famoso Instituto de Arqui-tectura y Estudios Urbanos creado por Peter Eisenman en el año de 1982. Una de las principales intenciones de estos grupos de arquitectos era la de generar una postura crítica frente al fenómeno de la arquitectura moderna que los había precedido y que llevaron a una crítica práctica en un famoso movimiento conocido bajo el calificativo del movimiento de arquitectura deconstructiva, gracias a la denominación dada dentro de la labor realizada por ciertos críticos de arquitectura de la época. A propósito de esto, en la famosa exposición Deconstructivist Architec-ture realizada en 1988 en el MOMA, se podía leer en el catálogo:
“La forma se deforma a sí misma. Esta deformación interna no destruye la forma. Es algo insólito, pues la forma queda intacta. Estamos ante una arquitectura de la desorganización y de la dislocación, de la desviación y de la distorsión (…)” 4
El importante movimiento deconstructivo que se gestó en la década de los años ochentas y al cual se sumaron gran número de arquitectos, ha sido fuente de críticas innumerables a lo largo de muchos años. Tanto positivas como negativas, las críticas no fueron obstáculo para que los importantes arquitectos que se formaron bajo la óptica de estos preceptos fueran los que marcaran la formación del discurso posterior que, sin lugar a dudas, marca de manera contundente el quehacer arquitectónico,
3 PUEBLA PONS, Joan. Op. Cit., p. 114 Ibíd. P.13.
aún hoy en día. Las operaciones de juego sobre la forma, como una crítica sobre la fuerte tensión presente desde la modernidad sobre el discurso totalizador entre forma y función, fue el concepto central de la innovación arqui-tectónica en el área del diseño, dentro de este grupo.5
Una crítica severa sobre los planteamientos estable-cidos que marcaron las lógicas de construcción teórica y objetual de la arquitectura moderna, fue el punto de partida para el trabajo de esta generación de arquitectos que en cierta medida definió la manera en que se afronta el problema de la creación arquitectónica actual.
Existen dos aspectos que hay tener en cuenta pues re-sultan fundamentales para entender el fenómeno que pue-de presentar la arquitectura en su condición actual: Por un lado el papel fundamental de la academia como punto de discusión y renovación de la estructura de pensamiento en la arquitectura, y por otro lado, la crisis que se venía manifestando en fenómenos de pensamiento tales como la deconstrucción, pero no referido únicamente al problema de la arquitectura, sino a todo el fenómeno que venía estudiando y preparando Jacques Derrida desde mediados de los años sesenta en sus planteamientos filosóficos, y que se tratará un poco más adelante.
La Architectural Association School de Londres, fue fundamental en el proceso de la conformación de las neovanguardias que se gestaron entre los setentas y los ochentas. Por su fuerte carácter experimental, la AA estaba de la mano de la más refinada producción intelec-tual en la arquitectura de estas décadas. Con un enfoque programático dedicado a desarrollar la labor de cada profesor, se logro desarrollar una fuerte tendencia a la gestación de nuevos criterios y preguntas en contra del historicismo imperante en Europa en ese momento de la mano de arquitectos como Leon Krier. De hecho como lo recuerda Puebla en su libro:
“Esta metodología de funcionamiento, por unidades docentes, permitirá analizar, además, la producción de las diferentes corrientes- así como su relación con la representación arquitec-tónica- en periodos determinados, como el de los años setenta,
5 Tomado de: Ibíd. P.12.
La Representación en la Arquitectura
8
básico en este marco de la ‘nueva arquitectura’ o de la arquitec-tura de las vanguardias, cuando coincidieron profesores como Tschumi, Koolhaas, Zenghelis y, más tarde Hadid” 6
En ese momento, el centro de la producción expe-rimental de la arquitectura se encontraba en Europa,en paralelo a la labor de la Cooper Union en Nueva York. El lugar más destacado de la producción intelectual del mundo de la arquitectura era precisamente la AA en Lon-dres. Grupos tan destacados como Architettura Radicale, Archizoom, y Superstudio fueron invitados a Londres a realizar proyectos de investigación y propuestas como parte de su gran proyecto de renovación. Tal ambiente de coyuntura de personalidades destacadas del mundo de la arquitectura, solo logró darle más importancia al fenómeno de la investigación de las nuevas tendencias de pensamiento que se estaban gestando en Londres en ese momento. Junto con Koolhaas, Tschumi y Hadid, existía un gran grupo de personas procurando hacer las propues-tas más arriesgadas en cuanto a lo que experimentación se refería:
“La gran atracción que ejercía la AA, en particular, se debía al ambiente de polémica, de rivalidad ente los tutores y al juego de la ‘prima donna’, que proporcionaba un medio productivo proclive a las ideas arquitectónicas” 7
Una fuerte tendencia por un lado a incluir de manera contundente toda nueva forma de pensamiento innovador en la historia de la arquitectura, y por el otro un común interés por destacar la crítica abierta al historicismo de los años sesentas y los rezagos que aun quedaban de la mo-dernidad, tenían lugar precisamente en la AA. Una fuerte investigación formal que apuntó a interpretar y utilizar la critica interpretación realizada sobre la modernidad, fue objeto de trabajo que estaba dirigido hacia una nueva formalización de estos valores, llegando a investigaciones y trabajos de manipulación puramente formal que termi-naron en una fuerte investigación estilística, derivada de
6 Ibídem.7 Ibíd., p. 14.
juegos formales realizados en medio de las aulas. Toda la tendencia a realizar investigaciones formales de tipo teórico desembocó en un proceso en el que la producción llevaría a una nueva forma de pensamiento, fuertemente marcada hacia la deconstrucción arquitectónica, mezclada con visiones sobre el cine o la literatura y en la que expe-rimentación seria la clave:
“Esta corriente implicaría un marcado interés en explorar la técnica y el proceso de creación de la arquitectura a través de unos proyectos que, provocando perplejidad a muchos profesores y alumnos, apuntaban el interés –particularmente en la unidad de Tschumi y Nigel Coates- en llevar a la arquitec-tura mas allá de sus límites, consigna conceptual desarrollada por Tschumi entonces en sus escritos, lo cual constituía un importante elemento dinamizador que fomentaba la polémica en la escuela, así como la investigación con el lenguaje de la representación arquitectónica” 8
De esta forma, la representación arquitectónica tomó un papel clave dentro de las vanguardias y una vez más generó la fuerza fundamental para apoyar el proceso de producción intelectual dentro de las lógicas innovadoras al interior de la academia. No era la primera vez que la representación tomaba este papel principal. Basta recor-dar los ejemplos de comienzos del siglo XX de manos de los futuristas con el arquitecto Sant’Elia, o la ilustración que cuenta con ejemplos tan notables como los de G. B. Piranesi, N. Ledoux, L. E. Boulle, entre otros. Todos estos momentos, si se mira con cuidado, resultaron ser fundamentales momentos de cambio, asociados a la renovación de grandes discursos sociales imperantes en sus momentos.
Para ese momento, siendo ya profesor de la AA, Tschumi tenía claro que el papel de la producción arqui-tectónica estaba claramente ligado al de la representación técnica de la arquitectura. Ya se intuía el valor fundamen-tal que esta poseía:
8 Ibíd., p. 15.
Juan Carlos Ruiz Acuña
9
“Tschumi ya se había referido a este carácter experimental de la representación (…) a partir de los programas establecidos, que trataban de ‘considerar los significados efímeros así como las formas arquitectónicas solidas… Cuando Jenny Lowe y yo juntamos las unidades en 1973, nuestros programas eran invenciones personales específicamente diseñadas para orques-tar estas oposiciones. Esto culminó en técnicas no vistas en la AA antes: Fotografías organizadas en una hoja , para que funcionasen como palabras, o formando secuencias de dibujos que construían un grupo notablemente abstracto de comenta-rios sobre arquitectura’” 9
No es de extrañarse que esto fuera así, pues los cuestionamientos de fondo a una arquitectura habían terminado en una necesidad de expresión fundamental de la forma arquitectónica, reciclando las nociones que se tenían de la construcción del proyecto y poniéndolas a trabajar en pos del concepto mismo de la representa-ción. Y por ello la representación arquitectónica, su parte practica, el dibujo, como medio de expresión era funda-mental ahí. Ya para los años noventa, la experimentación formal y conceptual en la arquitectura era una necesidad fundamental de la producción intelectual y era indudable el reconocimiento que se hacía a la AA en ese proceso. La Cooper Union de manos de Hejduk, y el Instituto de Arqui-tectura y Estudios Urbanos ambos en Nueva York, habían sentido la fuerte influencia generada desde las aulas de la AA en Londres. La fuerte influencia que había tomado el tema de la representación arquitectónica dentro de las aulas de la AA le había servido inclusive, como un medio de propaganda, en el que el arquitecto que estudiaba en dicha escuela se sentía interesado en producir de manera similar todos esos dibujos que se encontraban en la revista de la AA o en los trabajos de los grandes arquitectos, dentro de su obra misma. Joan Puebla lo recuerda en un pasaje sobre la AA:
“Ese carácter abstracto de una arquitectura que irrumpe al margen de un lugar real, pero necesita de una base para sus-tentarse y de un espacio envolvente para existir, se evidenciará
9 Ibídem.
en la representación a través de un estilo grafico innovador” 10
No era pues una sorpresa la fuerte influencia ejercida por la vanguardia dentro de la academia y el espacio que daba ésta a la experimentación formal en la arquitectura, sobre todo en la experimentación formal dentro de la representación arquitectónica. La crisis de los mecanis-mos de expresión formal puso sobre la mesa de debate precisamente a la arquitectura y a la construcción formal que en ella se iba gestando. La representación ponía en choque las ideas del espacio y la fundamentación de estas sobre una base intelectual de investigación y crítica arqui-tectónica seria. Y es en este terreno donde la deconstrucción en la arquitectura tomó forma. La representación arquitectóni-ca bajo la expresión investigativa que tomaba forma en la experimentación, en cierta forma posibilito la reapertura de la vanguardia, pero en su problema de fondo no se alejo completamente de la noción tradicional que ella implicaba dentro de la academia tradicional.
El contexto planteado por el arquitecto norteamerica-no Peter Eisenman, dentro de sus propias investigaciones como profesor de la Cooper Union, no estaba muy lejos de la postura de la afamada AA de Londres.
En medio de un contexto polémico, y haciendo una lectura del fenómeno deconstructivista y de filóso-fos posestructuralistas, en su ensayo El fin de lo clásico, Eisenman llegó a plantear una postura que va a examinar de manera radical una tendencia que, a su modo de ver, permeó toda la racionalidad moderna (No a propósito de un posible estilo arquitectónico si existe tal, sino de la era moderna y de la modernidad en su sentido más amplio) dentro de la arquitectura, y se replico en diferentes modos de acción dentro de este modo de pensamiento de manera camuflada. Debido a que su punto de partida para el aná-lisis es la representación, junto con la historia y la razón, toda esta generación de arquitectos educados cerca de las tendencias de la AA, verán en el ensayo de Eisenman uno de sus apoyos teóricos fundamentales a la hora de experi-mentar y tratar de generar nuevas formas de pensamiento arquitectónico.
10 Ibíd., p.19.
La Representación en la Arquitectura
10
Según el planteamiento de Eisenman (Siguiendo las propuestas de Jean Baudrillard) la arquitectura ha estado bajo la influencia de tres grandes ficciones, a lo largo de todo el periodo que se puede abarcar desde el siglo XV hasta la década de los ochentas del siglo XX, y que define como representación, razón e historia:
“(…) estas tres ficciones han persistido en una u otra forma durante quinientos años. Cada una de las ficciones tenía un propósito fundamental: El de la representación, dar cuerpo a la idea de significado; el de la razón, codificar la idea de la verdad; el de la historia, rescatar la idea de lo atemporal de las garras del continuo cambio” 11
La fuerte tesis propuesta por Peter Eisenman plantea que estas tres ficciones que se han movido a lo largo de la historia, han codificado el quehacer de la arquitectura moderna. De una u otra forma, Eisenman plantea que la influencia de estas tres ficciones ha permeado de tal manera la estructura del pensamiento arquitectónico, que ha codificado un modo de ver que define como lo clásico (Frente a este tema Eisenman procura evitar caer al lector en el típico juego de confundir lo clásico –Una actitud, critica frente a las cosas, casi primario según lo llama, atemporal, referencial y ejemplar-, con un clásico –algo que tiene un valor referencial - y con el clasicis-mo –mas como una tendencia estilística, que intenta reproducir lo clásico-). Es sintomático y bastante diciente el hecho de que Eisenman defina lo clásico como una forma de ver las cosas que se ubica más o menos dentro de lo que se conoce dentro de la historia universal como la era moderna: “Desde el siglo XV hasta nuestros días, la arquitectura ha estado bajo la influencia de tres ‘ficciones’ (…)”.12 Coincidencia nada casual. Eisenman se suma a la larga lista de personas que encuentran los valores de la modernidad reunidos dentro de una fuerte crisis, que los pone en el telón de la discusión del momento, y que venía
11 EISENMAN, Peter. En de lo clásico: El fin del comienzo, el fin del fin. EN: HEREU, Pere. Textos de arquitectura de la modernidad. Madrid : Ed. Nerea, 1994. P. 464.12 Ibídem.
ampliando su marco desde la crisis generada a partir de mayo del 68. Y Eisenman estaba muy consciente de ello. La modernidad que ha llegado a nosotros a manera de in-fluencia, reconfiguro sus valores después de la ilustración y la fuerte suma de valores generados durante la explosión de la revolución francesa y en general en todo el resto de Europa, a partir de la suma de valores del pensamiento idealista, científico.13
La fuerte critica realizada por los estructuralistas y posestructuralistas se puede rastrear dentro de la argumentación de Eisenman. Su polémico ensayo, fuente entre otras cosas de la base de la discusión planteada en los ochentas en la escuela de la AA de Londres, fue visto como uno de los síntomas claros de la manifestación de esa crisis en la arquitectura, específicamente. Sin embra-go, vale la pena aclarar, que un fuerte problema dentro de la lógica del discurso de Eisenman puede ser localizado. Antes de volver con el artículo de Eisenman, debe nece-sariamente tocarse la discusión que gira en torno a ello.
El problema de la representación como ya se ha insistido presenta una ambigüedad latente sobre todo, y como es más fácil de rastrear en la historia de la arqui-tectura, en lo que respecta al problema del dibujo. La ambigüedad planteada sobre este tema está precisamente sobre el hecho de que el dibujo ha sido la herramienta clave en la conformación del pensamiento arquitectónico, pero que de una u otra forma la representación, concepto que origina la fuerte necesidad del dibujo en esta área, ha sido relegada a una base meramente técnica y por tanto subvalorada. Lo crucial en este punto es de hecho que la elaboración de una nueva mirada de la arquitectura, en el caso de las llamadas neovanguardias en los años ochen-tas, tuvo su foco fundamental dentro de la reapropiación y reconfiguración de valores intrínsecos de la misma desde el marco de la producción enfocada en la represen-tación arquitectónica, como nuevas técnicas de dibujo y expresión de las ideas y dichos valores. Un entronque fundamental esta reapareciendo en este momento frente
13 JARAMILLO VELEZ, Rubén. Moralidad y modernidad en Colombia. Bogotá : Editado por la Escuela Superior de Administración Pública, 1998. 40 p.
Juan Carlos Ruiz Acuña
11
a la reaparición de los concursos de ideas y las propuestas que se concentran en la producción de imágenes, como en el caso de las presentaciones digitales a base de renders (Herencia curiosa de todas las manifestaciones produci-das por ejemplo dentro del marco de las neovanguardias y la educación que se impartía dentro de la AA). Es por ello que la reapropiación de la técnica expresiva como base de la innovación es fundamental. Las ideas se jalonan muchas veces desde los ámbitos más abstractos como en el caso de la arquitectura, de la ilustración o las neovanguardias ya men-cionadas. Es por ello que vale la pena mirar con atención todo el fenómeno que gira en torno a la representación.
Como concepto siempre ha despertado un interés fundamental en muchas líneas de pensamiento. El ya de-mostrado interés dentro de la arquitectura no es gratuito y es quizá, una de las manifestaciones más interesantes dentro de las áreas consideradas como menores del pensa-miento universal. Y no debería ser para menos. La fuerte influencia dentro de la arquitectura, viene marcada por una larga tradición de pensamiento que le es anterior (A la que podría identificar Eisenman, pero que si iden-tifican filósofos como Derrida, o inclusive Nietzsche) a toda nuestra tradición moderna, y se ubica dentro de una forma de pensamiento que Derrida entendería como logo-céntrica, que remite a formas de pensamiento post socráticas. Eisenman, a pesar de que lo menciona en su artículo, desde la perspectiva de Culler (Lo cual, al no ser leído desde Derrida sino de este famoso comentarista suyo, le causa muchos problemas al momento de mez-clar sus propias interpretaciones de Baudrillard con las de Derrida, y errores en la utilización de los conceptos), no logra apreciar bien el espectro tan denso y amplio de la definición propia de la representación. Es por ello, que la representación ha generado una fuerte atracción hacia su parte no solo teórica sino practica, por su naturaleza agresiva y además en cierta medida difícil de determinar de manera contundente.
Rastrear las raíces de la palabra no resulta un ejercicio engorroso. Representación en primer lugar se refiere a re-presentación. Volver a presentar, presentar de nuevo. Hasta ese punto es fácil entender la notación usual de la palabra dentro de la arquitectura o el arte en general. Sobre todo
dentro del marco de lo planteado por Eisenman o desde las habituales connotaciones otorgadas a la palabra dentro del marco de la técnica del dibujo y su relación con los conceptos arquitectónicos. No resulta difícil desde este sencillo marco entender el malentendido y el problema de la subutilización. Pareciera un proceso casi normal del desarrollo científico de cualquier forma de pensamiento, y que en este caso llevó a este concepto por caminos de desarrollo muy complejos dentro de su misma definición pero ajenas a su propia naturaleza, a la especialización vacía quizás. Aunque deba insistirse en esto, dicho problema no debe ser visto como algo nocivo, porque de hecho ha jalonado formas de pensamiento dentro de su aplicación técnica, tal como en el caso histórico de la AA y todas las investigaciones y experimentaciones alrededor del dibujo arquitectónico. El prefijo, sin embargo, no debe ser visto como un problema, sino como una adición al concepto. Sin embargo es la raíz, en realidad, la que nos debería generar más interés, puesto que es en esta en la que se encuentra de hecho la palabra sin el prefijo, la palabra del problema. La importancia de hecho radica en la palabra que está siendo reiterada14 - Presentada (Presen-
14 Vale la pena aclarar que el prefijo re, se remite a una idea de reitera-ción, de repetición. O por lo menos así se puede rastrear en su raíz latina. Dentro de esta idea, quisiera fuera tenida en cuenta la aclaración que hace Derrida sobre el término respecto a la utilización de la que dota a la reiteración el filósofo John Austin, respecto a su estudio sobre la cita. Derrida plantea un marco de análisis, frente a la teoría de juegos del len-guaje de Austin, en la que asegura que el problema de la filosofía ha sido concentrarse de hecho sobre un solo tipo de enunciados que él denomina como aseverativos, y que han configurado la manera en que se describe el problema de la verdad en la filosofía, permitiendo que en estos enun-ciados un hecho tenga una correspondencia en una verdad. Ante este problema, Austin afirma que los enunciados aseverativos tienden también a alterar el mundo mediante la acción, por lo que denomina a este tipo de enunciados aseverativos, como realizativos, o performativos, y con-centra su problema de la teoría del lenguaje en ellos. Así para Austin, el enunciado performativo toma forma según el contexto, al que le otorga significado según lo que pase. (Para comprender el marco de trabajo de Derrida, consultar el problema en, AUSTIN, John L. Conferencia I. EN: Como hacer cosas con las palabras: Palabras y acciones. Barcelona : Ed. Paidos, 1998. P. 41 -65.). Frente al problema de los performativos, De-rrida encuentra que la noción de Austin frente al lenguaje se ve alterada, pues asume que el problema del lenguaje no es un problema de reiteración sino de modificación. Frente a esto, Derrida critica a Austin, pues según él, el problema mismo del lenguaje está en la repetición. Derrida basa
La Representación en la Arquitectura
12
tar) de nuevo-.Presentar, tiene su origen latino en la palabra
praesentare, que a su vez remite a otra palabra: praesens, presencia. El tema de la presencia, es de hecho uno de los temas fundamentales de la filosofía, y plantea problemas metafísicos de peso dentro de la historia de la misma, que han llegado a ocupar gran parte del trabajo de filósofos de diferentes periodos. Pero no solo se trata del tema de la presencia. Parte del pensamiento científico, ha basado los problemas a los que se afronta la cultura (Como un pro-
su conclusión en el hecho de que para Austin un contexto solo puede ser alterado por un performativo en la medida en la que sea serio, que se refiere a enunciados que implican una intención para que el performativo tenga éxito como tal. Al excluir el fracaso como posibilidad del enuncia-do de este tipo, Derrida insiste, en que Austin recae en un problema de tipo metafísico. Si la tesis de Austin basa el lenguaje en el problema de los performativos, no puede hacer del problema uno que no se trate de conceptos antitéticos. Al excluir el fracaso, y darle solamente posibilidad a los enunciados serios, recurre a los no serios como ejemplo de lo que no debe procurarse dentro del lenguaje. Sin quererlo Austin hace la distin-ción: Serios (Performativos) y no serios (Re-iterables, que se pueden citar). Los enunciados no serios (Las citas, los reiterables) son de hecho para Derrida, los que ocupan el centro del problema del lenguaje. Derrida, recurre al problema de la reiteración (Para ello consultar, DERRIDA, Jacques. Firma acontecimiento y contexto. EN: Márgenes de la filosofía. Ma-drid : Ed. Cátedra, 1998, p. 349 - 372) aludiendo directamente al de la cita, argumentando que, la raíz en sanscrito de la palabra, itara se refiere no a lo mismo sino a otro. “Es preciso si ustedes quieren, que mi ‘comunica-ción escrita’ siga siendo legible a pesar de la desaparición absoluta de todo desti-natario determinado en general para que posea su función de escritura, es decir, su legibilidad. Es preciso que sea repetible - reiterable- en la ausencia absoluta de destinatario del conjunto empíricamente determinable de destinatarios. Esta iterabilidad (Iter de nuevo vendría de itara ‘otro’ en sánscrito, y todo lo que sigue puede ser leído como la explotación de esta lógica que liga la repetición a la alteridad) estructura la marca de la escritura misma, cualquiera que sea además el tipo de escritura (Pictográfica, jeroglífica, ideográfica, fonética, alfabética, para servirse de estas viejas categorías). Una escritura que no fuese estructuralmente legible -reiterable- mas allá de la muerte del destinatario no sería un escritura legible.” (Derrida, Jacques, Op. Cit., p. 356.) Así pues el tema del lenguaje para Derrida no es un tema de alterar el significado mediante la performancia presente de los enunciados asverativos, sino de la alteración del sentido en la misma bajo cada contexto. El lenguaje para Derrida es entonces un contexto que no se puede limitar ni cerrar, y que desarrolla su significado dentro de las lógicas del cambio, de la iteración, continua como condición de la misma, pero dentro del contexto de lo otro, de la iteración de lo otro. Esta noción del reiterabilidad va a ser fundamental para el análisis del concepto de la representación aplicado al arte, y se va a utilizar como base del juego que se plantea entre la idea de presencia, en relación con la representación.
blema de juego de conceptos antitéticos) en la forma de pensar de la tradición metafísica, tradicional de la cultura occidental (Misma forma de pensar, es la manera cientí-fica heredada desde el siglo XVIII en su forma moderna, e inclusive desde mucho antes, en sus formas anteriores). Un problema central que remite a un contexto exterior que lo nutre (Pero sobre Derrida se volverá más adelante). Con ello, y no de manera gratuita, me refiero en este sen-tido a que, presencia, al mismo tiempo remite a ausencia, y es fundamental entender que estos conceptos antitéticos entre sí, se han desarrollado como temas fundamentales de problemas metafísicos de fondo dentro del quehacer de la filosofía teórica en general, sobre todo desde la base de los planteamientos de la filosofía moderna que tienen su base precisamente en el cientificismo del siglo XVIII en adelante. Ahora otro problema que se nos presenta más complejo aún. El problema de la presencia recurre en gran medida al problema de la identidad.
Gran problema la construcción del conocimiento y del pensamiento de la cultura occidental, la identidad ha sido la base de muchos de los planteamientos de la cultura moderna como la conocemos hoy en día. Dentro del marco del pensamiento occidental, sobre todo dentro del marco del pensamiento metafísico, la identidad y la presencia se refieren al problema fundamental del signi-ficado, o en otros términos el de la razón como reclamo fundamental del sentido del pensamiento, pues es tradi-cional que formas que no yacen en la formas primarias de razón o identidad como sea que el caso lo amerite, no han sido incluidas científicamente dentro de las formas de pensar occidentales. La cultura occidental ha surgido bajo movimientos del sentido, no de la ambigüedad. El sentido original, la presencia que se reclama, fue una de las cues-tiones fundamentales que se trabajaron durante muchos años dentro de los planteamientos de la filosofía meta-física. La idea de un logos (Como el eidos platónico por ejemplo) originario, fue base de muchas investigaciones filosóficas que apuntaban a la metafísica, que reclamaba un sentido de peso para la razón, y por ello, el reclamo de una presencia originaria, idéntica en su misma naturaleza, era la necesidad de la filosofía. En el caso de Hegel, por ejemplo, la razón manifestada en el espíritu, era la base de
Juan Carlos Ruiz Acuña
13
todo su sistema, y los movimientos del espíritu, eran de una u otra forma, las explicaciones a esa necesidad de un logos originario, una lectura fundamentada de las formas del pensamiento en oposición, por ejemplo, a la diferencia mediante la cual todos esos movimientos tomaban forma.
La identidad (En contraposición a la diferencia, concepto fundamental también de esa misma forma de pensamiento, y base de la de Derrida por ejemplo), abo-gaba entonces por la aparición de la presencia que diera base a la razón, casi un movimiento lógico de la razón en la que lo ambiguo o irracional no tomaba forma o no era aceptado, y por tanto descartado; y así se vuelve una de las razones fundamentales para entender las lógicas de la razón metafísica (Y por tanto científica). Es por ello que la idea de representación posee dentro de sí, unas lógicas tan complejas como concepto y que llevan de manera práctica (En la noción que se trabajó anteriormente) a procesos de asimilación de cambios y a movimientos den-tro del pensamiento y la racionalidad de una teoría, que muchas veces resultan tan complejos y difíciles de asimi-lar. Representación, presencia, identidad, se vuelven pues conceptos hermanos, que giran en torno a la idea de la significación, pero sobre todo a la idea de un logos, y que resultan de manera singular, incluidos dentro de todo un fenómeno que se ha estudiado durante los últimos años de la historia de la filosofía, y con coincidencias en formas de conocimiento hermanas, como las ciencias sociales o las artes estudiadas desde la estética.
Si se revisa de nuevo la idea de la presencia y la idea de identidad (Y diferencia también, por supuesto) pode-mos encontrar en la representación (Según lo anterior) una fuerte tendencia de lógicas del sentido que en general tratan de abordar el problema del conocimiento, (Desde cualquier ángulo que se mire) desde un lado metafísico, y por tanto científico, en el que, si se toma como ejemplo este caso especifico de la representación, lo idéntico sería el punto clave de llegada, y lo diferente será pues la forma como construimos el conocimiento de lo idéntico (Espero no profundizar en esto, puesto que esta manera de operar en el conocimiento resulta ya común a todos como parte natural de nuestra forma de pensar, puesto que la cien-tificidad heredada del Siglo XVIII dentro de las lógicas
de la metafísica, como necesidad de hallar el sentido originario de las cosas, es la que en realidad opera sobre nuestra aproximación común al mundo del conocimiento en general). Es por ello que parece prudente resaltar las investigaciones filosóficas que sobre este tema adelantó el filósofo francés Jacques Derrida, y que hallan coinci-dencia dentro de las propuestas de Peter Eisenman, quien además, si se revisan los planteamientos del ensayo, cae de manera muy curiosa en el mismo juego del que pretende escapar.
Existen varias razones para tocar el tema de Derrida. Por un lado, es un filósofo, que en cierta medida trata de cerrar la discusión considerada por Nietzsche y la analiza desde su momento histórico para explicar toda una crisis que según él, se estaba manifestando claramente, y encuentra de manera contundente, lógicas claras para explicar todo el fenómeno que se encierra dentro de la aprehensión y producción del sentido y la influencia que eso ha tenido sobre nuestra cultura. Por otro lado, porque el concepto de la representación manejado desde la óptica derridiana, permite de una u otra forma comprender el fenómeno que se trata de explicar acá, el fenómeno de la representación en su parte técnica, es decir, la realidad de la representación y su influencia dentro de su parte técnica.
Lo fundamental para poder enlazar a Derrida con el concepto de la representación, es precisamente entender cuál es su planteamiento frente al problema de la iden-tidad.15 Para Derrida la identidad es una característica
15 Uno de los valores fundamentales que deben rescatarse del pensa-miento de Derrida, es sin lugar a dudas el hecho de que al identificar toda una forma de pensamiento metafísica presente en las formas de pensamiento occidental, busca a través de sus escritos, desplazar el valor del sentido, de la identidad como base de su pensamiento, y en su labor (A la que preceden muchas discusiones que estaban aun sobre el debate como la de Nietzsche o Heidegger) el desplazamiento de la presencia, resulta fundamental dentro de lo que él llama el juego de las diferencias. Es por ello que Derrida encuentra que la búsqueda de un sentido o logos originario no es posible y que por ello el tema del origen se trata de una cuestión imposible de rastrear. Su propuesta, que gira en torno a esto, lo hace ser reconocido como el filosofo de la diferencia, por ser precisamen-te la diferencia en oposición a la identidad, la base de la construcción de sus planteamientos, aunque para él, valga la pena aclarar, este concepto no actúa como tal desde la óptica clásica, puesto que la producción de
La Representación en la Arquitectura
14
que nace en movimientos de significación continuos, en formas cambiantes de significación que nacen de movi-mientos de significación inesperados. Por ello se puede decir que no hay dentro de sus planteamientos una idea que remita a una identidad originaria, una presencia nece-saria. La idea de huella que nos plantea es fundamental para entender dicho problema dentro del planteamiento
un sentido metafísico no es de su interés, sino que la plantea como un haz, una suerte de posibilitador de conceptos, sin ser uno como tal, uno que contiene al mismo tiempo unificadas las nociones antitéticas que se puedan tener sobre un pensamiento que se piense claramente metafísico , mas no como un concepto que explica su teoría. (Ante la dificultad para incluir una explicación adecuada del término, por la complejidad que este implica desde la propuesta derridiana, se recomienda consultar la conferencia por él dictada en enero del 68: DERRIDA, Jacques. La Diffèrance. EN: Márgenes de la filosofía. Madrid : Ed. Cátedra, 1998) Es por ello que ante la imposibilidad de poder establecer orígenes, Derrida cae en cuenta de que toda la cultura occidental ha estado atrapada dentro de un juego del que no ha podido salir, y que identifica como logocentrismo. Varias formas de rastrear la tendencia anti-metafísica de Derrida en su obra nacen precisamente de entender el uso que le otorga a ciertas palabras dentro de las que puedo destacar: Haz, Archiescritura, Diferencia (En sus varias formas), huella, suplemento, deconstrucción, entre otras. Aquí me concentraré en una que ocupó un gran capítulo de su publicación, De la Gramatología, a propósito de la deconstrucción del sistema de lenguaje de Saussure (DERRIDA, Jacques. De la Gramato-logía. Mexico : Ed. Siglo XXI, 2005. 397 p.) y es la noción de huella a partir de esa noción de identidad que se pretende trabajar. Quiero insistir en un comentario que Derrida nos trae a propósito de lo que él considera como el momento histórico en el que se ubican sus planteamientos: “El problema del lenguaje, cualquiera que sea lo que se piense al respecto, nunca fue un problema entre otros. (…) Lo prueba la misma devaluación de la palabra ‘ lenguaje’, todo aquello que, por el crédito que se le concede, denuncia la cobar-día del vocabulario, la tentación de seducir sin esfuerzo, el pasivo abandono a la moda, la conciencia de vanguardia, vale decir la ignorancia. Esta inflación del signo lenguaje, es la inflación del signo mismo, la inflación absoluta, la inflación como tal. No obstante, por medio de una cara o de una sombra de sí misma, funciona aun como signo; esta crisis también es un síntoma. Indica que una época histórico-metafísica debe determinar finalmente como lenguaje la totalidad del horizonte problemático” (Ibíd., p. 11). Hay que notar la importancia que recae sobre el problema del signo y el lenguaje, pero eso será aclarado mediante la huella. Lo importante es destacar el hecho de que para Derrida el problema de la metafísica se plantea como un proble-ma riesgoso, un juego en el que se puede caer de manera fácil y del que pocos han logrado escapar. La deconstrucción como ejercicio, plantea precisamente rastrear los rezagos del discurso metafísico dentro de los cuales eventualmente se puede llegar a caer y trata al mismo tiempo de encontrar las tensiones de este tipo que puedan llegar a estar presentes en cualquier teoría del pensamiento occidental que pueda llegar a ser analizada desde este tipo de ejercicio.
de Derrida.16
16 El problema del lenguaje en Saussure, según lo nota Derrida se remite a un problema de signos que se referencian entre si, en medio de un sistema cerrado. Aunque Saussure, aclara Derrida, anota la diferencia fundamental que existe entre el significado y significante, y remite esta oposición a la definición clásica de signo (Como una composición de significado y significante, que sería desde la óptica de la oposición algo así como lo interno-externo, siendo el significado donde se guarda el sentido, la presencia, y el significante lo que le da valor, en este caso las palabras, el habla o más específicamente la escritura que podría verse también como significante de significante), dota la definición de signo de una nueva, en donde en el signo, significado y significante serian no una oposición sino más bien como las dos caras de una misma moneda (Según las propias palabras del mismo Saussure), dos elementos fundamentales del signo pero no composiciones de dos instancias diferentes del signo. Así Saussure, según Derrida, plantea que el lenguaje se convierte en una suerte de sistema cerrado de autoreferenciación, en el que el significado original yace en los signos y nace de la autoreferenciación que se da entre ellos. Parte del problema que encuentra Derrida, es que aunque Saussure asegura que el signo no posee una connotación metafísica tradicional (Es decir conformado por un significado y un significante) privilegia dentro de su estudio de la lingüística a la escritura frente al habla y dota al habla de una especie de estatus secundario, dentro del cual, deforma la relación que existe entre habla y escritura. Derrida encuentra que la tensión presente en el discurso de Saussure, esta delimitando la noción fundamental de lenguaje y trata de demostrar como Saussure al tratar de limpiar a la escritura del habla, y concentrar los problemas del lenguaje y de la significación en la escritura, cae en la misma tensión metafísica que estudia al objeto como parte de una cientificidad de la que no se pudo escapar. Esta tensión era solo muestra de varias cosas: Por un lado los sistemas no pueden cerrarse, porque como tal esos límites no producen definiciones estáticas sino al contrario promueven movimientos dife-renciales como los llamaría Derrida que llegan a desestabilizar la verdad que se trata de establecer como universal. Y por el otro para Derrida los problemas del sentido yacen en problemas del lenguaje, pero a diferencia de Saussure Derrida no cierra el sistema que plantea sino por el contrario, lo abre en medio de movimientos de diferencia que lo que hacen es abrir los significados en estados de representación muy complejos pero que pueden ser rastreados no como universales sino como inmotivados, como huellas, que no son en el fondo problemas de acción-reacción, de una necesidad de remitirse a una presencia en el marco de una ausencia, sino de marcas inmotivadas, de una archiescritura (Establecimiento, escritura, marca, inmotivada de signos). Así pues para Derrida, existe una forma de afrontar la producción del sentido en la generación de presencias, significados (Que nunca remiten a una presencia como tal, sino a una huella, o suplemento) que se puede rastrear a lo largo de todo el capitulo acerca de Saussure (DERRIDA, Jacques. De la Gramatología: Lingüística y Gramatología. México : Ed. Siglo XXI, 2005. 397 p. 37 -95). Vale la pena aclarar, que dentro del problema planteado por Derrida, no encuentra como erróneo el planteamiento de Saussure, sino más bien como una lectura que intuyó un camino que abrió las puertas a nuevas lecturas, como la misma propuesta planteada por Derrida.
Juan Carlos Ruiz Acuña
15
Huella remite a presencia. Pero no presencia en el estricto sentido clásico. La huella derridiana es de hecho una huella que no alude a presencia alguna sino a una marca inmotivada, que ha nacido de movimientos de significación inmotivados por igual. Así, para Derrida, el contexto de la significación, se plantea como una suerte de inmotivación constante dentro de un juego de huellas, que conforman una suerte de sistema dinámico que pretende abrir todo el tiempo sus posibles horizontes y expandir su connotación. Como el haz de la diferencia17, la significación derridiana nace de un movimiento no de oposiciones metafísicas, sino por el contrario, de un mo-vimiento violento de inmotivación del sentido, como una suerte marcación inmotivada de significados. Es por esta razón que la significación es una herramienta clave para entender los procesos de instauración de sentido dentro de los planteamientos de Derrida:
“No hay significado que escape, para caer eventualmente en él, al juego de referencias significantes que constituye el lenguaje. El advenimiento de la escritura es el advenimiento del juego: actualmente el juego va hacia sí mismo borrando el limite desde el que se creyó poder ordenar la circulación de los signos, arrastrando consigo todos los significados tranquilizadores, re-duciendo todas las fortalezas, todos los refugios fuera-de-juego que vigilan el campo del lenguaje, esto equivale con todo rigor a destruir el concepto de signo y toda su lógica” 18
Al hablar del lenguaje, Derrida abre el campo de su planteamiento sobre el sentido y la significación a toda rama del pensamiento; precisamente ahí está la tesis. Así pues, la significación, el sentido, es para Derrida un juego que nace dentro de las lógicas mismas de los signos dentro del lenguaje, que forma parte esencial de este juego, y la escritura toma el papel primordial dentro de estas lógicas.
“Por una necesidad casi imperceptible, todo suce-de como si, dejando de designar una forma particular,
17 DERRIDA, Jacques. La Diffèrance. EN: Márgenes de la filosofía. Madrid : Ed. Cátedra, 199818 Ibíd., p. 12.
derivada, auxiliar del lenguaje, en general (…) dejando de designar la película exterior, el doble inconsistente de un significante mayor, el significante del significante, el concepto de escritura comenzaba a desbordar la extensión del lenguaje (…) ‘significante del significante’ describe , por el contrario, el movimiento del lenguaje: en su origen , por cierto, pero se presiente ya que un origen cuya estructura se deletrea así –significante de un significan-te- se excede y borra así mismo en su propia producción. En él el significado funciona como un significante desde siempre” 19
Lo que se creía representación dentro del lenguaje, el significante, tomo el partido fundamental dentro de las lógicas de generación del sentido y destruyó la noción de signo, pues el significado, nacía precisamente de esas áreas que se consideraban solo secundarias, accesorias, herramientas propias del significado como tal, signifi-cante del significado, representación de lo representado, escritura. Todo un sistema de producción de significación de una cultura, o por lo menos de la occidental como lo descubre Derrida, está marcado por estas lógicas de ge-neración del sentido que sobrepasan o exceden la noción tradicional del sentido en elementos secundarios. Es por ello que la noción de representación juega un papel fun-damental dentro del esquema de pensamiento planteado por Derrida:
“La representación se une con lo que representa hasta el punto de hablar como se escribe, se piensa como si lo representado solo fuera la sombra o el reflejo del representante. Promiscuidad peligrosa, nefasta complicidad entre el reflejo y lo reflejado que se deja narcisísticamente seducir. En este juego de la represen-tación el punto de origen se vuelve inasible” 20
Un punto en la generación del sentido en el que de una u otra forma, este se confunde de manera peligro-sa con las lógicas de lo representado, y en este ámbito adquiere forma. Por ello se deja narcisísticamente seducir,
19 Ibídem.20 Ibíd., p. 48.
La Representación en la Arquitectura
16
es un juego en el que se cae fácilmente y se asumen como verdades absolutas, todo un esquema de planteamiento basado en estados de significaciones temporales21, que lo que hacen es desplazar el sentido y generar nuevas signifi-caciones en cada nuevo contexto, si así se le puede llamar.
“Hay cosas, las aguas y las imágenes, un remitirse infinito de unas a otras, pero ninguna fuente. No hay ya un origen simple. Puesto que lo que es reflejado se desdobla en sí mismo y no solo porque se le adicione su imagen. El reflejo, la imagen el doble desdobla aquello que duplica. El origen de la especulación se convierte en una diferencia” 22
No hay una fuente pero si hay muchas aguas y muchas imágenes. Representación, de lo representado. Signifi-cante del significante. Y ahí se encuentra el punto de la huella. Existe un grado de inmotivación fuerte dentro de la noción de huella, en donde no existe una búsqueda del significado y por tanto una presencia que motiva la huella sino, por el contrario, una presencia de lo otro, de un sentido no presente e instituido, sino quizás inmotivado:
“La ‘ inmotivación’ del signo requiere una síntesis en la que lo totalmente otro se anuncia como tal –sin ninguna simplicidad, ninguna semejanza o continuidad- dentro de lo que no es él. (…) La huella, donde se marca la relación con lo otro, articula su posibilidad sobre todo el campo del ente, que la metafísica ha determinado como ente presente a partir del movimiento ocultado de la huella. Es necesario pensar la huella antes que el ente” 23
Y por ello, unos párrafos antes menciona:
21 Para entender el concepto de la temporalidad se debe revisar todo el marco planteado por Derrida para el concepto espacio-temporal de haz que se encuentra planteado en su ensayo de La Diffèrance. Según él, el haz al no cerrar un sistema de pensamiento con una verdad considerada como absoluta, genera una condición espacio-temporal que excede al mismo sistema evitando que el mismo se cierre. La representación del signo, como en el caso del sistema de Saussure es fundamental para entender esta noción. (DERRIDA, Jacques. La Diffèrance. EN: Márgenes de la filosofía. Madrid: Ed. Cátedra, 1998)22 DERRIDA, Jacques. Op. Cit., p. 48.23 Ibíd., p. 61.
“La huella instituida es ‘ inmotivada’ pero no caprichosa. Al igual que la palabra ‘arbitrario’ según Saussure, ella ‘No debe dar la idea de que el significante depende de la libre elección del hablante’ (Pág. 131). Simplemente no tiene ningún ‘vín-culo natural ’ con el significado en la realidad” 24
La huella entonces no trata de poner en presencia (Re-presentar en el sentido primario de la evocación de la palabra) de hecho al significado que trata de evocar, pues como representación acude a lo otro (Itara, como otro, en sanscrito, de la palabra iterar, reiterar) para poder ser, como una marca inmotivada, que nace del mismo movimiento que implica, y acude a la necesidad de signi-ficación constante:
“No hay, a decir verdad, una huella inmotivada: la huella es indefinidamente su propio devenir inmotivado” 25
Así el nacimiento de la significación se da como un fuerte movimiento que tiene su marca lógica dentro de la representación (y no de la presentación -presencia- como se había planteado anteriormente) y desde el interior de los movimientos temporales que este implica; una huella es también temporalidad, de un contexto no cerrado sino abierto en el que la presencia no se impone como absoluta, o permanente, puesto que permite la lectura al sistema cuestionándolo como tal, permitiendo esa archiescritura de la que Derrida nos habla y que encuentra su propia lógica dentro de la lectura de las huellas que se puedan encon-trar, y que además dentro de ese constante movimiento de significación, toma sentido a través de la representación y conciencia de su propia naturaleza:
“Que el significado sea originaria y esencialmente (Y no solo para un espíritu finito y creado) huella, que esté desde el prin-cipio en posición de significante, tal es la proposición, en apa-riencia inocente, donde la metafísica del logos, de la presencia y de la conciencia debe reflexionar acerca de la escritura como su
24 Ibíd., p. 60.25 Ibíd., p. 62
Juan Carlos Ruiz Acuña
17
muerte y su fuente” 26
Es así que la instauración del sentido dentro de la cultura metafísica a la que pertenecemos, está definida por esa tendencia general a buscar el logos, en el sentido (El uso común de esa palabra es también muy sintomático de ello) de lo que hacemos. Para Derrida es fundamental entender que la escritura es la que juega el papel funda-mental dentro de ello y que toda tendencia a encontrar el sentido de las cosas, así sea negándolo (Inclusive, pues se cae el mismo error de dotar de sentido a algo, lo cual no es posible como muestra Derrida y es el error sobre el cual cae Eisenman, pero más adelante se hablara de ello), es un error:
“La huella es, en efecto, el origen absoluto del sentido en gene-ral. Lo cual equivale a decir una vez más, que no hay origen absoluto del sentido en general. La huella es la diferencia que abre el aparecer y la significación (…) ella no es más ideal que real, mas inteligible que sensible, mas una significación transparente que una energía opaca, y ningún concepto de la metafísica puede describirla” 27
Lo interesante de este concepto, de la huella, es entender la fuerte carga de sentido que se suele otorgar sin saberlo al concepto de la representación. En Derrida como ya quedo planteado, la huella instaura proceso de signifi-cación, de sentido, de manera inmotivada. El sentido, desde la óptica de Derrida es inalcanzable, y cualquier intento por tratar de definirlo es desde luego caer en el error común de la tendencia metafísica en la que estamos acostumbrados a plantear nuestros esquemas de pensa-miento. Y es ahí donde el sentido cobra su naturaleza, irónicamente hablando.
Cuando Eisenman plantea las tres ficciones que han definido el pensamiento sobre la arquitectura, cada una, recordemos, definida por su lado, está en realidad acu-diendo a definir tres mismos estados de la apropiación del sentido, de la presencia originaria, del logos típicamente
26 Ibíd., p. 9527 Ibíd., p. 84
metafísico, está hablando en realidad de huellas, marcas inmotivadas históricamente que el plantea como ficciones dentro de esas mismas lógicas del devenir inmotivado:
“(…) estas tres ficciones han persistido en una u otra forma durante quinientos años. Cada una de las ficciones tenía un propósito fundamental: El de la representación, dar cuerpo a la idea de significado; el de la razón, codificar la idea de la verdad; el de la historia, rescatar la idea de lo atemporal de las garras del continuo cambio” 28
Por un lado el significado, como bien veíamos, se refiere a un estado de la razón metafísica fundamental, significado como identidad, como lo inalterable, A=A. La verdad, está pues codificada bajo esa idea de razón; la búsqueda de sentido es la misma búsqueda de la razón, y lo atemporal, se refiere de nuevo a una forma de presen-cia, de inalteración, de significado absoluto, de sentido. Tres perspectivas de una misma relación que llevaron a Eisenman a trabajar sobre un camino complejo de relaciones que lo llevaron a una tesis que en principio podría funcionar, pero que como podría haber encontrado Derrida en un ejercicio deconstructivo de su ensayo, lo habrían llevado de hecho a cerrar el sistema de pensa-miento de la arquitectura dentro de uno que, acotado dentro de un sistema basado en la verdad, era en realidad inmotivado y por tanto inalcanzable. Si observamos bien, Eisenman acude sin saber a tres formas de representación de la misma idea, tres huellas de la misma idea histórica de logos que trata de debatir. Si se hace un análisis de fondo de su planteamiento, se puede encontrar que no sabía en realidad lo que estaba desarrollando en su tesis, que valga la pena aclarar tenía una buena intención, pero que vista desde la óptica de los planteamientos contem-poráneos como el de Derrida, cayó en el mismo juego que trato de evitar, y más interesante aún, sin darse cuenta de ello. Su idea de concentrar su nueva estructura de pensamiento, lejos de la influencia de las tres ficciones, (Y que en realidad era una misma: La del sentido, el logos) lo llevaron a plantear dentro de lo engañoso del término una
28 EISENMAN, Peter. Op. Cit.
La Representación en la Arquitectura
18
salida que le dirigió directamente a una misma forma de nuevo logos, una huella, que nació sin darse cuenta, como una suerte de engaño, basado en una nueva tendencia a reducir lo que en apariencia no tiene un sentido único, a un sentido absoluto y aparentemente inobjetable.
En general la tesis del ensayo gira en torno a mostrar cómo estas tres ficciones han logrado saturar el propio contexto que tratan de desaturar, al punto de llegar a introducirse en el pensamiento arquitectónico en forma de tres simulaciones (Esto Eisenman lo ha estudiado de otro afamado posestructuralista, Jean Baudrillard). Las menciona por que quiere proponer sobre el debate dos temas fundamentales alrededor de esto. El primero, es que estas tres grandes simulaciones se han planteado como novedosas formas de pensamiento, como impor-tantes planteamientos teóricos de vanguardia, cuando en realidad no era así, eran solo tres formas de racionalidad que se mantenían constantes de manera oculta por un largo período de tiempo, que Eisenman iguala al de la era moderna, y el segundo es que hay que abandonar necesa-riamente esa viciosa forma del pensamiento arquitectóni-co. Por ello es precisamente que propone dos salidas que plantea dentro de terrenos aparentemente bien definidos pero que valga la pena decirlo, poseen fallas de fondo: El fin del comienzo, y el fin del fin.29 Para Eisenman, el fin
29 Respecto a esa noción de final parece que Eisenman cae en el error de mirar el fin como algo trágico, como la muerte del concepto. El error radica en no hacer una lectura más juiciosa del término. Sería más aconsejable haber tomado la noción kantiana de fin, para poder dar lugar a nuevas entradas sobre el tema del final. Finalidad y fin como formas de representación de estados de conocimiento, el final no como un lugar trágico, sino más bien como la puerta que abre a una nueva condición. Esa condición trágica lo que hace es en realidad cerrar el sistema de pensamiento planteado por Eisenman y genera una visión estática de su forma de pensar, que al fin de cuentas después se termina agotando y perdiendo validez. El concepto de fin en Kant por el contrario, abre las puertas a nuevas formas de los problemas y dinamiza el campo de acción de los conceptos. Al tomar esta noción kantiana, Eisenman podría haber abierto el termino y darle un aire más complejo al concepto mismo. Re-cordemos: “(…) el fin es el objeto de un concepto, en cuanto éste es considerado como la causa de aquel (la base real de su posibilidad)” (Tomado de KANT, Emmanuel. La Critica del Juicio. Mexico : Ed. Porrúa, 1978, p. 220). Una lectura de este tipo acerca el concepto de fin no a cerrar una forma de entender el pensamiento arquitectónico, sino a una lectura dinámica, que represente estados de conocimiento en continuo movimiento. La
del comienzo se remite al fin del origen:
“Que la arquitectura no pueda describir o representar la razón, no significa que no pueda cuestionarse sistemática o rigurosamente cual es su ser. En todos los procesos ha de haber necesariamente algún punto de partida, pero el valor, en una arquitectura arbitraria o intencionadamente ficticia reside en la naturaleza intrínseca de su acción más que en la dirección de su curso” 30
La idea de lo ficticio, tomada de Baudrillard, puede en principio estar bien, pero las observaciones sobre la ar-bitrariedad de la institución de una racionalidad arquitec-tónica, cuestionadora del logos originario de esta, puede ser que estén lejos de una forma de afrontar el problema de manera adecuada, como él lo ve: “Pero si el comienzo es efectivamente arbitrario, no puede haber ningún movimiento en dirección a la clausura o el fin, porque la motivación para el cambio de estado (Que es la inherente estabilidad del comienzo) no puede nunca conducir a un estado de no cambio (Que es el fin). De este modo, las motivaciones libres de valores universales de origen histórico y de cualquiera que sea el proceso direccional pueden conducir a fines diversos de aquellos a los que conducía el fin sobrecargado de la etapa anterior” 31
Eisenman propone sin darse cuenta de fondo una propuesta que genera un problema que no controla, un movimiento de a-historicidad, de origen sin referencia, de origen arbitrario. Al cerrar el contexto de esta manera está generando un sentido sobre la intención misma que se produce sobre la arquitectura, y de hecho, sin saber
utilización del doble sentido que se habría podido dar a la palabra, habría encontrado lugar de manera muy apropiada dentro de los planteamien-tos de Eisenman. Tanto lo trágico del fin como lo dinámico del fin, le habrían dado una visión mucho más completa y dinámica al problema que se quería plantear y podría haber evitado tantos malentendidos en la concepción del problema. A pesar de que los planteamientos del fin del fin tratan en cierta medida de mostrar una condición, se ajan paulatina-mente, y dejan de lado la doble significación que pueden llegar a tener.30 EISENMAN, Peter. Op. Cit., p. 475.31 Ibídem.
En esta sección encontrará material para recortar, desprender y armar con sus respectivas instrucciones; este material corresponde a dos trabajos de clase reali-zados por dos estudiantes de Diseño Gráfico (Viviana Garnica: Gritar; Ana Paula Santander: Las razas americanas) para la clase de Historia del Diseño Gráfico: Sociedad, Cultura y Diseño en Latinoamérica a cargo de la Profesora Miladys Álvarez.
La idea de Gritar era hacer algo con letras, inspirada en artistas que lo hicieron en dibujos, pinturas, esculturas, etc. entre las décadas de los 60s y los 80s. La producción que hicieron éstos personajes con letras partía de una preocupación que hubo en este periodo por el lenguaje (post-estructuralismo, semiótica, filosofía del lenguaje) y las maneras de mostrar y nombrar el mundo. Encontré varios artistas que hicieron cosas con letras en este periodo pero sólo mencionaba a León Ferrari y a Mira Schendel, dado que la clase era historia del arte y etc. en Latinoamérica, cuya obra con letras fue expuesta en el MOMA el año pasado y en este momento está rotando por el mundo.
Pueden ver la página de la exposición enhttp://www.moma.org/interactives/exhibitions/2009/tangledalphabets/
Viviana Garnica
“
”
1. Recorte por la linea punteada.
2. Una vez tenga las 9 postales recortadas, intro-duscalas en el sobre negro que viene adjunto.
3. En un pequeño trozo de papel escriba a mano (con el instrumento de es-critura que guste) la palabra Gritar.
4. Pege el trozo de pa-pel dos centímetros arriba de la solapa que mantiene el sobre cerrado (o donde le parezca más conveniente).
Instruccionespara
1. Desprenda cuidadosamente la totalidad de las hojas que comprenden la pieza, comenzando por las pá-ginas más internas en el centro hasta llegar a la portada.
2. Reagrupelas nuevamente en el orden en que se encontraban dispuestas antes de desprenderlas “enca-balgando” una hoja sobre otra.
3. Grape sobre la linea en que se doblan todas las hojas (el lomo) y sobre los puntos señalados.
Aquí es donde están las grapas que sujetan la pieza al resto de la publicación.
Aquí es donde están las grapas que sujetan la pieza al resto de la publicación.
Aquí es donde usted debe colocar las nuevas grapas una vez desprendida la pieza.
Aquí es donde usted debe colocar las nuevas grapas una vez desprendida la pieza.
Instrucciones
do
mi
ng
o f
. s
ar
mi
en
to
jo
se
va
sc
on
ce
lo
sj
os
e g
ua
da
lu
pe
po
sa
da
jo
sé
ma
rt
í
18
74
19
22
19
13
18
93 La
s raz
as a
mer
ican
asLa
s raz
as a
mer
ican
as
Las razas americanas
Las razas americanas
do
mi
ng
o f
. s
ar
mi
en
to
jo
se
va
sc
on
ce
lo
sj
os
e g
ua
da
lu
pe
po
sa
da
jo
sé
ma
rt
í
18
74
19
22
19
13
18
93
L A S R A Z A S A M E R I C A N A S
fragmentos de textos debrasilméxicoargentinacolombiacuba
Asignatura de Historia del Arte LatinoamericanoEscuela de Diseño GráficoUniversidad Nacional de Colombia
Miladys AlvarezDocente
Ana Paula SantanderDiseño
Marzo de 2010
El presente documento contiene fragmentos de
textos escritos por personajes que influyeron en la
manera de pensar una identidad nacional durante
los siglos 19 y 20 en América.
Una identidad que construimos aún y para la cual
algunos de los textos mencionados fueron el punto
de partida y quizá el detonante para que artistas y
escritores de la época fijaran sus intereses en temas
como la nacionalidad, lo propio, lo autóctono, la
tradición, el pasado, la lengua y cultura propia,
en contraposición con lo nuevo, lo importado, la
civilización, lo culto, la organización, lo europeo...
Un intento por reconocer el pasado y reinvindicarlo
con el presente.
¿Cuál será nuestro destino futuro?
¿Seguir siendo dóciles al influjo constante de las
culturas ajenas, sin recordar que nos corresponde
un lugar en la historia y en el tiempo, y que como a
juventudes de pueblos jóvenes nos es dado verificar
el nacimiento de nuestra propia cultura, de nuestras
artes de nuestras ideas? Precisamente se trata de
reflexionar sobre este punto: o somos el producto de
las ideas europeas; o nos resolvemos definitivamente
ser nosotros mismos. Así en todo. Un ejemplo en
la pintura, ¿Vamos a producir nuestra pintura
valiéndonos de medios propios, de procedimientos
autóctonos, de artistas de nuestro pueblo (como
en Mexico: las escuelas al aire libre, Diego Rivera
y todas las otras agrupaciones. Como en Brasil y la
Argentina), o seguimos siendo copistas de Zuluaga y
los fabricantes de manolas?
Darío Samper
Colombia, 1929
Las razas americanas
viven en la ociosidad, y
se muestran incapaces,
aun por medio de
la compulsión, para
dedicarse a un trabajo
duro y seguido. Esto
sugirió la idea de
introducir negros en
América, que tan fatales
resultados ha producido.
D O M I N G O F. S A R M I E N T O
Fue
porq
ue n
unca
tuvi
mos
gra
mát
icas
, ni
cole
ccio
nes
de v
eget
ales
vie
jos.
Y n
unca
su
pim
os lo
que
era
urb
ano,
sub
urba
no,
fron
teri
zo y
cont
inen
tal.
Pere
zoso
s en
el
map
amun
di d
el B
rasi
l. U
na co
ncie
ncia
pa
rtic
ipan
te, u
na rí
tmic
a re
ligi
osa.O
SW
AL
D D
E A
ND
RA
DE
El hombre de la ciudad viste el
traje europeo, vive de la vida
civilizada tal como la conocemos
en todas partes…Saliendo del
recinto de la ciudad todo cambia
de aspecto, el hombre del campo
lleva otro traje, que llamaré
americano por ser común a
todos los pueblos; todo lo que
hay civilizado en la ciudad está
bloqueado allí, proscrito afuera,
y el que osara mostrarse con
levita, por ejemplo, y montado
en silla inglesa, atraería sobre
si las burlas y las agresiones
brutales de los campesinos.
D O M I N G O F. S A R M I E N T O
Lo q
ue a
trop
ella
ba e
n ve
rdad
era
la ro
pa, l
o im
perm
eabl
e en
tre
el m
undo
inte
rior
y e
l mun
do
exte
rior
. La
reac
ción
cont
ra e
l hom
bre
vest
ido.
..H
ijos
del s
ol, m
adre
de
los
vivi
ente
s. H
alla
dos
y am
ados
fero
zmen
te, c
on to
da la
hip
ocre
sía
de la
sa
udad
e, p
or lo
s in
mig
rado
s, p
or lo
s tr
afica
dos
y po
r lo
s to
uris
tes.
En e
l paí
s de
la C
obra
Gra
nde.
OS
WA
LD
DE
AN
DR
AD
E
D O M I N G O F. S A R M I E N T O
Después de la Europa, ¿hay otro mundo cristiano
civilizable y desierto que la América? ¿Hay
en la América muchos pueblos que estén, como
el argentino, llamados por lo pronto a recibir la
población europea que desborda como el líquido
de un vaso?
Cont
ra e
l mun
do re
vers
ible
y la
s id
eas
obje
tiva
das.
Cad
aver
izad
as. E
l sto
p de
l pe
nsam
ient
o qu
e es
din
ámic
o. E
l ind
ivid
uo
víct
ima
del s
iste
ma.
Fue
nte
de la
s in
just
icia
s cl
ásic
as. D
e la
s in
just
icia
s ro
mán
tica
s. E
l olv
ido
de la
s co
nqui
stas
inte
rior
es.
OS
WA
LD
DE
AN
DR
AD
E
La ciudad es el centro de la civilización argentina,
española, europea, allí están los talleres de
las artes, las tiendas de comercio, las escuelas y
colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin,
a los pueblos cultos. La elegancia en los modales, las comodidades del lujo,
los vestidos europeos, el frac y la levita tienen allí su teatro y su lugar
conveniente.
D O M I N G O F. S A R M I E N T O
Las privaciones indispensables justifican
la pereza natural y la frugalidad en los goces
trae enseguida todas las exterioridades de la
barbarie. La sociedad ha desaparecido
completamente, queda solo la familia feudal,
aislada, reconcentrada; y no habiendo sociedad
reunida, toda clase de gobierno se hace
imposible. Ignoro si el mundo moderno presenta
un género se asociación tan mosntruoso como éste.
D O M I N G O F. S A R M I E N T O
Ya te
níam
os e
l com
unis
mo.
Ya
tení
amos
la le
ngua
surr
ealis
ta.
La e
dad
de o
ro.
OS
WA
LD
DE
AN
DR
AD
E
D O M I N G O F. S A R M I E N T O
La raza negra, casi estinta ya, ha dejado
sus zambos y mulatos, habitantes de las
ciudades, eslabón que liga al hombre
civilizado con el palurdo, raza inclinada a la
civilización, dotada de talento y de los mas bellos instintos del
progreso.
porq
ue la
inju
stic
ia d
e es
te m
undo
es
muc
ha, y
es m
ucha
la ig
nora
ncia
que
pa
sa p
or sa
bidu
ría,
y a
ún h
ay q
uien
cr
ea d
e bu
ena
fe a
l neg
ro in
capa
z de
la
inte
ligen
cia
y co
razó
n de
l bla
nco
JO
SÉ
MA
RT
Í
¿A qué blanco sensato le ocurre envanecerse de ser blanco, y qué piensan los negros del blanco que se envanece de serlo y cree que tiene derechos especiales por serlo?
¿A qué blanco sensato le ocurre envanecerse de ser blanco, y qué piensan los negros del blanco que se envanece de serlo y cree que tiene derechos especiales por serlo?
J O S É M A R T Í
Había, antes de 1810, en la República Argentina,
dos sociedades distintas, rivales e incompatibles,
dos civilizaciones diversas: la una,
española, europea, culta, y la otra, bárbara,
americana, casi indígena;
D O M I N G O F. S A R M I E N T O
JO
SÉ
VA
SC
ON
CE
LO
S
Pero
com
etie
ron
el p
ecad
o de
des
trui
r esa
s ra
zas,
en
tant
o qu
e no
sotr
os la
s asi
mila
mos
, y
eso
nos d
a de
rech
os n
uevo
s y e
sper
anza
de
una
mis
ión
sin
prec
eden
te e
n la
his
tori
a.
¿Hemos de cerrar voluntariamente la
puerta a la inmigración europea que llama con golpes repetidos para
poblar nuestros desiertos y hacermos, a la sombra
de nuestro pabellon, pueblo innumerable
como las arenas del mar? Hemos de dejar, ilusorios
y vanos, los sueños de desemvolvimiento, de poder y de gloria, con que nos han merecido desde la infancia,
los pronósticos que con envidia nos dirigen los que
en Europa...
D O M I N G O F. S A R M I E N T O
JO
SÉ
GU
AD
AL
UP
E P
OS
AD
AS
¿la
trad
ició
n de
más
de
dos m
il añ
os
debe
mos
des
echa
rla
por o
tras
que
ni
cono
cem
os y
sólo
ado
ptam
os
irre
flexi
vam
ente
?
De la fusión de estas tres familias ha resultado
un todo homogéneo, que se distingue por sus
amor a la ociosidad e incapacidad industrial,
cuando la educación de las exigencias de una posición social no vienen a ponerle
espuela y sacarla de su paso habitual. Mucho
debe hacer contribuido a producir este
resultado desgraciado la incorporación de
indígenas que hizo la colonización.
D O M I N G O F. S A R M I E N T O
La v
enta
ja d
e nu
estr
a tr
adic
ión
es q
ue p
osee
m
ayor
faci
lidad
de
sim
patí
a co
n lo
s ext
raño
s.
Esto
impl
ica
que
nues
tra
civi
lizac
ión,
con
todo
s su
s def
ecto
s, p
uede
ser e
legi
da p
ara
asim
ilar y
co
nver
tir a
un
nuev
o ti
po a
todo
s los
hom
bres
.
JO
SÉ
VA
SC
ON
CE
LO
S
bibliografía
Domingo F. Sarmiento. (1874). Facundo o Civilización y
Barbarie en las pampas argentinas. Cuarta edición.
París.
Oswald de Andrade. (1928). Manifiesto Antropófago.
Revista de Atropofagia. Brasil
José Vasconcelos. (1920). La raza cósmica. Agencia
Mundial de Librería. Mexico.
José Martí. (1893). Mi raza. Patria, New York
Darío Samper. (1919)
David Alfaro Siqueiros
José Guadalupe Posada
las razas americanas
fragmentos de textos de
Brasil . México . Argentina.
Colombia. Cuba
Escuela de Diseño Gráfico
Universidad Nacional de Colombia
marzo de 2010
Juan Carlos Ruiz Acuña
19
cae en el juego de las tres mismas ficciones que critica al comienzo del ensayo, pero en una sola, transformada en el tema del origen, que es en el fondo el tema de la presen-cia. Es en la transformación de la significación a través de la no-referenciación, que Eisenman cae en el error del que trata precisamente de escapar. La motivación generada dentro de una intención, le quita su a-historicidad a la in-tención misma, porque de hecho el lenguaje mismo de su obra se basa en representaciones de estados previos de la arquitectura, que son inclusive el hecho mismo de llamar arquitectura y con el cual dota a su objeto creativo. Esto, como se puede ver desde la perspectiva derridiana, es una típica forma de acotación metafísica del problema. Eis-enman trata de salirse de esta condición, pero sin darse cuenta de ello, no lo logra, recae nuevamente en el error, y únicamente porque al eliminar toda noción de sentido previo y tratar de establecer puntos arbitrarios de partida, dota de intención al problema arquitectónico, lo acota dentro de unos límites que generan un nuevo sentido dentro de un sistema cerrado de pensamiento, y cae de nuevo en el error de empezar sin referencia previa alguna, un objeto llamado arquitectónico. Y no lo logra porque la misma racionalidad a la que alude en el párrafo anterior es una forma de representación compleja del estado que está tratando de plantear. Pero lo interesante es que Eisenman no se queda ahí, pues en su objetivo de cerrar el ensayo, continua con el fin del fin:
“(…) el objeto material, es un texto y no una serie de refe-rencias a otros objetos o valores. Esto sugiere la idea de una arquitectura como ‘escritura’ en vez de una arquitectura de imágenes. Lo que está siendo ‘escrito’ no es el objeto en sí mis-mo- su masa y volumen- sino el acto de dar forma a aquella materia, a aquella masa” 32
Aquí Eisenman plantea una suerte de sistema basado en una escritura arbitraria (Resulta curioso que relacione la inmotivación aparente a la que quiere llegar con una escritura y nada raro tendría que fuera una referencia directa a Derrida, aunque utilizada de manera equivo-
32 Ibíd., p. 476.
ca), que en cierta medida lo que hace es que construye el objeto no como una serie de referencias históricas o conceptuales que se puedan rastrear de manera sistemá-tica, sino como una masa creada de manera arbitraria, sin ser por ello informe, pero que sin embargo sigue siendo llamada arquitectura. Al dotar de sentido a la dicha escritura, al determinarla como arquitectura, esta masa objetual, sin darse cuenta -al igual que le estaba pasando con el origen- genera en esta escritura de la arquitectura una suerte de sentido, logocéntrico es más, al que incluido inmediatamente se le da la definición, que sin querer, des-plaza la misma condición auto-referenciada y a-histórica a la que espera llegar, del objeto que presupone pueda llegar a crear. Un elemento fundamental de esta lógica está basado sobre el hecho de que la escritura a la que alude está determinada no por sus referencias a otros objetos sino sobre la construcción de la materia, de la masa, como base de trabajo. De cualquier manera, repito, al utilizar el término arquitectura ya llena de referencias y sentido todo su trabajo como arquitecto. Un error fundamental de la lectura sobre Derrida, es el que en gran medida no le permite caer en cuenta del error fundamental del criterio sobre el cual pretende construir todo su planteamiento:
“El acto da razón de su condición de un nuevo sistema de signos llamados ‘ huellas’. Las huellas no se han de leer literalmente puesto que no tienen otro valor que señalar que hay una lectura, y que esta lectura ha de hacerse. (…) en este sentido, una huella no es una simulación de la realidad, es una disimulación porque se revela como algo distinto a su realidad anterior” 33
Las relaciones con los conceptos derridianos son innegables (Aunque los enlaza directamente con los plan-teamientos de Jean Baudrillard, lo cual puede ser contra-producente), pero sin embargo en una anotación a pie de página sobre este pasaje aclara de manera inesperada:
“El concepto de huella en la arquitectura, tal y como lo entendemos en este articulo, es parecido a la idea de huella de
33 Ibíd., p. 477.
La Representación en la Arquitectura
20
Derrida, en que sugiere que no puede haber un objeto repre-sentacional ni una ‘realidad’ representable. La arquitectura se convierte en un texto más que en un objeto cuando se concibe y se presenta como un sistema de diferencias y no como una imagen o una presencia aislada” 34
La idea de huella derridiana no remite precisamente a una presencia aislada, y como tal de carácter metafísico. En este sentido la lectura de Eisenman cae el en error de interpretar mal las intenciones de Derrida respecto a la huella. Es por ello que la idea de que los objetos arquitec-tónicos son huellas atemporales sin connotación referen-cial, no es más que una forma de caer en el error del que trata de escapar, y que entre otros Derrida señala como la peligrosa tentación del juego logocéntrico, esa “(…) nefasta complicidad entre el reflejo y lo reflejado que se deja narcisísticamente seducir (…)”35, así pues, dota de un senti-do, metafísico (Histórico en oposición a lo, a-histórico, o lo, a-referenciado) a un objeto al cual no pretende asignar ese valor tradicional. La misma idea de llamarlo objeto arquitectónico le impregna con esta condición de manera instantánea. Recordemos que el principio fundamental era entender como Eisenman aseguraba que la arquitec-tura había estado viciada de tres ficciones que se podían encontrar a lo largo de la historia de la arquitectura de la era moderna: Representación, verdad, historia. Todas si se les mira con cuidado, variantes de una misma forma de sentido, la presencia. En el fondo Eisenman busca encontrar una manera de salirse de la tendencia a dotar de sentido al producto arquitectónico y convertirlo en un objeto atemporal, sin referencia ni condición histórica. Para ello disloca la noción que existe de sentido moderno (La cual asocia con el concepto de lo clásico) y le asigna un sentido que define como arbitrario. Sin embargo cae en el juego metafísico de otorgar de manera científica y sistemática de un logos, a un objeto artístico (En este caso arquitectónico) que está desarrollando y la prueba no po-dría ser más contundente. Para un objeto no referenciado, su contraposición seria el referenciado; de esta posición
34 Ibídem.35 DERRIDA, Jacques. Op. Cit., p. 48.
se nutre su naturaleza, dota de ella su valor de verdad y sin esa mentalidad claramente científica, moderna y metafísica del centro y la periferia, no podría determinarse una forma de hacer como apropiada y además no se podría determinar el error en el que cae. Este error abre una lectura a algo más interesante.
Si revisamos de nuevo la noción básica de la repre-sentación, como una reiteración de la presencia, un volver a presentar, encontramos una relación cercana tanto al interés de Eisenman como al de Derrida. Si miramos la ambigüedad que encuentra Derrida en la reiteración (No como repetición de lo mismo sino de lo otro) nos damos cuenta de que la idea de huella derridiana ya analizada encuentra una relación muy cercana con la de representación, respecto a la idea de reiteración en el sentido derridiano. Las afirmaciones de Derrida frente al tema de la presencia lo demuestran. En este contexto, la delimitación del mismo, llevó únicamente a que el sentido permitiera la generación inmotivada de nuevas significa-ciones, abriendo así el contexto de nuevo y permitiendo que se permeara de nuevas significaciones dentro de él y, tal y como lo que le pasó a Eisenman al tratar de acotar su sistema de pensamiento como no referenciado, produjo nuevos movimientos violentos en la creación de conceptos que remitieron de nuevo a la idea de origen.
En la representación (Dentro de su lado práctico como de su lado conceptual) funciona igual. Casi como la huella, la representación nutre su sentido no de lo mismo sino de lo otro. La intencionalidad presente en la acción de traer la presencia ante sí, se vuelve un acto que confir-ma la esencia misma de idea que muestra cómo al saturar el concepto, no se logra más que abrirlo por vías inespera-das. La reiteración es entonces un movimiento de marcas inesperadas que producen nuevas formas de aproximación hacia lo otro, presente de manera ausente. Nuevas formas de sentido surgen, pero no por una arbitrariedad buscada, sino como una forma sofisticada de reconocimiento de lo otro en lo mismo. La relación presente entonces entre exponer, presentar y representar, no es gratuita. Los tres son conceptos relacionados con operaciones típicas al arte. En la exposición se puede ver por igual la misma noción. El prefijo latino ex, de una u otra forma indica separación
Juan Carlos Ruiz Acuña
21
con el interior, una violencia implícita que implica su nue-va posición. Poner, por otro lado, pero poniendo a la vista, sometido a la opinión de todos. Lo interesante es que el hecho de poner (Lat. ponere) implica precisamente colocar en un sitio. Cuando uno expone, se acude a la presencia para darle la aprobación general, el aplauso de la institu-ción. Sin embargo en la responsabilidad de la institución, se daña pues la fuerza creadora de la representación del sentido inmotivado de la huella, de la violencia de la in-motivación. El problema de la exposición radica precisa-mente en que cierra el momento crucial de la apertura, y la ausencia de la presencia reclama su lugar. En la exposi-ción, la institucionalidad del aplauso toma la fuerza, pues es en la publicación ante el otro, precisamente en el hecho de que el otro es responsable de lo que yo soy responsable ante él, que se encuentra la institucionalidad. Pero la im-portancia radica de nuevo en el prefijo. La separación, es la clave de la violencia que ocupa el lugar ante el otro. En la exposición hay implicada una violencia entre el interior y el exterior, y como en la representación, se produce un movimiento violento dentro del juego de significación que interrumpe. Frente al aplauso de los demás, frente a la aprobación altera, se produce por igual una alteración de la presencia. Cuando la representación toma forma de la violencia del juego de presencias inmotivadas, la exposición al no acudir a poner en presencia lo interno sino separar del interior la significación creada desde las huellas, se genera al mismo tiempo una violencia en la institución pues el significado, no se institucionaliza, sino que se retrae de nuevo y no es posible atraparlo, y la exposición, es decir la aprobación del otro, no es más que uno de esos estados, de juegos inmotivados, de generación de sentidos. Ahí radica la importancia de la vanguardia. Pero mejor aun, es ahí cuando la vanguardia toma forma, pero en el trabajo práctico, a través del juego de huellas inmotivadas. Y el punto es ese. Cuando Eisenman pro-cura llevar a la aprobación del otro, procura que se haga bajo el sentimiento general de la aprobación, y por ello lo llama arquitectura. Pero en la representación, ya se excede esa noción. Se podría atrever a decir que la exposición, dentro de este marco de análisis, juega como la repre-sentación altera, el juego pero en el otro. No se trata de
la universalización, sino de la expansión misma de los límites del juego, que es la naturaleza misma bajo la cual opera el arte, la motivación del espectador. El problema radica entonces, en el hecho de que la representación excede los límites mismos de la obra hacia el afuera, hacia el otro, pero no de manera institucional, sino al contrario, en la inmotivación de nuevas aproximaciones al proble-ma desde el otro. La fuerza de la creación resulta de la representación. En la exposición, haya su fuerza el dibujo pero solo como una forma de expansión de esas violencias contra los tradicionales sentidos metafísicos, que genera huellas en las interpretaciones del otro y hacia el otro, es decir de posibilidades para abrir el contexto, hacia nuevas representaciones. La violencia está precisamente en el hecho de que el sentido, ni aún en el otro se logra adecuar a un contexto cerrado. La representación, es un juego de movimiento de huellas, y la llamo aún representación porque siendo huella, siendo archiescritura, siendo lo que sea, se vuelve un movimiento diferencial que halla eco en la presencia de la ausencia misma. No se trata de imponer al concepto de la representación como una forma absoluta de presencia, sino de mirar que el juego mismo de la significación, (Y no por darle un nombre) se da como formas de representación continuas, como juegos, como violencias.
Es por ello que el propósito de esta investigación no trata entonces de cerrar el concepto, sino de entender desde la naturaleza de la representación (En su misma noción filosófica tan importante) la influencia dentro de la arquitectura y en la técnica misma que lleva su nombre, que ha tenido entre otras cosas, una influencia notable dentro del quehacer arquitectónico, pero que en cierta forma debido a su uso se le ha subvalorado de maneras inesperadas. Es cierto que la representación se toma como algo estático y auxiliar en el caso de la arquitectura (Y hablo del caso de las plantas, el corte, el alzado y las perspectivas y detalles, el dibujo como herramienta, en general), pero es dentro de este movimiento aparente-mente estático, donde nuevas formas de pensamiento brotan de maneras insospechadas, y se imponen dentro de nuevos movimientos que generan una fuerte relación con las manifestaciones más novedosas de pensamien-
La Representación en la Arquitectura
22
to, y todo porque es precisamente en la planta y demás tradicionales formas de representación sobre las que opera el arquitecto en su diseño. Y lo interesante es que la representación no intenta de ninguna manera cerrar el concepto sino que por el contrario lo abre más, naturaleza heredada de su condición metafísica a no dejarse limitar dentro de un contexto. Es por ello que el problema está suspendido sobre verdades que se imponen a ciertos contextos en los que actúa la representación y que son co-rrespondientes sobre todo a conceptos enlazados a fuertes crisis dentro de los sistemas de lenguaje de la cultura en la que se mueven. Por ello es que sigue siendo interesante darse cuenta del valor que ha poseído la representación (técnico-práctica) de la arquitectura en la generación y producción de conocimiento dentro de las vanguardias (No como moda, como lo anota Derrida, sino como una forma de manifestación práctica de esos movimientos de huellas inmotivadas, lo cual sería un interesante caso de estudio pues podría ser una de las áreas donde precisa-mente la deconstrucción derridiana puede ser analizada desde su punto práctico, en su forma de acción sobre la realidad). El caso de la AA, como ya se vio, tuvo un papel completamente fundamental mirándolo dentro de este espectro de la aplicación del dibujo a la generación de vanguardias (Repito, no dentro de la configuración de moda, sino dentro de la generación misma). Pero hay casos de estudio más específicos y más interesantes que se dieron en paralelo a ese proceso de conformación de las propuestas de la AA.
En el caso del arquitecto norteamericano Lebbeus Woods, el dibujo fue una de las herramientas fundamen-tales para exponer sus ideas acerca de la arquitectura. Influyentes trabajos lograron de manera parcial seducir a muchos arquitectos y fue entre otros parte de los invitados a la exposición de la deconstrucción de el MOMA en 1988. Su trabajo acerca de las free zones, es una mues-tra diciente de la utilización del dibujo en el estudio de singulares problemas arquitectónicos. En Woods nunca ha existido una intención de construir o de habitar, y más importante aún, sus propuestas nunca han salido de la posibilidad que les ha brindado el dibujo.
Una de las más importantes relaciones que uno puede encontrar dentro del trabajo de Woods radica en que sus propuestas no son nunca una forma de cerrar sistemas de pensamiento en torno a una idea o una propuesta arquitectónica, sino por el contrario trata de generar un movimiento sistemático de cuestionamiento de las ideas inmersas en las tradicionales nociones de habitar y de construir. Pero lo que causa curiosidad, reside en el hecho de que todo cuestionamiento, es generado desde su propia óptica, pero hacia fuera, hacia un contexto exterior, nunca inventado, siempre real, logrando así que sus productos sean siempre silenciosos, no dicen más de lo que podría-mos encontrar en una obra construida, pero son dueños de tal violencia, que imponen al que las observa una fuerza violenta de motivación que se puede igualar al de una obra construida; por ello sus contextos son en muy pocas veces inventados y por lo general se remiten a áreas de conflicto, que suponen un punto de debate de grandes teorías sociales, como por ejemplo el muro de Berlín. Prueba de esa forma de operar es la aseveración de Woods en la que se trata de demostrar cómo se ha acotado la labor del arquitecto:
“Politics of construction: ¿Who designs, who builds, who owns, who inhabits? The architect who designs buildings types is pyramid builders, who follows the hidden forms already inscribed by those expressing and dominating others, and who benefit by conventions, conformity, and all adherence to the rules of the normative. The inhabitants are in lowest level of the game. They receive what has been given; yet bear all the weight of the superstructure above.” 36
Woods asegura un lugar dentro del pensamiento arquitectónico precisamente atacándolo. La idea de un acto político, le precisa no un lugar dentro del tradicio-nal marco del pensamiento arquitectónico sino un lugar lejos de él. Esto resulta imprescindible para entender su pensamiento. Dentro de una lógica que basa su condición
36 WOODS, Lebbeus. ANARCHITECTURE: ARCHITECTURE IS A POLITICAL ACT. Londres : Ed. Academy Editions ST. Martin’s press, 1992, p. 8.
Juan Carlos Ruiz Acuña
23
precisamente lejos de la misma naturaleza de la arqui-tectura (Algo que ya había experimentado Piranesi en el siglo XVIII) que es la construcción o el habitar, Woods, construye toda su lógica: Por ello se refiere a inhabitantes. No se trata de toda una lógica de construcciones sociales del espacio, sino más bien de la injusticia sometida al individuo como base social y reflejada en la arquitectura. Es lo inabarcable de la razón social lo que preocupa a su obra: la injusticia (Y otros cuantos problemas, pero tomo este como ejemplo paradigmático de su obra). Temas como esos son los que permiten abrir campos de discusión e incrustarse en la naturaleza de los movimientos típicos de la deconstrucción, de las huellas inmotivadas. Y el ejemplo de la justicia no es para menos, pues encuentra una buena forma de expresión espacial dentro de sus dibujos, una excelente representación en la manera en que desarrolla anteriormente el término. La expansión de la acción no se trata de la creación pues de naturalezas extrañas y no-referenciadas, sino por el contrario de una suerte de construcción continua de lo que es la idea del edificio dentro de la construcción de su naturaleza (No me refiero aquí a la originaria, por supuesto):
“The architect who designs building non-types – the free spaces of unknown purpose and meaning- inverts the pyramid and creates new ones. Each inhabitant is an apex, placed on end, a point of personal origin. Each pyramid expands into a void of time, seeking its base, its terminus that would render the volume whole, total and coherent” 37
A cada edificio corresponde una huella, que nace de la motivación misma que existe en el cerramiento de un contexto que se ha agotado, y es por ejemplo en el caso de la justicia, que varios ejemplos de Woods toman forma:
“Social justice is not an issue of masses but of individuals. If the mass is satisfied with its salutes, but and individual suffers, can be there justice- in human terms? To answer ‘yes’ is to justify oppression, for there are always people willing to lose themselves in a mass at the expense of some person who is
37 Ibídem.
not willing to do so. To construct a just society, it is precisely this lone person who must first receive justice. Call this person the inhabitant, call this person yourself ” 38
El inhabitante es pues, el contexto que se ha cerrado, la huella que se ha saturado con significado, la justicia inabarcable, infinita. La representación halla su espacio de acción dentro de estas formas de ver el pensamiento arquitectónico, porque en gran medida su intento por acotarlo, es nulo. Inhabitantes somos todos en la medida en que nos comprendemos fuera del sistema de pensa-miento tradicional sobre la justicia, y ahí está la razón de ser del planteamiento de Woods. Sus dibujos fueron hechos como movimientos, pero movimientos violentos de instauración inmotivada, que tienen como razón de ser la apertura inesperada del contexto en la exposición. Pre-sencia, representación y exposición, juegan al mismo tiempo en estos trabajos buscando llegar a exceder sus mismas definiciones a través del dibujo, en forma de una presencia que no ha definido un contexto cerrándolo, de una huella, de una presencia como una marca violenta, que es parte de un juego.
“Heteros is the essence of the free-zone and the freespace pro-jects, hence also of dialogue and the politics that springs from it. These projects advocate the establishment of architectural activity that participates actively in dialogical political chan-ges, assuming a role beyond that which architecture presently plays. It will not be enough for such an architecture to simply follow events and give them an appropriate architectural form. Rather, architecture must initiate events, even every aggressively foment them. The architect is not, in this case, a detached professional, upholding timeless values, but an instigator, an agitator, an active participant. One does not participate by following the crisis of change, but being part of its initiation” 39
Woods entiende la noción que implica el origen y sabe que no puede delimitar el contexto, y es por ello que
38 Ibídem.39 Ibíd., p. 11.
La Representación en la Arquitectura
24
resalta la labor del arquitecto como agitador, instigador, participante activo, porque entiende que la labor no es pasiva sino como lo dice en sus mismas palabras, la arquitectura debe iniciar eventos. El dibujo es por ello la expresión fundamental de esa noción, porque implica dentro de su misma estructura una noción de relacio-nes realizativa de carácter profundo, pues mediante la acción, modifica discursos profundos de la arquitectura, en su estado de dibujo y de concepto. Parte de la misma noción que le da la fuerza al concepto se encuentra en la estructura del dibujo. El dibujo no supera los límites de la construcción y por ello excede la definición misma de arquitectura, logrando inclusive desestabilizarla al tiempo mismo que se impone como tal, pero no como una verdad acotada sino como una variación de la misma razón de ser (El habitar, lo construido, lo habitable, la escala, etc.). Y lo clave del concepto está ahí. El poder de la represen-tación se encuentra en esa tendencia desestabilizadora y es por ello que Woods, se remite a una suerte de noción espacial, que nace de estos juegos violentos de inmoti-vación y que terminan por convencer de hecho que el problema del espacio no se limita al habitar o al construir, sino al problema de la presentación continua de nuevos e inmotivados estados de significación. Los problemas
fundamentales de la arquitectura, como los que acabo de mencionar, inaplicables a sus mundos, son de hecho los que los construyen.
El espacio en Woods, como en el caso de Piranesi por igual (Pero este resulta otro tema, igual de complejo), no necesitan de una noción compleja de teoría arquitectónica para subsistir porque de hecho ellos mismos excedieron la noción de arquitectura como tal, a tal punto que lograron subsistir como parte de esa forma de pensamiento y de realidad, e inclusive de exceder la noción misma de arqui-tectura y de desplazarla a otra. Punto clave de la apropia-ción del término, resulta el hecho de que cada uno por su lado tuvo eco en la realización de diferentes puntos clave de la historia de la arquitectura para llevar a cabo un pro-ceso de renovación del pensamiento en momentos de cri-sis y que permitieron como tal, que se lograran concebir sus productos como arquitectura y más aun, que fueron ejemplos notoriamente referenciados dentro de la historia de la arquitectura. Por ello, no hay que dejar de lado que la representación resulta ser un movimiento fundamental en la construcción de la estructura de pensamiento de la arquitectura (Y de muchas otras formas de conocimiento) y que además, dentro de su parte práctica esta una de las herramientas más poderosas de la arquitectura y de su renovación conceptual continua.
La discusión entorno a los conceptos de capacidad artística [Kunstkönnen] y voluntad artística [Kunstwo-llen], que comenzó a finales del siglo XIX, resultó ser de gran importancia para la comprensión de la génesis de la obra de arte, la historiografía del arte y la estética desde ese momento en adelante. En 1905 Worringer publica Abstracción y naturaleza donde plantea el problema apersonando a dos arquitectos con la defensa de cada una de las posiciones: Gottfried Semper (capacidad artísti-ca) y Aloïs Riegl (voluntad artística). Este ensayo es, en primera medida, una reivindicación de la perspectiva que tiene Worringer de Semper como principal representante de la tendencia que entiende a la historia del arte como la historia de la capacidad y, en segundo lugar, una prueba de que pese a que las teorías de Semper y Riegl con respecto a la génesis de la obra de arte son mucho más cercanas entre sí de lo que Worringer pensaba, sólo la propuesta de Riegl se puede aplicar al arte contemporáneo y, por tanto, es preferible como herramienta interpretativa y explicativa.
I
La filosofía de Worringer es un puente entre las reflexiones de la estética, que en rigor comienza en siglo XVIII, y las de la filosofía del arte del siglo XX. En Abstracción y Naturaleza Worringer aclara que uno de sus propósitos es responder a la pregunta por cómo debemos
hacer historia del arte. Él comienza a resolver la pregunta desde dos ángulos distintos, reflejados a su vez en dos disputas que se entrelazan: (A) aquella de si la historia del arte debe entenderse como la historia de la capacidad artística o de la voluntad artística y (B) si la voluntad artística debe entenderse en referencia a la proyección sentimental (Einfühlung) o a la abstracción.
Según Worringer, en tanto que la historia del arte es esencialmente la historia del sentimiento vital, es decir, del “estado psíquico en que la humanidad se encuentra en cada caso frente al cosmos, frente a los fenómenos del mundo exterior”,1 no puede interpretarse, como lo venía hacien-do la tradición, sólo a partir del concepto de proyección sentimental (Einfühlung) que sólo tiene en cuenta las reacciones humanas a ciertas necesidades psíquicas que, en general, se caracterizan por partir de una relación de comodidad con el mundo que tiende hacia el naturalis-mo, hacia lo realista y lo orgánico. Hace falta, pues, un concepto que explique la génesis de las obras de arte que tienden hacia lo inorgánico como respuesta a una relación de insatisfacción con el mundo, éste es, según Worringer, el concepto de abstracción.
Semper, desde la perspectiva de Worringer, cree que es posible construir una historia del arte que lo muestre en una progresiva mejoría porque el criterio para juzgar el
1 WORRINGER, Wilhem. Abstracción y Naturaleza. Traducción de Mariana Frenk. Fondo de cultura económica. México, 1975. p. 27
Sobre la querella en torno a la voluntad artística: Riegl y Semper
Juan Camilo Roa DuarteFilósofo de la Universidad Nacional de Colombia
Sobre la querella entorno a la voluntad artística: Riegl y Semper
26
arte de una época es qué tanta capacidad o técnica posea en su realización, y es evidente que la técnica ha progresa-do conforme se ha avanzado científica y tecnológicamen-te, mientras que la voluntad artística ha sido en todas las épocas la misma, por ende, a partir de ella no se puede explicar la historia del arte. Dicha capacidad se entiende en términos de la materia prima, el propósito utilitario y la técnica de los que disponga una época para poder expre-sarse de manera artística. Worringer critica esta posición porque la capacidad por sí sola no da cuenta de todos los aspectos que hay detrás de la génesis y constitución de una obra de arte, para él, es esencial que una teoría pueda explicar los sentimientos de una época con respecto al mundo y, en esa medida, considerará la historia del arte a partir de la historia de la voluntad artística de los pueblos. La voluntad artística absoluta, concepto que introduce Riegl, es “el momento primario de toda creación artística; y toda obra de arte no es, en su más íntimo ser, sino una objeti-vación de esta voluntad artística absoluta, existente a priori”.2 Esta diferencia se entiende mejor a la luz del ejemplo de la pirámide egipcia y el Partenón griego. Mientras que la voluntad artística de los griegos los acercaba más al naturalismo, a una preponderancia de las formas orgáni-cas en consonancia con el mundo, los egipcios buscaban abstraerse del mundo tal como lo veían y, en esa medida, pintaban sin tener en cuenta sombras, sino que, a la ma-nera de una grisalla, optaban por la pureza del grabado en líneas y formas que tienden a lo inorgánico. La pirámide es la máxima expresión de esta voluntad porque evidencia que, dado el descontento de habitar un mundo tridimen-sional, los egipcios optaron por crear formas artísticas que parecieran ser bidimensionales al menos desde algún ángulo. Este tipo de explicación sería imposible si sólo contáramos con el concepto de capacidad. Así pues, la pregunta primordial se traslada de qué es lo que puede expresar artísticamente una época a qué es lo que desea expresar.
Sólo podemos llamar arte, diría Worringer, a aquello en lo que se exterioriza (se objetiva) la voluntad artística de un pueblo. El hombre siente la necesidad de proyec-
2 Ibíd., p. 22.
tarse en el mundo exterior, de enajenarse de sí mismo, para resolver su relación con el mundo y, como si fuera una terapia, sentir en esa satisfacción de sus necesidades psíquicas una redención que constituye su felicidad en la medida en que sólo a través de esa enajenación puede comprenderse a sí mismo. Sólo el arte logra romper la ilusión de individualidad, de la separación entre individuo y mundo, en palabras de Worringer “El goce estético es un autogoce objetivado. Gozar estéticamente es gozarme a mí mismo en un objeto sensible diferente de mí mismo, proyectar-me en él, penetrar en él con mi sentimiento”.3 En esa medida, tanto las manifestaciones artísticas que parten del polo de la Einfühlung como del de la abstracción, satisfacen el ansia de enajenarse del propio yo. Los dos polos son modos de satisfacción de la voluntad artística por la que Riegl propendía y que, según Worringer, se oponía a la posición de un Semper materialista que tenía en cuenta sólo la capacidad artística.
II
Esta caracterización del problema le hace más justicia a Riegl que al arquitecto alemán Gottfried Semper. Worringer hace una aclaración que resulta de suma importancia al respecto del materialismo que, “como cabe subrayar muy especialmente, no puede identificarse sin más ni más con Gottfried Semper, porque en parte estriba en una interpretación mezquina de la obra de éste (…)”.4 Sin embargo, Worringer no proporciona su propia interpre-tación, probablemente porque no era necesario para sus propósitos. Aún así, buena parte de la tradición filosófica de la época compartió esa “interpretación mezquina” que incluso hoy en día sigue vigente. A mi manera de ver, si bien Semper estaba mucho más interesado en establecer una teoría que pudiera ser aplicada a la creación de obras de arte y, quizás en esa medida descuida la explicación de su génesis en el ser humano, también él estaría de acuerdo con Riegl en que hay una voluntad que se satisface en la
3 Ibíd., p. 19. Esta satisfacción, cabe decirlo, no es exclusiva del artista porque toda su época comparte las mismas necesidades psíquicas.4 Ibíd., p. 23.
Juan Camilo Roa Duarte
27
creación artística.En los Prolegómenos a Der Stil dice “Así como las den-
telladas de hambre impulsan al individuo puramente físico a tratar de acabar con ellas simplemente para sobrevivir, (…) así se nos han inculcado unos padecimientos mentales que condicionan la existencia y el ennoblecimiento del intelecto en el hombre y, en general, del espíritu humano. Rodeado por un mundo lleno de maravillas y de fuerza cuyas leyes sospecha y que quisiera comprender, pero que jamás descifra, que sólo pe-netran en él en forma de algunos acordes entrecortados con los que su ánimo se mantiene en un estado de tensión insatisfecha, el hombre evoca en un juego la perfección que le falta (…) en este juego satisface el hombre su instinto cosmogónico”.5 No hay que ir mucho más allá para notar que Semper no se res-tringe a explicar la obra de arte a partir de la capacidad. De hecho, algunos de los conceptos que menciona acá, y que desafortunadamente no desarrolla tan a fondo como Worringer o Riegl, son muy similares a los de aquellos. Por ejemplo, los padecimientos mentales se corresponden con facilidad con las necesidades psíquicas de las que habla Worringer, en ambos casos son condicionamientos mentales que sufre la humanidad en determinada época y, en esa medida, la obra de arte tendría para Semper, en su arqueología más primitiva, origen en las necesidades del ser humano de comprender el mundo. El juego del que habla Semper en la cita, que es sin duda el de la creación artística, es también una terapia porque una vez se satis-face el instinto cosmogónico, que “es análogo a los instintos, goces y satisfacciones que condicionan la existencia telúrica común y que considerados con más atención, pueden remontar-se al dolor y a su momentánea desaparición, adormecimiento u olvido”,6 se adormecen u olvidan esos dolores mentales que aquejan a la humanidad, de manera análoga a como lo hace la satisfacción de la voluntad artística.
5 SEMPER, Gottfried. “Prolegómenos” [1860] Introducción a Style in the Technical and Tectonic Arts; or Practical Aesthetics, en: Hernández León, Juan Miguel. La casa de un solo muro. Nerea. Madrid, 1990, p. 191. Las citas a los Prolegómenos indicarán el año de su publicación, mientras que las citas de los Atributos de la belleza formal no lo hacen. Las citas de la Gramática de Riegl obedecen a mi propia traducción.6 Ibídem.
III
Si bien podemos encontrar analogías entre Riegl y Semper con respecto al concepto de voluntad o a los ins-tintos que el hombre satisface en la creación artística, las teorías no son del todo traducibles entre sí. Hay grandes diferencias que, a mi modo de ver, llevan a pensar que la gramática de Riegl es preferible a la teoría de Semper. Una de las más importantes es el papel que cada uno le otorga a la naturaleza en la conformación de una obra de arte.
La primera frase de la gramática de Riegl dice “La mano humana crea obras desde la materia inerte de acuer-do a los mismos principios formales con los que lo hace la naturaleza”7 lo que revela, según él, que todas las obras de arte son en el fondo el reflejo de una competencia del hombre con la naturaleza, a tal punto que la historia del arte es la historia de las victorias de la creatividad humana sobre ella. También para Semper la obra de arte parte de las leyes de la naturaleza “el arte (…) no puede por menos de crear sus formas tal como lo enseña la naturaleza visible, conforme a la ley general que impera en todos los ámbitos de la naturaleza”.8 Sin embargo, esta equivalencia entre ambos autores es sólo aparente porque cada uno entiende por naturaleza cosas distintas y, por esto mismo, la relación entre la obra de arte y la naturaleza es en el caso de Riegl, contingente, en cierto sentido, mientras que para Semper es necesaria.
La teoría empírica del arte de Semper busca descubrir las leyes básicas de la naturaleza para encontrar por ana-logía las formas básicas de la obra de arte, que pese a que pueden variar infinitamente, siempre están, de manera necesaria, supeditadas a las leyes naturales estándar. Pese a la posible distancia que, a causa del dominio técnico y la imposición de la voluntad humana sobre la naturaleza, se trace entre la lógica interna de los objetos naturales y la lógica de la producción artística; siempre habrá de manera originaria una ley natural detrás de los efectos
7 RIEGL, Aloïs. Historical Grammar of the Visual Arts. Traducción de Jacqueline Jung. Editorial Zone Books. Nueva York, 2004, p. 51.8 SEMPER, Gottfried. Op. Cit., p. 192.
Sobre la querella entorno a la voluntad artística: Riegl y Semper
28
de la belleza de la obra de arte, que “tienen que derivarse de las leyes de la naturaleza y ser congruentes con ella”.9 El instinto cósmico le brinda a las creaciones artísticas “una inevitabilidad tal que en cierto sentido parecen creaciones tan naturales como si la Naturaleza misma las hubiera producido a través de las manos de seres inteligentes e independientes”10 y en esa medida la naturaleza para Semper es una entidad estática cuyas leyes más básicas no son susceptibles de cambiar y estarán siempre, pese a la posible distancia, en la génesis de la obra de arte. En cambio, aunque una primera revisión de la gramática pareciera indicar que Riegl se inclina por una idea parecida, como lo revela la primera cita de esta sección, la gramática es un esqueleto interpretativo fuerte que permite que se le complete con carnes muy diferentes.
Detrás de cada obra de arte se debe presuponer, según Riegl, una o varias obras de la naturaleza con las que aquella debe competir (motivos); y aunque se podría pensar que eso implica una tesis idéntica a la de Semper, la gran diferencia está en que la Naturaleza para Riegl no es una entidad estática con leyes inamovibles, sino que “no hay una sola manera de percibir una obra dada de la na-turaleza, sino que de hecho hay muchas. Específicamente, una persona percibirá una obra natural con ojos completamente diferentes de acuerdo a su relación con la materia, esto es, con la naturaleza en general ”.11 Esta relación con la materia es exactamente lo mismo que Riegl describe como cosmo-visión (Worldview)12 o simplemente visión del mundo, y en tanto que es susceptible de cambios, no es necesaria en el mismo sentido en que lo es para Semper. Mientras que para el arquitecto alemán la naturaleza, en tanto entidad estática, siempre configura las leyes de la obra de arte; para Riegl la naturaleza, signifique lo que signifique para determinado pueblo, siempre está detrás de la génesis de la obra de arte.
Esta diferencia entre ambos autores es muy impor-
9 Ibídem.10 Ibíd., p. 12611 RIEGL, Aloïs. Op. Ci., p. 53. El énfasis es mío.12 “El entendimiento de la relación del hombre con la materia - que podemos llamar simplemente cosmovisión - ha sufrido cambios sustanciales” Ibíd., p. 55.
tante porque es una razón por la que debemos preferir la teoría de Riegl a la de Semper. Para terminar de mos-trarlo, utilizaré dos ejemplos del arte contemporáneo: la fuente de Duchamp y la famosa composición 4’ 33’’ de John Cage.
La famosa fuente de Duchamp (un orinal con la firma del artista ubicado en un museo), que ha sido ejemplo pa-radigmático del arte contemporáneo y que causó revuelo entre los críticos, no puede verse como obra de arte desde el modelo semperiano porque, pese a que hay en ella una manifestación de la voluntad del artista, de sus padeci-mientos mentales, con dificultad se puede decir que hay algo en la fuente que corresponda a las más básicas leyes naturales en sentido semperiano. Además, Semper insis-tió tanto en que la industrialización del arte era quizás uno de los factores más perjudiciales para la creación ar-tística que no podría pensar en que un orinal, producido en masa por la industria, pudiera llegar a ser una obra de arte. En cambio, si partimos de una relación con la natu-raleza que todavía haría falta caracterizar a profundidad, pero que en general se puede explicar como la tendencia a negarla, la fuente de Duchamp puede entenderse como obra de arte no sólo porque parte de su voluntad artística sino porque además tiene un motivo, un propósito, una forma y una superficie que parten de la cosmovisión de la contemporaneidad. Aunque el esqueleto tendría que ser completado de acuerdo a esa cosmovisión, sin duda la gramática de Riegl se puede aplicar al arte contemporá-neo mientras que la de Semper no. Otro ejemplo puede dejarlo ver con mayor claridad.
John Cage, músico y compositor de nuestro tiempo, reconoció la importancia, antes subestimada, que tiene el silencio en la génesis de la música. Según Cage, el silencio no es tanto una falla acústica como un problema de falta de atención, porque así se esté en un recinto monástico sin ruido alguno, es imposible dejar de escuchar, por ejemplo, latir al corazón una vez se presta la suficiente atención. De esta manera, el silencio es imposible siempre que se quiera oír. Atendiendo a esta idea, Cage eligió al azar una duración: 4 minutos y 33 segundos y la “lleno” de silencio, es decir, no escribió música para que al oír podamos ser concientes de la continuidad del sonido, para
Juan Camilo Roa Duarte
29
que prestemos atención. Esta composición es una obra de arte sólo si se entiende de acuerdo a la gramática de Riegl porque Semper, quien además hacía analogías entre arquitectura y música como artes no imitativas, no podría concebir al silencio en el sentido de Cage, dado que este silencio no toma como modelo las leyes naturales, de hecho, ni siquiera está presente en la naturaleza, sino que es un concepto, una creación humana, que depende de si se presta o no atención a la continuidad necesaria del sonido. No hay detrás del silencio ninguna ley básica de la naturaleza. En cambio, Riegl diría que obedece a un propósito conceptual que se corresponde con la cosmo-visión de Cage, con la manera en que se relaciona con la naturaleza; y esto no implica que el arte se vuelva entera-mente subjetivo porque esta cosmovisión es compartida por un pueblo, en una época determinada. Incluso Cage se refiere a la arquitectura desde la misma cosmovisión:
we live in glass hOusesour Vitric surroundingstransparEntReflectivePutting imagesOutsidein sPace of ’ what’s insideoUr homeseverything’s as multipLiedAs we are.13
13 CAGE, Jhon. Composed in America. Ed Marjorie Perloff, University of Chicago Press, 1994, pp. 16-17.
Supongamos que hay una casaLaura Cristancho MuñozEstudiante de Diseño Gráfico
Candidata a Especialista en Fotografía
Laura Cristancho Muñoz
37
Espacios olvidados, abandonados o apartados de la memoria, espacios solitarios, en ruinas, con polvo y destrozados, todos lejos de ser el sueño del poseer; estos son los espacios que pasan al anonimato por su condición, espacios que son escenario de actos invisibles, que han dejado de ser vida para ser itinerario. Esos espacios son los protagonistas de este proyecto.
“Supongamos que hay una casa” es un proyecto que bus-ca el desarrollo metodológico en la construcción de imágenes de “Abandono”. Empieza con un acercamiento a la definición semántica, proyectual y ejecutable del problema, continua con el estudio de quienes, con miradas artísticas, han abordado el problema y sobre la forma en que lo han hecho. Finamente se busca proponer una serie parámetros metodológicos que permitan acercarse al “Abandono” como temática fotográfica; para este ultimo punto, encuadre, paleta de color, distancia con el objeto fotografiado, hora del día en que se hace la toma, ISO y veloci-dad son algunos de los elementos con los que busca componer, planear y controlar una fotografía para conseguir una serie de tomas del tema lo suficientemente concordantes como para hablar también de una Colección de imágenes.
SUPONGAMOS QUE HAY UNA CASA Un acercamiento metodológico a la creación de imágenes de abandono
Universidad Nacional de ColombiaSede Bogotá
Facultad de ArtesDirección de Bienestar
Dirección de Bienestar de SedePrograma Gestión de Proyectos
RectorMoises Wasserman Lerner
Vicerector Sede BogotáJulio Esteban Colmenares
Decano Facultad de ArtesRodrigo Cortéz
VicedecanoPablo Abril Contreras
Secretario AcadémicoFredy Chaparro Sanabria
Dirección de BienestarSandra Burbano
Dirección Bienestar de SedeLucy Barrera Ortiz
Coordinadora Programa Gestión de ProyectosElizabeth Dominguez
Los escritos y opiniones expresados en esta publicación no comprometen el pensamiento de la
institución
KERN
Coordinadora del ProyectoMiladys Álvarez
Director del proyectoByron Erik Naranjo Díaz
Comite editorialAna Marcela Chica C.Byron Erik Naranjo Díaz
EditorasMiladys ÁlvarezAna Marcela Chica C.
Corrección de estiloAna Marcela Chica C.Byron Erik Naranjo Díaz
Diseño de PortadaSantiago Mojica Talero
Diseño y DiagramaciónByron Erik Naranjo Díaz
DivulgaciónAna Marcela Chica C.Estéfani Fajardo GutierrezSantiago Mojica Talero
ImpresiónGuía Publicidad
500 Ejemplares
Grupo Estudiantil [email protected]
Bogotá, Colombia, 2010


























































































![[1997] Kern - Los Tres Caminos .Hacia La Reducción Fenom Trasc](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/563db8f1550346aa9a987410/1997-kern-los-tres-caminos-hacia-la-reduccion-fenom-trasc.jpg)