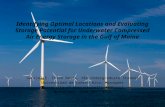LA DEMOCRACIAfilosofia.org/rev/reu/1875/pdf/n095p253.pdf · 2008-08-04 · N.° 95 E. CAHO. LA...
Transcript of LA DEMOCRACIAfilosofia.org/rev/reu/1875/pdf/n095p253.pdf · 2008-08-04 · N.° 95 E. CAHO. LA...

9o E. CABO. LA MORAL DEL PORVENIR. 2 5 3
«que la distribución de la riqueza que resulta del librejuego de las fuerzas económicas no es meramentelo que las circunstancias del caso hacen inevitable,sino también lo que la justicia y el derecho naturalprescriben (28);» afirma que esLa «del todo confor-me con los socialistas,» pero que le es imposibleaceptar los medios que el socialismo propone pararealizar la exigida elevación de los trabajado-res (29); y concluye resumiendo la cuestión en eslostérminos: «El problema, por tanto, consiste, paralos que aceptan el punto de vista aqui expuesto, encombinar el intento ó propósito socialista con losmedios de hacerlo efectivo y coexistente con lasbases fundamentales de nuestro presente estadosocial,—ayudar al trabajador á salir de su actualcondición, sin hacer violencia al principio de la pro-piedad y sin debilitar en aquel las cualidades decarácter de que depende el éxito de la indus-tria (30).»
En medio de las intransigencias doctrinales deescuela y de las encontradas y egoístas pretensio-nes de unas y otras clases sociales, es.grato encon-trar escritores que, como Mr. Cairnes, saben sobre-ponerse á estrechos exclusivismos; abrirlos moldesde la ciencia, ensanchando la esfera de sus investi-gaciones y dando cabida dentro de ella a todos lossistemas (31); relacionar el orden económico conlos demás de la vida, sobre todo con el moral (3*2);
(28) Some leadiny principies, etc.—Trabajo ycapital, pág. 320.
(29) Some leadiny principies, etc.—Trabajo ycapital, pág. 341.
(30) Some leading principies, etc.—Trabajo ycapital, pág. 343.
(31) Mr". Cairnes da muestras de esta toleranciay proclama la imparcialidad de la ciencia en variospasajes de sus obras, pero quizás la exagera untanto. Así dice en uno de sus Ensayos, pág. 255:«La Economía es extraña á todos los sistemas parti-culares de la existencia industrial ó social. No tienemás que ver con el laissez /aire que con el comu-nismo, con la libertad de contratación que con elgobierno paternal ó el sistema del status.» Ahorabien; realmente estas cuestiones, propiamente ha-blando, son jurídicas y no económicas; pero refi-riéndose á las condiciones necesarias para la sub-sistencia y desarrollo de la vida industrial, del or-den de la propiedad, no pueden ser indiferentes aleconomista, ni á la ciencia que profesa.
(32) Esto hace Mr. Cairnes cuando ataca la doc-trina que es la «raíz de donde se deriva una seriede máximas, tales como estas: «la extravaganciadel rico es la ganancia del pobre;» «la profusión yel despilfarro vienen en bien del comercio,» y otrassemejantes, que han producido en su tiempo, enmedio de la humanidad, la duda y la desmoraliza-ción, y que están aún lejos de haberse extinguido.»Some leading principies, etc.—Trabajo y capital,pág. 190.
En otra parte de la misma obra (Valor, pág. 32),dice también: «La Economía política no facilita pa-
y concertar de un modo racional las conquistas rea-lizadas y el régimen nacido á su sombra con lasnuevas aspiraciones y tendencias de la civilización.
GUMERSINDO DE AZCÁRATE.
LA DEMOCRACIAANTR LA. MORAL DEL PORVENIR.
LAS NUEVAS TEORÍAS ACERCA DEL DERECHO NATURAL.
Hay una música del porvenir, como es sabido,para uso de los que están fatigados de Beethoven yde Mozr.rt, y para los que preparan, en ritmos mis-teriosos, la renovación de un arte agotado. Asimis-mo parece que se elabora en este momento en cier-tas escuelas algo parecido á una moral nueva, paraaquellos á quienes las viejas doctrinas no puedensatisfacerles. Esta moral se destaca con una clari-dad creciente de la penumbra en que hasta aquí laha retenido no sé qué falso pudor ó qué prudenciacienlífica, y ni siquiera trata de disimular ningunade sus consecuencias sociales. Anunciase como de-biendo renovar, cuando su reino haya llegado, lalegislación atrasada y las instituciones políticas delos pueblos sometidos á su feliz imperio; y, mien-tras llega la hora de su advenimiento, asienta conresuelta mano las bases sobre que ha de elevarse laverdadera teoría del derecho natural. Nos ha pare-cido que era llegado el momento de presentar elbosquejo de esta teoría, tal como se revela ya poralgunos rasgos salientes, aunque esparcidos y dise-minados todavía. Se podrá ver hasta qué punto elideal nuevo rompe con aquel á que estaban acos-tumbradas las sociedades cristianas; se verá al mis-mo .Hiempo que no difiere menos de la concepciónque del hombre y de la sociedad había formado lademocracia nacida de Juan Jacobo Rousseau, yacaso asombrará la extraña mala inteligencia quehace que ciertos representantes de la escuela de-
liativos que sirvan de disculpa al duro egoísmo. Koes mi propósito decir una sola palabra en contra dela santidad de los contratos. Pero pienso que im-porta, bajo el punto de vista moral y económico,insistir en esto: que no resulta beneficio alguno nide ninguna clase de la existencia de una clase ricay ociosa. La riqueza acumulada en favor de algunospor sus antepasados ó por otras personas, si se em-plea como capital, contribuye indudablemente ásostener la industria, pero lo que consumen en lujoy trivialidades no es capital, y sirve tan sólo parasostener la vida inútil de los que lo gastan. Perci-ban en hora buena sus rentas é intereses, como estáescrito en los contratos, pero tomen el puesto queles corresponde, el de zánganos de colmena, alasistir á un festín al cual en nada han contribuido.»

254 KBVISTA EUHOPEA. 1 9 DE DICIEMBRE DE 1 8 7 5 . N.° 95
mocrática saluden con entusiasmo, como victoriaspersonales, los progresos de una doctrina que, altriunfar, sepultará infaliblemente á ellos, á sus ideasmás queridas y á las conquistas de su principio quemejor aseguradas parecían.
I.
Voy á ocuparme de la doctrina de la evoluciónque ala hora presente lo invade todo, la psicologíacomo la fisiología, las ciencias morales como la his-toria natural, introduciendo en pos de sí una teoríaque le es propia sobre las relaciones de los hombresentre sí, sobre las sociedades humanas, sobre la leydel progreso que regula su desenvolvimiento, el finque deben perseguir y el porvenir que les espera.
¿Cuáles son los orígenes históricos de la moral so-cial? ¿De dónde procede? ¿Cómo ha empezado, segúnla doctrina de la evolución? Muchos escritores in-gleses y franceses han tratado directa ó incidental-tnente esta cuestión (1); pero hay que recurrir siem-pre á M. Darwin, por ser el que ha promovido esteorden de ideas. Por otra parto, este sabio escritorse distingue de todos los demás por la franqueza desu método, y aborda el problema moral bajo el pun-to de vista exclusivamente de la historia natural.En el curso de sus estudios especiales encuentraeste problema; y con una especie de candor imper-turbable lo trata y resuelve por sus procedimientosordinarios. Para él no es más que una cuestión defisiología comparada, como otra cualquiera, que serelaciona á esta otra más general: «¿Qué luz puedeproyectar el estudio de los animales inferiores so-bre las más altas facultades psíquicas del hombre?»Tal es el objeto de muchos capítulos de su libro so-bre el Origen del hombre y la selección sexual.
Sabido es que en esta última obra M. Darwinacepta resueltamente el origen animal del hombrey su descendencia de algún tipo de mono antropoi-deo. «Entonces,—dice, señalando su lugar precisoen la escala de los tiempos y do los seres,—los si-mios se dividieron en dos grandes troncos, los mo-nos del Nuevo-Mundo y los del antiguo, y de éstosúltimos, y en una época remota, nació el hombre,maravilla y gloria del universo.» Con arreglo áesta nueva historia de la creación, el sentido moralen el hombre no es otra cosa que el grado más altode lo que es el instinto social en el animal. La ideade la justicia es una idea compleja que se resuelveen una multitud de impresiones asociadas, sensa-ciones originarias ligadas entre sí, é instintos suce-
(1) Consúltense particularmente los trabajos de M. Huxley y su po-lémica con M. Mivartl. — M. HerbertSpencer,en su libro Stiidy of Sjciolo-í>y, traducido ai francés con este titulo Introditclion á la ecience sociale;—en l'rancia, L'Origine de l'homme el des societéi, por Mine. Cléinen-ce Royer, y las publicaciones muy interesantes de M. Léon Dumont,SIJIJVÜ la Evolución.
sivamente adquiridos y trasmitidos. Los principalesfactores de esta idea son, aquí como en otras partes,la fuerza siempre activa de las trasformaciones gra-duales, la herencia, el hábito, y, finalmente, el len-guaje que conserva cada adquisición nueva en lacomunidad y la trasmite de una generación á otra.Tal es la tesis que á M. Darwin lo parece más apro-ximada á lo cierto, y que, descartando toda ilusiónmetafísica, explica con mayor verosimilitud el orí-gen de todas las facultades superiores del hombre,y especialmente de la facultad jurídica, la que de-clara el derecho.
Esta tesis implica otras muchas, á saber: que sehallan en los animales los rudimentos de todo loque es necesario para formar al hombre, inclusolos primeros elementos y como los materiales de lamoralidad futura; que entre estos dos términos nopuede haber un abismo; que las cualidades mora-les ó intelectuales de las razas inferiores de la espe-cie humana han sido prodigiosamente exageradas,al paso que se han menospreciado de intento las fa-cultades de los animales superiores; que existe,finalmente, una gradación continua de caracteresmorales é intelectuales enlre los animales y el hom-bre, que permite suponer que éste no se ha eleva-do al rango que ocupa, sino después de haber atra-vesado lentamente todos los grados intermediosdesde las formas inferiores. Mientras sólo se trata-ba de analogías de estructura anatómica, de grada-ción de formas orgánicas, de semejanzas ó identi-dades percibidas bajo la diversidad de los aspectos,de diferencias anatómicas explicadas por las varia-ciones de circunstancias ó de medios, por el prin-cipio tan extrañamente elástico y fecundo de laselección natural, y por la ley más caprichosa y ar-bitraria de la selección sexual, toda esta parte dela teoría darwinista se sustraía á nuestra compe-tencia directa, y debíamos dejar entablada la luchaentre los naturalistas de profesión, muchos de loscuales, y de gran mérito, no quieren ver en estateoría más que una hipótesis ingeniosa, desmesura-damente exagerada yque ninguna proporción guar-da con los hechos; pero en el orden intelectual ymoral cada uno de nosotros se convierte en juez ytestigo, y si hasta el presento la teoría ha perma-necido perfectamente libre en Historia natural, esdecir, en el estado de hipótesis que no ha tenidocomprobación seria, con mayor razón tenemos de-recho para declarar que nos parece absolutamen-te quimérica en psicología.
M. Darwin asienta el axioma de que un animalcualquiera, dotado de instintos sociales pronuncia-dos, adquiriría inevitablemente un sentido moral óuna conciencia, XAH pronto como sus facultades inte-lectuales hubieran adquirido un desenvolvimientoanálogo ó proporcional al que alcanzan en el hom-

N.° 95 E. CAHO. LA MORAL DEL PORVENIR. 2 5 5
bre. Suscribo de buen grado esta proposición. Es
evidente que si el animal pudiera llegar á ser razo-nable, por esto mismo sería un hombre, y la razónadquirida ó conquistada sería inmediatamente en élfacultad jurídica; pero la cuestión está en saber siel animal ha podido franquear nunca los límites dela experiencia sensible ó del instinto y llegar á esegrado en que la inteligencia, concibiendo lo nece-sario, dice: «Es preciso que esto sea así;» y conci-biendo la obligación, afirma: «Yo debo.» Este pro-greso, que la inducción declara imposible y quedesmiente la historia de todos los siglos y la expe-riencia dilatada en lo pasado tan lejos como se pue-da, es el que M. Darwin hace realizar á un animalideal que nunca se ha visto ni se verá jamás.
Recorramos las diversas etapas por que debe pa-sar una hipótesis semejante. La sociabilidad,—senos dice,—existe en muchas especies de animalescomo en el hombre; este instinto, debido á causascomplejas que se pierden en la noche de los tiem-pos y en los orígenes remotos de las especies, haceque el animal experimente un placer en vivir aso-ciado á sus camaradas y prestarlos diversos servi-cios. Los animales superiores llegan hasta avisarserecíprocamente el peligro con ayuda do los senti-dos de todos ellos, unidos y asociados para la de-fensa común y la protección recíproca. Suponedahora (¿quién nos lo impide?) que las facultades in-telectuales de este animal sociable se desarrollenindefinidamente, que sea su cerebro recorrido sincesar por las imágenes de sus acciones pasadas yde las causas de éstas; en tal caso se estableceráuna comparación entre aquellos actos que han teni-do por móvil el instinto social, siempre actual y per-sistente, y aquellos cuyo móvil ha sido otro instin-to, más fuerte por el momento, pero no permanente,como el hambre, la sed, el apetito del sexo, ú otroinstinto individual. De esta comparación resultaríaun sentimiento de descontento que sobreviviría enel animal á la satisfacción pasajera del instintoegoista, á la derrota del instinto permanente. Estesentimiento sería tan duradero como el instinto so-cial mismo; sería el pesar, pronto, bajo influenciasnuevas, á modificarse y convertirse en remordi-miento. Este sería el origen y el comienzo del fenó-meno moral, que se resuelve así en una lucha entrelos instintos egoístas y el instinto social, y cuyaúnica sanción es el carácter duradero del senti-miento de pesar que se produce cuando el instintosocial ha cedido al predominio momentáneo deotro.—A decir verdad, no hay gran diferencia entrela teoría de M. Darwin y la de M. Moleschott, queopone la necesidad individual á la genérica, ó la deM. Littré, que hace que la moralidad provenga dela lucha entre el egoísmo, cuyo punto de partida esla nutrición, y el altruismo, cuyo origen es la
sexualidad. La razón de esto es que la elección del
principio de la justicia no es indefinida, y cuandose abandonan los caminos trazados por los métodosespiritualistas, se cae forzosamente en el empiris-mo fisiológico, que es muy limitado, pues sólo ofre-ce al observador el estrecho campo de los instin-tos, de las necesidades ó de las sensaciones.
Pero esto no es más que el hecho inicial, el co-mienzo de esta vasta construcción de hipótesis ácuyo termino M. Darwin había presentado sucesi-vamente todas estas grandes nociones del deber,del derecho y de la justicia. Si en realidad lo haconseguido, fuerza será admitir que estas ideas, quehasta aquí nos parecía que señalaban el adveni-miento del reino humano, no son más que la con-tinuación y el desarrollo de los instintos que go-biernan al reino animal.
Se nos ha pedido que supongamos que las facul-tades intelectuales de un animal nacido sociable ysu organismo cerebral, que es el principio de ellas,se desenvuelven indefinidamente por una serie decircunstancias ventajosas, de variaciones acumula-das y trasmitidas por la herencia. Suponed ahoraque el animal, ya preparado por la actividad do sucerebro, adquiere un dia la facultad del lenguaje.Esta hipótesis, se nos dice, nada tiene de inverosí-mil, pues ciertos animales ofrecen ya los gérmenesde un lenguaje, un comienzo de interpretación designos, con la aptitud de expresar sensaciones y ne-cesidades; bastará una nueva variación favorable,una superioridad en el ejercicio de la voz y el des-envolvimiento de los órganos vocales, adquirida porun accidente feliz y trasmitida á los descendientes,para que la lengua se perfeccione casi sin límiteasignable, obre á su vez sobre el cerebro, lo modi-fique y lo desenvuelva. Desde entonces tendremosaquí una facultad considerable, fijada en una espe-cie privilegiada, y que dará origen á facultadesnuevas, conservación de las imágenes por las pa-labras, creación ilimitada de abstracciones, y hastarazonamiento. Gracias á la facultad de abstraerque habrá creado, el lenguaje vendrá á ser princi-pio de razón y de moralidad en el animal trasfor-mado, y al mismo tiempo el creador y el intérpretede una opinión común, la opinión de una especie,de una tribu, de un grupo social formado en elmodo según el cual cada miembro de la comunidaddebe concurrir al bien público. Esta opinión seránaturalmente guia de la actividad de cada uno, elmodelo que cada cual sentirá que debe seguir, elmás considerable motivo de acción, siempre pre-sentes, merced al lenguaje, en el cerebro del ani-mal, convertido en algo como una conciencia hu-mana. El hábito, en fin, ese principio suplementarioque se invoca en la nueva escuela para cegar todaslas lagunas, consolidando las asociaciones de ideas

256 REVISTA EUROPEA. 1 9 DE DICIEMBRE DE 1 8 7 5 . N.° 95
y fortificando los instintos, habrá consagrado bien
pronto este conjunto de modificaciones sucesiva-mente adquiridas, y trasfoi'mado en obligación sub-jetiva la obediencia a los deseos y á los juicios dela comunidad. A partir de este instante, el animal seconvertirá en un ser moral.
Esta larga serie de hipótesis no es otra cosa, se-gún M. üarwin, que la explicación muy probabledel concepto de la moralidad. Siguiendo paso á pasoesta evolución posible del instinto social en el ani-mal, habremos asistido á la creación de la concien-cia en la humanidad, á la aparición de la justicia, ála revelación del derecho, que no tiene, como seve, nada de místico ni de trascendente. Como elanimal hipotético de M. Darwin, del que se ha re-producido la historia en la larga serie de los siglos,el hombre nace animal social, y como tal tiene unatendencia (natural ó adquirida, poco importa) alafidelidad hacia sus semejantes, con cierta aptitud ála disciplina: este instinto reviste en él una formamuy general. No se encuentran en él, como en laabeja y la hormiga, instintos especiales que le ad-viertan y le guien por lo que respecta á la ayudaque debe prestar á los miembros de su comunidad.La amistad y la simpatía que le ligan á la fortuna desus semejantes, pueden revelarle bien ciertos actosparticulares que serán útiles á algunos de ellos;pero son impotentes para guiarle, mediante impul-sos seguros, hacia la satisfacción de las exigenciasde la especie. Esta regla de las necesidades de laespecie no ha podido ser sino el resultado de la ex-periencia confiada al lenguaje, cuando el hombre,animal hasta entonces mudo, dio, por el crecimientocontinuo de sus facultades y el recíproco desenvol-vimiento de su cerebro, ese último paso é hizo estaúltima conquista, prenda y condición de todos susdesenvolvimientos ulteriores.
Hé aquí toda la historia de la facultad jurídica en laespecie humana, y que no hace más que reproducirfielmente la serie de las hipótesis precedentes: pre-dominio de los instintos sociales sobre los otros; su-perioridad de esos instintos mostrada y garantidapor la permanencia; comparación que se estableceentre dos instintos, de los que el uno, más débil, haprevalecido por una fuerza momentánea; descon-tento de sí, disgusto, pesar ó remordimiento, se-gún la importancia del acto y la energía del sen-timiento ofendido; aplicación y empleo del lenguajeá la formación de la opinión pública; importanciaparticular atribuida por el hombre á la aprobaciónde sus semejantes. Así se determina una regla deconducta en conformidad con ese sentimiento, ó,mejor dicho, un conjunto de reglas que constituyenprecisamente lo que se llama la moral social, y quese impone á cada uno de nosotros por la autoridadde la opinión común, por la energía predominante
del instinto social, y, en suma, por la importancia del
íin que se descubre al término de todos esos pro-gresos, y que no es otro que el bien de la especie.En su origen, las acciones son declaradas buenas ómalas, según que afectan al bienestar de la familiaó de la tribu. Poco ó poco se ve ensancharse el ca-rácter de esos sentimientos, al principio circunscri-tos á la asociación más estrecha. La particularidad,muy sensible en el punto de partida, se oscureceante la generalidad creciente de este instinto, que seextiende por grados de la familia á la tribu, de latribu á la patria, á la raza, á la humanidad. Pero aladquirir esta generalidad, el fenómeno no ha per-dido su naturaleza, sino que continúa siendo lo queera. La moralidad queda como la expresión últimade la sociabilidad, la justicia es la conformidad delas acciones de cada uno con el interés de la espe-cie, y el derecho es el sentimiento que cada cualtiene de que representa en cierto momento el inte-rés de la especie y que los intereses individualesdeben plegarse ante él, no pudiendo la especie sub-sistir sino por esta armonía de las necesidades detodos y de cada uno.
No tenemos la intención de refutar en detalle estateoría, que no es más que un largo encadenamientode suposiciones. Hipótesis tan arbitrarias se sustraenpor su mismo carácter á todo esfuerzo de dialécticaseria. Se nos dirá siempre: «¿Qué puede impedirnosel suponer lo que queramos?» A esto, ¿qué respon-der? Mas, sin embargo, en esta reconstrucción pre-histórica de la moral social, ¡qué de vagas analogíasconcluyentes del animal al hombre! ¡qué de transi-ciones bruscas! ¡qué de vacíos sin llenar ó arbitraria-mente colmados! ¿Hay uno sólo de esos grados, tanfácilmente franqueados por M. Darwin, en que no sele pueda detener para pedirle una prueba, una razónexperimental cualquiera que le permita pasar deuno á otro, del instinto social al sentido moral, ó dela opinión de un grupo, de una tribu, á la concienciade un deber ó de un derecho? En su punto de par-tida,—la lucha de los instintos,—la teoría trasfor-mista de la moralidad se confunde con la de los ma-terialistas, como Moleschott ó Büchner; en su tér-mino,—el bien de la especie,—reúne la doctrinautilitaria de Stuart Mili. La originalidad propia deesta teoría está en la trabaron y el encadenamientode las hipótesis que nos conducen desde un simplehecho fisiológico al concepto de la moralidad; peroninguna de esas hipótesis presenta sus títulos. Losrazonamientos de M. Darwin tienen por tipo únicoéste: «Las cosas han debido pasar así;» ó bien: «Esposible que las cosas hayan pasado así.» ¿A quéapoyarse en un tejido tan flojo de posibilidades tren-zadas entre si por el gusto de un autor muy inge-nioso para su mayor gloria y la justificación de unaidea preconcebida?

N.° 95 K. CARO. LA MOBAI. DEL PORVENIR.
Pero en fin, sin discutir ni aun el método, pode-
mos preguntarnos si esta es ya la imagen exacta dela vida humana, ol cuadro fiel de los fenómenos máselevados que la enoblecen, del progreso do la con-ciencia, de la educación moral de la humanidad. Dar-win y Huxley, que en muchas circunstancias le haprestado el concurso de su sutil dialéctica, reducenel motivo moral al placer de la aprobación ó do ladesaprobación del grupo á que pertenecemos. ¿Quéhacen ellos de todos esos actos, con frecuencia losmás heroicos, de osos actos silenciosos y tan com-pletamente desinteresados que sólo tienen por tes-tigo la conciencia, y que si llegan á ser conocidos,son frecuentemente injuriados, ridiculizados por loshombres? Los más grandes entre los mortales, ¿nohan agotado precisamente, en su entusiasmo por unaidea, la fuerza de resistir á todo un grupo, á todo unpueblo, y atravesado su vida en el camino donde soprecipitaban las multitudes ciegas ó fanáticas? Sócra-tes y Poliuto, ¿tomaron acaso por regla la opinión dela comunidad á que pertenecían? Por el contrario,honráronse oponiendo su conciencia á la de lodo unpueblo, condenando y repudiando coa elocuenciala moral tradicional y colectiva á nombre de unamoral superior, de la que ellos eran los confidentessolitarios, hasta el dia en que fueron sacrificados,por proclamarla, al desprecio de la multitud y ála muerte. Y ¡cuántos Sócrates y Poliutos habráhabido desconocidos en lodos los tiempos, víctimasignoradas de un bien superior que han presentidomás allá de las exigencias momentáneas de la espe-cio y muy por encima de la opinión vulgar que lahumanidad había concebido!
El inconveniente inherente á los orígenes mismosde esta moral de la evolución, es precisamente elde que esta pierde su carácter de moral á medidaque se la analiza (1). La justicia sólo representauna idea compleja que se resuelve en una multitudde ideas secundarias gradualmente adquiridas; perocada uno de estos elementos, así descompuestos,no trae al grupo de ideas en que entra más que unanueva complicación, sin traer en ningún momentola autoridad, el respeto y la obligación; y si la au-toridad falta en cada uno de los elementos del gru-po, ¿cómo no será defectuoso el conjunto? Miradnacer la idea de la moralidad en esta teoría, vedlacrecer, desenvolverse en la carrera de los siglos,y asistiréis al desenvolvimiento, á la metamorfosisde un instinto que se convierte en idea, opinión,sentimiento, y convicción; en ningún momento deesta historia veo aparecer otra cosa que el instinto,
(4) Este argumento, ó uno análogo, s,e desenvuelve con mucha
fuerza en una Memoria, todavía inédita, de M. Guyau sobre la Moral
utilitaria, y que, premiada a) mismo tiempo la de M. Ludovico Carrau,
ha puesto muy alto e! nivel de! concurso abierto por la Academia de
Ciencias [noratas y políticas sobre esta importante cuestión.
TOMO VI.
257
ó la reflexión sobre el instinto, ó sentimientos con-
secutivos á esta reflexión; en ningún momento veocomenzar el fenómeno moral propiamente dicho.¿Es el impulso inicial de la sociabilidad, absoluta-mente irreflexivo al principio, el que contiene elelemento de la moralidad? Seguramente que no. ¿Esla reflexión juntándose á él? Menos. ¿Es el lenguaje?Tampoco. ¿Es la tradición, á medida que se forma,es la opinión do la comunidad? Do ningún modo; latradición y la opinión pública pueden equivocarse, yse equivocan tres veces de cuatro. Esta no serta yauna fuente respetable de autoridad sino en el casode que quedase en el misterio, de que no se supiesede cuántas ignorancias, de cuántos prejuicios, decuántas equivocaciones, de cuántas cobardías y decuántos egoísmos puede formarse la opinión de ungrupo, suponiendo que, siendo duradera, se con-vierta en tradición. Sólo el misterio es el que haríasagrada semejante fuente. Mostrar sus orígenes,explicar cómo se forma, de dónde nace, de quéafluentes se compone, á qué pendientes se inclina,es destruir todo su prestigio. Como hombros senti-mos, dígase lo que se quiera, que nada humano nosobliga, y es preciso para ligarnos, alguna cosa másque el hombre. La tradición y la opinión no repre-sentan más que hombres como nosotros, y no es nila duración ni la generalidad lo que puede hacer deun error posible una verdad obligatoria. Analizar laidea de la justicia, como lo hace Darwin, es, pues,destruir su carácter y su esencia misma. Explicar asíla conciencia moral, es destronarla. Ni el deber ni elderecho pueden resultar de esta aglomeración defenómenos sucesivos, de los que cada u'no solo re-presenta un grado en la trasforrnacion de un instin-to, que no es más que la resultante de muchos actosreflexivos. Todo esto no es más que pura invencióndel naturalista que ha pasado toda su vida en elcentro de la vida orgánica, y que sólo penetra acci-dentalmente, y por la necesidad de su causa, en losdominios, enteramente diferentes, de la conciencia;¡todo ello es pura novela de imaginación y de siste-ma! Lo que de aquí resulta es una imagen desfigu-rada de la humanidad. En cuanto á la idea de justi-cia, no sobrevivirá á este mortal análisis, sino re-solviendo su carácter sagrado en una suprema ilu-sión, creada por el hábito, dilatada por la herenciaá través de los siglos, y creciendo en la imagina-ción de los hombres en razón directa de la distan-cia que la separa de su humilde punto de partida álos confines de la vida orgánica.
II.
Hemos visto nacer la justicia en la escuela de laevolución, y tenemos los orígenes del nuevo dere-cho natural: ahora será más fácil estudiar el princi-pio en sí mismo y seguirle en algunas de sus apli-
20

2 5 8 RKV1STA EUROPKA.. 1 9 DE DICIEMBRE DE 1 8 7 5 . N.° 95
eaciones. Desde luego se nos asegura que es pre-
ciso desprendemos de todos nuestros hábitos deespíritu, formados por una mala educación metafísicaó religiosa, y tomar á la letra la frase derecho natu-ral, que las quimeras espiritualistas han desviado do.su verdadero sentido. Recordemos en algunos ras-gos la antigua concepción para hacer resaltar mejorpor el contraste la novedad de la que nos propone,ó mejor, que nos impone la biología.
116 aquí lo que se pensaba hasta estos últimostiempos, y acerca de este punto no existe des-acuerdo entre las más grandes inteligencias del si-glo XVIII y del nuestro: Voltaire, Rousseau y Mon-tesquieu no se expresarían á este respecto de otromodo que Kant, Víctor Cousin ó Jouffroy. La doc-trina común á ellos es la que reasumo. Hay un dere-cho primordial, un conjunto de derechos inheren-tes al hombre por el solo hecho de que el hombrees una persona, es decir, una voluntad libre. Laraíz del derecho está aquí, en esta simple compro-bación del atributo soberano que constituye al hom-bre en tanto que es tal y le separa del resto de lanaturaleza. En tanto que la libertad se concentra ensi misma, en el fuero de la conciencia, es la liber-tad moral libertad ilimitada, porque no puede sertocada por la mano del hombre, y desde entoncesirresponsable con respecto á la sociedad; pero tanpronto como la libertad se manifiesta al exterior,entra en contacto con el medio en que debe desen-volverse, esto es, con otras voluntades libres. Cadauna de las formas y de las aplicaciones de la liber-lad, considerada en su medio social, da origen áuna serie de derechos correlativos. La libertad indi-vidual, la libertad del hogar, la libertad de la pro-piedad, la libertad del trabajo y de comercio, sonotras tantas manifestaciones variadas de la persona,de las que nace y se desenvuelve la serie de losderechos que consagran la inviolabilidad de la vidahumana, el uso personal que debemos hacer denuestra existencia y de nuestras fuerzas, la elec-ción que hacemos de una compañía, la dirección yla educación de nuestros hijos, la independencia denuestra conciencia moral y religiosa en tanto quese manifieste al exterior y se comunique, y, en fin,ia elección de nuestro trabajo y la posesión y elgoce de los resultados de éste. Todo esto es la li-bertad, manifestada en medio do otras libertadesque la restringei: y la limitan en cierta medida, pro-tegida en sus legítimas manifestaciones, defendidapor otros tantos derechos anteriores y superiores átoda legislación positiva contra la opresión ó la vio-lencia de otras voluntades. Entendíase hasta aquí,de común acuerdo, por derecho natural el conjuntode las garantías que las leyes positivas deben ase-gurar á nuestra personalidad y á todos los elemen-tos que la constituyen para permitirnos ser ver-
daderamente hombres. Hó aquí por qué esa frasees una de las más sagradas de las lenguas huma-nas, una frase imperecedera, por más que se hagapor aboliría. Resume para ol hombre las garan-tías necesarias,—no siempre realizadas por la leypositiva, pero verdaderamente exigibles por cadauno de nosotros,—que le aseguran la facultad deser lo que es y no otra cosa, de pertenecerse en lasmanifestaciones de su libre voluntad, lo mismo queen su fuero interno. Hé aquí por qué la simpatía delos hombres, su admiración, se concede de ante-mano á los que luchan en un medio social corrom-pido ó falso por reivindicar las garantías de su in-violable voluntad. Así, no S3 hace elogio más belloque el siguiente: «Este hombre ha padecido por suderecho, ha muerto por su derecho!» Y allí dondeel derecho haya sido violado, trátese de un indivi-duo ó de una nación, se levanta una protesta eternadel derecho contra el hecho, del derecho que juzgaá la fuerza y que la condena.
Tal es la antigua doctrina, mil veces repudiadapor la ciencia experimental y positiva.—Se nos diceque descansa sobre el a priori puro. ¿Qué son esosderechos inherentes al hombre, por el sólo hecho deque es hombre, esos derechos anteriores y superio-res á las leyes positivas? ¿De dónde nacen? ¿De quécielo imaginario caen en la razón del hombre? ¿Quiénlos ha promulgado? ¿Quién ha encontrado nuncauna fórmula satisfactoria de esos oscuros oráculos?¿De dónde viene esta indiscutible autoridad que seles confiere? ¿Es la autoridad de una idea trascen-dente? Pero en la actualidad se sabe á qué atenerserespecto de las ideas trascendentes, que son los úl-timos ídolos de la filosofía. ¿Es la autoridad de unDios? ¿Cuál es este Dios? ¿Cuándo habló? No es muyfácil hacerle hablar como se quiera. ¿Y no es salirsede la ciencia asignar á nuestras concepciones un orí-gen místico, sin duda para dispensarnos de explicarsu nacimiento?—Se habla de la voluntad inviolable,de la libertad interior, principio y origen del dere-cho, de la personalidad sagrada: ¡puras palabras! Lalibertad es inviolable cuando es bastante fuertepara protegerse; la personalidad del hombre es sa-grada, no porque ella se proclame tal, sino cuandose halla en estado de hacerse respetar. Así pasaronlas cosas en el principio; más tarde, por consecuen-cia del desenvolvimiento cerebral de la especie,interviene una serie de convenios entre los miem-bros de la comunidad, se forma una opinión públicasobre el bien de esa comunidad y la opinión, auxilia-da por el instinto de sociabilidad, da origen á con-ceptos que no hacen más que traducir la idea gene-ral que tal ó cual grupo humano se forma de suinterés, y de sentimientos, como el pesar y el re-mordimiento, que sólo son una manifestación y unasublevación del instinto social. En el fondo no es,

N." 95 E. CARO. LA MORAL DEL PORVEVIR. 2 5 9
pues, el derecho más que la conformidad de los ins-tintos individuales con el social, y expresa la armo-nía momentánea de la necesidad que se manifiestaen mí con las exigencias do la especie á que perte-nezco: no puede significar más que esto. El derechonatural sólo puede tener un sentido positivo, cientí-fico: el derecho sacado de la naturaleza, reducido ála regla de las cosas, interpretado por las solas leyesque existen, las leyes naturales, fuera de las cualessólo hay carencia de sentido y quimeras.
A ellas son á las que es preciso consultar exclu-sivamente para constituir la teoría positiva de lassociedades humanas y la ciencia de las relacionesverdaderas que deben encadenar la acción de cadaindividuo ala marcha del conjunto. En otros térmi-nos, y para tomar el lenguaje de la escuela, la so-ciología se halla en dependencia estrecha con labiología. Hé aquí el axioma en que M. HerbertSpencer resume sobre este punto las ideas y lospropósitos, que coneuerdan perfectamente, de losrepresentantes de la doctrina: «Todas las accionessociales se hallan determinadas por las acciones delos individuos, y todas las de éstos están regladaspor las leyes generales de la vida; la interpretaciónracional de las acciones sociales supone el conoci-miento de las leyes de la vida (-I).» Que no se nosvenga, pues, á hablar más de lo absoluto del con-cepto moral, de un deber imprescriptible y de underecho eterno. Como no hay un reino humano dis-tinto del reino animal, tampoco hay un mundo mo-ral distinto de la naturaleza. El primor progresoque hay que hacer en la nueva ciencia es el de com-prender bien la unidad do las leyes que regulan lavida en todos los grados en que se manifiesta, y laprimera de estas leyes es la relatividad universal,la trasformaeion incesante, la evolución, únicoprincipio eterno en el cambio sin fin de las formasy de ios seres, de las condiciones de que dependenlas formas y de los medios en que los seres sehallan.
«Estando la formación de las sociedades determi-nada por los atributos de los individuos, y no siendoconstantes estos atributos,» nada debe ser más va-riable que las reglas que determinen las relacionesde los diferentes miembros de la comunidad, ya en-tre sí, ya con la comunidad misma. Así se desvanecela quimera espiritualista del hombre universal, idén-tico, constante á sí mismo bajo variaciones superfi-ciales, teniendo desde las primeras edades, si no lala misma conciencia en acción y desenvuelta, almenos la misma conciencia implícita y virtual, lasmismas facultades en grados diferentes, la mismanaturaleza intelectual y moral envuelta como en ungermen que trae ya toda la historia futura de la hu-
\\) Introducción á la ciencia social.
manidad. Nada más falso que semejante concepción.El hombre ha llegado á ser lo que es, pero esto ha-bría podido no serlo; un hecho insignificante en apa-riencia cambiado en su laboriosa historia , habríapodido hacer cambiar á ésta en un todo; el hombrequedaría encadenado para siempre en los lazos elela animalidad muda, y tal vez otra especie tomaríasu lugar en el pináculo do la escala animal. ¿De quémoral absoluta, eterna, se puedo hablar, tratándoseá una especie sometida á tales vicisitudes?
Contemplemos la imagen de nuestros antepasadosen ese tropel de habitantes de la Tierra de Fuego queha pasado ante la vista de Darwin como una re-miniscencia viviente de los tiempos prehistóricos,«en esos hombres absolutamente desnudos, emba-durnados de pintura, con los cabellos largos y en-marañados, Ja boca espumosa, teniendo una expre-sión salvaje, horrible y recelosa, que casi no poseíanarte alguno, y vivían, como bestias salvajes, de loque podian atrapar, y que, privados de toda organi-zación social, no tenían interés por nada de lo queno formaba parte de su pequeña tribu.» Segura-mente tales eran nuestros antepasados. Estos sal-vajes de la Tierra de Fuego, ¿no son también extra-ños por completo á los conceptos y á los sentimien-tos de nuestra conciencia moral, corno lo pudiesenser los simios de que descendemos? «Por mi parte,añade Darwin, lo mismo querría descender de eseviejo papión que llevaba triunfalmente á su jovencantarada después de haberlo arrancado á una cua-drilla de perros aturdidos, que de un salvaje quetortura ásus enemigos, ofrece sacrificios sangrien-tos, practica el infanticidio y trata á sus mujerescomo á esclavas.» Porque si se considera que el tipoactual puede hallarse tan lejos del tipo completa-mente desconocido de la humanidad futura, cornolos aborígenes, los trogloditas y otros lo estaban dela^orma actual de la sociedad, se ve á lo que se re-duce esta metafísica a prior i del hombre universalinvestido desdo que nace de un derecho absoluto.No habiendo sido el hombre siempre hombre, y JHI-diendo llegar á ser otra cosa en un porvenir inde-terminado, es locura pretender definir para él deuna manera fija el bien ó el mal, porque uno y otrono son lo que son mas que según las circunstanciasde tiempo y de lugar, según que conforman ó soncontrarios á las exigencias de la especie, menos queesto, al interés especial de un grupo de que el serforma parte, pues no es más que á la larga como elinterés especial del grupo, único regulador en elprincipio del instinto social, se ensancha, se extien-de, y, por una generalización creciente, viene á serla utilidad de la especie, la regla más alta de mora-lidad que nos permiten concebir las leyes bioló-gicas.
Si el hombre ha partido del grado más bajo de la

260 REVISTA EUROPEA.- 1 9 DE DICIEMBRE DE 1 8 7 5 . N . ° 9 S
escala de la vida para llegar á la cima aparente yprovisional que ocupa, después de haber atravesadouna serie de formas intermediarias, puede juzgarsedo qué modo las ideas de Rousseau sobre el estadonatural, sobro la dulzura de las costumbres y la ino-cencia primitivas de ese estado, sobre la bondadoriginal del hombre, deben parecer anticuadas y aunridiculas á los representantes de las nuevas escue-las. Estas utopias retrospectivas se rechazan conuna especie de irónico desden que apenas se dignadiscutirlas: «Nunca ha habido para el hombre, diceMud. Clemence Royer, un estado semejante lijo,invariable y que el hombre no pudiese dejar sin se-pararse de sus verdaderos drstinos. Cada uno de lososlados sucesivos por que ha pasado, no ha sido más(pie una estación más ó menos larga, intermediaentre otras dos, en donde el hombre sólo ha repo-sado un instante para volver á partir hacia el fin le-jano. El punto mismo, el momento transitorio enque ha cesado de ser en el estado animal para pasaral estado humano, es absolutamente indetermi-nable.»
Se añade que la naturaleza no es, como lo creíaRousseau y como lo repitió á continuación suya laesouela sentimentalista, una madre dulce y pródigaque, después de haber producido al hombre, le re-cibe en su seno fácilmente y le rodea de todo cuan-to puede alimentar y aun encantar su inocente vida;sino que «es una madrastra avara y cruel, á la quecada uno de sus hijos debe arra'ncar todo por pro-pia autoridad.» La ley que gobierna la vida, toda lavida, en vez de ser una ley de paz y de amor, es unaley de odio y de lucha sin piedad. No es, en fin, ver-dad que todo esté bien al salir de las manos de lanaturaleza, como lo pensaba Rousseau, ni que elhombre sea naturalmente bueno, como decía Turgot,ni que haya en ella un orden primitivo de las socie-dades humanas, como sostenían Quesnay y los fisió-cratas que querían restablecer el reino de la natura-leza por la abolición de las leyes humanas, ni que lacivilización deprave al hombre y corrompa las socia-dades, como lo han pretendido Saint-Simón y Fourier.Sobre todos estos puntos nada hay más claro que ladoctrina de la evolución. Contra todos esos utopis-tas y esos reformadores, está Thomas Hobbes, quetenia razón proclamando que el verdadero estadonatural es la guerra de todos contra todos, bellwmomniurn contra omnes. La ley de la concurrenciavital en todo su horror os la que reina sobre la hu-manidad naciente, lo mismo que sobre el resto de losanimales. El exterminio para la alimentación, el ex-terminio de los congéneres más débiles ó menos fa-vorecidos, tal es la única ley que conoce la natura-leza abandanada á sí misma. Nada, ni aun siquierala vida horrible de los salvajes actuales, puede dar-nos idea de la suerte á que estaba condenado el bí-
mano antropoides, nuestro ascendiente, en el fondode los bosques ó en las cavernas, temblando á cadainstante, ya por sí mismo, ya por su horrible hem-bra, ya por su hijuelo, temiendo ver surgir de lasombra un animal más fuerte que él, ó un bimanodesu especie, más cruel y más terrible que el oso ó elgorilla. «Mientras más se retrocede en el pasado,más se ve la huella manifiesta de las pasiones fero-ces y degradan'es. Más allá, mucho más allá de laedad de hierro, testimonio de luchas sangrientas ysin fin, aparece una edad de piedra, de duración in-conmensurable y durante la que el hombre, armadode pedernal, pasaba su vida luchando contra elhombre, contra los animales, contra los elementos.»Pero áutes de esa misma edad de piedra, en la queel hombre se revela por su primera victoria contralas fatalidades dolorosas que más de una vez hanamenazado á su raquítica raza, fabricándose ar-mas, signos de su supremacía naciente; antes de esaépoca, cuando aún no se había separado claramentedel animal lo que debía ser el hombre, ¿quién po-dría contar la miseria y la ferocidad de ese desdi-chado ser, más débil que muchos otros, y en el quela inteligencia no había aún resistido contra una na-turaleza que le rehusaba los medios de defenderse?
Cuando se trate de un ser semejante, cualesquieraque por otra parto sean sus destinos ulteriores, queno se nos venga á hablar de un derecho natural, in-herente á su cualidad de hombre. Él no tenia dere-cho, ealvo el que le daban las fuerzas de sus múscu-los, más tarde el primer guijarro cortante que adaptóá su mano mortífera, y después, en fin, el primerútil de hierro que fabricó para romper el suelo avaroy duro. Para él, como para los otros animales, nohabía más que una ley, la de vivir, la cual engendróotras dos, que bastan á explicar todos los hechossociales de la edad moderna: la ley de la selección,que elimina á los que no son capaces, y, por conse-cuencia, dignos de vivir, y la de la sociabilidad que,para un animal como el hombro, le interesa perso-nalmente para el bienestar del grupo y hace de lautilidad de la especie una parte esencial de su utili-dad personal.
La ley de la selección explica sola de una maneraperentoria el hecho de las desigualdades sociales,que tanto ha ejercitado la inútil dialéctica de losutopistas y de los ilusos. En su origen, no fueronesas desigualdades usurpaciones de la fuerza, ó almenos, ésta tuvo razón al crearlas. En el estadoactual, no son abusos que duran, sino la expresiónnecesaria de un principio natural que es prudenteaceptar á este título, que sería quimérico quererdefinirlo, y contra el que seria una insensatez que-rer revolverse, pues que es una de las formas deesta regla de las cosas en que se apoya toda ladoctrina. Un poeta griego ha dicho hace veintidós

N.° 98 E. CABO. LA MORAL DEL PORVENIR. 261
siglos: «No hay que incomodarse contra las cosas,porque á ellas nada les importa» (1).
Resumamos sobre este punto tan grave los des-envolvimientos y las deducciones de la doctrina,según uno de sus intérpretes, reconocido eomo delos más exactos y de los más fieles (2). Siendo elhombre el producto de las variaciones sucesivasde especies animales anteriores, es el resultado poresto mismo de desigualdades individuales, étnicasy específicas, que poco á poco le han constituidocomo especie, raza ó individuo. El primer animalque manifestó algunos caracteres exclusivamentehumanos, adquirió una superioridad inmediata so-bre sus congéneres, y trasmitió esta superioridad áalgunos de sus descendientes. Así se creó la espe-cie, y de la misma manera se crearon dentro deesta las razas privilegiadas. Las razas tienden á ais-larse hasta el momento en que la civilización lasaproxima; pero hay algunas que se aislan cada vezmás, por lo que están condenadas á desaparecerbajo la acción de la ley selectiva, que deprime ydestruye lo que no eleva ni fecunda. Quedan, porlo tanto, algunas ramas primitivas inmóviles y enalguna manera atrofiadas, como muestras olvidadasdo nuestros orígenes. Do los mincopios de las islasAndaman, de los maoríes de la Nueva-Zelanda, deios tasminienses de Van-üiemen, de los hotentotesy boschimanos del Sud del África, de los habitantesde la Tierra de Fuego ó de los esquimales, al pri-mer bímano que tuvo treinta y dos dientes y treintay dos vértebras, caminó en dos pies y no trepó á losárboles más que por casualidad, hay una distanciainfinitamente menor que desde esas hordas íníimasá nuestros pueblos europeos. Aún se puede decirque bajo el punto de vista intelectual, un mincopioó un papú es pariente más próximo, no sólo delmono, sino del kanguro, que de un Descartes ó deun Newton (3).
En cada sociedad se han formado las clases de lamisma manera y por la acción de la misma ley quelas razas dentro de la especie. ¿ Quién se atreverárazonablemente á quejarse de ello? Menesteres te-ner oscurecido el entendimiento por prejuicios desistema ó por pasiones personales, «como nuestroslilósofos, nuestros moralistas y nuestros políticos,»para no comprender los mil lazos que ligan esasdesigualdades naturales, es decir, innatas, origina-les, á las desigualdades sociales garantidas ó insti-tuidas por la ley. Por una serie de deducciones sóli-damente encadenadas, llégase á establecer estas
(1) TOTÍ TtpÍY(j.a!itv yap oü"M¿Xai yáp aütoTí oúSév.
8u(ioOuOai
( Eunlpirms.)(2) Mad. Olémence Roycr, Origen del hombre y de las sociedades,
capitulo xni.(5) IbW.,p. S43.
dos proposiciones fundamentales: 1.", no existeninguna desigualdad de derecho que no pueda en-contrar su razón en una desigualdad de hecho, nin-guna desigualdad social que no deba tener y notenga en su origen su punto de partida en una des-igualdad natural; 2.*, correlativamente, toda des-igualdad natural que se produce en un individuo,se establece y se perpetúa en una raza, debe tenerpor consecuencia una desigualdad social,sobre todocuando la aparición y la lijacion do esta desigual-dad en la raza corresponden á una necesidad so-cial, á una utilidad étnica más ó menos duradera.Se presenta como ejemplo en apoyo de esta dobletesis, el establecimiento de la autoridad del padrede familia ó del jefe de tribu, que por su mayor vi-gor ó la superioridad de su experiencia, logra for-mar en un haz las fuerzas individuales antes aisla-das, unirlas bajo una sola dirección y multiplicar suvalor rcunióndolas. Lo mismo sucede respecto detodas las instituciones políticas, la magistratura, elsacerdocio, las aristocracias, las dinastías, castas,privilegios, autoridades y cualquiera clase de pode-ros, que, sin duda, han podido exagerar á veces elhecho primitivo de las desigualdades naturales, y áveces aun falsearlo por la intervención do la astuciay de la hipocresía, pero que en el principio y casisiempre no han hecho más que expresarlo con sor-prendente relieve y traducirlo con ostentación en laescena de la historia y del mundo. Decir que estehecho sea fatal, es decir que es legítimo, y ningunade esas dos cosas se distingue en la escuela de laevolución. Señalar el origen y el carácter de lasdesigualdades sociales, es volver á hallar sus títulosen el único código que no ha sido redactado por elcapricho y la fantasía, el código de la naturaleza.
De aquí nacen muchas consecuencias que no ha-remos más que enumerar. Cada ser tiene su valorpropio, determinado por la extensión de sus facul-tados y de los servicios que ha prestado á la comu-nidad. No todos los hombres son iguales entre sí,como tampoco lo es el animal á la humanidad por-que nazca, viva, muera, coma y duerma como ella.La equidad no es la igualdad, sino la proporciona-lidad del derecho. La justicia consiste en que cadaservicio prestado se recompense proporcional-mente á su valor útil. Pedir otra cosa, exigir más,es pedir la igualdad salvaje, especifica, la igualdaden la indigencia y en la humillación. Nada más pe-ligroso que una ley de nivelación inflexible que der-ribaría este edificio de actividades complementariasunas de otras y armonizadas entre si. Del mismomodo que en los organismos más elevados la divi-sión fisiológica del trabajo es la condición misma dola vida y del progreso, de igual manera en el orga-nismo social, que reproduce exactamente las con-diciones y las reglas de aquellos, es una idea que

262 REVISTA EUROPEA.—M 9 DE DICIEMBRE DE 1 8 7 5 . N.° 9 5
es preciso tener siempre en el espíritu, como ex-presión y resumen de una multitud de ejemplosbiológicos, la de la subordinación de las funcionesy de las clases que las desempeñan, lo que Spen-cer expresa así: el principio de una dependenciarecíproca y creciente acompañando a una especia-lizacion creciente (1). Es hasta necesario, para queuna sociedad llegue á su más alto grado de felici-dad, que la armonía se conserve en ella por ¡asdesigualdades de los goces y del bienestar. Si cadamiembro de un grupo social tuviese la misma sumade goces, ésta seria para cada uno la menor sumaposible: todo el mundo sufriría sin ventaja para na-die. «A medida que se eleva la pirámide social y quese multiplican sus rangos gerárquícos,' la suma totalde los goces que hay que repartir entre todos aumen-ta progresivamente. La división del trabajo y las des-igualdades que lleva consigo producen, con menostrabajo para cada uno, más goces para todos»'(2).Hasta se demuestra con cuidado que la desigualdaddo las riquezas redunda en ventaja de todos, y enparticular de los más pobres, por !a creación de losocios y el empleo variado de estos mismos. Seve á dónde nos conducirían locas utopias, que nosvolverían precisamente á los antípodas de la civili-zación, y nos restituirían la igualdad primitiva en lamiseria, de que la humanidad ha salido con tantotrabajo. En resumen, las desigualdades socialesexisten porque son necesarias; son la expresión delas desigualdades naturales, por lo que son legíti-mas. Lo que cada uno puede y debe reclamar es laigualdad inicial de las actividades libres, que se lepermita desenvolver las facultades bajo la ley de laconcurrencia; pero no la igualdad de derecho, quees el trastorno de toda sociedad civilizada: no sedebe á cada uno más que una parte de derecho pro-porcional á sus fuerzas y á sus facultades.
Como se ve, esta es una teoría enteramente aris-tocrática, por la que se confiere todo, la integridadde los derechos, la dirección, la iniciativa y la másalia de todas las funciones, la del progreso, á lasclases privilegiadas. La ley de la selección lo quiereasí; quiere que haya á la cabeza de cada sociedad«una clase reguladora más ó menos distinta de lasclases gobernadas.» Por una serie de modificacio-nes adquiridas y trasmitidas, por un lento y pa-ciente trabajo de purificación y perfeccionamiento,es como se realiza esta noble elección de hombresque verdaderamente son los obreros de la civili-zación y los que deben concentrar en sus manostodos los derechos, la autoridad, la función socialpor ella, el poder de hacer las leyes, siendo los ór-ganos, los intérpretes del verdadero derecho natu-
(1) Introducción á la ciencia tocial, cap. XIV; Preparación á la•sucivlogii por la biología.
(2/ Mad. Clémenv« Koyer, obra citada.
ral fundado sobre las leyes de la vida. A ellos, sóloá dios es á quienes corresponde, en el confusodesorden de los apetitos individuales y de los ins-tintos egoístas, distinguir las exigencias de la espe-cie, discernir y establecer, en tal ó cual momentode la historia, la utilidad específica que correspondeá cada una de las fases de la humanidad. He aquísu misión y su empleo. Resistir, protestar contraesta gerarquía, reclamar un derecho de interpreta-ción igual para todos los hombres y para todas lasclases, es ir contra la naturaleza misma, que no envano ha creado esas superioridades de carácter, deluces y de talento. No seria difícil llevar, por via deconsecuencia, mucho más lejos semejante teoría;pero sin exagerar nada y aun atenuando algunasexpresiones de lasque sería fácil abusar, hemos di-cho lo bastante para mostrar el carácter grande-mente antoritario de la política de la evolución.Esta política tiene un sabor mediano para la muche-dumbre, para el número, para la multitud de indivi-dualidades humanas que la ley de la selección dejaen la sombra; y lo que evidentemente busca, lo quequiere, es la soberanía de la inteligencia. Sólo éstatendrá un derecho, y todo el derecho, que será elmás fuerte para la ciencia, el derecho de mandar;los otros sólo tienen el derecho de obedecer. Ellamanda en nombre del adelantamiento de la raza, dela que sólo ella conoce bien las condiciones y lasleyes.
Elegidos de la selección, esos seres privilegiados,verdaderos soberanos de una sociedad científica,deben ante todo hacer respetar la ley biológica áque son deudores de su soberanía. Pero esta granley tiene dos corolarios: el primero es que la cua-lidad de una sociedad disminuye en la relación fí-sica, por la conservación artificial de sus miembrosmás débiles; e¡ segundo es que la cualidad do unasociedad decrece, bajo la relación intelectual y mo-ral, por la conservación artificial de los individuosmenos capaces de cuidar de sí mismos (1). TambiénSpencer, perfectamente de acuerdo respecto deeste punto con Darwin, no creía poder deplorar lobastante la tolerancia culpable de las legislacionesy la multitud de los actos individuales, aislados ócombinados en los que esta verdad biológica se des-conoce ó se desdeña. Si se dejase obrar á la natura-leza completamente sola, en vez de contrariarla, seobtendría con más rapidez el progreso de la raza hu-mana. Esta superabundancia numérica de que se la-mentaba Malthus, ese crecimiento constante de la po-blación, superior á los medios de existencia, tieneuna ventaja: que necesita la eliminación perpetua deaquellos entre los que la facultad de conservación eslo de menos. «Estando todos sometidos á la dificultad
(1) M. Herberl Spencer, introducción á la ciencia social.

N.° 95 E. CABO. LA MORAL DEL PORVENIR. 263
creciente de ganar su vida, impuesta por el excesode fecundidad, hay un término medio de progresopor el efecto de esta presión, porque sólo aquellosque progresan bajo su influencia, sobreviven cven-tuahnenle y deben ser los elegidos de su genera-ción. » Todo iría bien así y el trabajo se haría com-pletamente solo por la mera aplicación de las leyesde la vida; pero hé aquí que una necia filantropíainterviene para contrariar el trabajo saludable dela naturaleza. Con su generosidad inconsiderada, li-mitada en sus miras, no pensando más que en losmales del momento y obstinándose en no ver losindirectos y lejanos, se tiene el derecho de pregun-tarle si on suma no produce una fuente más grandede miseria que el extremado egoismo. Los agentesque toman á su cargo el proteger á los incapacesdetienen ese trabajo de eliminación natural por elque la sociedad se depura continuamente á sí misma.Sustentar á esos incapaces á expensas de los capa-ces, es una necedad y una crueldad grandes: estaos una reserva de miserias reunida á propósito paralas generaciones futuras, alas que no puede hacerseun presente más triste que el de embarazarlas conun número siempre creciente de imbéciles, do pere-zosos y de criminales. A la ciencia toca abrir losojos de los legisladores y de los moralistas sobre elpeligro social que se crea sosteniendo á los menosmeritorios en la lucha por la vida, libertándoles encierto modo de la mortalidad á la que les llevaríanaturalmente su falta de mérito. Si esta ceguedadcontinúa, el mérito se hará más y más raro en cadageneración.—Hay dificultades de aplicación parareformar este estado de cosas; pero si el legisladorretrocede, condenará á la especie humana á unadecadencia universal é irremediable. Que tome en-tonces su partido y que acepte la responsabilidad:ya está advertido.
Donde principalmente debe llevarse la atenciónde la política racional, es sobre la cuestión de losmatrimonios, que es donde hasta el presente se hancometido faltas enormes é incalculables en sus con-secuencias. Nada se ha impedido, se ha permitidotodo y aun se ha ayudado en cierto modo álos inca-paces á propagar su triste raza, lié aquí una extrañay escandalosa contradicción: «El hombre estudia conla atención más escrupulosa el carácter y la genea-logía de sus caballos, de sus ganados, de sus perrosantes de parearlos, precaución que nunca tomacuando trata de su propio matrimonio» (1). La legis-lación del porvenir, si es científica como es precisoesperar, deberá proveer á eso: «cuando se hayancomprendido mejor los principios biológicos, porejemplo, las leyes de la reproducción y de la he-rencia, no veremos más legisladores ignorantes
(1) Danriu, la Descendencia del h:,mbre, t. II, p íg . 458.
rechazar con desden los planes que les sometamos.»Darwin propone que los dos sexos se priven delmatrimonio cuando se encuentran en un estadomuy señalado de inferioridad de cuerpo y de espí-ritu, sobreentendiéndose con esto que si la pruden-cia de los particulares no basta, la ley debe vigilarpara ello. Sucederá lo mismo «respecto de los queno puedan' impedir una abyecta pobreza para sushijos, pues la pobreza, no sólo es un gran mal ensí, sino que tiende á acrecentarse, acarreando enpos de sí la indolencia en el matrimonio.» Porosi las gentes prudentes evitan el matrimonio mien-tras que los indiferentes se precipitan en él, losmiembros inferiores de la sociedad concluirán porsuplantar á los superiores, y la humanidad retroce-derá hacia la barbarie. Es tiempo de avisar, excla-ma Spencer; es preciso modificar los conveniossociales de modo que, al contrario de lo que sonhoy dia, favorezcan en el porvenir la multiplicaciónde los individuos más capaces y se opongan á la delos otros.
¡Qué de materias tan delicadas de tratar, qué docuestiones tan difíciles de resolver por los legis-ladores del porvenir! Preciso será estremecersesi, exitado por el ejemplo de los maestros de ladoctrina, un sectario algún tanto caprichoso de laevolución (-1) reclama la supresión del matrimoniocorno atentatorio á- la libertad individual y al pro-greso de la especie, ya porque la unión haya sidoconcertada por intereses y sin amor, ya porqueeste es inconstante, lo mismo en el matrimonio queantes, en cuyo caso, cuando la armonía se ha rolo,se tiene, no sólo el derecho, sino el deber social debuscar un nuevo amor. Así lo quiere la ley dela selección sexual, que no es más que una de lasformas de la selección general, único guía y agentedel progreso.
Obsérvase en todas estas teorías que nunca haymal cuestión que la del mejoramiento del bienestarde la humanidad. Esta es la frase que á cada ins-tante sale de la pluma de Darwin, y si se mira decerca en el pensamiento oscuro y sutil de Spen-cer, se verá también que es la idea central detodo su sistema. Las leyes de la vida, bien com-prendidas y vigorosamente aplicadas, son las quedeben regenerar al mundo. Cuando el principio dela selección reino en nuestros códigos y en nuestrascostumbres sin trabas, sin oposición oculta ó de-clarada, la multitud «de los débiles de cuerpo, delos indiferentes y de los necios», desaparecerápoco á poco, y nuestros descendientes, si pertene-cen á los elegidos, se regocijarán con la vistade esa humanidad floreciente en bellos cuerpos, envigorosa salud, en fuerzas musculares 6 intelectua-
(1) M. Naque! en su libro Religión, Fum.li.i, J'mji idail.

264 REVISTA EUROPEA. 1 9 DE D1C1EMBBE »E 1 8 7 5 . N.° 95
les dirigidas exclusivamente al mejoramiento deesta estancia terrestre y de esta vida, en donde deberealizarse el ideal bosquejado hace muchos millaresdo siglos por el primer mono antropoideo, el idealdel animal según la doctrina de la evolución, elhombre civilizado.
(Concluirá.)
(Revue de Dena> Mondes.)
E. CARO,de ta Academia francesa.
LA CIENCIA Y EL CLERO EN INGLATERRA. l"
Se ha repetido con frecuencia desde hace algúntiempo que he levantado contra mí una legiónde enemigos; y si atiendo al lenguaje usado, conraras excepciones, por los órganos de la prensa,y principalmente por los de la prensa religiosa, meveo obligado á reconocer que el hecho es muycierto. Me consuelo, no obstante, leyendo en Plu-tarco esta reflexión de Diógenes: «Para salvarse espreciso tener buenos amigos ó violentos enemigos;los más felices son los que tienen ambos á la vez.»Creo encontrarme entre los más felices.
Reflexionando acerca de lo que he leido última-mente de advertencias, calificaciones, amenazas yjuicios,—-para esta vida y para la futura,—observocon alguna tristeza que los hombres parecen afec-Irnlos muy poco por lo que apellidan su religión,mientras que obedecen, sobre todo,á esa naturalezaque la religión debe, según nos dicen, extirpar ósubyugar. De los razonamientos leales y sinceros,de la simpatía más tierna y más santa de parte de losque desean mi felicidad eterna, llego, pasando pormuchas gradaciones, á una mala fe calculada y á unespíritu de amargura que desea mi desgracia eter-na con un fervor que yo no podria expresar. Si lareligión dominase en ellos, podríamos alcanzar delos que profesan la misma creencia cierta homoge-neidad de expresiones, mientras que si realmentees la naturaleza humana la que impera, sólo pode-rnos obtener expresiones tan diversas como lo sonlos caracteres de los hombres. En este punto, es elúltimo caso el que se presenta; de modo que meparece que la religión común', profesada y defen-dida por esas diferentes personas, no es más que elconducto accidental por el que éstas expresan sussentimientos, sean elevados ó bajos, corteses ó gro-seros, dulces ó feroces, según las circunstancias.Kn cuanto á las injurias puras y simples, comoquiera que no sirven para nada, he evitado cuanto
11) Vs\e artículo es 1» respuesta á las criticas suscitadas por el dis-euisii (¡tu1 pronunció Tyrnisll fin el Congreso de la Asociación británica,cu Bt'lfnst, y que publicamos en la RKVISTA EUROPEA, muiieros 33y 34,(ingina» 469 y 800 del lomo 11.
me ha sido posible leerlas, porque deseo alejar demi, no sólo el odio, la malevolencia y la acritud,sino también toda huella de irritación en un debateque exige, no sólo la benevolencia, sino tambiénla amplitud y la lucidez de espíritu, aunque sólo seapara llegar á soluciones provisionales.
En el comienzo de esta controversia, un profe-sor distinguido de la Universidad de Cambridge hadado la opinión,-—opinión de que al punto se haapoderado con un celo cómico una parte de la pren-sa religiosa,—de que mi ignorancia en matemáticasme impide toda conjetura sobre el origen de la vida.Si yo hubiese creído que su argumento tenía algúnvalor, mi respuesta hubiera sido muy sencilla, por-que tengo delante un documento impreso, firmadopor ese sabio profesor hace más de veintidós años,en el que ha tenido la bondad de atestiguar que soy«muy versado en las matemáticas puras.»
Háse dicho, con grandes variaciones de tono y decomentarios, que en mi discurso, tal como lo hapublicado el editor Longman, me he retractado demuchas de las opiniones que expuse en I5clfast.Un escritor católico insiste particularmente sobreeste punto. Asustado de la desaprobación unánimelevantada por mis brillantes errores, busco el modode batirme en retirada; pero mis adversarios noquieren permitirlo. «Es ya muy tarde para tratar deocultar á la vista de los hombres un solo defecto,una sola asquerosa deformidad. El profesor Tyn-dall nos ha dicho él mismo dónde y cómo ha com-puesto su discurso, quo lo ha escrito en medio delos ventisqueros y de las soledades de las monta-ñas de Suiza, y que no es una producción improvi-sada é irreflexiva, pues cada una de las frases quecontiene lleva el sello del cuidado y de la reflexión.»
Mi adversario trata de ser severo, y sólo es justo.En las soledades de que habla he trabajado con re-flexión, y aun me he esforzado en purificar mi inte-ligencia con austeridades parecidas á las que reco-mienda su Iglesia para la santificación del alma.Por otra parle, he procurado en mis meditacionesllegar, no sólo á lo que es permitido, sino aun álo que es á propósito; he tratado de poner mi almapor encima de todos los temores, salvo el de pro-nunciar una sola palabra que yo no estuviese prontoá sostener, así en este mundo como en el otro.
No obstante, el tiempo de que podía disponer eratan corto, mi pensamiento y mi trabajo han mar-chado con tanta lentitud, que bajo el punto de vistaliterario me he quedado no sólo por debajo delideal, sino todavía más acá de lo posible. Así, des-pués de haber pronunciado mi discurso, lo he revi-sado, con el deseo, no de cambiar los principios,sino de corregir los términos, y, sobre todo, de ha-cer desaparecer toda expresión que hubiese podidorevelar una gran precipitación. Señalando á los es-








![[REU] Poster Presentation](https://static.fdocuments.co/doc/165x107/5877eb3f1a28ab20088b5e71/reu-poster-presentation.jpg)