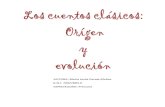La ciudad (comparativa entre BsAs y Montevideo)
-
Upload
federico-aon -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
description
Transcript of La ciudad (comparativa entre BsAs y Montevideo)
INDICE
INTRODUCCIONLa Ciudad Perifrica Contempornea.Pgina 02
CAPITULO IFuera del territorio, dentro del sistema globalPgina 04
CAPITULO IIUn paseo por Avenida Corrientes ..Pgina 07
CAPITULO IIIPlaza de Mayo desde el Mc DonaldsPgina 11
CAPITULO IVGardel y StarbucksPgina 14
CAPITULO VEl ro se mira y no se tocaPgina 16
INDICE DE CITASPgina 18
IntroduccinLa Ciudad Perifrica ContemporneaEn su comienzo se trat de un pequeo pueblo colonial, con pocos habitantes y a la merced de una amenaza enorme proveniente del entorno natural y salvaje. Pueblos originarios hostiles que haban sido desplazados de su tierra y una naturaleza virgen, reacios a ser colonizados, conquistados y desplazados.Todava hoy, la pampa hace fuerza por torcer la voluntad del hombre occidental de ciudad, desde abajo del suelo, con una paciencia infinita, siempre que puede destruye su tapia de hormign y rompe nuestras veredas, florece entre las juntas de las baldosas, rebrotando y apareciendo en todo lote ocioso que encuentra, mientras que sus ros, riachos y arroyos reaparecen violentamente siempre que pueden para hacerse sentir presentes.La pampa esta all, latente, esperando siempre con su eterna paciencia, con la terquedad de quien no est dispuesto a ser vencido. Ya mencionaba Ral Scalabrini Ortiz en su ensayo El hombre que est solo y espera, que todo fluye hacia la ciudad desde el pas entero, agregamos a esto la visible expresin de las fuerzas que conviven en una nacin pujante y a la espera de su oportunidad de ser, y de una naturaleza que fue atacada y se la intent someter sin resultados concretos.La ciudad fue impuesta por la fuerza al contexto y l mismo an hoy nos hace sentir su presencia.La ciudad fue pensada con fines extractivos y de explotacin de este contexto, y aun hoy esta fuerza de atraccin exterior se ejerce sobre todo el pas.Esta y otras caractersticas se repiten en casi todas las ciudades del mundo perifrico que recibi, a la fuerza y sin quererlo, la ciudad colonial de la revolucin industrial y la ilustracin. Ciudades cabeceras de sistemas territoriales de explotacin de recursos, en manos de pequeas pero muy poderosas burguesas aristocrticas, que tambin fueron los nuevos mercados a los que apunt el mundo metropolitano.Hoy esto ltimo ha cambiado mucho, y al mismo tiempo, no ha cambiado nadaEn el mundo metropolizado y megalopolizado de la divisin internacional del trabajo y la globalizacin, existen slo el campo y la ciudad como alternativas. El campo proveedor de materias primas, y la ciudad como centro de produccin, poder, industria, cultura, economa e intercambio.Para el mundo subdesarrollado o en esperas del desarrollo, esto ha sido catastrfico. Las grandes ciudades han sido profundamente atractivas para aquellos que fueron paulatinamente expulsados del campo por la tecnificacin de los sistemas de cultivo y extraccin y han ido a parar all en busca de nuevas fuentes de trabajo. La ciudad, asimismo ha marginado a estos inmigrantes internos, y en la mayora de los casos, inclusive los ha dejado fuera de ella. Esta forma de crecimiento demogrfico basado en el cambio y avance de las tecnologas de provisin de materias primas hacia los sistemas centrales, ha ido conformando los nuevos territorios de la sociedad, sus vnculos y sus formas de vida.Hacinamiento, congestin, crecimiento ilimitado, baja densificacin, ocupacin de territorios no aptos para la vida humana, pobreza y una transicin muy sutil y paulatina entre el campo y la ciudad, son los factores que caracterizan a la ciudad perifrica contempornea, excluyente y exclusiva, heterognea, violenta, insegura y poco saludable. Imponer lmites polticos abstractos e ilgicos no hace ms que acentuar esta divisin, no casualmente la circunvalacin de Buenos Aires se ha materializado formalmente mediante una barrera arquitectnica y urbana de proporciones enormes. Probablemente esto sea una decisin concreta en pos de la exclusin premeditada y la homogeneizacin de territorios, mediante un uso de violencia fsica y de pensamiento que subyace inherente a estos hechos construidos.La ciudad perifrica ha intentado asesinar a la pampa, le ha quitado al hombre de ciudad su porcin de naturaleza y le ha impuesto una vida hostil.En estas ciudades, el carcter civilizatorio prevalece sobre la interpretacin del contexto siempre que es posible, as la manzana colonizadora se impuso como sistema de estructuracin urbana y la plaza pblica se implanto como lugar de encuentro y expresin cultural y social.Hoy, gracias a la integracin metropolitana y globalizante, las revoluciones tcnicas y de telecomunicaciones, la internacionalizacin de la cultura y el posicionamiento del hombre como fuente de consumo, ha acentuado aun ms esta situacin.La importacin de modelos ha llegado a un nivel de alienacin de lo local tan grande que uno ya habitando la ciudad global se siente ms metropolitano que propio de su pas de origen, al punto tal que conocer un pas o lugar se hace a travs de cortas visitas a sus principales estructuras urbanas.
Captulo IFuera del territorio, dentro del sistema globalLa identidad centraliza, a medida que se expande el rea de influencia el rea caracterizada por el centro se vuelve cada vez mayor13Razn, libertad e historia forman el triangulo que est en la base de nuestra cultura24La ciudad contempornea tercermundista y perifrica, es compleja y difcil de caracterizar por naturaleza propia y por las enormes influencias externas que se llevan a cabo en ella llegando a una situacin lmite de traslado casi literal de modelos originados en los grandes centros de produccin cultural, industrial, econmica y de pensamiento. As es que podemos encontrar ciertos rasgos comunes a todas ellas, intrnsecos y relacionados con las ideas de divisin internacional del trabajo y la produccin, con la globalizacin econmica y cultural y con las ideas del mundo libre (democracia, libre mercado), que posibilitan un intercambio cultural trasnacional fenomenal dado bajo la situacin actual de los hechos, de forma totalmente asimtrica, lo cual desvirta enormemente sus propios orgenes societarios y las caractersticas identitarias propias que las diferencian, las cuales tambin en todas ellas se encuentran latentes, esperando a retomar su rol protagnico dentro de la influencia cultural del territorio que las cobija.Presencia del pasado en el presente que lo desborda y lo reivindica: en esta conciliacin ve Jean Starobinski la esencia de la modernidad1La modernidad no borra los lugares y ritmos antiguos sino que los pone en un segundo plano. Son como indicadores del tiempo que pasa y que sobrevive. Perduran como las palabras que los expresan y los expresaran aun. La modernidad en arte preserva todas las temporalidades del lugar, tal como se fijan en el espacio y la palabra2En este trabajo intentaremos abordar el tema de la deteccin de situaciones de imposicin de modelos por sobre los tipos propios del lugar con los que ste se caracteriza e identifica, o al menos lo haca hasta no hace mucho tiempo atrs. Esta imposicin no siempre ha sido de forma consciente, pero siempre ha tenido su grado de violencia. Violencia que no deja de estar presente en la conformacin de estas ciudades y sus aparentes tensiones sociales irresolubles, las cuales se ven fervientemente expresas en el hecho construido.Podra considerarse que esta tensin entre el tipo autctono dotado de identidad territorial, y el modelo internacionalista globalizado y globalizante, siempre igual y referido a fenmenos urbanos ms que a sistemas territoriales, desencadena una conducta humana que se verifica en cambios dentro de los modos de habitar, pero sobre todo, en cambios en el deseo de cmo estos modos de habitar deben ser o muchas veces ms que ello, como deben verse.Aqu nos encontramos frente a un problema muy complejo, ya que ritos, costumbres e identidades regionales se ven profundamente afectadas por la globalizacin cultural y muchas veces los propios habitantes se vuelven reacios a costumbres que ellos mismos tienen finalmente. Intentan desprenderse de ellas por sentirse identificados con las modas de los grandes centros y dejan de percibir como lo local, autctono y folclrico, pesa enormemente sobre su estructura psicolgica. Al pensar esto, uno podra hasta imaginar una violencia interna del sujeto contra s mismo, una especie de flagelacin contra la propia identidad con intencin de negarla. Qu puede haber ms doloroso que esto? Cmo esto no ira a desencadenar fenmenos sociales complejos, violentos, represivos, con enormes brechas sociales y econmicas? Todo esto a su vez, compone el organismo social vivo que construye la ciudad perifrica contempornea, sobre todo la latinoamericana, y especficamente en la ciudad de Buenos Aires.Es fcil imaginar que la sociedad ha materializado dentro de la ciudad estos estados de nimo social de la poca como siempre ha sucedido a lo largo de la historia. Pensarlo de otra manera seria quizs negar el primer y ltimo fin, comienzo y motivo de la ciudad y la arquitectura, las personas quienes la habitan.Quizs, pensar un poco todo esto sirva para plantear nuevas preguntas a estos problemas en los cuales vivimos inmersos y que por ello tanto cuesta decantar. Para esto, la idea del trabajo no es generar respuesta alguna, sino intentar clarificar un posible camino para el pensamiento urbano y social.Entre los rasgos sociales caractersticos de este tipo de ciudades, encontramos enormes brechas socioeconmicas, socioculturales y socio habitacionales. El conflicto ha sido llevado al extremo, y la deshumanizacin de quienes quedan por fuera del sistema formal de intercambio internacional de valores productivos, financieros y tecnolgicos es muy fcilmente observable. Estas personas conforman enormes grupos de poblacin urbana en situacin de riesgo, ya sea alimentario, habitacional, econmico, educativo o sanitario, concluyendo todo esto en enormes cantidades de gente sin el don de la esperanza en un futuro mejor, para la cual, no hay lugar y al parecer, tampoco lo habr ya que no se les permite salir de este pozo donde se los ha empujado y trasladado. Esto impacta de forma enormemente negativa en la composicin saludable de la trama urbana, de los tejidos sociales pluralistas y heterogneos necesarios para un desarrollo natural de tensiones pacficas y tenues entre las distintas componentes de la ciudad y la sociedad.Por el contrario, encontramos en un caso absolutamente opuesto, pequeos grupos que se dan el lujo de poseer enormes cantidades de tierra suburbana para habitar la ciudad como si vivieran en ciudades verdes, con seguridad, murallas, campos deportivos, escuelas y hospitales propios, que hasta en muchos casos, con sus propias leyes y normas. Podramos pensar que se piensan y observan a s mismos como grupo separado de la estructura social e inclusive de la ley.Cmo esto no va a impactar negativamente en el tejido social y la conformacin de una ciudad vinculada, continua y urbanizada? Como resultado (y no tanto, porque esto sigue avanzando hacia algo que aun no conocemos) tenemos ciudades conectadas pero divididas, con caractersticas segregacionistas por grado de homogeneidad, poder adquisitivo, origen familiar y cultural, etc. La metfora del racimo de uvas se ha llevado desde una configuracin del espacio fragmentario a la fragmentacin total del tejido social.Lo que resulta, es la conformacin de Guetos para ricos y guetos para pobres, entre los cuales quedan los espacios de circulacin y tierras de nadie que son rechazadas por tener pasivos ambientales o por ser inhabitables por problemas geogrficos o simplemente despreciados en cuanto a su productividad (los mismos, ante cualquier eventual expansin de la pobreza, inmediatamente son ocupadas por los sectores marginados). La ciudad formal queda caracterizada por una ocupacin predominante por sectores medios/altos de la poblacin que no entran en dialogo con los otros sectores (ya que se encuentran encerrados en sus guetos, a los cuales la clase media no puede acceder ms que espordicamente) y as se anula la capacidad mediadora y resolutoria de conflictos de esta capa del caldo de cultivo social en el que habitamos, rol el cual le ha sido caracterstico durante la historia, desde la Grecia antigua hasta la revolucin francesa, industrial o inclusive las independencias coloniales.Ni hablar, si consideramos que la dominacin y control cultural ejercido por la globalizacin llevan tanto a la clase media y a la clase baja a mirar a la clase alta como su objetivo; ya Rousseau postul que la envidia es el motor ms fuerte del capitalismo. Es decir, desde el desocupado marginal hasta el trabajador de cuello blanco en relacin de dependencia de una empresa del sector privado, desean poseer los objetos del rico, parecerse a el, comportarse como el y acceder los mismos servicios que el, olvidndose de elementos mucho ms gratificantes y necesarios inclusive.El expansionismo del podero industrial ha llevado su capacidad de insercin de productos y servicios a un extremo tal del deseo de lo innecesario, prescindible y banal. El capital que domina las mquinas y organiza el hbitat los utiliza para dominar y controlar la sociedad18Si miramos hacia el espacio pblico, podemos observar un fenmeno similar. De acuerdo al sector social de la poblacin al cual va dirigido, el mismo tendr sus estndares de calidad, mantenimiento, confort, materiales y propuesta de actividades y sus caractersticas imitatorias de los espacios pertenecientes a los estratos sociales superiores.Como resultado de esta compleja trama de interacciones y des interacciones, de relaciones espaciales y sociales, de tendencias globalizantes e internacionalistas y de conflictos y tensiones histricamente intrnsecas de la cuestin urbana, vemos como la ciudad (imagen reflejo de la sociedad que la habita y la construye) se ve condicionada en su desarrollo por estos fenmenos.Los lugares fundadores de la ciudad, hacedores del locus, y la expresin de l, no pueden abandonarse, hay que restituirles su verdad imaginaria20
Captulo IIUn paseo por Avenida CorrientesLa lectura de la ciudad como laberinto psquico consiste en perderse en las redes y circuitos del pensamiento, en la cartografa de emociones y deseos. Recorrer la ciudad es buscarse, encontrar la identidad personal23Caminando por la ciudad, uno percibe claramente el carcter de centralidad trasnacional de la misma y tambin arraigada muy enrgicamente al territorio y remarcada por sucesivas intervenciones a lo largo de la historia.Uno, como en cualquier metrpolis del mundo, encuentra fcilmente todos los elementos compositivos que vinculan las grandes urbes entre s, quizs mucho ms fcilmente que lo local.Caminando por la avenida Corrientes uno encuentra la tensin existente entre lo local y folclrico, la historia propia de inmigraciones, planes urbanos, corrientes arquitectnicas, lugares de encuentro tradicionales y globalizantes, equipamiento cultural diverso, desorden, congestin, grandes marcas de corporaciones internacionales junto a pequeos lugares que ya se han convertido en patrimonio cultural del imaginario colectivo de la ciudad.Citamos esta avenida ya que creemos que es donde se dan muchos de los elementos caracterizadores de la ciudad, la recorre casi en su totalidad y toma casi todas las situaciones posibles.Si lo pensamos con cierto grado de anlisis, observamos que la numeracin parcelaria de la misma viene desde el rio, inocentemente decimos hacia el rio las calles bajan, y hacia el llano las calles suben. Pareciera como si hubisemos empezado a contar desde el rio y hacia la llanura, como si hubisemos entrado por el puerto y nos internramos en la ciudad. Tenemos la visin de argentinos que descienden de los barcos!Ciertos lugares no existen sino por las palabras que los evocan, lugares imaginarios, utopas triviales3Comenzamos el recorrido desde el rio (metafricamente hablando porque el rio ya no se encuentra en el origen de las calles y avenidas, aunque dentro de nuestro pensamiento hacemos referencia al mismo) y primero nos encontramos con un gran espacio central rodeado de los edificios administrativos gubernamentales. La Casa Rosada, la Catedral Metropolitana, el Cabildo, el Banco Nacin, algn que otro ministerio. La Plaza de Mayo como lugar de encuentro ciudadano en tiempos de normalidad es lugar de paso y ocio (entre horarios de almuerzo y trabajo) para quienes trabajan o pasan por el centro.Muchas nuevas edificaciones administrativas han rodeado este sector cntrico, y por altura y significacin lo han invadido, las torres de oficinas circundantes al casco histrico se hacen visibles desde la plaza y los logos corporativos en su remate invaden el skyline de la misma. Se hacen participes el Banco Galicia o el HSBC del espacio pblico por excelencia, no por estar en l, sino porverse desde el. Los rascacielos se han devorado todo lo dems, pueden estar en cualquier lugar ya sea un campo de arroz o en el centro de la ciudad17En esta primera aproximacin, nos hemos dado cuenta de que estamos en una ciudad de fundacin colonial espaola, la manzana cuadrada acusa de ello, con enormes influencias edilicias y urbanas francesas, en la cual se encuentra desembarcando la globalizacin.La plaza, como ya hemos dicho, lugar de reunin y expresin por excelencia, espacio pblico fundamental y fundacional, rodeado de los edificios administrativos gubernamentales de mayor importancia, la manzana cuadrada, la correspondencia de la plaza con el sistema de amanzanamiento demuestran la fundacin espaola gravemente, la exponen como el principal sistema compositivo del rea fundacional, y nos preparan para no sorprendernos si lo vemos llevado hacia el infinito, cosa que al mirar por las largas avenidas se verifica.Luego, si seguimos por nuestro camino, nos encontramos con el paseo urbano de la ciudad por excelencia, la Avenida de Mayo, y las Diagonales. Herencia de un pensamiento Haussmaniano instalado en los sectores altos de la sociedad durante los fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Desde ya, no sorprende que estas personas estuvieran encandiladas por la cultura y el arte francs, luz insuperable del siglo XIX junto con la para nada despreciable influencia britnica.Como la democracia urbana amenazaba los privilegios de la nueva clase dominante, esta impidi su nacimiento expulsando del centro urbano y de la ciudad al proletariado, destruyendo la urbanidad. Si se abren bulevares, no lo hace por la belleza de las perspectivas sino para cubrir Paris con ametralladoras10Finalmente lo britnico apareci en los negocios y la infraestructura, mientras que lo francs se introdujo en lo solemne, cultural y esttico.Por un lado dentro del sistema productivo y de infraestructura se reprodujeron e importaron modelos de origen ingls para la ejecucin de la red ferroviaria y portuaria, esta ltima imitacin ridcula debida a una fascinacin estpida por lo que aparentaba ser moderno. Se reprodujo el sistema portuario londinense sobre el Ro Tmesis que corta al medio a la ciudad de Londres, en otro que no slo se encuentra en una situacin lateral a la ciudad, sino que se caracteriza por ser el ms ancho del planeta, y para poder hacer esto, se lo intento convertir en un pequeo canal. Como resultado surgi Puerto Madero, un modelo portuario de rio angosto, trado a uno de escala martima. Ejemplo ruin de un comienzo en la negacin del origen y la fascinacin por lo novedoso llevado al punto de la irracional. Ambos sistemas (ferroviario y luego portuario) se ubicaron con fines de planificacin productiva y extractiva y no de bienestar ciudadano y social.En tanto y en cuanto a lo que respecta a la ciudad se aplico al amanzanamiento repetitivo espaol un sistema de paseo urbano y diagonales, al mejor modo francs, con avenidas monumentales en cuanto a lo esttico, a la escala, y a lo simblico.Al caminar por una de estas diagonales, vemos como fondo pregnante el hito de la ciudad, el Obelisco. La marca que decidi dejarnos la modernizacin conjuntamente con la demolicin de una lonja de manzanas para construir el gigantesco paso vehicular con bulevares que es la Avenida 9 de Julio. Por otra parte y como producto del enrase de todas las construcciones que llevan a una muy consecuente fuga perspectivica hacia este icono de fondo de la Diagonal Norte, el Obelisco se nos aparece como remate de la misma al mejor modo parisino.Tenemos bares tradicionales, locales de comida rpida multinacionales, locales de pequea y mediana escala, cartelera y diseo grafico. Todo conviviendo en el mismo lugar. Una vez que cruzamos la gran avenida que desvincula espacialmente la diagonal, tomamos la avenida Corrientes y nos encontramos con un gigantesco paseo de equipamiento cultural, restaurantes, libreras, bares. Un enorme paseo comercial que tambin ha sido invadido por las grandes marcas trasnacionales durante los ltimos aos. Todo nuevamente conviviendo con un flujo de transito automovilstico y peatonal absolutamente congestionado y masivo. Sea este quizs, el gran espectculo urbano de fines del siglo XX y principios del XXI. Pero all no termina la sorpresa ya que no slo se mantiene durante el da sino que es constante an durante la noche casi ininterrumpidamente.Hasta aqu, nos encontramos con una matriz combinada de ciudad espaola, la aplicacin de sistemas productivos britnicos y la reestructuracin afrancesada en convivencia con lo local y lo globalizante a modo de paseo comercial Las ciudades genricas derivan de la tabla rasa, donde no haba nada ahora hay algo, y si haba algo se lo reemplaza, de lo contrario sera histrica16 Sin embargo, repentinamente todo esto se ve interrumpido cuando llegamos al antiguo mercado de Abasto, convertido en paseo comercial privado hace algunos aos, que intenta tomar, absorber y rematar este sistema circulatorio y comercial de la avenida. En este edificio conviven la cascara pregnante de los orgenes de la ciudad, con el uso del no lugar ms poderosamente expresivo de la poca. A metros de l, paradjicamente, se encuentran iconos de tal magnitud identificadora como una de las residencias conservadas de Carlos Gardel, como as tambin enormes supermercados, residencias precarias y tugurizadas de inmigrantes, restaurantes de comida tnica calles muy degradadas, centros culturales. Centralidad, riqueza, cultura, pobreza, tugurizacin, violencia, congestin, identidad y globalizacin, todo conviviendo en un punto muy pequeo de la ciudad.Extraa combinacin espectacular entre la des-identificacin total con lo local y este gran espacio de consumo a la manera de la sociedad mercantilista global, mientras que a su lado sucede todo aquello, tan autctono e identificatorio.Dentro de l, estas tensiones y violencias del exterior se atenan. Estamos en un espacio seguro, vigilado, controlado hasta en lo que respecta a lo climatolgico. La temperatura es la justa y necesaria para llevar una vida confortable adelante. La seguridad nos permite alardear nuestro dinero y deseo de consumo sin barreras. All encontramos las grandes corporaciones ofrecindonos lo mejor del mundo civilizado y civilizante (a su manera). Y a metros nada mas, nos encontramos con este enorme sistema de complejidades sociales y urbanas inmersas en una zona absolutamente cntrica de la ciudad y degradadas por el abandono y la falta de inters en ella, aun as nos sentimos cmodos, ya que aqu, no hay tensin, es todo homogneo, esta todo bajo un aparentemente pacifico y efectivo control.
Captulo IIIPlaza de Mayo desde el Mc DonaldsAl entrar en el Abasto, la mixtura entre sectores sociales, etnias y fenmenos urbanos se rompe abruptamente y ya no de forma transicionada. Al cruzar esa puerta, dejamos atrs el entorno del restaurant peruano, los comercios de origen judo, los manteros, los mendigos, los cartoneros y la congestin.Aqu adentro nos encontramos entre los nuestros. Cmodos, apacibles, con todo lo que necesitamos para ser felices a nuestro alcance. Comida para exitosos, bebida para exitosos, electrodomsticos para exitosos, ropa para lo mismo. Eso nos ha enseado la TV y el capitalismo global durante los ltimos aos no es as?Solo pero semejante a los otros, el usuario del no lugar est con ellos en una relacin contractual4Todo esto en un ambiente sano, libre de smog y humo, olores a comidas extraas o suciedad; calor frio o lluvia; pobres, arrebatadores, gritos, bocinazos. Todo ha quedado afuera. Aqu estamos nosotros con nuestros pares, en un pacto inconsciente de agradable paz y tranquilidad, que apenas se ve perturbada por el ingreso de un mendigo nos angustiamos esperando la intervencin de algn guardia de seguridad.La seguridad, clima y atmosfera lo transforman en una especie de ideal paradigma de espacio pblico y en consecuencia enemigo de la ciudad real29Durante los ltimos aos tambin podemos ver como mucha gente ha desarrollado su propio sistema de valores e ideolgico y ha querido llevar este sentimiento de bienestar hacia el espacio pblico, por poner el caso que ya hemos nombrado, la Plaza de Mayo.Por supuesto, ya que aqu en esta imitacin hiperrealista y ridcula del espacio pblico, que en realidad es privado, nos sentimos tan bien Qu motivo existe para no llevar esta sensacin de bienestar hacia nuestros parques y plazas como puede ser, la plaza de mayo? Los lugares se transforman no solo en identificatorios, relacionales e historizadores sino en experiencias que nos modifican con su estructura simblica significativa y nos permiten ser el hombre ldico esttico y consumidor de experiencias, que no son acumulables pero son vivibles. La ciudad deviene en escena, simulacro para que podamos ser tan pronto actores como disfraces o personas27As aparecen los parques enrejados, las esquinas con cmaras de seguridad, la iluminacin agradable, la redecoracin de los espacios verdes con modernos bancos, luminarias y cestos de basura, colores llamativos y agradables. Repletos de policas y, por supuesto, tendientes a la homogeneizacin de sus usuarios, que despus de todo son quienes desean todo esto. Exactamente por este motivo, exclusivisarlo y expulsar a quienes no queremos tener que tolerar ni aceptar.Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histrico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como histrico, definir un no lugar5la sobre modernidad es productora de no lugares, de espacios que no son en s lugares antropolgicos, y que contrariamente a la modernidad baudelaireana, no integran los lugares antiguos clasificados y catalogados como lugares de memoria6As tambin desapareci la costanera y los baos en el rio, la ciudad se recost sobre la orilla y comenz a mirar hacia la llanura. Aparecieron los grandes equipamientos que traban el acceso a la costa y nos lo dejan imaginar y no percibir sino solo siempre como algo lejano, como puerta de entrada fluvial, como paisaje desde lo alto de las torres de oficinas y viviendas que solo son accesibles a los sectores acaudalados de la poblacin o el aeroparque que lo expone como carta de presentacin de la ciudad a los turistas con su vista franca y de alto nivel de abstraccin esttica; el horizonte, el plano marrn y montono del rio conjuntamente con el plano azul y blanco del cielo son de una potencia esttica impresionante sin igual en ningn otro lugar de la ciudad.El que era lugar de ocio para grandes cantidades de la poblacin, y que en las ciudades donde se aprovecha se convierte en mximo espacio pblico y figura trascendente para el uso durante los espectculos, manifestaciones, reuniones sociales o paseos de disfrute familiar y social, se convirti en lugar lejano, paisaje de los ricos, fondo de algunas localizadas situaciones urbanas.Hay espacios donde el individuo se siente como espectador sin que la naturaleza del espectculo le importe verdaderamente, como si la posicin de espectador constituyese lo esencial del espectculo 7Situaciones de uso con acceso limitado para los sectores pudientes como es el caso de la costa de Vicente Lopez, mientras que en las areas donde el acceso franco se da para las grandes masas se encuentra descuidado y en estado de abandono total, como es el caso de las playas de Quilmes o la misma reserva ecolgica en el centro de la ciudad de Buenos Aires. El centro necesita entornos cualificados y cualificantes para el equilibrio de su propia estructura psquica, vale decir barrios con espacios configurados como figuras y no como fondos25El rio, que era lugar de ocio para las clases medias y bajas fue extirpado de la ciudad, se lo privatizo y se lo desgasto.As, el lugar que por excelencia llevaba la funcin de mixtura de la heterogeneidad social, se elimino del inconsciente colectivo. Se lo puso lejos o en manos de los poderosos y no estuvo ms para el resto de los ciudadanos. De ah venia nuestra evocacin con la numeracin de las calles que nacen en el rio aunque el mismo ya no est.El marketing y la evocacin de playas y lugares paradisiacas nos dejo como enseanza que el agua para baarse debe ser inodora e incolora, rodeada de playas de arena clara y limpia. Nuestro rio no era as. El mismo estaba por fuera de estas prefiguraciones. De un color marrn aleonado por la suspensin de sedimentos provenientes del corazn de Latinoamrica, con costas de barro y pastizales, resulto difcil encuadrarlo dentro de esta esttica que nos enseo la globalizacin. Y eso, sumado a quienes y como lo usaban produjo su consecuente y sucesiva negacin como valor de uso, como figura protagnica, y as se lo coloc en un segundo plano, como soporte del paisaje urbano, fondo de las vistas y los proyectos de intervencin, incluidos los de Le Corbusier, con sus famosas perspectivas que visiblemente ponderan el ro como soporte de la ciudad y no como elemento figurativo dentro de la composicin.Quizs, al inmigrante el rio y el mar solo le parecan un medio para transportarse y la llanura infinita con su plano verde contrastado contra el cielo azul, le evoco mayores sentimientos o lo asombro mas por su potencial productivo y valor esttico, y pens que all estaba todo su destino.As fue que primero por medio del cuadrado espaol sobre la planicie, luego con la aparicin de importantes infraestructuras britnicas, mas tarde con la planificacin afrancesada de los corredores monumentales, y actualmente por esta imagen negativa e innecesaria que se nos presenta del mismo como lugar pblico, negamos su existencia y presencia. Quin no ha escuchado decir que es sucio, contaminado, horrible y maloliente? Quin no percibi alguna vez el desprecio del porteo por su propio rio? Esto se convierte en una gran paradoja cuando vemos lo que sucede en otras ciudades del planeta. Pero nos parece entendible bajo las circunstancias de la composicin social actual que tiene nuestra ciudad.El lucro comercial deshumanizo y corrompi los lazos interpersonales, empobreciendo la vitalidad vecinal y social. La atomizacin de la sociedad es reflejo del industrialismo, donde la produccin se divide del consumo y todos dependen del mercado ms que de sus propias capacidades productivas para las necesidades de la vida19
Captulo IVGardel y StarbucksEn una misma cuadra, con solo metros de separacin, tenemos el paraso del consumo, institucin por excelencia de la economa de mercado liberal y globalizada representado por el shopping Abasto y una de las residencias que se conservan en pie de Carlos Gardel, figura emblemtica de lo autctono.La ciudad genrica concentra lo hiperglobal y lo hiperlocal15
El barrio, que era arrabal de malevos, donde sonaban tangos y milongas, los inmigrantes se disponan a trabajar y asentarse en el mismo lugar, se ha convertido en una suerte de mercado frvolo y tugurio suburbanizado, residencia de comerciantes empobrecidos, torres, hipermercados descomunales, transentes mendigando y abandono total sin preocupacin por quienes lo pasan de largo.Los personajes identificatorios tradicionales, tpicos, han sido reemplazados, al igual que las tipologas de espacio pblico, por modelos de personalidad, sin identidad propia ms que la de la urbanidad global, que all se encuentran para consumir, y ya no desarrollar, las costumbres de lo que ahora son las tribus urbanas. Modelo por excelencia de personalidad presente en todos los lugares del mundo con caractersticas similares, como si las personalidades y los comportamientos pudieran importarse o trasladarse por igual de un lugar del mundo a otro.Los emo, floggers y otros sucesos sociales y culturales atraviesan la sociedad, plantendose cuestiones existenciales frivolizadas por los medios de comunicacin y han dejado de lado todo lo que tiene que ver con el lugar propio. La convergencia nicamente es posible si se cambia de identidad Que nos queda si nos quitan la identidad? Lo genrico?14Como los lugares antropolgicos crean lo social orgnico, los no lugares crean la contractualidad solitaria8Ahora, se considera que el espacio pblico no es tal, est como podra decirse fuera de moda. Lo importante es consumir en estos espacios no dotados de identidad aquello que el mundo nos dice que debemos.Se mira desde el shopping al espacio pblico como un lugar salvaje y no dotado de civilizacin y a su vez, esto le niega su identidad y lo despoja doblemente de ella.Cmo es posible que un lugar tan cargado de significados y que supo dotar a la ciudad entera de grandes rasgos de identidad reconocidos mundialmente se niegue a s mismo de esta manera? Si pudiramos contestarnos esta pregunta, al mismo tiempo nos contestaramos por qu hemos dado la espalda al ro y lo hemos dejado como algo sin protagonismo, ya que conforman una sola pregunta ambas.Hemos sido colonizados por la enseanza de deseos que no nos pertenecen. Nos dicen como debe ser el lugar donde vivimos, que debemos consumir, que debemos vestir, que marcas debemos comprar y donde realizarlo, donde y como divertirnos, como llegar hasta all. Nos aslan de la realidad y nuestro entorno.Lo realista y lo romntico de la identidad y el sitio se ha ido reemplazando sistemticamente hasta alienarnos en estos miserables lugares donde lo que se consume no tiene ningn valor nutritivo ni cultural ni alimentaria ni socialmente, todo escondido detrs de las figuras de la racionalidad, el confort, lo veloz, la eficacia. Tcticas cnicas del capitalismo global enajenante.El espacio del no lugar no crea ni identidad singular ni relacin, sino soledad y similitud9
Captulo VEl rio se mira y no se tocaComo hemos visto, con el correr de los aos nos hemos desplazado desde el enfoque de lo nuestro, hacia el de lo que nos muestran que debemos ser. Quizs esto explique un poco esta constante negacin del ser cultural urbano, influenciado por los modelos globalizantes en desmedro de lo propio.Primero nos mostraron que necesitbamos un puerto e infraestructuras productivas a la medida de los pases desarrollados y calles y paseos como los de la gran cuna de la civilizacin. Luego nos vendieron sus productos y servicios y nos dijeron que nuestra personalidad ya no tena sentido en un mundo tan conectado e integrado, que debamos adoptar su msica, sus comidas, su vestimenta y su lxico.La ciudad eficiente y funcional de fabricas y estaciones ferroviarias, es sustituida por la del placer, la del sueo del comercio28Las personas se representan a s mismas a travs de aquello de lo que carecen o creen carecer11As, entre todo lo que se llevo esta voluntad imperiosa por pertenecer al mundo, nos olvidamos de quienes ramos y nos convertimos en lo que somos.Nos ensearon que para ser civilizados debemos ser homogneos, controlados, vigilados, confortables, consumistas.El rio nos propona todo lo contrario. Reunirnos a su alrededor y vivir saludablemente el impacto de la naturaleza que nos rodea. Aun tambin as lo hacan las plazas. La plaza est en un sitio que surge como lugar porque el es un lugar21
Pero no nos la hemos agarrado nicamente con el rio, lo hemos hecho con todo el espacio pblico en su conjunto.El, ya no est ah para que lo usemos, sino para q lo veamos de lejos y pasemos por el. Quienes lo usan son vistos como aquellos que lo necesitan por no tener la posibilidad de disfrutar de lugares de calidad y saludables en su propia casa, la privacidad absoluta.Despus de todo, si no es por ello, cmo es posible explicar la negacin del rio sucio y contaminado, el abandono de nuestra cultura, el denostar lo verdaderamente pblico para convertirlo en algo lo ms parecido posible a lo privado?Y as, la ciudad dejo de ser nuestra y paso a ser tierra de nadie, transcurso entre lugares que estn cargados de connotaciones positivas para nosotros.la conciencia de la ciudad y de la realidad urbana se atrofia tanto en unos como en otros, hasta su desaparicin. La destruccin practica y terica (ideolgica) de la ciudad no puede, por lo dems, evitar dejar un enorme vacio12
INDICE DE CITAS:1 a 9 AUGE, Marc De los lugares a los no lugares Ed. Gedisa, Barcelona. 199410 a 12 LEFEBVRE, Henri El derecho a la ciudad Ed. Peninsula, Barcelona. 197313 a 17 KOOLHAAS, Rem La ciudad genrica Domus N791, Milan. 199718 a 19 SARDIN, Horacio Ciudad e ideologa. La ciudad total Revista SCA N218, Bs As. 20 a 23 ROCA, Miguel Angel Lugares urbanos y estrategias UNC FAU, Cordoba. 198424 a 25 ROCA, Miguel Angel La ciudad y las utopias FADU UBA, Bs As. 199426 a 29 ROCA, Miguel Angel De la ciudad contempornea a la arquitectura del territorio Ediciones UdeCor, Cordoba. 2003
~ 1 ~