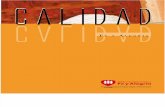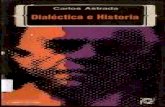La cuestión de la dialéctica en Marx.pdf
-
Upload
kerry-robinson -
Category
Documents
-
view
9 -
download
1
Transcript of La cuestión de la dialéctica en Marx.pdf
-
La cuestin de la dialctica en Marx
The dialectics on Marx
Carlos FERNNDEZ LIRIA
Universidad Complutense de Madrid
Recibido: 23/01/2014
Aceptado: 15/07/2014
Resumen
La tradicin marxista, con muy contadas excepciones, afirm siempre queel mtodo de Marx era dialctico e incluso se consider que su obra inaugura-ba una nueva escuela filosfica a la que se llam materialismo dialctico.Actualmente, con un poco de serenidad acadmica, hay que concluir que no esas. En este artculo presentamos dos textos de Marx cruciales para esta discu-sin. Ambos fueron utilizados por el marxismo para entronizar la dialctica.Sin embargo, en ambos casos se trataba de un error de interpretacin1.
Palabras clave: Dialctica, capital, mtodo, propiedad.
Abstract
The Marxist tradition, with very few exceptions, always claimed thatMarxs method was dialectical and even thought that his work inaugurated anew philosophical school called dialectical materialism. Currently, withsome academic serenity, we must conclude that his method is not dialectical.In this article we present two texts of Marx that are crucial for this discussion.
441
1 Este artculo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigacin.Naturaleza huma-na y comunidad II (FFI2009-12402), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovacin
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
ISSN: 0211-2337http://dx.doi.org/10.5209/rev_ASHF.2014.v31.n2.47577
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 441
-
Both were used by the Marxist tradition to enthrone dialectics. However thiswas caused by a bad interpretation of both texts.
Keywords: Dialectics, capital, method, property
1. Introduccin
Ha llegado un momento en el que podemos abordar la obra de Marx con unpoco de serenidad acadmica, lo que, en primer lugar, significa leerla al mar-gen de ese fenmeno ideolgico monumental y asombroso al que se llammarxismo. No se trata de quitarle al marxismo muchos de sus mritos -que slos tuvo-, sino de separar -al menos con vistas a una historia de la filosofaseria- lo que pertenece a Marx y lo que perteneci al marxismo. En realidad, selleva ya tiempo haciendo esta imprescindible labor, y, por ejemplo, la obra deMonserrat Galcern, La invencin del marxismo, es un gran ejemplo a seguir.2
Tambin es imprescindible mencionar la inmensa labor desarrollada porWolfang Fritz Haug y su escuela de investigacin3. En todo caso, en este art-culo, quiero insistir en que -aunque pueda sorprender a muchos autodenomina-dos marxistas- una de las cosas inventadas por el marxismo y que no es posibleencontrar en Marx es, precisamente, el tan celebrado mtodo dialctico4.
Por mi parte, lo que he mantenido en mi libro El materialismo y tambin -con Luis Alegre- en El orden de El Capital 5, es que el famoso recurso de Marxa la dialctica hegeliana no se sostiene en ninguno de los sentidos -ciertamentedistintos- barajados por la tradicin marxistas: en Marx, la dialctica no puedeser entendida ni como una una ley general del acontecer histrico, ni como
442
2 Galcern Huguet, M.: La invencin del marxismo (estudio sobre la formacin del marxismoen la Socialdemocracia alemana de finales del s. XIX), Iepala, Madrid, 1997.3 Haug ha dirigido y editado el Historisch-kritisches Wrterbuch des Marxismus, Hamburg,Argument, 1994 ss 4 Tambin en esto conviene tener presente la obra de Haug. En un artculo publicado en castel-lano, El proceso de aprendizaje de Marx, Haug defiende -como tambin hemos hechonosotros- la importancia que la edicin francesa de El capital tiene por s misma; y adems, enel sentido, para nosotros especialmente relevante, de que esa importancia reside en que Marxse aleja progresivamente, cada vez ms, de Hegel y la dialctica hegeliana. Nuestro acuerdocon Haug tambin se extiende a la interpretacin del texto de 1857 al que vamos aludir a con-tinuacin: la afirmacin de Marx mi mtodo se eleva de lo abstracto a lo concreto, no es unaocurrencia inslita, es, sencillamente, el punto de partida de la ciencia normal. El artculo estpublicado en: Marcelo Musto (coordinador): Tras la huella de un fantasma. La actualidad deKarl Marx, Siglo XXI, Mxico, 2011.5 Cfr. Fernndez Liria, C.: El materialismo, Sntesis, Madrid, 1998 / Fernndez Liria, C yAlegre Zahonero, L.: El orden de El Capital, Akal, Madrid, 2011.
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 442
-
un mtodo de investigacin cientfica y ni siquiera como un mtodo deexposicin (s, en cambio, como dice el propio Marx6, como un coqueteoretrico que, por cierto, en seguida vino a mostrarse como muy perjudicial).
Desde luego, no hemos sido los nicos en poner en duda la pertinencia de ladialctica en la obra de Marx. Fue Althusser quien primero puso sobre la mesaesta cuestin, al distinguir entre una dialctica materialista y una dialcticaidealista7. Hasta entonces el marxismo se haba dejado llevar por la metforade la extraccin: Marx habra extrado el mtodo dialctico de la envolturaidealista que, en Hegel, la mistificaba; habra, en suma, apartado el sistema ysalvado la dialctica. Sin embargo, Althusser y Balibar demostraron que estasugerente metfora no funcionaba. El materialismo afectaba tambin a la natu-raleza misma de la dialctica. Y en efecto, sta quedaba tan afectada que bas-tantes lectores de Althusser entendimos muy pronto que una dialcticamaterialista, sencillamente, no tena nada de dialctica8.
2. El Discurso del Mtodo de Marx
El asunto de la dialctica ha sido el nervio de la relacin del marxismo conHegel. Esto tambin atae, por supuesto, al propio Marx, aunque en l -lohemos intentado hacer ver en El orden de El capital- la cosa es complicada.Pero respecto a ciertas versiones del marxismo, uno se sorprende: los marxis-tas pretenden ser, por una parte, muy hegelianos, y al mismo tiempo, pretendensepararse de Hegel en una cuestin crucial. Cul? Supuestamente, al contrarioque Hegel -quien sera idealista precisamente por ello-, los marxistas defien-den la existencia de un mundo material objetivo y cognoscible.
O mucho me equivoco o esta increble reivindicacin no tiene un especial sig-nificado respecto de Hegel. En realidad, pienso que, de hecho, ese tipo de consi-deraciones no tienen nada que ver con la historia de la filosofa. En todo caso,creo que Hegel ni se dara por aludido. Es como si se pensara algo as como quepara Hegel las cosas estn hechas de un material muy liviano y etreo, el espritu,
443
6 Esta fue -ya en las publicaciones mencionadas en la nota anterior- nuestra interpretacin delfamoso Eplogo a las segunda edicin alemana del Libro I de El Capital. 7 A este respecto, la pieza clave de la obra clave de Althusser fue Contradiccin ySobredeterminacin en Pour Marx Maspero, Paris, 1965 (La revolucin terica de Marx,Siglo XXI, Mxico,1978). Tambin, por supuesto, el seminario Lire le Capital, Maspero,Paris, 1965 (Para leer El Capital, Siglo XXI, Mxico, 1978). 8 En mi libro El materialismo, Sntesis, Madrid, 1998 me ocupo en detalle de este problema, enconcreto, de la distincin entre contradiccin y oposicin real (cfr. captulo 10), clave paraentender lo que se esta jugando aqu.
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 443
-
y para los marxistas en cambio el material fuera muy material, es decir, el mate-rial fuera la mismsima materia. La verdad es que este tipo de contraposicionesconvirtieron al marxismo en el hazmerrer del mundo de la filosofa. El problemaes que ni Hegel ni nadie pretenda eso que ellos ponan tanto empeo en criticar.
Estaremos de acuerdo en que no es, desde luego, necesario llegar al extre-mo del famoso manual de Politzer, con el que se educaron tantas generacionesde marxismo. Pero, aunque se trate de un caso lmite, sigue siendo inquietanteque fuera posible desembocar en semejantes derroteros: Es verdad que sonnuestras ideas las que crean las cosas?, preguntaba Politzer. Tomemos porejemplo, un autobs que pasa en el instante en que atravesamos la calle, encompaa de un idealista con quien discutimos si las cosas son una realidadobjetiva o subjetiva y si es cierto que son nuestras ideas las que crean lascosas. No cabe duda de que, si no queremos ser aplastados, debemos prestarmucha atencin. Porque en la prctica el idealista se ve obligado a reconocerla existencia del autobs. Para l, prcticamente, no hay diferencia entre unautobs objetivo y un autobs subjetivo, y esto es tan exacto que la prcticaprueba que los idealistas en la vida son materialistas.9
Es cierto que Marx dice algo ms o menos remotamente parecido en lafamosa Introduccin de 1857 (normalmente ligada a los Grundrisse), concre-tamente en el pargrafo conocido como El mtodo de la economa poltica10.No hay que hacer del pensamiento el demiurgo de lo real, nos viene a decir.Entre parntesis, conviene advertir que este famoso texto es de una extremadificultad y ha sido el que ha generado ms dislates interpretativos de toda lahistoria del marxismo (tengo intencin de ocuparme de eso en un comentariolnea a lnea, en un librito sobre la cuestin del mtodo en Marx). Como sabe-mos, Althusser le concedi una importancia inmensa, llegando a denominarloel Discurso del Mtodo de Marx11. Se trata, en efecto, de uno de esos escas-simos textos en los que Marx alude directamente a la cuestin del mtodo.Ahora bien, se trata de un texto que se public muy tardamente (lo publicapor primera vez Kautsky en 1903)12, cuando la tradicin marxista ya tena
444
9 G. Politzer, Principios elementales y fundamentales de filosofa, Akal, Madrid, 1975, p.51.10 Una excelente edicin en castellano, con una introduccin delirante (como tantas otras) deUmberto Curi, fue Marx, K., Introduccin general a la crtica de la economa poltica / 1857,Siglo XXI, Mxico, 1985. 11 Los comentarios ms importantes que hizo Athusser de este texto fueron: en Pour Marx, ob.cit., el captulo VI, Sobre la desigualdad de los orgenes; en Lire le Capital, ob. cit., laprimera intervencin de Althusser; en Positions (Editions Sociales, Pris, 1976), Est-il simpledtre marxiste en philosopohie?.12 Se publica la edicin moscovita (IMEL) en 1939-1941, acoplada a la primera versin de losGrundrisse, en una versin con muy notables discrepancias que anulaban las versiones anteri-
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 444
-
archidecidida la cuestin del mtodo. El mtodo era la dialctica. Por lo tanto,si ahora apareca algo as como un Discurso del Mtodo entre los manuscritosde Marx, lo que ah tena que encontrarse no poda ser otra cosa que la dialc-tica. Y as se crey, hasta que Althusser ech un jarro de agua fra sobre estasesperanzas de coherencia para el materialismo dialctico. Result que no eraas: el texto no era una reivindicacin materialista de la dialctica. Comovamos a ver, era, ms bien, todo lo contrario.
Mientras tanto, el gran momento materialista del texto se encontr en lafrase a la que ya hemos aludido he aqu por qu Hegel cay en la ilusin dehacer del pensamiento el demiurgo de lo real. Se entenda mucho mejor estafrase que el he aqu al que se refera. En seguida vamos a comprobarlo. Pero,de todos modos, qu se entenda en verdad? Qu significa que no se puedehacer del pensamiento el demiurgo de lo real? No es esto una evidencia?Quin sera entonces idealista? Lo relevante es que esta evidencia aparece enel texto de Marx junto con una afirmacin a la que suele prestarse muchamenos atencin: la de que el pensamiento no se mueve por s mismo. En eltexto de Marx, una frase es explicacin de la otra.
Ahora bien, hay que reparar aqu en una cosa muy importante.Precisamente, Hegel haba definido la dialctica en la introduccin a laCiencia de la Lgica como la negatividad interna de las determinaciones,que es el alma que se mueve por s misma y que es el principio de toda vitali-dad espiritual y natural13. As pues, del texto en cuestin habra que concluircoherentemente que lo que Marx est rechazando en Hegel es precisamente ladialctica. No fue eso, desde luego, lo que mayormente entendi la tradicinmarxista, que interpret ms bien que en este famoso texto Marx estaba sal-vando el mtodo dialctico y apartndose del sistema idealista que la mistifi-caba. Luego, por supuesto, era muy difcil traducir esta interpretacin en algomnimamente sensato. Al final, siempre se volva a desembocar en lo mismo:lo que Marx, en 1857, no est dispuesto a aceptar de Hegel es la tesis surrealis-ta de que el material del que est hecho lo real es espiritual...
Sin embargo, lo que est ocurriendo en este texto es algo muy distinto.Desde luego, debemos a Althusser el haber introducido un poco de sensatez ensu interpretacin. Si hay ah un elogio de Hegel no es por su mtodo dialcticosino por su rechazo frontal del empirismo. No es posible partir de lo real y con-creto, no es posible partir de datos empricos brutos. Muy al contrario, como
445
ores. Despus, vuelve a ser publicada junto con los Grundrisse, en 1953, por la editorial berli-nesa Dietz.13 Hegel, G. W. F.: Wissenschaft der Logik, Werke, V, VI. Suhrkamp Verlag, Francfort, 1969,pg. 52 / Ciencia de la Lgica. Solar-Hachette, Argentina, pg. 52.
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 445
-
ha mostrado Hegel, cuando la certeza sensible pretende estar atenindose a lospuros datos brutos y desnudos, creyendo estar ante lo ms concreto y rico endetalles empricos, est navegando en un mar de abstracciones vagas, pobres yconfusas. Pretendemos partir de lo real y concreto; por ejemplo, en economa,de la poblacin; as comienza el texto de Marx. Ahora bien la poblacin es unaabstraccin si no se tienen en cuenta las clases sociales, las relaciones de pro-duccin, etc. As contina el texto; y con este tan explcito guio a laFenomenologa del Espritu, se rinde un justo homenaje a Hegel, respecto a unpunto en el que Marx ya no dar marcha atrs.
Ese es el elogio que el texto contiene. Nada que ver con la dialctica, pues.Luego empieza el reproche: he aqu por qu Hegel cay en la ilusin... Y loque se le reprocha es, precisamente, eso que Hegel ha llamado dialctica: lavida del pensamiento, la idea de que el pensamiento se mueve por s mismo. Elhe aqu en cuestin es ni ms ni menos que la aludida crtica del empirismo,de la cual, Hegel saca unas consecuencias idealistas que Marx no est dispuestoa subscribir. La ciencia no parte de lo real y concreto, sino de un mar ideolgi-co de abstracciones y prejuicios. Para decir algo concreto hace falta mucho tra-bajo cientfico -como deca Althusser, mucha prctica terica14. Sin duda que elconocimiento comienza por la experiencia, pero la experiencia no nos entregalo determinado. Para decir cosas concretas, para alcanzar determinaciones odatos precisos hace falta el concurso de la teora, hace falta la experimentacin.Cuesta mucho esfuerzo cientfico aislar un dato fiable. Lo concreto, dice Marx,aparece en el pensamiento como resultado (no como punto de partida, aunquesea el efectivo punto de partida). La experiencia comn distingue, ms omenos, los bichos de las yerbas. Para montar la clasificacin de Linneo hacefalta toda una comunidad cientfica. Ah donde la experiencia ve un bicho, laciencia distingue un coleptero de la clase de los archostemata. Lo determinado,lo concreto, los datos brutos y desnudos, por tanto, no son privilegio de lo quesolemos llamar experiencia. S lo son, en cambio, de la experiencia cientfica, lacual es siempre resultado de una prctica terica continuada.
Esto es lo que est diciendo Marx, nada parecido al galimatas deliranteque muchas veces la tradicin marxista mont con estos prrafos15. La cosa era
446
14 El texto clave para entender el concepto de prctica terica es Althusser, Pour Marx, captu-lo 6 (Sobre la dialctica materialista).15 La ya mencionada Introduccin de Umberto Curi (ver nota 8) es un ejemplo de ello. Encambio, Althusser -en su primera intervencin del seminario Lire le Capital- acert sin dudaen la interpretacin del texto, quizs por primera vez en la historia de la tradicin marxista.Dicho esto, la complicacin que monta para conseguirlo (mediante la distincin entre el con-creto de pensamiento y el concreto real, etc.) no creo que sea hoy en da tan necesario comoen aquellos tiempos de auge del estructuralismo.
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 446
-
bastante sencilla (aunque nada trivial). Lo que ocurre es que Marx, desde elprincipio, est haciendo una especie de broma hegeliana, pues est imitandolnea a lnea la primera figura de la Fenomenologa del Espritu, al tiempo queun conocido pasaje del Prefacio, en el que se nos dice que el absoluto es absolu-to al final, que es esencialmente resultado16. Se trata, por supuesto, de pocomenos que una broma: es un divertimento hegeliano. Uno se asusta viendo elcisco que la tradicin marxista mont aqu, empeada en buscar a un Marx quesupuestamente estara poniendo a Hegel cabeza arriba, reescribindolo al modomaterialista. No hay nada de eso en el texto. Lo que hay es un profundo acuerdocon Hegel respecto a su descarnada crtica del positivismo y el empirismo.
As pues, el camino del pensamiento no va de las cosas concretas a las abs-tracciones conceptuales, sino que, por el contrario, se eleva de lo abstracto alo concreto17, es un camino que parte de abstracciones imprecisas para llegar adeterminaciones precisas. Por supuesto -Marx no cesa de advertirlo-, todo estecamino se hace siempre a propsito de las cosas, a propsito de la realidadefectiva (el efectivo punto de partida). Pero lo que es una tontera es pensarque al principio tenemos las cosas en carne y hueso y al final tenemos concep-tos. Las cosas en carne y hueso estn exactamente igual al comienzo que alfinal, como les corresponde. Lo que pasa es que, respecto de ellas, al principiotenemos lo que creemos que son las cosas y al final, si tenemos suerte, tenemoslo que sabemos que son las cosas. Por tanto, el camino no va de la cosa al con-cepto, sino de conceptos imprecisos a conceptos precisos. Todo, desde luego -da hasta vergenza repetirlo-, respecto a la cosa real y efectiva, de la cual, alprincipio no decimos ms que vaguedades y al final decimos cosas claras ydistintas. Si los datos son un contacto puro y no mediado con la cosa, hayque decir que nunca los tenemos al comienzo del proceso cognoscitivo. Losdatos aparecen al final. Al comienzo, los datos estn siempre interferidos poruna constelacin de construcciones culturales, ideolgicas, psicolgicas, tri-bales... por todo ese tejido de vaguedades y abstracciones vacas en las quenavega la conciencia espontnea. La mediacin cientfica lo que hace ms bienes cortocircuitar toda esta basura ideolgica, barrerla, limpiarla. La mediacinideolgica suma, la mediacin cientfica resta. Un telescopio no aade unainterferencia entre nuestro ojo y la luna. Lo que hace es limpiar el campo devisin de la interferencia de nuestra miopa.
En resumen: siempre a propsito de las cosas, el conocimiento va derepresentaciones confusas e imprecisas a representaciones precisas y riguro-
447
16 Hegel, Phnomenologie des Geistes, Werke, III. Surkkamp Verlag. Francfort, 1969, pg. 16. 17 Marx, K.: Introduccin general a la crtica de la economa poltica , ob. cit., pg. 51.
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 447
-
sas. Por lo tanto, el proceso no puede ser descrito como un camino de la cosa alpensamiento, sino como un proceso que,a propsito de la cosa, va del pensa-miento al pensamiento. Del pensamiento impreciso, al pensamiento riguroso.De vagas abstracciones, a determinaciones conceptuales cada vez ms precisas(y con mayor valor cognoscitivo). Pues bien: he aqu por qu Hegel cay enla ilusin de concebir lo real como resultado del pensamiento que, partiendode s mismo, se concentra en s mismo, profundiza en s mismo y se mueve pors mismo18. Lo que Marx aade a continuacin -tantas veces repetido y tantasveces malinterpretado- es en principio algo bastante sencillo: no, ese no es elproceso por el que se genera lo real, ese no es otra cosa que el proceso por elque se gesta el conocimiento de lo real. Lo que pasa es que, dicho as, desem-bocamos de nuevo en un Hegel de paja, demasiado estpido, casi surrealista,que pretendera que el proceso cognoscitivo generara las cosas que nos habr-amos propuesto conocer. Como vamos a ver, lo que se est jugando aqu esalgo muy distinto y en verdad bastante inesperado.
El pensamiento no se mueve por s mismo, el pensamiento, aade Marx,recibe un impulso completamente exterior y lo tiene que mover una... cabe-za19. Marx utiliza esa poco delicada expresin (algunas traducciones ponenms dignamente mente): Kopf, cabeza. Pero dejemos el tema por el momen-to. Eso de que el pensamiento se mueva o no se mueva por s mismo pare-ce menos surrealista que eso de que el pensamiento engendre la realidad... peroslo porque se entiende mucho menos.
Y el caso es que es bien difcil de entender. Es ms, es tan difcil de enten-der como el mismsimo Hegel, pues la nica forma de afirmar que el conoci-miento se mueve por s mismo es montar algo as como un sistema hegeliano.Sin duda, entre todos los pensadores idealistas, Hegel es quien resuelve elasunto de forma ms airosa. Sera demasiado largo discutir esto ahora, pero loque yo defendera es que, en realidad, desde el mismo momento en que se afir-ma que el pensamiento est vivo, es decir, que hay una fertilidad cognoscitivaa la que Hegel llama, precisamente, dialctica, es ya inevitable afirmar algo ascomo que el pensamiento es el demiurgo de lo real. Es decir, afirmar ms omenos lo que Hegel dice con toda exactitud: que lo que tenemos ah es elprincipio de toda vitalidad espiritual... y natural. La dialctica no se deja con-vertir en un mero mtodo de investigacin o de exposicin. Si hay una vitali-dad dialctica -es decir, si el pensamiento se mueve por s mismo hacia laverdad- es el principio de toda vitalidad, ya sea espiritual o natural. Como
448
18 Ibid., pg. 51.19 Ibid., pg. 52.
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 448
-
digo, esto es imposible de demostrar aqu, en unas pocas pginas, pero convie-ne retener que eso y no otra cosa es precisamente lo que el sistema hegelianoconsiste en demostrar, y que se pueden hacer todas las piruetas que se quierapara ponerle cabeza arriba o cabeza abajo sin que el resultado se altere en loms mnimo.
Sin embargo, sin pretensiones de exhaustividad, podemos aproximarnosal problema20. Qu es posible entender por un pensamiento que se muevepor s mismo? Para empezar, eso quiere decir que, si se da tiempo al con-cepto, el concepto da de s otros conceptos. A partir de aqu, podemos afirmarque, en el fondo, el tiempo, al pasar, razona; o que el pensamiento, al razo-nar, pasa, hace pasar el tiempo. Este en el fondo no es ms que eso queprecisamente siempre se ha llamado idealismo: ese fondo en el que lomismo es el pensar y el ser. Eso que llamamos Historia es, en efecto, enHegel, el lugar en el que el pensar y el ser se demuestran como siendo lomismo. En la Idea -entre las pginas de la Ciencia de la Lgica-, la razn sedespliega sin tiempo, en la eternidad de lo meramente lgico. En laNaturaleza, tenemos un tiempo que se despliega -aparentemente21- sin razn.En la Historia22 tenemos un tiempo que razona y una razn que pasa. LaHistoria es la bisagra entre Dios y el Mundo, entre la Idea y la Naturaleza,entre lo lgico y lo temporal.
Tal y como lo estamos resumiento, puede que la cosa resulte algo crptica.Sin embargo, estamos ms bien a las puertas de una tesis que gran parte de latradicin marxista ha defendido siempre a capa y espada y que, adems, hasido tomada por el no va ms del materialismo. Se trata de la tesis historicistade que la verdad es siempre relativa a su poca, la tesis de que el pensamientoes siempre una superestructura de su poca, la tesis, en suma, de que cadapoca produce su verdad y que no hay otra verdad que la que en cada casocorresponde a una poca dada. Por qu? Porque, en el fondo, es siempre, lapoca la que razona, y ms all de la poca, es siempre la Historia la que razo-na por encima de cualquier poca. Se trata de la tesis de que la Historia, a lapostre, es el desarrollo del concepto.
449
20 He tratado de resumir esto mismo en el captulo IX de Para qu servimos los filsofos? LaCatarata, Madrid, 2013.21 Aparentemente, pues, al fin y al cabo, la lentitud de la naturaleza, a travs de millones deaos de movimiento ciego y en apariencia estpido y sin sentido, acaba por alumbrar laHistoria, acaba por alumbrar una cosa temporal que piensa: el ser humano. 22 Mientras no se diga lo contrario (o se comprenda suficientemente por el contexto) porHistoria nos referimos, por supuesto, a la realidad histrica y no a la disciplina que la estudia.El uso de la mayscula tiene que ver ms bien con la correlacin hegeliana Idea, Naturaleza,Historia.
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 449
-
En efecto, si el pensamiento se mueve por s mismo, dnde y cmo podrahacerlo si no es precisamente en el escenario de la historia universal? Pensar essiempre contextualizar. Un pensamiento que no tuviera en cuenta su contexto,hasta sus ltimos rincones, siempre sera unilateral y abstracto. Ahora bien, elnico contexto de todos los contextos es el Tiempo. A la cabeza ms poderosase le puede escapar algo (o mucho). Al Tiempo no; el Tiempo pone cada cosaen su lugar, sin dejarse ninguna circunstancia, pues no hay circunstancia queno est, ella tambin, en el Tiempo. Pues bien, la Historia no es sino ese esce-nario en el que el pensamiento se mueve con toda la fuerza del Tiempo.Cuando el pensamiento avanza armado con un cerebro en el que cabe la totali-dad, un cerebro capaz de poner todo con todo en relacin, todo en contexto contodo, es decir, cuando el pensamiento piensa con el cerebro del Tiempo, enton-ces tenemos, precisamente, eso que llamamos Historia.
Esta mentalidad historicista suele tener bastante xito, dentro y fuera de lasfilosofas de la historia. Acaso la ciencia, el arte, el derecho no son productoshistricos? No es la historia la que verdaderamente puede reclamar los dere-chos de autor sobre estas encarnaciones de la razn y la libertad? Detrs de unaobra de arte, de una obra cientfica, de una legislacin, no es posible siempredescubrir una poca, una sociedad histrica concreta, un espritu del pueblo,o si se prefiere, un modo de produccin?
Pues bien, a esto es a lo que el texto de Marx dice un no rotundo. Se trata deun no rotundo precisamente porque es un no que surge de una enorme vaci-lacin, porque es como si Marx estuviera todo el rato a punto de concluir locontrario. Incluso se puede observar que tiene bastantes ganas de concluir locontrario. No en vano, el texto que nos ocupa est situado en un momento crti-co de la evolucin del pensamiento de Marx. Marx est a punto de meter en uncajn, para que lo roan los ratones, un libro monumental, en un altsimo gradode elaboracin: los famosos Grundrisse. Est a punto de recomenzar la cosadesde el principio, tras una dcada de trabajo agotador. Hay algo, sin duda, quel quera que le saliera pero que, finalmente, no le ha salido. Y la obra que va arecomenzar a partir de este momento no se va a llamar algo s como Teoramaterialista de la Historia o Las leyes fundamentales del acontecer histrico,sino, muchsimo ms modestamente, El capital; es decir, nos encontramos depronto con un estudio de aquello que hace capitalista a la sociedad capitalista(ni siquiera de aquello que la hace sociedad). Se trata de encontrar ahora la leyeconmica que rige el movimiento de la sociedad moderna23. Nada de leyes de
450
23 Como es sabido, as define Marx, en el prlogo a la primera edicin (1967), el propsito desu obra Das Kapital.
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 450
-
la historia, pues. Nos encontramos con un proyecto de cuatro libros bien gor-dos para aislar la ley de una cosa histrica: la sociedad capitalista.
Este doloroso y abismal cambio de planes le ha costado a Marx muchasvacilaciones, no cabe duda. Sin embargo, el texto que nos ocupa, finalmente,no es ambiguo.24 El conocimiento no es obra de la historia. Es obra, nos dice,de una cabeza. El conocimiento no es el resultado que arroja el continuo agi-tarse de los pensamientos en la historia. No. Es todo lo contrario: cuando lahistoria mueve los pensamientos de un lado para otro, cuando los anima amoverse por s mismos, a profundizar en s mismos, a reflexionar sobre s mis-mos, a dar de s, en suma, cuanto pueden dar con todas las energas de la totali-dad, con todo el cerebro de su poca entera y de la historia misma, el resultadono es la historia de la ciencia. Como acertar a decir Althusser, el resultado esms bien, todo lo contrario: un tejido de evidencias tenaces y estriles, unmacizo ideolgico, una fortaleza inexpugnable de lugares comunes y prejui-cios inconfesados. El conocimiento no es obra de la historia. Es el resultado deuna prctica terica que, ms bien, ha trabajado contra la historia, en luchacontinua con el macizo ideolgico con el que la historia vociferaba sin cesar.La historia jams hace el trabajo de la comunidad cientfica. Es cierto que lacomunidad cientfica tiene que trabajar en condiciones histricas -y cmopodra pretenderse lo contrario?-, pero no trabaja a favor de la historia, sinoms bien contra ella. La historia de la ciencia no es un epifenmeno de la his-toria, no es un producto histrico. Es un producto de la razn, que se abrecamino (en ocasiones en una lucha muy desigual en la que no se entiendecmo logra alguna vez imponerse) entre las fuerzas de la historia.
451
24 Y ello, pese a que el texto es, de todos modos, un borrador. Eso no se puede olvidar. Hay enel texto, en efecto, una expresin de ms, la famosa alusin a que el orden del conocimientoes inverso al orden real (ob. cit., pg. 58). Althusser, en su primera intervencin en Lire lecapital, demostr que esa maldita palabrita de ms, que caus un desaguisado tremendo enla tradicin marxista, no era ms que una exageracin retrica. Lo que, en realidad, hademostrado Marx en los prrafos anteriores ha sido que los dos rdenes no son ni inversos nibiunvocos; sencillamente, ambos rdenes no tienen nada que ver el uno con el otro. El ordenestructural no tiene nada que ver con el orden histrico. Si el orden de la exposicin sigue elorden estructural, es decir, el orden por el cual unas cosas se sostienen y se articulan con otras,sera -como dice Marx- impracticable y errneo alinear las categoras econmicas en el ordenen que fueron histricamente determinantes. Y contina: Su orden de sucesin est, en cam-bio, determinado por las relaciones que existen entre ellas en la moderna sociedad burguesa.Inmediatamente es cuando se dice que ese orden es el inverso, cuando -si tenemos razn ennuestra interpretacin, o sea, si tiene razn Althusser- debera decir que ambos rdenes notienen, sencillamente, ninguna relacin. El resto del texto es muy claro: No se trata de laposicin que las relaciones econmicas asumen histricamente en la sucesin de las distintasformas de sociedades. Mucho menos de su orden de sucesin en la Idea (Proudhon) (una rep-resentacin nebulosa del movimiento histrico) Se trata de su articulacin en el interior de lamoderna sociedad burguesa (Ibid., pg. 58).
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 451
-
Es cierto que el arte, la ciencia, el derecho siempre se desarrollan en condi-ciones histricas determinadas. Pero no son efectos de esas condiciones, noson efectos de su poca histrica. Todo lo contrario: son la forma -histrica, sinduda- en que una poca histrica logra librarse de su historia. Verdad, Justiciay Belleza no son productos del Tiempo. Muy al contrario, surgen del proyectogriego de una victoria definitiva sobre el Tiempo, de una nueva victoria deZeus sobre Cronos que ya no es sierva, ni siquiera, del tiempo pasado, de latradicin, de la palabra de los poetas. Es la conviccin de que hay una palabracon ms autoridad que la palabra ms antigua: la palabra que es capaz de decircosas justas, verdaderas y bellas25.
Como se ve, la clave del materialismo aqu surge por un lado ciertamenteinesperado. No hay alianza alguna entre la razn y el tiempo. La historia nocumple en absoluto ese papel de bisagra que tena en Hegel. No hay ningunaesperanza, en suma, de que la historia de la sociedad moderna, vaya a escribiralgn da El Capital. El Capital, o lo escribe Marx, exprimiendo su cabezafrente a un papel en blanco (en el que no dejar que la historia se cuele paraescribir ningn prejuicio), fumando puros y puros frente a miles y miles dedocumentos y datos esparcidos sobre su mesa de trabajo, interminablementesentado en una silla en la que tuvo que hacer un agujero para que no le dolieranlas almorranas... o ese libro no se escribir jams. De hecho, tuvimos la malasuerte de que las almorranas le mataron antes de terminarlo. Y la historia de lasociedad moderna no lo termin en su lugar. Fue, eso s, ms o menos ordenadoy completado por la prctica terica de una cierta comunidad cientfica muydefectuosa. E insistimos una vez ms: una prctica terica trabaja, sin duda, encondiciones histricas, depende de condiciones materiales e histricas bienconcretas y determinadas, pero su inslita especificidad es que trabaja, precisa-mente -en la medida en que es de verdad terica-, en contra de la historia,para librarse de la historia: lo que pretende es abrir un espacio -un claro, unpapel en blanco, un silencio- en el que la razn pueda tomar la palabra.
En la medida en que los conceptos tienen validez objetiva, es decir, en lamedida en que tienen valor cognoscitivo, no son esclavos de su poca, no sur-gen de su poca, no se invalidan con el fin de su poca... Si exprimes unapoca en todo lo que esa poca da de s, lo que sale no es nunca la historia dela ciencia que le corresponde. La opinin de una poca no es la ciencia de esapoca. La platnica ruptura entre doxa y episteme sigue aqu imperturbable.
452
25 Alguna vez conviene pararse en el Museo del Prado a reflexionar sobre el cuadro de SimonVouet El padre Tiempo vencido por el Amor, la Esperanza y la Belleza. He comentado esteasunto en Para qu servimos los filsofos? (ob. cit., captulo 8) y en El naufragio del hombre(ob. Cit.), un libro que se abre, precisamente, con el mencionado cuadro.
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 452
-
Por lo mismo -pero este tema nos llevara ahora muy lejos- tampoco es posibleobtener lo que una poca debe ser exprimiendo lo que esa poca es26. La liber-tad nunca es por definicin un epifenmeno de su poca, porque, para empe-zar, siempre tiene ms autoridad que su poca. Diez mil aos apedreandoadlteras no valen nada frente a la autoridad de cualquier libertad solitaria quediga sencillamente no.
As pues, el tiempo, al pasar, no razona. El pensamiento no se mueve por smismo. El tiempo, podramos decir, no le presta ninguna ayuda. Ms bien alcontrario, le arroja siempre a un vertedero de evidencias tan evidentes comoestriles cientficamente. Un macizo ideolgico. La ciencia no puede confiaren la historia. La historia no hace el trabajo del concepto. Digmoslo de unavez: lo que se produce en el famoso texto de 1857, el inmenso acontecimientoque supone este texto en la evolucin del pensamiento de Marx es, ante todo,una ruptura con el historicismo. Una ruptura no muy distinta de la de Husserl,solo que con la particularidad de que se produce en un autor que haba tenidomuchsimas esperanzas historicistas, sobre todo porque Marx s tena delanteun historicismo muy bueno (lo que no era ya el caso de Husserl): la filosofahegeliana. Pese a ello, Marx rompe con Hegel y con el historicismo. Marxrompe con la continuidad entre el espritu del pueblo y la historia de la ciencia.
Ahora bien -y este es el tema que nos ocupaba-, lo que se ha quedado perdi-do por el camino, abandonado en una acera, ha sido, precisamente, la dialcti-ca. Pues la dialctica no era ms que el procedimiento hegeliano para prestarleal concepto toda la energa del tiempo. La manera de conferir un automovi-miento al concepto: el alma que se mueve por s misma y que es el principiode toda vitalidad espiritual y natural.
No me cabe duda de que todo cuanto hemos dicho hasta aqu requiere de uncomentario mucho ms detallado27. Pero puedo adelantar la tesis en la que, detodos modos, desembocaramos. En el famoso Discurso del Mtodo de Marx,no encontramos nada que se parezca ni de lejos a la Diamat. Lo que encontramoses 1) un acuerdo entusiasta con Hegel en la crtica de ciertos positivismos o empi-rismos; 2) un abandono -a regaadientes pero rotundo- del historicismo28; 3) un
453
26 Parece mentira que este asunto haya gozado de tanta aceptacin formulado en tanto que crti-ca de la llamada falacia naturalista, sin advertir que no otra cosa viene a resolver en Kant ladistincin entre fenmeno y nomeno, una distincin, sin embargo, tan denostada y esquiva-da. 27 El presente artculo puede valer como introduccin de un libro que posteriormente ser pub-licado en la editorial Akal y que consistir en un comentario exhaustivo del texto de 1857 alque estamos aludiendo. 28 Otro residuo muy inquietante que queda en el texto es la famosa referencia final a laeternidad del arte griego (ob. cit., pg. 61). La forma en la que Marx formula la pregunta es, de
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 453
-
consiguiente abandono de la dialctica. Este abandono es radical: la dialcticano podr ser en adelante ni un mtodo de exposicin, ni de investigacin, ymucho menos el nervio ms profundo de lo real, ese en el fondo en el quetiempo y razn firmaran una secreta y fecunda alianza.
Para cerrar ahora el comentario de este texto, seguramente conviene aadiruna precaucin. Todo cuanto hemos dicho del historicismo, por supuesto, esigualmente aplicable al psicologismo. Es por eso que uno tampoco puede dejar-se llevar del recurso retrico que Marx utiliza al aludir a la cabeza. Slo nosfaltara que un no rotundo al historicismo nos arrojara al marasmo psicologista.La alusin de Marx es un arma arrojadiza eficaz contra Hegel. Pero no puedetomarse al pie de la letra. Por supuesto que no se piensa con la cabeza. El cerebrohumano -al contrario que las matemticas- no es un instrumento muy bueno parapensar. Bachelard lleg a decir que, desde principios del siglo XX, la comunidadcientfica no slo no pensaba ya con el cerebro, sino que, de hecho, pensaba encontra del cerebro29. El cerebro concibe muy mal los espacios no euclideos, porejemplo. Sin las matemticas, el cerebro sera cientficamente estril. La cienciapiensa con el cerebro de las matemticas y de sus instrumentos cientficos, con elcerebro artificial de su laboratorio. Lo curioso del caso es que quien ha sido msradical a la hora de burlarse del psicologismo ha sido, precisamente, Hegel. Sihay una cosa que no interesa para nada a Hegel es ese asunto de las filosofas dela mente (se y la pedagoga, porque la cosa tiene bastante que ver). En Hegel,por supuesto, no hay otro cerebro que valga que el de la totalidad, es decir, esoque l llama Espritu y cuyo despliegue llamamos Historia. Estamos viendo quees a esto a lo que el texto de Marx dice un no rotundo. Pero no para caer en nin-gn estpido mentalismo. El cerebro del conocimiento, en Marx, no es la histo-ria, sino... la historia de la ciencia. Y eso es lo que estamos discutiendo: no haycontinuidad esencial entre la historia y la historia de la ciencia. La una y la otrano suelen cooperar, ms que por casualidad.
3. El caso de la edicin francesa de El Capital
Sobre el problema de la presencia que puede tener el mtodo dialctico enMarx, existe otro texto imprescindible. No me voy a extender aqu en su
454
hecho, mucho ms interesante que la respuesta que propone. Pero queda muy claro que Marxmismo se da cuenta de que ahora que ha roto con el historicismo, hay que volver a plantear lapregunta y buscar una nueva respuesta (que tampoco va a ser el recurso hegeliano al esprituabsoluto). 29 Bachelard, G.: La formation de lesprit scientifique, J. Vrin, Paris, 1989, pg. 222-223
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 454
-
comentario minucioso porque ese trabajo ya se encuentra publicado en el cap-tulo VIII de El orden de El Capital y tambin en otros sitios30. Pero s es nece-sario, con vistas a completar los objetivos de este artculo, referirmebrevemente a ello.
Me refiero al pargrafo del Libro I de El Capital que lleva por ttulo Eltrastrocamiento de las leyes de propiedad correspondientes a la produccin demercancas en leyes de la apropiacin capitalista31. Es obvio que en ningnotro sitio est en juego ms explcitamente la pertinencia (o no) de la dialcticaen el interior de esta obra de Marx. Hay otros dos momentos clave (que, enrealidad, estn ntimamente engranados con ste), que fueron discutidos ya porBalibar de forma admirable32: el trnsito de la sociedad feudal a la sociedadcapitalista y el trnsito de sta a la sociedad comunista. Tenemos, por tanto, almenos en apariencia, tres trnsitos en juego, all donde, en realidad, habra sidoms esperable que fueran dos. El trnsito de la apropiacin mercantil a laapropiacin capitalista es muy difcil de superponer con el trnsito (histrico)de la sociedad feudal a la sociedad capitalista. Tenemos ah un prius del capita-lismo que no hay manera de saber (sin discusin) si se trata de un prius histri-co, lgico, epistemolgico o estructural. De hecho, bastante tiempo despusde la muerte de Marx, con la publicacin del Libro III de El Capital, Engelstodava haca piruetas sin demasiado xito para resolver el problema33.
Por su misma literalidad, est claro que la clave del misterio tendra queencontrarse tras el aludido epgrafe el trastrocamiento de las leyes de propie-dad correspondientes a la produccin de mercancas en leyes de la apropiacincapitalista34 (o, en la edicin francesa, cmo el derecho de propiedad de laproduccin mercantil se convierte en derecho de apropiacin capitalista35).Sera de esperar que aqu se aclarara con exactitud en qu relacin se encuen-tran los conceptos que se extrajeron del anlisis de la mercanca (y de su ciclocaracterstico M-D-M) y los conceptos que hace falta poner en juego cuandose trata de analizar ese otro ciclo especficamente distinto en el que operanlos productos del capital: D-M-D.
455
30 Fernndez Liria, C. /Alegre Zahonero, L.: Warenproduktion und kapitalistischeAneignung en DAS ARGUMENT. Zeitschrift fr Philosophie und Sozialwissenschaften. n297: Krisenlektren des Marxschen Kapital (3/2012). pp. 388-400. Berliner Institut fr kri-tische Theorie 31 MEGA, II, 6, pp. 534ss 32 Vase la contribucin titulada Elementos para una teora del trnsito de E. Balibar en Lirele Capital, ob. cit. 33 Para un comentario de estas piruetas cfr. El orden de El capital, ob., cit. pp. 483-485.34 MEGA, II, 6, pp. 534ss 35 MEGA, II, 7, pp. 503ss.
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 455
-
Sin embargo, aqu nos encontramos con una sorpresa. El tan esperado ep-grafe resulta ser un autntico avispero. Sobre todo, porque Marx lo ha modifi-cado varias veces, ensayando en cada una de ellas recursos muy distintos queno slo afectan al estilo o a la estrategia expositiva sino que hacen variar nota-blemente el contenido mismo de lo que all est en juego. Adems, en mediode esta llamativa vacilacin por parte de Marx, no es fcil saber qu versinconsiderara l mismo la definitiva o, al menos, la mejor orientada. Comosabemos, suele considerarse la segunda edicin alemana (1872) la ms autori-zada ya que, en definitiva, es la ltima versin que elabor el propio Marx parasu publicacin.
No obstante, Marx tambin revis personalmente (aunque de un modo muyirregular) la traduccin francesa que fue publicada por entregas entre agosto de1872 y noviembre de 1875. Lo importante es que, en el caso concreto del ep-grafe al que estamos aludiendo, no se limit a revisar la traduccin sino quemodific sustancialmente el contenido elaborando un texto nuevo. Se ha llega-do a decir que esto se debi simplemente a que trat de suprimir las dificulta-des filosficas, porque tema que el pblico francs no pudiera afrontarlas. Yes verdad que, en efecto, Marx afirma que ha tratado de simplificar la obrapara hacerla ms accesible al lector36, porque considera de temer que elpblico francs, siempre impaciente por concluir, vido de conocer la relacinde los principios generales con las cuestiones inmediatas que le apasionan, sedesanime37. Pero, en la prctica, la revisin del texto original no slo le lleva simplificar algunos desarrollos38, sino tambin a completar otros, a pro-porcionar materiales histricos o estadsticas adicionales, a aadir apreciacio-nes crticas, etc.39. De hecho, Marx llega a afirmar que la edicin francesaposee un valor cientfico independiente del original y debe ser consultadoincluso por los lectores familiarizados con la lengua alemana40.
Sea como sea, el resultado es que, de nuestro tan esperado epgrafe, conta-mos con dos textos distintos, el de la segunda edicin alemana y el nuevo textoque escribi para sustituirlo en la edicin francesa.
Sin embargo, la tradicin marxista no tuvo esto muy en cuenta. De hecho,en la mayor parte de los casos ni se enter de esto ni poda, en realidad, ente-rarse. El motivo fue que, en las ediciones del Libro I posteriores a la muerte deMarx, Engels simplemente aade el texto de la edicin francesa al de la
456
36 Cfr. Avis au lecteur (MEGA, II, 7, p.690)37 Carta de Marx a Maurice La Chtre, 18 de marzo de 1872. (MEGA, II, 7, p. 9)38 MEGA, II, 7, p. 690 39 MEGA, II, 7, p. 69040 MEGA, II, 7, p. 690
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 456
-
segunda edicin alemana. Luego, convenientemente traducido todo al alemn(o al espaol, o al italiano, etc.), el lector pasaba sin advertirlo del texto alemnal francs, como si no hubiera habido ninguna sustitucin. Evidentemente, estono supondra ningn problema si entre las dos versiones no hubiera ms quedistintos grados o niveles de dificultad en la exposicin del mismo contenido.Si el texto francs estuviera slo simplificado o simplemente tuviera menorprofundidad filosfica, aadirlo se limitara a ser redundante. El lector, entodo caso, notara un cierta reiteracin.
Pero el problema es que no es as. El texto francs no es slo una simplifica-cin ni tampoco un profundizacin del texto alemn. Uno ha sustituido al otroporque, en mi opinin, dicen cosas muy distintas. Y lo dicen respecto a unacuestin que, como hemos visto, es la cuestin primordial para juzgar sobre elasunto de la dialctica en El Capital.
Como mnimo, lo que ponen de manifiesto las modificaciones de la versinfrancesa es una cierta vacilacin del propio Marx respecto a cmo pensar larelacin que se establece entre la ley del valor y la produccin propiamentecapitalista. Repetimos las preguntas que ya plantebamos en El orden de Elcapital: Cmo se pasa de las leyes de propiedad correspondientes a la pro-duccin de mercancas a las leyes de apropiacin capitalista? Qu relacin seestablece entre ambos sistemas de leyes? Cul es la naturaleza del trastroca-miento? Si la respuesta a estas preguntas hubiera sufrido, en efecto, modifica-ciones sustanciales, la decisin de Engels de concatenar los dos textos habradado lugar a un absurdo o una incoherencia, lo cual se agravara en las edicio-nes menos crticas de El Capital, en la cuales, el lector no nota cundo estdejando de leer el texto de una edicin y pasando al de la otra. Y hay motivospara pensar que es as.41
En esta ocasin me voy a limitar a insistir en que a mi entender no es enabsoluto casual el hecho de que en la edicin francesa lo que desaparezca sea,precisamente, el recurso a la dialctica. Como mnimo me parece obvio que siesa referencia puede desaparecer -incluso si pretendidamente fuera por motivoretricos o de claridad expositiva- eso significa que el recurso dialctico encuestin no era ni mucho menos tan importante. Ms bien ello indica que lmismo era meramente retrico y no, como el marximo quiso tantas vecescreer, la apoteosis dialctica de toda la obra. Pero la cosa es mucho ms gravean. Porque, como hemos intentado demostrar en el mencionado captulo VIII,lo que se dice en la edicin francesa es enteramente intraducible en trminosdialcticos. Es ms: es enteramente incompatible con un recurso dialctico.
457
41 Fernndez Liria, C. / Alegre Zahonero, L.: El orden de El Capial, ob., cit., p. 421-422
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 457
-
El paso entre M-D-M y D-M-D es descrito en la segunda edicin alemanacon estas palabras: es evidente que la ley de la apropiacin o ley de la propie-dad privada, ley que se funda en la produccin y circulacin de mercancas, setrastrueca, obedeciendo a su dialctica propia, interna e inevitable, en su con-trario directo42.
Nada de eso queda en la edicin francesa. En su lugar encontramos unosprrafos mucho ms extensos y mucho menos retricos, que se condensan enla siguiente afirmacin: Bien es verdad que las cosas aparecen bajo una luzcompletamente distinta si se considera la produccin capitalista en el movi-miento continuo de su renovacin y se sustituye al capitalista y a los obrerosindividuales por la clase capitalista y la clase obrera. Pero esto es aplicar unapauta totalmente extraa a la produccin mercantil (SN)43.
Conviene sealar, para empezar, que hablar de la aplicacin de una pautatotalmente extraa es enteramente contradictorio con lo que se ha dicho en laedicin alemana: su dialctica propia, interna e inevitable. Propio, interno einevitable es lo contrario de pauta totalmente extraa. Ello es tan obviocomo lo demuestra el hecho de que Engels tiene que hacer alguna jugada conel texto de la tercera edicin alemana para solventar el escollo44.
Por dems, la dialctica es, en Hegel, la vida del espritu. Y si Hegel puedeafirmar que slo lo espiritual es efectivamente real, es porque todo su siste-ma consiste en demostrar que el espritu es lo nico que puede aspirar a ser latotalidad, es decir, lo absoluto. Para el esprituno hay nada que sea absoluta-mente otro, nos dice45. Es decir: para el espritu no hay nada que no sea inte-rior. Para el espritu no hay nada que sea simplemente exterior (aunque s,precisamente, dialcticamente exterior). Es por eso mismo que se dice que latotalidad no puede ser ms que espiritual. La totalidad no es la totalidad sitiene un exterior. No hay, pues, ninguna posible pauta extraa respecto a latotalidad. Si la totalidad se desarrolla, lo tiene que hacer, por tanto, sin exterio-ridad, digamos que por su propia dialctica interna e inevitable.
He aqu, por tanto, que el texto de la edicin alemana y el de la francesaslo son compatibles a condicin de considerar que las expresiones dialcticasde la primera son meramente retricas y no cumplen ningn papel epistemol-gico relevante en este momento de El Capital. De todos modos, por supuesto,el texto en cuestin no se puede entender si no advertimos que la mencionada
458
42 MEGA, II, 6, p. 53843 Id.44 Cfr. El orden de El Capital, ob. cit., pgs. 431-43245 Hegel, G. W. F. : Encyclopdie der philosophischen Wissenschaften. Werke, VIII, IX, X.,Suhrkamp Verlag, Francfort, 1969, cfr. pargrafos 377 Ztz, 96 Ztz, 94Ztz.
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 458
-
pauta extraa -que es, sencillamente, la irrupcin en el mercado de toda unaclase social, la clase obrera- nos remite a los dos ltimos captulos del Libro I, alestudio de la llamada acumulacin originaria. Por eso fue tan importante queBalibar mostrara -a mi entender en un texto magistral ya mencionado antes- queah donde la lgica dialctica habra resuelto tan bien el problema, Marx seatiene obstinadamente a principios lgicos no dialcticos46. Lo mismo ocurraen los textos (ms dispersos) en los que Marx encara el problema del paso almodo de produccin comunista: la propia dialctica interna e inevitable delmodo de produccin capitalista no conduce en absoluto al comunismo. Comobien resumi Martnez Marzoa: Marx dijo que el capitalismo conduca a uncallejn sin salida. Dijo que el callejn no tena salida. No dijo que la salida fuerael comunismo47. Aqu, tambin, para llegar al comunismo -tanto prctica comotericamente- nos vemos obligados a tirar de -en este caso- unas cuantas pautasextraas.
Carlos FERNNDEZ LIRIAUniversidad Complutense de [email protected]
459
46 Balibar, E.: Lire le Capital, ob. cit. p. 179. . Cfr. tambin, El materialismo, ob. cit., captulo 7. 47 Martnez Marzoa, F.: De la revolucin, Alberto Corazn, Madrid, 1976.
Carlos Fernndez Liria La cuestin de la dialctica en Marx
Anales del Seminario de Historia de la FilosofaVol. 31 Nm. 2 (2014): 441-459
REVISTA ANALES_Vol31_N2_Anales_Seminario_Historia_Filosofia 09/02/2015 19:10 Page 459