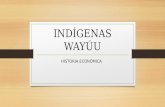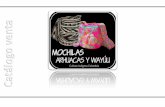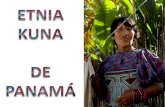La etnia Wayúu
-
Upload
alfredo-alejandro -
Category
Documents
-
view
137 -
download
3
Transcript of La etnia Wayúu

La etnia Wayúu, es de filiación lingüística Arawak y es una de las más numerosas tanto en Venezuela como en Colombia. Está organizada en especies de clanes y conservan, a pesar del proceso de aculturación, su lengua y mucho de su ancestral cultura. Al mismo tiempo, supo adaptarse a las condiciones del medio inhóspito en que vive, siendo su actividad de subsistencia el pastoreo de cabras y ganado vacuno, con una escasísima agricultura. Su organización social es admirable, por cuanto conservan casi intactas, las antiguas normas, no obstante que interactúan con las ciudades de Maicao (Colombia) como Paraguaipoa y en especial Maracaibo, en el lado venezolano.
EL MEDIO FÍSICO Y EL AMBIENTE.-
La península de la Guajira, se extiende hacia el norte, a partir de los Andes con la formación de las Sierras de Valledupar (Colombia) y Perijá que hace frontera con Venezuela, en dirección norte. La península de la Guajira forma, con la península de Paraguaná al frente, el golfo de Venezuela, visitada en 1499 por Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucci. La sierra de Perijá, desciende abruptamente a partir de los Montes de Oca, formando la península propiamente dicha, cuyo territorio está conformado por pequeñas serranías y zonas relativamente planas, carente en su mayoría de fuentes de agua, lo cual hace el paisaje reseco con arbustos propios de suelos desérticos. Los datos más recientes informan que la extensión de la península de la Guajira es 15.380 kilómetros cuadrados, de los cuales 12.240 pertenecen a Colombia y 3.140 a Venezuela. (Matos R, Manuel – 1971:38).
Es en este ambiente, ubicado de acuerdo a Alfredo Jahn (1927) “entre los paralelos 11° y 12° 25’ de latitud norte y los meridianos 71° 8’ y 72° 50’ al oeste de Greenwhich. Su superficie es aproximadamente de 12.400 kilómetros cuadrados, calculada entre el Río Ranchería por el lado de Colombia y la desembocadura del Río Limón y Caño de Paisana por parte de Venezuela” donde ha hecho su vida la etnia Wayúu y su cultura, caracterizadas por “sus hábitos nomádicos que obedecen a la necesidad de moverse con sus rebaños en busca de nuevos pastos y tras el agua, a proporción que se agotan los abrevaderos y se hace necesario establecer nuevos, ascendiendo por lo lechos de los desecados ríos” (Jahn, A – 1973:132-136). Al mismo tiempo la Península de la Guajira, se divide en la Alta, Media y Baja Guajira, ocupada esta última principalmente por los Wayúu venezolanos.

LAS FUENTES HISTÓRICAS
En el viaje de Alonso de Ojeda, como capitán, acompañado de Juan de la Cosa y del geógrafo Américo Vespucci en 1499, ocurrió un hecho que tuvo un interesante desenlace. En su visita a las costas occidentales del Golfo de Venezuela, en lo que es hoy la Baja Guajira, especialmente, observaron los viajeros que los indígenas habitaban en palafitos. Y Vespucci, recordó al instante las construcciones similares en la pequeña ciudad de Venecia en la Italia de entonces. Parece ser que de allí surgió el nombre de Venezuela o pequeña Venecia.
La Guajira como tal, aparece con su nombre “en mapas dibujados por Fernando Colón y Diego Ribero en 1527 y 1529” (Jahn, A -1973:139). En los cronistas Bartolomé de las Casas, Juan de Catellanos, Fray Pedro Simón, Francisco Depons, Oviedo y Baños hay también referencias a los indios guajiros. En algunos de ellos hay verdaderas exageraciones y vejámenes hacia los guajiros en las que construyen una imagen de seres salvajes, antropófagos y ladrones.
“Este territorio perteneció a la provincia de Maracaibo desde 1830 hasta 1864, cuando fue declarada Territorio Federal. En 1886 fue incorporada al Estado Zulia. Sin embargo, fue reclamado por Colombia hasta que en 1883, bajo arbitrio del Rey de España, dictó la Regencia que lo sucedió, un laudo en 1891, el cual favorecía notablemente las miras colombianas, razón por la cual quedó sin ejecución, hasta que en 1923 se llevó a cabo la definitiva delimitación, según fallo del Gobierno Federal de Suiza, instituido como nuevo árbitro. Este deslinde adjudicó a Colombia la mayor parte del territorio Guajiro y sólo dejó bajo la soberanía de Venezuela la base de la península, al sur de Castilletes y al este de la línea que va de la Teta Guajira a los Montes de Oca. (Jahn, A – 1973:136-137).
Este es un apretado resumen de cómo perdió Venezuela un territorio histórico. El descuido de los gobiernos venezolanos de entonces, ayudó mucho a esta situación. Como afirma el mismo autor Jahn, fue a través de las informaciones recogidas en el extenso Informe de F Simons en 1885 que empezamos los venezolanos a conocer verdaderamente la Guajira y sus habitantes.
La etnia Wayúu

“Mientras Juyá, en forma de lluvia, preñe a Maa la tierra, nosotros los wayúu mantendremos la esperanza de seguir existiendo”.
Iris Aguilar Ipuana – 1990
Los Wayúu (Waiú), Guajiro (Goajiro) cuyo auto denominación significa gente guajira, usan los términos alijuna para referirse a los no indígenas y alijunachon a los descendientes de las uniones entre un Wayúu y una no indígena. Acerca del poblamiento inicial En efecto, el antropólogo Gerardo Ardila (1990) plantea: “Los primeros ingresos humanos a la Guajira fueron hechos por grupos cazadores y recolectores. Aunque la lógica del poblamiento de Suramérica, hallazgos importantes en regiones vecinas y condiciones paleogeográficas favorables sugieren el asentamiento de estos grupos, las evidencias directas no son muy significativas (…) Sea cual fuere el momento en que los grupos de cazadores-recolectores invadieron este territorio, debieron ingresar desde el oeste a través de la Guajira, en donde –es de esperar- habrá hallazgos en el futuro que ampliarán el conocimiento actual. Muy probablemente, muchos de los yacimientos arqueológicos de esta época se encuentran cubiertos por el mar, a juzgar por la evidencia disponible. No obstante, una gran parte de la Alta Guajira colombo-venezolana se encuentra aún sin explorar (…) De los primeros agricultores y alfareros es poco lo que se sabe. Aunque eventualmente han aparecido algunos tiestos que pueden relacionarse con las más tempanas tradiciones de la Costa atlántica colombiana (principalmente Mons.), no se conocen contextos significativos hasta hoy. ” (Ardila, G – 1990:64-68).
Por su parte, el arqueólogo José R Oliver (1990) informa: “Aparte de los llamados “Caquetio” (Kaketío), todos los demás grupos de conocida y demostrable filiación al gran stock lingüístico Arawak (Arahuaco) están concentrados en la península de la Guajira: son los Guajiros, los Cocinas” (Kusi-na) y los denominados “Paraujanos” (Añú) de la región de Sinamaica-Paraguaipoa” (Oliver, J – 1990:84)
Es decir, el grupo Wayúu (Guajiro), los Añu (Paraujanos) y una pequeña minoría, los llamados Kusi-na el autor J Oliver nos dice: “Sabemos que el origen más remoto del lenguaje Wayunaiki, o Guajiro, y del Añú, o Paraujano, para el momento en que todavía el stock Arawak no se había diferenciado en múltiples lenguajes ocurrió o, mejor dicho, debió ocurrir hacia el centro del Amazonas. Esto, según los cálculos léxico-estadísticos de Kingsley Noble (1965:16-107), debió ocurrir entre 5.000 y 3.500 años mínimo (Proto-Arawak).” Y más adelante afirma:”La dispersión geográfico y el enorme número de lenguajes pertenecientes al stock Arawak, por si solo, indica que para que dicha amplia distribución tuviera lugar, hubo de transcurrir muchos, muchísimos

milenios. (…) Aceptando el modelo de expansión Arawak de Lahtrap (1970), y su origen en la parte central del Río Amazonas –dato apoyado recientemente en la tesis de J. P. Brochado (1984)- sabemos que sin lugar a dudas el Guajiro, Paraujano y Caquetío (Kaketío) debieron originarse en dicha región. A medida que estos grupos continuaban emigrando y a medida que se separaban físicamente, sus lenguajes también divergían. (Oliver, J – 1990:83-97). (Cosina, Cocina), por cierto muy vilipendiados incluso por los propios cronistas españoles y actualmente disueltos como grupo étnico, ocuparon desde hace varios milenios el territorio actual de la Guajira. Al referirse al modelo de expansión Proto-Arawak,
Las características generales de los Wayúu son, según los antropólogos L Jeremías y P Borges (1984) las siguientes: “Sedentarios y semi -sedentarios. Matrimonio monogámico y poligínico. Preferiblemente matrilocales. La organización social está integrada en clanes (erradamente llamados castas) matrilocales, compuestos cada uno de ellos en varias familias. Se reconocen entre sí por la pertenencia a un determinado clan. La vestimenta es del tipo “criollo”. También dos tipos de guayuco (los hombres – N) y una “manta” goajira las mujeres. La vivienda es un rancho tradicional de bahareque y materiales locales xerófilos o también del tipo “criollo”. El proceso de aculturación es variable, con participación en la cultura criolla pero conservando lo fundamental de etnicidad. Su economía de subsistencia consiste en: agricultura por el sistema de conucos donde siembran: maíz, yuca dulce, hortalizas, plátano, cambur, fríjol y pastos en pequeña escala. La explotación de los recursos naturales se basa en: algo de caza y recolección. Pesquería en pequeña escala. Las actividades de cría y pecuaria están dedicadas al ganado caprino, ovino, bovino y caballar. También la cría de aves y porcinos. La artesanía consiste en tapices, hamacas, mantas, sandalias y alpargatas. La cerámica la confeccionan en pequeña escala. E comercio es básicamente interétnico y con los criollos de Colombia y Venezuela. Poseen sus propios mercados de artesanías y de todo tipo. Conservan fuertemente arraigada su lengua y organización social (matrimonio, blanqueo, velorios, ley goajira y típicas prácticas mágico-religiosas.” (Jeremías, L & P Borges 1984/5:11-23).
Como habrá observado en lector por el anterior resumen, los Wayúu, destacan de las demás etnias de Venezuela en que su organización social está basada en clanes, integrados a su vez por varias familias. Los clanes principales están asociados a tótem animales. Como ejemplo citaremos 10 de los más de 30 existentes: “Uriana = Tigre; Pusháina = Báquiro; Epinayú = Venado; Epiey´ú = Buitre; Ipuana = Halcón; Arpushiana = Zamuro; Jusayú = Serpiente cascabel; Sapuana = Alcaraván; Jayariú = Perro; Hualiyú = Perdiz.” (Jahn, A – Vol. II 1973:155). Sin embargo, investigaciones recientes como las de Benson Saler

(1988) explica que “Actualmente los clanes no son propietarios de bienes raíces ni funcionan como entidades políticas. Si entendemos por subdivisiones tribales, unidades políticas corporativas de tamaño significativo (digamos mayores que un linaje) y basadas en un territorio, podemos afirmar que los Wayúu contemporáneos no tienen subdivisiones tribales. (Saler, B – 1988:30). Así mismo menciona este autor que “quiero llamar la atención de los lectores en relación a un tipo de diferenciación interna que singulariza a los Wayúu de muchas otras poblaciones indígenas suramericanas de las tierras bajas: se tarta de las notorias desigualdades que existen entre ellos en cuanto a la distribución de la riqueza.” (Op. Cit.). En el pasado ha habido riñas y hasta enfrentamientos armados, entre clanes.
En cuanto al vestido, también llama la atención en especial la indumentaria femenina la cual consiste en una saya ancha y muy colorida, llamada la manta guajira, cuyo diseño sencillo pero eficiente, ayuda a mantener fresco el cuerpo de la mujer guajira, en el tórrido clima en el cual desenvuelve su vida. El pelo es sujetado por hermosos pañuelos y portan unas sandalias hechas de cuero y adornadas con tejidos de vistosos colores. Los hombres en las ciudades usan la vestimenta criolla. En su hábitat, en cambio portan una especie de guayuco, camisa criolla y sombrero de paja tejida y calzan sandalias o alpargatas.
El alfabeto Wayúu tiene las siguientes consonantes: ch, j, k, l, m, n, ñ, p, r, rr, s, sh, t, w, y así como seis vocales (a, e, i, o, u, ü). Advirtiendo el autor que “la rr no es tan fuerte como en castellano carro. ni como la r de aroma” (Jusayú, M A -1972: Ortografía).
El idioma Wayúunaiki pertenece a la filiación lingüística Arawakan – Sub-grupo: Maipurean, según M Lizarralde (1993).
La economía de sustento, se basa principalmente, en una agricultura relativamente incipiente, pues su actividad principal es la cría de caprinos y ovinos de la cual depende su alimentación (leche y carne) así como y también la cría de aves y cerdos. Mantienen rebaños de asnos, caballos y reses, los cuales además de las ovejas y cabras, integran una forma de comercio a base de trueque, en muchas de sus actividades comerciales Inter.-étnicas. Es sabido igualmente que cuando se produce un matrimonio, la dote de la mujer, es discutida y medida en el número de cabezas de cabras, ovejas, vacas o caballos, según el caso.
En cuanto a la organización sociopolítica, informa el antropólogo Otto Vergara G (1990), lo siguiente: La unidad política básica de los guajiros es el apüshi o

los parientes uterinos. En un determinado territorio, el apüshi tiene su asentamiento propio llamado por ellos womain, patria, y cada asentamiento de este tipo es una unidad social, política y económicamente independiente, y sus residentes están vinculados entre sí por trazos de consanguinidad o afinidad”. (Vergara G, O – 1990:151).
La progresiva intromisión de la sociedad criolla dominante, ha ido infligiendo considerables daños a la sociedad Wayúu. La apertura de carreteras, vías de ferrocarril, minas de carbón y explotación de salinas (en el lado colombiano predominantemente), así como el intenso comercio legal ilegal, ha ido modelando un progresivo deterioro a la cultura de los Wayúu. Lo caracteriza en forma concreta el antropólogo Roberto Pineda G (1990) al afirmar: “En 1947, la venta de productos de la ganadería de la pesca y de la artesanía formaba ya parte de su sistema de vida, como lo formaba la contratación de su fuerza de trabajo en las haciendas del Estado Táchira (Venezuela –N), las salinas de Manaure y otras actividades en localidades cercanas como Riohacha, en Colombia o Maracaibo, en Venezuela, que era el principal centro de atracción y donde había nacido un barrio, Siruma (nube), con todos los deprimentes atributos de un tugurio. La migración, temporal porque el indígena no concebía vivir por siempre, ni morir fuera de su tierra, acarreaba consecuencias desastrosas, sobre todo cuando era impulsada por situaciones calamitosas: como una de las más deplorables se señalaba entonces la prostitución de indias jóvenes , una institución desconocida por la cultura tradicional.” (Pineda G, R – 1990:264).
Los primeros datos, según A Jahn (1973) acerca de la población de los Wayúu en Venezuela, se hallan en Informes oficiales que daban cuenta de la población en 1874 en 29.263 indios de ambos sexos; en 1880 su número era de 33.475 y en 1891 un total de 66.082 repartidos en 106 rancherías. La población de los Wayúu, según los censos nacionales registrados es así: 52.000 (estimado) en 1982 y 168.310 habitantes en 1992. De hecho la etnia Wayúu en una de las más grandes de las existentes en Venezuela y en Colombia. Datos recientes (1997) resultado del censo nacional en Colombia arroja una población de 144.003 habitantes, los cuales representan el 25% de la población indígena de dicho país. (DNP-INCORA, 1997)Como hemos mencionado antes, los Wayúu se movilizan indistintamente a ambos lados de la línea fronteriza entre Venezuela y Colombia pues, para ellos, la nación Guajira es una sola.
En la artesanía destacan los bellos e inconfundibles tapices Guajiros tejidos en variadas formas con un colorido muy llamativo y particular, los cuales forman parte principal de su actividad comercial. Además hay otros enseres también tejidos a base de lana, las bellas sandalias y las mantas que usan las mujeres, las cuales han invadido, por así decirlo, hasta la moda de las

criollas. La cultura material de los Wayúu es muy rica. Poseen variados instrumentos musicales, tales como: el birimbao o trompa guajira, un curioso instrumento hecho de hierro o acero en forma de llave que posee una lengüeta, se sujeta con los dientes y se tañe con un dedo, usando la boca y la mano izquierda cerrada, a modo de caja de resonancia. La flauta de carrizo maasi o mási; el clarinete sawawa o sawa’na de registros graves; el wáwai parecido a una ocarina pero hecho del fruto del árbol juntooroy; el watorojoi otra especie de clarinete; la flauta sarala de entonación aguda; el tariray o arco musical, el cual se toca sujeto en la boca y rozando la cuerda del arco con una pequeña caña; la maraca y el kashi o tambor de dos parches y de regular tamaño. Las formas musicales más importantes son: el arrullo, los cánticos chamánicos, y los toques con los instrumentos ya descritos. Las fiestas principales son: la Yonna, Yonnakat o Ayónaba o baile de la chicha. El atuendo del o los danzantes es llamado ayónnajia. Kaulayawa (del sustantivo káula o chivo) es el baile de la cabrita y ocurre cuando llegan las lluvias. Otra expresión es la de los lloros, que acompañan los duelos mortuorios. (Aretz, I – 1991:185-226).