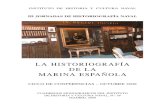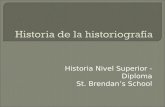La Historiografía Sanluiseña.pdf
Transcript of La Historiografía Sanluiseña.pdf
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
1/20
LA HISTORIOGRAFIA SANLUISEÑAY LA EPOCA DE ROSAS
HUGO ARNALDO FOURCADE
(Año – 1979)
INDICE
1. AGRADECIMIENTO Y JUSTIFICACION.................................... 22. HISTORIOGRAFIA ARGENTINA E HISTORIOGRAFIASANLUISEÑA................................................................................. 43. LAS DEFINICIONES DE LA CIENCIA HISTORICA ................... 44. INSISTIENDO SOBRE EL MISMO TEMA .................................. 65. LA HISTORIOGRAFIA SANLUISEÑA EN EL MARCO DE LAHISTORIOGRAFIA PUNTANA ....................................................... 66. EL CRONISTA GEZ.................................................................... 77. GEZ, SALDAÑA RETAMAR Y SAA ........................................... 8
8. VOLVIENDO A GEZ ................................................................. 129. NUEVAS PERSPECTIVAS HISTORIOGRAFICAS................... 1510. CONCLUSION ........................................................................ 20
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
2/20
1. AGRADECIMIENTO Y JUSTIFICACION
No hubiera sido posible este trabajo que reconocemos, con absolutasinceridad, como de modestísima factura, sin la colaboración que nos prestaranD. Víctor Saá, D. Urbano J. Núñez y D. Enrique Ojeda (h.), cuya generosidadha hecho posible la consulta de un importante material bibliográfico que a la
postre ha venido a constituir el núcleo del que se cita en el apartadocorrespondiente.
Comprendemos, por lo demás, que estos primeros apuntes sonreveladores de una línea valorativa con relación a la historiografía sanluiseñaque ha tocado, por imperio mismo de la narración, en forma incidental, la épocade Rosas.
Quienes la estudiaron y la presentaron como un momento del procesopolítico, militar e institucional que ocurre en la provincia, en forma diré lineal ycronológica, desde el Prof. Juan Wenceslao Gez (con su Hist. de la Prov. de S.Luis, B. A., 1916) a D. Urbano Joaquín Núñez (H. de S. Luis, 1966-68) y hastaincluyendo con buena voluntad a D. Reynaldo A. Pastor1 (San Luis, su gloriosay callada gesta, Bs. As., 1970), le dispensaron la atención reducida a que losforzó la ineludible brevedad de los textos.
Un puntano por los menos, D. Julio Cobos Daract en su “HistoriaArgentina”, fue capaz de dar, ya en 1920, un fuerte aldabonazo y despertar laconciencia rectificatoria e interpretativa de su pueblo con relación a Rosas y asu época.
Muy distinta fue siempre la opinión de Gez, que juzga con durísimosepítetos aquellos tiempos “bárbaros” donde, hacia su medio-día sólo “la paz delas tumbas y el terror reinaba en toda la República”2, más, sin embargo,próxima la que Pastor no logró nunca superar y que reafirma insistentemente
en su última producción, en cuyo capítulo inicial asienta apodícticamente “sinescatimar adjetivos” que el heredero del sable del Gran Capitán “fue un tiranosanguinario y perseguidor”3.
Núñez, que es a quien debe atribuirse la paternidad casi total de lasegunda “Historia de San Luis”, asume la herencia historiográfica del pasadopero, en relación a nuestro máximo cronista, no lo combate ni recorre sendasdoctrinarias para que afloren subterráneas ideologías, siendo por lo tanto sumenester más cauto y reposado, insistiendo en lo que él mismo denominara
1 Gez, Juan W., Historia de la Provincia de San Luis, Bs. As., 1916; Núñez, U. J. y Vacca, D.,
Historia de San Luis, Mendoza, 1966-68; Pastor Reynaldo, A., San Luis, su gloriosa y callada
gesta, 1810-1967, Bs. As., 1970.2 Gez, Juan W., ob. cit., tomo II, pág. 39.
3 Pastor, R. A., Rozas. La historia que dejó escrita, Bs. As., Edit. Sudamericana, 1972.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
3/20
“largas y fatigosas transcripciones” que intentan siempre mostrar aspectos“olvidados por quienes más que historiar enjuician tiempos y hombres queapenas vislumbraron desde su endeble cátedra”4.
Coincidimos en lo fundamental con la crítica que Víctor Saá (cuyomagisterio en San Luis es innegable en la materia) ha formulado al Prof. Gez a
lo largo de cuarenta años en tanto la revisión y reconstrucción que procuró delpasado puntano en la revista “Ideas”, en obras publicadas e inéditas, aconstituido el momento de más firme, claro y contundente enjuiciamiento a lavisión liberal de la Historia de nuestro “país” (provincia) y de nuestra Nación,como la escribió con coraje García Mellid y que a nosotros se nos antoja partesustantiva de ese programa que nos legó el grande Lugones que quiso,angustiosamente quizás, que sus compatriotas tuvieran “ojos mejores para verla Patria”.
Con todo, jamás podrá negarse en verdad, el valor de los que iniciaron elcamino, de los que abrieron como Gez la marcha.
Tan indudable es esta comprobación que su análisis superficial permite
comprender lo que está auténticamente entrañado en el hecho primigenio.Ahora es fácil tener en las manos el fruto de ese esfuerzo, pero es difícil justipreciar lo que costó su gestación. Muchos son los que han usado y usan,desaprensivamente, lo escrito por otros, pocos los que han reordenado,rectificado, reconstruido o revisado el patrimonio precedente. Menos los quehan sido parcial o absolutamente originales.
El primer modelo, la primera arquitectura del proceso histórico puntanoque llegó hasta 1890, la primera formulación de una visión global siempreparcial, siempre reajustable y perfectible, le pertenece en todo su alcance aGez, con muchos errores, falsedades, interpretaciones caprichosas, olvidos,etc., que son, triste es decirlo, de la índole misma de nuestra pequeña y faliblecondición humana…
Por esa huella transitaría cincuenta años más tarde Urbano J. Núñezintentando una síntesis más documental, más armoniosa, más poética que la“ilustrada” de su proceder.
En ese medio siglo resplandece a nuestro humilde juicio el formidableaporte de datos, de referencias, de exhumaciones papelísticas que sumadevotamente Fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar, la combatientelección del Prof. Víctor Saá y el fervor por su tierra que manifiesta Reynaldo A.Pastor. Los tres primeros adheridos a lo documental, trabajadores pacientes,heroicos, en la revisión de los testimonios de letras desleídas, pero vibrantes
en su espíritu: la investigación de las fuentes directas que sólo se hace losarchivos, pesquisando fundamentalmente lo inédito. De ahí a un paso, larectificación ineludible del legado anterior.
Y ello sin mengua del empuje posterior y sin olvidar a los que comoLandaburu o Podetti o Sosa Loyola o Enrique Ojeda (h.) –que debe su últimagran entrega a San Luis- arrimaron materiales con el “fraternal gesto del obreroque sabe cuál es el precio de cada rayo de sol, de cada rosa, de cada trino enel duro bregar cotidiano”5
4 Núñez, U. J., y Vacca, D., ob. cit., tomo II, pág. 385.
5 Núñez, U. J., La educación en San Luis, 1954 (inédito).
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
4/20
2. HISTORIOGRAFIA ARGENTINA E HISTORIOGRAFIA SANLUISEÑA
En 1940 escribía el Dr. Rómulo D. Carbia: “La historiografía argentina,para mí por lo menos, está constituida por todo lo que se escribiera a cerca de
los fenómenos históricos que tuvieron por escenario la parcela geográfica de loque formó, primeramente, la gobernación del río de La Plata, con posterioridadel virreinato de Buenos Aires y por último la República Argentina. Porque tal fuemi pensamiento, desfilarán por este ensayo historiadores que no soncompatriotas nuestros y hasta algunos que ni escribieron en nuestra lenguavernácula. El conjunto lo integrarán, no obstante, todos los que tuvieron interéspor lo argentino, y todos los que contribuyen, aunque en distinta medida, a laefectividad de la evolución historiográfica que aquí analizo”6.
Parafraseando los conceptos del maestro Carbia podríamos decirnosotros que la historiografía sanluiseña está constituida por todo lo que se haescrito acerca de los fenómenos históricos que tuvieron por escenario laparcialidad geográfica de la puntanidad, inseparablemente unida a la totalidadde la Nación Argentina. Si éste es el principio rector que orientará laindagación, desfilarán en esta modesta contribución tanto los historiadores quellamamos en verdad comprovincianos, como los que no lo son, aunque al fin elconjunto se integre por cuantos tuvieron interés por lo nuestro y contribuyeron,de distinta manera, a lograr la efectividad de una evolución histórica que es loque aquí se procura poner de manifiesto.
Aun a riesgo de aceptar que la conceptuación precedente adolece delmáximo de simplificación y provisoriedad, entiendo que otros problemas sumaninterrogantes a este texto introductorio.
3. LAS DEFINICIONES DE LA CIENCIA HISTORICA
Tales problemas están comprometidos en la “historiografía o cienciahistórica”, una de las significaciones prioritarias de la “Historia”, absolutamentediferente del “proceso histórico”, según lo consigna Pró7.
Si la Historia como realidad, sucesos y acontecimientos requiere
solución a una serie de dificultades, no son menores aquellas que se adicionana la indagación gnoseológica y epistemológica.
Estas dificultades, agrega Pró, surgen de las diferencias que existenentre los acontecimientos históricos y los conocimientos historiográficos8.
6 Carbia, Rómulo D., Historia crítica de la Historiografía Argentina, Bs. As., 1940, pág. XIX.
7 Pró, Diego F., Problemas de la historiografía de las ideas filosóficas. Cuaderno Nº 1 de
Historia del Pensamiento Filosófico Argentino, Facultad de Filosofía y Letras, UniversidadNacional de Cuyo, Mendoza, 1973.8 “Sin disputa posible sábese bien que historia no puede ser ni sinónimo de historiografía, ni
sinónimo de pasado. Este último es el motivo de un conocimiento que cuando logra su máxima
profundidad de acuerdo con las exigencias de la cultura presente, se denomina historia ,viniendo a constituir la historiografía sólo la composición literaria que se realiza para exponer elcontenido de la indicada captación”; Carbia, R. D., ob. cit.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
5/20
Mientras los primeros se caracterizan por ser singulares, concretos,irreversibles, con significación y sentido axiológico, el saber de la cienciahistórica está formado por conceptos, juicios y raciocinios de índole general.Por otra parte “la verdadera ciencia histórica busca poner de manifiesto elorigen de los acontecimientos, el paso de la posibilidad de la mismos a su
efectiva realidad histórica. O si se prefiere: indaga las condiciones que hanhecho posible los sucesos de un modo histórico, de una época, una generacióno una vida […]”.
La ciencia histórica, además, no presenta la realidad que estudia en todasu riqueza de contenidos. Procede, diré necesariamente “a una simplificaciónde la realidad histórica”. Lo singular importará a la historiografía en cuantotenga “significación”, “sentido”, “trascendencia”, “dimensión histórica”, ocontribuya a cambiar una situación histórica e incluso a hacer surgir nuevasrealidades de las posibilidades dadas por el pasado.
Fuente de esta simplificación histórica son los documentos. La realidadhistórica es conocida a través de estos últimos. Mas, no todo, por múltiples
motivos, se refleja en los documentos. Y es entonces cuando aparecensombras y lagunas, debiéndose recurrir, ante lo insuperable, a hipótesis yconjeturas.
A cuanto se ha apuntado cabría agregar que puede concebirse lahistoriografía como lógica de la realidad histórica y como tal plantea nuevosproblemas. En la realidad histórica hay opuestos, lucha, novedad,contradicciones que deben interpretarse, valorarse y asumirse no con loscánones de las ciencias fácticas de la naturaleza, sino desde una perspectivadistinta que hoy procura elaborarse como “teoría de la realidad histórica”.
Finalmente debe consignarse que la historiografía ausculta las fuerzasque engendran los sucesos históricos a partir de las posibilidades heredadasdel pasado. Las fuerzas y poderes que intervienen en la emergencia de larealidad histórica son de distinto origen y al historiador le corresponderácaptarlas. Para ello se vale de las ideas en que se expresan esas tendencias yenergías. Las ideas constituyen la conciencia y auto-conciencia del cursohistórico. En su labor el historiador tiene que proceder a captar, seleccionar y jerarquizar las fuerzas y poderes históricos que intervienen en losacontecimientos. La selección tiene que ajustarse a la realidad histórica,concreta en cada suceso y acontecimiento. La intervención de estas fuerzas yenergías no es la misma en todos los casos. Será siempre mal caminohistoriográfico adelantarse a la realidad con enfoques preconcebidos acerca de
la importancia originaria de las distintas facetas de la realidad histórica. Unosse inclinarán por el economismo, el poder político, el religioso, el jurídico, elétnico o el que fuera. La verdad es que cada época estudiada, cadageneración, cada acontecimiento, cada situación histórica manifestará lasfuerzas y su jerarquización o importancia. Por cierto el historiador habrá dedecir que lo primero es lo primero.
Sin olvidar al fin que la auscultación del curso histórico hay que precisartambién las tendencias virtuales o, si se prefiere, subterráneas, que actúan pordebajo de la superficie de la realidad histórica.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
6/20
4. INSISTIENDO SOBRE EL MISMO TEMA
No cabe duda que la ciencia histórica o historiografía es posible graciasa la historicidad de la vida humana. Pero la historiografía es histórica en un
doble sentido. En el ya indicado, porque se funda en la historicidad de lanaturaleza humana y en el sentido de que investiga y hace objeto de su estudioa la realidad humana.
La posibilidad es que el historiador descienda del presente al pasado“sido”, radica precisamente en la historicidad propia del investigador. Dejandode lado la cuestión de si es posible la historiografía como ciencia de la realidadhistórica presente, lo cierto es que aquélla tematiza preferentemente la realidadhistórica transcurrida. El contenido de ésta son los acontecimientos y sucesoshistóricos. Ellos son, como queda dicho, singulares. Pero el historiador nocuenta con su realidad efectiva (ya sida) sino con las fuentes o huellas de losmismos: monumentos, documentos, vestigios. Si bien fueron realidad singular yconcreta, el historiador ha de investigar o desembozar aquello que en sumomento hizo posible los sucesos y acontecimientos. El estudio de laposibilidad y del paso de ella a la realidad concreta es de carácter universal,mientras que los aconteceres son singulares y efectivos.
Con otras palabras: el destino individual de los hombres del pasado, eldestino colectivo de los pueblos en ciertas situaciones o la de su mundohistórico, ya no son realidades efectivas para el historiador. Lo que sí puedeestudiar es cómo han sido posibles esas realidades históricas, cómo losacontecimientos llegaron a ser realidades históricas.
Desde otro ángulo débese apuntar aquí también, como lo hace Pró en el
artículo que glosamos, que puede hablarse de una historiografía externa y deuna historiografía crítica. La primera expresada en la crónica, en la narración,en la descripción de útiles, de obras, de objetos culturales, de ideas. Lasegunda, más científica y penetrante supone el sentido de los problemas y delcarácter del desarrollo y proceso de los mismos y sus soluciones a través delcurso histórico. En aquélla el carácter externo se presentará como erudición dedatos e información, en ésta esplenderá el espíritu crítico que implica,fundamentalmente “el examen de una cosa desde el punto de vista de su valor”(Goblot: Vocabulario Filosófico) o quizás mejor el supremo “arte de juzgar”.
5. LA HISTORIOGRAFIA SANLUISEÑA EN EL MARCO DE LAHISTORIOGRAFIA CUYANA
Los puntos de vista que en relación a la “historiografía sanluiseña”esbozáramos al comienzo de estas apuntaciones y que completáramos con lasreferencias a la “historiografía o ciencia histórica”, iluminados por elpensamiento de Diego F. Pró, son requeridos por la índole misma del trabajo.
Ante todo partimos de una realidad y declaramos la existencia de un
esfuerzo indagativo y explicativo de nuestro pasado provincial: de ahí laprocedencia de hablar de una “historiografía sanluiseña”.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
7/20
No se nos escapa la posibilidad de que la expresión sea problematizada,rechazada o negada, conforme a que, al ser analizada y desmenuzada, noresista la crítica severa de la “ciencia histórica”.
Con todo, debemos decir que allá por 1935 se público en “Ideas” (añoIV, Nº 41/42) la conferencia que pronunciara el Dr. Edmundo Correas con
motivo de la organización de la Junta de Historia de San Juan, bajo el título“Apuntes para una historiografía cuyana”.
De hecho, tras darla por existente e incluir en ella los aportes desanjuaninos, mendocinos y puntanos, Correas alude a la historiografíaargentina, “abundante pero parcial y deficiente”, presentando en cortesesquemáticos el esfuerzo de los “filósofos de la historia” con Estrada y López;la “historiografía erudita” que representan Domínguez, Groussac y Mitre; los“heurísticos” o “cazadores de documentos” según los nombra Carbia y dondeCorreas ve despuntar recién el esfuerzo de los cuyanos como ocurriera conVerdaguer y Morales Guiñazú; los “monografistas”, el caso de Aguiar en SanJuan; rematando en los “cronistas” (“Ningún género histórico a favorecido más
a Cuyo que el de la crónica, cultivada en primer término por Damián Hudson,en el que abrevaron Larrain y Gez con sus estimadísimas y hasta hoyinsustituible historias sobre San Juan y San Luis, respectivamente”) y en los“sociólogos” cuyo ejemplo capital está dado por Sarmiento.
Al termino del “somero inventario” que ha hecho Correas, reconociendola existencia de obras maestras y otras muy estimables, agrega que “lahistoriografía cuyana, y sanjuanina en particular, es incompleta”. Para estamparmás adelante esta frase rotunda: “La historia de nuestras provincias está enpañales y continuará sin mayores variantes si los gobiernos no contribuyen a laexhumación de sus archivos y a la publicación y traducción del materialbibliográfico disperso en el mundo entero”9.
6. EL CRONISTA GEZ
Es cierto que Carbia en su “Historia Crítica de la HistoriografíaArgentina”, aparecida en 1940 (como edición definitiva), tal lo acaba derememorar Correas en el pasaje anteriormente transcripto, incluye al primero
de nuestros estudios, el Prof. Juan W. Gez en la sección dedicada a lo quellama “las crónicas regionales”.Gez es pues un “cronista” y nuestra primera “historia” es,
fundamentalmente, una “Crónica”.Importaría consignar aquí, sucintamente, con el perdón de los
especialistas, que la inclusión de Gez en la sección aludida está justificada todavez que “los cronistas tuvieron un objetivo, el de narrar” aunque no utilizaraniguales procedimientos ni “contaran con el mismo herramentaje erudito” y notodos obedecieran a similares tendencias criteriológicas”, pudiéndose contar
9 Correas Edmundo, Apuntes para una historiografía cuyana, en revista “Ideas”, San Luis, año IV, nº 41-
42, oct.-nov. de 1935.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
8/20
entre ellos “pragmáticos y banderizos” como “honestos expositores de lo quetenían por verdad […]”.
“Siendo la crónica, por naturaleza, una cosa restringida”, “con ciertafinalidad preconcebida”, máxime cuando el cronista no persigue otro objetivo“que rememorar los hechos pasados” en idea de Gustavo Dunlop citado por
Carbia10
, así habría de resultar a su término el esfuerzo de Gez.“Como se sospechará en una producción así orientada, no se advierte
ejercicio alguno de crítica” superabundando “la crónica desprovista de aparatoerudito”. Y qué debía ser esta “historiografía erudita o científica” o como se laidentifique, lo prueba Carbia en la construcción de Mitre “hecha utilizando losdocumentos inéditos, la bibliografía depurada por la crítica y los elementostestimoniales y de la tradición” y en el esfuerzo fecundo de la “nueva escuela”con su “valoración de las fuentes, el ejercicio de la crítica y el concepto serialque comprende todos los postulados de la universalidad del fenómenohistórico” hasta concluir en el gran aporte de Groussac definido por “laimportancia de los documentos fehacientes y debidamente discutidos”11.
Que no se da historia erudita en Gez, sino respeto a los cánones de la“crónica”, parecería poder probarse, pese a que el autor en el “Prólogo” de su“Historia”12 estampe aquello de su recurrencia “a las fuentes originales en losarchivos de las distintas reparticiones de la provincia muy incompletos ydesarreglados”, habiendo suplido la tradición “en muchos casos los grandesvacíos que he encontrado en la documentación revisada prolijamente, no sóloen San Luis, sino en el Archivo y Biblioteca Nacional, en el Museo Histórico yen el Museo Mitre y hasta en el inmenso archivo de Indias de Sevilla, donde heconseguido copia de algunas piezas inéditas y valiosas” e intercalado “algunosdocumentos sobre acontecimientos de trascendencia de la vida local”.
7. GEZ, SALDAÑA RETAMAR Y SAA
“Ideas”, revista mensual de cultura puntana, fundada en 1932 por VíctorSaá, recogía parcialmente en el ejemplar Nº 1 (junio de 1932) el contenido dela conferencia que el “versado historiador y brillante conferencista R. P. FrayReginaldo de la Cruz Saldaña Retamar” –se expresaba así en el texto-
expusiera en el Ateneo de la Juventud sobre el tema: “Personalidad del Prof.Juan W. Gez, como historiador”.El insigne “papelista” o “datista” procurando desvanecer juicios
apresurados referidos a su noble y humilde labor rectificatoria hablaba en estostérminos: “No escaso número de intelectuales lugareños y hasta el vulgo, lectory conocedor de mis producciones en ‘Hoja Puntana’ me han tachado de críticosistemático, malevolente, sañudo, poco menos que un enemigo personal delProf. Gez. Nada más erróneo. Nada más infundado. Nada más ajeno a larealidad”. Agregando: “He sido adversario honrado. No he mirado su conductafamiliar o social, su ideario individual. He mirado solamente las lucubraciones
10
Carbia, R. D., ob. cit., pág. 170.11 Carbia, R. D., ob. cit., cap. V, pág. 121 y siguientes.
12 Gez, J. W., ob. cit., Prólogo, págs. 12-15.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
9/20
de su inteligencia y de su pluma. No me ha guiado al criticarlo que arrastrarmayores y mejores grimas de oro carolino, al montón por él acumulado […]”.
Imposibilitado el redactor de transcribir íntegra la palabra del padreSaldaña Retamar apunta de inmediato que el orador hizo de la Historia de laProvincia de San Luis su “crítica severa”, puntualizando algunas deficiencias de
la documentación y aseveraciones contenidas en la obra, hasta “erroresfilológicos”. Para consignar luego el pensamiento del disertante: “Lo expresadono es descalificar en absoluto, radicalmente, la obra del Prof. Gez. Ella quedarácomo monumento imperecedero levantado a las glorias puntanas; comodirectriz inconmovible, como surco abierto a los pensadores advenideros.Escribir la historia de un país no es empresa exclusiva de un hombre”.
A ese surco abierto por Gez y a la actividad de revisión y rectificaciónque en San Luis emprendiera firmemente Saldaña Retamar, sumaría VíctorSaá su incansable batallar. Sospechamos su juicio en el artículo titulado “JuanW. Gez”, del mismo número primigenio de “Ideas” donde se lee: “El es elprimero en el largo camino por andar de nuestra historia que nace y como tal ni
las afirmaciones lo impondrán a la consideración mentida ni las negociacioneslo anularán […] la confirmación de sus aciertos bruñirá cada vez más el escudodemocrático de su múltiple labor, como la rectificación de sus errores noempañará el modo alguno la talla granítica que dio forma y razón a supersonalidad moral e intelectual”.
En el número 48 de la revista nombrada (mayo de 1936) Saá, en artículotitulado La Historia de San Luis en un artículo de encargo, tras corregir cantidadde afirmaciones antojadizas estampadas en una publicación porteña forja estos juicios: “En San Luis, quienes escribieron la historia como en la república toda,con rarísimas excepciones, pertenecieron al partido liberal o mitrista. Ellosdijeron la primera palabra, que, desde luego, no será definitiva en susconsecuencias apreciativas, ni será la última. Definir el juicio histórico de Gezencuadrándolo dentro del “principismo liberal” es tan sencillo que apenas bastapara este fin, leer cualquier página de Historia de la Provincia de San Luis,especialmente en lo atinente a la organización nacional. No sería sensatoenrostrarle a Gez su partidismo. Más adelante escribiremos un ensayodestinado a demostrar palmariamente el liberalismo definido del historiadorpuntano. No obstante lo cual, es elemental exigir al mero cronista de un hecho:imparcialidad, vale decir, completa independencia en el juicio. PolíticamenteGez profesó la tesis del liberalismo puntano que respondía en el orden nacionala la oligarquía porteña. Y en ese sentido Gez tuvo excelentes maestros, por
cuanto siguió las huellas de los Daract, Barbeito y Llerena, no pudiendo por lostanto ser prescindente cuando en su tarea de historiador debe juzgaracontecimientos y hombres que estaban en completa contraposición con sucriterio personal y correligionario. De ahí que notamos algo raro en las páginasde la historia escrita por Gez, un frío glacial como de muerte, cuando elhistoriador debe exaltar el sentido heroico de la historia local, y decimos localporque el punto de vista del terruño es en este caso, con su matriz propio, loque interesa descubrir en primer plano. Mientras en Larrain, para citar unejemplo entre tantos, descubrimos de primer intención pasión por el terruño,pasión puesta en la defensa de la, por algunos llamada, ideología unitaria deCuyo, encarnada en figuras como la de Salvador María del Carril y Agustín
Delgado, ideología que podríamos traducir con expresión de Agustín Alvarezasí: lógica de la razón natural, porque en definitiva se traducía en la celebre
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
10/20
‘unidad a palos’, en Gez todo resulta tibio, descolorido, suavemente irónico omeditadamente desconsiderado, sin revelar ninguno de estos dos aspectos: nila exaltación, ni el ataque definido y claro” (pág. 239).
En 1937 veía la luz en Buenos Aires la obra que escribiera el padreSaldaña Retamar a propósito de su hermano en la Orden Fr. José Hilarión de
Etura y Zeballos. Saá se ocupó en “Ideas”13
de apuntar un juicio certeramenteencomiástico por tan importante contribución no sólo destinada a que se hicieraevidencia la existencia fecunda del religioso, sino a poner de relieve la estrechavinculación que guardó su pastoral gestión con la actuación pública, política,social, educacional y religiosa del gobernador D. José Gregorio Calderón, através de un difícil período de nuestra historia provincial.
“Por sobre todo otro concepto queremos hacer resaltar el valordocumental que la obra encierra –decía Saá- valor documental que alcanzauna áurea estimación refiriéndolo a la crónica local”.
“En lo que se refiere a la provincia de San Luis no hay fuente de máscomún y fácil referencia que la conocida obra del Prof. Juan W. Gez. En elterreno puramente histórico, vale decir, libre el pensamiento y el animo decualquier otra influencia extraña a esta finalidad científica, es menestertenerlo bien entendido, la difundida y sin duda alguna, meritoria obra deGez, esta plagada de errores. Errores que se deben a múltiples causas:entre otras, falta de información, apresuramiento y posición tendenciosaliberal, evidentemente adoptada por nuestro admirado comprovinciano”.
“Tenemos ya leídos y anotados prolijamente algunos capítulo de laHistoria, etc., de Gez, es sobre esa base que hacemos la afirmación queantecede y en la síntesis que para la ‘Historia de la Nación Argentina’ quedirige el Dr. Ricardo Levene, se nos ha pedido (Período 1832-1862) hemostenido oportunidad de hacer algunas rectificaciones al conocido y repetidosin responsabilidad, criterio histórico de Gez”.
“Es a ese mismo criterio histórico aludido que rectifica en no pocaspáginas la documentación que aporta la obra que comentamos.Especialmente en lo que se refiere a la Gobernación del cnel. mayor D.José Gregorio Calderón. Quien aplique sus energías a la noble y patrióticatarea de escribir nuestra historia provincial, sobre la base de una máscompleta documentación, deberá recurrir a esta nueva fuente que es laobra del Padre Saldaña Retamar”.
“Entonces el estudioso comprobará cómo, el ilustrado historiador y ala vez meritísimo misionero ha ido, sencilla pero firmemente, poniendo lascosas en su lugar en lo referente a asuntos y personas de no escasaimportancia regional; tales los orígenes de nuestra instrucción públicaprimaria, las características de nuestras organización social, la modalidad
de nuestros gobernantes de corte patriarcal, la benignidad de la influenciafederal rosista en nuestro medio, el origen y ubicación de los principalestemplos coloniales de la ciudad de San Luis, el carácter y lasconsecuencias del criterio regalista del Gobernador D. José Santos Ortiz, elclima y recursos varios de este nuestro país, como se denominabaentonces a la provincia, la revolución unitaria en San Luis y tantas otrascuestiones de poca y mucha monta que es menester volver a ver connuevos ojos, que es tanto como decir, sin preconceptos a guisa deanteojeras”.
13
Saá, Víctor, El Obispo de Augustópolis Muy Rvdo. P. Mtro. Ilmo. D. Fr. Hilarión de Etura yZeballos por el Rvdo. P. Fr. Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar O. P., “Ideas”, nº 64-65,Año VI, San Luis, set.-oct. de 1937.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
11/20
Insensiblemente hemos ido uniendo en la consideración del temaespecífico de la “historiografía sanluiseña” el haber de Gez, Saldaña Retamar ySaá. Y el hecho, aparentemente no relacionado en función del tiempo, el propioexistencial curso de sus vidas, se explica por variados motivos.
Nuestra historiografía se inicia con la “crónica” de Gez. “Publicada en
1916 la obra citada de Gez –volvía a escribir Saá en ‘Ideas’14
desde suaparición hasta nuestros días, la crítica o aquello que podríamos considerar enel terreno de las rectificaciones, apenas si se ha reducido en nuestro medio auna mera estrategia de charlas que en contadas ocasiones se tradujo enescritos más o menos cáusticos que, sin duda alguna, dejaron al descubiertocon más buena voluntad que ciencia, la débil y deficiente reconstrucciónhistórica de Gez”. Escritos de este tipo debieron ser, el mismo Saá los anota alpie de su trabajo sobre “El Fundador de San Luis”, “apenas aparecida la obra[…] de Gez” la refutación que desde Córdoba le hiciera el Dr. Ernesto Quesadasobre la muerte de Acha y en enero de 1917 la rectificación de D. José MaríaTissera referida a la actuación del Gral. Juan Saá, durante la intervención a
San Juan (1861).Creemos no equivocarnos al afirmar que en 1916 comenzó a publicar en
San Luis sus primeros escritos de carácter histórico fray Reginaldo de la CruzSaldaña Retamar en el periódico “Hoja Puntana”15. Carbia, en su “HistoriaCrítica de la Historiografía Argentina” cita en dos ocasiones el aporte del granpredicador que fue Saldaña: en el capítulo de la “crónica religiosa” lo mencionacomo autor de “interesantes biografías” y luego alude a sus “Orígenes de SantoDomingo de Santa Fe” (Bs. As., 1910) y “Rasgos hagio-biográficos delvenerable hermano José Rosario Zemborain” (Bs. As., 1914)16.
Por ello es certero el juicio de Saá cuando expresa: “Volvemos a decirlo,nadie había objetado seriamente la obra de Gez, cuando aparece en escena unhumilde y sesudo dominico entrerriano, nos referimos a Fr. Reginaldo de laCruz Saldaña Retamar. Con más de diez años de permanencia entre nosotros,con un palmario conocimiento de nuestro suelo y de nuestro escuálido ysaqueado archivo histórico, empezó a poner los puntos sobre las íes. Y una deesas íes, magníficamente puesta, es aquella que descubre la flojedad y lainconsistencia de la argumentación que escribe Gez, para hacernos creer queOñez de Loyola es el fundador de San Luis [...]”17.
La obra de “papelista” o “datista” de Saldaña es inmensa. Compulsar loescrito por él a través de muchos años en “Hoja Puntana” bajo su nombre, outilizando el seudónimo de “Curioso” y hasta sin que figurara firma alguna,
obligará algún día a un trabajo de magnitud que nosotros ahora, sólo podemos
14 Saá, Víctor, El Fundador de San Luis, “Ideas”, Año V, nº 53-54, San Luis, oct.-nov. de 1935.
15 “Hoja Puntana”, fundada el 1 de mayo de 1909, fue el órgano de difusión de la Asociación del
Rosario Perpetuo de San Luis , con sede en el Convento de los Padres Dominicos. Nuestraafirmación sobre la iniciación de las tareas heurísticas del P. Saldaña en 1916, se funda en elhecho de que en noviembre de 1915 recibió en Buenos Aires las palmas de “PredicadorGeneral” (“Hoja Puntana” nº 80, 1-XI-1915); en enero de 1916 “Hoja Puntana” da cuenta queuno de los compañeros del P. Saldaña, el P. Gonzalo Costa, ocupa el Priorato de SantoDomingo, reemplazando al P. Zabaleta y presumimos que Saldaña Retamar lo acompañadesde la Capital, pues en el nº 3 (1 de marzo de 1916) ya firma su primer artículo, con fecha“20 de febrero”. La primera nota del P. Saldaña en “Hoja Puntana” sobre asunto histórico se
recoge en el nº 84 (1-IV-1916) sobre el tema: “Fray Benito Lucio Lucero. 1770-1834”.16 Carbia, R. D., ob. cit., pág. 161.
17 Saá, Víctor, El Fundador de San Luis, cit., pág. 84.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
12/20
soñar o desear y que Saá tiene, por ejemplo, parcialmente espigado en elenvejecido impreso periodístico.
En Saldaña Retamar se cumplía plena y totalmente aquello que Nuñezpuso en la portada de uno de sus trabajos: “La tarea del historiador es áspera yfatigosa. Como la del que abre picadas en el monte. Como la del que golpea el
corazón de la roca, reclamando su escondida veta de oro”18
.Recientemente Sócrates Ignacio Cortínes19 en un ensayo que premió la
Tercera Bienal Puntana de Literatura (San Luis, 1974) ha remarcado conafectuosa reverencia el papel singular que cumpliera el padre Saldañairradiando su poderosa luz sacerdotal desde campos tan diversos como el delpropio ministerio misionero, la educación, la oratoria, la historia y el periodismo.
Así acota Cortínes:
“Se consagra a su labor incansablemente. No se ajusta en principio aninguna norma metódica pero ‘aunque sea a los ponchazos’ –como sueledecirlo con frecuencia- habrá de darse tiempo para ‘agarrar el toro por las
guampas’. Para ese menester apela a las reservas de sus energías.Percibe que la vocación de historiador ha nacido en él y no tiene elpropósito de atemperar sus impulsos. Vivirá vigorosa por sus conviccionesy robustecida por sus apetencias. Dispone para realizar su obra de losatributos mínimos esenciales. Posee disciplina del pensamiento;conocimiento de las cosas y de los hombres, dominio del lenguaje,concepto de justicia y valentía, sensata apreciación para juzgar y sabe de laresponsabilidad de la honestidad y honradez de la conducta. Cuandoarremete por sobre los escollos primeros de los laberintos de lainvestigación histórica, ha aprendido de alguien que “el historiador ha deponer en todo momento ante su vista que la finalidad primordial de su obraes sondear la verdad y sólo la verdad, aunque debe comprender que puedeser distinta, según los tiempos y los pueblos […]”.
“Las páginas de ‘Hoja Puntana’ constituyeron el vehículo que conmás frecuencia y continuidad utilizó el Padre Saldaña para darpermanencia a su empeñosa labor de periodista y difundir la fecundaproducción de su infatigable pluma. Temas religiosos o sociales, notasliterarias y artículos históricos, profusa información sobre la actividadreligiosa o la obra misional, todo salía de la iniciativa periodística deSaldaña Retamar y tuvo como único medio de difusión durante muchosaños a este heraldo católico puntano […] El padre Saldaña no obstante, nocircunscribió su quehacer periodístico a las limitaciones impuestas por elperíodo de aparición de ‘Hoja Puntana’, sino que su aporte al periodismolocal tenía también trascendencia al periodismo público –‘La Opinión’ entreellos-, en donde frecuentemente publicaba sus artículos de carácter
histórico, particularmente cuando la actualidad del tema impedía demorarsu aparición”20.
8. VOLVIENDO A GEZ
18 Núñez, U. J., La educación en San Luis , cit., pág. 1.
19
Cortínes, Sócrates I., Fray Saldaña Retamar y la tradición religiosa de San Luis , S. Luis,1974 (inédita).20
Cortínes, S. I., ob. cit.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
13/20
Antes de su “Historia” el Prof. Juan W. Gez había publicado “LaTradición Puntana”, cuyas 1ª y 2ª ediciones con pie de imprenta en Corrientesson de 1910, la 3ª edición “aumentada” que hemos manejado, corresponde a1916.
Es éste un libro breve (235 págs.) compuesto de “Bocetos biográficos i
recuerdos novedosos e interesantes unos i otros” dice el prologuista Dr. JuanM. Garro. A tono con la época de Rosas , Gez se refiere a José Santos Ortiz, alcoronel Pablo Lucero, a los Videla, al coronel José C. Lucio Lucero, a losDomínguez, abordando también el tema del escudo de San Luis y de la primeraimprenta. Los escuetos estudios registran referencias bibliográficas muylimitadas y los documentos citados son extremadamente reducidos. Sonfuentes de los siete capítulos mencionados: los “Recuerdos de Cuyo” deHudson, el “Quiroga” de Peña, los “Estudios sobre historia argentinacontemporánea” de Zuviría y la “Historia Política y Militar del Río de la Plata” deAntonio Díaz.
No cabe duda que Gez conocía documentos del archivo,
presumiblemente local, puntano. Y los utiliza sin indicar ninguna forma deidentificación que haga posible la corroboración puntual de sus asertos. Másaún, es evidente que Gez se siente próximo a las tradiciones de su pueblo, queellas vivían frescas en su memoria, convirtiéndose así en “maravillosa ánforade recuerdos fieles o de visiones fugitivas, que en nuestra tierra han sido fuentefecunda de las crónicas amenas que forman el clima tibio o la penumbrasemivelada de las investigaciones históricas” en frase de Pastor21.
¿Qué decir ahora sobre los personajes y los sucesos, sobre loselementos de enjuiciamiento y valoración que el autor aporta y que constituyencomo la urdimbre ideológica desde la cual aquellos obtienen sus luces o sussombras?
Merituando al Gobernador D. José Santos Ortiz, cuyo trágico final juntoal gral. Quiroga es por todos conocido, Gez lo proclama “una de laspersonalidades más culminantes del interior y quizás la menos conocidaporque tocóle actuar en una época de confusión y anarquía ”. Este primer juicioconstituye como la pintura de base que el cronista insistentemente reelaborarápara teñir el gran cuadro que en el tiempo argentino domina la ilustrepersonalidad del brigadier general D. Juan Manuel de Rosas. Por eso el mismoGez narrando luego, sucintamente, la gestión pública del gral. Pablo Lucero, elsegundo de los gobernadores rosistas, dirá que le tocó actuar “durante elperíodo de la tiranía” con “larga actuación” mansedumbre y buen sentido, pese
a sus “escasas luces” y que iniciara en 1841 tras las acciones de “LasQuijadas”, a raíz de estos sucesos y acreditada su “lealtad a la causa federal”.“Fuera de esas represiones impuestas por el sistema de la época , consignaráGez, no se le conoce acto de hostilidad contra personas o intereses de loshabitantes de San Luis […]”.
Aunque reconozca múltiple su accionar político, insistirá Gez en queLucero era “un hombre de escaso saber”, para agregar más adelante con toquesutil: “la Soberana Representación se había anticipado a ofrecerle su tercerareelección y la promesa se cumplió al pie de la letra: pues el león, aunquemanso, no debía olvidarse que era, ante todo, un agente de Rosas. Unaconducta contraria hubiera sido desagradar al amo , máxime cuando Lucero
21 Pastor, R. A., San Luis ante la historia , Bs. As., 1938, pág. 47.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
14/20
había demostrado ser algo más digno que aquellos otros procónsules de latiranía”22.
“La Tradición Puntana” que estuvo precedida en la actividad de Gez porlas monografías dedicadas a Juan Pascual Pringles y a Juan CrisóstomoLafinur que “encarnan” el “pensamiento liberal y democrático de la
Revolución”23
, continuaría y remarcaría esa línea, haciéndose más patente enla “Historia” que con apoyo oficial dio a conocer en 1916, como muy bien lo havisto Saá, según todos los testimonios transcriptos.
La obra, que dijérase “clásica” en San Luis rectificada en años por elrebuscar silencioso de Saldaña y sometida a la crítica y dictaminada por VíctorSaá24 finalmente tratada con respeto y altura por Núñez aunque superando nopocos de sus errores, sus impresiones y sus sentimiento adversos a Rosas, loscaudillos, o a la “barbarie” que destrozó la “civilización”, ocupa sobre la épocade la dictadura dos capítulos del tomo primero y cuatro capítulos del tomosegundo25.
Conviene advertir aquí que en el caso de Gez o aún en quienes lo
proceden, tal la postura de D. Manuel A. Orozco26, lo que eclosiona es latremenda contradicción que tan certera como punzantemente Saá27 observaentre la auténtica “cultura nacional” y la postiza “cultura normalista”. Orozcoescribe allá por 1910 y es extraño advertir en qué medida enrolado del lado delos impugnadores de la línea fundadora de los caudillos federales, como Gez,lanza sus dardos a una obra reivindicatoria del caudillo riojano, como fue laescrita por el Dr. David Peña.
“El intento esencial de estas páginas –dice Orozco- no es repetir lo quetantos han escrito acerca de las espeluznantes y trágicas escenas queaterrorizaron y ensangrentaron la población de San Luis en 1819 […]. Esta noes una versión más. Es una especie de edición ampliada en puntosdeterminados y corregida en otros. O es una fe de erratas agregada al final detodos los relatos conocidos”.
22 Gez, J. W., La Tradición Puntana , Bs. As., 1916, pág. 58.
23 Gez, J. W., Ob. cit., Advertencia .
24 Cfr. Saá, Víctor, El Chacho en San Luis, en Angel Vicente Peñalosa, Comisión Central de
Homenaje y Hachette, Bs. As., 1969, pág. 99. Saá, puntualizando el aporte puntano a lacomprensión del genial caudillo, vuelve al Gez de la “Historia” con estas frases: “Reitera en ellael enconado prejuicio mitrista. Venía ocupándose de historia con anterioridad a 1896. Se tratade un libro típicamente normalista en el cual la documentación aparece mal empleada, elpartidismo torpemente disimulado y el lugar común, impuesto por la prueba de autoridad,
petrificado para mal de las generaciones que han utilizado y siguen utilizando una obra plagadade inexactitudes”.25
Víctor Saá en su Del revisionismo histórico , cuaderno de Monografías del Centro de EstudiosPuntanos, Año II, nº 2, San Luis, 1954, pág. 23, acuña estas aseveraciones que sintetizan su juicio sobre el análisis de Gez en relación a los gobiernos rosistas de Calderón y Lucero: “Esevidente su inquina contra aquellos que él, repitiendo a Sarmiento, entendió como la ‘barabrie’.Los capítulos en que trata las gobernaciones de D. José Gregorio Calderón y de D. PabloLucero, son el remate y el contraste más vivo de eso que él descubrió encarnado en loscaudillos, desde Artigas hasta Quiroga desde nuestro licenciado Funes hasta los gobernadoresmencionados, quienes por el solo hecho de haber gobernado bajo la égida de Rosas, aparecenen sus páginas como suspectos o sospechosos de cerril servilismo. Lo que es totalmentefalso”.26
Orozco, Manuel A., A propósito de la sublevación de los prisioneros realistas. Febrero 8,
1819 , revista “Lafinur”, año IV (octubre 15 de 1910) primera parte; año IV, nº 48 (diciembre 1de 1910) segunda parte, San Luis.27
Saá, Víctor, ob. cit ., pág. 92.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
15/20
Con este planteamiento Orozco afirmará: “Todos los relatos dehistoriadores, de historiógrafos, de militares y civiles […] adolecen deinexactitudes”. Y en tren de corregirlas se enfrenta con Mitre que “incurretambién en fallas inexplicables”, pasa, rápidamente juzgando “la parte narrativadel capítulo del historiador López, deficientísimo” y se ocupa específicamente
de la obra del Dr. David Peña, conferencias editadas en volumen “tendientes areivindicar, enaltecer y glorificar la personalidad de Facundo Quiroga”.
El juicio de Orozco es terminante. Parte de la negación del testimonio deManuel Alvarez, actor y testigo de los sucesos, información que Peña hacesuya. No admite para Facundo ninguna posibilidad positiva, rebajando todaintervención laudatoria del caudillo en el suceso. “Extrema demasiado el librodel profesor Peña el afán excesivo de crear meritos singulares de glorificación,el fervor reivindicatorio en honor y engrandecimiento de Quiroga se va a losconfines del panegírico apasionado”.
Porqué no decir una palabra sobre “El Chorrillero, Episodios Puntanos”,que había publicado D. Felipe S. Velázquez en 1905? Sólo brochazos gruesos
pasa Velázquez cuando hace patente el papel que juega en San Luis lacreación del Colegio Nacional en 1869, pero el hecho le sirve para otrasreflexiones. Tal es su certeza de la inexistencia de “una historia completa deSan Luis” (pág. 11) y sí en cambio algunas “Historias de los Gobernantes delas Provincias Argentinas” donde, hasta “los bárbaros se inmortalizan”agregando: “Un infeliz Omar, quemando la famosa biblioteca de Alejandría,Nerón y Rozas envueltos en el negro sudario de sus abominables crímeneshan pasado la posteridad” y sólo merecerían “el desprecio y el olvido” (pág. 12).
Creemos, por lo demás, haber puesto de relieve hasta este momentoaspectos singulares, extremadamente sintéticos posiblemente, de la faena deGez, que está en la génesis de nuestro proceso historiográfico y de aquello queaportan Saldaña Retamar, completando y rectificando la “crónica” primigenia,quizá, exaltando el valor del dominico y adentrándose con crítica yenjuiciamiento en la maraña de la “Historia de la Provincia de San Luis”.
La limitación impuesta a esta comunicación y la necesidad de abarcarlas exposiciones de otros autores nos obliga a dejar interrumpido, quizás, elanálisis, confiando en el que el propio Víctor Saá corone pronto la que yasoñamos monumental “Historia de la Historiografía Sanluiseña” en cuyoscapítulos trabaja con el denuedo que caracterizó siempre su infatigable juventud espiritual y además en que los jóvenes que hoy reúne la Junta deHistoria de San Luis, como el caso del Dr. Hipólito Saá o del Dr. Jorge Alberto
del Cerro apuren la realización y las cosechas de que está urgida la menguadaproducción histórica puntana28
9. NUEVAS PERSPECTIVAS HISTORIOGRAFICAS
28 El Dr. Hipólito Saá ha publicado en el Boletín de la Junta de Historia de San Luis tres
excelentes trabajos: “San Luis y los sucesos de San Juan de 1860 y 1861” (nº 2, dic. 1970);“San Luis y la Batalla de Pavón” (nº 3, junio 1971) y “San Luis y la insurrección de 1862” (nº 4,dic. 1971).
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
16/20
Quien recorre la bibliografía sanluiseña sobre la época de Rosas, quehemos ordenado cronológicamente al final de este trabajo, percibirá deinmediato que aparte de Gez con su “Historia” de 1916, Núñez-Vacca con suobra de 1966/68 y pastor con la que diera a la estampa en 1970, cuyosenfoques valorativos del tiempo que nos ocupa, ya fuera advertido, hay en el
conjunto aproximaciones y estudios referidos con insistencia a tres temas que,sucesivamente se escalonan así:
-El gobernador D. J. G. Calderón. La lucha con el indio y la expediciónde 1833.
-El tema y problema del escudo de San Luis, ligado indudablemente alasunto principal anterior y hasta inseparable de él.
-La revolución unitaria de 1840; la actuación de los Videla en San Luis yla caída del gobernador Calderón.
Confiado en no errar el punto opinamos que lo demás involucra: unaexcelente colección de documentos de nuestro archivo, referidos al Gral.Estanislao López, Patriarca de la Federación, reunidos por Saá y las
aproximaciones disímiles que sobre el Gral. Facundo Quiroga nos brindaran D.Manuel A. Orozco y, contemporáneamente, D. Enrique Ojeda (h.) para el cualel caudillo “puntal decisivo de nuestra organización política, estuvo en San Luiscuando fue necesario organizar la lucha contra los salvajes del sud, pero anteshabía dado desde la humilde aldea un instante de gloria a la libertadamericana”29.
Quedan para un enfoque integrador futuro los aportes de Núñez, losseleccionados aquí capaces suficientemente de marcar hitos en la época “enfunción del comportamiento colectivo y no solamente refiriendo la inteligenciadel proceso al obrar de un solo personaje”30. En el ámbito de esa culturavernácula, genuina y rural que está ínsita en el San Luis de antaño, Núñez31 seinternará para presentarnos con el amor que le profesa a esta tierra puntana desu adopción definitiva, el poderoso aliento de la educación, que tambiéncuidaron los gobernantes rosistas; la revolución que con la imprenta provoca elGral. Lucero, gestor infatigable del Fuerte de San Ignacio de Loyola32 y esafloración que en la agreste provincianía ejemplifica el padre Tula, el del Aula deGramática de 1845, el Poema Penitencial y la Gramática Latina33.
De los estudios del primer grupo anotado debemos destacar la labor deVíctor Saá, referida a la revaloración del gobierno de Calderón y de su persona.En la lejanía el texto de Gez, después el de Adaro34, posteriormente el perfil deSaldaña incluido en su estudio sobre el padre Etura.
En la década del 30 se ha planteado Saá el problema del escudo de SanLuis y por lógica su aproximación a Calderón, su creador, con motivo de laentrega de una importante donación de documentos del archivo privado delgobernador que pusiera en sus manos el padre Saldaña. En 1940 comenzó “a
29 Ojeda, Enrique, El General Quiroga. Facundo en San Luis, Dirección Provincial de Cultura,
San Luis, 1960.30
Cfr. Objetivos del Congreso Nnal. de Historia sobre la situación de las provincias en la épocade Rosas, Catamarca, 1975.31
Núñez, U. J., La educación en San Luis, cit.32
Núñez, U. J., Orígenes del Fuerte de San Ignacio, San Luis, 1927 (inédito) y La imprenta enSan Luis, Direc. Prov. de Cultura, San Luis, 1953.33
Núñez, U. J., El Padre Luis Joaquín Tula y su labor cultural, San Luis, 1958 (inédito).34 Adaro, Dalmiro S., Reminiscencias históricas, Bs. As., s/fecha: “Coronel D. José Gregorio
Calderón”.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
17/20
estudiar los restos de la documentación que, referente al tema […] queda aúnen el Archivo Histórico de la Provincia de San Luis” llegando a incorporarochenta y siete piezas “casi todas originales” a su trabajo de 1941:“Colaboración de la Provincia de San Luis en Campaña de 1833 contra losindios”, con el ánimo de superar “la improvisación en materia de verificación y
testificación de hechos históricos”.El trabajo es a todas luces meritorio, con acopio documental, utilizado
precisa e infatigablemente, bibliografía criticada y cartografía adicional.Con aquel criterio Saá ha retornado al tema Calderón en tres ocasiones
sucesivas presentando el fruto de su madura capacidad indagatoria y de supertinaz defensa del ser nacional desquiciado por la ideología liberal35. Elmismo juicio laudatorio nos merecen estos aportes, porque observamos lafuerza de los razonamientos, la lucidez de las interpretaciones, el invariablesometimiento al documento que prueba y confirma los más elocuentes juicios.Y ello sin que olvide Saá, como lo enseñó Carbia refiriéndose a Groussac, quela verdad histórica “está y no está en los documentos inéditos”. Ellos son
depositarios de la verdad es cierto, pero la verdad no se encuentra en superiferia: es algo interior, no visible a simple vista”36.
Observando en detalle los estudios de Saá se comprueba el ajustepertinaz a las fuentes pero a las fuentes reveladas, es decir identificadas,mostradas en la inmediatez que hace posible que otros, los que leen y analizany aprenden el texto, puedan corroborar perfectamente lo fundamentado por elautor. En este sentido no conocemos escrito de Saá, aun los de tipo y estiloperiodístico (ejemplarizado en “Ideas”) que no confirme este aserto.
Digamos además que el tema reiterado por Saá también fue objeto de lapreocupación de Pastor37, pero con una visión más amplia, explícita en elobjetivo de la obra.
Sobre el segundo grupo de trabajos individualizados precedentemente,Núñez escribió en 195338 que siete puntanos, además del P. Saldaña, se hanocupado desde 1897 del asunto del escudo de San Luis, ligado como yadijimos a los nobles oficios del gobernador Calderón. “Cronológicamente sonellos: Juan W. Gez, Dalmiro S. Adaro, Víctor Saá, Isaac Sosa Páez, Isaac J.Páez Montero, Reynaldo A. Pastor y María Estela Gez de Gómez”.
Con la sola excepción de los trabajos de Páez Montero y Pastor, todoslos demás escritos han llegado a nosotros. Gez se comunica desde la“Historia”, estima como acto de sumisión el sello o escudo de Calderón, aludeal decreto del 20 de diciembre de 1836, describe sus atributos heráldicos,
afirma que sería grabado en tinta punzó y explicita su inscripción: “La Provinciade San Luis al ilustre general Rosas. Le consagra gratitud eterna por suexistencia y libertad”39.
35 Cfr. Saá, Víctor, La protección dispensada por Rosas a la Provincia de San Luis y la creación
del escudo provincial por el Gobernador Coronel D. José Gregorio Calderón, San Luis, 1974;La provincia de San Luis y el Ejército de Operaciones del Centro en la Campaña de 1833contra los indios, San Luis, 1974 y La provincia de San Luis bajo el Gobierno de D. JoséGregorio Calderón. 1833-1840, San Luis, 1975. Todos los trabajos es encuentran inéditos.36
Carbia, R. D., ob. cit., pág. 161.37
Pastor, R. A., La guerra con el indio en la jurisdicción de San Luis, Bs. As., 1942. 38 Núñez, U. J., Nacimiento del escudo de San Luis, San Luis, 1953 (inédito).
39 Gez, J. W., Historia cit., tomo II, pág. 10.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
18/20
Adaro40, agrega Núñez, aporta la razón o motivo del sello, similar a laopinión de Gez, y repara en la verdadera inscripción del escudo.
Saldaña Retamar41 supone inspirado el sello en el blasón del obispoOro, y Sosa Páez42 es el primero que entiende que la leyenda alusiva a Rosasimplica agradecimiento antes que sumisión. “En cuanto a los trabajos de Saá43,
de Páez Montero y de la Sra. Gez de Gómez44
, ellos han sido dedicados adeterminar el verdadero escudo de San Luis de modo que nada aportan anuestro planteamiento […]”, dice Núñez. Y el autor de la “Historia de San Luis”deberíamos preguntarle: ¿cuál es ese planteamiento?
El que corresponde al hecho de cómo nació ese sello de Calderón, peroque Núñez corona o colma con la transcripción del verdadero decreto del 27 dediciembre de 1836, nunca encontrado en San Luis y la identificación del“inspirador” del escudo, el Gral. D. José Ruiz Huidobro45.
Saá, con motivo del trabajo que presentara al Congreso del FederalismoArgentino reunido en La Rioja en 1974, retorna a la creación del escudoprovincial por parte del gobernador Calderón. Y es así como va a completar la
nómina de Núñez, destacando también de paso el aporte fundamentalcontenido en la “Historia de San Luis”46.
La tarea heurística de Núñez ha sido definitoria en este espinoso asunto,tan mezclado con las famosas obsecuencias del gobernador Calderón quedijera Gez. El investigador bonaerense, mostró una y otra vez el decretoverdadero y hasta un borrador donde el color negro del escudo priva sobre elrojo del que inventara Gez, dando además la leyenda auténtica, medida ysincera que Calderón quiso grabar para reconocimiento eterno de quien habíacontribuido a salvar, decididamente, nuestra existencia histórica.
Dijimos con antelación que el tercero de los temas que objetiva lapreocupación de estudiosos e investigadores puntanos es el relativo a larevolución de 1840, prolongación y explosión del fenómeno que dinamiza elpartido unitario que “realizaba –según Saldaña Retamar y es muy curiosa lacita-, el más grandioso, atrevido y supremo esfuerzo por derrocar el sistemagubernativo que Rosas pretendía sustentar sobre todo el territorio de laConfederación”, agregando a tono con Gez: “Lo más selecto y representativode San Luis se adhirió a tan legítimas y democráticas aspiraciones”47.
En la sucesión cronológica Gilberto Sosa Loyola48 abre el grupo con suartículo publicado en el Boletín del Centro Puntano de Buenos Aires en 1942 yen 1949, concomitantemente, ofrecieron sus enfoques el Dr. LaureanoLandaburu49 y el Dr. José Ramiro Podetti50 utilizando de nuevo la tribuna del
Boletín del nucleamiento citado.
40 Adaro, D. S., ob. cit.
41 Saldaña Retamar, Fr. R. de la C., Probable origen del escudo puntano , revista “Ideas”, año 1,
nº 12, mayo de 1933.42
Sosa Páez, Isaac, El escudo de San Luis , Rosario, Apis, 1939. 43
Saá, Víctor, ¿Cuál es nuestro escudo? En el primer centenario de su creación , Anales del II Congreso Internacional de Historia de América, Bs. As., 1938.44
Gez de Gómez, María Estela, El escudo de San Luis , Bs. As., Peuser, 1942.45
Núñez, U. J., ob. cit.46
Saá, Víctor, La protección dispensada por Rosas , cit.47
Núñez, U. J., Historia de San Luis , tomo 2, pág. 426.48
Sosa Loyola, G., La revolución unitaria en San Luis en 1840 , Boletín del Centro Puntano, Bs.As., nº 22, 1942.49
Landaburu, Episodios Puntanos , Bs. As., 1949, cap. IV.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
19/20
Mientras el tono de Sosa Loyola exalta el proceso y su eclosión porquelos acontecimientos removerán una “gran masa de acontecimientos quegestarán el futuro histórico de nuestro pueblo”51, Landaburu le hará paraleloconsiderando que “nuestra revolución unitaria o liberal” merece el laurel delrecuerdo pues “estuvo inspirada en el mismo afán de libertad y quedó sellada
también con la sangre de nobles víctimas”52
.De todos modos Sosa Loyola se destaca en el conjunto por la dureza
con que califica al gobernador Calderón ironizando despiadadamente alvencido en la primera parte de la contienda. Su pintura del personaje loevidencia como “protegido de Facundo Quiroga”, sin más “merito que la buenaadministración que hizo de sus zalemas” a Rosas […] de “espíritu servil” […]“una especie de mochuelo gris” cuyas virtudes en síntesis serán “adulación,pusilanimidad y jesuitismo […]”.
Para Landaburu, el gobernador Calderón fue “hombre de actuaciónopaca” agitado en el ejercicio del gobierno por “la constante amenaza de losindios y su indeclinable afán de lisonjear al despotismo de Rosas”. Claro que ya
con los antecedentes que hemos convocado en este trabajo llegamos rápido ala conclusión que lo que Landaburu adjetiva “amenaza” fue “guerra” terrible eimplacable que estuvo a punto de provocar la desaparición de toda la poblaciónde la jurisdicción puntana y las lisonjas al restaurador fueron reconocimientoauténtico –tal como luciera el escudo puntano- a quien salvónos de la extinción,así real y crudamente…
Con certeza se puede expresar que el estudio de Podetti se desarrolladesde una perspectiva totalmente alejada del partidismo de Sosa Loyola y delliberalismo consecuente de Landaburu. El abogado Podetti analiza el sucesofundamentalmente “sobre la base de documentos emanados de ambosbandos, el sumario instruido por orden del nuevo gobernador federal coronelPablo Lucero y las memorias de uno de los jefes de la revolución unitariacoronel Manuel Baigorria”53. El análisis objetivo de Podetti se levanta hacia laaltura que supera la división entre “réprobos y patriotas, malvados y puros”para tomar impulso sólo después de una “paciente, larga y serena investigaciónde hechos que dice, en forma incontrovertible qué parte corresponde a unos yotros […]”.
Pastor54 ha tomado partido en el tema de la revolución de 1840advirtiendo que “la familia puntana se hallaba dividida entre los adictos al tiranoRosas y a su sistema de opresivo y tiránico unicato y los adictos a los unitarioso liberales que lo combatían decididamente en defensa de la libertad”. Merece
un punto de observación la apreciación de Pastor hacia el gobernador Calderónde manifiesta “incapacidad”, quien “según Podetti y Landaburu” tuvo“connivencias secretas” con el jefe revolucionario coronel Eufrasio Videla, loque reputamos falso.
Aunque puedan recordarse “los gloriosos y trágicos blasones de losVidela de San Luis” aquel que fue protagonista de la revolución murió por“escarmiento” como jefe visible y evidente de la revolución” apuntó Podetti ya
50 Podetti J. R., La revolución unitaria de 1840 en San Luis , en “Revista del Centro Puntano de
Buenos Aires”, Bs. As., 1949.51
Sosa Loyola, G., ob. cit ., pág. 13.52
Landaburu, L., ob. cit ., pág. 57.53 Podetti, J. R., ob. cit., pág. 20.
54 Pastor, R. A., San Luis, su gloriosa y callada gesta , Bs. As., 1970, pág. 151 y siguientes.
-
8/20/2019 La Historiografía Sanluiseña.pdf
20/20
que el otro jefe, el Cnel. Baigorria, pudo contar con torpe e impreciso lenguajeen sus “Memorias” la parte de verdad que había vivido y que salvaba refugiadoen el desierto, allí donde estuvo con los hermanos Saá, que retornarían mástarde y colaborarían desde el Morro en la gestión de Lucero.
10. CONCLUSION
Podríamos sintetizar nuestra colaboración, afirmando que queda hecha,con más buena voluntad que ciencia, la reseña y valoración de la bibliografíaque sobre la historia provincial de San Luis cubre, parcial y precariamente, la“época de Rosas”.
En orden al estado actual del conocimiento historiográfico sobre
aspectos tan importantes como los destacados: político, institucional,económico y cultural, afirmamos que casi todo está recién por hacerse. Allíestán como monumentos dignos de estudio nuestro primer ensayoconstitucional, o Reglamento Provisorio de 1832 que alguien cotejará en elámbito específico de la Historia Constitucional Argentina; allí el gran panoramade lo que fue la educación y la multiplicidad de facetas de la cultura propia,como comienza a visualizarla Núñez; allí todo el campo inexplorado de laeconomía local; la profundización del área institucional, etc.
Con lo que quedan apenas insinuados los temas o cuestionesdeficientemente conocidas o no investigadas, sin que tengamos noticia de laexistencia de colecciones documentales inéditas o éditas que se conviertan enfuentes de nuevas investigaciones.
Todavía esperan ojos jóvenes, manos y mentes laboriosas lascolecciones de los periódicos y revistas puntanas donde hay erudición históricade buena ley. Y allí están todavía materialmente fríos como el ámbito que loscobija, los papeles que atesora nuestro Archivo Histórico, a los que habrá queretornar una y otra vez como a un manantial no agotado, mientras se sostengaa despecho del tiempo la fábrica del inolvidable templo que reedificó el preclaroCnel. D. José Gregorio Calderón, soldado sanmartiniano, rosista sincero ypuntano cabal.
*** FIN ***