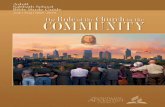La Iglesia Como Comunidad Inclusiva
-
Upload
oscar-canteros-gamarra -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
description
Transcript of La Iglesia Como Comunidad Inclusiva

LA IGLESIA COMO COMUNIDAD INCLUSIVA
Un comentario a la eclesiología de L. Russell y J. Comblin
Gabriela Zengarini O.P.
Introducción:
Este trabajo tiene como objetivo entrecruzar el aporte de dos obras eclesiológicas: La Iglesia como comunidad inclusiva1 de Letty Russell y O povo de Deus2 de José Comblin. El interés de entretejer ambas obras esta dado por el camino de investigación que he iniciado para mi tesis doctoral: una misionología latinoamericana desde la perspectiva feminista. Me interesa pensar la Iglesia y su misión desde el camino realizado por la teología latinoamericana y con los aportes de la teología feminista.
Hay planteos y cuestiones que son comunes a ambos autores como es la opción de pensar la Iglesia desde una teología de la liberación y por otro lado hay grandes diferencias entre estas obras, ya sea por el contexto y realidad de dichos autores como por el enfoque que tienen y de los cuáles surgen elaboraciones eclesiologías diferentes. Russell escribe como teóloga feminista y pastora de la Iglesia Presbiteriana en EEUU, Comblin hace teología siendo sacerdote belga de la Iglesia Católica, con más de cincuenta años viviendo en América Latina y siendo uno de los exponentes de la teología de la liberación latinoamericana.
Me interesa entrecruzar ambas obras privilegiando la comprensión que estos autores tienen acerca de la misión y la búsqueda que hacen de una interpretación alternativa de la misión de la Iglesia.
En un primer momento voy hacer una presentación general y por separado de cada una de las obras: La Iglesia como comunidad inclusiva y O povo de Deus para, en un segundo momento, y desde la comparación entre ambas, elaborar los aportes más importantes que, según mi opinión e interés de investigación, los dos autores hacen al pensamiento teológico al replantear la Iglesia desde los pobres y las mujeres.
1. Presentación general de ambas obras:
1.1.RUSSELL, Letty. La Iglesia como comunidad inclusiva. Una interpretación feminista de la Iglesia. ISEDET/ Universidad Bíblica latinoamericana, UBL: Buenos Aires, 2004.
1 L. RUSSELL, La Iglesia como comunidad inclusiva. Una Interpretación feminista de la Iglesia, Buenos Aires-San José, ISEDET/UBL, 2004. El original en ingles: Church in the Round. Feminist Interpretation of the Church, Westminster/John Knox Press, Louisville, Kentucky 1993. De ahora en más se cita con la sigla ICI.2 J. COMBLIN, O Povo de Deus, São Paulo, Paulus, 2002. De ahora en más se cita con la sigla OPD.

2
En esta obra Letty Russell se propone hacer una “reflexión sobre la naturaleza de la iglesia, a la luz de los interrogantes y perspectivas”3 de las comunidades de fe y lucha con los cuáles ha compartido su vida y ministerio durante muchos años. Sostiene que la “concepción de iglesia cambia cuando la miramos desde la óptica de las comunidades oprimidas que luchan por la justicia”.4
Le interesa “utilizar la teología feminista para crear una nueva concepción de iglesia válida para quienes comparten la perspectiva de las mujeres que luchan por lograr la plena humanidad de todas las mujeres, junto con los hombres”.5 Para esto va a trabajar desde la metáfora de la “mesa”, de muchas mesas: la mesa redonda, la mesa de la cocina, la mesa de bienvenida, la mesa de Dios.
Estructura y contenido de la obra:
Primera Parte: Vinculación en la mesa redonda
Diálogo alrededor de la mesa. En este capítulo se presenta un método de la eclesiología feminista: la metodología espiral de acción y reflexión a partir de las personas marginadas de la iglesia y de la sociedad y con la tradición bíblica y eclesial.
Liderazgo alrededor de la mesa. Se discute que tipo de liderazgo se necesita para hacer una eclesiología feminista.
Segunda Parte: La solidaridad de la mesa de la cocina
Comunidades de fe y lucha. En este capítulo se disciernen las claves que ya están surgiendo desde las comunidades que se solidarizan con los que sufren injusticia y exclusión. Las mismas se relacionan con las eclesiologías feministas y de liberación.
La justicia y la iglesia. Evalúa como la solidaridad con los oprimidos y oprimidas cambia la forma de entender la Iglesia y su afirmación de ser la mediadora de la salvación de Dios.
Tercera Parte: Comunión en la mesa de bienvenida
Una Comunidad de hospitalidad, analiza la doctrina de la elección y del pueblo elegido de Dios, desde la perspectiva de quienes han sido excluidas y excluidos de la iglesia y busca formas alternativas de celebrar la hospitalidad de Dios.
Una espiritualidad vinculada explora formas de nutrir la eclesiología feminista y de la liberación para personas que han escogido estar vinculadas con quienes están en los márgenes de la vida.
1.2.COMBLIN, José. O Povo de Deus, São Paulo, Paulus, 2002.
Este libro fue escrito al final del pontificado de Juan Pablo II. El autor quiere contribuir para una nueva etapa en la Iglesia, en vistas a un nuevo pontificado, donde se pueda volver a los principios del Vaticano II. Termina el libro diciendo “Lo que se espera para un
3 RUSSELL, ICI 12.4 RUSSELL, ICI 12.5 RUSSELL, ICI 17.

3
próximo pontificado será una mayor aproximación de la Iglesia como pueblo de Dios: una Iglesia de los pobres. Para fundamentar esto ¿será por demás esperar alguien con la visión de mundo de Juan XXIII?”6
Comblin sostiene en varias partes de esta obra que lo conquistado en el Concilio Vaticano II y su contribución teológica más importante que es el concepto “pueblo de Dios” fue abandonado en el Sínodo de 1985. Este Sínodo para José Comblin significó un cambio radical en la orientación de la Iglesia: la sustitución del tema pueblo de Dios por el de comunión como centro de la eclesiología. Dicho cambio tiene como origen una preocupación nueva de parte de la curia romana. Este autor examina como ejemplo de dicha preocupación el famoso “Informe sobre la fe” presentado en forma de entrevista al cardenal Ratzinger por el periodista italiano Vittorio Messori en el mismo año de la celebración del Sínodo.
En esta entrevista el Cardenal Ratzinger advierte acerca del peligro de limitar toda la eclesiología del Nuevo Testamento a la expresión “pueblo de Dios” o de considerar a la Iglesia únicamente como pueblo de Dios. El cardenal enuncia dos peligros ligados al pueblo de Dios: la vuelta al Antiguo Testamento y el dejarse llevar por razones políticas, partidarias y colectivistas al subrayar la importancia de este concepto eclesiológico. Aquí presenta el ejemplo de América Latina donde muchos se dejaron llevar por el concepto pueblo de Dios y cayeron en el marxismo.7
Según Comblin el concepto Pueblo de Dios fue la contribución teológica principal del Concilio Vaticano II. Además el lugar que este ocupó en el documento Lumen Gentium fue aceptado como señal de los cambios que el Concilio quería imprimir a la Iglesia. Sin embargo, esta centralidad del Pueblo de Dios no fue recepcionada de la misma manera en las Iglesias locales. Mientras en Europa se extendían las críticas al concepto “pueblo de Dios”, el episcopado de América Latina le dio una expansión notable. Fue solamente en América Latina que la teología del Pueblo de Dios llegó a su expresión más amplia. El retorno a los pobres y el redescubrimiento de la Iglesia de los pobres fue el camino que llevó a la rehabilitación del concepto “pueblo de Dios”. Pocos meses antes de la convocatoria al Sínodo extraordinario el cardenal Ratzinger había condenado la teología de la liberación.
Veinte años después del Sínodo se confirma que aunque no se haya explicitado, el objetivo del mismo era apartar el concepto pueblo de Dios y volver a la eclesiología anterior al Concilio Vaticano II. Comblin se pregunta ¿será que un nuevo pontificado podrá resucitar el Vaticano II? Solo rehabilitando la eclesiología del pueblo de Dios se podrán lograr los cambios que el Concilio quería provocar y desde esta convicción Comblin escribe esta obra.
Estructura y contenido de la obra:
El libro cuenta con una introducción, diez capítulos y una pequeña conclusión. Se trabaja la categoría Pueblo de Dios desde la historia de la tradición viva de la Iglesia y su crítica; la perspectiva histórica es fundamental para Comblin. “Lo importante es practicar el
6 COMBLIN, OPD 410.7 Cf. COMBLIN, OPD 115-132.

4
discernimiento. A partir de los ejemplos de aciertos y de errores del pasado es que podemos orientarnos con más seguridad rumbo al futuro”.8
En el primer capítulo analiza la noción “Pueblo de Dios”9 en el Concilio Vaticano II y rescata desde aquí la realidad humana de la Iglesia, la realidad ecuménica del PD y la promoción del laicado. En los capítulos 2, 3 y 4 trabaja diacrónicamente la noción PD en la Iglesia universal, en América Latina y el giro que se produce con el Sínodo extraordinario de 1985. En toda esta parte Comblin sostiene y va demostrando cómo la noción pueblo es una contribución judeo-cristiana a la humanidad y no al revés. En los capítulos 5, 6 y 7 analiza el contenido que el tema PD trae a la Iglesia, para lo cual trabaja la “Iglesia como pueblo”, el “pueblo como sujeto” y “la iglesia de los pobres”. En los capítulos 8 y 9 se detiene a trabajar la interrelación con los pueblos del mundo, ya sea lo que la Iglesia recibe de los diferentes pueblos como lo que ella da al mundo y su actuar como pueblo de Dios. Por último en el capítulo 10 analiza “el pueblo de Dios y la institución”. Aquí trabaja la necesidad de la participación del PD en la liturgia, en el magisterio y gobierno de la Iglesia, así como la relación clero y laicado.
2. Algunos aportes más significativos de ambas obras
Los dos autores hacen muchos y diversos aportes desde ambas obras, aquí solo se privilegiarán algunos de ellos que contribuyan a repensar la misión de la Iglesia desde los pobres y las mujeres.
La Iglesia como realidad escatológica
Las eclesiologías que elaboran Letty Russell como José Comblin pertenecen a las teologías contextuales críticas. Ambos experimentan una “disonancia cognitiva”, una contradicción entre la propuesta evangélica y cómo se la ha interpretado y vivido a través de los siglos.
Russell piensa en formas de ser Iglesia que afirmen la plena humanidad de todas las mujeres y los varones, reflexiona sobre qué tipo de Iglesia podría, de alguna manera, convertirse en “casa de libertad”. “Si esta casa de libertad pretende ser un signo de la casa escatológica de Dios, debe haber alguna descripción concreta que nos ayude a comprender cómo tendría que funcionar”.10 Elige la metáfora de la “mesa” como principio crítico para repensar la tradición y la estructura de la Iglesia.
La mesa es el principio crítico de la eclesiología feminista que utiliza Russell. Ella busca las formas en las que Dios actúa para incluir a todas las personas excluidas por la sociedad y la religión, y las invita a reunirse alrededor de la mesa de la hospitalidad de Dios. El feminismo representa para Letty una búsqueda de liberación de todas las formas de deshumanización, por parte de quienes abogan por la plena integridad humana de la persona, para toda raza, clase social, sexo, orientación sexual, habilidad y edad. Para Russell “feminismo” es una palabra moderna, una ideología en el sentido de un conjunto de ideas utilizadas para originar un cambio social. “La coherencia en la vida de una iglesia, se
8 COMBLIN, OPD 291.9 De ahora en más se usará la abreviatura PD para nombrar “Pueblo de Dios”.10 RUSSELL, ICI 13.

5
mide en términos de su relación con quienes se encuentran en la periferia… La predicación de Jesús está siempre destinada a invitar a las personas que la sociedad rechaza, a quienes están en la periferia, a compartir el banquete de la nueva casa de Dios (Lc 19,1-10)”.11
Por otro lado, Comblin repiensa y profundiza lo que el Concilio Vaticano nos enseñó acerca de la Iglesia- Pueblo de Dios y muestra cómo en América Latina la teología del PD llega a su expresión máxima a través de la Iglesia de los pobres. El origen remoto del pueblo occidental está en el pueblo de Israel que nos presenta la Biblia. “Lo que tuvo fuerza histórica y lanzó en el mundo la historia del pueblo es la descripción de Israel que hace la Biblia. Desde el inicio Israel es realidad escatológica. Es pueblo de Dios, pero todavía no es. Es llamado a ser lo que es desde el inicio. Sabe que nunca será lo que es, salvo por una intervención final de Dios que lo llamo, como si Dios quisiese obligarlo a ir hasta los límites de sus posibilidades y al mismo tiempo reconociendo su incapacidad. El pueblo de Israel es esperanza y realidad escatológica siempre en camino”.12
La señal del PD es que actúa para liberar, construir, aumentar y promover el pueblo. El PD nunca existió de forma pacífica, sosegada, libre de problemas. El pueblo es pueblo cuando decide asumir colectivamente su destino, emancipándose de cualquier poder superior. El PD camina para su plena realización, camina en esta tierra para llegar más allá de sí mismo. Constantemente está en cambio y precisa preguntarse cuáles son las transformaciones que precisa hacer para ser fiel a su misión. Comblin termina esta obra preguntando ¿Cuál es la estructura de Iglesia que favorecerá la liberación de los pueblos? En concreto él dice que el 80 % de la humanidad vive en el tercer mundo. Y el problema del tercer mundo es la liberación de los pobres. Se pregunta por la contribución de la Iglesia al mundo y por la estructura de Iglesia que va a favorecer más la liberación del tercer mundo. Alrededor de esta pregunta levanta varias preguntas más acerca de la participación del PD en la liturgia, en el magisterio y en el gobierno de la Iglesia.13
Se podría decir que Letty Russell con la metáfora de la mesa redonda inclusiva y sus conclusiones teológicas respondería a esta pregunta de Comblin por la estructura eclesial que aportaría a la liberación. A su vez la construcción de una Iglesia de los pobres con la participación del PD en la liturgia, magisterio y gobierno de la Iglesia que Comblin presenta, materializa desde la teología latinoamericana la metáfora de la “mesa de la cocina” y la “mesa de la bienvenida” donde se lucha y se comprometen las comunidades eclesiales y desde donde se da la bienvenida a todas y a todos, como iguales, en la casa-mundo de Dios. Y todo esto como realidad escatológica o sea como meta, como horizonte hacia el que “ya” se camina pero que “todavía” no se llega plenamente. “El movimiento de transformación de la Iglesia es parte del movimiento para la liberación total”.14
Misión e Iglesia
Una de las cuestiones en las que he focalizado mi lectura por la investigación que estoy realizando ha sido cómo se aborda el tema de la misión desde una obra de
11 RUSSELL, ICI 36-37.12 COMBLIN, OPD 213.13 Cf. COMBLIN, OPD 320SS, 364-365.14 COMBLIN, OPD 106.

6
eclesiología feminista de la liberación y desde una eclesiología de la liberación latinoamericana. Intentaré sintetizar los aportes de ambos autores.
Russell recurre al cambio de paradigma en la misión que ha aportado el redescubrimiento de la missio Dei. Letty plantea que los cambios en la comprensión del significado de la misión están presentes en las raíces de los cambios en el paradigma teológico y eclesiológico. A su vez estos cambios se vienen desarrollando en la historia desde la Ilustración, cuando, por el impacto de las ciencias modernas, se reconoció la necesidad de nuevas teologías como las teologías feminista y de la liberación.
Russell señala el aporte de Kart Barth (en 1932) con respecto a la naturaleza teocéntrica de la misión, “ampliamente olvidada en el desarrollo de los movimientos misioneros occidentales (…) hasta la crisis de la Segunda Guerra Mundial”.15 “La Iglesia no tiene una misión sino que participa en la Misión de Dios16 de redimir a la humanidad y restaurar toda la creación”.17 Hay un cambio en el modo de pensar la relación “Dios-Iglesia-mundo” sustituyéndola por “Dios-mundo-Iglesia”.
Letty afirma por un lado lo difícil que es encontrar una misionología feminista y por otro lado que hoy es imprescindible incluir la categoría de género y un análisis poscolonial si se quiere una interpretación alternativa de la misión en un mundo multicultural ya que hay una conexión tradicional entre la práctica misionera, el colonialismo y las estructuras patriarcales.18
Junto a otras teólogas africanas y asiáticas desarrollará una comprensión de la Misión de Dios como acogida para todas y todos y en cada lugar. Para lo cual trabaja el valor de las diferencias (culturales, étnicas, religiosas, de orientación sexual, etc.) y la consideración de estas como liberadoras. Previene acerca de la esencialización de las diferencias pues ésta puede ser un arma de dominación. Llama a resistir el uso de ideologías y las políticas de la diferencia que destruyen a los seres humanos y sus culturas por declararlos como “otros” y no enteramente humanos de acuerdo al estándar del grupo dominante. Letty se basa en la experiencia que ella misma y otras mujeres están facilitando entre organizaciones ecuménicas y teológicas de mujeres negras, blancas, indígenas y de diferentes continentes.
Russell propone la comprensión de las diferencias como un regalo de Dios que puede ayudar a buscar caminos de emancipación. Para esto sugiere tres claves desde una misionología feminista: resistir a la esencialización de las diferencias, construir diferencias relacionales o sea no eliminar las diferencias sino favorecer la comunicación a través de las diferencias y hacer esto en forma de coalición o sea a través del desarrollo de redes que
15 RUSSELL, ICI 157.16 Me parece muy clarificador la distinción que Russell hace en la nota n° 36 (p. 156) “En la misionología contemporánea y en este libro la palabra “Misión” se utiliza para designar a la Misión de Dios o missio Dei en tanto que la palabra “misión” se refiere al trabajo misionero de la iglesia como participación en el envío de Dios”.17 RUSSELL, ICI 157.18 Considero importante incluir el aporte que hace Russell acerca de una nueva visión de la misión desde otro texto de la misma autora. Cf. L. RUSSELL, “God, Gold, Glory and Gender. A Postcolonial View of Mission”: International Review of Mission 93,368 (2004) 39-49. Agradezco a la Dra. Virginia Azcuy por haberme acercado este artículo.

7
puedan sostener grupos en sus luchas y proveer oportunidades para relaciones con y entre sujetos poscoloniales.19
Para Comblin, la misión es “el modo de ser humano de la Iglesia, su manera de estar en la historia humana”.20 Al adoptar el concepto de pueblo de Dios, el Concilio hizo de la misión la propia razón de ser de la Iglesia, su gran novedad en relación al antiguo Israel. De esa manera renovó la teología de la misión dándole su significado más amplio que había perdido a través de los siglos. La antigua teología de la sociedad perfecta daba una visión estática de la Iglesia, sin relación con el mundo de los pueblos y con la historia, como entidad aislada y solitaria en el universo. La adhesión a la Iglesia parecía suponer la ruptura con el dinamismo del mundo y con la evolución de la humanidad.
Antes, la misión era vivida como realidad marginal, que se desarrollaba al lado de la vida de la Iglesia. Ahora, la misión a las naciones del mundo aparece como el movimiento histórico que define el modo de ser de la Iglesia. Por la misión, la teología del pueblo de Dios hace de la Iglesia una entidad presente en medio de los pueblos de la tierra, en movimiento, en expansión continúa por la interacción con todos los pueblos de la tierra. Esta es su realidad humana, manera misionera de existir en medio de los dramas de todos los pueblos. Su vocación consiste en ser fermento nuevo, fermento de libertad y de amor.
Una cuestión muy importante para la teología de la misión que tiene como fundamento el reino de Dios es el valor humano de la misión para la vida y la historia. Según Comblin se estudia la presencia de la Iglesia en el mundo sin cuestionar esa presencia fundamental que es la misión. Algunas preguntas que el autor plantea:
“¿Cómo apreciar estos bienes que la Iglesia da al mundo en el conjunto del mundo? ¿Son realmente fundamentales? ¿Son interesantes para la sociedad actual? ¿La Iglesia trajo también históricamente ciertos males? ¿Los bienes que resultan de la presencia activa de la Iglesia justifican la misión, si esta misión encierra graves problemas? ¿Estos bienes a la sociedad son algo marginal a su misión? ¿El compromiso con el mundo vale hasta qué punto para la Iglesia?”21
Siguiendo la línea teológica de Jon Sobrino y Ellacuría, Comblin plantea que la Iglesia debe encarnarse en las luchas populares.
“Las masas populares están abandonadas, sin empleo, sin servicios públicos y sobretodo sin futuro. Lo peor para un pueblo es perder la esperanza, porque lo que lo constituye como pueblo es la esperanza. Sin esperanza un pueblo se desintegra, cae en la anarquía y la violencia… El sistema actual logró desmovilizar, dispersar al pueblo, darle mala conciencia, como si el pueblo fuese el enemigo de la nación, del progreso, del desarrollo y de la economía. La desintegración del pueblo se realiza en el mayor silencio. Si crece la violencia se piensa que eso se soluciona con más y mejor policía. Mientras tanto la Iglesia debería permanecer atenta para alentar el renacimiento del pueblo”.22
Desde la Iglesia de los pobres Comblin entiende la evangelización como un “despertar para la libertad”, ayudar a cada persona a vivir como ciudadanos o sea a pensar por sí mismos y a expresar sus convicciones:19 Cf. Ibid. L. RUSSELL.20 COMBLIN, OPD 30.21 Ibid. , J. COMBLIN, “La presencia universal del Reino de Dios y el sentido actual de la misión”, Perspectivas-CLAR 11 (1982) 33-72, 39.22 COMBLIN, OPD 163.

8
“El evangelio cristiano, como anuncio de la buena noticia, consiste justamente en despertar la conciencia de los derechos en aquellos que no saben que tienen derechos. A partir de esta conciencia de los propios derechos, se vuelven ciudadanos dignos. Se sienten hijos de Dios, dignos de respeto. El evangelio cristiano, como anuncio de la buena noticia, consiste justamente en despertar la conciencia de los derechos en aquellos que no saben que tienen derechos. A partir de esta conciencia de los propios derechos, se vuelven ciudadanos dignos. Se sienten hijos de Dios, dignos de respeto”.23
En los aportes de Russell y Comblin pueden verse expresados dos de los tres modelos de misión que aportaron para la renovación misionera del siglo XX y que preparan para la misionología del siglo XXI.24 Me estoy refiriendo a la misión como participación de la missio Dei (muy fuerte en las teologías protestantes pero también presente en AG) y a la misión como participación en la misión de Jesús al servicio del reino de Dios (expresado en la exhortación apostólica EN de Pablo VI y enfatizado por la teología de la liberación latinoamericana). Ambos modelos de misión pueden considerarse como raíces teológicas para una nueva misionología que los integre y recree al servicio de un mundo globalizado, multicultural y pluriétnico, con grandes fracturas provocadas por desigualdades sociales, políticas, económicas y de género: una misión como “diálogo profético”25 o como “tender puentes”.26
¿Comunidad inclusiva o ambigüedad de la comunión?
Nadie puede dudar que la noción comunión sea fundamental en la eclesiología y que ocupe un lugar importante en el Concilio Vaticano II. Sin embargo, como ya se ha dicho anteriormente, José Comblin sostiene que la sustitución del tema PD por el de comunión como centro de la eclesiología significó el cambio radical en la orientación de la Iglesia Católica a partir del Sínodo extraordinario de 1985. El concepto PD ofrecía un fundamento para las iniciativas de los laicos, las diversidades de las opciones pastorales, el compromiso temporal de acuerdo a los países y continentes o sea, fomentaba la descentralización del poder en la Iglesia. La teología latinoamericana y todo el “episcopado profético”27 en América Latina estaban convencidos de que para la Iglesia la pobreza y la opción por los pobres no son puramente problemas éticos sino que pertenecen a la esencia de la Iglesia porque son cualidades del pueblo de Dios.
Comblin explica las dificultades de que el concepto comunión ocupe el lugar de PD. En primer lugar, por este camino se puede llegar a un “monofisismo eclesiológico”.28 La naturaleza humana es absorbida en el elemento divino de la Iglesia, y por lo tanto se favorece una espiritualización de la Iglesia cada vez más desencarnada. Además en la teología católica el término comunión es muy ambiguo; puede haber una comunión vertical y otra horizontal. 29 La primera se
23 COMBLIN, OPD 258.24 Cf. S. BEVANS- R. SCHROEDER, Teología para la misión hoy. Constantes en contexto, España, Verbo Divino, 2009. Estos autores desarrollan los tres modelos de misión que aportaron a la renovación misionera del siglo XX en la tercera parte de la obra (misión como participación en la missio Dei, como servicio liberador en pro del Reino de Dios y como anuncio de Jesucristo, Salvador universal) y presentan en todo el libro un compendio actualizado de misionología desde la teología católica, protestante y ortodoxa.25 Cf. Ibid., S. BEVANS- R. SCHROEDER 585-666. Estos autores, teniendo en cuenta el cambio de contexto en el mundo, incorporan la propuesta de Robert Schreiter que considera la reconciliación como una dimensión central para el nuevo modelo de misión.26 Cf. G. ZENGARINI, “Tender puentes: misión desde la interculturalidad”, Nuevo Mundo 11(2009) 43-61.27 Cf. J. COMBLIN, A profecia na Igreja, São Paulo, Paulus,2008, 203-243.28 COMBLIN, OPD 127.29 Cf. COMBLIN, OPD 129-130.

9
refiere a una unión creada por la jerarquía y resulta de la aceptación común de los dogmas, recepción de los sacramentos, sumisión a la jerarquía. La segunda nace entre iguales, por relaciones de reciprocidad. No impide que haya instancias de gobierno pero sabiendo que lo importante es el acuerdo de las personas: “Si la Iglesia es pueblo de Dios, eso quiere decir que su misterio de comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se vive y se realiza en una condición de pueblo. Pueblo, como veremos, incluye toda la realidad humana en su diversidad concreta”.30
La obra de Russell se ubica en una eclesiología de comunión atravesada por la clave del “compañerismo” o “cooperación” (partnership). 31 Por lo tanto, su propuesta de Iglesia como comunidad inclusiva pertenece a lo que Comblin llama “comunión horizontal” donde las relaciones son liberadoras y los vínculos fundamentales.
Letty describe la espiritualidad feminista que sostiene a la Iglesia como comunidad inclusiva como una espiritualidad vinculada, donde los vínculos con nosotros-as mismos, con nuestros cuerpos, con las personas marginadas y sus luchas por la justicia son centrales. Sin embargo, dice que:
“Cuanto más nos relacionamos con la periferia y trabajemos para transformarnos a nosotras mismas y a la sociedad, más conscientes seremos de las contradicciones entre la manera en que experimentamos la realidad social y la forma en que la han interpretado por nosotras y nosotros en nuestra casa, iglesia y sociedad. Aprender a percibir estas contradicciones y tratar, junto con otras personas, de cambiarlas, es parte de nuestro camino espiritual de liberación.”32
Russell habla de cuatro contradicciones en la vida de la Iglesia que dificultan la solidaridad con las personas que luchan por la justicia: establecer coaliciones sin correr riesgos (coalición y seguridad es una contradicción), tratar de resolver conflictos sin compartir el poder, crear comunidad sin diversidad (una comunidad se construye a partir de las diferencias), celebrar la liberación sin luchar por la justicia.33
Creo que percibir estas contradicciones en nuestro caminar eclesial y buscar resolverlas nos ayudaría a vivir nuestro ser Iglesia como comunidad inclusiva, siendo PD en medio de los pueblos de la tierra.
3. El diseño de este entretejido
Viviendo en Perú, conocí el arte de “tejer puentes” que practicaban cuatro comunidades quechuas del Sur Andino, divididas por un río caudaloso y altas cumbres. Dicho puente estaba hecho de sogas inmensas que las comunidades tejían con la participación de varones, mujeres, jóvenes, niños y niñas; todo era absolutamente artesanal y comunitario.
Estas imágenes quedaron en mí y poco a poco me sirvieron para expresar lo que yo fui entendiendo por “misión” y más en concreto por “misión de la Iglesia”. Después de 20 años de vivir como misionera en el monte santiagueño de Argentina o en el altiplano peruano y
30 COMBLIN, OPD 134.31 Cf. V. AZCUY, “El futuro del compañerismo. El itinerario biográfico-teológico de Letty M. Russell”, en V. AZCUY- M. GARCÍA BACHMANN- C. LÉRTORA MENDOZA (coord.), Estudio de autoras en América Latina, el Caribe y Estados Unidos, Buenos Aires, San Pablo, 2009, 375-394.32 RUSSELL, ICI 357.33 Cf. RUSSELL, ICI 359-360.

10
de haber animado durante seis años un espacio latinoamericano de formación misionera fui concibiendo la misión como un “tejer puentes”. Creo que tanto José Comblin como Letty Russell desde las obras trabajadas aportan para seguir pensando la misión en esta dirección.
En este momento quisiera “mirar” el diseño del entretejido que hasta aquí se fue logrando al trabajar las dos obras eclesiológicas. El entrecruzar ambos textos permite descubrir tanto sus límites como los aspectos más logrados para una interpretación alternativa de la misión de la Iglesia desde los pobres y las mujeres.
Lo primero que descubro al realizar una lectura más “separada” del texto de Comblin es la ausencia del análisis de género en el tratamiento de la obra O povo de Deus y la invisibilización de la presencia de las mujeres en el proceso histórico del PD analizado por el autor en dicha obra. También está ausente la perspectiva intercultural al pensar la Iglesia como PD ya que dice recuperar el camino de la teología latinoamericana así como la realidad de los pueblos que la habitan. El PD en América Latina es pluricultural, multiétnico y con una diversidad religiosa muy importante; esta riqueza plural no está expresada en el texto de Comblin.
En la obra de Russell está ausente el pensar la comunidad eclesial en procesos más colectivos como pueden ser las transformaciones políticas, sociales y económicas que acontecen en los diferentes países. La teología del PD posibilita trabajar mejor la relación Iglesia-mundo.
Sin embargo el tejido de estas dos obras eclesiológica tiene “hilos dorados”, que intentaré explicitar:
Los sujetos de una misión que “teje puentes”: La Iglesia de los pobres, donde se conforman comunidades inclusivas y se favorecen redes de organizaciones solidarias que luchan por los derechos de los excluidos-as de la sociedad y de la Iglesia. Las comunidades locales inculturan el evangelio y gestan relaciones interculturales liberadoras donde se comparte el poder y se resuelven los conflictos.
La metodología de este modelo de misión: el diálogo profético donde la acción profética, de reconciliación y martirial se las considera esencial para cristianas-os que dan testimonio del Resucitado en medio de un mundo complejo y fracturado que reclama liberación.
Misión ¿para qué? Para que los pueblos vivan y vivan abundantemente. Una vida plenamente humana según el sueño profético de Dios: “Harán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Ya no edificarán para que otro vaya a vivir, ni plantarán para alimentar a otro. Los de mi pueblo tendrán vida tan larga como la de los árboles y mis elegidos gozarán de los frutos de su trabajo. No trabajarán inútilmente ni tendrán hijos para perderlos, pues ellos y sus descendientes serán una raza bendita de Yavé. Antes que me llamen les responderé y antes que terminen de hablar habrán sido atendidos. El lobo pastará junto con el cordero; el león comerá paja como el buey y la culebra se alimentará de tierra. No harán más daño ni perjuicio en todo mi santo cerro, dice Yavé (Is 65, 21-25). Y todo esto como realidad escatológica o

11
sea como meta, como horizonte, hacia el que “ya” se camina pero que “todavía” no se llega plenamente.
Hoy vivo en Haedo, una localidad del Gran Buenos Aires, en un barrio de clase media, a pocas cuadras del Barrio Carlos Gardel. La autopista “acceso oeste” separa ambos barrios y puentes peatonales permiten la circulación y comunicación. Sin embargo la población de uno y otro barrio está separada por miedos, estigmatizaciones e historias de violencia.34 Pensar la misión en este contexto requiere “tejer puentes” si creemos en la hospitalidad de Dios que nos llamó a vivir en su casa.
Haedo, 12 de diciembre del 2010.
34 El diario “Clarin” describe esta zona de la siguiente manera: “La Villa Carlos Gradel es uno de los vértices del llamado “Triángulo de las Bernudas” del delito, junto a Fuerte Apache y Villa El Mercado, una de las zonas más calientes del Oeste del Gran Buenos Aires. Está compuesta por un complejo de monobloques y por un asentamiento precario (la “Villa de los paraguayos”). Viven allí unas 12 mil personas” Clarin 21 de agosto del 2010.