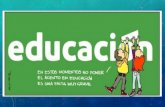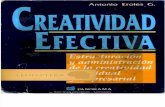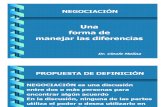La intervención administrativa en materia de violencia de ... artículo 14.6 de la Ley Orgánica...
Transcript of La intervención administrativa en materia de violencia de ... artículo 14.6 de la Ley Orgánica...
Arantza Hermosa Ceballos
David San Martín Segura
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Grado en Derecho
2015-2016
Título
Director/es
Facultad
Titulación
Departamento
TRABAJO FIN DE GRADO
Curso Académico
La intervención administrativa en materia de violencia degénero: actividad prestacional en atención a las víctimas
Autor/es
© El autor© Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones,
publicaciones.unirioja.esE-mail: [email protected]
La intervención administrativa en materia de violencia de género: actividadprestacional en atención a las víctimas, trabajo fin de grado
de Arantza Hermosa Ceballos, dirigido por David San Martín Segura (publicado por laUniversidad de La Rioja), se difunde bajo una Licencia
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los
titulares del copyright.
LA INTERVENCIÓN ADMINSTRATIVA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO:
ACTIVIDAD PRESTACIONAL EN ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Trabajo fin de Grado
ALUMNA: Arantza Hermosa Ceballos (Grado en Derecho)
TUTOR: David San Martín Segura
DPTO: Departamento de Derecho
18/07/2016
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
ÍNDICE
I-Introducción …………………………………………………………………...pág.1
II- Delimitación conceptual …………………………………………………......pág.3
2.1.Violencia doméstica
2.2.Violencia de género
2.3.Diferenciación de ambos conceptos
2.4.La situación de la víctima de violencia de género
III- Delimitación del marco jurídico …………………………………………...pág.10
3.1.Aspectos competenciales
3.2.Instrumentos de planificación
3.3.Compendio normativo
IV- El carácter integral de la intervención pública en materia de violencia de
género ……………………………………………………………………………pág.23
4.1.Enfoque preventivo
4.2.Atención a las necesidades de las víctimas
4.3.Exigencias para la Administración
4.4.Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres (LO 3/2007)
V-Prestación de Servicios Sociales ……………………………………………pág.35
VI-Garantía de ingresos ……………………………………………………….pág.40
VII-Inserción laboral y Seguridad Social …………………………………….pág.43
7.1.Itinerarios de inserción laboral para víctimas de violencia de género
7.2.Incentivos a la contratación
7.3. Prestaciones económicas de la Seguridad Social
VIII-Educación y Sanidad …………………………………………………… pág.47
IX-Conclusiones ……………………………………………………………… pág.48
X-Bibliografía ………………………………………………………………… pág.50
ABREVIATURAS
AES = Ayudas de Emergencia Social.
AGE = Administración General del Estado.
AIS = Ayuda de Inclusión Social.
CAR = Comunidad Autónoma de La Rioja.
CCAA = Comunidades Autónomas.
CE = Constitución Española.
CP = Código Penal
EAR = Estatuto de Autonomía de La Rioja.
IMI = Ingreso Mínimo de Inserción.
LBRL = Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
LEVD = Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.
LOIEMH = Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.
LOIVG = Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
contra la Violencia de Género.
LMPIA = Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia.
LPPCVR = Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación
institucional en materia de violencia de La Rioja.
LRSAL = Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
LSSR = Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja.
OMS = Organización Mundial de la Salud.
RAI = Renta Activa de Inserción.
RD = Real Decreto.
SPRSS = Sistema Público Riojano de Servicios Sociales.
SS = Seguridad Social.
SSSS = Servicios Sociales.
RESUMEN
El presente trabajo aborda el tema de la protección a las víctimas de la violencia de género
desde la vertiente prestacional de la Administración Pública. Se tiene en cuenta, de
manera principal, el carácter integral de la intervención pública en esta materia, que lo
convierte en un tema complejo, pero a la vez interesante, ya que dicho carácter lleva a
que las diferentes ramas del derecho (penal, civil, administrativo y social) se vean
entremezcladas, en el momento de atender a las necesidades de las mujeres víctimas. Para
examinar esta cuestión se establece, como primer objetivo, comprender lo que se entiende
por este tipo de violencia y las necesidades que afectan a las mujeres víctimas que deben
ser atendidas. Más tarde se analizan y concretan las diversas prestaciones de carácter
público que reciben las víctimas y que aparecen previstas en el complejo marco
normativo, tanto estatal como autonómico (en La Rioja).
ABSTRACT
The present work addresses the issue of protection for victims of gender-based violence
from the benefits side of public administration. It is considered, main way, the
comprehensive nature of public intervention in this matter, which makes it a complex
issue, but at the same time interesting, because said character leads to the different
branches of law (criminal, civil, administrative, and social) are intermixed, in time to meet
the needs of women victims. To examine this question set, as first objective, know what
is understood by this type of violence and the needs that affect to women victims that
should be served. Later analysed and realized several public benefits, taht they are
receiving and displayed foreseen in the complex regulatory framework, both State and
regional (in La Rioja).
1
I-INTRODUCCIÓN
La violencia de género es un fenómeno apreciado en el territorio jurídico, en la
mayoría de los casos, desde una vertiente penalista, con una respuesta punitiva para el
agresor mediante la aplicación del Código Penal (en adelante CP) y la actuación de los
tribunales. Sin embargo, el legislador ha comprendido que las medidas para terminar con
este fenómeno, no pueden limitarse solo a actuaciones penales, ni darles más relevancia
a las mismas, ya que se deben contener respuestas encaminadas a todos los aspectos del
problema, teniendo en cuenta la situación de especial vulnerabilidad de la víctima1. Se ha
decidido realizar el trabajo sobre esta materia, puesto que la atención a las mujeres
víctimas se considera una cuestión poco atendida doctrinalmente desde la vertiente
jurídico-administrativa.
Se dan dificultades a la hora de definir de manera precisa lo que se entiende por
violencia de género. Pero lo que sí está claro es que la violencia de género es un problema
social, mediático y de gran magnitud que hunde sus raíces en esa concepción histórica de
discriminación al sexo femenino, de desigualdad entre el hombre y la mujer. Hoy en día
el deber social de lucha contra este fenómeno, que se ha cobrado, según los informes
estadísticos, 639 víctimas mortales en los diez últimos años en España, se ha convertido
en una de las mayores preocupaciones que se sitúan a la cabeza tanto de los debates
políticos como sociales. Además, la violencia de género ha tomado gran protagonismo a
nivel mediático2.
Centrando la atención en la vertiente administrativa, que es lo que en este caso
interesa, conviene tener presente la clásica división de la actividad de las
Administraciones Públicas desde un punto de vista material que hace Jordana de Pozas3,
1 Además de la violencia de género en sí misma, esta situación se refiere a que aparte de sufrir esta
violencia, la víctima, en ciertas ocasiones, tiene otras problemáticas o situaciones añadidas (como la carencia de recursos) que le hacen ser merecedora de una atención especial por parte de los poderes públicos por no poder llevar a cabo un desarrollo personal o social como cualquier otra persona. El artículo 14.6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres hace alusión a los colectivos de especial vulnerabilidad, es decir, las mujeres que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres mayores, las que tienen algún tipo de discapacidad, las viudas y las víctimas de violencia de género.
2 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, «Víctimas mortales por Violencia de Género», ficha resumen- datos provisionales; año 2016, Madrid, (disponible en http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm; acceso el 26.II.2016).
3JORDANA DE POZAS, L., «Ensayo para una Teoría del Fomento en el Derecho Administrativo», Revista de Estudios Políticos, 5, 1942, págs. 41-54.
2
las actuaciones administrativas se clasifican en actividades de policía (de control),
fomento (de estímulo) y actividad prestacional (que es la que en este caso interesa). La
actividad de policía es importante a la hora de atender a las víctimas de violencia de
género, ya que se realizan diversas actuaciones, como la gestión de las órdenes de
protección para las mismas. Pero en esta ocasión este tipo de actividad administrativa no
es objeto de análisis, ya que el trabajo se basa fundamentalmente en las prestaciones de
servicios públicos que les ofrece la Administración a las víctimas desde el ámbito
asistencial, para cubrir sus necesidades. Servicios como: asistencia sanitaria, de
educación, de Seguridad Social (en adelante SS) etc. Se incluirían, sobre todo, como
prestaciones de carácter público, los servicios que prestan los Servicios Sociales (en
adelante SSSS), que atienden a las víctimas a través de un conjunto de prestaciones
públicas que se les ofrecen para cubrir necesidades concretas y específicas, o por razón
de una situación de necesidad particular como sería en este caso la circunstancia especial
en la que se encuentras las víctimas de esta violencia4. Por lo tanto, el tema de los SSSS
es una cuestión fundamental en el presente trabajo ya que aportan un sistema de
protección social, cuyo objetivo es prestar determinados servicios con el fin de satisfacer
las necesidades que puedan surgir en torno a la convivencia, la integración y la promoción
de los individuos, las familias, los grupos y las comunidades. Más adelante, se analizarán
los servicios que se prestan por parte de los Servicios Sociales Públicos Riojanos, a las
mujeres víctimas de violencia de género.
Por último, me queda señalar que, a nivel metodológico, este no es un trabajo
puramente doctrinal ni jurisprudencial debido a la escasez de estudios sobre esta
dimensión administrativa prestacional (ya que la mayor parte de aproximaciones jurídicas
al problema de la violencia de género se hacen desde la vertiente penal). El hecho de que
el problema se analice mayoritariamente desde una perspectiva penal, no quiere decir que
la intervención administrativa en materia de violencia de género sea un tema menos
complejo ni menos relevante, sino todo lo contrario. Este requiere de un análisis más
profundo y exhaustivo de los distintos textos normativos y dispositivos que regulan la
actuación. Por ello, para llevarlo a cabo se ha recurrido fundamentalmente, en cuanto a
nivel estatal, al análisis más detallado de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante LOIVG) y a
4 TORNOS MAS, J., GALÁN GALÁN, A., La configuración de los servicios sociales como servicio
público, derecho subjetivo de los ciudadanos a la prestación del servicio, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2007, págs.15, 16, 17, 18.
3
la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (en adelante LOIEMH);
mientras que a nivel autonómico, y centrándome en la Comunidad Autónoma de La Rioja
(en adelante CAR), se analizará la Ley 7/2009 de 22 de diciembre de Servicios Sociales
de La Rioja (en adelante LSSR) y la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección
y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja (en adelante LPPCVR).
Además de estas, y sobre todo a la hora de definir el concepto de violencia de género, se
han tomado como referencia textos legales de carácter internacional (el Consejo de
Europa y Naciones Unidas), que a continuación se citarán.
El trabajo comienza por una delimitación conceptual, ya que antes de analizar las
atenciones que reciben las víctimas, conviene dejar clara la situación en la que se
encuentran para ser receptoras de estos servicios o prestaciones económicas por parte de
la Administración. En un tercer epígrafe, debido al complejo marco normativo que existe
en esta materia, se hará, en primer lugar, alusión a los títulos competenciales que han
habilitado la creación de los distintos textos normativos. Más tarde se aludirá a ellos
esquemáticamente. Una vez hecho esto, se llegará al tema que verdaderamente interesa,
y en el que se basa fundamentalmente el trabajo, la cuestión del carácter integral de la
intervención pública en esta materia. Llegados a este punto se analizarán de manera
individual cada una de las prestaciones o servicios de que dispone la Administración para
atender a las necesidades de las víctimas de violencia de género.
II- DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
Todos sabríamos dar una definición de manera aproximada de lo que es la violencia,
las agresiones tanto físicas como psicológicas de una persona a otra. También sabemos
que la palabra género hace referencia a la “clasificación social de lo que es masculino y
femenino”5 o aquella que tiene relación con los “aspectos culturales”6. Sin embargo, dar
una definición de lo que es la violencia de género resulta más complicado. De una manera
aproximada, y teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que son las agresiones tanto
físicas como psicológicas por parte de un hombre hacia una mujer, pero el concepto
resulta algo más complejo.
5 MARCHAL ESCALONA, N., Manual de la lucha contra la Violencia de Género, Cizur Menor
(Navarra), Thomson Reuters Aranzadi, 2010, pág.99. 6 MATUD AZNAR, MP., “Violencia de Género”, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2009,
pág.33.
4
Con esta denominación, se podría entender la violencia ejercida tanto de un hombre
contra una mujer, como de una mujer contra un hombre, ya que no especifica qué género
es el que ejerce o sufre la violencia. Los diferentes textos normativos dan diversas
definiciones y dejan claro este aspecto, pero incluso con ellas se plantean algunas dudas
ya que la normativa internacional o europea habla de la violencia que ejercen los hombres
contra las mujeres en general, pero la normativa estatal lo concreta más, entendiendo
como víctimas a aquellas mujeres que hayan tenido o tengan algún tipo de relación
afectiva con el hombre que es su agresor. Por su parte, es frecuente que se cree una cierta
confusión entre la violencia de género y la violencia doméstica, por lo que se intentarán
dejar claras las especificidades de cada una. Así mismo es importante hacer alusión al
concepto de víctima para más tarde hablar de las víctimas de esta violencia en concreto,
delimitando su situación. Para definir estos conceptos se han utilizado distintas fuentes,
pero la más destacable es el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica7.
Antes de comenzar con la definición que dan los diversos textos normativos sobre
violencia doméstica, violencia de género y víctima, cabe señalar una cuestión importante.
La violencia doméstica era un concepto que englobaba al de violencia de género. Por lo
tanto, las mujeres víctimas de lo que hoy se entiende como violencia de género, no eran
las únicas que podían sufrir esta violencia, sino que aparecían comprendidas en la misma
unidad de víctimas que abarcaba no sólo a las mujeres, sino a cualquier miembro del
ámbito familiar. Como consecuencia de esto, las prestaciones y servicios que recibían las
mismas tampoco se diferenciaban, ya que las destinatarias se comprendían dentro de un
mismo tipo de víctimas. Actualmente el concepto de violencia de género aparece
diferenciado del de violencia doméstica, por lo que las destinatarias de las prestaciones
tendrán distintas características y se encontrarán en distintas situaciones que hacen que la
Administración prevea recursos específicos y exclusivos para las mismas. Las
prestaciones y servicios que en este trabajo se analizan, como expresamente se identifica
en sus diferentes textos normativos, cuentan con la particularidad de ser destinadas
únicamente a las víctimas de lo que hoy en día se entiende por violencia de género y que
se aclarará a continuación.
7 Convenio adoptado el 11 de mayo de 2011 en Estambul. Entra en vigor para España el 1 de agosto de
2014. Hasta día de hoy los países que han ratificado dicho convenio son: Albania, Andorra, Austria, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Italia, Montenegro, Portugal, Serbia, Turquía y España. En el artículo 3 define los tres conceptos que se van a tratar: violencia doméstica, violencia de género y víctima.
5
2.1.Violencia doméstica
La Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), en su Informe mundial
sobre la violencia y la salud, en primer lugar, define lo que es la violencia entendida en
sentido general8. A lo largo del informe hace referencia a diferentes tipos de violencia,
entre los que incluye la violencia doméstica, y recoge iniciativas de base comunitaria para
la prevención de los mismos, pero no da una definición precisa de lo que se entiende por
violencia doméstica. Tras el análisis de diversa doctrina, cabe determinar la violencia
doméstica como, “Los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra
índole, infligidas por personas del medio familiar y dirigida generalmente a los miembros
más vulnerables de la misma: niños, mujeres y ancianos”9. Por su parte, el Consejo de
Europa, a través del conocido, como, Convenio de Estambul (previamente citado), da una
definición sobre este concepto: por “violencia doméstica se entenderán todos los actos de
violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el
hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de
que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima”10.
Esta violencia que se da en el ámbito familiar va a comprender, como se extrae de
esta definición, distintas modalidades de violencia: violencia física que se puede entender
como toda acción de una persona a otra con la que se le ha provocado a una de ellas un
daño sobre su integridad física; violencia psíquica, en la que se enmarcan las conductas
como insultos, humillaciones, etc. que puedan afectar al desarrollo psicológico normal de
una persona; violencia sexual, que abarca la ejecución de determinados actos sexuales
por parte del autor (que abusa de su poder) a otras personas en contra de su voluntad;
violencia económica, consistente en la desigualdad que puede sufrir la víctima a la hora
de acceder a los recursos económicos que deben ser compartidos. Además, esta violencia
se caracteriza por darse en un espacio físico privado, en el ámbito del hogar o entorno
doméstico, y así mismo pueden ser consideradas las agresiones tanto del hombre a la
mujer que son pareja o tienen algún lazo sentimental, como a otros miembros de esa
8 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), Informe mundial sobre la violencia y la salud:
resumen, publicado en español por la Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C., 2002, págs.4 y 5.
9 CRISTOBAL LUENGO, HJ., SANCHEZ-BAYÓN, A., La violencia doméstica a juicio, Madrid, académica española, 2014, pág.19.
10El Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul, da una definición en su artículo 3.2.
6
familia o que vivan bajo el mismo techo11. Estas situaciones a menudo pueden afectar
también a los menores o ancianos que se encuentran dentro de ese ámbito familiar o
privado12. En este caso la violencia que se le pueda infligir a un niño y a un anciano se
equipara, ya que generalmente se considera que, en los dos casos, la víctima depende del
agresor que es el que supuestamente los cuida por no poder valerse por sí mismas13.
2.2.Violencia de género
Podemos encontrar diferentes definiciones de lo que se entiende por violencia de
género. Todas ellas ofrecen una concepción similar, aunque algunas sean más exhaustivas
que otras. Para llevar a cabo esta primera aproximación, y teniendo en cuenta la
complejidad a la hora de determinar el concepto, la definición que ofrece Naciones
Unidas en el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer es la siguiente: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”14.
El previamente citado Convenio de Estambul se creó con la intención de detener en
los diferentes países europeos el fenómeno de la violencia contra las mujeres, común en
todos ellos. Este, al igual que en el caso anterior, introduce en su artículo tercero párrafo
cuarto, una definición expresa de lo que se entiende por violencia de género, sentando así
la dirección en la que deben ir las regulaciones sobre la materia en los once estados que
lo han ratificado a fecha de hoy. “Por violencia contra las mujeres por razones de género
se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las
mujeres de manera desproporcionada”.
La LOIVG también explica lo que se entiende por este tipo de violencia en su
Exposición de Motivos: “Violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho de serlo,
11 MAGARIÑOS YÁNEZ, J.A., El Derecho contra la Violencia de Género (Análisis de la respuesta del
ordenamiento jurídico internacional, comunitario, comparado, español y autonómico. Enfoque multidisciplinar del problema), Madrid, Montecorvo, 2007, pág.23.
12 CRISTOBAL LUENGO, HJ., SANCHEZ-BAYÓN, A., La violencia doméstica a juicio: todo lo que necesita saber, op.cit., pág.33.
13 En el caso de los ancianos no tiene por qué ser siempre así, ya que, así como un niño depende en todos los aspectos de sus padres, que uno de ellos puede ser el agresor, los ancianos, pueden valerse por sí mismos y tener independencia económica, aunque vivan bajo el mismo techo.
14 Instrumento aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria celebrada, el 20 de diciembre de 1993.
7
por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad,
respeto y capacidad de decisión”. Así mismo, da una definición en su artículo 1.3 que
determina los tipos de actos violentos que estarían incluidos en la violencia de género:
“Todo acto de violencia física o psicológica, incluidas las agresiones contra la libertad
sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”.
Las tres definiciones, aunque una especifique más el tipo de daños que pueden sufrir
las víctimas, van en la misma línea y coinciden en que la violencia de género consiste en
cualquier tipo de agresión a una mujer, por el mero hecho de pertenecer al sexo femenino.
Este tipo de violencia es por tanto toda aquella que se realiza contra una mujer, ya sea
física, sexual, psicológica o patrimonial y puede observarse en distintos ámbitos de la
vida social, en el ámbito laboral, en las relaciones familiares etc., es decir, en cualquier
espacio físico o situación15.
2.3.Diferenciación de ambos conceptos
Aunque, según lo dicho hasta ahora, los conceptos de violencia doméstica y de
género parezcan semejantes, en realidad no lo son tanto16. Una vez definidos, conviene
resaltar las diferencias más importantes existentes entre ambos tipos de violencia.
Previamente, se debe tener en cuenta que el término violencia de género se creó a partir
del término de violencia doméstica, puesto que, como se ha podido comprobar, es un
concepto más general que englobaba al anterior. Pero, a pesar de ello, había ciertas
particularidades que contenía la violencia de género que no se observaban en la violencia
en el ámbito familiar. Así, con la entrada en vigor de la LOIVG, se reguló de una manera
más específica la violencia de género, entendida como un concepto específico. En
definitiva, se podría afirmar que este concepto, tal y como aparece definido hoy en día,
es bastante nuevo17.
Comenzando con las diferencias, la primera que se observa es el tipo de víctima.
En la Violencia de Género las únicas víctimas son las mujeres. Según los textos
normativos europeos e internacionales puede serlo cualquier mujer, mientras que la
LOIVG reserva el término víctima de violencia de género a aquellas que tengan o hayan
tenido algún tipo de relación con su agresor. En la violencia doméstica pueden ser
15 MAGARIÑOS YÁNEZ, J.A., El Derecho contra la Violencia de Género, op.cit., págs.27-28. 16 MARCHAL ESCALONA, N., Manual de la lucha contra la Violencia de Género, op.cit., págs.52-53. 17 CRISTOBAL LUENGO, HJ., SÁNCHEZ-BAYÓN, A., La violencia doméstica a juicio, op.cit., pág.36.
8
víctimas todos aquellos que se encuentren en el ámbito familiar, como los hijos, los
abuelos, etc.
Una segunda diferencia que se puede observar es el ámbito en el que se dan. En la
violencia doméstica aparece el requisito del espacio físico privado, es decir, el ámbito del
hogar, que es donde se producirían los actos violentos. En cambio, para la violencia de
género no se especifica ningún tipo de ámbito en el que se deba dar para ser considerada
como tal. Se entiende, por lo tanto, que se podría dar en cualquier lugar o situación,
siempre y cuando sea provocada de un hombre hacia una mujer y, además, según la
normativa española, haya tenido o tenga algún tipo de relación con él. Cabe inferir que el
fundamento de esta violencia se encuentra en una desigualdad de género que existe a nivel
estructural (modelo de sociedad patriarcal, donde la construcción del género femenino
aparece supeditada al masculino). En cuanto al ámbito penal, el artículo 173.2 del CP de
1995 plantea cierta confusión ya que no concreta el tipo de violencia al que se refiere.
Recoge la violencia ejercida a su cónyuge o a la persona que esté o haya estado ligada a
él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, y las conductas violentas
basadas en una relación de poder proporcionada por el ámbito familiar (violencia
doméstica). En este último caso, para la realización del tipo penal debe darse
necesariamente la relación o convivencia en el núcleo familiar18.
Esta distinción entre los dos tipos de violencia tiene trascendencia ya que conviene
tener claro que este trabajo que se dedica a analizar las diversas prestaciones o servicios
que ofrece la Administración a las víctimas para atender a sus necesidades, no se refiere
a las víctimas de la violencia doméstica, sino concretamente a las mujeres que, por el
mero hecho de serlo, sufren algún tipo de agresión por parte del hombre, es decir, las
víctimas de violencia de género.
2.4.La situación de la víctima de violencia de género
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito (en adelante
LEVD), da una definición general de víctima en su artículo 2. Se hace una distinción entre
víctima directa e indirecta, pero aquí interesa la primera de ellas. Víctima directa es “toda
persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio,
18 MUÑOZ SÁNCHEZ, J., «El delito de violencia doméstica habitual (artículo 173.2 del Código Penal»,
La reforma penal en torno a la violencia doméstica y de género, Boldova Pasamar, M.A., Rueda Martín, Mª., (coords.), Barcelona, Atelier, 2006, pág.79.
9
en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos
directamente causados por la comisión de un delito”. Víctima indirecta, por el contrario,
es aquella persona afectada por tener vinculación afectiva, de tutela, guarda etc. con la
víctima directa del delito. Estas personas pueden ser los hijos, el cónyuge, los
progenitores, hermanos y otros familiares.
Así nos vamos aproximando a lo que se debe entender por víctima de violencia de
género, puesto que teniendo en cuenta lo desarrollado hasta ahora y vista esta definición
de víctima, se sabe que sería de tipo directa, puesto que recibe la violencia en primera
persona. Estas víctimas recibirán las prestaciones y servicios (que se van a analizar
posteriormente) por parte de la Administración. Pero se debe tener en cuenta también a
las víctimas indirectas que están vinculadas a esas víctimas directas, ya que la
Administración también las tendrá en consideración a la hora de atender a las necesidades
de las mujeres víctimas19. Con la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia (en adelante LMPIA), considera a los
menores que se encuentran bajo la custodia de la mujer víctima de violencia de género,
como víctimas directas. Así, se garantiza la permanencia del menor con la madre (artículo
12)20.
Por su parte, el convenio de Estambul en su ya mencionado artículo 3.5 da una
definición concreta de lo que se entiende por víctima de violencia de género. Es “toda
persona física que esté sometida a los comportamientos especificados en los apartados a
y b”, es decir, que esté sometida a violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Por
lo tanto, cualquier mujer podría ser víctima de este tipo de violencia según lo que se puede
deducir del Convenio. Aunque previamente, en la definición de violencia de género dada
por Naciones Unidas o el Convenio de Estambul, no se haya establecido nada al respecto,
un requisito esencial para considerar a una mujer víctima de este tipo de violencia, es que
como dice el artículo uno, párrafo primero de la LOIVG, sean o hayan sido cónyuges o
tengan relaciones de afectividad con el agresor21. Esto hace ver que las definiciones dadas
19 La LEVD en su artículo 10 establece que los hijos menores de las mujeres víctimas o de personas
víctimas de violencia doméstica tendrán derecho a las medidas de asistencia y protección de los Títulos I y III. El artículo 5, por su parte, prevé medidas de asistencia y apoyo médicas, psicológicas o materiales (entre las que se incluirá información sobre las posibilidades de obtener un alojamiento alternativo), y procedimientos para obtenerlas.
20 Mediante esta ley 26/2015 se reforma la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
21 CRISTOBAL LUENGO, HJ., SÁNCHEZ BAYÓN, A., La violencia doméstica a juicio, op.cit., págs.39-40.
10
por organismos supranacionales no son tan específicas en cuanto a la víctima se refiere,
ya que de ellas se podría entender como víctima cualquier mujer. Pero la Ley estatal
reduce más el ámbito de la víctima, al introducir este requisito.
III- DELIMITACIÓN DEL MARCO JURÍDICO
Comprendidos los conceptos de violencia de género y violencia doméstica
expuestos hasta este momento, y teniendo en cuenta que lo que en este caso interesa es la
violencia de género, y concretamente la situación en la que se encuentran las víctimas de
violencia de género para poder determinar la asistencia a sus necesidades, conviene
analizar los diferentes instrumentos de planificación y textos normativos donde se
recogen las prestaciones dirigidas a cumplir dicho objetivo. Previo a hacer referencia a
los instrumentos y normas concretas, es fundamental hacer alusión, dentro de esta
delimitación del marco jurídico, a los aspectos competenciales que han habilitado al
Estado y a las Comunidades Autónomas (en adelante CCAA) en la materia. Se debe tener
en cuenta también, antes de comenzar con los aspectos competenciales, que, aunque
exista regulación estatal, son las CCAA fundamentalmente las que tienen encomendada
la misión de prestar asistencia a las víctimas a través de la competencia que algunos
Estatutos de Autonomía denominan como competencia exclusiva en “Asistencia y
servicios sociales” (como por ejemplo La Rioja).
3.1. Aspectos competenciales
En España tenemos un amplio catálogo de servicios y prestaciones sociales para las
víctimas de la violencia de género. Contamos con instrumentos de planificación y un
compendio normativo complejo. Por todo ello, teniendo en cuenta que en este país hay
una descentralización territorial, la delimitación del conjunto del marco jurídico al
respecto no es tarea fácil. Existen diferentes instrumentos de planificación de los distintos
organismos o servicios, que se encuentran delimitados en cada territorio de nuestro país
y que a lo largo de este trabajo se irán explicando. Es preciso determinar en primer lugar,
el ámbito competencial, ya que, en esta materia, tanto la actuación normativa como la
actuación de las Administraciones, se podrían subsumir en varios títulos competenciales.
Para ello, se debe tener en consideración para abordar el complejo marco jurídico de la
violencia de género en España, y en concreto en el ámbito de la actividad prestacional,
ciertos apartados de los artículos 148 y 149 en cuanto a la distribución competencial
11
Estado/CCAA de la Constitución española (en adelante CE), que están relacionados con
la materia.
Para comenzar, se debe hacer alusión al artículo 149.1.1 CE. Establece la
competencia exclusiva que tiene el Estado para regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus deberes. El artículo no se refiere a ningún ámbito en concreto, sino que quiere decir
que el Estado tiene competencia para prever que todos ejercitan sus derechos y cumplen
sus deberes en condiciones de cierta igualdad, independientemente del ámbito o materia
del que se trate. Se refiere a los derechos que se consideran iguales para todos los
españoles, sin importar en la CCAA en la que se encuentre el ciudadano. Al margen de
estos, cada CCAA tiene sus propios derechos reconocidos, por ejemplo, en materia de
ayudas económicas. El artículo en cuestión, está presidido por la necesidad de encontrar
un equilibrio entre igualdad y autonomía. Así lo establece la doctrina del Tribunal
Constitucional, a través de diversas sentencias22. Se debe dejar claro que, a pesar de ello,
puede haber diferencias en cuanto a ciertos derechos y deberes de los ciudadanos de las
diferentes comunidades autónomas, siempre que estas no supongan ninguna
discriminación con respecto a las demás23. Entendido el alcance que le da la CE al tema
de la igualdad y teniendo en cuenta que se podría hacer alusión al mismo en diversos
ámbitos, interesa en este caso vincularlo con el tema de protección a las víctimas de esta
violencia. Así por ejemplo la LOIVG se dicta, entre otros, al amparo de lo previsto en
este artículo (DF 2ª).
En segundo lugar, y siguiendo con el artículo 149.1 CE, en el apartado 18 el Estado
tiene atribuidas las bases sobre el régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el
régimen estatutario de sus funcionarios. En cuanto al diseño del procedimiento
administrativo común, es competencia exclusiva del Estado. Mediante este artículo, se
22 STC 37/1981, de 16 de noviembre, voto particular de Luis Diez-Picazo. En el fundamento jurídico 2º,
se recoge que el principio de igualdad no puede ser entendido como una rigurosa uniformidad de la que resulte que en igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional, se poseen los mismos derecho y obligaciones; La STC 37/1987, de 26 de marzo, por su parte, en el fundamento jurídico 9º establece, en cuanto al derecho de propiedad, que el artículo 149.1.1.ª de la CE permite al Estado atraer a su ámbito competencial una potestad normativa en relación con la función social de la propiedad sobre cualquier tipo de bienes. El Estado podría regular, de este modo, las condiciones básicas que garanticen una igualdad de trato de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos de propiedad. Todo ello sin perjuicio de que las CCAA (dentro de sus competencias) puedan tener una legislación propia que respete la regulación básica estatal que pudiera formularse en el futuro.
23 TELLA I ALBAREDA, M.D., «El artículo 149.1.1 de la Constitución española. Aproximación a su contenido y a su aplicación», Autonomía, num. 22, Barcelona, julio de 1997.
12
está tratando de establecer una homogeneidad en los aspectos que son básicos de la
organización de las Administraciones públicas, es decir, la CE pretende garantizar un
cierto tratamiento común para todos los administrados. El procedimiento administrativo
común queda contemplado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, también
conocida como LPC24. La LOIVG (como establece en su disposición final segunda,
previamente citada) se dicta también al amparo de lo previsto en este artículo. La
LOIEMH a su vez, establece en su disposición final primera, que algunos artículos de la
propia ley tienen carácter básico de acuerdo a este precepto de la CE25.
En cuanto al ámbito de las CCAA, cada una tiene la facultad de regular en exclusiva
la materia de asistencia social, en virtud del artículo 148.1.20 CE. Los diversos Estatutos
de Autonomía han asumido efectivamente las competencias sobre la materia.
Concretamente, La Rioja la ha contemplado dentro de sus competencias exclusivas
(artículo 8.1.30 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de
la Rioja, en adelante EAR), con la expresión de asistencia y servicios sociales (artículo
8.1.30). La CE, en su delimitación competencial (artículos 148 y 149 CE), no atribuye de
modo expreso las competencias respecto a los servicios sociales en ninguno de sus
artículos. Es un asunto un tanto discutido ya que puede conducir a hacer diversas
interpretaciones que atribuyan esta materia a las CCAA, puesto que los artículos dan pie
a ello. Una opción sería que las CCAA asumiesen esta competencia en base al artículo
148.1.20, introduciendo los servicios sociales en la asistencia social, y que por lo tanto se
considere como competencia exclusiva de las CCAA26. Una segunda opción sería,
atribuir esta competencia a las CCAA mediante la cláusula residual del artículo 149.3. A
través de esta se establece que las CCAA pueden asumir competencias en materias que
24 Ley que permanecerá vigente hasta el 2 de octubre de 2016 y, posteriormente, será sustituida por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Ley contempla “la estructura general del procedimiento que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración” (exposición de motivos, párrafo 11).
25 Como por ejemplo los artículos 3 y 4 LOIEMH que recogen “el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres” y “la integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas”.
26 STC 239/2002, de 11 de diciembre. Se recoge que la materia no está precisada en el Texto constitucional, por lo que ha de entenderse remitida a los conceptos elaborados en el plano de la legislación general. De la legislación vigente se deduce la existencia de una asistencia social externa al Sistema de Seguridad Social y no integrada en él, a la que ha de entenderse hecha la remisión contenida en el artículo 148.1.20 CE, y, por tanto, competencia posible de las Comunidades Autónomas. Esta asistencia social aparece como un mecanismo que atiende a situaciones de necesidad específicas referidas a grupos de población a los que no alcanza aquel sistema y que opera a través técnicas diferentes de las propias de la Seguridad Social.
13
no se hayan atribuido expresamente al Estado. Lo cierto es que las diversas CCAA han
asumido la competencia en materia de servicios sociales, bajo diversas denominaciones,
en sus respectivos Estatutos27.
Es necesario, además, hacer alusión a la competencia en materia de legislación
penal, civil y laboral, ya que como se ha mencionado, son ramas del derecho en las que
está presente el tema de la violencia de género, y, sobre todo, en el momento en el que se
hace referencia a la atención integral de las víctimas28. El Estado tiene competencia
exclusiva en legislación penal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que se
deriven del derecho sustantivo de las CCAA (artículo 149.1.6 CE); Tiene competencia
exclusiva en legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por las CCAA (artículo
149.1.7 CE); y ostenta la competencia exclusiva en legislación civil sin perjuicio de la
conservación, modificación y desarrollo por las CCAA de los derechos civiles, forales o
especiales, donde existan (artículo 149.1.8 CE). Aunque se recoja la competencia en
legislación laboral, la CE no hace referencia expresa al tema de empleo, pero contempla
materias relacionadas como: las bases y coordinación de la planificación de la actividad
económica (artículo 149.1.13 CE) y la legislación básica y régimen económico de la SS,
sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las CCAA (artículo 149.1.17 CE)29.
Tampoco se deben olvidar las competencias en materia de sanidad y educación,
ámbitos en los que también se tienen en cuenta las necesidades de las víctimas de
violencia de género, que tienen que ser atendidas. Comenzando por la sanidad, el Estado
posee las competencias en materia de sanidad exterior, además de las bases y
coordinación general de la sanidad (artículo 149.1.16). La Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, que tiene presente la prevención y el tratamiento de la violencia de
género (y que más tarde se analizará), se apoya en este último precepto de la CE. A través
de esta, que tiene condición de norma básica, el Estado establece ciertos criterios y
27 La competencia en materia de servicios sociales, generalmente, suele aparecer bajo diferentes
denominaciones en los distintos Estatutos. Por ejemplo: en La Rioja, como ya se ha mencionado, “Asistencia y Servicios Sociales”; en el País Vasco entre sus competencias exclusivas no se expresa la denominación servicios sociales, pero se entienden recogidos bajo la denominación “Asistencia social” o “Desarrollo comunitario. Condición femenina. Política infantil, juvenil y de la tercera edad”.
28 Por ejemplo: en materia penal, las órdenes de protección para las víctimas; en materia civil, el tema de la patria potestad de los menores cuyas madres son víctimas de violencia de género; en materia laboral, la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género.
29 La legislación laboral y el empleo no hacen referencia a la misma cuestión. Con legislación laboral se entienden todas aquellas normas que regulan la relación existente entre empresario y trabajador, mientras que el empleo es un concepto más amplio que recoge, también, cuestiones como incentivos a la contratación, etc. Además, es preciso tener en cuenta que el concepto de empleo abarca, también, la legislación laboral.
14
principios substantivos para dotar a todo el territorio de un sistema sanitario con
características generales y comunes. Mencionada la competencia estatal en materia de
sanidad, son las CCAA las competentes en materia de Sanidad e higiene, de acuerdo al
artículo 148.1.1 CE. Los Estatutos recogen entre sus competencias esta materia, como el
EAR que contempla la misma entre sus competencias de desarrollo legislativo y la
ejecución. Así, se atribuye las bases y coordinación general de la sanidad (artículo 9.3
EAR) y el desarrollo legislativo y ejecución en sanidad e higiene (artículo 9.5 EAR).
En el ámbito de la educación, al igual que en sanidad, se prevén acciones en contra
de la violencia de género y por ello es relevante determinar a quién le corresponde la
competencia en materia de educación. En este caso la cuestión no es tan sencilla, el
sistema de distribución de competencias en materia de educación no es tan fácil de
clarificar ya que no existe una enumeración concreta de las competencias educativas que
corresponde asumir al Estado y a las CCAA. La CE no recoge expresamente el tema de
la educación, pero sí que se puede considerar que se hace mención a ella cuando atribuye
a las CCAA las competencias de fomento de la cultura, la enseñanza de la lengua de la
propia comunidad, etc. (artículo 148.1.17)30. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, que contempla medidas contra la violencia de género (a la que se hará alusión
más adelante), se dicta con carácter básico al amparo de los artículos 149.1.1.,18.,30., los
cuales, aunque no se refieran expresamente a la educación, guardan relación con ella
(DF5ª). En cuanto al ámbito autonómico, el EAR menciona el tema de la educación en el
artículo 10.2 en el que se recoge que la comunidad colaborará con la Administración del
Estado para garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la
educación, y permita corregir las desigualdades que puedan llegar a producirse.
Bajo este panorama de reparto competencial que se puede observar en esta materia,
se plantean algunos interrogantes a la hora de especificar en base a qué títulos
competenciales se dictan los preceptos contemplados en la LOIVG. Enmarcar ciertos
artículos de la ley no resulta complicado, ya que, en ellos se contemplan aspectos
competencialmente evidentes como la sanidad, la educación, etc. Pero las dudas afloran
con otros preceptos que resultan más problemáticos, como, por ejemplo, el artículo 27 de
la misma, que hace referencia a las ayudas sociales recibidas por las víctimas, y que se
30 MEDINA RUBIO, R., «La distribución de competencias, en materia de educación, entre el Estado y las
Comunidades Autónomas», Aula abierta, Nº31, 1981, págs.71,79,84,85 (disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2314533; acceso el 18-VI-2016).
15
considera un precepto fundamental en la materia (ya que se establecen las ayudas
económicas que reciben las víctimas para poder hacer frente a sus necesidades). Sobre
esta cuestión cabe la siguiente interpretación: se podría entender habilitado en base al
artículo sobre la igualdad de todos los españoles para el ejercicio de sus derechos y
cumplimiento de sus deberes. Es decir, competencia exclusiva del Estado (artículo
149.1.1 CE). A su vez cabe comprenderlo como una ayuda económica para las víctimas
prestada por los SSSS de las CCAA y por lo tanto no contemplada en ninguno de los
artículos de la CE En todo caso. No hay una opinión unánime al respecto, pero se debe
recordar que en la DF 2ª de la propia ley aparecen ciertos apartados del artículo 149.1 CE
en base a los cuales se dicta la misma y entre ellos el artículo 149.1.1. Pero no se puede
determinar con exactitud si el artículo 27 LOIVG se dictó teniendo en cuenta dicho
precepto constitucional.
En cuanto a los Entes Locales, la CE en sus artículos 137, 140 y 141, garantiza la
autonomía de municipios y provincias. No hay una concreción de competencias por
materias, como ocurre para las CCAA, sino que solo se da la exigencia de permitir la
participación de los municipios y provincias en los asuntos que afecten a su esfera de
intereses propios31. El legislador dictó la Ley de Bases de Régimen Local (en adelante
LBRL) que alude expresamente a la protección social y a los servicios sociales. La LBRL
atribuía competencias sobre servicios sociales (en su artículo 25.2 apartado k) a los
municipios, en los términos de la legislación estatal y autonómica. A la vista del artículo
26.1 apartado c de la misma ley, los municipios con más de 20.000 habitantes debían
prestar, en todo caso, servicios sociales. Con la reforma de la LBRL (mediante la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, en adelante LRSAL), se reducen las competencias en materia de servicios sociales.
La nueva redacción del artículo 25.1 (con la reforma artículo 25.2.e LRSAL) atribuiría
competencias a los municipios en cuanto a “evaluación e información de situaciones de
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión
social”. Así la LRSAL atribuía de modo directo a las CCAA las competencias que se
consideraban municipales en materia de servicios sociales (DT2ª), pero esta disposición
ha sido declarada inconstitucional y por lo tanto nula por el Tribunal Constitucional32.
31 STC 170/1989 de 19 de octubre, fundamento jurídico noveno. Se destaca de la misma que, según dice
el TC “sería contrario a la autonomía municipal una participación inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable la participación institucional de los Ayuntamientos”.
32 La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en su Disposición Transitoria 2ª, establece que con fecha 31 de diciembre de 2015, las Comunidades
16
Por su parte, la nueva redacción del artículo 27.3 apartado c LRSAL, permite que
el Estado y las CCAA deleguen en los municipios la “prestación de los servicios sociales,
promoción de la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia contra la mujer”.
Esto será así, siempre y cuando esa delegación se ajuste a algunos requisitos, como la
prohibición de duplicidades en la prestación de servicios y la exigencia de que la
prestación no suponga un mayor coste económico. El artículo 28 LBRL establecía que
los municipios podían realizar actividades complementarias de otras Administraciones en
diversos temas. Uno de ellos era el de la promoción de la mujer33. Pero este artículo quedó
también suprimido por la entrada en vigor de la LRSAL (artículo 1.11), aunque la doctrina
constitucional estableciese que “esas actividades complementarías en forma alguna
menoscaban o se configuran como un obstáculo a las competencias que corresponden al
Estado o a las Comunidades Autónomas”34. La reciente STC 41/2016 de 3 de marzo, por
la que se anulan algunos preceptos de la LRSAL, simplemente menciona la supresión del
artículo 28 LBRL por parte de la LRSAL, pero, esta cuestión, no es objeto de debate en
la sentencia.
3.2. Instrumentos de planificación
Analizado el Ámbito competencial, para continuar con la delimitación del marco
jurídico, se determinan los diferentes instrumentos de planificación existentes.
Relacionados con la protección a las víctimas de violencia de género, es preciso, en
Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. Previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura de dicha prestación. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes. A través de la STC 41/2016 de 8 de marzo, se anulan ciertos preceptos de la LRSAL, ante un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asamblea de Extremadura. Entre ellos se anula la DT2ª. Esta atribuía de modo directo a las CCAA las competencias que se consideraban municipales en materia de servicios sociales, arrebatando de cierta forma dicha competencia a los entes locales. El TC explica al respecto que el Estado “sólo podrá atribuir competencias locales específicas, o prohibir que éstas se desarrollen en el nivel local, cuando tenga la competencia en la materia o sector de que se trate”, es decir, en servicios sociales. “En materias de competencia autonómica, sólo las Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias locales o prohibir que el nivel local las desarrolle; sujetándose en todo caso a las exigencias derivadas de la Constitución”. Por lo tanto, está claro que se han invadido las competencias de las CCAA con la DT2ª de esta ley estatal, lo que da lugar a estimar el recurso de inconstitucional por parte del TC.
33 Ley 7/1985, de 2 de abril, LBRL. Antiguo artículo 28 LBRL “Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”.
34 STC 214/1989, de 11 de enero de 1990, ponente: el Magistrado don José Luis de los Mozos y de los Mozos, Fundamento jurídico 12.
17
primer lugar, dar una visión global de lo que se entiende por planificación, teniendo en
consideración que la misma es una potestad pública que aparece vinculada con la
disposición constitucional del artículo 9.2 sobre la actuación de los poderes públicos. Se
da esta vinculación porque de dicho precepto constitucional cabe entender que los poderes
públicos, que gozan en ciertos ámbitos de esa potestad planificadora, eliminarán los
obstáculos que dificulten la libertad e igualdad del individuo. Además, facilitarán la
participación de los ciudadanos en los distintos ámbitos, a través de distintos planes y
programas35. La planificación dentro de la administración se podría definir como “la
técnica que, a partir de un diagnóstico de los problemas existentes, tiende a racionalizar
esfuerzos mediante la fijación de objetivos y la previsión de las actuaciones y medios
necesarios para alcanzarlos en un período determinado”36. Garantiza, por lo tanto, que las
actuaciones que llevan a cabo las diferentes Administraciones Públicas, se articulen y
aseguren la representación de los diferentes intereses, tanto públicos como privados, en
la materia que se pretende ordenar37. En éste caso sería la representación o la atención a
las necesidades de las víctimas de violencia de género.
Tras esta visión general del concepto de planificación como potestad administrativa
y con ánimo de ir concretando esta cuestión en el ámbito de la violencia de género, la
Administración General del Estado (en adelante AGE) dispone de diferentes instrumentos
de planificación para atender a las necesidades de las víctimas de este tipo de violencia.
Por una parte, la Administración estatal cuenta con los siguientes planes vigentes que,
aunque no todos se dediquen estrictamente al tema de la violencia de género, sí que están
estrechamente vinculados con la misma:
-Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016. Este plan tiene como
reto fundamental alcanzar la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en
los diversos ámbitos de la vida y hace referencia además a la violencia contra las mujeres.
35 MANTECA VALDELANDE, V., «Las potestades administrativas: organización, planificación, y
autotutela», Actualidad Administrativa, Nº19, 2011, pág.6 (disponible en http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es; acceso 18-VI-2016). Por potestad planificadora “se entiende la potestad administrativa conferida a los órganos competentes para la aprobación del planeamiento de cualquier clase, fundamentalmente el relativo a la ordenación del territorio y el urbanismo, los recursos naturales, etc”. Esta obra trata la cuestión de la potestad planificadora desde la vertiente de la ordenación del territorio, pero se cita, ya que dicha definición es extensible por ser un concepto importante, también, en política social.
36 SANTAMARÍA ARINAS, RJ., Curso básico de Derecho Ambiental General, Oñati, Instituto Vasco de Administración Pública, 2015, págs. 123 y 124. El autor proporciona esta definición para el ámbito ambiental, pero cabe utilizarla, también, para la política social.
37 SANTAMARÍA ARINAS, RJ., Curso básico de Derecho Ambiental General, op.cit., págs. 123 y 124.
18
El plan cuenta con seis objetivos que se pretenden conseguir: el acceso al mercado laboral
(objetivo 1), apoyar la conciliación en la vida personal, familiar y laboral (objetivo 2),
acabar con la violencia que sufren las mujeres por el único hecho de serlo (objetivo 3),
mejorar la participación de las mujeres en la política, economía y vida social (objetivo 4),
lograr la igualdad de oportunidades mediante el sistema educativo (objetivo 5) y por
último, integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades en todas las políticas de
gobierno (objetivo 6).
-Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016.
Este documento, al igual que el anterior, precisa los objetivos previstos hasta el año 2016
y las medidas que se van a llevar a cabo por parte de la Administración para terminar con
este tipo de violencia. Los principales objetivos que presenta son: romper con el silencio
para acabar con esta violencia, mejorar la respuesta institucional que dan los poderes
públicos a las víctimas mediante planes personalizados y ventanillas únicas, atender a las
mujeres y menores víctimas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, y
por último prestar atención a otras formas de violencia contra la mujer.
La CAR contaba con un plan denominado IV Plan Integral de la Mujer 2011-2014.
Aunque a fecha de hoy no esté en vigor, merece ser mencionado por haber sido un
instrumento importante en cuanto a la atención a las víctimas, ya que tenía diferentes
objetivos y medidas, a favor de las mujeres, distribuidas por diferentes áreas: de servicios
sociales, educación, salud, justicia e interior y empleo.
Al igual que a nivel estatal y a nivel autonómico, las Administraciones locales
disponen de instrumentos de planificación estrechamente vinculados con las atenciones a
las necesidades de las víctimas de la violencia de género. Existe un plan a nivel local del
Ayuntamiento de Logroño conocido como Plan local de inclusión social 2015-2018.
Aunque en su denominación no se haga referencia expresamente a la violencia de género,
como ocurría en los planes estatales, viene comprendida en el mismo al calificar a estas
situaciones de violencia como un factor de exclusión en la sociedad actual. Lo que se
pretende conseguir a través del mismo, como objetivo global, es lograr una sociedad más
cohesionada y minimizar las diferencias entre las personas. Dentro de la materia de “renta
y servicios sociales”, el Plan hace referencia a informar y ayudar en casos de violencia de
género.
Se destacan también trece protocolos en La Rioja, elaborados por el Pleno del
Acuerdo Interinstitucional, para la mejora de la atención a víctimas de cada tipo de
19
violencia expresadas en la LPPCVR como son: el maltrato doméstico, la violencia de
género y las agresiones sexuales. Con ellos, se establecen pautas de cómo se debe actuar,
por parte de la Administración, en los trabajos de atención a la mujer que ha sido o es
víctima de estos tipos de violencia. El que en este caso interesa es el protocolo de
actuación para los servicios sociales y de atención a la víctima, dependientes del Gobierno
de La Rioja38.
3.3. Compendio normativo
Delimitado el marco constitucional y habiendo hecho referencia a los instrumentos
de planificación previstos para la actividad prestacional en materia de violencia de género,
el siguiente esquema da una visión general de los distintos instrumentos normativos que
existen, tanto en el marco estatal como en el autonómico de La Rioja. Se puede observar
que, al tener un modelo de Estado descentralizado, hay un conjunto normativo complejo
en cuanto a la materia violencia de género. Las normas existentes y que se plasman a
continuación, a su vez, se refieren a diferentes ámbitos relacionados, en este caso, con las
víctimas de violencia de género. En el cuadro se plasman diferentes tipos de normas, tanto
en el marco estatal, como de la CAR: las normas materiales, es decir, aquellas que tratan,
sustantivamente, sobre el fondo del asunto; las normas organizativas, aquellas que
regulan cuestiones organizativas; normas específicas, tratan expresamente el tema de la
violencia de género; y las normas no específicas, aquellas que no se refieren
concretamente a la violencia de género, pero tienen algunas especialidades referentes a la
materia.
MARCO ESTATAL MARCO AUTONÓMICO (La Rioja)
INSTRU-
MENTOS
NORMA-
TIVOS
LEYES REGLAMENTOS LEYES REGLAMENTOS
NORMAS
ORGANIZA-
TIVAS Y
ESPECÍFICAS
SOBRE
- RD253/2006, de 3 de marzo,
por el que se establecen las
funciones, el régimen de
funcionamiento y la
composición del Observatorio
-Decreto 1/2014, de 3 de
enero, por el que se regula la
Comisión Institucional de La
Rioja para la coordinación de
actuaciones de
38 Significa que tanto los SSSS riojanos como los servicios de atención a las víctimas, tienen un
instrumento común que les sirve para tener claro cómo deben actuar en los casos de violencia de género, prestando o atendiendo a las necesidades de las víctimas.
20
VIOLENCIA
DE GÉNERO Estatal de Violencia sobre la
Mujer, y se modifica el RD
1600/2004, de 2 de julio, por el
que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
- RD 237/2005, de 4 de marzo,
por el que se establecen el
rango y las funciones de la
Delegación Especial del
Gobierno contra la Violencia
sobre la Mujer, prevista en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de
protección integral contra la
violencia de género.
sensibilización, protección y
recuperación integral de las
víctimas de violencia.
NORMAS
MATERIAL-
ES Y
ESPECÍFICAS
SOBRE
VIOLENCIA
DE GÉNERO
LOIVG -RD 1917/2008 de 21 de
noviembre por el que se
aprueba el programa de
inserción socio laboral para
mujeres víctimas de violencia
de género.
- RD 1452/2005, de 2 de
diciembre, por el que se regula
la ayuda económica establecida
en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de
protección integral contra la
violencia de género.
LPPCVR - Orden 2/2006, de 31 de
marzo, por la que se regulan
los itinerarios de inserción
sociolaboral de las mujeres
víctimas de violencia de
género, y su acceso a la ayuda
económica prevista en el RD
1452/2005, de 2 de
diciembre, por el que se
regula la ayuda económica
establecida en el artículo 27
de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre.
NORMAS
ORGANIZA-
TIVAS Y NO
ESPECÍFICAS
SOBRE
VIOLENCIA
DE GÉNERO
-RD 1109/2015, de 11 de
diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 4/2015, de 27
de abril, LEVD, y se regulan las
Oficinas de Asistencia a las
Víctimas del Delito.
NORMAS
MATRIALES
Y NO
ESPECÍFICAS
SOBRE
VIOLENCIA
DE GÉNERO
-LOIEHM
Otras leyes:
-LEVD
-LMlPIA
-Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de
la Seguridad Social.
- RD 1369/2006, de 24 de
noviembre, por el que se regula
el programa de renta activa de
-LSSR
Otras leyes:
-ley 1/2006,
de 28 de
febrero, de
Protección
-Decreto 31/2011, de 29 de
abril, por el que se aprueba la
Cartera de servicios y
prestaciones del Sistema
Público Riojano de Servicios
Sociales.
-Decreto 24/2001, de 20 de
abril, por el que se regulan las
21
inserción para desempleados
con especiales necesidades
económicas y dificultad para
encontrar empleo.
- RD 1618/2007, de 7 de
diciembre, sobre Organización
y Funcionamiento del Fondo de
Garantía del Pago de
Alimentos.
de Menores
de La Rioja
prestaciones de inserción
social.
Por su parte, la LOIEHM, aunque no trate directamente el tema de la violencia de
género, está estrechamente relacionada con la materia, ya que tiene como objetivo la
eliminación de la asimetría de poder que exista contra la mujer (esa asimetría de poder es
el motivo fundamental en el que radica la violencia de género), sea cual sea la
circunstancia. Además, establece principios para que los Poderes Públicos actúen a favor
de la igualdad de trato entre hombres y mujeres. La propia CE habilita esta ley, a través
de la igualdad y no discriminación por razón de sexo (artículo 14), y al imponer a los
Poderes Públicos, la obligación de promover esas condiciones de igualdad (artículo 9.2
CE). A continuación de esta ley se citan otras dos leyes (recogidas a lo largo del trabajo),
que, aunque tampoco regulen expresamente el tema de la violencia de género, hacen
alusión a ella en diferentes artículos que tratan sobre las víctimas de este tipo de violencia
y los menores a cargo de las mujeres víctimas.
En el marco estatal, la LOIVG aprobada por las Cortes Generales, es la ley principal
que rige las actuaciones que se llevan a cabo para luchar contra la Violencia de Género,
teniendo presentes y coordinando las diversas ramas del ordenamiento jurídico. Recoge
cuestiones relacionadas tanto con el ámbito penal-penitenciario, como con el ámbito civil
y administrativo. En cuanto a las prestaciones de la Administración Pública, que es la que
en este caso interesa, la ley se centra en los diferentes ámbitos de actuación de los poderes
públicos y los coordina entre sí, para prestar atención a las necesidades de las víctimas de
violencia de género.
Entre los reglamentos de ámbito estatal, se encuentra en primer lugar, el RD
1917/2008 por el que se aprueba el programa de inserción socio laboral para mujeres
víctimas de violencia de género. Son las CCAA las que gestionan dicho programa. El
Real Decreto tiene por objeto aprobar un programa para atender a las necesidades
laborales de las víctimas de violencia de género. Se atenderá mediante este programa a
22
las víctimas inscritas como demandantes de empleo (aunque no es exigible en todos los
casos), para las cuales se incluyen medidas de políticas activas de empleo y la regulación
de las mismas.
En segundo lugar, otro reglamento que merece ser citado es el RD 1109/2015, por
el que se desarrolla la LEVD, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del
Delito. Aunque no se dirija expresamente a las víctimas de violencia de género, estas son
tenidas en cuenta en diversos artículos como en el derecho a la información (artículo 7),
en el derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo (artículo 8), en los derechos
respecto a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (artículo 14) etc. En tercer lugar, es
necesario mencionar el RD 1452/2005, por el que se regula la ayuda económica
establecida en el artículo 27 de la LOIVG. Tiene por objeto prestar atención a aquellas
víctimas de violencia de género para las que quede acreditada la insuficiencia de recursos
y una gran dificultad para encontrar empleo.
En cuarto lugar, el RD 253/2006 referido al Observatorio Estatal de Violencia sobre
la Mujer. Tiene por objeto establecer las funciones, el régimen de funcionamiento y la
composición de este órgano colegiado interministerial que asesora, evalúa, elabora
informes y propuestas de actuación en temas de violencia de género, etc. Dicho órgano
está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Delegación
Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. En quinto lugar, cabe citar el
RD 237/2005 sobre la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la
Mujer. Este órgano dependiente de la Secretaría General de Políticas de Igualdad del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene por objeto formular las políticas públicas
en relación con la violencia de género que desarrolle el Gobierno. Además, coordinará e
impulsará todas las acciones que se lleven a cabo para garantizar los derechos de las
mujeres víctimas de violencia de género, colaborando y coordinándose con las demás
Administraciones públicas con competencia en la materia. Los últimos Reales Decretos
que aparecen recogidos, aunque no traten específicamente le tema de violencia de género,
atienden a las necesidades de sus víctimas.
En cuanto al marco autonómico de La Rioja, se cita la LSSR porque varias de las
atenciones de los servicios sociales en La Rioja van dirigidas a cubrir las necesidades de
las víctimas en situaciones de violencia de género, y así se contempla en la misma. A
continuación de ella, como una segunda norma no específica, se encuentra la Ley de
Protección de Menores de La Rioja, ya que, como se ha dicho, los menores se consideran
23
víctimas indirectas y recientemente directas de la violencia de género. Por otro lado, uno
de los objetos de la LPPCVR, como se establece en su artículo primero, es adoptar
medidas para sensibilizar, prevenir y erradicar el tema de la violencia de género en la
sociedad riojana. Para ello, establece un sistema coordinado para asistir o proteger a las
víctimas de la violencia, ya sean directas o indirectas. Además de las leyes, La Rioja
dispone, como se puede ver en el esquema, de cuatro Decretos relacionados con los
servicios que les son prestados a las mujeres víctimas de violencia de género. El primero
de ellos, se aprobó para dar desarrollo a la Ley 3/2011 previamente citada. El segundo,
regula prestaciones específicas para las víctimas. El tercero, en cambio, fue elaborado
teniendo en cuenta la Ley 7/2009. A partir de ella se elabora esta Cartera de servicios y
prestaciones. Entre estos, se pueden encontrar los servicios dirigidos a informar, atender,
tratar, alojar a las víctimas de esta violencia, etc. El cuarto, aunque no se haya creado
expresamente para los temas de violencia de género, sí que tiene en cuenta a las víctimas.
En el esquema anterior no aparecen reflejadas las regulaciones del marco local, ya
que, en La Rioja y concretamente en Logroño, no existe normativa relacionada con el
tema de atención a las necesidades de las víctimas de violencia de género que merezca
especial atención. No obstante, es preciso tener en cuenta la importante labor de los SSSS
municipales, bajo la configuración otorgada por la LSSR.
IV-EL CARÁCTER INTEGRAL DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EN
MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Comprendida esta visión que ofrece, en primer lugar, la CE sobre el marco jurídico
y vistas las diferentes regulaciones que existen para la materia, convine analizar
detalladamente la intervención de las Administraciones públicas en materia de violencia
de género. Esta intervención tiene carácter integral, ya que la actividad prestacional se
centra en los diversos aspectos de la situación personal de las víctimas, como se ha
señalado anteriormente. Para tratar el carácter integral de la intervención pública, se debe
presentar la ley más importante aprobada para esta materia a nivel estatal, la LOIVG. Es
relevante porque recoge las diversas prestaciones o servicios que reciben las víctimas, en
relación con los diversos ámbitos que afectan a la vida de una persona. Recoge la
asistencia que reciben las victimas por parte de la Administración, pero contempla,
además, la tutela penal y la tutela judicial (con normas procesales penales y civiles).
Coordina las diferentes ramas del Derecho, para que de manera simultánea o conjunta se
24
logren cubrir todos los aspectos que dan lugar a que la víctima se encuentre en una
situación de vulnerabilidad.
La habilitación competencial de esta ley por los diversos párrafos del artículo 149.1
de la CE, permite reiterar que se trata de una ley integral, ya que pretende cubrir de manera
simultánea todos los ámbitos de la vida de las víctimas en los que tenga especiales
carencias o necesidades como consecuencia de la violencia de género. Es decir, trata el
problema de la violencia de género desde las distintas perspectivas posibles39. Se puede
entender de esta disposición, que la LOIVG marca las pautas para el resto de normativa
referente a la materia. Pero ello no impide que las propias leyes autonómicas regulen
medidas que no aparecen contempladas en la LOIVG. Amplían, así, el ámbito de
asistencia a las víctimas.
La LOIVG tiene como objetivo prioritario conseguir “la igualdad y el respeto a la
dignidad humana y la libertad de las personas”. Para ello, como establece en su artículo
primero, se pretende luchar contra este problema de la Violencia de género que se ejerce
contra las mujeres cónyuges, o que hayan tenido alguna relación afectiva con su agresor40.
Para conseguir este objetivo principal, establece en su título preliminar, que la misma
abarca distintos aspectos, pero el que aquí interesa es el aspecto asistencial y el carácter
integral de la intervención pública en la materia. Recoge, por lo tanto, los diferentes
ámbitos del problema de la violencia de género y los relaciona entre sí, proporcionando,
de esta forma, un contenido que merece un estudio detallado en cuanto al ámbito de
prevención; en cuanto a la actividad prestacional, para atender a las necesidades de las
víctimas y a los derechos de las mismas; y en cuanto a las exigencias a la Administración,
para llevar a cabo la “tutela institucional” que aparece recogida a partir del título tercero.
4.1.Enfoque preventivo
39 Como el propio nombre de la LOIVG indica, el carácter integral de la intervención pública en materia
de violencia de género, viene reflejado por la misma, la cual se dicta según su DF2ª, al amparo del artículo 149.1.1 (sobre las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes), 5 (sobre la administración de justicia), 6 (sobre la legislación mercantil, penal y penitenciaria), 7 (sobre la legislación laboral), 8 (sobre la legislación civil), 17 (sobre la seguridad Social), 18 (sobre el régimen jurídico de las Administraciones Públicas), 30 (sobre la expedición y homologación de los académicos y profesionales).
40 Queda claro de esta manera el ámbito subjetivo: las mujeres víctimas de Violencia de Género. Aunque la ley limita aún más su aplicación a aquellas que hayan sufrido maltrato por hombres con los que mantienen o hayan mantenido algún tipo de relación.
25
Con el concepto de prevención se hace referencia al cuidado o a las medidas que se
toman frente a situaciones de riesgos conocidos y que pueden derivar muchas veces en
daños irreversibles. Lo que se pretende es actuar sobre las causas que dan lugar a esa
consecuencia dañosa para que ésta no llegue a producirse41. Enlazándolo con el tema de
la violencia de género, consistiría en tomar medidas o llevar a cabo diversas acciones en
las causas, o en los orígenes que motivan dicha violencia para, de esta forma, lograr
evitarla. La ONU en su “enfoque en la prevención de la violencia” manifiesta que la
prevención debe iniciarse en la educación de los menores, para que se relacionen de
manera respetuosa e igualitaria y no haya discriminaciones por razón de género.
Considera que la niñez es una “época crucial durante la cual se forman los valores y
normas relativas a la igualdad de género”42.
Mediante la LOIVG se trata de alcanzar la prevención de la violencia de género a
través del fortalecimiento de “medidas de sensibilización ciudadana de prevención”, en
los ámbitos de la educación, de los servicios sociales (aunque estos no vengan
desarrollados como los demás), sanitarios y publicitarios. Esto lo establece en su artículo
2.a, el cual aparece bajo la denominación de “Principios rectores”. A partir de este primer
propósito, la ley, en su título I, se detiene en estos ámbitos con el fin de regular los
instrumentos con los que va a dotar a los poderes públicos, para prevenir la violencia de
género a través de los mismos. De igual manera, se prevé la coordinación de dichos
instrumentos para asegurar la prevención de situaciones de violencia de género. Que la
prevención vaya dirigida a los diferentes espacios, y que se encuentre coordinada entre
sí, confirma, una vez más, que esta ley apuesta por el carácter integral de la intervención
pública en este tipo de violencia.
Comienza por el ámbito educativo. En él se establecen una serie de principios y
valores que se impulsarán desde la educación infantil hasta las universidades, con el fin
de formar a los alumnos en la prevención de conflictos o resolución pacífica de los
mismos, y en la igualdad entre hombres y mujeres. Trata de eliminar, a su vez, cualquier
41 SANTAMARÍA ARINAS, RJ., Curso básico de Derecho Ambiental General, op.cit., págs.44-45.
Como ya se ha dicho, aunque el autor se refiera, en su obra, a la prevención en materia ambiental, cabe extenderlo a la política social.
42 Información recogida en la página web de ONU MUJERES, «enfoque en la prevención de la violencia», (disponible en http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/prevention; acceso el 19/05/2016). Entre la información plasmada, se recoge que se celebró el 57º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 57) en la Sede de Naciones Unidas (en Nueva York), del 4 al 15 de marzo de 2013, donde se trató prioritariamente el tema de la eliminación y la prevención de las formas de violencia contra las mujeres y niñas.
26
tipo de obstáculo que dificulte la igualdad (artículo 4). Se hace referencia también a
diversas medidas como: la escolarización inmediata de los menores que se vean afectados
de manera indirecta por dicha violencia (artículo 5); el fomento de la igualdad en los
materiales educativos mediante la eliminación de imágenes sexistas (artículo 6); la
formación del profesorado en materia de igualdad, para que les permita enseñar sobre la
misma (artículo 7); la representación de las organizaciones que defiendan los intereses de
las mujeres en el Consejo Escolar del Estado (artículo 8); las inspecciones educativas que
velen por el cumplimiento de estas medidas, para el fomento de la igualdad entre hombres
y mujeres (artículo 9). Se trata de enseñar desde edades tempranas a relacionarse entre
chicos y chicas en términos de igualdad, a romper con los estereotipos que existen en la
sociedad, al respeto, etc. De esta manera se pretende concienciar e intentar prevenir que
se lleven a cabo relaciones abusivas y de violencia43. La Ley Orgánica de Educación, por
su parte, asume el contenido establecido por la LOIVG en cuento al ámbito educativo,
estableciendo entre sus principios y objetivos, la prevención de la violencia de género
(artículos 1.l y 40.1.d)44.
En segundo lugar, aunque no se trate de actividad prestacional de la
Administración, la Ley hace referencia a la prevención en el ámbito publicitario. Se
protege la imagen de la mujer y se califica como ilícita la publicidad que utiliza dichas
imágenes con carácter discriminatorio hacia ellas. Así, las diferentes organizaciones
podrán llevar a cabo acciones (como la de cesación) ante los Tribunales en contra de dicha
publicidad (artículos 11 y 12)45. Las Administraciones velarán por el cumplimiento de
todo lo establecido en cuanto al ámbito publicitario (artículos 13 y 14). La Ley General
de Publicidad contempla, asimismo, el tema de la prevención de la violencia de género,
al calificar como publicidad ilícita “aquella que presente a las mujeres de forma vejatoria
o discriminatoria”46.
43 GAIRÍN SALLÁN, J., ESSOMBRA, MA., Coeducación y prevención temprana de la violencia de
género, Instituto Superior de Formación del Profesorado, Secretaría General de Educación, Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica, 2007, págs. 6-13.
44 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, el artículo 1.l establece “El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”; Por su parte, el artículo 40.1.d trata sobre el aprendizaje por ellos mismos (los niños y niñas) y el trabajo en equipo, así como la formación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Se presta especial atención a la prevención de la violencia de género”.
45 Dichas organizaciones serán: La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada una de las CCAA, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan como objetivo la defensa de los intereses de las mujeres.
46 Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad en su artículo 3.a contempla la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución,
27
En tercer lugar, se trata el tema de la violencia de género desde el punto de vista
preventivo, en el ámbito sanitario. Las Administraciones sanitarias se encargarán de que
los profesionales sanitarios detecten y propongan medidas para contribuir en la lucha
contra la violencia de género. Así el personal se formará o desarrollará programas de
sensibilización, con el fin de proporcionar una mejor asistencia a las víctimas. Se
contemplará la prevención y la intervención integral de la violencia de género en los
Planes Nacionales de Salud (artículo 15). Se contempla también, la creación de una
Comisión contra la Violencia de Género en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud. Ésta se constituirá con el fin de apoyar y orientar las medidas
sanitarias contra la violencia de género contempladas en esta Ley. La propia Ley General
de Sanidad hace referencia a la prevención de la violencia de género en cuanto a que, el
personal sanitario debe estar formado y capacitado para “detectar, prevenir y tratar la
violencia de género”47.
Se ha hablado de medidas de prevención por parte de los poderes públicos, a través
de instrumentos eficaces, en los ámbitos de educación, publicidad y sanidad. Pero, en un
principio, la ley menciona también el ámbito de los servicios sociales (artículo 2.a),
aunque a continuación no vengan desarrollados como ocurre con los ámbitos que ya se
han explicado. Esto es así porque como ya se había manifestado previamente, son las
CCAA las que tienen competencia exclusiva sobre servicios sociales y, por lo tanto, serán
ellas las que prevean medidas de prevención contra la violencia de género en este ámbito.
4.2.Atención a las necesidades de las víctimas
Expuestas las diferentes medidas que se llevan a cabo para evitar llegar a una
situación de violencia de género, es preciso observar las atenciones que se prevén por
parte de la Administración para los supuestos en los que este tipo de violencia no se haya
podido prevenir. Las situaciones de violencia de género, se acreditan mediante sentencia
condenatoria, orden de protección a favor de la víctima y, de manera excepcional, a través
de un informe del Ministerio Fiscal que indique que la demandante es víctima de violencia
(artículos 14, 18 y 20.4). Se entenderán incluidos en esta previsión los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, asociando su imagen a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento, coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
47 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla en su artículo 18.14 “La mejora y adecuación de las necesidades de formación del personal al servicio de la organización sanitaria, incluyendo actuaciones formativas dirigidas a garantizar su capacidad para detectar, prevenir y tratar la violencia de género”.
28
de género para que se dicte la orden de protección (artículos 23, 26 y 27.3 LOIVG)48. Las
mujeres a las que se les considere víctimas de esta violencia, requieren de una serie de
atenciones por parte de los poderes públicos, para cubrir las necesidades que les hayan
surgido derivadas de estos hechos de violencia. Por ello, se les garantizan una serie de
derechos exigibles ante las Administraciones Públicas, para permitirles acceder de
manera rápida y eficaz a los servicios que se hayan establecido para atender a dichas
necesidades (artículo 2.b LOIVG).
La violencia de genero afecta a las necesidades biológicas, psicológicas,
económicas, de seguridad, de independencia etc. de las víctimas. Así, para conseguir su
completa recuperación y autonomía respecto del agresor, es importante proporcionar una
respuesta integral a todas las necesidades procedentes de esa situación de violencia. Todas
las atenciones que deben ser prestadas por los poderes públicos, están garantizadas y
pueden ser exigidas en virtud de los derechos específicos que se les han reconocido a las
mujeres víctimas en la propia LOIVG. Estos aparecen recogidos en el título segundo de
la LOIVG, a través de diversos capítulos. Se consideran derechos universales y subjetivos
ya que todas las mujeres que hayan sufrido actos de violencia de género pueden exigirlos,
con independencia de su religión, su origen, o sus circunstancias personales o sociales
(artículo 17 LOIVG).
El primer capítulo comienza determinando el derecho a la información y
asesoramiento que tienen las víctimas sobre su situación personal. Comprenderá la
información sobre las medidas relativas a su seguridad, las ayudas previstas por la ley y
los lugares de prestación de los servicios de atención. Además, se prestará para aquellas
mujeres que por sus circunstancias personales y sociales tengan mayor dificultad para
acceder a dicha información. Tiene presente también, la información comprensible y
accesible que deben recibir las mujeres víctimas de violencia de género que tengan algún
tipo de discapacidad. Esta información será referente a sus derechos y a los recursos
existentes para las mismas (artículo 18 LOIVG). Los servicios sociales multidisciplinares
serán organizados por parte de las CCAA y entes locales, y se prestarán de manera
integral coordinándose con los cuerpos de seguridad, el sistema judicial y los servicios
48 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, «Guía de los derechos de
las mujeres víctimas de violencia de género», Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Madrid, Pag.3 (disponible en http://www.msssi.gob.es/en/ssi/violenciaGenero/Recursos/GuiaDerechos/home.htm; acceso 02-IV-2016).
29
sanitarios49. Esta asistencia social será igualmente prestada a los menores que se
consideran víctimas indirectas, por estar bajo la patria potestad o guardia y custodia de la
mujer agredida (artículo 19 LOIVG). Por último, en este capítulo se recoge, además, el
derecho a la asistencia jurídica gratuita. Bajo esta denominación se contempla el derecho
de las víctimas a recibir asesoramiento jurídico, defensa y representación gratuitos en
todos los procesos que surjan por causa de la violencia de género (artículo 20 LOIVG).
El segundo capítulo contempla los derechos laborales y los derechos en materia de
Seguridad Social. Se incluyen, en este caso, los derechos de las víctimas a recibir una
reducción en el tiempo de trabajo, a un cambio de centro de trabajo o movilidad
geográfica, y a la extinción o suspensión del contrato de trabajo. Por su parte, el tiempo
de suspensión se considerará como periodo de cotización, a efectos de recibir prestaciones
por parte de la Seguridad Social y de desempleo. Las trabajadoras por cuenta ajena,
víctimas de violencia de género, que para su protección se vean obligadas a cesar en su
actividad, no tendrán la obligación de cotizar por un periodo de seis meses. Se prevé,
además, un programa específico de empleo para las víctimas inscritas como demandantes
de empleo (artículos 21 y 22 LOIVG). Se establece en la ley para la mejora del
crecimiento y del empleo, que las empresas recibirán bonificaciones de la cuota
empresarial de la Seguridad Social en caso de que contraten a mujeres víctimas de
violencia de género. De esta manera se favorece su inserción laboral50. En el tercer
capítulo, se hace referencia a los derechos de las funcionarias públicas. Estas, al igual que
se ha mencionado en el capítulo anterior, tendrán derecho a una reducción del tiempo de
trabajo, a un cambio de centro de trabajo y a una excedencia. La ausencia del trabajo,
derivada de la violencia que sufren las mismas, se considerará justificada (artículos 24 y
25 LOIVG).
En el cuarto capítulo se contemplan los derechos económicos. Entre ellos se
recogen las denominadas ayudas sociales y el derecho de acceso a la vivienda y
residencias públicas para mayores (artículos 27 y 28 LOIVG). En cuanto a las primeras,
49 Con servicios sociales multidisciplinares, se hace referencia a servicios que implicarán: informar a las
víctimas, atenderlas psicológicamente, apoyarlas socialmente, llevar un seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, proporcionar apoyo educativo a la unidad familiar, formar preventivamente en los valores de igualdad, apoyarlas en la formación e inserción laboral.
50 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en su artículo 1.2 se regulan con carácter excepcional bonificaciones. Se contemplan también para los contratos celebrados con personas que tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género, en los términos de la LOIVG, o de víctima de violencia doméstica. A diferencia de otras cláusulas no se exige que la mujer víctima esté en situación de desempleo.
30
se hace referencia las ayudas económicas que se abonarán en un único pago, dirigidas a
las mujeres víctimas que cumplan ciertos requisitos como: carecer de rentas que superen
el 75% del Salario Mínimo Interprofesional o tener dificultades para encontrar un empleo.
Estas ayudas son incompatibles con otras que cumplan la misma finalidad, como la
participación en el programa de RAI51. Se contempla que las ayudas previstas en este
precepto serán compatibles con las establecidas para las víctimas de los delitos violentos
y contra la libertad sexual52. Más allá de lo establecido en la LOIVG, cabe añadir que
existen ayudas económicas para las víctimas de violencia de género que se encuentren
incluidas en el programa RAI. Estas mujeres serán beneficiarias de estas ayudas si
acreditan su condición de víctima de violencia de género, si están inscrita como
demandante de empleo, si no conviven con su agresor, si son menores de 65 años y si
carecen de rentas propias por debajo de cierto umbral53. Además de estas, se prevén
ayudas por impago de pensiones alimenticias. Consisten en el anticipo, generalmente para
los hijos de una unidad familiar, de la cantidad mensual que se establezca judicialmente
en concepto de pago en alimentos. En los casos de violencia de género se considerará
como procedimiento de urgencia, lo que implica que el plazo para resolver y notificar la
solicitud será más limitado (de dos meses)54.
En cuanto a lo que se refiere a la vivienda y residencias públicas, las mujeres
víctimas de esta violencia, tendrán la consideración de colectivo prioritario para acceder
a las mismas (artículos 27 y 28 LOIVG). Hasta el año 2012 se encontraba en vigor un
plan estatal a este respecto. Consideraba a las mujeres víctimas de esta violencia como un
colectivo con derechos preferentes en cuanto a la demanda de viviendas o de plazas en
residencias públicas para mayores55.
Por último, es preciso tener en cuenta que se puede entender como un derecho
añadido a las víctimas de esta violencia, la escolarización inmediata de sus hijos, aunque
no sean ellas las beneficiarias directamente. A pesar de que la LOIVG no lo contempla
51 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, «Guía de los derechos de
las mujeres víctimas de violencia de género», op.cit., págs.15 y 16. 52 Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra
la Libertad Sexual. 53 Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de Renta Activa de
Inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo artículo 2.2.c.
54 Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, artículo 16.2.b, .3 y .4.b.
55 Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, artículo 1.2.e.
31
propiamente como un derecho de las mujeres víctimas (y por lo tanto fuera de su título
II), hace alusión a ello tanto en el artículo quinto como en su Disposición adicional
decimoséptima. Establece que los hijos que se vean afectados por un cambio de
residencia, derivado de la violencia hacia sus madres, tendrán derecho a la escolarización
en el nuevo lugar de residencia.
4.3.Exigencias para la Administración: necesidad de coordinación.
Resulta necesaria una cierta previsión de coordinación o colaboración entre las
Administraciones públicas para tratar el tema de violencia de género y más
concretamente, para garantizar las prestaciones a las víctimas. El órgano con competencia
en la formulación de las políticas públicas en esta materia y la coordinación e impulso
entre ellas, es la Delegación del Gobierno para la violencia de género. Se trata de un
órgano con rango de dirección general, que depende de la Secretaría General de Políticas
de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad56. Dicho órgano
establece el sistema de tutela institucional, e impulsa la creación de políticas públicas para
atender a las víctimas, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre
la Mujer (artículo 2.f LOIVG). Existe en el ámbito estatal la denominada “Instrucción
Conjunta de los Ministerios de Justicia, del Interior, de Hacienda y Administraciones
Públicas, de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
sobre el funcionamiento de las Unidades de Coordinación y de Violencia sobre la Mujer
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares, que
constituyen la Red Nacional de Unidades de Violencia sobre la Mujer”. En esta, para
atender a las situaciones de violencia de género, se prevé el seguimiento y coordinación
de los recursos y servicios tanto de la AGE, como de las Administraciones autonómicas
y locales competentes en este tipo de violencia (segundo.2.1 y 2.2).
Como previamente se ha mencionado, los derechos contemplados en la LOIVG
son exigibles ante la Administración. Además, se consideran exigencias dirigidas a la
Administración en cuanto a la atención de las víctimas de violencia de género que
aparecen contempladas en esta ley: Promover la colaboración y participación de las
entidades que actúen contra la violencia de género; Coordinar los instrumentos entre los
distintos poderes públicos; Fomentar la especialización de profesionales para los procesos
56 INSTITUO DE LA MUJER PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, «Violencia contra las
mujeres», Madrid (disponible en http://www.inmujer.gob.es/conoceDerechos/violencia/home.htm; acceso el 21/V/2016).
32
de información, atención y protección de las mismas; Garantizar que, al aplicar las
medidas previstas, se tengan en cuenta las necesidades específicas de todas las mujeres
víctimas (artículo 2.h,i,j,k LOIVG).
En cuanto a las ayudas económicas a las víctimas de esta violencia, serán
concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales y serán
financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
4.4.Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres
Se debe tener presente, en todo caso, la LOIEHM para tratar el tema de la violencia
de género, ya que guardan una fuerte relación. Este tipo de violencia se basa en la
desigualdad entre hombre y mujeres, mientras que, a través de esta ley, se establece que
ambos (tanto hombres como mujeres) se consideran iguales en cuanto a la dignidad
humana y en cuanto a los derechos y deberes. Se trata de hacer efectivo el derecho a la
igualdad de trato y oportunidades, a través de la eliminación de cualquier tipo de
discriminación de la mujer en cualquier ámbito de la vida.
En este caso, el concepto de igualdad entre hombres y mujeres comprende diversas
situaciones, tales como: la igualdad de trato; la igualdad en la interpretación y aplicación
de las normas; igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, a la formación y en las
condiciones de trabajo (Título I LOIEHM). A su vez, la ley pone de manifiesto las
conductas discriminatorias por razón de sexo, así como las consecuencias jurídicas que
ellas conllevan (la reparación proporcionada por el perjuicio sufrido y en su caso,
sanciones que prevengan las conductas discriminatorias). Por su parte los Poderes
Públicos deben promover y velar por que se respete esta igualdad entre hombres y
mujeres, por ello, la ley establece unos criterios generales de actuación para los mismos.
Teniendo en cuenta el tema que se trata en este trabajo, interesa mencionar: el criterio de
colaboración entre las distintas Administraciones públicas para aplicar este principio de
igualdad efectiva; el de adopción de medidas para erradicar la violencia de género,
familiar y todas las formas de acoso por razón de sexo; el de consideración de las
dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad
(entre las que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género); y el criterio de
fomento de colaboración entre las Administraciones públicas y los agentes sociales, las
asociaciones de mujeres y entidades privadas (artículos 5,6,9 Y 14.3 LOIEHM). Las
Administraciones públicas, por lo tanto, integrarán el derecho de igualdad efectiva entre
33
hombres y mujeres en el desarrollo de todas sus actividades. Se llevará a cabo una
cooperación entre la AGE y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, para
integrar el tema de la igualdad en el ejercicio de sus competencias y en sus actuaciones
de planificación. A su vez, las Entidades Locales integrarán este derecho en el ejercicio
de sus competencias y colaborarán con el resto de las Administraciones públicas
(artículos 15 y 21 LOIEHM).
Mencionados estos aspectos generales de la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, interesa concretar cuáles son las acciones que lleva a cabo la Administración
para que se respete y se fomente esta cuestión. El sistema educativo incluirá, como uno
de sus fines, la educación respetando la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres. Se desarrollarán una serie de actuaciones por parte de las
Administraciones educativas, con el fin de garantizar el principio de igualdad de trato,
evitando que, por razón de los estereotipos sociales, se produzcan desigualdades entre
ambos sexos. Tales actuaciones son, por ejemplo: la eliminación de contenidos sexistas
y estereotipos que supongan discriminación entre el hombre y la mujer en los materiales
educativos, la integración y aplicación del principio de igualdad en los cursos de
formación del profesorado, la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos
de gobierno de los centros educativos, etc. (artículo 23 y 24 LOIEHM). En cuanto al
ámbito de producción artística e intelectual, las agencias u organismos llevarán a cabo
actuaciones con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad de trato y oportunidades
entre hombres y mujeres. Entre dichas actuaciones cabe destacar: la adopción de
iniciativas para favorecer la promoción de las mujeres en la cultura y combatir su
discriminación, la ayuda para la producción tanto artística como intelectual de autoras
femeninas a través de incentivos económicos para las mismas, etc. (artículo 26 LOIEHM).
En cuanto al ámbito de la salud, se desarrollarán y evaluarán las necesidades tanto de
hombres como de mujeres, teniendo en cuenta que tienen el mismo derecho a la salud, y,
por lo tanto, evitando que por sus diferencias biológicas o por los estereotipos sociales,
se produzca algún tipo de discriminación entre unas y otros. Para llevar a cabo esto, se
desarrollarán ciertas actuaciones por parte de los Servicios de Salud, entre las que se
encuentran: adoptar iniciativas que vayan destinadas a favorecer la promoción de la salud
de las mujeres y a prevenir su discriminación; integrar el principio de igualdad en la
formación del personal sanitario, para que estén capacitados para detectar y atender a las
mujeres en los casos de violencia de género, etc. (artículo 27 LOIEHM).
34
La LOEHM además de estos ámbitos mencionados, en el mismo capítulo II sobre
las acciones que lleva a cabo la Administración para la consecución de la igualdad entre
hombres y mujeres, contempla otros sectores, como el de la información y los deportes.
En los programas públicos del desarrollo de la información y el deporte, se incorporará
el principio de igualdad efectiva en su desarrollo y ejecución; el desarrollo rural y urbano,
donde se contemplará la igualdad de hombres y mujeres tanto en el sector agrario como
en el acceso a la vivienda, etc. En cuanto al empleo público, las Administraciones
garantizarán la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al mismo, y al desarrollo
de la carrera profesional. Establecerán medidas para proteger a las mujeres frente al acoso
por razón de sexo y eliminar cualquier tipo de discriminación. Además, se promoverá la
presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos directivos, de selección y
valoración. Para conseguir estas actuaciones, las Administraciones evaluarán
periódicamente el cumplimiento del principio de igualdad en sus distintos ámbitos de
actuación (Título V LOIEHM).
Comprendidas las actuaciones de la Administración que recoge la ley para fomentar
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, finalmente, se establecen en la misma unas
disposiciones organizativas. Se hace referencia a la Comisión Interministerial de Igualdad
entre mujeres y hombres, a las Unidades de Igualdad y al Consejo de Participación de la
Mujer. En cuanto a la primera, se trata del órgano colegiado que se responsabiliza de la
coordinación de las medidas y políticas que se adoptan por parte de los departamentos
ministeriales, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Mediante la
denominación de Unidades de Igualdad se hace alusión a determinados órganos directivos
del Ministerio, los cuales se encargarán de llevar a cabo las funciones relacionada con
este principio de igualdad en el ámbito de las materias que pertenezcan a su competencia.
Por último, el Consejo de Participación de la Mujer, es el órgano colegiado de consulta y
asesoramiento para que las mujeres tomen parte en la efectividad del principio de igualdad
y luchen contra la discriminación por razón de sexo. Se garantizará la participación de las
Administraciones públicas y de las asociaciones de mujeres que pertenezcan al ámbito
estatal (Título VIII LOIEHM). Por último, cabe señalar que, a consecuencia de esta ley,
se modifican los preceptos de diferentes leyes, como, por ejemplo: la Ley reguladora de
35
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la Ley General de Sanidad, la Ley General
de la Seguridad Social, etc.57.
V-PESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Comprendida la primera aproximación sobre el carácter integral de la intervención
pública en materia de violencia de género, es preciso analizar concretamente las
prestaciones que ofrecen los poderes públicos para atender a las necesidades de las
mujeres víctimas. Comenzando por las prestaciones ofrecidas por los servicios sociales,
conviene recordar que, como se ha ido comentando a lo largo del trabajo, son las CCAA
las que tienen la competencia exclusiva en materia de servicios sociales. Como resultaría
un tanto excesivo examinar las diferentes normativas de todas las CCAA sobre prestación
de los servicios sociales, se analizará, en este caso, la LSSR y el Decreto por el que se
aprueba la Cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios
Sociales. Conviene mencionar, antes de comenzar con el análisis, que la LOIVG establece
como uno de sus principios rectores el de reforzar hasta la consecución de los mínimos
exigidos, los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y
de recuperación integral, así como establecer un sistema de coordinación para los
servicios existentes tanto a nivel municipal como autonómico (artículo 2.c).
La LSSR tiene por objeto, por un lado, crear, regular y ordenar el Sistema Riojano
de Servicios Sociales, y por otro, declarar el derecho subjetivo a dichos servicios. Estos,
tienen carácter universal y se garantiza su prestación por parte de las Administraciones
Públicas de La Rioja (autonómicas y locales), teniendo en consideración el Catálogo de
recursos, servicios y prestaciones de titularidad pública y privada, que se destinan a
favorecer la integración social y la autonomía de las personas a través funciones
promotoras, preventivas, protectoras y asistenciales (Capítulo I LSSR). Es preciso
mencionar que este sistema de Servicios Sociales está integrado por: el Sistema Público
Riojano de Servicios Sociales (en adelante SPRSS), que incluye también colaboración
privada; y los servicios de titularidad privada que participan en la acción social, a través
57 Todas las modificaciones se realizan para introducir las políticas, las acciones y las estrategias relativas
al tema de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en los distintos ámbitos de la vida social. En la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se añaden nuevos apartados a los artículos 19 (legitimación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo) y 60 (la prueba). Con esta modificación se da legitimación ante la jurisdicción contenciosa, para la defensa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y hombres, a las asociaciones y sindicatos, legalmente constituidas, que se ocupen de dicha igualdad. Además, en caso de actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas.
36
de la realización de actividades de servicios sociales. Las personas titulares del derecho
de acceder a estos servicios sociales, son los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea, que residan en municipios de La Rioja, y los extranjeros con residencia
legal en La Rioja. De acuerdo con el tema de este trabajo, es preciso indicar, además, que
los extranjeros sin residencia legal también tendrán derecho a acceder a los servicios del
primer nivel (recogidos en la Cartera), y a los servicios establecidos en el ámbito de
protección de la infancia y atención a las mujeres víctimas de violencia de género
(artículos 1, 2 y 5 LSSR). La Ley establece una serie de derechos y deberes tanto para las
personas usuarias de los servicios en cuestión, como para los profesionales de los mismos
(artículos 8, 9, 10 y 11 LSSR)58.
A continuación, la ley dedica el título II a determinar el SPRSS. Dicho sistema
persigue diversos objetivos, como: promover la integración social de las personas y
promover la autonomía personal de las mismas. Se hace referencia a que el SPRSS
dispone del Catálogo de servicios y prestaciones, recogido en el anexo de la misma ley y
de la Cartera de servicios y prestaciones, elaborada a partir del Catálogo. La Cartera, se
encuentra desarrollada por el Decreto citado previamente (Decreto 31/2011, de 29 de
abril, por el que se aprueba la Cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público
Riojano de Servicios Sociales). En el anexo de la ley se recogen servicios y prestaciones
clasificados por diferentes niveles y el tema de la violencia de género aparece mencionado
en algunos de estos.
Para comenzar, se encuentran los servicios sociales de primer nivel, aquellos
otorgados por los municipios y constituidos por los servicios sociales generales, que
prestan atención a toda la comunidad en su entorno más próximo de su convivencia
(artículo 14.a LSSR). Entre estos servicios, y en relación con la violencia de género, se
establece el servicio de primera información y atención a las mujeres víctimas. Cabe
entender que como se trata de prestaciones o servicios generales, se dan para todas las
mujeres, sin excepción, para prevenir situaciones de necesidad social o de riesgo
derivadas de la violencia de género. En este caso no se atiende, por lo tanto, a situaciones
58 Así por ejemplo, el “derecho de acceso universal al Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, sin
discriminación por razón de edad, etnia, sexo, estado civil, discapacidad física, intelectual o sensorial, religión, ideología, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social” (artículo 8); El “derecho a disponer de los medios necesarios para garantizar la prestación de un servicio en condiciones que respondan a los criterios de calidad exigidos por la normativa correspondiente” (artículo 9); El deber de “Cumplir con los requisitos contemplados en el reglamento de régimen interior del centro o servicio” (artículo 10); El deber de “promover la dignidad, la autonomía, la integración y el bienestar de las personas a las que atienden y respetar todos los derechos reconocidos en la presente ley” (artículo 11).
37
específicas de las mujeres víctimas, sino que la finalidad de estos servicios es detectar y
analizar situaciones de violencia de género, en su ámbito territorial, para informar o
asesorar a las mujeres, en este caso, de los servicios y prestaciones que están disponibles
y que tienen derecho a percibir. Cabe mencionar, en este primer nivel, el servicio de
atención telefónica (el teléfono 016). Se trata de una prestación gratuita, en
funcionamiento las 24h del día, a través de la cual se puede obtener información,
orientación y asesoramiento jurídico especializado, sin necesidad de que la víctima se
mueva de su domicilio.
Los servicios de segundo nivel que prestan las CCAA, por el contrario, se
consideran constituidos por servicios sociales especializados. Se enmarcan en este nivel
por su complejidad técnica y el coste económico de atender a las necesidades concretas
de determinados grupos de población (14.b LSSR). En este caso se ofrecen servicios y
prestaciones más específicos de tratamiento a la mujer víctima de violencia de género.
Como dichos servicios se diseñan según la necesidad que vayan a cubrir, se da una
valoración técnica de las necesidades concretas de las víctimas y a partir de ello, se les
proporciona un asesoramiento, o tratamiento especializados. Se recogen, entre estos
servicios de segundo nivel, los servicios específicos de atención residencial de
emergencia a las víctimas, y de alojamiento e intervención integral a estas mujeres.
A continuación, en el propio anexo de la ley, para cada uno de los niveles citados,
se distinguen distintas prestaciones económicas o modalidades de atención. En los de
primer nivel no aparecen prestaciones específicas para las mujeres víctimas, sino, una
“ayuda de emergencia social” que cabe considerarla para cualquier persona que se
encuentre en una situación de emergencia59. En los de segundo nivel sí que se hace
mención a servicios específicos para las mujeres víctimas de violencia de género. Se
encuentran integradas dentro de los servicios de atención a la mujer, y concretamente en
los servicios de atención e información a la mujer y en los servicios de alojamiento en
intervención especializada donde se incluyen: los servicios de atención residencial de
emergencia a mujeres víctimas; y servicios de alojamiento e intervención integral a
víctimas de violencia de género.
59 Se trata de una prestación económica para atender situaciones de urgente y grave necesidad, que no
pueden ser atendidas por ningún otro recurso, con el fin de prevenir y evitar situaciones de exclusión social (B. prestaciones. primer nivel. 1.1).
38
En el capítulo IV LSSR se hace referencia a una cuestión que cabe mencionar como
es la coordinación y colaboración en el SPRSS. Así, se recoge que las Administraciones
Públicas de La Rioja tienen el deber de coordinarse con las entidades competentes, para
llevar a cabo la prestación de los distintos servicios. A su vez, el Gobierno y los entes
locales deberán colaborar en la aplicación de las políticas de servicios sociales, teniendo
en cuenta la legislación general de régimen jurídico del procedimiento administrativo
común y la legislación local. Es preciso añadir que, así como los Servicios Sociales de
Primer Nivel se financian a través del Gobierno de La Rioja y de las entidades locales
competentes, la financiación de los servicios de segundo nivel le corresponde a la
Administración que sea titular de los mismos, mayoritariamente a la CAR.
Analizada la LSSR, el Decreto 31/2011por el que se aprueba la Cartera de servicios
y prestaciones del SPRSS tiene como objeto definir los aspectos esenciales de los
servicios y prestaciones que garantizan las Administraciones Públicas de La Rioja en
materia de SSSS. Se establece que los beneficiarios de los servicios y prestaciones
contenidos en la Cartera, serán quienes sean titulares del derecho a los servicios sociales
(como se establece en la LSSR), y, además, reúnan los requisitos establecidos en la
Cartera para cada uno de los servicios y las prestaciones garantizadas (artículo 3 Decreto
31/2011). Los competentes para garantizar dichas prestaciones y servicios de Primer
Nivel serán las Entidades Locales de La Rioja, mientras que para los del Segundo Nivel,
será el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería competente en materia de servicios
sociales (artículo 5 Decreto 31/2011). Se llevará a cabo la actualización de la Cartera por
parte del Gobierno de La Rioja, como mínimo con carácter cuatrienal y se evaluará
generalmente su aplicación y desarrollo, con el fin de determinar si se ajusta a la realidad
social, y en caso contrario, con el objeto de proceder a la actualización. A continuación
de lo mencionado hasta ahora, se establece un extenso anexo en el que se recogen los
servicios y prestaciones de la Cartera del SPRSS. Esta, a diferencia del Catálogo,
establece servicios de acuerdo a la Autonomía Personal y Dependencia, que a su vez
recogen un nivel general y adicional de protección, con una serie de prestaciones para los
mismos. A parte de estos servicios para la Autonomía Personal y Dependencia, se recogen
otros servicios y prestaciones de primer y segundo nivel, en los que aparece el tema de la
violencia de género. La primera alusión a dicha violencia se encuentra entre los SSSS de
Primer Nivel, donde contemplan los “Servicios de primera información y atención a las
mujeres víctimas de violencia de género”. Estos tienen como objeto prevenir, detectar y
39
diagnosticar los riesgos de las mujeres víctimas y gestionar los recursos. Entre los SSSS
de Segundo Nivel, se encuentran los de “Atención a la Mujer”, cuyo objeto es informar y
asesorar a las mujeres en temas jurídicos que estén relacionados, entre otros, con el tema
de igualdad y violencia de género. Dentro de estos, se establecen los “Servicios de
tratamiento a mujer víctima de violencia de género” (que es lo que en este caso tiene más
interés), cuyo objeto es prestar servicios de intervención psicológica, para que las
víctimas puedan afrontar su situación, aumentando su seguridad y protección. Se prevén
también “Servicios de alojamiento e intervención especializada”. Tienen por objeto:
acoger a las víctimas para prevenir situaciones que pongan en peligro su integridad física
o psicológica, llevar a cabo una intervención profesional a las mismas con la finalidad de
lograr su inserción social en un entorno seguro para ella. Se contemplan a su vez ciertos
“Servicios de atención telefónica de información a la mujer”, con el objeto de que la
víctima tenga la posibilidad de acceder a información sobre violencia de género y no
discriminación por sexo (epígrafe 2.3). En cuanto a las prestaciones, se recogen para los
Servicios de Primer Nivel, “Prestaciones de Inserción Social” entre los que se encuentran:
el Ingreso Mínimo de Inserción y la Ayuda de Inclusión Social (para los que no se exigirá
a las mujeres víctimas el requisito de tener la residencia efectiva en cualquier municipio
de La Rioja.
Cabe añadir que en La Rioja existe centros dirigidos a todas las mujeres que
soliciten ayuda y a mujeres con necesidades más específicas, como es el caso de las
mujeres víctimas de violencia de género. Es el caso del Centro Asesor de la Mujer, uno
de ellos situado en el centro de la localidad de Logroño y para mujeres con movilidad se
prestará dicho servicio en la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia
(en la calle Villamediana). Los servicios prestados son de información a las mujeres sobre
los derechos y acciones que pueden llevar a cabo, de atención psicológica y de
información, atención o gestión sobre alojamientos para mujeres víctimas de violencia,
coordinación de las unidades de Trabajo Social, etc.
Dentro de los servicios de segundo nivel, y atendiendo al servicio concreto de
alojamiento de mujeres, se encuentra, en La Rioja, una Red de Alojamiento, compuesta
por tres pisos, al que las mujeres pueden acceder presentando solicitud en el Centro
Asesor de la Mujer, previamente citado. Esta Red está integrada, por tres servicios de
atención: Servicios de acogida para prevenir situaciones de peligro para las mujeres
víctimas y la de los menores a su cargo; Servicio de alojamiento e intervención integral a
40
mujeres víctimas de violencia de género para lograr su inserción social; Servicio de
alojamiento e intervención integral a jóvenes gestantes60.
VI-GARANTÍA DE INGRESOS
En este epígrafe se examinarán las ayudas o garantías de ingresos que reciben las
víctimas de violencia de género por parte de los Servicios Sociales. Estas prestaciones se
encuentran relacionadas con las recibidas para la inserción laboral, ya que se presta
generalmente a las mujeres víctimas que no encuentran empleo o no llegan a un cierto
nivel de ingresos, lo que les ocasiona dificultades para subsistir. La LOIVG, en su artículo
27, establece como derecho subjetivo, para las mujeres víctimas que se sitúen en un
determinado nivel de renta o se prevea que van a tener dificultades para encontrar empleo,
percibir ciertas ayudas económicas. Con este derecho la propia ley garantiza uno de sus
principios rectores, como es: garantizarles derechos económicos a las mujeres víctimas,
con el objeto de facilitarles su integración social (artículo 2.e). Para que se dé este recurso
se requiere que la víctima acredite la insuficiencia de recursos económicos para poder
llevar a cabo una vida como cualquier persona (ingresos iguales o inferiores al 75% del
salario mínimo interprofesional) 61.
A parte de la ayuda económica prevista en el artículo 27, las mujeres víctimas de
violencia de género cuentan con otro tipo de ayuda económica, la previamente citada
RAI. Esta es una ayuda de carácter estatal, extraordinaria, dirigida a personas que no
pueden acceder a otro subsidio y tengan dificultad para encontrar empleo, como puede
ocurrirles a las víctimas de violencia de género. Esta ayuda económica tiene su normativa
específica, el Real Decreto 1369/2006 que se ha recogido en el esquema del epígrafe
tercero, por el que se regula la RAI. Se establece que podrán ser beneficiarios de dichas
ayudas, en este caso, las trabajadoras desempleadas menores de 65 años, que tengan
acreditada por la Administración la condición de víctima, salvo que conviva con su
agresor y esté inscrita como demandante de empleo (artículo 2.2.c Real Decreto
1369/2006). Cabe señalar que la RAI será incompatible con las ayudas sociales
reconocidas a las víctimas que no puedan participar en programas de empleo (artículo
60 Información obtenida de la página web del Gobierno de La Rioja dentro de la sección Mujeres en el
apartado Servicios Sociales. 61 Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre por el que se regula la ayuda económica establecida en el
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
41
10.1.e Real Decreto 1369/2006). Por último, las víctimas que se hayan visto obligadas y
acrediten cambio de su residencia en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al
programa de RAI, o durante su permanencia en éste, tendrán derecho a recibir en pago
único una ayuda suplementaria de cuantía equivalente al importe de tres meses de RAI, a
partir del día siguiente a la solicitud. Esta ayuda podrá recibirse sólo una única vez (DT1ª
Real Decreto 1369/2006).
Atendiendo a las prestaciones económicas de Servicios Sociales, las mujeres
víctimas de violencia de género cuentan con la ayuda del pago único, que aparece previsto
en el ya mencionado artículo 27 LOIVG. Esta, puede solicitarse en los Servicios Sociales
de las respectivas CCAA. A estos efectos, es preciso mencionar el Real Decreto
1452/2005, previamente citado, que regula la ayuda económica establecida en el artículo
27 de la LOIVG y que tiene en cuenta la garantía de ingresos a las víctimas. Este reitera
que dichas ayudas consisten en un pago único que se determinará dependiendo de las
responsabilidades familiares, de la minusvalía de la víctima o de los familiares a su cargo.
La concesión y pago de las ayudas corresponde a las Administraciones competentes en
materia de servicios sociales. Además, serán financiadas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
En la Cartera de servicios y prestaciones del SPRSS también se recoge la prestación
económica para las mujeres víctimas que acrediten insuficiencia de recursos económicos
y especiales dificultades para conseguir empleo. Se trata del pago único recogido en el
artículo 27 de la LOIVG. En relación con ello cabe mencionar la Orden 2/2006, de 31 de
marzo, de la Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales, que regula, aparte de
los itinerarios de inserción socio-laboral de las mujeres víctimas (que a continuación se
analizarán), el acceso a la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la LOIVG.
Además de esta Orden y de la ayuda económica recogida, se prevén ayudas especialmente
creadas para las víctimas o prestaciones económicas ya existentes, como: la RAI
(mencionado previamente), el Ingreso Mínimo de Inserción (en adelante IMI), las Ayudas
de Inclusión Social (en adelante AIS) y las Ayudas de Emergencia Social (en adelante
AES). En primer lugar, la ayuda económica exclusiva, previamente mencionada, para
víctimas de violencia de género, es una prestación de carácter no periódico, dirigida a las
mujeres víctimas que acrediten insuficiencia de recursos y dificultades para obtener
empelo. La solicitante deberá cumplir ciertos requisitos, como: estar empadronada en
cualquier municipio de La Rioja, carecer de rentas que superen el 75% del salario mínimo
42
interprofesional vigente, tener dificultades para encontrar empleo, y que las medidas de
orden penal de protección, o la declaración de víctima por sentencia firme estén
vigentes62.
En segundo lugar, se prevén en el IMI, prestaciones económicas destinadas a
personas que necesitan de intervención social para su inserción socio-laboral. Se
encuentra estrechamente relacionada con las medidas o prestaciones previstas para la
inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género. En este caso, no se
exigirá el requisito de residencia a las mujeres que acrediten ser víctimas de este tipo de
violencia, a través de una orden de protección vigente. La percepción de la prestación está
condicionada al cumplimiento de las fases y contraprestaciones establecidas en un
proyecto individualizado de inserción63. En tercer lugar, la AIS se dirige a prestar
periódicamente ayudas de carácter económico para atender a necesidades básicas de
unidades de convivencia en las que se integran personas en situaciones de exclusión social
que, por sus características personales y/o sociales, no pueden acceder a los programas de
inserción socio-laboral, y requieren que su programa de intervención se dirija,
prioritariamente, a la recuperación social. A diferencia con el IMI, la percepción de estas
ayudas está condicionada al cumplimiento de las fases y contraprestaciones establecidas
en un proyecto de inserción la unidad de convivencia. Las víctimas de violencia de género
en La Rioja, si las solicitan, reciben este tipo de ayudas económicas siempre que cumplan
unos requisitos: estar empadronada y tener la residencia efectiva en cualquier municipio
de La Rioja; ser mayor de 25 años, salvo excepciones; constituir una unidad de
convivencia independiente con un año de antelación a la presentación de la solicitud; no
disponer de los medios económicos necesarios para atender a las necesidades básicas;
haber ejercitado las acciones para el cobro de cualquier derecho o crédito que pudiera
corresponderle; presentar circunstancias personales de exclusión social que no les
permitan acceder a programas de inserción socio-laboral y requieran programas de
intervención dirigidos a la recuperación social64.
62 Orden 2/2006, de 31 de marzo, por la que se regulan los itinerarios de inserción sociolaboral de las
mujeres víctimas de violencia de género, y su acceso a la ayuda económica prevista en el RD 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, artículo 9.
63 Decreto 24/2001, de 20 de abril, por el que se regulan las prestaciones de inserción social, artículos 5 y 6.
64 Decreto 24/2001, de 20 de abril, por el que se regulan las prestaciones de inserción social, artículos 37, 38 y 39.
43
Por último, y a diferencia de las anteriores, la AES, aunque no se refieran
expresamente a las víctimas de violencia de género, son prestaciones económicas no
periódicas que se dirigen a atender situaciones de urgente y grave necesidad, que no
puedan ser atendidas a través de ningún otro recurso, para prevenir y evitar paliar
situaciones de exclusión social. Las mujeres víctimas, en caso de no poder ser atendidas
por cualquier otro recurso y al igual que cualquier persona, si cumplen los requisitos
establecidos, podrían solicitarla65.
VII-INSERCIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
La LOIVG garantiza derechos para las mujeres víctimas en el ámbito laboral y
funcionarial. De este modo se concilian los requerimientos de las relaciones laborales y
de empleo público con las circunstancias personales de aquellas trabajadoras que sufren
este tipo de violencia (artículo 2.d). Se llevan a cabo medidas por parte de la
Administración dirigidas a las mujeres víctimas de violencia de género, que buscan su
inserción socio-laboral inscribiéndose como demandantes de empleo. De este modo
pretenden lograr una independencia económica y personal de su agresor. Para conseguir
esta finalidad, se llevarán a cabo distintas medidas de actuación, que a continuación se
determinarán, como: los itinerarios de inserción socio-laboral, como políticas activas de
empleo, e incentivos a las empresas, para que contraten a trabajadoras víctimas de
violencia de género66. Además de estas, considerándolas políticas pasivas de empleo
(tanto las prestaciones económicas de los SSSS y de la SS), las prestaciones económicas
de la SS se encuentran relacionadas con la inserción socio-laboral de las víctimas, y por
ello se analizan en este epígrafe. Se debe tener en cuenta, para analizar esta materia, el
anteriormente citado Real Decreto, por el que se aprueba el programa de inserción socio-
laboral para mujeres víctimas de violencia de género.
Cabe mencionar que, en La Rioja, la LPPCVR hace referencia a las medidas que se
toman en el ámbito del empleo para las mujeres víctimas. Así el Gobierno de La Rioja,
promoverá la integración sociolaboral de manera preferente para las víctimas de la
violencia de género. También se dará esta preferencia en los programas de formación,
65 Decreto 24/2001, de 20 de abril, por el que se regulan las prestaciones de inserción social, artículos 47
y 50. 66 GOBIERNO DE ESPAÑA, «Programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de
género», Guía laboral- Servicios y ayudas a los demandantes de empleo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
44
sobre todo, en aquellos con compromiso de contratación. Como ocurre en el ámbito
estatal, estas medidas se llevarán a cabo mediante itinerarios personalizados de inserción,
para facilitar a las víctimas el acceso al empleo. Además de estos, se incentiva a las
empresas para que cuenten con mujeres víctimas de esta violencia en sus plantillas. El
Gobierno llevará a cabo acciones de concienciación y sensibilización sobre cuestiones de
violencia de género, en el ámbito laboral (artículo 46).
7.1.Itinerarios de inserción laboral para víctimas de violencia de género
El Real Decreto 1917/2008 contempla determinadas medidas para facilitar a las
víctimas la inserción sociolaboral. Entre ellas se encuentran ciertos itinerarios, entendido
como “un enfoque de la orientación sociolaboral centrado en la persona que permite
construir un proceso, con carácter pedagógico y encaminado a un cambio de una situación
actual a otra deseada”67. En primer lugar, el Itinerario de inserción sociolaboral,
individualizado y realizado por personal especializado. Teniendo en cuenta los recursos
y las circunstancias que rodean a la víctima, se llevará a cabo una orientación de aquellas
que estén inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo
(SEPE). Un técnico le apoyará a la mujer víctima en la realización de su itinerario
(artículo 6). En segundo lugar, se puede incluir dentro del anterior itinerario, el Programa
formativo específico para favorecer la inserción sociolaboral. Este programa incluye una
fase de preformación y una fase de formación profesional para el empleo de las víctimas
(artículo 7).
La Rioja, como se ha mencionado anteriormente, cuenta con una Orden para regular
los itinerarios de inserción sociolaboral68. Tiene por objeto regular los itinerarios de
inserción de las mujeres víctimas teniendo en cuenta las especiales circunstancias en las
que se encuentran. Se establece el procedimiento por el que se llevan a cabo esos
itinerarios: la iniciación, el diagnóstico, el proyecto de inserción y el Informe del Servicio
Riojano de Empleo (artículos 3, 4, 5 y 6 Orden 2/2006).
67 CENICEROS ESTÉVEZ, JC., OTEO ANTUÑANO, E., Orientación Sociolabolar Basada en
Itinerarios, Una propuesta metodológica para la intervención con personas en riesgo de exclusión, Madrid, Fundación Tomillo, 2003, pág.88.
68 Orden 2/2006, de 31 de marzo, por la que se regulan los itinerarios de inserción socio laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, y su acceso a la ayuda económica prevista en el RD 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
45
7.2.Incentivos a la contratación
El Real Decreto contempla como medida además del itinerario, ciertos incentivos
para impulsar la contratación, por parte de las empresas, de trabajadoras víctimas de
violencia de género. En primer lugar, se encuentran los Incentivos para favorecer el inicio
de una nueva actividad por cuenta propia. Dichos incentivos, se concederán de acuerdo a
la Orden que regula la concesión de subvenciones al Programa de Promoción de Empleo
Autónomo69. Para establecer a las mujeres víctimas como trabajadoras autónomas, dichas
subvenciones se incrementarán hasta un 10% respecto de las que se establecen para el
resto de trabajadoras. En segundo lugar, se establecen los Incentivos para las empresas
que contraten a mujeres víctimas de violencia de género. Contratar a mujeres víctimas de
manera indefinida o temporal es objeto de bonificación en las cuotas de seguridad
social70. La cuantía de la bonificación recibida por la contratación indefinida será de 125
euros al mes (1.500 euros al año), durante 4 años desde la contratación. Además, las
empresas que contraten víctimas de violencia de género recibirán subvenciones de
acuerdo a lo establecido en los programas para incentivar la contratación de las CCAA
(artículo 9 y DF1ª Real Decreto 1917/2008). En tercer lugar, se contemplan los Incentivos
para facilitar la movilidad geográfica de las mujeres. Las que tengan que trasladar su
residencia habitual como consecuencia de su contratación, recibirán ciertas subvenciones
para financiar los gastos que les surjan de dicho traslado: gastos de desplazamiento, gastos
de transporte de mobiliario y enseres, gastos de alojamiento, gastos de atención a personas
dependientes (artículo 10 Real Decreto 1917/2008). Por último, se regulan los Incentivos
para compensar diferencias salariales. Tendrán derecho a recibir este incentivo las
mujeres cuyo contrato laboral se haya extinguido por su propia decisión, como
consecuencia de ser víctima de violencia de género, y su próximo contrato implique una
disminución salarial. En este caso la trabajadora tendrá derecho a recibir una cuantía
equivalente a la diferencia entre ambas bases de cotización, por un importe de 500 euros
al mes como máximo, durante un periodo de doce meses (artículo 11 Real Decreto
1917/2008).
69 Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al Programa
de Promoción del Empleo Autónomo. 70 Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, artículo 2.4.
46
7.3.Prestaciones económicas de la Seguridad Social
Como se ha señalado anteriormente, el Estado es competente en materia de
Seguridad Social, concretamente, en su legislación básica y régimen económico. Por su
parte las CCAA pueden llevar a cabo funciones de ejecución de sus servicios en este
ámbito (artículo 149.1.17 CE). Los ciudadanos tienen derecho a un régimen público de
Seguridad Social que será mantenido por los poderes públicos, y garantizará la asistencia
y prestaciones sociales ante situaciones de necesidad, especialmente, para las personas
que no tengan empleo (artículo 41 CE). Se ha mencionado ya que existe el Real Decreto
Legislativo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social71. El Estado, a través de la Seguridad Social, prevé para las personas que cumplan
los requisitos exigidos en las modalidades contributivas y no contributivas, la protección
frente a situaciones que se contemplan en la ley, como, en este caso, las situaciones de las
víctimas de violencia de género (artículo 2.2 Real Decreto Legislativo 8/2015).
En cuanto a la suspensión del empleo, las situaciones de violencia de género se
considerarán periodos cotizados a efectos de las prestaciones a la Seguridad Social por
jubilación, incapacidad, maternidad, desempleo etc. (artículo 165.5 Real Decreto
Legislativo 8/2015). En caso de extinción de la relación laboral de una mujer por causas
de violencia de género, dará acceso a la modalidad de jubilación anticipada (artículo
207.1.5 Real Decreto Legislativo 8/2015). Además, tendrán derecho a la pensión de
viudedad, aunque no fueran acreedoras de pensión compensatoria, las mujeres que
pudieran acreditar que eran víctimas de este tipo de violencia en el momento de la
separación judicial o el divorcio, o por causa de fallecimiento (artículo 220.1 Real Decreto
Legislativo 8/2015). Las mujeres trabajadoras que sean víctimas, se encontrarán en
situación legal de desempleo cuando se les haya suspendido el contrato por su propia
decisión. La prestación por desempleo se reanudará a las trabajadoras por cuenta propia
que lo soliciten y acrediten que el cese de la actividad fue por cusas de violencia de género
(artículos 267.1.b.2 271.4 Real Decreto Legislativo 8/2015). Como ya se establecía en la
LOIVG (artículo 21.5), a las mujeres víctimas de violencia de género que sean
trabajadoras por cuenta propia y cesen su actividad para hacer efectiva su protección o su
derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotizar (por seis
71 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
47
meses). Ese tiempo se les considerará como cotización efectiva, a efectos de las
prestaciones de la Seguridad Social.
VIII-EDUCACIÓN Y SANIDAD
En cuanto a la educación, como se ha mencionado con anterioridad, la LOIVG
contempla el ámbito educativo en el capítulo primero del título I. Por su parte, la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), hace referencia a los actos de
violencia de género y asume íntegramente el contenido de la LOIVG. Recoge entre sus
principios, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la especial
atención a la prevención de la violencia de género (artículos 1.l y 40). Atendiendo a la
admisión de los alumnos en los centros educativos, tendrán prioridad los alumnos y
alumnas cuya escolarización venga derivada de un cambio de residencia por motivos de
violencia de género (artículo 84.7). Otras medidas contenidas en la ley son: los programas
de formación permanente del profesorado. En ellos se deberá incluir formación específica
en materia de igualdad (artículo 102.2). Cada centro elaborará un plan de convivencia en
el que se tendrán presentes las actuaciones de prevención de violencia de género, igualdad
y no discriminación (artículo 124.1). Entre las competencias del Consejo Escolar se
encuentra la de proponer medidas e iniciativas para favorecer dicha convivencia. Además,
se fomentará, a través de dichas medidas, la igualdad entre hombres y mujeres, la no
discriminación, la prevención de la violencia de género, etc. (artículo 127.g). Atendiendo
a los libros de texto y demás materiales, deberán adaptarse al rigor científico adecuado a
las edades de los alumnos y respetar los principios y valores recogidos en la LOIVG, a
los que deben ajustarse todas las actividades educativas (DA4ª.2). Se prevén en esta ley
los cambios de centro como consecuencia de actos de violencia. En estos casos, las
Administraciones educativas deberán asegurar la escolarización inmediata de aquellas
alumnas y alumnos que se vean afectados por casos de violencia de género. Se garantizará
también, que los centros presten especial atención a dichos alumnos (DA21ª). En las
etapas de la educación básica, se considerará el aprendizaje de prevención y resolución
pacífica de conflictos en los ámbitos de la vida personal, social y familiar. Se prestará
atención, además, a los valores que sustentan la democracia, a la prevención de violencia
de género, etc. (DA41ª).
En el ámbito de sanidad también se contemplan ciertas medidas para atender a las
necesidades de las víctimas de violencia de género. La LOIVG contempla este ámbito en
48
el capítulo III del título I. La Ley General de la Salud (ley14/1986, de 25 de abril)
establece que las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y Órganos
competentes, llevarán a cabo las actuaciones de mejora de formación de personal.
Incluirán actuaciones formativas que garanticen la capacidad del personal para detectar,
prevenir y tratar la violencia de género (artículo 18.14). Cabe mencionar, aunque hoy en
día no esté en vigor, que en 2012 se encontraba el Protocolo común para la actuación
sanitaria ante la violencia de género. Su objetivo era establecer una pauta de actuación
homogénea para el Sistema Nacional de Salud en casos de violencia de género, y así
poder ofrecer una atención integral a las víctimas.
IX-CONCLUSIÓNES
Tras analizar la intervención administrativa a favor de las víctimas de violencia de
género, a modo de conclusiones, cabe manifestar que el tema escogido permite dar una
amplia visión de la situación en la que se encurtan hoy en día las mujeres víctimas y la
actuación integral que se lleva a cabo, por parte de la Administración, para que las mismas
vuelvan a tener una vida social plena.
En primer lugar, se debe poner de manifiesto la notoria discriminación que han
sufrido las mujeres durante siglos, reforzándose la idea, que se ha plasmado en las
diversas definiciones recogidas y a diferencia de la violencia doméstica, de que dicha
violencia se lleva a cabo contra ellas por el mero hecho de ser mujer, porque las mujeres
son consideradas subordinadas al hombre. En todo caso, la violencia de género, al ser
considerada de especial gravedad para las víctimas que la sufren o la han sufrido, es
fundamento de diversas medidas de distinto alcance que tienen como objetivo erradicarla
y prestar atención a las mujeres víctimas. En segundo lugar, aludiendo a la LOIVG,
recoge una definición sobre la violencia de género, a diferencia de los textos europeos e
internacionales analizados, sometida a una gran restricción, el contexto de una relación
de pareja existente o pasada. Se considera una definición más exhaustiva sobre la
violencia de género que no deja lugar a dudas. Pero este requisito deja fuera del concepto
las manifestaciones de violencia contra las mujeres que no se produzcan en el ámbito de
la pareja como, por ejemplo, el acoso sexual o la trata de mujeres.
Dejando aparte el tema de la definición que proporciona la ley integral, sabiendo
que los poderes públicos no pueden permanecer ajenos a las situaciones de violencia de
género, las medidas que se establecen en la ley referentes a los distintos ámbitos (de
49
educación, sanidad, etc.) son adecuadas para el objeto que persigue la misma. A su vez,
tomando como referencia la LOIVG, las CCAA establecen sus propios servicios o
prestaciones para atender a las necesidades de las víctimas de este tipo de violencia. En
cuanto a la CAR, las prestaciones otorgadas por los SSSS riojanos se ocupan de cubrir
las necesidades básicas y específicas de las víctimas ofreciéndoles información,
residencia, etc. Tanto los servicios de primer nivel en los que aparece el servicio de
información que ofrece el Centro Asesor de la Mujer o la atención telefónica, como la
Red de Pisos, existente como servicio de segundo nivel, se adecúan a los principios
establecidos en la LOIVG. Además, son completamente necesarios ya que asesoran e
informan a las mujeres sobre sus derechos y las acciones que pueden llevar acabo y les
aportan, aparte de una residencia, atención a las necesidades fisiológicas básicas,
protección, seguridad, apoyo psicológico y la posibilidad de convivir con otras mujeres
en su misma situación.
Los SSSS al igual que la SS, otorgan a la víctima, que acredite insuficiencia de
recursos, una prestación económica para hacer frente a sus necesidades. La LOIVG prevé
en su artículo 27 ayudas sociales para mujeres víctimas con ciertos requisitos suficientes
y adecuados exigidos para recibirla. Esta medida económica, que está relacionada con la
inserción laboral, se ha convertido en una prestación indispensable sobre todo para
aquellas mujeres víctimas de violencia de género que dependen económicamente de su
agresor y mantienen su relación por miedo a no poder subsistir sin él. De esta manera,
logran poder valerse por sí mismas. Por ello, en cuanto a la inserción laboral, es grato
observar cómo muchas empresas contratan a estas mujeres, ya sea por ayudarlas de forma
desinteresada o por los incentivos que reciben dichas empresas por parte de la
Administración.
En suma y como conclusión final cabe manifestar que las prestaciones observadas,
previstas por parte del Estado y la CAR para atender a las necesidades de las víctimas de
violencia de género, se adecúan a lo establecido en la LOIVG, ya que, tienen como
finalidad prevenir, sancionar, erradicar esta violencia y prestar asistencia tanto a las
mujeres víctimas como a los menores que se encuentran a su cargo. De esta manera se
persigue que las mujeres se inserten de nuevo en la sociedad y lleven una vida social plena
como cualquier otra persona.
50
X-BIBLIOGRAFÍA
CENICEROS ESTÉVEZ, JC., OTEO ANTUÑANO, E., Orientación Sociolabolar Basada en Itinerarios, Una propuesta metodológica para la intervención con personas en riesgo de exclusión, Madrid, Fundación Tomillo, 2003.
CRISTOBAL LUENGO, HJ., SANCHEZ-BAYÓN, A., La violencia doméstica a juicio, Madrid, académica española, 2014.
GAIRÍN SALLÁN, J., ESSOMBRA, MA., Coeducación y prevención temprana de la violencia de género, Instituto Superior de Formación del Profesorado, Secretaría General de Educación, Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica, 2007.
JORDANA DE POZAS, L., «Ensayo para una Teoría del Fomento en el Derecho Administrativo», Revista de Estudios Políticos, 5, 1942.
MAGARIÑOS YÁNEZ, J.A., El Derecho contra la Violencia de Género (Análisis de la respuesta del ordenamiento jurídico internacional, comunitario, comparado, español y autonómico. Enfoque multidisciplinar del problema), Madrid, Montecorvo, 2007.
MANTECA VALDELANDE, V., «Las potestades administrativas: organización, planificación, y autotutela», Actualidad Administrativa, Nº19, 2011.
MARCHAL ESCALONA, N., Manual de la lucha contra la Violencia de Género, Cizur Menor (Navarra), Thomson Reuters Aranzadi, 2010.
MATUD AZNAR, MP., “Violencia de Género”, Castellón de la Plana, Universitat Jaume I, 2009.
MEDINA RUBIO, R., «La distribución de competencias, en materia de educación, entre el Estado y las Comunidades Autónomas», Aula abierta, Nº31, 1981.
MUÑOZ SÁNCHEZ, J., «El delito de violencia doméstica habitual (artículo 173.2 del Código Penal», La reforma penal en torno a la violencia doméstica y de género, Boldova Pasamar, M.A., Rueda Martín, Mª., (coords.), Barcelona, Atelier, 2006.
SANTAMARÍA ARINAS, RJ., Curso básico de Derecho Ambiental General, Oñati, Instituto Vasco de Administración Pública, 2015.
TELLA I ALBAREDA, M.D., «El artículo 149.1.1 de la Constitución española. Aproximación a su contenido y a su aplicación», Autonomía, num. 22, Barcelona, julio de 1997.
TORNOS MAS, J., GALÁN GALÁN, A., La configuración de los servicios sociales como servicio público, derecho subjetivo de los ciudadanos a la prestación del servicio, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2007.