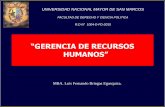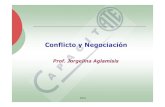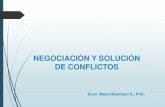La Negociación de Un Conflicto Histórico. Daniel Alejandro Cerón.
-
Upload
jesuve-jesuve -
Category
Documents
-
view
18 -
download
0
Transcript of La Negociación de Un Conflicto Histórico. Daniel Alejandro Cerón.

La negociación de un conflicto histórico.
Daniel Alejandro Cerón Urrutia. Estudiante de Ciencias Políticas y Sociales.
Universidad Nacional de Colombia.
En lo que sigue expondremos una serie de ejercicios discursivos que intentan una aproximación a la comprensión de la dimensión histórica que envuelve a las actuales negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. En el primer apartado se enunciarán algunas cuestiones de método relativas a la comprensión histórica. En el segundo y el tercero se presentará la relación entre el Estado-corporativo y la República señorial hacendataria como marco histórico-político del conflicto armado. En el cuarto apartado nos ocuparemos del sujeto antagonista que intentaría ser incorporado al juego democrático bajo las prerrogativas de la globalización económica. Y en el quinto y último apartado, propondremos una pequeña conclusión provisional como expresión inacabada del curso de nuestras reflexiones. Cabe señalar que no hemos pretendido realizar un trabajo de naturaleza científica que aspirase a la determinación de lo real así como tampoco hemos pretendido desarrollar una reflexión filosófica. Este escrito es más bien un ejercicio de “pensar en voz alta” y, siendo de este modo, ha echado mano de lo que ha podido para asegurar su despliegue.
I
Se ha dicho hasta el cansancio que si se tomase en consideración el largo ciclo histórico del latifundio -una cuestión que abarca a la totalidad de las formaciones sociales latinoamericanas- el problema de la tierra vendría a constituir el núcleo de las actuales negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Diríase en consecuencia que este problema ocupa, según el panorama histórico del que tenemos conciencia, el epicentro de todas las causas que hoy acuden a nuestra comprensión del conflicto armado en Colombia.1 Pero, ¿qué significa esto? Significaría que un punto de partida teórico-metodológico que nos permitiese comprender las dimensiones del problema tendría que ofrecernos una mirada histórica, una mirada situada en el horizonte temporal de los procesos orgánicos siendo capaz de acceder a la configuración estructural de la formación social colombiana para, de este modo, determinar el lugar de las negociaciones de paz
1 Véase la compilación de artículos coordinada por el profesor Jairo Estrada Álvarez titulada: Solución política y procesos de
paz en Colombia. A propósito de los diálogos entre el gobierno y las FARC-EP. Este volumen publicado por la editorial Ocean Sur a inicios del año pasado. Lo interesante de este volumen, además de su actualidad, radica en mostrar una diversidad de perspectivas consideradas por la intelectualidad de izquierdas.

como fenómeno situado en un determinado nivel estructural.2 De este modo la comprensión del fenómeno adquiere una visión de conjunto que sitúa los actores del conflicto en un contexto histórico-político cuyas condiciones están lejos de ser fortuitas pues ellas nos muestran la violencia política como una invariante estructural que termina por determinar, en última instancia, las posibilidades del abandono de la guerra y de un tránsito hacia la paz.
Tomando en cuenta esta perspectiva histórica, algunos análisis críticos han puesto de relieve dos elementos clave para la comprensión de la coyuntura en cuestión. Por un lado, el hecho histórico según el cual las FARC-EP surgirían como grupos de “autodefensa campesina” confrontados ante el despojo de tierras que efectuarían algunos conglomerados latifundistas con el respaldo de la ofensiva militar lanzada por el Frente Nacional durante las décadas de los años 50’s y 60’s del pasado siglo. Por otro lado el hecho -también histórico- según el cual al ritmo del conflicto armado el Estado colombiano experimentaría toda una serie de adecuaciones institucionales las cuales, bajo la forma del binomio latifundio-terror de Estado, responderían a las exigencias del capitalismo internacional y de la globalización neoliberal. La emersión de la conciencia crítica a través de la trama histórica nos revelaría una vez más la dialéctica del antagonismo entre las clases sociales. En efecto, la insurgencia emergería como fuerza de resistencia frente al despliegue de las fuerzas de dominación y es esta confrontación la que habría de definir el matiz adquirido por la lucha política al interior de la formación social colombiana: el grado cero de la política o la supresión de todas las mediaciones.3 Así, la correlación de fuerzas determinada por el despliegue de este potencial de inmediación dejaría su impronta en la estructura de la formación estatal como el producto de la relación dialéctica entre la política y lo político.4
2 De acuerdo con el análisis epistemológico desarrollado por L. Althusser el materialismo histórico nos ofrecería este
punto de partida teórico metodológico. En efecto, el materialismo histórico o ciencia de la historia tendría como objeto los modos de producción que han surgido en el curso de la historia. El análisis tanto de la estructura y constitución específica de los modos de producción diferenciados así como el análisis de las formas de transición –aquellas que harían posible el tránsito de un modo de producción a otro- comprenderían el objeto del materialismo histórico como ciencia de la historia. De acuerdo con ello, el materialismo histórico produciría un determinado conocimiento de la totalidad orgánica que define a una formación social concreta. Como es sabido, esta totalidad equivale a una estructura con predominio, esto es, a una organicidad determinada por el dominio estructural de un modo de producción determinado. Pero también, este conocimiento comprendería el análisis del “conjunto articulado” de niveles o instancias que constituyen a la estructura de una formación social concreta; a saber: a) infraestructura económica o práctica en la que se acometería la transformación de la naturaleza (proceso de explotación); b) superestructura jurídico-política o práctica orientada a la transformación de las relaciones sociales (proceso de dominación) y; b) superestructura ideológica o conjunto de prácticas para la configuración de las formas de conciencia (proceso de alienación). Todo esto teniendo en cuenta que estos niveles o instancias, si bien poseen una autonomía relativa que permite al análisis tratarlos como un “todo parcial”, en su articulación analítico-estructural se encuentran “determinados en última instancia” por la infraestructura económica pues ella constituiría la materialidad real sobre la cual se levantaría todo un edificio imaginario. A propósito de esta concepción del materialismo histórico véase los escritos de Louis Althusser: “Materialismo histórico y materialismo dialéctico”. Contenido en: L. Althusser y A. Badiou. Materialismo histórico, materialismo dialéctico. Cuadernos de pasado y presente Nº 8. Buenos Aires, 1972; La revolución teórica de Marx. Siglo XXI Editores. México D.F, 1967; Para un materialismo aleatorio. También véase el texto escrito por Althusser junto a Etienne Balibar titulado Para leer El Capital. Siglo XXI Editores. México D.F, 1985.
3 Lo que llamamos “grado cero de la política” es justamente eso que Carl Schmitt señalaría al considerar que la esencia de “lo político” estaría determinada por el conjunto de condiciones y exigencias de una “decisión radical” en torno a las situaciones de extrema necesidad: estado de excepción. Y es justamente en estas situaciones de extrema necesidad donde la comunidad política se vería obligada a entrar en la lucha a muerte para determinar su “ser” y su “no-ser”. En las ideas propuestas por Schmitt el hostis sería reconocido ante la comunidad política como el “enemigo público”, reconocimiento que hace lícito declararle la guerra pues él siempre encarnaría, ante todo, una amenaza de muerte. Véase: SCHMITT, Carl: El concepto de lo político. Alianza Editorial. Madrid, 2009.
4 Para la teoría política del materialismo histórico la región o instancia política de la totalidad orgánica se haría comprensible de acuerdo con las relaciones estructurales de lo político como superestructura jurídico-política del Estado y la política como lucha de clases. Esta distinción permitiría captar el movimiento de la estructura en relación a la instancia o región política. Del mismo modo, permitiría precisar tanto el nivel orgánico como el nivel coyuntural del análisis político. En este sentido la ciencia política requeriría, además de una concepción materialista de la historia y de la sociedad, un método dialéctico cuya lógica inmanente remitiría la conciencia hacia el sistema de las contradicciones y las fuerzas antagónicas que impulsan su movimiento histórico. En consecuencia, las sobredeterminaciones y contradicciones reales de la política y lo político podrían ser comprendidas si se tomase en cuenta varias cosas. En primer lugar, que el carácter

II
La mayoría de los análisis críticos han señalado que el poder político y económico del
latifundio habría hecho de Colombia un país situado en la periferia del desarrollo capitalista.5 Sobre todo porque, una vez consolidado el modelo de acumulación a partir de la “sustitución de importaciones”, la economía colombiana permanecería sumida en una contradicción que opondría la mercantilización de la economía a la permanencia del gran latifundio. En este sentido, la infraestructura de la producción habría estado sobredeterminada por una correlación de fuerzas relativa a la política exterior del Estado colombiano el cual, en su articulación a la división internacional del trabajo, habría optado por la reproducción de un patrón de acumulación de capital basado en la exportación cafetera como medio para el desarrollo y la industrialización capitalistas. Este predominio de la economía cafetera –esencialmente de capital privado- tendría como consecuencia histórico-política el bloqueo del acceso público a las rentas del comercio exterior y, por lo tanto, una considerable reducción del Estado.6 De este modo el Estado colombiano vería limitada su autonomía con respecto a los intereses económicos de la oligarquía nacional del mismo modo en que vería su capacidad objetiva de control sobre el territorio nacional. He ahí cómo el Estado-corporativo, en tanto invariante estructural de la formación social colombiana que proporcionaría los fundamentos históricos para el dominio de las mafias, de la corrupción y del clientelismo, no podría más que determinarse en función de una soberanía fragmentada. Sumado a la determinación del Estado-corporativo como soberanía fragmentada, estos
análisis también han señalado dos acontecimientos que revelarían cómo la reforma del Estado profundizaría el conflicto por la tierra en favor de las formaciones latifundistas. Por un lado, la expedición de la ley 200 de 1936 mediante la cual el presidente conservador López Pumarejo lograría apaciguar el movimiento campesino al tomar medidas aparentemente contrarias al latifundio improductivo. Y por otro, la expedición de la ley 100 de 1944 donde, una vez consolidado el ciclo de modernización capitalista, se aseguraría la propiedad latifundista que haría posible conservar la estructura y el espíritu del sistema hacendatario-autoritario-clerical que, en su momento, legitimaría la “Regeneración” de Rafael Núñez a partir de 1886.7 En este sentido las modificaciones al interior de la
antagónico del desarrollo histórico giraría en torno al conflicto entre las clases sociales en tanto formaciones históricas derivadas de las relaciones de producción. En segundo lugar, que la lucha de clases determinaría la configuración y transformación de la superestructura jurídico-política del Estado la cual, en tanto factor de cohesión en la articulación de las instancias, terminaría por condicionar la articulación de las mismas a nivel de la totalidad orgánica. Y en tercer lugar, que los intereses de clase dividirían a la sociedad entre fuerzas sociales de dominación y fuerzas sociales subordinadas cuyas condiciones histórico-políticas tomarían forma a partir efecto global de los distintos niveles de estructuras. Como se puede observar, aquí el fenómeno político se explicaría y se comprendería de acuerdo con su inscripción en la totalidad orgánica de una formación social determinada, esto es, como conjunto estructural de sobredeterminaciones que articulan a las instancias así como de contradicciones que configurarían el cuerpo social en torno a la lucha de clases. Véase los escritos de Nicos Poulantzas: Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. Siglo XXI Editores. México D.F, 2007 y Estado, poder y socialismo. Siglo XXI Editores. México D.F, 2005.
5 Véase: LIBREROS, D. y SARMIENTO, L: “La crisis estructural del sistema-mundo capitalista y su impacto en Colombia.” Contenido en: Estrada Álvarez, Jairo (Comp.): Crisis capitalista: economía, política y movimiento. Espacio Crítico Ediciones. Bogotá, 2009. Pp. 248-268
6 Véase: ÁLVAREZ ZÁRATE, José Manuel: El interés nacional en Colombia: fundamentos político-filosóficos para su formación y defensa. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2003. Pp. 93-134
7 La “Regeneración” habría sido un movimiento político conservador que tendría su lugar en la Colombia de finales del siglo XIX. El objetivo de este movimiento habría consistido en cambiar la organización sociopolítica colombiana para la instauración de una república federal. Sin embargo, el movimiento regenerador habría estado conformado también por liberales moderados que se oponían a los liberales más radicales los cuales estaban ya en poder del Estado. En este sentido, la constitución de 1886 aparecería en el horizonte reflexivo como una condensación de relaciones de fuerza.

formación estatal presentarían no sólo un intento de reajuste superestructural que tendría como objetivo detener el agravamiento de las contradicciones entre las clases sino que, además y como expresión de un doble movimiento, este reajuste superestructural terminaría por conservar el régimen de propiedad rural y de producción agraria como invariante estructural. Por supuesto, la ambigüedad de este reajuste de la formación estatal no habría dependido del gobierno como determinación coyuntural de un proceso orgánico. En primer lugar, porque el Estado colombiano habría sido diseñado bajo el peso político del elitismo bipartidista el cual definiría en su despliegue político-militar la correlación de fuerzas que vincularía a las clases en el poder y, por lo tanto, produciría la determinación en última instancia del orden establecido como régimen de excepcionalidad (proceso de dominación) En segundo lugar, porque la modernización capitalista habría heredado las concepciones de la hegemonía conservadora de 1886-1930 cuya percepción del problema agrario nunca abandonaría los patrones de poblamiento y producción coloniales (Proceso de explotación) Y en tercer lugar, porque el Estado colombiano, cuya fragmentación territorial le haría incapaz de integrar a la población según los preceptos del liberalismo político, recurriría al catolicismo como núcleo de eficacia simbólica con tal de asegurar su potencia de legitimación (proceso de alienación).8 La reforma del Estado sería entonces necesariamente ambigua, en razón de sus invariantes estructurales y en razón del curso que habría tomado su desarrollo histórico.
III
La República Señorial Hacendataria se consolidaría con el llamado Frente Nacional, lo cual dice mucho de la responsabilidad histórica y política del bipartidismo en lo que concierne las causas de la desigualdad y la violencia en Colombia.9 Pero en lo que respecta al conjunto de las definiciones, conviene tener claros dos puntos. El primero nos dice que la “República Señorial Hacendataria” hace referencia a un sistema de dominación política que se caracteriza por expresar una estructura que conjuga, a la vez, un constitucionalismo autoritario (violencia institucional), el confesionalismo de la tradición conservadora (violencia moral) y el terrorismo paramilitar (violencia armada), todos ellos bajo patrones de funcionamiento configurados en torno al binomio latifundio-terror de Estado. Y el segundo nos dice que el llamado “Frente Nacional” constituiría un acuerdo bipartidista de impunidad y despojo en favor del gran latifundio. En consecuencia, el análisis de este acuerdo entre las distintas fracciones de la oligarquía nacional suele arrojar la convergencia de algunos procesos.10 En primer lugar, la configuración del régimen político territorial en torno a la alianza entre latifundistas y capitalistas agrarios. En segundo lugar, la continuidad regional del modelo sustitutivo en la industrialización del campo. En tercer lugar, la invariante estructural del latifundio improductivo en la configuración del régimen de propiedad rural. Y finalmente, la permanencia de la ganadería extensiva en la producción agraria sumada a dos procesos anómalos de distribución territorial: a) asentamiento de la ganadería extensiva en campos de tierras fértiles y; b) desplazamiento de las poblaciones
Véase: URREGO, Miguel Ángel: La crisis del Estado Nacional en Colombia. Una perspectiva histórica. Instituto de Investigaciones Históricas/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, 2004. Pp. 17-60.
8 Para un análisis hiperdesarrollado de los procesos de dominación, explotación y alienación en Colombia véase el excelente volumen editado por Santiago Castro-Gómez y Eduardo Restrepo: Genealogías de la colombianidad: formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglo XIX y XX. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2008.
9 Véase: LIBREROS, D y GANTIVA, S: “Política de paz y reinvención de la política: historia, tierra y construcción de lo común”. Contenido en: Estrada Álvarez, J. (Coord.) Solución política y procesos de paz en Colombia. A propósito de los diálogos entre el gobierno y las FARC-EP. Edit. Ocean Sur. Bogotá, 2013. Pp. 226-227
10 Sobre la decantación de procesos históricos de la violencia en relación con el Estado y la cuestión agraria al interior de la formación social colombiana puede verse el artículo de Fernán González: “Colombia entre la guerra y la paz. Aproximación a un lectura geopolítica de la violencia colombiana.” Contenido es: Revista venezolana de economía y ciencias sociales. Vol. 8, Nº 2. Mayo-Agosto de 2002.

campesinas hacia las laderas montañosas. En resumen la República Señorial Hacendataria, formada en torno al binomio latifundio-terror de Estado, haría converger en un solo proceso símbolos dogmáticos de la violencia -desde su manifestación más cruda hasta su demencia más callada-11 como fantasmas de una alianza entre el cinismo católico y la hipocresía de los masones, esto es, entre la propiedad colonial de la tierra y el interés proto-hegemónico de las clases altas. El reformismo agrario contrainsurgente promovido por el régimen señorial-hacendatario,
se fraguaría en la cúpula de la formación estatal con una función programática orientada al apaciguamiento de la protesta campesina y a la pacificación militar-paramilitar de las regiones locales.12 En el campo de los registros históricos la ofensiva liberal, dirigida por Carlos Lleras Restrepo, lograría producir la ley 135 de 1961 que daría origen al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INCORA), una institución que tendría como finalidad promover un modelo minifundista para el desarrollo capitalista en el campo (primer momento de la avanzada liberal) Más adelante, el liberalismo tuvo que reaccionar frente a la intensificación de la protesta campesina al desatarse su movimiento. Como reacción ante las resistencias del movimiento campesino, Lleras Restrepo intentaría la integración socio-política de la población campesina conformando para ello la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) cuyo objetivo sería la integración democrática de los trabajadores agrícolas –una empresa que, entre otras cosas, no tendría demasiado éxito (segundo momento de la avanzada liberal) Posteriormente se produciría el “Pacto de Chicoral”, un acuerdo terrateniente de contrarreforma agraria suscrito por el presidente de la república Misael Pastrana y el máximo jefe del partido liberal Alfonso López Michelsen. Este pacto cerraría las posibilidades de una reforma agraria integral justo en el momento en el que aparecería el paramilitarismo como estructura armada destinada a la represión brutal del campesinado facilitando el control social del campo y, con ello, el afianzamiento del latifundio.13 En ambos casos las modificaciones superestructurales de la formación estatal, en tanto expresión de su movimiento dialéctico, revelarían una síntesis negativa en el
11 Cabe aclarar que el concepto de la violencia se nos aparece como algo sumamente complicado. De hecho, el
conjunto de la academia colombiana -así como los mal llamados “violentólogos”- tampoco han logrado una construcción conceptual adecuada del fenómeno de la violencia. De este modo se haría necesario “reconstruir la genealogía y las implicaciones de las múltiples significaciones”, tarea adelantada por el sociólogo William Ramírez y el antropólogo Santiago Villaveces. El primero cuestiona la manera como el concepto de “violencia” ha sido utilizado para designar una etapa específica y determinada de la guerra civil en Colombia sin lograr determinar su sentido propio. El segundo sostiene que la conceptualización de la “violencia” en Colombia ha opacado el hecho violento. Tal conceptualización se habría cerrado sobre las determinaciones estructurales de la violencia como realidad objetual abandonando por completo la determinación de su realidad subjetiva y, por lo tanto, la connotación simbólica que embarga el sentido material y espiritual de la violencia como fenómeno social y político. Lo mismo ocurre si miramos el trabajo pionero sobre la “violencia” titulado La violencia en Colombia que, pese a todas sus limitaciones metodológicas y teóricas, permitiría a Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Germán Guzmán realizar una seria aproximación al centro de la violencia de acuerdo al conjunto de las determinaciones histórico-estructurales. A partir de este trabajo pionero, en los trabajos de Eric Hobsbawm, Paul Oquist y Pierre Gilhodes el tema de la “violencia” comenzaría a adquirir cierto “status teórico” que, poco a poco, generaría una cantidad enorme de producciones académicas. Entre las más destacadas podría nombrarse el estudio realizado en 1987 por los “violentólogos” para la Comisión de Estudios de la Violencia titulado Colombia: violencia y democracia cuyo aporte más significativo sería el de haber señalado la existencia de una pluralidad de “violencias”. También podría señalarse el libro de Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán titulado Colombia: ciudad y violencia, un estudio que abriría la reflexión sobre la violencia hacia su contexto urbano. Finalmente, si retomamos lo planteado por Gonzalo Sánchez en su libro Pasado y presente de la violencia en Colombia, existirían tres tendencias que orientan las investigaciones sobre la violencia en Colombia: 1) el tránsito de la comprensión de la violencia como coyuntura política a su comprensión como elemento estructural de la evolución política y social del país; 2) el desplazamiento de los enfoques globalizantes a los enfoques regionales y locales y; 3) la ruptura con el economismo abriéndose a las determinaciones propiamente políticas, sociales y culturales. En todo caso, la depuración crítica del concepto nos impondrá la tarea de revisar toda esta trayectoria.
12 LIBREROS, D y GANTIVA, S: “Política de paz y reinvención de la política: historia, tierra y construcción de lo común”. Pp. 227-229
13 Para una exposición rápida del papel del liberalismo en la contrarreforma agraria véase el artículo de Álvaro Albán: “Reforma y contrarreforma agraria en Colombia”. Contenido en: Revista de Economía Institucional. Vol. 13, Nº 24. Primer semestre del 2001. Pp. 334-352

proceso de funcionalización que el sistema señorial-hacendatario intentaría efectuar sobre las resistencias de la población campesina. De tal modo que el fracaso de la función superestructural obligaría a la razón de Estado a orientarse en el tránsito de la cooptación al exterminio. Las siniestras apariciones de los “Pájaros” o los “Chulavitas” -en el escenario sacrificial propiciado por el catolicismo de las clases bajas- serían autorizadas mediante el decreto 3398 de 1968, esto es, durante una época en que tendría lugar la conformación del ejército colombiano como cuerpo de choque en la confrontación interna bajo el adoctrinamiento del Pentágono.14 En este caso el poder soberano entraría en la paradoja de “pactar por fuera del pacto” la restauración del orden. Ello representaría una suerte de desdoblamiento paradójico en el que el alma hobbesiana de la república eclesiástica y civil15 terminaría por ceder parcialmente el monopolio de la violencia, y con él, el derecho soberano a dar la muerte, a dictaminar el sacrificio humano en nombre del bien público. Sumado a los intentos fallidos del sistema político por capturar el malestar del
campesinado y al surgimiento de las fuerzas paramilitares, la irresponsabilidad histórica del liberalismo colombiano resultaría innegable tratándose de la relación histórica entre su proyecto político y el poder político convencional del latifundio.16 El conjunto de dichas relaciones se constituiría a partir de ciertos elementos de juicio, todos ellos determinados en función del despliegue histórico de un liberalismo en decadencia. En primer lugar, la precaria formación de una burguesía industrial impediría el desarrollo de una fuerza material capaz de disolver el régimen latifundista-hacendatario. En segundo lugar, el desenvolvimiento de la modernidad en Colombia se mostraría tardío en relación con las exigencias del capital globalizado trasnacional, tardanza que tendría sus principales causas en la violencia social y política. Y en tercer lugar, el liberalismo instaría a las masas campesinas a revelarse para luego darles la espalda, con la consecuencia irónica donde se revelaría a quienes promoverían la rebelión como los mismos sectores que firmarían el pacto bipartidista del Frente Nacional.17 De acuerdo con estos elementos de juicio se puede llegar a pensar que la decadencia del liberalismo en Colombia habría sido con respecto al propio proceso de modernización y ni siquiera la famosa “Revolución en Marcha” del presidente López Pumarejo –con su aparente reconciliación de las clases- podría otorgarle dignidad histórica a este movimiento reformista y acomplejado del que fueran protagonistas las élites liberales de la nación colombiana. Toda la parafernalia democratizante del liberalismo estaría profundamente enmarcada en los límites impuestos por la República Señorial Hacendataria, esto es, por ese régimen de dominación política configurado en torno a la alianza entre el poder latifundista y el terrorismo de Estado.
14 A propósito de la influencia imperial sobre la configuración de las fuerzas armadas colombianas de cara al combate
contrainsurgente véase el excelente artículo de Renán Vega Cantor: “Colombia y la estrategia militar del imperialismo estadounidense en Nuestra América”. Contenido en: Estrada Álvarez, Jairo (Coord.): Marx Vive, América Latina en disputa: reconfiguraciones del capitalismo y proyectos alternativos. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2012.
15 La impronta legada por T. Hobbes a la tradición moderna del pensamiento político –pese a la riqueza de su construcción filosófica- ha sido la de un temor generalizado que conduciría al miedo y a la ausencia de libertad. En efecto, el pensador inglés pretendería desarrollar una teoría del poder político como respuesta al estado de naturaleza en el que la guerra permanente de todos contra todos haría del miedo un sentimiento que terminaría por dominar la totalidad de las relaciones humanas. Véase lo paradójico que resulta el hecho de que sea justamente este sentimiento –que tendría que ver menos con la condición mortal que con el potencial homicida que surge con la alteridad- aquel que pretendería convertirse en el fundamento del relato político moderno. La contradicción del pensamiento hobbesiano se remontaría entonces a los orígenes de la modernidad donde el Leviatán aparecería como aquella bestia creada por el hombre para conjurar su propia animalidad. Sin embargo, la superación objetiva del status naturalis no traería consigo una superación subjetiva y sería esta negatividad la que permitiría al Leviatán erigirse como el máximo agente del terror. Véase: TRÍAS, Eugenio: La política y su sombra. Editorial Anagrama. Barcelona, 2005. Pp. 57-64.
16 LIBREROS, D y GANTIVA, S: “Política de paz y reinvención de la política: historia, tierra y construcción de lo común”. Pp. 229-231
17 URREGO, Miguel Ángel: La crisis del Estado Nacional en Colombia. Una perspectiva histórica. Pp. 167-194

IV
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP)
aparecerían a lo largo de un proceso histórico-político ligado al poder del latifundio y al terrorismo de Estado.18 En efecto, este grupo guerrillero surgiría en el proceso de resistencia iniciado por algunos grupos de campesinos liberales que tendrían que hacer frente a la ofensiva terrorista que el conservadurismo de los intereses latifundistas le habría encomendado al Estado. El poder territorial de la insurgencia se habría conformando a partir de una cohesión social basada en las relaciones familiares y de vecindad que le ubicaría en otro punto de la trama política, un lugar por fuera de la soberanía y con ello, del poder estatal. Sería durante su enfrentamiento con el gobierno de Rojas Pinilla y el Frente Nacional que el grupo guerrillero adoptaría ideas de inspiración marxista hasta tal punto en que, entre 1957 y 1964, tendría lugar una transformación ideológica de la insurgencia que provocaría el tránsito del conflicto interpartidista hacia la resistencia campesina contra el Estado. La reacción del gobierno conservador de Guillermo León Valencia vendría con el plan militar Operación Marquetalia, un plan militar asesorado y auspiciado por los Estados Unidos de Norteamérica el cual tendría como objetivo minar con plomo las zonas de autonomía campesina.19He ahí como se confirmaría una vez más aquella invariante estructural de la violencia política como factor estructurante de la razón de Estado en Colombia. Sin embargo, las FARC-EP sobrevivirían como estructura político-militar e iniciarían un proceso de colonización en el sur del país. Esta historia de la resistencia contra el poder revelaría las consecuencias estructurales de un sistema político clausurado y sostenido por un lazo contractual tradicional entre las élites del bipartidismo. En este sentido, si el movimiento de la historia se encuentra determinado por la lucha de clases, la insurgencia guerrillera constituiría una expresión de ese movimiento que en una de las más encumbradas inteligencias metafísicas aparecería como el movimiento del espíritu hacia su realización absoluta.20
18 Véase: ORTÍZ PALACIOS, Iván David: “Rebeldes, opositores, terroristas: caso tipo-Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia.” Contenido en: Estrada Álvarez, Jairo (Coord.): Marx vive: dominación, crisis y resistencias en el nuevo orden capitalista. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004. Pp. 731-735
19 Véase: YAFFE, Lilian: “Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta.” Contenido en: CS. Nº 8. Cali, julio-diciembre del 2011. Pp. 198-202
20 He aquí la clásica temática de la autoconciencia hegeliana en la que las partes contrapuestas luchan por independizarse la una de la otra (lucha por el reconocimiento). En ella el conocimiento revelaría un estado natural de contradicción en el cual la conciencia ascendería desde la cosa, pasando por la inteligencia, hasta hacer del objeto un reflejo del sujeto. Es en este sentido en que la autoconciencia como reflejo del sujeto en el objeto conduciría al problema del reconocimiento, a la superación de la enajenación de la conciencia en el objeto y, por lo tanto, a la superación de la cosificación. Del mismo modo, ella conduciría al problema de la alteridad de acuerdo con el cual la conciencia cosificada se afirmaría como sujeto y emprendería la lucha a muerte por la propia libertad. De hecho, el pensamiento hegeliano advertiría sobre la ambivalencia de esta concepción del movimiento pues, si bien habría contemplado la destrucción de los opuestos o la supervivencia de uno a través de la destrucción del otro, terminaría por concebir la dialéctica de la lucha por el reconocimiento como una necesaria supervivencia de los opuestos bajo la dominación del uno sobre el otro: el Amo gozaría de libertad mientras el Esclavo se enajenaría entre las cosas. En efecto, el Esclavo como conciencia cosificada dependería de un Amo al que reconoce como conciencia libre a la vez que éste último necesitaría del primero para que reconociese y aceptase su señorío. Esta sería la paradoja de la dominación en la que el objeto inerte, esto es, carente de libertad, es a la vez el objeto viviente que legitima la dominación. Es por ello que la fenomenología del espíritu muestra el ascenso del espíritu –más allá de la conciencia cosificada- hacia la conciencia de sí o autoconciencia y, por lo tanto, hacia el conocimiento y el reconocimiento. En ella la libertad implica una lucha por el reconocimiento en la cual las partes enfrentadas asumen un riesgo de muerte pues el Amo, asumiendo tal riesgo, habría logrado imponerse ante quien, sumido en la derrota, permanecería sometido a la servidumbre. De tal modo que el Esclavo se relacionaría con el mundo a través del trabajo el cual –paradójicamente- constituiría el modo mediante el cual la conciencia dependiente comenzaría a determinarse a sí misma mientras que, por el contrario, la victoria en la lucha a muerte permitiría al Amo relacionarse con el mundo a través del consumo en tanto destrucción del objeto. Estos elementos le permitirían a un pensador español plantear que la ambivalencia del pensamiento hegeliano radicaría justamente en que, a pesar de la amenaza de muerte personificada en el Amo y que mantiene al Esclavo sometido al yugo laboral, es en el trabajo mismo donde se produciría la “espiritualización y humanización del mundo” y esta sería la premisa de su real emancipación. A propósito de esta interpretación véase el precioso libro de Eugenio Trías: El lenguaje del perdón. Un ensayo sobre Hegel. Editorial Anagrama. Barcelona, 1981.

El posicionamiento territorial de las FARC-EP se habría configurado en torno a la
diversidad de procesos de resistencia campesina que tendrían lugar en las zonas de colonato.21 Sin embargo, la complejidad política del análisis no puede dejar de tener en cuenta ciertos elementos histórico-políticos indispensables para un discernimiento adecuado de este proceso. En primer lugar, porque durante la década de los 80’s la crisis del modelo sustitutivo y la emergencia del narcotráfico produjeron un desplazamiento del campesinado hacia las zonas de colonato, proceso de desplazamiento a partir del cual las FARC-EP encontrarían sus bases socioeconómicas. En segundo lugar, porque durante la década de los 90’s el enfrentamiento con los grupos paramilitares por el control territorial obligaría a la insurgencia a transitar hacia una economía de guerra afincada en el narcotráfico. En tercer lugar, porque a raíz de los elementos anteriores la guerrilla lograrían posicionar un discurso alternativo en el que responsabilizaría al Estado por la siembra de coca en aquellos territorios que han sido objeto de su abandono sistemático (las “marchas cocaleras” serían un ejemplo de dicho posicionamiento) Y en cuarto lugar, porque debido a este posicionamiento territorial se podría comprender que en las actuales negociaciones de paz las FARC-EP hallan propuesto la constitucionalización de territorios campesinos con organización política interna, una suerte de modificación superestructural de la infraestructura productiva en lo que respecta a su distribución político-territorial. En consecuencia y de acuerdo a los elementos mencionados, la ofensiva ideológico-militar que se habría dado en llamar “lucha antiterrorista” –en un plano global como estrategia del Pentágono y, en un plano local, como estrategia de la oligarquía colombiana- buscaría realizar unos objetivos específicos. En efecto, la “falsa simetría” entre la guerrilla y el paramilitarismo buscaría no sólo eludir la responsabilidad asociada al Terror de Estado en lo que respecta al conflicto armado colombiano, sino que también buscaría erradicar de la memoria colectiva la historia de la resistencia del movimiento campesino y el rol especial que las FARC-EP jugarían en ella. Mucho más en una época como la nuestra, época de la globalización y de la explotación irracional de la tierra amparada en valores manidos y en la imagen universal de un peligro inminente al que habrían de oponerse todas las fuerzas de seguridad.22
21 LIBREROS, D y GANTIVA, S: “Política de paz y reinvención de la política: historia, tierra y construcción de lo
común”. Pp. 231-235 22 Eugenio Trías cree que la idea de seguridad pertenecería al núcleo de valores que orientan el ámbito político
contemporáneo. E indagando la tradición, el filósofo español encuentra en el pensamiento de T. Hobbes su más crudo significado. En efecto, la influencia presbiteriana y calvinista en el pensamiento de Hobbes imprime en él una concepción de “fratricidio” como aquello que es inherente a la naturaleza humana cuya representación se encuentra contenida en el mito genesíaco del asesinato de Abel a manos de Caín. De acuerdo con ello, el pensador inglés concebirá el contrato social como una respuesta afirmativa al temor que sienten los hombres frente a su condición fraterna, esto es, frente al miedo que los corroe por causa de su propia hostilidad. En este status naturalis como estado de terror comienza a surgir el Leviatán a partir del momento en que los hombres asumen la civilis societas, esto es, en el momento en que los individuos proceden a la enajenación de su propia libertad pues sólo de este modo se hace posible el surgimiento de un poder supraindividual capaz de hacerse con el monopolio de la violencia y así proveer de seguridad a los individuos mismos. De tal manera que esta concepción del Estado o Leviatán como instrumento de terror, esto es, como animal artificial que nace como consecuencia del instinto de conservación entre los hombres, se erige como fundamento de toda ética y toda política en la modernidad. De acuerdo con ello, en la reflexión filosófica de Eugenio Trías la mirada se proyecta hacia la sobra de lo político intentando comprender aquella dimensión negativa implícita en los valores afirmativos de la modernidad consagrados por la razón ilustrada: liberté, égalité y fraternité. Esta mirada, proyectada desde la filosofía del límite, arrastraría el pensamiento hacia la experiencia del vértigo, a la experiencia del limes o límite. Experiencia de acuerdo con la cual la sombra de lo político se hallaría en el potencial criminal de los hombres y, por lo tanto, en la emoción del miedo como fundamento determinante de las relaciones interindividuales. Justamente por ello, cuando la seguridad se erige como máximo valor –erosionando y deformando el conjunto de valores consagrados por la razón ilustrada- estos valores se transforman en su contrario generando una situación de máxima inseguridad, situación en la cual asume su forma imperial: paranoico despliegue que le lleva a devorar ferozmente todo aquello que pueda representar una amenaza a su soberanía. En ésta situación de “terror”, de libertad enajenada, de igualdad criminal y fraternidad autodestructiva el filósofo español vería como tarea de la filosofía el evitar que el miedo, como realidad existencial, apartase a los hombres de la prudencia y la virtud favoreciendo con ello las condiciones del terror. En este sentido, la política del límite no tendría otra pretensión que

El retorno de algunos principios discursivos que en su momento caracterizarían al gobierno estadounidense de Richard Nixon, un gobierno en el que el imperio norteamericano aseguraría la hegemonía del dólar dando fin al patrón-oro, en el que promovería el dominio del sistema financiero internacional, un dominio que tendería cada vez más a la concentración de la riqueza global a través del mercado de capitales.23 En la actualidad, a través de este mercado de capitales el imperio norteamericano ha renovado el interés por las inversiones asociadas a la tierra favoreciendo la producción primaria y, con ello, la explotación transnacional de los bienes agrícolas, petroleros y mineros.24 De acuerdo con ello, la nueva división internacional del trabajo agenciada por la globalización neoliberal, que privilegia a las grandes corporaciones transnacionales, produce un contexto de desarrollo desigual que condena el continente latinoamericano a la reprimarización económica y sus poblaciones al desplazamiento, la contaminación y la inseguridad alimentaria. De este modo la totalidad orgánica de la formación social colombiana como poder soberano se diluye en un sistema-mundo, determinado por la hegemonía capitalista y por la hegemonía estadounidense,25 el cual termina por subsumir bajo sus patrones de funcionamiento la configuración superestructural de su formación histórica. De acuerdo con ello, el levantamiento en armas de la insurgencia adquiere dimensiones globales, por supuesto no en los términos de su constitución inmanente sino en relación a la trascendencia de su contexto: reapropiación de las materias primas por parte de un sistema capitalista global en crisis.
V
Colombia viene de un período de gobierno que se caracterizaría no sólo por adoptar una
política de exterminio frente a la insurgencia sino que, además, dicho gobierno habría de pactar la paz con el paramilitarismo sin ajustarse debidamente a los estándares de verdad, justicia y reparación.26 El establecimiento negaría permanentemente la existencia del conflicto homologando así la insurgencia con la criminalidad y el terrorismo, homologación que restablecería el grado cero de la política al suprimir toda posibilidad de mediación. De manera distinta, el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha recurrido al encubrimiento del discurso antiterrorista bajo el “espejismo” de la Unidad Nacional. Esta falsa inclusión de la totalidad pretendería ser disimulada tras la llamada “prosperidad
no fuera la de poner un límite a la sobra de lo político proyectando en el ámbito político contemporáneo valores afirmativos y, por lo tanto, depurados de su tiniebla. Véase: TRÍAS, Eugenio: La política y su sombra. Pp. 40-44.
23 Sobre la hegemonía de los Estados Unidos en la historia que se extiende desde el pasado siglo hasta el presente véase: CHOMSKY, Noam: Hegemonía o supervivencia: el dominio mundial de EE.UU. Grupo Editorial Norma. Bogotá, 2004.
24 LIBREROS, D. y SARMIENTO, L: “La crisis estructural del sistema-mundo capitalista y su impacto en Colombia.” Pp. 252
25 De acuerdo con las indicaciones analíticas desarrolladas por Ana Esther Ceceña, lo que diferencia la hegemonía
estadounidense de la hegemonía capitalista obedece a determinaciones de orden sistémico. En efecto, precisa que la comprensión del fenómeno geopolítico contemporáneo en términos de hegemonía sólo es posible a partir de distintos “niveles de abstracción” cuyas conexiones deben ser cuidadosamente elaboradas. La “hegemonía estadounidense” ubica en un nivel intrasistémico, esto es, relativo a las “modalidades internas de dominio” que van modificando los patrones de poder en el sistema capitalista. Más allá, en un plano más general, la “hegemonía capitalista” se ubica en el horizonte civilizatorio que compromete a la totalidad del sistema. De tal manera que –según Ceceña- la paradoja actual que caracteriza al funcionamiento del sistema capitalista consiste precisamente en la inconsistencia de la relación que conecta los distintos niveles de hegemonía. En efecto, la recomposición estratégica de los Estados Unidos de América asegura la reproducción temporal de las condiciones objetivas y subjetivas que hacen posible el funcionamiento del sistema y, sin embargo, esta recomposición se produce a partir de un socavamiento profundo de los fundamentos de legitimación discursiva y eficacia material del propio sistema. Véase: CECEÑA, Ana Esther: Hegemonía, emancipaciones y políticas de seguridad en América Latina: Dominación, epistemologías insurgentes, territorio y descolonización. Edit. Programa de Democracia y Transformación Global. Lima, 2008. Pp. 8
26 Véase: MONCAYO, Víctor Manuel: “Conversaciones en la Habana: un compleja oportunidad para la paz en Colombia.” Contenido en: Estrada Álvarez, J. (Coord.) Solución política y procesos de paz en Colombia. A propósito de los diálogos entre el gobierno y las FARC-EP. Edit. Ocean Sur. Bogotá, 2013. Pp.

democrática”, una política que no cesa de velar las implicaciones del conflicto al proclamar las bondades del desarrollo a través de la inversión extranjera. Sin embargo, al incrementar el gasto militar y al imponer cargas tributarias cada vez más pesadas, el Estado colombiano no ha mejorado su capacidad redistributiva, no ha logrado desmontar el paramilitarismo y no ha logrado consumar la derrota militar de la insurgencia. En este contexto del fracaso estatal, el objetivo del gobierno al proponer un acuerdo de paz con las FARC-EP giraría en torno a la posibilidad de profundizar con mayor éxito el proyecto extractivista de la “prosperidad democrática” a través del dominio territorial del Estado. En este sentido, la consolidación del Estado tendría como fin horadar su propia soberanía en beneficio de determinados intereses de clase (paradoja de la consolidación estatal). En este sentido, el Estado colombiano habría oscilado permanentemente entre una política de exterminio proclive a la criminalidad y el terror de Estado, y una política de cooptación cuyo objetivo consistiría en la desmovilización de la insurgencia para su incorporación al proceso democrático.27 En ambos casos el objetivo del Estado colombiano habría pretendido suprimir la existencia política de la insurgencia con el fin de garantizar la permanencia del orden establecido y la profundización estructural de sus patrones de funcionamiento. Con las actuales negociaciones de paz asistimos a un nuevo despliegue paradójico de la historia. Quizá por ello, las determinaciones históricas nos permiten comprender mejor las condiciones de posibilidad e imposibilidad que podrían eventualmente determinar el curso de la negociación, en el marco de un conflicto que ya lleva décadas sin encontrar una salida.
27 Pensar la orientación del Estado ante el conflicto armado implica asumir la complejidad de este conflicto. Esta
complejidad no puede ser abordada por el pensamiento sino a condición de que se diferencie relacionando y de que se relacione diferenciando, esto es, que se comprenda que los elementos o sujetos que entran en relación se diferencian de acuerdo con el carácter específico de la relación misma: el conflicto. Por supuesto, en el caso del conflicto armado en Colombia todo pensamiento conciliador fracasaría al conceder la razón tanto al gobierno como a la insurgencia en el momento de reconocer la legitimidad e ilegitimidad de la lucha armada. Esto tomando en cuenta que si bien para el gobierno la guerrilla ha sido reconocida como agente del terrorismo, para la izquierda la guerrilla es reconocida en el marco de un proyecto político. Ocultar esta diferencia equivale a la supresión artificial del conflicto. Esta supresión artificial del conflicto refleja entonces el carácter ideológico de la racionalidad analítica que, al reducir la condición humana a la uniformidad de los modelos generales y al ocultar el conflicto hermenéutico como indeterminación recíproca de las partes en conflicto, conduce a la pacificación como administración de la guerra. En la historia de Colombia, cuando se ha hablado de “bandoleros” y “terroristas” se ha hecho uso de la “palabra armada”, esto es, de aquella palabra que oponiendo la emoción a la razón termina por anular el significado político de la insurgencia. En este sentido, los acuerdos de desmovilización en sí mismos no han sido suficientes por dos razones. En primer lugar, porque en Colombia no han correspondido a un cuestionamiento interno de la dominación sino más bien a la evolución política de la insurgencia. Evolución que da inicio con la propuesta de diálogo nacional hecha por el M-19 durante la década de los años 80’s, en el marco histórico de la Perestroika, el derrumbe del bloque soviético, los procesos de paz en Centroamérica y la crisis ideológica y teórica de la izquierda. De acuerdo con ello, los modelos en los procesos de paz en Colombia han sido: a) el modelo residual donde la negociación ha tenido ante todo un significado táctico que consistiría en deslegitimar al adversario y en debilitarlo promoviendo, poco a poco, la desmovilización individual de sus combatientes; b) el modelo paralelo donde de manera ambigua se proyectaría, por un lado, un marco jurídico para la reinserción económica y social de los insurgentes y, por otro, un marco jurídico para el fortalecimiento de las fuerzas armadas que intensificaría la confrontación y; c) el modelo de reconciliación nacional donde la paz surgiría de concesiones mutuas entre las partes asegurando el gobierno una participación decisoria en el poder para las guerrillas mientras estas últimas se desmovilizarían reintegrándose como organizaciones políticas. Sin embargo, el carácter contradictorio de la situación real a la que han conducido los acuerdos de desmovilización se ha caracterizado porque, en primer lugar, no se han reestructurado el orden social, político y económico lo cual no ha permitido garantizar las reivindicaciones logradas por la insurgencia. En segundo lugar, porque las élites gobernantes han puesto en marcha un proceso de contrarreforma que ha apuntado hacia la supresión de los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991. Y en tercer lugar, porque no ha tenido lugar una auténtica democratización de la vida y de las instituciones políticas lo cual se pone de manifiesto en la persecución de las organizaciones defensoras de los DDHH por parte del establecimiento para excluirlas del escenario público. Véase: Alfredo Gómez-Müller. “Lenguaje de la guerra, muerte de la política”. Contenido en: Sierra Mejía, R. (Edit.) La crisis colombiana: reflexiones filosóficas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C, 2008.