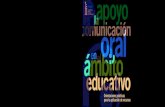La reconstrucción de cuentos en niños sordos Esteban Torres* · la meta, y sentimientos del...
Transcript of La reconstrucción de cuentos en niños sordos Esteban Torres* · la meta, y sentimientos del...

La reconstrucción de cuentosen niños sordos
Esteban Torres*Universidad de La Laguna
INTRODUCCION
Los trabajos sobre la memoria en sujetossordos han recopilado información hastaahora sobre los procesos y estrategias queintervienen en el recuerdo de materialespoco significativos y «descontextualizados».Son muy pocos los datos existentes que seanfruto del estudio de la memoria desde unaóptica más actual 1 . Hay varias razones quepueden justificar este vacío, pero no parecede las menos importantes la enorme difi-cultad que encierra la tarea.
La importancia creciente de los nuevosenfoques sobre los procesos de compren-sión y memoria sitúan el tema de la repre-sentación del conocimiento social en planopreferente. Abundan los trabajos acerca dela manera en que las personas seleccionan,organizan y recuperan hechos y situacionesde su marco natural. Aunque el avance hasido significativo al respecto, estamos aúnlejos de modelos globales que expliquen elfuncionamiento de los individuos en sus re-laciones sociales más complejas. De ahí queel estudio de estos procesos en sujetos sor-dos no figure como presupuesto de partida.Sin embargo, como en muchos otros casos,estudiar esta deficiencia no sólo tiene un va-lor clínico o terapeútico sino también unaimportancia básica para el conocimiento deprocesos como el lenguaje, el razonamientoo la formación de conceptos sociales.
En este trabajo abordamos el recuerdo decuentos en niños sordos profundos y prelo-cutivos. En los últimos diez años se ha pro-ducido un avance espectacular en el estudiogeneral de los procesos de comprensión detextos. Dentro de ellos, los cuentos o his-torias tienen una gran importancia en losniño no sólo por su valor emocional, sino
como vehículos de transmisión de pautassociales y de conocimiento del entorno. Lashistorias, su comprensión, recuerdo y pro-ducción, son parte esencial en las estrate-gias infantiles encaminadas a entender elmundo que les rodea. Se ha ido desarrollan-do así un amplio cuerpo de investigaciónconceptual y empírica que se centra en eluso de las llamadas «gramáticas de la his-toria» 2 . Estas gramáticas son elementos deanálisis de la estructura básica de las histo-rias, es decir, del esquema de la historia.
Las primeras gramáticas de la historiaformuladas hacían más referencia a la es-tructura lingüística de la narración que a as-pectos de la estructura semántica de la mis-ma o a expectativas psicológicas del oyenteo lector. De esta forma aparecieron intere-santes trabajos sobre historias o cuentostradicionales en diversas culturas (Propp,1928/1972; Lakoff, 1972; Colby, 1973).Apoyado en estos estudios, Rumelhart(1975) propone el primer conjunto de re-glas gramaticales en función del esquemade la historia, entendiendo éste como untipo de estructura psicológica y un mecanis-mo de procesamiento que especifica la for-ma general y la secuencia de los sucesos queocurren en historias simples, como cuentostradicionales o fábulas.
Las gramáticas pretenden, por tanto, re-coger en un sistema de reglas formalizadas,las regularidades en la estructura de las his-torias. Regularidades sorprendentes, porotro lado, en el funcionamiento psicológicoa la hora de procesar una historia. Es pre-cisamente la capacidad para comparar his-torias distintas en distintas poblaciones unmérito de esta línea de investigación. Asísurgen nuevos modelos gramaticales tras elde Rumelhart (1975), modificando algunos
77* Dirección del Amor: Universidad de La Laguna. Facultad de Psicología. Tenerife.

78
aspectos y profundizando en otros (Mand-ler y Johnson, 1977, 1980; Thorndyke,1977; Stein y Glenn, 1979).
Hemos señalado el objetivo de las reglasgramaticales: «apresar» las regularidadesque en la estructura de las historias tienenrelevancia para el funcionamiento psicoló-gico. Lectores u oyentes tienen su propiaidea (esquema) de cómo discurre habitual-mente una historia simple. Hay primerouna introducción o presentación de perso-najes y ambientes, se produce algún suceso,los protagonistas realizan alguna acción yse deriva una consecuencia, por ejemplo.Este tipo de esquemas de la historia noabarcan su contenido. Historias muy dife-rentes unas de otras pueden tener un «for-mato» estructural similar. Esquemas de lahistoria y gramáticas son conceptos muy re-lacionados, o, si se quiere, dos aspectos deuna misma realidad. El estudio de cuentosa través de las gramáticas nos va a propor-cionar información sobre las característicasdel esquema como mecanismo procesador.
La gramática elegida para realizar nues-tra investigación ha sido-la de Stein y Glenn(1979). Varias son las razones para estaelección. En primer lugar es la más funcio-nal y sintética; teniendo en cuenta su apli-cación a niños sordos profundos, este aspec-to cobra una importancia decisiva. Por otrolado es la que mayor número de trabajos hagenerado, con precedentes en nuestro pro-pio ámbito (véase Nota 2). Por último, lagramática recoge tanto aspectos semánticoscomo sintácticos de la narración. Tratándo-se en nuestro caso de historias de estructu-ra simple —un solo protagonista, sin accio-nes simultáneas—, nos ha parecido la másadecuada. Expondremos muy brevementesu estructura y sus unidades principales.
Para estos autores, una historia posee unaestructura interna que puede ser descrita entérminos de una red jerárquica de catego-rías y de relaciones lógicas entre éstas. Unacategoría es un tipo de información concu-rrente en la mayoría de los cuentos tradi-cionales o historias de transmisión oral. Lasrelaciones que se establecen entre ellas con-figuran su orden de aparición y sus inter-dependencias. Una historia simple está for-mada por dos categorías de máximo nivel:la INTRODUCCION y el EPISODIO o sistemade episodios.
La INTRODUCCION tiene las dos funcio-nes clásicas, de presentación de personajes
principales y ubicación temporal, física y so-cial de los hechos que se desarrollan a con-tinuación. La presentación de los persona-jes es un elemento casi obligado en cual-quier historia. De no existir, los sujetostienden a construirla como soporte de su re-cuerdo. Según el grado de complejidad o ex-tensión del relato puede haber más de unaunidad informacional acerca de actividadeso estados habituales de los protagonistas.En este caso, estas unidades se relacionan através de las conectivas «Y», «ENTONCES»o «CAUSA». El EPISODIO contiene una se-cuencia comportamental entera. Dentro deesta amplia categoría se incluyen el SUCESOINICIAL, la RESPUESTA y la RESOLUCION. Es-tas tres categorías recogen desde el aconte-cimiento o acción que origina una respues-ta en algún personaje, hasta la CONSECUEN-CIA y REACCION final (consecución o no dela meta, y sentimientos del protagonistaacerca de sus acciones). Las categorías in-termedias reflejan los estados internos delpersonaje (RESPUESTA INTERNA) y el con-junto de estrategias para obtener un resul-tado (PLAN SECUENCIAL). Las estrategiasengloban tanto las afirmaciones que defi-nen el PLAN INTERNO del personaje paramodificar una situación determinada, comola APLICACION DEL PLAN, que supone unaEJECUCION referida a la meta y una RESO-LUCION final. Entre estas categorías y sub-categorías quedan definidas también en lagramática el tipo de conectivas que las li-gan entre sí. En la Figura 1 se encuentranresumidas todas las reglas de la gramáticade Stein y Glenn (1979).
Dejando aparte la estructura multiepisó-dica compleja, interesa resaltar que los epi-sodios sucesivos (no simultáneos, es decir,sin acciones paralelas) se encadenan a tra-vés de «CAUSA» o «ENTONCES». En el pri-mer caso, un episodio es originado causal-mente, de forma directa, por el anterior. Enel segundo, un episodio precedente estable-ce las precondiciones para que se dé el se-gundo. En nuestra investigación hemos uti-lizado en ocasiones historias de dos episo-dios en función de la edad de los niños.
Esta gramática permite una amplia sim-plificación que se ha hecho evidente con lapráctica (como sus propias autoras reco-miendan). Se trata de la refundición delPLAN INTERNO dentro de la categoría RES-PUESTA INTERNA. Al parecer, tal distinciónno era necesaria, ya que el PLAN INTERNOes muy poco frecuente en las historias in-

1. Historia PERMITE (introducción, sistema episódico)
2. Introducción Estado(s)Ar,i/In(es)
3. Sistema de episodios YENTONCES (episodio(s))CAUSA
4. Episodio INICIA (Suceso inicial, respuesta)
5. Suceso inicial Acontecimiento(s) Natural(es)Acción(es)Suceso(s) Interno(s)
6. Respuesta MOTIVA (Respuesta interna, plan secuencia!)
7. Respuesta interna Meta(s)Emoción(es)Cognición(es)
8. Plan secuencial INICIA (plan interno, aplicación del plan)
9. Plan interno Cognición(es)Submeta(s)
10. Aplicación del plan DA LUGAR (Ejecución, Resolución)
11. Ejecución (acción(es))
12. Resolución INICIA (Consecuencia directa, Reacción)
13. Consecuencia directa Acontecimiento(s) natural(es)Acción(es)Estado(s) final(es)
14 Reacción Emoción(es)Cognición(es)Acción(es)
FIGURA 1
Reglas que definen la representación interna de una historia. Tomado de STEIN y GLENN(1979).
fantiles. El EPISODIO queda, pues, reducidoa cinco categorías básicas: SUCESO INICIAL,RESPUESTA INTERNA, EJECUCION, CONSE-CUENCIA y REACCION. Estas cinco categoríasgarantizan el objetivo de la gramática y lavalidez del episodio. Precisamente sobre eltema de cuáles sean los mínimos elementosque constituyen un episodio, Glenn (1978)considera imprescindible que recoja, al me-nos, tres tipos de información:
1. El motivo que impulsa a un protago-nista hacia una meta determinada.
2. El plan que guía al protagonista haciala meta.
3. La resolución de la secuencia compor-tamental dirigida a la meta.
Está obligada simplificación no hace jus-
ticia al modelo gramatical, pero han queda-do expuestos los puntos principales que he-mos utilizado en nuestra investigación. Noes el momento de formular ampliamente lacrítica que los trabajos de Black (1977) yBlack y Wilensky (1979) han supuesto parael modelo gramatical (Nota 2). Baste decirque las réplicas que han producido (Rumel-hart, 1980; Mandler y Johnson, 1980; Frischy Perlis, 1981) coinciden en lo inapropiadode la crítica del planteamiento gramatical apartir exclusivamente del formalismo lin-güístico. El tipo de conocimiento que reco-gen las reglas gramaticales es más signifi-cativo (en un sentido ecológico, en su valorpara el sujeto) que el propio lenguaje enque estos conocimientos se formulan. Di-cho de otra forma, es su validez psicológica 79

\s., lo que importa, así como su campo de apli-cación.
Con este posicionamiento teórico aborda-mos la investigación, lo que no impide re-conocer una cierta dosis de pragmatismo enlo que expresamos más arriba. Faltan aúnmuchos aspectos por desarrollar para con-siderar las teorías basadas en el esquema dela historia como modelos completos decomprensión, pero es innegable que son uninstrumento de gran utilidad para explorarlos mecanismos de comprensión y recuerdode cuentos sencillos (Yekovich y Thorndi-ke, 1981). Otros trabajos han validado elmodelo alterando la estructura de los cuen-tos y controlando el tiempo de lectura y re-cuerdo (Mandler y Goodman, 1982) o elpropio juicio de los sujetos, como en el acer-camiento metacognitivo que realizaronPratt, Luszcz, Mackenzie-Keating y Man-ning (1982). En este caso, la distorsión delos elementos centrales de una historia (In-troducción o Resolución) influyeron en altamedida en la idea que los sujetos tienen delo que es una historia, mientras que la al-teración de elementos no centrales fue irre-levante.
80
Parece, pues, bastante evidente que el es-quema de la historia, junto a otros, es unfactor importante del procesamiento meta-cognitivo. Por otro lado, los patrones de re-cuerdo de las categorías centrales de la his-toria son consistentes en distintas muestrastransculturales y edades (Mandler, 1982).Esto significa que realmente las gramáticasofrecen aspectos universales del funciona-miento cognitivo y son especialmente úti-les aplicadas a historias sencillas, de uno odos episodios y del tipo «conducta dirigidahacia una meta», que son las utilizadas pornosotros.
El punto de vista evolutivo dentro de estaorientación teórica es de suma importancia.La adquisición del esquema de la historia,su consistencia psicológica y su evolucióncon la edad, han ocupado la atención demuchos investigadores. Los métodos em-pleados han sido muy diversos, pero fre-cuentemente se han basado en alteracionesdel orden canónico (historias entremezcla-das, desordenadas o invertidas) y en pér-didas de ciertas unidades de informaciónpara comprobar la importancia relativa delas mismas y la forma en que el niño reco-noce el «hueco» o suple la información quefalta.
Estos trabajos han confirmado el papeldel esquema en el recuerdo de narracionesy su flexibilidad con la edad y la experien-cia. Así el acceso a la reversibilidad lógicase traduce en la capacidad de mantener enel recuerdo secuencias desordenadas, algoque los niños pequeños son incapaces deconseguir, reordenándolas automáticamen-te. En general, los estudios sobre la com-prensión infantil de orden temporal y cau-sal de secuencias de acontecimientos, handemostrado que los niños, ya antes de losseis años, tienen cierta capacidad para re-producirlas adecuadamente. Cuando la de-manda de la tarea se simplifica o se pro-porcionan pistas, los niños de cuatro y cin-co años pueden reconstruir, incluso, secuen-cias inversas. Sin embargo, existe un am-plio acuerdo en que el período preoperacio-nal no se posee aún un concepto de ordenplenamente reversible. Parece existir un pe-ríodo de transición semilógico, en el cual lasestrategias infantiles son eficaces para la re-producción de órdenes directas y simples,pero no para las secuencias inversas (Pia-get, 1968; Brown, 1976).
Cuando se trata de cuentos o historiastradicionales, ajustadas a una estructuraprototípica, el conocimiento preexistenteen el niño de este tipo de relatos favorecesu mejor recuerdo. Si las narraciones seajustan a un esquema ideal de historia, el re-cuerdo, incluso en niños de cuatro años, me-jora sensiblemente y se aprecia el uso deese esquema como principio organizador dela memoria (Stein, 1979; Stein y Glenn,1979). A los tres años pueden producirsehistorias «bien formadas» aunque los niñosno sean capaces de recordarlas ordenada-mente (Mandler, 1983). Esto parece indicarque existe un uso automático, no conscien-te del esquema de la historia en la produc-ción, que aún no es eficaz para organizar elrecuerdo. A los seis o siete arios se posee lacapacidad de recordar historias «mal forma-das», que no se ajustan a un orden canóni-co, lo que supone el empleo sistemático deun principio selectivo y reorganizador delmaterial significativo que hay que recordar(Stein y Trabasso, 1982).
Por otro lado, varios estudios han valida-do la importancia estructural de las catego-rías o unidades jerárquicas de alto nivel per-tenecientes al esquema de la historia. Es cla-ra la saliencia de ciertas unidades de infor-mación que son mejor recordadas que otras;por ejemplo, las proposiciones que se refie-

ren a la INTRODUCCION principal del pro-tagonista, a los SUCESOS INICIALES y a laCONSECUENCIA. Se recuerdan menos lasproposiciones sobre información contex-tual, RESPUESTA INTERNA y REACCIONES(Mandler y Johnson, 1977; Stein y Glenn,1979). Se puede afirmar, sin demasiadoriesgo, que la pertenencia de una proposi-ción a determinada categoría permite pre-decir su probabilidad de recuerdo y que, porotra parte, las proposiciones se recuerdanmejor o peor según la categoría en la queestán incluidas. Ambos aspectos comple-mentarios indican la jerarquización internade los elementos que componen un episo-dio. En la Figura 2 se resumen los datos ob-
1. La frecuencia de recuerdo de las his-torias que se presentan en su formacanónica completa es más alta que enel caso de las historias que no se ajus-tan a una estructura prototípica(Thorndyke, 1977; Mandler y Defo-rest, 1979; Stein y Glenn, 1977,1979).
2. En el recuerdo de historias canónicasse producen pocas alteraciones del or-den inicial, mientras que en historiasinvertidas se tiende a recordar recom-poniendo la historia en su orden ca-nónico. Este efecto es mucho másmarcado en los niños, especialmenteantes de los once años. Los errores en
100 -
90-
80-
70-
60.
50,
40-
30-
20-
10-
n
\
/
V
j--4 GRADO 5
GRADO
- -\- -
n
- - -
/
INTRODUCCION SUCESO RESPUESTA
EJECLICION CONSECUENCIA REA&IONINICIAL INT.
FIGURA 2
Saliencia de cada categoría gramatical expresada por la proporción media de afirmacionesrecordadas en historias canónicas. Sujetos: niños de primero y quinto grado norteamericano.
Tomado de STE1N y GLENN (1979).
tenidos por Stein y Glenn (1979) al respec-to, que son coincidentes con los de Mandlery Johnson (1977) con pequeñas variaciones.
Como sea que en nuestra investigación seha manipulado el orden narrativo, utilizan-do además una secuencia arbitraria de con-trol (véase Procedimiento), puede ser opor-tuno resumir los hallazgos que a este res-pecto se encuentran en la literatura. Enefecto, una de nuestras condiciones experi-mentales fue presentar al niño secuenciasinvertidas, con lo que la categoría inicial re-sultaba ser la CONSECUENCIA y la final la IN-
TRODUCCION. Estas son las principales con-clusiones al respecto:
el orden son más frecuentes en ele-mentos poco centrales que en elemen-tos básicos (Mandler y Johnson, 1977;Thorndyke, 1977; Stein y Nezworsky,1978; Stein y Glenn, 1979).
3. La categoría CONSECUENCIA ocupa unpapel más importante en el recuerdode los niños pequeños, en torno a losseis años, que en los de nueve o diezaños. En el caso de historias inverti-das, los niños preoperacionales acusanmás la presencia de consecuencias an-tes de las intenciones del protagonis-ta. El efecto se explica sobre la base 81

82
de la centración piagetiana en los efec-tos de las acciones más que en las cau-sas que las originan.
Estos aspectos indican el papel relevanteque tienen en el recuerdo de historias losdistintos tipos de información en funcióndel lugar que ocupan en la estructura jerár-quica del relato.
PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS
Lo dicho hasta ahora configura uno de losejes centrales de nuestra investigación: elrecuerdo de cuentos o historias en los ni-ños. El otro eje básico es el estudio de estosaspectos en niños sordos profundos.
Mucho se ha polemizado sobre la influen-cia del déficit acústico. A veces se sostieneque las dificultades del niño sordo deben si-tuarse en un nivel de competencia cogniti-va. Otras veces se achaca su bajo rendimien-to en algunas tareas a deficiencias en el ma-nejo de estrategias eficaces de control de lainformación. De esta forma, se han realiza-do investigaciones sobre los códigos utiliza-dos por los sordos para almacenar y recu-perar información (Conrad, 1972,1979; Be-Ilugi, Klima y Siple, 1975; Frunkin y Anis-feld, 1977, etc.).
Sin embargo, digamos ya que hay un pun-to crucial de máximo interés: ¿de qué for-ma influye el tipo de experiencia lingüísti-ca del niño en el procesamiento de la infor-mación y en su desarrollo cognitivo gene-ral? En efecto, el entrenamiento específicode los niños (oral, signado o bimodal) pa-rece ser un factor al que se le concede cadavez más importancia. ¿Qué tipo de códigosutiliza un niño entrenado intensamente enlenguaje de signos? ¿Se diferencia de los ni-ños entrenados en oralidad exclusiva? Larespuesta no es clara aún. Cuando el niñotiene una experiencia intensa y tempranaen lenguaje de signos, el código utilizado serelaciona con los parámetros formacionalesespecíficos de la comunicación signada; sinembargo, esto no se produce de forma ex-clusiva. Junto a esta codificación puedencoexistir otras, lo que demuestra un ciertogrado de flexibilidad en el empleo de códi-gos alternativos en un estadio evolutivotemprano (códigos ortográficos, semánti-cos, etc.)
La segunda parte de la pregunta que nosformulábamos más arriba es de una impor-
tancia capital en el diseño de los programasde intervención con niños sordos. Este as-pecto debe fundamentar en gran parte lasinvestigaciones sobre el tema, abundantesdesde perspectivas diversas, pero aún aleja-das de respuestas concretas. El objetivo em-pírico final debe resolver el interrogante desi la sordera lleva aparejada de manera irre-versible un decremento de las capacidadescognitivas en general. De no ser así, comoparece, los esfuerzos deben encaminarse adeterminar con la mayor precisión los as-pectos más castigados evolutivamente porla sordera, así como el desarrollo de mejo-res sistemas de aprendizaje compensatorio.
De hecho, la competencia para la abstrac-ción en una tarea básica como es la jerar-quización y codificación categorial de itemsléxicos es semejante a la de los oyentes y,en general, en tests de inteligencia, los ni-ños sordos puntúan dentro del rango con-siderado como normal, aunque su media sesitúa en un grado inferior a la de niñosoyentes. Siempre, claro está, que no se ad-ministren con instrucciones verbales o re-quieran respuestas habladas (Levine, 1956;Vonderhaar y Chambers, 1975; Anderson ySisco, 1977; Liben, 1979).
La medida de la inteligencia en los sor-dos se enfrenta, además de a los problemasde medida comunes a la psicología en esteárea, con la dificultad de usar pruebas es-tandarizadas para oyentes. De ahí que sehaya intentado establecer una validez deconcurrencia entre diferentes pruebas. Perotambién se han construido y estandarizadotests específicos para sordos, como el Ne-braska Test of Learning Aptitude forYoung Deaf Children (Hiskey, 1941) o elSmith-Johnson Non Verbal PerformanceScale (Smith y Johnson, 1978). Los resulta-dos globales de estas pruebas confirman quela capacidad intelectual del niño sordo esnormal.
¿Por qué, entonces, su escaso rendimien-to académico y su retraso en amplias áreasdel desarrollo?
Para responder a estos interrogantesexisten diversas líneas conceptuales y de in-vestigación. Desde el marco teórico de la es-cuela de Ginebra, Furth (1964,1966 a 1971,y 1973) concluye que no hay evidencia dedisfunción en las capacidades cognitivas delsordo y que su inferioridad en determina-das ejecuciones es atribuible a deficiencias

comunicativas y a limitaciones experiencia-les. En parecidos términos se expresan Le-vine (1981) y Wood (1983). Tal plantea-miento es congruente con otros muchos tra-bajos que confirman que la secuencia evo-lutiva del niño sordo es similar a la del niñooyente aunque con un mayor retraso (iones,1976; Schlesinger y Meadow, 1976; Conrad,1977, etc.). La edad parece ampliar la pocadiferencia existente en los primeros mo-mentos del desarrollo. Este nos conduce auno de los aspectos que comentábamos aliniciar este apartado: la influencia del len-guaje como soporte de la experiencia gene-ral del niño con el entorno. El lenguaje nosólo expresa la evolución sino que es cons-tituyente de la misma.
Llegamos así a uno de los aspectos cen-trales de nuestra investigación: la impor-tancia del modo de comunicación tempranoen las capacidades cognitivas del niño sor-do. La polémica sobre la utilidad o no dellenguaje de signos frente a la educación oralexclusiva está lejos de resolverse por la grancantidad de matices y diferentes circunstan-cias que hay que considerar. De forma re-sumida, el arranque de nuestro trabajo asu-me las siguientes consideraciones3:
1. La adquisición del lenguaje oral exclu-sivo es un aprendizaje penoso que serefleja en la mala calidad e inteligibi-lidad general del habla de los niñossordos. Los sistemas de enseñanza sontodavía poco efectivos (jansema,Karchmer y Trybus, 1978; Levine,1981).
2. Las barreras que se producen para unacomprensiva lectura labial son tam-bién notables, así como las dificulta-des para una lectura comprensiva(Conrad, 1977b).
3. La educación oral es irrenunciablecomo factor de integración y comocompensación deseable de un déficit.Es discutible que se haga de forma ex-cluyente con respecto a otras modali-dades y el que se imponga con unacierta presión sobre otras formas decomunicación habituales en el niñoantes de su escolarización.
4. El lenguaje de signos puede llegar aun alto grado de organización sintác-tica y semántica, lo que le permite am-pliar posibilidades para incorporar yexpresar contenidos complejos abs-tractos (Stokoe, 1978; Klima y Bellu-
gi, 1979, etc.). El papel que desempe-ña en el desarrollo cognitivo y comu-nicacional del niño sordo durante losprimeros años de vida puede ser degran importancia.
Establecidos estos cuatro presupuestoslos objetivos de la investigación se centranen el estudio de la organización del recuer-do en niños sordos aplicando materiales sig-nificativos y de cierta complejidad (secuen-cias de sucesos), teniendo en cuenta la in-fluencia que ejerce la experiencia comuni-cativa y el tipo de lenguaje predominanteen los niños.
• Para comprobar la importancia del len-guaje de signos como soporte organizadorde la experiencia y su papel en el recuerdo,hemos controlado esta variable por el sta-tus oyente-sordo de los padres. Sin embar-go, los estudios realizados con niños sordosponen de manifiesto la necesidad de con-trolar otro tipo de variables. La dispersiónde los datos, las diferencias que se produ-cen entre sordos en numerosos aspectos,frecuentemente invalidan conclusiones in-teresantes. Por esta razón se ha hecho unconsiderable esfuerzo en los siguientes ni-veles:
1. Ampliar el número de los sujetos porencima de lo habitual cuando se tra-baja con niños sordos. Esto conlleva aampliar el muestreo a zonas geográfi-cas distantes, debido al bajo númerode sujetos disponibles en una sola.
2. Delimitar con la máxima precisiónposible el tipo de interacción lingüís-tica de los niños, completando el datoesencial de poseer o no poseer padressordos, con los informes familiares einstitucionales.
3. Establecer como criterio de pérdidaauditiva los 85 db., bilaterales, comple-tando esta condición con otra: que lasordera fuera prelocutiva.
4. Deslindar aquellos casos cuya etiolo-gía pudiera ir asociada con otro tipode trastornos intelectuales o de priva-ciones importantes de experiencia so-cial.
5. Controlar el nivel intelectual, la com-prensión general lingüística, la lecturalabial, el inicio de la escolarización, elentrenamiento temprano, el centro ymétodo pedagógico y el nivel socio-económico. Todas estas variables han 83

84
demostrado su importancia en los tra-bajos revisados.
Hemos utilizado una tarea de reconstruc-ción por la dificultad que entraña aplicar ta-reas de recuerdo libre en niños sordos pro-fundos. El enmascaramiento entre las habi-lidades comunicativas y la capacidad de re-cuerdo real se da ya en niños oyentes de cor-ta edad. Teniendo en cuenta la complejidadde las tareas, el déficit de comunicación delsordo profundo hubiera sido insalvable.Aún así, se ha empleado una modalidad através de maquetas que no es reconstructi-va y que se detallará en el epígrafe de Pro-cedimiento. La reconstrucción permite, porotro lado, una manipulación del materialmás sugestiva para este tipo de niños y estáevolutivamente situada entre el reconoci-miento y el recuerdo libre (Brown, 1975).
El estudio comprende la reconstrucciónde historias simples de uno y dos episodios.Se ha empleado una secuencia descriptiva(sin hilazón lógica entre sus elementos)como contraste. El orden de la secuencia seha manipulado de dos formas. Exceptuan-do la tarea descriptiva, los cuentos se pre-sentaron en orden directo e inverso al 50cien. El modo de presentación incluye ta-reas activas y gráficas. En las primeras, elniño debe reproducir la secuencia manipu-lando unos materiales (muñecos, coches,etc.) sobre una maqueta. Las segundas con-sisten en reconstrucción de secuencias de di-bujos.
Lo expuesto hasta ahora hace referenciaal tratamiento intrasujetos. Como variablesclasificatorias hemos empleado la edad, elgrupo y la longitud de la historia. Los ni-veles de edad forman un abanico entre loscuatro y los doce años. La clasificación porgrupos incluye dos de niños sordos (uno conexperiencia en signos y otro sin ella) y dosde niños oyentes. Estos últimos sirven decontraste a dos niveles:
a) Informan de la diferencia que es de-bida en la ejecución de las tareas al so-porte lingüístico y a la mayor capaci-dad de experiencia general del en-torno.
b) Proveen información acerca del efec-to que la supresión del procedimientooral produce en la tarea de reconstruc-ción. Uno de los grupos realiza laspruebas de igual forma que los sordosy al otro se le incluye simultáneamen-
te la expresión oral -de los relatos,siendo éste el único grupo con proce-dimiento oral.
La longitud de las narraciones tiene tresniveles. Se ha hecho así para adaptarla a lasdiferentes edades de la muestra, teniendoen cuenta la falta de información sobre elrendimiento de los sordos ante estas tareas.Esta variación en la longitud no debe afec-tar a la saliencia de las unidad más signifi-cativas de la secuencia (Glenn, 1978; Steiny Glenn, 1979).
Se han controlado los efectos del conte-nido de las historias, es decir, del grado defamiliaridad que pudieran tener los niñoscon el empleo de narraciones nuevas, no ha-bituales en la literatura infantil. Los temasson asequibles y sencillos con situacionesque no desbordan en ningún caso el cono-cimiento social que tienen los niños enlas edades empleadas, tanto oyentes comosordos.
En resumen, los objetivos básicos de lainvestigación son los que siguen:
1. Reunir información sobre una tarea dereconstrucción de secuencias significa-tivas de sucesos en niños sordos pro-fundos.
2. Comprobar la evolución con la edadde los patrones de respuesta, contro-lando las variables que la literatura so-bre el tema ha señalado como más in-fluyentes. Comparar este patrón congrupos de niños oyentes.
3. Comprobar los efectos que la expe-riencia comunicativa, en relación conel lenguaje de signos, tiene sobre la ta-rea de reconstrucción de secuenciasempleada.
METODO
Sujetos
Se estudió un total de 100 niños clasifi-cados en cuatro grupos de veinticinco. Dosde los grupos eran de niños sordos profun-dos y prelocutivos (N = 50); uno de ellos sinexperiencia en lenguaje de signos (5 1 ) y elotro con el lenguaje de signos «materno»por ser hijos de padres sordos (S2 ). Los dosgrupos de oyentes se diferenciaron por elprocedimiento oral o gestual con el que se

le pasaron las pruebas (0 2 y 0 1 ). Los gru-pos se aparearon entre sí con respecto a lasvariables edad, sexo, longitud de la narra-ción y nivel socioeconómico, teniendo comogrupo base el S 2 (sordos de padres sordos)por la dificultad que entraña su localización.En efecto, ha sido necesario reclutar lamuestra en tres Comunidades Autónomasdistintas de acuerdo con la siguiente distri-bución:
Colegio San José de Cáritas (Las Palmas) 9Instituto Nacional de Pedagogíadel Sordo (Madrid) 11Instituto Valenciano de Sordomudos 8
TOTAL 28
Tres niños fueron excluidos por no cum-plir con exactitud las condiciones criterio.Es indudable que la dispersión geográficaañade una fuente de error adicional que hasido imposible evitar. Aunque el tipo de ins-trucción es en los tres Centros exclusiva-mente oral, la variable «Centro» se ha con-trolado en el análisis de los datos y los dosgrupos de sordos se han apareado con res-pecto a ella. En la Tabla 1 se encuentranlos valores de los cuatro grupos en las va-riables edad, sexo y nivel socioeconómico.
«A»
GRUPONIVEL DE EDAD
1 2 3 4
S, 4,10 5,10 8,11 11,11S, 4,7 5,10 8,8 11,80, 4,8 6,0 8,11 11,80 2 4,9 6,2 9,0 11,9
4,9 6,0 8,11 11,9
«B»
SEXO NIVELSOCIOECONOMICO
(%) (%)Grupo
V M BM A
S 2 41,25 58,75 83 11 6S , 41,25 58,75 79 13 80 , 41,25 58,75 68 20 1202 41,25 58,75 73 16 11
TABLA 1
Valores de los cuatro grupos de lainvestigación enlas variables EDAD (A),
SEXO y NIVEL SOCIOECONOMICO (B).
El diseño que se ha utilizado es del tipofactorial-incompleto con un total de4 x 4 x 3 . 3 x 3 interacciones posibles, aun-que no se han estimado todas, bien por irre-levantes o por exigencias procedimentales.Como variables clasificatorias se han toma-do la EDAD y el GRUPO. Esta última presen-ta cuatro modalidades.
S': niños sordos de padres sordos.S': niños sordos de padres oyentes.1: niños oyentes sin procedimiento oral.2: niños oyentes con procedimiento
oral.
Como factores manipulativos intrasuje-tos se encuentran el MODO DE REPRESENTA-CION con tres modalidades (activa, gráfica ymixta), el TIPO DE NARRACION (cuentos ysecuencias descriptivas) que hemos asocia-do con la variable ORDEN DE PRESENTACION(directo e inverso). Se dan así tres modali-dades: cuento directo, cuento inverso y na-rración descriptiva. Por último, la LONGI-TUD DE LA HISTORIA, con tres modalidadesde 6, 11 y 21 proposiciones lingüísticas, di-bujos equivalentes o acciones escenificadas.Esta variable se ha anidado en el diseño porla dificultad inherente al mismo y las limi-taciones que la muestra de niños sordos im-pone a la investigación. En el Cuadro 1 se
LongitudEDAD
4 6 9 12
L,L 2
L 3
x xX 50% X
X 50% X
CUADRO 1
Condiciones experimentales debidas altratamiento de la variable LONGITUD.
puede ver los subgrupos de contraste queforma el tratamiento de esta variable. En elCuadro 2 se expone el diseño general de lainvestigación.
Como variable dependiente se ha toma-do el coeficiente de correlación ordinal deSpearman entre el orden de la respuesta delsujeto y el orden-norma de presentación.Esto supone convertir las puntuaciones di-rectas, es decir, las secuencias reconstruidas,en una sola puntuación por prueba: la co-rrelación total obtenida. La variable depen-diente ha tenido tres tratamientos específi-cos. El primero tiene que ver con las treslongitudes de secuencias empleadas. En este 85

GRUPO X
NARRACIONES
EDAD
4 6 9 12
S , S , O , O, S 2 S , 0 , 02 S , S , O , 02 S 2 S i O] 02
Cuento A. D.Cuento A. I.Cuento G. D.Cuento G. I.
Descriptiva
Cuento A. D. (M)Cuento A. I. (M)Cuento G. D. (M)Cuento G. I. (M)
Descriptiva (M)
xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
x xx xx xx x
x x
xxxx
x
xxxx
x
x x xx x xx x xx x x
x x x
xxxx
x
Longitud L, L, 50%-L2 50%-L3 50%-L2 50%-L3
CUADRO 2
Diseño general empleado en la investigación e interacciones deseadas. La columna deNARRACIONES agrupa las variables ORDEN DE PRESENTACION (directo e inverso),
MODO DE PRESENTACION (activo, gráfico y mixto) y TIPO DE NARRACION (historia ysecuencia descriptiva) como factores intrasujetos. Los factores intersujetos son la EDAD y
GRUPO. Se incluye el tratamiento de la variable anidada LONGITUD DE LA SECUENCIA.A: activo. D: directo. I: inverso. G: gráfico. M: procedimiento mixto.
86
caso r, se ponderó en función del númerode items de cada longitud. El segundo hacereferencia al caso de secuencias activas, es-cenificadas en maqueta, donde la respuestadel niño podía experimentar pérdidas (L).El r, se ponderó en función del número deitems recordados por el niño con respectoal total de la secuencia. Se han consideradosólo los items que no rompe la secuencia depresentación. Veamos un ejemplo:
NORMA: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (L1)RESPUESTA 6 - 1 - 3 - 4 - 5
Los ítems subrayados son los únicos quese han mantenido ordenados en el recuer-do. Aplicar mecánicamente t., hubiera su-puesto una penalización excesiva y una pér-dida cualitativa importante. En el ejemplo,la reconversión de los datos hubiera sido deesta forma:
NORMA: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6RESPUESTA: 1 - 2 - 3
El ítem 1 no se ha tenido en cuenta porseguir al 6, secuencia incorrecta. Sim em-bargo el 3, 4 y 5 siguen correctamente al 1,aunque se haya perdido en el recuerdo elítem 2.
El tercer tratamiento se efectuó ante lavariable ORDEN DE PRESENTACION (directo
e inverso). Se generó una nueva variable lla-mada NORMA INVERSA con tres valores se-gún la longitud empleada. Esta variable esinstrumental, haciendo corresponder los va-lores 1 al 6, por ejemplo, con los valores 6a 1.
La variable dependiente empírica es,pues, F,,,. Cada sujeto posee cinco medidas(una por prueba) de este coeficiente. Lastransformaciones realizadas sobre las pun-tuaciones originales y los análisis específi-cos se llevaron a cabo en el Centro de Cál-culo de la Universidad de La Laguna, utili-zando los paquetes estadísticos SPS yBMDP. El primero como lenguaje de altonivel más que como paquete de subrutinas(cálculo de r„) y el segundo para los ANO-VA mixtos (programa de P2V-ANovA).
Material
1. Pruebas previas
a) Rayen. Para los tres primeros nivelesde edad la Escala de Color. Para el úl-timo nivel, la Escala General.
b) Nivel General de Comprensión Lin-güística. Por el test de selección(SCREENING TEST) del Stanford

Achievement Test, edición especialpara sordos, adaptada por Marchesi(1983c).
c) Lectura Labial. Adaptación castellanadel Donaldson Lip Reading Test y delCraig Lipreading Inventory (Marche-si, 1983c).
2. Material específico
Se han elaborado ocho narraciones contres longitudes diferentes siguiendo el mo-delo gramatical de Stein y Glenn (1979).Cada narración posee una versión directa yuna inversa. Esta última supone el comien-zo del relato por la última categoría y elcambio de los tiempos verbales y de ciertasconectivas. De las ocho versiones base, cua-tro se han realizado gráficamente y otrascuatro se han convertido en guiones de ac-ción para ser representados en dos maque-tas construidas al efecto. La versión gráficacomienza con una portada que agrupa a los.personajes y elementos del relato y poseetantas láminas como proposiciones lingüís-ticas tiene la versión oral. El caso de las res-puestas internas de los protagonistas se haresuelto como es habitual en los comics in-fantiles. En la Figura 3 puede apreciarse
FIGURA 3
Ejemplo de representación de un respuestainterna a través del uso de viñetas subjetivas.
La figura hace alusión al sentimiento depérdida que sufre el personaje ante la huida del
animal.
este hecho. El estilo se ha adaptado tam-bién a las edades de los niños (Figura 4).En el Apéndice puede encontrarse un epi-sodio completo con el texto oral correspon-diente.
c=,o
FIGURA 4
Ejemplo - del diferente estilo gráfico empleadopara los niños de cuatro y seis años (arriba) y
los de nueve y doce años (abajo).
En los cuentos escenificados, los guionesse forman por una secuencia de accionesequivalentes a las proposiciones lingüísti-cas. Cada acción recoge, de la forma másajustada posible, el contenido semántico dela proposición. Tres personas expertas enLingüística realizaron la selección bajo elcriterio de unanimidad. No se utilizó nin-gún signo estructurado propio del lenguajede los sordos. Los guiones se escribieron ygrabaron en cinta para su aplicación por losexperimentadores. Se construyeron dos ma-quetas de 35 x 50 cm que permitieran la in-clusión de los elementos necesarios y su ma-nipulación cómoda.
Las secuencias descriptivas se elaboraronen torno a un tema central (un puerto pes-quero o un valle) y sus elementos no guar-dan entre sí una relación específica lógico-narrativa). En el Apéndice pueden encon-trarse algunos dibujos de esta serie. Sólo seutilizaron de forma gráfica.
Procedimiento
Tres psicólogos y un pedagogo han reco-gido los datos en su totalidad y fueron en-trenados «en vacío» en las diferentes situa-ciones de prueba. Se ha preferido un equi-po reducido que adquiera la flexibilidad ne- 87

--
a_
cesaria en el trato con los niños sordos yunificara criterios en los aspectos más cua-litativos de la investigación.
La situación de prueba ha sido general-mente individual. Sólo en el caso del Rayeno Screening Test, se hizo de tres en tres ni-ños y en los niveles superiores de edad. Lastareas especificas fueron siempre individua-les y se procuró respetar la variabilidad delos sujetos en atención, comprensión y eje-cución de las tareas. La duración y númerode sesiones por sujeto dependieron de laedad y del criterio del experimentador encada momento. Entre 3 y 4 horas por niñoa lo largo de dos o tres sesiones puede serel promedio.
El orden de presentación de las narracio-nes fue controlado estableciendo tres suce-siones distintas con alternancias en el tipode narración y modo de presentación. Acada niño se le asignó una clave según sunivel de edad, longitud de la narración em-pleada y grupo de pertenencia. Indepen-dientemente del orden real en el que los ni-ños pasaban al lugar de las pruebas, eranasignados a uno de los tres órdenes estable-cidos según un contrabalanceo específico deéstos dentro de su grupo.
En el modo de presentación activo, des-pués de familiarizar al niño con el material,se le explican los gestos de apoyo y se le en-trena a utilizarlos. Estos gestos sirven paraseparar las categorías de la gramática em-pleada, discriminando los grupos de accióncorrespondientes que se computarán en larespuesta del niño. También recogen las
FIGURA 5
marcas temporales «antes de» y «despuésde». Por último, se emplearon para repre-sentar las acciones de «pensar», «ver» y«hablar». En las Figuras 5, 6 y 7 se expli-caron gráficamente.
FIGURA 6
Representación gráfica de las marcastemporales «antes de» (a) y «después de» (b)
en función del orden inverso o directo depresentación del cuento.
FIGURA 7
88Representación gráfica del movimiento que
indica la separación de categorías gramaticales. Representación gráfica de las acciones de
pensar y hablar.

REGISTRO DERESPUESTASALIDA bE GUIO-NMAGNETOFONT
Una vez que el niño ha repetido algunosejemplos y comprende la situación, se re-presenta el cuento con ayuda de un magne-tófono donde se encuentran grabados losguiones de acción. De esta forma, el expe-rimentador puede concentrarse en la tareasin necesitar memorizarla. Cuando el niñorepite la secuencia, el experimentador vagrabando verbalmente todo lo que hace.Después se analizan y registran las graba-ciones. En la Figura 8 se esquematiza todoel proceso.
REGISTRO PARCIAL
HRG
FIGURA 8
Esquema general del procedimiento seguido enla presentación activa de las historias. Véase
explicación en el texto.
En el modo gráfico de presentación seinstruye de igual forma a los niños sobrelos gestos de apoyo y el objetivo de la ta-rea. Se entrega unos instantes la portada lla-mando la atención sobre sus elementos.Después se inicia la presentación de cada lá-mina utilizando los gestos de apoyo. Las lá-minas se retiran antes de pasar a la siguien-te. Al finalizar, se colocan todas ante él se-gún una numeración al dorso preestableci-da. Todos los niños ven, pues, las láminasen la misma disposición espacial.
El modo de presentación mixto se aplicasólo a un grupo de oyentes (02 ). Es una in-teracción de los dos modos anteriores con
la expresión verbal correspondiente. Aun-que a los niños se les anima a que repro-duzcan tanto el orden gráfico y las accionesescenificadas como su contenido verbal, elcriterio principal de respuesta es similar alde los otros grupos, es decir, el orden de lá-minas y acciones.
Análisis de resultados
La complejidad del diseño y la gran can-tidad de datos recogidos aconsejan haceruna selección de aquellos resultados quepuedan ser más interesantes. Se han reali-zado ANOVAS globales de cuatro modos declasificación, tomando como factores inter-sujetos la EDAD y el GRUPO y como factoresintrasujetos el MODO DE PRESENTACION y elORDEN NARRATIVO. Cuando la comparaciónintergrupo se estimó relevante se efectua-ron ANOVAS específicos tomando la varia-ble clasificadora GRUPO con dos únicas mo-dalidades y seis configuraciones (grupos desordos entre sí, grupos de oyentes entre síy las cuatrO combinaciones entre los gruposde sordos y oyentes). Nos centramos espe-cialmente en los efectos del factor GRUPOque es la variable central de la investiga-ción. La variable dependiente empírica fuersp en todos los casos. El diseño supone aná-lisis separados en relación con la longitudde las historias. Comenzaremos por los gru-pos de cuatro a seis años.
Cuatro y seis años
Los efectos de la EDAD no se producenen las secuencias activas, pero sí en las grá-ficas, especialmente en la inversa (F=6.22;p 0.001). Como era previsible, en la secuen-cia descriptiva los niños de seis años son su-periores a los de cuatro (F=4.37; p 0.004).
Con respecto al GRUPO, el perfil generalde los datos sitúa a los oyentes con proce-dimiento MIXTO (0 2 ) como el de mejor eje-cución. En concreto, los contrastes intergru-po muestran una superioridad sobre los ni-ños sordos de padres oyentes (S 1 ) en loscuentos gráficos y en el cuento activo direc-to, manteniéndose la tendencia sin signifi-cación estadística en la secuencia descripti-va y en la historia activa inversa (donde sedetectó un efecto «suelo»). Sin embargo,esta superioridad no se produce con respec-to a los sordos con lenguajes de signos (S2).Sólo en la historia gráfica directa 0 2 es su-perior a S 2 (F=4.83; p 0.004). Esta diferen- 89

HISTORIA INVERSAF = 3,42 p < 0,0285
0,90,8
0,70,60,50,40,30,20,1
90
cia desaparece a los seis años. La relaciónentre los cuatro grupos se refleja en la FI-GURA-9, tomando como ejemplo la historiagráfica inversa. Los oyentes sin procedi-miento oral (0 1 ) se igualan con el grupo desordos más eficaz (S2).
S, 01 0'
FIGURA 9
Efectos debidos al GRUPO en lareconstrucción de la historia gráfica inversa.
Es importante la interacción EDAD x GRU-PO en los cuatro cuentos (exceptuando lanarración descriptiva). La interacción no essignificativa, pero se aprecia una tendenciaparcial importante entre los grupos de sor-dos en relación con la EDAD. En la Figura10 puede verse gráficamente como, a loscuatro años, ambos grupos obtienen unabaja puntuación, pero a los 6, el grupo conlenguaje de signos progresa, mientras el queno lo tiene se sitúa al mismo nivel que alos cuatro años.
EL ORDEN DE PRESENTACION (directo oinverso) tiene el efecto esperado en cuanto
F = 2,76p <0,11
S,
s,
4
FIGURA 10
Representación gráfica de la interacciónEDAD x GRUPO considerando las cuatro
historias.
a la dificultad de las secuencias inversas aestas edades. Pero es interesante resaltar denuevo el perfil característico en función delos grupos (Figura 11).
DIRECTO
1,00,90,80,7
F = 40,45p <0,000
0,6 INVERSO0,50,40,30,20,1
S2 s, O 02
FIGURA 11
Efecto del ORDEN DE PRESENTACION enlas cuatro historias.
En cuanto al análisis de categorías, los ni-ños sordos de padres oyentes (S') no refle-jan la saliencia categorial como lo hacen loshijos de padres sordos (S2 ). Estos últimosse asemejan a los dos grupos de oyentes.A los cuatro años, la inversión del orden esreorganizada en el sentido del esquema dela historia por todos los grupos excepto, denuevo, el S I , que tiene una secuencia másdesestructurada. A los seis años, todos losgrupos dejan de reorganizar la secuencia in-versa, si bien no mantiene este orden, sal-vo algunos indicios del grupo de oyentescon procedimento mixto (02).
Nueve y doce años
Los efectos de la EDAD son mucho me-nores que en el caso de los niños de cuatroy seis años, con la única excepción del cuen-to activo directo, donde los mayores alcan-zan mejores resultados (F= 4.97; p 0.02). Elaumento de la LONGITUD disminuye el ren-dimiento en todos los grupos y edades, pu-diéndose detectar un efecto «suelo» en lahistoria activa inversa, que resultó de enor-me dificultad. En general, esta variable nodiferenció sordos de oyentes ni a los mayo-res de los menores.
En cuanto al factor GRUPO, se puede afir-mar que los oyentes con procedimiento oral(02 ) muestran poca superioridad en estasedades, asimilándose prácticamente las di-ferencias. Sin embargo, el otro grupo deoyentes (O') es significativamente superioral de sordos de padres sordos (S 2 ) (F = 6.98;
0,9
0,8
0,7
0,6 -
0,4 -
0,3 -
0,1 -

0,9
0,8
0,7 -
0,6
0,5 -
0,4 -
0,3
0,2
0,1]
F = 35,09p < 0,000
DIVERSO
INVERSO
• 6-
• 5-
• 3-
.1-
•••.
ssi
v9t.p. 0.01) por primera vez. Y lo es tambiéncon respecto a S' (F=14.88; p. 0.001).
EL MODO DE PRESENTACION por sí solo notiene efectos significativos, ni la interacciónMODO X GRUPO en ninguna longitud. Sí lostiene la interacción MODO X ORDEN (F=35.09; p 0.000) (Figura 12). Las historias ac-tivas directas son bien reconstruidas, mien-tras que las inversas suponen una alta difi-cultad para el conjunto de los sujetos. Cuan-do la presentación es . gráfica, esta diferen-cia no se produce, al igual que pasaba conlos niños de cuatro y seis años.
La secuencia descriptiva no produce dife-rencias significativas en relación con elGRUPO, EDAD o LONGITUD. Su grado de di-ficultad se sitúa entre el orden directo e in-verso de las historias.
Los niños de estas edades muestran una
más clara estructuración del esquema de lahistoria que los pequeños de cuatro y seisaños. Sin embargo, hay que matizar estaafirmación general en función del orden di-recto e inverso. Los oyentes del grupo 01(sin procedimiento oral) no mantienen conclaridad el orden inverso, cosa que sí hacencon flexibilidad los del grupo 02 . Los gru-pos de sordos son más irregulares en su re-construcción. Aquellos que tienen padressordos reflejan mejor el esquema de la his-toria, incluso en el orden inverso, pero dis-ta mucho de ser un patrón constante de res-puesta. Recordemos que las categorías cen-trales que constituyen un episodio son la In-troducción, Ejecución y Consecuencia. Enlas Figuras 13, 14 y 15 se recogen estructu-ras reconstruidas por los dos grupos de sordosy el efecto de la longitud en uno de ellos (5').
ACTIVO
GRAFICOCONCLUSIONES
FIGURA 121. Los efectos de la edad entre los cuatro
Representación gráfica de la interacción y seis años que se manifiestan en losMODO x ORDEN en las cuatro historias. grupos de oyentes y en el de sordos
ORDEN DIRECTO- - - -ORDEN INVERSO
INTRODUCCION SUCESOINICIAL
RESPUESTA EJECUCION CONSECUENCIA REACCIONINT.
FIGURA 13
Representación gráfica del promedio de reconstrucción de las categorías de la historia según lagramática de STEIN y GLENN (1979). Grupo de niños sordos de padres sordos (S 2). Edad: doce
años. Longitud: 2. 91

ORDEN DIRECTO
- - - ORDEN INVERSO
••n
—
ORDEN DIRECTO
ORDEN INVERSO1,0 -
0,9
0,8
0,7 -
0,6 -
0,5 -
0,4 -
0,3 -
0,2 -
0,1
INTRODUCCION SUCESO
RESPUESTA EJECUCION CONSECUENCIA REACCION
INICIAL
INT.
FIGURA 14
Representación gráfica del promedio de reconstrucción de las categorías de la historia según lagramática de STE1N y GLENN (1979). Grupo de niños sordos de padres oyentes (S'). Edad: doce
años. Longitud: 2.
INTRODUCCION SUCESO RESPUESTA EJECUCION CONSECUENCIA REACCION
INICIAL INT.
FIGURA 15
Representación gráfica del promedio de reconstrucción de las categorías de la historia según lagramática de STEIN y GLENN (1979). Grupo de niños sordos de padres oyentes (S I ). Edad: doce
años. Longitud: 3.
92
con lenguaje temprano de signos nose producen en el grupo de sordos sinlenguaje temprano de signos. Esto esespecialmente importante porque lasedades que comentamos correspondenal comienzo de la escolarización. Enlos Centros donde se ha trabajado, estosupone una intensificación sistemáti-
ca del aprendizaje oral exclusivo. Porotro lado, los sordos de padres oyen-tes tienen la oportunidad de interac-cionar en lenguaje de signos con otrosniños, aunque de forma «clandestina».
2. Por el contrario, los sordos con len-guaje de signos anulan las diferenciasdel inicio de la escolarización, en las

tareas utilizadas, con respecto a losoyentes. Si estos últimos son privadosdel soporte lingüístico (grupo 0 1 ) nose destacan en ninguna tarea a los cua-tro y seis años. Esto resalta la impor-tancia de la deprivación lingüística ysus posibles efectos en la estructuracognitiva global del sordo.
3. De las dos conclusiones anteriores po-demos deducir que la experiencia co-municativa temprana a través del len-guaje de signos, permite a los niñosdel grupo S' un mayor intercambio deinformación que aumenta su grado deconocimiento social. Su patrón de res-puesta es superior al del otro grupo desordos y confirma la importancia dellenguaje de signos como soporte de laorganización de secuencias significati-vas en la memoria.
4. Los efectos de la edad disminuyen odesaparecen entre nueve y doce años.En relación a los sordos, la escolariza-ción tiende a igualar los dos grupos, sibien, en las pruebas más difíciles pue-de afirmarse la peor ejecución de lossordos en general, y particularmente,del grupo sin lenguaje temprano designos.
5. Los efectos de la escolarización en lossordos deben matizarse. El ingreso seefectúa en una situación muy deficita-ria. Atribuir al método oral exclusivoel progreso parcial detectado suponeignorar la presencia de otros muchosdatos que demuestran el bajo nivel dedesarrollo de los niños sordos frente alos oyentes. Aspectos tan esencialescomo la habilidad lectora, compren-sión lectora, léxico, habla, rendimien-to académico general, etc., marcan la
diferencia. Se encuentran enmascara-dos efectos importantes derivados dela socialización entre iguales como lapráctica fluida y clandestina del len-guaje de signos y lo que supone la ex-periencia general del entorno para losniños.
6. De cualquier forma, el retraso con quelos sordos, en general, abordan la es-colarización es notable. La manipula-ción del orden temporal de las secuen-cias refleja la falta de reversibilidad ló-gica cuando en los niños oyentes co-mienza claramente a producirse. Estonos lleva a considerar, junto con otrosmuchos datos concurrentes, que no de-ben cerrarse caminos a los intercam-bios comunicativos tempranos de lossordos y confiarlo todo a una desmu-tización mecánica que se produce enun período más tardío.
7. La enorme variabilidad de los datosextraídos de la población sorda, juntocon los problemas de control que plan-tea, hace necesario investigacioneslongitudinales con programas de in-tervención temprana, que partan deuna detección precoz de la sordera yevalúen con exactitud la influencia queel entorno lingüístico e instruccionaldel niño ejerce sobre su desarrollo glo-bal. En el estado actual de nuestros co-nocimientos, la intervención deberíabasarse en la estimulación oral y sig-nada de forma simultánea y tempra-na. La adquisición de signos no parecedificultar el aprendizaje oral y es unvehículo más inmediato de comunica-ción, un instrumento para la organi-zación de la realidad y un factor de so-cialización cuando el ambiente no eshostil al signo.
Notas
Para una amplia revisión sobre la memoria en sordos profundos puede consultarse Marchesi, A.; Fernán-dez Lagunilla, E., y Ruiz Vargas, J. M.: «La memoria de los sordos profundos». Revista de Psicología Generaly Aplicada, 35 (1). (1980); 139-166.
Remito a revisiones anteriores realizadas por A. Marchesi y G. Paniagua, Infancia y Aprendizaje, número22, (1983); págs. 27-45. «El recuerdo de cuentos e historias en los niños».
3 Para ampliar estos aspectos puede consultarse: Marchesi, A.: «El lenguaje de signos». Estudios de Psicolo-gía, núm. 5-6, (1981); págs. 154-184. 93

Apéndice A: Portada y dosepisodios completos de un cuento delongitud-3.
PORTADA. CUENTO C, L,.
Iab% ir
rélj
aro"'aso.rév
101.
rAbwqmon-
"PatikáTs
«A»
«B»
«A».—SUCESO: Y uno de los conejos seescapó.
«B».—R. INTERNA: 1_4 niña pensó que elconejo habría ido al bosque.
«A»
«B»
«A».—INTRODUCCION: Había una vezuna niña que tenía dos conejos en una jaulade su jardín.
«B».—Primer Episodio. SUCESO: Un día seolvidó de cerrar la puerta de la jaula.
«A».—R. INTERNA (2): A comer hierba.«B».—EJECUCION: Fue corriendo al bosque.94

z...-
«A».—EJECUCION (2): Y comenzó abuscarlo.
«B».—CONSECUENCIA: Pero no loencontró.
«A».—REACCION (2): Convencida de nover más a su conejo.
«B».—Segundo Episodio. SUCESO: Derepente, su madre le avisó.
CONSECUENCIA (2): Cansándose mucho.
REACCION: Y volvió a su casa muy triste.
«A»
«A».—SUCESO (2): Que el conejo estabajunto a la jaula.«B».—R. INTERNA: La niña pensó enregañarlo.
95

«B»
«A».—R. INTERNA (2): Pero luego seimaginó que estaría muy asustado.
«B».—EJECUCION: Abrió la puerta de lajaula.
«A»
«B»
«A».—EJECUCION (2): Y llamó al conejopara que entrara.
«B».—CONSECUENCIA: El conejo dio unsalto.
«A».—REACCION (2): Y se fue muycontenta a su casa.
«A».—CONSECUENCIA (2): Y entró en lajaula.
«B».—REACCION: Entonces ella cerró la
96 puerta.

Apéndice B: Portada y primer dibujo de la secuencia descriptiva:
«A»
«A».—INTRODUCCION: Te vamos a contar un paisaje junto al mar muy bonito.«B».—Hay unos niños pescando en unas rocas.
97

Resumen
98
Esta investigación analizó la memoria de materiales significativos en niños sordos profundos de cuatro a• doce años. Partiendo del marco conceptual de las gramáticas de la historia se diseñaron gráficas y activas (re-presentación en maquetas) con la estructura de cuentos tradicionales. La variable principal fue la experienciatemprana del lenguaje de signos en los niños sordos. Con un diseño factorial mixto se registraron las respuestasde cuatro grupos de niños (doce de oyentes y doce de sordos) manipulando la longitud, el orden narrativo, eltipo de narración y el modo de presentación de los cuentos. Los grupos de sordos se diferencian por su expe-riencia en el lenguaje de signos. Los resultados indican una tendencia general favorable a los niños con estetipo de lenguaje. Se analizan las causas posibles de este efecto y se sugieren futuras vías de intervención bimodalcon los sordos profundos.
SummaryThese studies analyzed the memory of significant materials in deep deaf 4 to 12 years old children. Starting
from de conceptual frame of the history grammars, graphic and active tasks were designed (representation inmodels) with the structure of the traditional tales. The principal variable was the early experience of the signlanguage in deaf children. With a mixed factorial design there were registered the answers from 3 groups ofchildren (2 full hearing 2 deaf) handling the length, the narrative order, the type of narrative and the way ofpresentation of the tales.
The groups of deaf children are differentiated for their experience in the siga language. The results give ageneral tendency favourable to the children using this type of language. The possible causes of this effects areanaylzed and future means of bimodal intervention with deep deaf persons suggested.
RésuméCette recherche á analysé le mémoire de matériels significatifs chez des enfants sourd profonds de 4 á 12
ans. En partant dv domaine conceptuel des grammariens de Phistoire, des táches graphiques et actives on étépro posées (représentation par des maquettes) avec la structure des récits traditionnels. La variation principalec'était l'expérience prématurée du langage de signes chez les enfants sourds. Avec un schéma factoriel mixteon a recueilli les réponses de 4 groupes d'enfants (2 d'audition normales et 2 sourds) en maniant la longueur,Pordre narratif, le type de narration et le mode de présentation des récits. Les résultats montrent une tendancegénérale favorable aux enfant avec ce type de langage. Les causes virtuelles de cet effet sont analysées et l'onpro posé des futures voies d'intervention bimodale avec les sourds profonds.
ReferenciasANDERSON, R. C.: «The notion of schemata and the educational enterprise: general discussion of the conferen-
ce», en R. C. Anderson y W. E. Montague: Schooling and the acquisition of Knowledge. Hillsdale. N. J.LEA, 1977.
ANDERSON, J. R.: Concepts, propositions, and schemata: What are the cognitive units? Technical Report 80-Z,Department of Psychology. Carnegie - Mellon University, 1980.
ANDERSON, R. J., y Sisa), F. Y.: Standardization of the W.1. S. C.-R. performance scale for deaf children. Was-hington, D. C.: Office of Demographic Studies, Gallandet College, 1977.
BELLUGI, E.; KLIMA, U., y SIPLE, P.: «Remembering in signs». Cognition, 3 (1975), 93-125.BELLUGI, U., y KLIMA, E.: «Two faces of sign. Iconic and abstract», en S. Harnard y J. Lancester (Eds.): Origins
and evolution of language and speech. Nueva York, New York Academy of Sciences, 1976; 514-538.BORNSTEIN, H.: «Sign language in the education of the deaf», en I. M. Schlesinger y L. Namir (Eds.): Siga lan-
guage of the deaf. Psychological, linguistic and sociological perspectives. Nueva York, Academic Press, 1978;331-361.
BRASSEL, K. E., y QUIGLEY, S. P.: «The influence of early language and communication environments on thedevelopment of language in deaf children». lnstitute for Research on Exceptional Children. Urbana - Cham-paigne. University of Illinois. También en Journal of Speech and vearing vesearch, 199, 20 (1975); 95-107.
- «Influence of certain language and communication enviroments in early childhood on the development oflanguage in deaf individuals». Journal of Speech and Hearing Research, 20, (1971); 81-94.
BROWN, A. L.: «The development of memory: Knowing, Knowing about and Knowing how ro Know», en H.W. Reese (Ed.): Advances in child development and behavior, vol. 10. Nueva York, Academic Press, 1975a.
—: «Recognition, reconstruction and recall of narrative sequences by preoperational children». Chad Develop-ment, 46, (19756); 156-166.
- «Progressive elaboration and memory for order in children». Journal of Experimental child Psychology, 19(1975c); 383-400.

-: «The construction of temporal succession by preoperational children», en A. D. Pick (Ed.): MinnesotaSymposia on child psychology, vol. 10, Minneapolis, University of Minnesota, 1976; 28-83.
CLARK, T. A.: «Serial order processing and configurational analysis in young deaf children». Dissert. Abs. Int.,38 (I-A) (1977); 198.
CONRAD, R.: «Reading abiliry of deaf school-ieavers». British Journal of Edstc“iiemal Psychology, 47 (19770;138-148.
- : The deaf schoolchild. Language and cognitive function. Londres, Harper and Row, 1979.CORSON, H. J.: «Comparing deaf children of oral deaf parents and deaf parents using manual communications
with deaf children of hearing parents on academic, social, and communication functioning» (Doctoral dis-sertation, University of Cincinnati). Dissertation Abstract' International, 34, 6480 A (1974).
FRUMKIN, B., y ANISFELD, M.: «Semantic and Surface coder in the memory of deaf children». Cognitive Psycho-logy, 9 (1977); 475-493.
FURTH, H. G.: «Influence of language on the development of concept formation in deaf . children». Journal of• Abnorrnal and Social Psychology, 63 (1961); 386-389.
- «Research with the deaf: Implications for language and cognition». Psychological Bulletin, 62 (1964);145-164.
- Thinking without language. Psychological implications of deafness. Nueva York, The Free Press, 1966a.- «Linguistic deficiency and thinking: Research with deaf Subjects 1964-1969». Psychological Bulletin, 76
(1971); 58-72.- Deafness and Learning: A psychosocial approach. Belmont, Ca.: Wadsworth Publishing Company, Inc., 1973.GLENN, G.: «The role of episodic structure and of story length in children's recall of simple stories». Journal
of Verbal Learning and Verbal Behavior, 17 (1978); 229-247.GOLDIN-MEADOW, S., y FELDMAN, H.: The creation of a communication system: A study of deaf children of hear-
ing parents. Denver, Society for research in child developmenr, 1975.GROSJEAN, F.: «The perception of rate spoken and sign languages». Percept. Psychophys, 22 (1977); 408-413.- «Psycholinguistic: Psycholinguistic of Sign Language», en H. Lane y F. Grossjean (Eds.): Recent perspecti-
ves on American Siga Language. Hillsdale. N. J. LEA, 1980.HISKEY, M. S.: Nebraska test of learning aptitude for young deaf children. Lincoln, University of Nebraska, 1941.JENSEMA, C. J.; KARCHNER, M. A., y TRYBUS, R. J.: The rated speech intelligibility of hearing impaired children:
basic relationship and a detailed analysis. Series R. Number 6. Washington, D. C. Gallandet College. Officeof Demographic Studies, 1978.
Jobies, P. A.: «An educational comparison of rubella and non-rubella students at the Clarke School for the Deaf».American Annals of the Deaf, 121 (1976); 547-553.
KINTSCH, W., y GREENE, E.: «The role of culture specific schemata in the compresion and recall of stories».Discourse Processes, 1 (1978); 1-13.
KLIMA, E. S., y BELLUGI, V.: The sigas of language. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1979.LEVINE, E. S.: Youth in a soundless world, a search for personality, Nueva York, New York University Press,
1956.-: The ecology of early deafness. Nueva York. Columbia University Press, 1981.LIBEN, L. S.: «Free recall by deaf and hearing children: Semantic clustering and recall in trained and untrained
groups». Journal of experimental child psychology, 27 (1979); 105-119.MANDLER, J. M.: «A code in the node: The use of a story schema in retrieval». Discourse Processes, 1 (1978);
14-35.- «Categorical and schematic organization in memory», en C. R. Puff (Ed.): Memory organization and struc-
ture, cap. 8. Academic Press, 1979.- «Another story of grammars: Comments ons beaugrande's -The story of grammars and the grammar of
stories- ». Journal of Pragmatics, 6. North-Holland Publishing Company, 1982a; 433-440.- : Some Uses and Abuses of a Story Grammar. Discourse Processes 5 (1982b); 305-318.- «Recent research of story grammars», Language and Comprehension, en J. F. Le Ny y W. Kintsch (Eds.):
Nort-Holland Publishing Company, 1982c.- «Representation», en P. H. Mussen (Ed.): Handbook of child Psychology (vol. III, J. H. Flavell y E. M. Mark-
mann, eds.). Cognitive development. Nueva York, John Wiley and Jons, 1983.MANDLER, J. M., y DE FOREST, M.: «Is there more than one way to recall a story?». Child Develo pment, 50
(1979); 886-889.MANDLER, J. M., y GOODMAN, M.: «On the psychological validity of story structure». Journal of Verbal Learning
and Verbal Behavior, 21 (1982).MANDLER, J. M., y JOHNSON, N. S.: «Remembrance of things parsed: story structure and recall». Cognitive Psycho-
logy, 9(1977); 111-151.MANDLER, J. M., y JOHNSON, N. S.: «On throwing out the baby with the bathwarer. A raply to Black and Wi-
lensky's evaluation of story grammars». Cognitive Science, 4 (1980); 305-312.MANDLER, J. M.; SCRIBNER, S.; COLE, M., y DE FOREST, M.: «Cross cultural invariance in story recall». Child De-
velopment, 51 (1980); 19-26.MARCHESI, A.: «El lenguaje de signos». Estudios de Psicología, 5 y 6 (1981); 155-184.- : «El recuerdo de cuentos e historias en niños escolares». Infancia y Aprendizaje, 22 (1983a); 57-64.- : «La influencia del contenido de la historia en el recuerdo de los niños». Infancia y Aprendizaje, 22 (1983b);
65-68.- : «Todavía más esquemas». Infancia y Aprendizaje, 22 (1983c); 69-72. •MARCHESI, A.; FERNÁNDEZ LAGUNILLA, E., y Ruiz VARGAS, J. M.: «La memoria de los sordos profundos». Re-
vista de Psicología general y aplicada, 35 (1) (1980); 139-166.MARCHESI, A., y PANIAGUA, G.: «El recuerdo de cuentos e historias en los niños». Infancia y Aprendizaje, 22
(1983); 27-45.MC INTIRE, M. L.: «The acqujsition of American Sign Language hand configurations». Siga Language Studios,
16 (1977); 247-266. 99

MEADOW, K. P.: Deafness and child development. Londres, Edward Arnold, 1980.MUNRO, J. K., y WALES, R. J.: «Changes in the child's Comprehension of Simultaneity and Sequences». Journal
of verbal learning and verbal behavior, 21 (1982); 175-185.NEZWORSKI, T.; STEIN, N. L. y TRABASSO, T.: «Story structure versus content in children's fecal!». Journal of
Verbal Learning and Verbal Behavior, 21 (1982); 196-206.OMANSON, R. C.: «The relation between Centrality and Story Category Variation». Journal of Verbal Learning
and Verbal Behavior, 21 (1982); 326-337.PANIAGUA, G.: El recuerdo de cuentos en niños preescolares. Memoria de Licenciatura realizada en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 1983.PIAGET, J.: On the development of memo'', and identity. Worcester, Mass., Clark University Presa and Barre
Publishers, 1968.PRATT, H. W.; Luszcz, M. A.; MACKENZIE-KEATINGS, y MANNING, A.: «Thinking about stories: The story sche-
ma in meracognition», en Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 21 (1982); 493-505.RUMELHART, D. E.: «Notes on a schema for stories», en D. Bobrow y A. Collins (Eds.): Representations and
understanding: Studies in cognitive Science. Nueva York, Academic Press, 1975.SCHANK, R.: «The structure of episodes in memory», en D. G. Bobrow y A. Collins (Eds.): Representation and
understanding: Studies in cognitive science. Nueva York, Academic Presa, 1975.SCHLESINGER, H. S.: «The acquisition of bimodale language», en 1. M. Schlesinger y L. Namir (Ed.): Sing lan-
guage of the deaf. Psychological linguistic and sociological perspectives. Nueva York, Academic Press, 1978;261-269.
SCHLESINGER, H. S., y MEADOW, K. P.: «Emotional support for parents», en D. L. Lillie, P. L. Trohanis y K. W.Goin (Eds.): Teachings Parents to teach. Nueva York, Walker and Co., 1976; 35-47.
SEGALOWITZ, N. S.: «The perception of semantic relations in pictures». Memory Cognition, vol. 10 (4) (1982);381-388.
SMITH, A. J., y JOHNSON, R. E.: Smith-Johnson non verbal performance scale. Los Angeles, Western Psycholo-gical Services, 1978.
STEIN, N. L.: «How children understand stories: A developmental analisys», en L. G. Katz (Ed.): Current topicsin early childhood education, vol. II. Norwood, N. J. Ablex Publishing Corporation, 1979.
STEIN, N. L., y GLENN, C. G.: The role of structural variation in children's recall of simple stories. Paper pre-sented at the meeting of the Society for Research in child Development. New Orleans, 1977.
- «An analysis of story comprehension in elementary school children», en R. D. Freedle (Ed.): New direc-tions in discourse processing. Norwood, New Jersey, Ablex Publishing Corporation, 1979.
- «Children's concept of time: The development of a story schema», en W. J. Friedman (Ed.): The develop- -mental psychology of time. Nueva York, Academic Press, 1982.
STEIN, N. L., y NEZWORSKI, M. T.: «The effect uf organization and instructional set on story memory». Dis-course Processes I. (1978); 177-193.
STEIN, N. L., y POLICASTRO, M.: «The concept of a story: a comparison between children's and teachers's view-points», en H. Mandl, N. L. Stein y T. Trabasso (Eds.): Learning and Comprehension of Text. Hillsdale,N. J., Lawrence Erlbaum Associates, 1983.
STEIN, N. L., y TRABASSO, T.: «What's in a story: an aproach to comprehension and instruction», en R. Glaser(Ed.): Advances in instructional Psychology, vol. 2. Hillsdale, N. J., LEA, 1982.
STOKOE, W. C.: Siga language structures. Rey. ed. Silver Spring. Md., Linstock Press, 1978.THORNDYKE, P. W.: «Cognitive Structures in comprehension and memory of narrative discourse». Cognitive
Psychology, 9 (1977); 77-110.TRABASSO, T.; STEIN, N. L., y JOHNSON, L.: «Children's Knowledge of events: A causal analysis of story struc-. cure». The Psychology of hearing and Motivation, 15 (1981); 237-281.
TRYBUS, R. J., y KARCHNER, M. A.: «School achievement scores of hearing-impaired children: National data on• achievement status and growth patterns». American Annals of the Deaf, 122 (1977); 62-69.
VERNON, M., y KOSH, S. D.: «Early manual communication and deaf children's-achievement». American Annalsof the Deaf, 115 (1970); 527-536.
VONDERHAAR, W. F., y CHAMBERS, J. F.: «An examination of deaf student's. Wechsler performance subtest sco-res». American Annals of the Deaf, 120 (1975); 540-544. .
WEAVER, P. A., y DICKINSON, D. K.: Scratching below the surface structure: Exploring the useful ness of storygrammars. Discourse Processes (1982).
WOOD, D. J.: The Develo pment of language and cognition in the hearing impaired. Trad. cast.: «El desarrollolingüístico y cognitivo en los deficientes auditivos». Monografía. Infancia y Aprendizaje, 3 (1983); 201-202.
loo