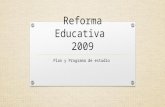La Reforma Educativa en Perspectiva
-
Upload
pablo-barrientos-saavedra -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of La Reforma Educativa en Perspectiva
Magister en Políticas Educativas (CIDE - UAH) Pablo Barrientos Saavedra
La Reforma educativa en perspectiva
Distintos actores políticos y académicos han cuestionado la actual Reforma Educativa del gobierno de Michelle Bachelet y han planteado preguntas como ¿por qué no esperar la Gran Reforma Educacional que aborde los temas que hoy están pendientes? En relación a las prioridades que cubre el proyecto actual, muchos se han preguntado ¿por qué poner el foco en los sostenedores y postergar la educación pública? O bien, ¿por qué postergar la carrera docente y el tema de la calidad? Desde el gobierno afirman que la Reforma educacional, o más bien, el paquete de medidas lanzado este primer semestre, pretende atacar el corazón del "mercado de la educación". El Mensaje presidencial del 19 de Mayo afirma que “el proyecto se hace cargo de establecer las condiciones indispensables para que Chile abandone el paradigma que señala que la educación es un bien de consumo”, eliminando del sistema “aquellos incentivos estructurales que frenan la calidad e impiden que la educación sea palanca efectiva del desarrollo económico, social, cultural y democrático de nuestro país.” (Mensaje presidencial, 2014: 15-16)
La educación como bien de consumo es parte de la narrativa educacional de mercado o competitiva, en palabras de Corvalán, la cual fue instalada con la reforma educativa de 1981 y consolidada durante la década de 1990. Esta narrativa de mercado educativo fue postulada por Milton Friedman (1962), quien defiende los beneficios que tiene la competencia entre las escuelas en el mejoramiento de la eficiencia y de la calidad. Friedman (1955) también había destacado la importancia de ampliar las ofertas educativas como un medio de valorar los intereses diversos de las familias; se afirmaba que los sistemas en que el Estado es el único encargado de ofrecer educación se convertían en monopolios. Otra consecuencia negativa, es que la educación estatal beneficiaba más a los sindicatos de profesores que a las familias (Moe y Chubb, 1990).
Este paradigma pretendió desatar estas clausuras y permitir que las escuelas funcionen como empresas que compiten por atraer alumnos y, de esta forma, obtener mayores recursos económicos para mejorar la oferta educativa. Así funciona nuestro sistema educativo hoy en día y, desde el punto de vista de la teoría de los campos de Bordieu, la educación es el escenario de disputas entre las escuelas, las cuales luchan por legitimarse a través del logro de capital simbólico (Corvalán, 2012:288). ¿Cuál es el capital simbólico que buscan las escuelas chilenas hoy en día? Podríamos suponer que, en términos ideales, el capital simbólico de una escuela está asociado con factores como la calidad del cuerpo docente; el clima escolar; los resultados académicos de los estudiantes en pruebas estandarizadas como el SIMCE y la PSU; la infraestructura que favorezca los aprendizajes; la participación de la escuela en deportes, ciencias, artes y cultura; como también, la tradición e historia relacionada con la contribución de la escuela a su comunidad. Sin embargo, en términos reales, muchas familias escogen en base a factores que no están asociados a la calidad educativa, por lo tanto, las escuelas no sienten el incentivo de mejorar su oferta en términos de calidad.
Magister en Políticas Educativas (CIDE - UAH) Pablo Barrientos Saavedra
El mercado educativo en nuestro país trajo como consecuencias una alta segregación escolar por nivel socioeconómico, cultural y académico, homogeneidad en la composición de las comunidades educativas, inequidad en la calidad de la enseñanza, entre otras. Frente a este panorama, la revolución pingüina del 2006 y el movimiento estudiantil del 2011 exigieron cambios radicales en el sistema educativo chileno. Este proyecto de reforma educativa surgió como respuesta a estas urgencias, sin embargo, en estos días, hay incertidumbre respecto de cómo se implementará la Reforma y qué sucederá en Chile a medida que se realicen los cambios. Si se aplica la reforma tal como está propuesta, ¿se logrará un sistema educativo más inclusivo y equitativo? ¿Se refundará una narrativa pública de la educación? Al menos en el nivel discursivo, la educación ya no es un bien de consumo sino un “proceso de socialización y formación de personas integrales, de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos con su entorno y sociedad” (Mensaje presidencial, 2014:4)
A juicio personal, la consecuencia más grave del mercado educativo es la segregación socioeconómica. Diversos estudios que afirman que los modelos educativos segregados no aportan al desarrollo de sistemas sociales y políticos estables, y también que “estudiantes expuestos a altos niveles de segregación tienen muy bajos resultados en indicadores de participación ciudadana” (Informe de Políticas Públicas N°3, Espacio Público, 2014). Para algunos, la segregación –académica, socioeconómica, religiosa, entre otras- no representa un problema en sí, siempre y cuando el sistema educativo asegure que todos los estudiantes, independiente de su condición, estén recibiendo una educación de calidad. Sin embargo, ¿cómo entendemos la calidad educativa? Esta pregunta no se puede responder sin explicitar ni dialogar radicalmente sobre la visión del país que queremos construir.
Si se queremos una educación de calidad según la teoría del capital humano, entonces fomentemos la competencia al interior de las escuelas y también entre ellas, valorando por sobre todo el proceso individual de cada estudiante en la adquisición de conocimientos y habilidades para potenciar la estructura productiva del país. Sin embargo, si queremos “una visión integral de la calidad educativa”, como lo expresa el Mensaje presidencial, entonces debemos “considerar como deseable que los estudiantes con diverso capital cultural, económico y social convivan y aprendan entre sí.”
Confío en que el proyecto de Reforma educativa, de implementarse adecuadamente, tendrá como consecuencias el desmantelamiento del mercado educativo chileno y un mejoramiento en la equidad del sistema, lo cual significará, posteriormente, ampliar las exigencias sociales a otras áreas, como la salud o la vivienda.