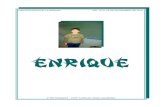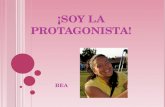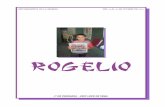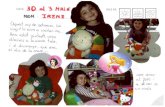La televisión protagonista en estética y cultura
-
Upload
reddedocentes-redequipo -
Category
Documents
-
view
214 -
download
1
description
Transcript of La televisión protagonista en estética y cultura

LA TELEVISIÓN: PROTAGONISTA EN ESTÉTICA Y CULTURA
Por: Óscar Suárez
Correo electrónico: [email protected]
Palabras clave: Cultura – Televisión – Jóvenes - Industria cultural - Transformación
cultural – Identidad nacional.
Resumen:
La televisión es un medio masivo que ha experimentado un cambio en sus
dinámicas. En un principio, el televidente se sentía identificado con los personajes
que observaba y con las historias allí contadas. Él sentía que lo utilizaban como
referente principal. En la actualidad sucede algo muy distinto: la televisión busca
dar a conocer un mundo ideal que tiene como propósito fundamental crear
consumo. En términos de Pierce, la televisión dejó de ser un ícono, para convertirse
en un símbolo. Esta dinámica consigue crear verdaderos cambios culturales.
Cuando los jóvenes entran en la etapa de formación de la personalidad,
experimentan un síntoma fundamental, catalogada por expertos en ciclo vital como
Audiencia imaginaria. Esto es, sienten que todo el tiempo están siendo observados
y se concentran mucho en la forma de vestir. Allí es donde recurren a referentes
confiables, que para ellos resulta ser, la televisión.
Los programas favoritos de esta generación son los extranjeros, más
específicamente los estadounidenses. Al imitar esas formas de vestir se interesan
por conocer más acerca de estas representaciones e indagan por los modos de vida
correspondientes. Es así como iniciando como una imitación de un estilo en
particular, se imitan formas de pensar y modos de vida colectivos ajenos a la cultura
propia.
-------

Cuando se dice que la televisión es un medio masivo de comunicación, el tema de lo
masivo se cumple a cabalidad. Para el 2005, el anuario de la CNT, mostró que el 80.7% de
la población colombiana ve televisión. De esos televidentes, el 12% se encuentra entre 12 y
17 años de edad. Es decir, el 91.9% de los jóvenes en este rango de edad en Colombia ven
televisión (CNT, 2005). Si observamos el promedio de horas por día que este grupo de
personas dedica a ver televisión, el estudio practicado por IBOPE nos dice que es de
mínimo tres. El resto de tiempo muy posiblemente se emplee en navegar en Internet.
Además de las repercusiones a nivel familiar o las posibles conductas violentas que implica
que un joven vea tanta televisión, (sin tener en cuenta la información a la que tiene acceso
en Internet), es necesario que el tema sea abordado desde una perspectiva cultural: cómo
los jóvenes utilizan la televisión como referente en su formación de identidad y cómo este
fenómeno repercute inevitablemente en la transformación de la cultura nacional.
Puede que a lo largo de esta reflexión no podamos llegar a las respuestas más completas;
pero sí vale la pena proponer una perspectiva frente a cómo una cultura puede llegar a
transformarse partiendo de los estereotipos propuestos por la televisión. Es una forma de
analizar un tipo de repercusiones que genera el fenómeno de la sobredosis televisiva en los
hogares. Fenómeno que ya dejó de ser alarmante para la ciudadanía para convertirse en
fenómeno productivo para los publicistas y directivos de televisión.
La perspectiva de los televidentes con respecto a la televisión ha cambiado. Lola
Calamidades contaba la historia de una campesina azotada por sucesos trágicos. Era clara
la intensión de mostrar una realidad, de reflejar al público en los sucesos tratados; pero los
medios contemporáneos ya no funcionan así: los programas muestran una realidad ajena al
televidente y la intensión es crear provocación con respecto a este tipo de modos de vida.
Adorno y Horkheimer ya han hablado del tema refiriéndose al cambio experimentado en las
dinámicas cinematográficas:
“Cuando la industria cultural invita a una identificación ingenua ésta se ve
rápidamente desmentida. (…) En un tiempo el espectador de films veía sus
propias bodas en las del otro. Ahora los felices de la pantalla son ejemplares
de la misma especie que cualquiera del público, pero con esta igualdad queda

planteada la insuperable separación de los elementos humanos.” (Horkheimer
et al, 1988: 15)
Claro ejemplo de este suceso son las series de televisión y películas estadounidenses:
Hanna Montana, Glee, High School Musical, entre otros. Series y películas, que no se
quedan en una transmisión, sino que invaden el mercado con productos publicitarios. Es
decir, la televisión dejó de darse a conocer mediante un utensilio doméstico para entrar a
hacer parte de campos ajenos al mismo.
Poniéndolo en términos de Pierce, la televisión como signo dejó de manejar una relación
de semejanza para convertirse en un símbolo con intensiones mercantilistas. Si en este
medio, el significado era la vida real y su significante era la historia contada, allí la
televisión funcionaba como ícono de la cotidianidad. Existía una relación de semejanza
entre la televisión y el televidente. Pero ahora lo que buscan esas historias es simbolizar una
vida ideal, una forma de vida que tiene como fin máximo seducir y ser imitada por el
televidente. De esta forma, la vida del televidente deja de ser eje principal en los temas
televisivos y se convierte en una especie de vida poco interesante, una vida que
simplemente funciona como fuente de dinero en ese ejercicio industrial.
Más crítico resulta este fenómeno cuando nos concentramos en los jóvenes. Si hablamos de
sujetos de entre 12 y 17 años, estamos frente a individuos que se encuentran en formación
tanto fisiológica, como psicológica. Para los estudiosos del ciclo vital, la adolescencia es el
momento del ser humano en el que éste comienza a buscar, entre las diferentes opciones de
rol, un camino para definir su identidad (Morris, 1992:354).
Este proceso se vive mediante unas conductas particulares: la rebeldía, la búsqueda de
cierta independencia de los padres, la permanencia constante con amigos, etc. Entre estas
conductas, refiriéndose a la teoría de Elkind, Morris nos habla de la Audiencia imaginaria,
que es “la tendencia de los adolescentes a sentir que son constantemente observados por los
demás, que la gente siempre está juzgando su apariencia y su conducta” (Morris, 1992:
354). Este síntoma conlleva a que el joven sienta una preocupación constante por su
apariencia personal y de este modo, se dirige a fuentes confiables para sentirse a gusto con
ella frente a la sociedad.

¿Pero qué fuente puede ser confiable para un joven en esta etapa? Muy posiblemente sus
padres no sean la mejor opción, pues ellos vienen de otra generación y, aunque algunos
puedan tener un gusto estético muy contemporáneo, la mayoría no se interesa por las
formas de vestir del momento y tampoco intentan ya imponer su estilo a hijos en esta edad.
Tendríamos dos opciones: los amigos y la televisión. Los amigos, al igual que ellos,
dedican a ver televisión bastantes horas al día. Entonces, la opción que nos queda como
fuente confiable para que los jóvenes tomen un referente frente a cómo vestirse, es la
televisión.
Ahora bien, demos un breve vistazo a lo que ven los jóvenes entre los 12 y los 17 años en
Colombia: un estudio hecho por la Universidad de la Sabana nos dice que los televidentes
en este rango de edad, prefieren el entretenimiento que la información y, siendo más
específicos, prefieren los videos musicales y las películas, por encima de los realities y la
farándula. Así mismo, el canal de videos musicales más visto por los jóvenes es Mtv.
(Arango et al, 2009)
Como es sabido, Mtv es un canal norteamericano, los programas y videos emitidos allí se
basan en esta cultura. Ése es uno de los referentes más utilizados por los jóvenes para
decidir cómo vestirse.
En un principio aquí no habría ningún inconveniente. No vamos a pretender que en esta
época los jóvenes se vistan con ruanas o cotizas para dar cuenta de una cultura nacional. El
problema en el que interviene un cambio cultural se inicia cuando las formas de vestir no
son suficientes para el joven que está construyendo su identidad y su personalidad. En
consecuencia, se interesa por saber por qué sus estereotipos se ven así, qué formas de
pensar son las que rigen ciertos estilos de vestir y qué significados adquieren esos símbolos
representados en la ropa. Como joven en formación, indaga e imita.
Por ejemplo, cuando se popularizó la serie mexicana Rebelde, los personajes femeninos
utilizaban un uniforme con corbata, medias más arriba de la rodilla y falda bastante corta.
Efectivamente, las niñas colombianas comenzaron a apropiarse de esta estética. Pero con el
tiempo también empezaron a apropiarse de las frases y hasta del acento: “Güey”, “Chilo”,
“Gañán”, etc.

Así mismo, un joven que se sienta atraído por la estética Hip Hoper va a interesarse por un
pensamiento, que vincula por un lado la adquisición de dinero como propósito principal en
la vida, y por el otro, la calle como escenario permanente de enfrentamientos y de lucha de
estatus. Muchos jóvenes tanto de clase baja, como media y alta, decidieron vincularse a
pequeños grupos que utilizaban su nombre para plasmarlo en las calles por medio del
Graffiti, o para cantar de forma espontánea mediante el Freestyle.
En una conversación con una niña de siete años acerca de programas de televisión,
comentaba ella que su serie favorita era Hanna Montana, que le fascinaba como cantaba y
que se estaba dejando crecer el pelo para parecerse a ella. Después de bastantes
comentarios haciendo referencia al estilo de vida que se mostraba en esta serie, terminó
diciendo: “A mí me hubiera gustado nacer en Estados Unidos”.
Es ahí donde las costumbres, pensamientos y forma de ver el mundo cambian; es ahí donde
la cultura nacional comienza a sufrir cambios que consisten en apropiarse de formas ajenas,
de adquirir lenguajes extranjeros como propios sin detenerse a analizar lo que pasa en el
suyo. La teoría propuesta por Bajtin en la que se establece la diferencia entre Estilo y
Género discursivo, nos dice que el Estilo es el dado por cada persona, un estilo que logra
individualidad gracias a la forma en que se expresa un Género discursivo .Este último se da
gracias a una agrupación de enunciados con características similares en cuanto a tema y
composición. Es decir, el primero es individual y el segundo es colectivo:
“Todo estilo está indisolublemente vinculado con el enunciado y con las formas
típicas de enunciados, es decir, con lo géneros discursivos. Todo enunciado
(…) es individual y por lo tanto puede reflejar la individualidad del hablante,
es decir puede poseer un estilo individual” (Bajtín, 2003:251)
¿Cómo relacionamos este fenómeno con el problema aquí planteado? el joven intenta
copiar un Estilo, pero no se percata de que éste está dado dentro de un Género discursivo,
género ajeno al de su entorno inmediato. Entonces, como este proceso es llevado a cabo por
una gran cantidad de jóvenes, la cultura nacional deja de experimentar un proceso de
evolución, para simplemente, comenzar a desaparecer.
La televisión es un medio con formas de poder inmensas, que como muchos piensan,
pueden repercutir en conductas violentas, en un debilitamiento del grupo familiar, pero

también contribuye a que la cultura se deteriore, a que se cree una especie de menosprecio
por las costumbres y características esenciales de una cultura nacional. Observamos cómo
lo que empieza por una aparente imitación trivial de formas de vestir, repercute en cambios
radicales en cuanto a reconstrucción de cultura propia. Es un proceso que comienza por la
superficie y concluye en problemas de fondo.
REFERENCIAS
- COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN (2005). Anuario estadìstico de
televisi+on en Colombia. Encontrado en
www.cntv.org.co/cntv_bop/estudios/anuario.pdf
- HORKHEIMER Y ADORNO (1988). Dialectica del Iluminismo, Buenos Aires:
Sudamericana
- MORRIS, Charles (1992). Introducción a la Psicología. México: Prentice Hall
- ARANGO, Germán et al (2009). Televidencias juveniles en Colombia:
fragmentación generada por un consumo multicanal. Encontrado en
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S0122-
82852009000200004&script=sci_arttext
- BAJTÍN, B.B. (2003). Estética de la creación verbal. Buenos Aires: Siglo
Veintiuno Editores
- ELIZONDO, Jesus (2003). Signo en acción: el origen común de la semiótica y el
pragmatismo. México: FIDAC Universidad Hispanoamericana