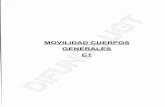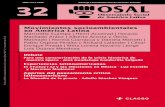La transformación de conflictos socioambientales · 2018-03-19 · de aprendizaje, y los difunde...
Transcript of La transformación de conflictos socioambientales · 2018-03-19 · de aprendizaje, y los difunde...

// 1
La transformación de conflictos socioambientales
Experiencias del Servicio Civil para la Paz en Ecuador

3 PrólogoJürgen Wilhelm, Lothar Rast
4 El programa del Servicio Civil para la Paz del DED EcuadorVista panorámica Annekathrin Linck, Alejandro Christ
8 El Diálogo Minero Nacional en Ecuador: ¿Una nueva vía de transformación de conflictos en la región andina? Conflictos minerosAnnekathrin Linck
12 Unidad indígena en la diversidad del bosque tropical amazónicoConflictos en territorios indígenas Volker Frank
16 La Escuela de Derechos – un trabajo preventivo a largo plazo Conflictos petroleros Mirjam Mahler
20 La creación de áreas protegidas debe tomar en cuenta los intereses de la población afectadaConflictos por la conservación de la naturaleza 1Arturo Jiménez
26 El camino de la violencia a la colaboración Conflictos por la conservación de la naturaleza 2Patricio Cabrera, Juan Dumas
31 Unos pocos litros pueden hacer la diferenciaConflictos por el aguaMartha Galarza, Alejandro Christ
34 El Foro Latinoamericano sobre Transformación de Conflictos Socioambientales Debate temáticoVolker Frank, Alejandro Christ
36 El aumento de los conflictos ambientales en América Latina como desafío para la cooperación técnica al desarrollo PerspectivasLothar Rast
//2

Dr. Jürgen Wilhelm,Director General del DED
Dr. Lothar Rast,Director Nacional del DEDEcuador
//3
El acceso, la propiedad y el uso de los recursos naturales juegan un papel importante ennumerosos conflictos. La creciente escasez de recursos vitales como la tierra y el agua,los conflictos violentos por la explotación de materias primas para la industria, como
los minerales y el petróleo, pero también los efectos del cambio climático y la consiguientemodificación de los espacios naturales marcan la vida cotidiana en muchos países contrapartedel Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED, por sus siglas en alemán). A me-nudo, sin embargo, ni los actores de la sociedad civil ni los actores estatales están preparadospara un manejo adecuado de estos conflictos. A partir de ejemplos concretos de Ecuador, lapresente publicación se concentra específicamente en la conflictividad en cuestiones socioam-bientales, y pone de manifiesto la creciente relevancia que en la transformación de conflictostienen temas como el cambio climático, el aprovechamiento conflictivo de los recursos y losdaños ambientales.
Los artículos ponen de relieve que los conflictos socioambientales están estrechamente relacio-nados con conflictos étnicos, sociales, políticos y territoriales. A menudo, surgen en países ca-racterizados por desequilibrios de poder y en los que el Estado no cumple cabalmente con sufunción de control. Pero, ¿cómo se puede evitar la violencia? ¿De qué manera la cooperaciónal desarrollo e iniciativas de construcción de la paz pueden contribuir a la prevención o miti-gación de los conflictos socioambientales? ¿Qué instrumentos se pueden emplear para manejaradecuadamente estos conflictos? Éstas y otras preguntas orientan la exposición de las experien-cias que siguen a continuación y que presentan el aporte del Servicio Civil para la Paz (ZFD,por las siglas en alemán) a la gestión no violenta de los conflictos socioambientales. Los enfo-ques que se presentan incluyen desde el fortalecimiento de procesos de diálogo, hasta ofertaslocales de mediación y arbitraje, pasando por un mejor empleo del sistema judicial.
Con ayuda de esta publicación, se quiere poner a disposición de un amplio público especiali-zado nacional e internacional las experiencias concretas con métodos y mecanismos de manejoconstructivo de conflictos socioambientales y mostrar otra faceta de la discusión sobre las es-trategias de adaptación al cambio climático.
Dr. Jürgen Wilhelm, Dr. Lothar Rast,Director General del DED Director Nacional del DED Ecuador

//4
La historia de Ecuador está llenade ejemplos que dan testimoniode la inestabilidad del marco ins-titucional del país. Desde su fun-dación, en 1830, hasta nuestrosdías, en promedio, en el país seha promulgado una nueva Cons-titución cada nueve años y me-
dio. En este mismo período go-bernaron 80 presidentes, lo queda un promedio de cinco presi-dentes por decenio. En los últi-mos diez años, esta inestabilidadpolítica se ha agudizado aúnmás: la duración promedio delgobierno de los presidentes de la
República se redujo a un año, y enalgunos ministerios, especialmen-te los de finanzas y de energía, lafluctuación fue aún más alta.En los últimos años, junto a lafragilidad del Estado, las denun-cias de corrupción, así como lasprácticas políticas clientelitas
El programa del Servicio Civil para la Paz del DED EcuadorVista panorámica
por Annekathrin Linck y Alejandro Christ
En Ecuador nunca hubo grandes guerras civiles, y cuando se habla de las dictaduras militares latino-americanas, se menciona tan raras veces a Ecuador que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que lasjuntas militares gobernaron en el país entre 1972 y 1979. Pero aunque Ecuador no haya tenido quesufrir las mismas épocas sangrientas de guerra civil que sus vecinos Colombia y Perú, en el país sepresentan varios potenciales de conflicto preocupantes.
¡Paaaaz! Estudiantes en un evento por elDía de la No Violencia, coordinado por laorganización contraparte SERPAJ.
Fuen
te: A
leja
ndro
Chr
ist/S
ERPA
J

//5
contribuyeron a que la inequi-dad social en el Ecuador se agu-dizase. Los políticos gozan depoca confianza entre en la pobla-ción, ya que ni garantizan el Es-tado de derecho ni defienden ohacen valer los intereses socialesde la población. Los mecanismosestatales que deberían asegurar laprestación de los servicios socia-les básicos a menudo funcionande manera deficiente. Por consi-guiente, surgen cada vez másconflictos frecuentemente carac-terizados por el uso de la violen-cia y por la violación de los dere-chos elementales, sobre todo dela población indígena.
En Ecuador, al igual que en mu-chos otros países latinoamerica-nos, el potencial de violencia so-cial es muy alto. Un sistema ju-dicial deficitario y procesos dedesintegración social impidenun combate eficaz de esta violen-cia. La ausencia de estructurasestatales en algunas regiones y si-tuaciones de privación de dere-chos propician una y otra vez laaplicación de la justicia pormano propia –inclusive lincha-mientos– y el surgimiento de sis-temas judiciales privados quesustituyen parcialmente el siste-ma oficial. A menudo, estos sis-temas privados operan sin con-trol y violando los derechos.
Áreas de conflicto
En Ecuador, los conflictos so-cioambientales están aumentan-do, debido a que por un lado losintereses en el aprovechamientode los recursos naturales sonmuy divergentes y, por otro, lasmodalidades de uso contaminangravemente el ambiente.
Junto al petróleo, la madera yminerales como el oro y el cobrerepresentan recursos naturales
importantes, en cuya explota-ción también participan consor-cios extranjeros. Los conflictossuelen agudizarse por disposicio-nes legales deficientes o la insufi-ciente implementación de las le-yes, así como por las reivindica-ciones territoriales de los pueblosindígenas que defienden su dere-cho a la autodeterminación ensus territorios ancestrales. La fal-ta de claridad en el tema de la te-nencia de la tierra, la poca trans-parencia de las decisiones políti-cas, así como las reducidas opor-tunidades de participación de lapoblación local son otros de losaspectos que aumentan los po-tenciales de conflicto.
Como consecuencia del conflic-to en Colombia, la situación deseguridad es particularmenteprecaria en la frontera norte deEcuador. En algunas partes deesta región la ley ya no se aplica,y proliferan las actividades decontrabando y narcotráfico. Laspartes colombianas en conflictosuelen trasladar sus enfrenta-mientos a suelo ecuatoriano.Esto no sólo genera crisis políti-cas entre ambos países. Tambiénempeora la situación de seguri-dad en la región fronteriza, y au-menta el número de refugiados.
Campos de acción del Servicio Ci-vil para la Paz Ecuador: organiza-ciones contraparte y proyectos
En 2005, el DED inició enEcuador la ejecución del progra-ma de Servicio Civil para la Paz(ZFD). Con base en un exhaus-tivo análisis de conflictos, se de-cidió orientar las intervencionesde este programa tanto hacia lascausas estructurales de los con-flictos existentes, como hacia elfortalecimiento de mecanismosde transformación no violentade conflictos. Desde un princi-
pio, el enfoque central del pro-grama fue la prevención de crisis(más que actividades postcon-flicto). Desde entonces, el ZFDconcentró su accionar en doscampos de acción: por un lado,se dedicó a la solución de con-flictos socioambientales, porotro, al monitoreo de los dere-chos humanos. A futuro, se prio-rizará el primer componente,descrito con detalle en los dife-rentes artículos que comprendeesta publicación.
A continuación, se presentan lasorganizaciones contraparte delZFD, así como los proyectosapoyados.
Manejo de conflictos so-cioambientales con énfa-sis en conflictos petroleros
Plataforma de Acuerdos Socio-Ambientales (PLASA)
La Plataforma Ecuatoriana deAcuerdos Socio-Ambientales(PLASA) fue creada en 2001. Enla actualidad, está integrada por24 organizaciones de la sociedadcivil (organizaciones no guber-namentales y universidades), asícomo por el Programa de las Na-ciones Unidas para el Desarrollo
Participantes del encuentro internacional“Mujeres indígenas y justicia ancestral”organizado por UNIFEM en Quito..
Fuen
te: M
iche
l Dub
ois/
UN
IFEM

(PNUD). PLASA se autodefinecomo una plataforma perma-nente de diálogo para el análisisy la sistematización de experien-cias e información. Al tiempo,los miembros de esta red des-arrollan conjuntamente concep-tos y métodos de manejo de con-flictos socioambientales. Entre2005 y 2008, el DED apoyó estared con dos profesionales alema-nas. Las cooperantes asesoraronla creación de grupos de trabajotemáticos sobre áreas específicasde conflicto como minería yagua, y la reorientación de la es-trategia de comunicación de laPlataforma.
Página web:www.plasa-ecuador.net
Centro sobre Derecho y Sociedad(CIDES)
El Centro sobre Derecho y So-ciedad (CIDES), fue fundado enQuito en 1987. Una de las prio-ridades de esta organización nogubernamental (ONG) es mejo-rar el sistema jurídico ecuatoria-no y el Estado de derecho. En laayuda que brinda a grupos mar-ginados, como los afroecuatoria-nos o indígenas, en la defensa desus derechos, CIDES apuesta so-bre todo a la difusión de meca-nismos alternativos de gestión deconflictos y la formación de me-diadores. De 2007 a 2009, unaprofesional del Servicio Civilpara la Paz asesoró a esta organi-zación contraparte en la realiza-ción de programas de capacita-ción con representantes de orga-nizaciones indígenas e institu-ciones estatales en la región ama-zónica. El pensum de estudiosincluye temas como medio am-biente, derechos colectivos y mé-todos alternativos de manejo deconflictos, en especial media-ción. Al mismo tiempo, se elabo-
ró una estrategia de comunica-ción para la organización.
Página web: www.cides.org.ec
Fundación Futuro Latinoameri-cano (FFLA)
Fundada en 1993, la FundaciónFuturo Latinoamericano (FFLA)tiene como objetivo el fomentode procesos de diálogo que a lar-go plazo conduzcan a cambiospolíticos que favorezcan el desarrollo sostenible. Además, laorganización promueve procesosde aprendizaje, y los difunde conel fin de generar conocimientocolectivo y fortalecer capacida-des. Para lograr sus metas, laFundación utiliza dos herra-mientas estratégicas centrales: eldiálogo político y el manejo deconflictos. En base a éstas, se hanestructurado los programas insti-tucionales: Políticas Públicaspara el Desarrollo Sostenible, yPrevención y Manejo de Con-flictos Socioambientales.
Desde mediados de 2007 hastafinales de 2009, un experto delServicio Civil para la Paz acom-pañó un programa de la FFLAorientado a la construcción deestructuras de diálogo entre pue-blos indígenas y las entidades es-tatales, para tratar temas comolos conflictos petroleros y la ges-tión de recursos naturales en te-rritorios indígenas.
Página web: www.ffla.net
Monitoreo de derechoshumanos
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ):Fomento de la cultura de paz enescuelas ecuatorianas
La organización internacional dederechos humanos SERPAJ des-
arrolló un concepto de educa-ción para la paz concebido paracontrarrestar, desde las aulas es-colares, la creciente disposición ala violencia que se observa en to-dos los niveles de la sociedad. Elgrupo meta son las maestras y losmaestros, especialmente del sis-tema de educación pública, quereciben orientación sobre méto-dos educativos apropiados parafomentar una cultura de paz ensu plantel.
Para llevar a la práctica el con-cepto pedagógico de SERPAJ,con el apoyo de un profesionaldel Servicio Civil de Paz delDED se elaboraron diferentesmateriales didácticos. Entreellos, una caja de herramientasvirtual (CD-ROM) con recursospedagógicos para crear una cul-tura de paz, una guía para la ela-boración participativa de códi-gos de convivencia (para unamejor cooperación entre padresde familia, estudiantes y docen-tes) y un juego de mesa en el quepueden participar todos losalumnos de un grado.
El DED apoyó al proyecto deeducación para la paz de SER-PAJ de 2005 a 2009, además decon un cooperante, con una coo-perante junior que ayudó a esta-blecer una red de educadorespara la paz. Asimismo, una pro-fesional nacional cofinanciadapor el DED apoyó en la forma-ción de multiplicadores que di-funden el concepto de educaciónpara la paz y el material didácti-co, especialmente en la zona li-mítrofe con Colombia. Gracias asus métodos innovadores, la ini-ciativa de SERPAJ tuvo muchoéxito en las escuelas y colegios, ypuede llegar a ser un gran aportea la reforma del sistema educati-vo en Ecuador. Algo que vieneconfirmado por el interés del
//6

Ministerio de Educación delpaís, quien quiere implementarsobre todo uno de los instru-mentos desarrollados, los códi-gos de convivencia, en todas lasescuelas y colegios.
Hasta fines de 2009, otra profe-sional del ZFD asesoró a SER-PAJ en la temática de sensibili-dad hacia los conflictos. Entreotras cosas, la experta elaboróuna oferta de servicio para inte-grar mejor el aspecto de sensibi-lidad hacia los conflictos en eltrabajo de los proyectos de coo-peración al desarrollo.
Página web: www.serpaj.org.ec
United Nations DevelopmentFund for Women (UNIFEM):Mejoramiento de la seguridad ju-rídica de mujeres indígenas en lajusticia indígena y estatal
Debido a las crecientes inequida-des, las mujeres están particular-mente desfavorecidas en casi to-dos los ámbitos de la sociedad enEcuador. Son especialmente lasmujeres pobres e indígenas de lasáreas rurales quienes se ven másafectadas por la pobreza, la dis-tribución desigual de los ingre-sos, la discriminación sexual, elracismo y los actos de violencia.La violencia contra la mujer esun fenómeno tan cotidiano y tanfuertemente arraigado que hastala fecha ni la sociedad ni las enti-dades estatales la perciben comouna violación de los derechoshumanos, ni la sancionan comotal. El objetivo del apoyo del Ser-vicio Civil para la Paz a UNI-FEM era crear conciencia a favordel tema violencia contra la mu-jer y establecer oportunidadespara una gestión de conflictos li-bre de violencia, especialmenteentre la población andina. Adi-
cionalmente, se pretendió mejo-rar la legislación sobre la protec-ción del derecho de la mujer auna vida sin violencia, con énfa-sis en la mejora de la seguridadjurídica local, tomando en cuen-ta no sólo el sistema jurídico oc-cidental, sino también el dere-cho indígena tradicional.
De 2006 a 2009, una profesio-nal del DED colaboró con la ofi-cina regional de UNIFEM enQuito, oficina responsable de to-dos los países andinos (Venezue-la, Colombia, Ecuador, Bolivia yPerú). Su trabajo consistió en laplanificación, ejecución y moni-toreo de proyectos en los paísescontraparte, así como en el des-arrollo de nuevos perfiles de pro-yecto. Conjuntamente conUNIFEM, apoyó actividades degobiernos y organizaciones de lasociedad civil relacionadas con lalucha contra la violencia contrala mujer a nivel nacional y regio-nal.
Página web:www.unifemandina.org
Frente Ecuatoriano de los Dere-chos Humanos (FEDHU):Capacitación y Comisión de laVerdad
El Frente Ecuatoriano de los De-rechos Humanos (FEDHU) in-forma a la opinión pública de lasviolaciones de derechos huma-nos, sobre todo aquellas que anivel local cometen las fuerzas dela seguridad pública. Además,realiza talleres de formación eneducación en derechos huma-nos, principalmente para jóve-nes. Una experta del ZFD apoyóa FEDHU durante varios mesesdel 2008 con cursos de capacita-ción, sobre todo sobre en mane-jo alternativo de conflictos.
Además, se brindó apoyo a laComisión de la Verdad, instan-cia de reciente creación en el paísapoyada por FEDHU, que in-vestiga las violaciones de dere-chos humanos cometidas por lafuerza pública ecuatoriana en eltranscurso de los últimos 30años.
Página web: www.fedhu.org
Annekathrin Linck es socióloga;entre 2005 y 2009 coordinó elprograma del Servicio Civil parala Paz del DED Ecuador. Alejandro Christ es sociopedago-go con un máster en políticas dedesarrollo; trabajó para el DEDen Ecuador entre 2000 y 2009.Desde el año 2005 trabajó en elprograma de Servicio Civil para laPaz, primero como profesional enla organización contraparte SER-PAJ, luego como asesor del ZFD engestión de conocimientos.
//7
En el marco de las investigaciones de laComisión de la Verdad, Mireya Cárdenas(izquierda), integrante del Grupo Alfaro ViveCarajo, reconoce la celda clandestina dondefue detenida y torturada durante elGobierno del Presidente Febres Cordero.
Fuen
te: c
over
dad.
org.
ec

//8
En noviembre de 2006, los tra-bajos de exploración realizadospor la empresa minera Ascen-dant Copper en la región de In-tag, en el norte de Ecuador, setuvieron que suspender comoconsecuencia de los conflictosviolentos que enfrentaron a lapoblación local con las fuerzas
privadas de seguridad de la em-presa. El saldo de este enfrenta-miento fueron 53 personas dete-nidas temporalmente.
En el mismo período, la situa-ción se agudizó también en el surdel país, en la Provincia de Za-mora Chinchipe. Los habitantes
de varias comunidades indígenashabían bloqueado en repetidasocasiones las vías de acceso a lasbodegas de la empresa mineraEcuacorriente, ante lo cual inter-vinieron las fuerzas privadas deseguridad de la empresa y lasFuerzas Armadas del Ecuador.Las confrontaciones terminaron
El Diálogo Minero Nacional en Ecuador: ¿Una nueva vía de transformación de conflictos en la región andina? Conflictos mineros
por Annekathrin Linck
A fines del año 2006, los conflictos mineros en diferentes regiones de Ecuador coparon durante se-manas los titulares de la prensa. Esta situación tuvo impacto en la agenda política del Gobierno re-cientemente electo.
La Cordillera del Cóndor es el territorioancestral del pueblo Shuar, y alberga unafauna y flora únicas. Al mismo tiempo, sepresume la existencia de considerablesyacimientos de cobre y oro.
Fuen
te: C
hrys
toph
er C
anad
ay /l
ife.n
bii.g
ov

con 14 heridos y 19 detenidos,entre ellos el diputado indígenay actual prefecto de ZamoraChinchipe, Salvador Quishpe.
Auge desenfrenado de laminería
Los ejemplos anteriores son ape-nas dos casos que reflejan unaproblemática que en los últimosaños ha generado cada vez másconflictos en siete provincias deEcuador, localizadas especial-mente en el sur del país. Gene-ralmente, los conflictos se desen-cadenaron como consecuenciade las actividades de empresasmineras internacionales que seconcentran en la explotación demetales preciosos a gran escala,aún en su fase exploratoria enEcuador. Ya se han entregadoconcesiones para explotar cobre,oro y plata que cubren más del20 por ciento del territorio na-cional. Las áreas bajo concesiónse encuentran situadas sobretodo en áreas protegidas, territo-rios indígenas y zonas arqueoló-gicas.
Los conflictos se produjeron de-bido a que parte de la poblacióntemía los efectos negativos de lasactividades mineras sobre el me-dio ambiente, la economía localy las estructuras sociales. Al mis-mo tiempo, las empresas mine-ras no informaron sobre qué ac-ciones iban a realizar. En conse-cuencia, la población, por lo ge-neral, se dividió, ya que una par-te esperaba que los proyectos mi-neros redundaran en nuevaspuestos de trabajo y, por lo tan-to, se pusieron al lado de las em-presas.
En el transcurso de los últimosaños, América Latina se ha vuel-to cada vez más atractiva paraproyectos de inversión en el sec-
tor de la explotación de materiasprimas. Entre 2000 y 2005, lainversión directa en el sector mi-nero subió un 76%. En Ecuador,la participación de la minería enel producto interno bruto de losúltimos años no ha superado el0.3%, y la minería industrialprácticamente no existe. Sin em-bargo, en vista de que se estimaque existen yacimientos por unvalor de 220 mil millones de dó-lares, diez empresas mineras in-ternacionales con planes de ex-plotación ya están presentes en elpaís.
La Ley de Minería de Ecuadorvigente en ese momento per-mitía la entrega de licencias deexplotación sin imponer nin-gún tipo de tarifa. Por otrolado, a pesar de que la Ley exi-gía estudios ambientales y laconsulta previa a la población,casi nunca se llevó a cabo elrespectivo control. Como con-secuencia, hasta 2007 se entre-garon 4.200 licencias de explo-tación minera.
El ZFD como aliado delDiálogo Minero Nacional
Después del cambio de gobier-no, a inicios del año 2007 el Go-bierno del Presidente Rafael Co-rrea optó por una estrategia demitigación, iniciando un Diálo-go Minero Nacional. Esta inicia-tiva se enmarcaba también enuna nueva planificación nacio-nal de desarrollo y el mayor pesoque el nuevo Gobierno otorgabaa criterios de protección del me-dio ambiente.
Para el Gobierno de Correa, laLey de Minería existente era unode los causantes de los conflic-tos. Por esta razón, la modifica-ción de la ley y la redefinición dela política minera estatal consti-
tuyeron metas importantes delDiálogo Minero. Además, sequería informar sobre las licen-cias y actividades de las empresasmineras y promover la participa-ción de la población en las deci-siones importantes del Gobier-no. Todos los actores involucra-dos tenían que participar en elproceso de diálogo: tanto la po-blación local como la Cámara deMinería o las instituciones esta-tales a nivel nacional y local.
El Ministerio de Energía y Mi-nas invitó a PLASA, una organi-zación contraparte del ServicioCivil para la Paz (ZFD, véaseVista panorámica), así como alprograma ZFD en Ecuador aelaborar una estrategia para estediálogo. Bajo la coordinación dela responsable del ZFD, y enconsenso con el Ministerio, sedesarrolló un modelo de variospasos (ver cuadro).
unter Federführung der Koordi
//9
Paso 1: Acercamiento a los actoresRealización de primeras conversaciones con actores locales y grupos de interés para crear confianza y motivarles sobre la base de la información para el diá-logo.
Paso 2: Diálogo a nivel localInicio de un proceso de diálogo con los afectados en los lugares de conflicto para seguir con la construcciónde una relación de confianza y la identificación de te-mas importantes para el proceso de diálogo.
Paso 3: Diálogo a nivel regionalForos regionales de diálogo con actores y grupos de in-terés locales sobre la base de los temas propuestos en los diálogos locales; propuestas para una nueva políti-ca minera.
Paso 4: Diálogo a nivel nacional Recopilación de las propuestas de los foros regionales y evaluación final.
La propuesta del proceso de diálogo

// 10
Inicio precipitado y finabrupto del diálogo mine-ro
El Ministerio de Energía y Mi-nas inició el proceso obviando elprimer paso. Se realizaron treceencuentros entre las partes loca-les en conflicto (población local,representantes de la minería ar-tesanal, Cámara de Minería,Municipios etc.), en los que par-ticiparon el Subsecretario de Mi-nas y representantes de otros mi-nisterios como contrapartes deldiálogo. La propuesta de PLA-SA, que preveía una duración to-tal de nueve meses para la reali-zación del proceso de diálogo,no se pudo ejecutar por la pre-sión política que exigía la solu-ción más rápida posible a losconflictos. Debido a ello no selogró en todos los casos una par-ticipación representativa de to-dos los actores. Tampoco la es-trategia de comunicación conce-bida por PLASA pudo ser elabo-rada y ejecutada en su conceptooriginal.
Entre los integrantes de PLASA,la cooperación con el Ministeriotuvo voces a favor y voces encontra, pues se temía perder laimparcialidad de la Plataforma.Sin embargo, finalmente predo-minó el interés de apoyar el pro-ceso de diálogo. Fue también laprimera vez que un ministerioiba a realizar este tipo de proce-so. A pesar de todo, se optó pordar un seguimiento cauteloso, li-mitado a la asesoría técnica. Peroésta no fue de larga duración.Debido a diferencias de opinióninternas en el Gobierno, el diálo-go minero nacional terminóabruptamente después de cuatromeses con la renuncia del enton-ces Ministro de Energía AlbertoAcosta.
El diálogo minero y susconsecuencias: mandatominero y la nueva Consti-tución
Después de la suspensión deldiálogo minero, las expectativasen la Asamblea Constituyente,convocada por el Gobierno ypresidida por el ex Ministro deEnergía y Minas Alberto Acosta,eran muy grandes. En abril de2008, la Asamblea aprobó el lla-mado mandato minero con elcual se suspendieron temporal-mente, entre otras cosas, más de4.000 licencias mineras. Para lo-grar la concesión definitiva, losdueños de las licencias debíandemostrar que cumplían con lasnormas legales, como por ejem-plo las evaluaciones de impactoambiental. Además quedó pro-hibida toda actividad minera in-dustrial hasta la aprobación deuna nueva ley minera.
La consulta previa de las comu-nidades locales (muchas vecesindígenas) sobre los futuros pro-yectos mineros fue integrada a lanueva Constitución, pero no asíla obligación de contar con laaprobación de las mismas. En laConstitución también se fijó laprohibición de explotar recursosen áreas protegidas, con la salve-dad de que el Presidente de laRepública y la Asamblea Nacio-nal la revocase por consideraramenazado el interés nacional.
Mediante referéndum, la nuevaConstitución entró en vigenciaen septiembre de 2008. La nuevaley minera fue aprobada pero,desde un primer momento, fuerechazada por las organizacionesindígenas y ecologistas porque eldiálogo no se realizó con todoslos actores, sino que se privilegió
a las empresas y a la Cámara deMinería. La resistencia activavolvió a tomar cuerpo y nueva-mente hubo conflictos violentoscon bloqueos de carreteras.
Lecciones aprendidas yperspectivas
Para el Servicio Civil para la Pazy su organización contrapartePLASA, el apoyo brindado parael diálogo minero fue una expe-riencia importante y única, por-que hasta la fecha ningún otroGobierno de la región ha inicia-do un proceso parecido. En laevaluación global del proceso –pormás corto que haya sido– valemencionar algunos aspectos im-portantes que constituyen elemen-tos nuevos del Buen Gobierno.
Por primera vez se tuvo acceso ala información sobre la conce-sión y la propiedad de las licen-cias de minería. Igualmente fuela primera vez que representan-tes de diferentes ministerios sepresentaron en debate públicocon representantes de los gobier-nos locales y la sociedad civil enregiones con conflictos mineros.
El diálogo se convirtió en un ins-trumento de política de Estado yya ha sido retomado por otrosministerios. Los eventos de diá-logo con la sociedad civil se hanestablecido como algo cada vezmás normal, siendo las instan-cias estatales, el Gobierno o laAsamblea Nacional, quienes sue-len promoverlos.
Sin embargo, varias de las partesinvolucradas cuestionaron el rolde promotor y moderador delEstado en el diálogo nacionalminero. No hay que olvidar queel Gobierno es también uno delos actores del conflicto. Sin em-bargo, no existía otra instancia

que estuviera en capacidad deiniciar un proceso de diálogo deeste tipo. Y especialmente en pa-íses como Ecuador con institu-ciones frágiles, alta tasa de co-rrupción y formas políticasclientelistas, este tipo de eventosconstituye un importante foropolítico participativo. La con-cepción de la política desde aba-jo puede contrarrestar la actitudtradicional de rechazo de los ciu-dadanos frente a las institucionesdel Estado y despertar un nuevointerés político.
Para concluir exitosamente elproceso de diálogo hubieran sidonecesarios dos importantes re-quisitos. Por un lado, el Gobier-no no logró llegar a un consensointerno sobre política minera.Esto llevó no sólo a un cambiode ministro sino también a uncambio de estrategia: la suspen-sión del diálogo. Por otro lado,no se dio prioridad política in-equívoca a esta forma de partici-pación ciudadana con todas susconsecuencias, como un hori-zonte de tiempo a largo plazo yla creación de nuevos mecanis-mos de participación ciudadana.En cambio, el gobierno cedió ala presión política de obtener re-sultados lo más rápidamente po-sible.
Resistencia local en los pa-íses andinos
Los efectos negativos sobre elmedio ambiente causados por laminería y la consiguiente des-trucción de la economía campe-sina de subsistencia contribuye-ron al surgimiento de movi-mientos sociales (de resistencia).En Perú y Bolivia, estos movi-mientos siguen siendo más biendébiles porque se crearon sólodespués del inicio de los proyec-tos de minería. A diferencia de
ello, en Ecuador ya se han orga-nizado en la fase de exploración.Los objetivos comunes y unabuena política de alianza facilita-ron la formación del movimien-to ecuatoriano de resistenciacontra la minería a pesar de queparte de la población local estabaa favor de la misma. Por el con-trario, en la población y los mo-vimientos de Perú y Bolivia sur-gen y vuelven a surgir las discre-pancias sobre los puntos funda-mentales a favor y en contra delos proyectos mineros.
En todos los países andinos, laminería industrial presenta ungran potencial de conflicto, perolas situaciones y los procesos alrespecto difieren de un país aotro. Por ello, para la gestión ytransformación de conflictos nosólo se necesitan estrategias dife-rentes, sino también el intercam-bio de información y experien-cia, es decir una red. Respecto alúltimo aspecto, el foro regionalanual, organizado con la partici-pación del Servicio Civil para laPaz Ecuador (véase el artículo deVolker Frank y AlejandroChrist), ofrece un buen marco.
Resumen
En resumen, a pesar de su finalprematuro, el diálogo mineronacional de Ecuador no quedósin efectos. Los temas y pregun-tas tratados –procesos de consul-ta, modelos locales de desarrolloy efectos ambientales de la acti-vidad extraccionista– fueron in-tegrados a la nueva Constitu-ción, aunque con diversos com-promisos políticos. En general,los mecanismos de participaciónciudadana en las decisiones polí-ticas alcanzaron mayor prioridadtambién en el nuevo marcoconstitucional. Sin embargo, fal-ta todavía la práctica vivida. En
este sentido, el diálogo mineronacional fue una experiencia va-liosa del nuevo modelo de go-bierno participativo del Ecua-dor.
Annekathrin Linck es socióloga;entre 2005 y 2009 coordinó elprograma del Servicio Civil parala Paz del DED Ecuador.
// 11
Jorge Jurado (centro izq.), Subsecretario deMinería, en uno de los foros del DiálogoMinero.
En la comunidad andina de Intag, elpersonal de seguridad de una compañíaminera reprime violentamente unamanifestación.
Fuen
te: M
inist
eriu
m fü
r Ene
rgie
und
Ber
gbau
, Ecu
ador
Fuen
te: i
nfom
iner
ia.o
rg

Cuando, en mayo de 2007, la ac-triz Trudie Styler, esposa del can-tante británico Sting, visitó laAmazonía ecuatoriana para obser-var in situ la tierra contaminadade petróleo, numerosas cámarasfijaron ese momento. La fotogra-fía es una acusación silenciosa a laempresa norteamericana Texaco,causante de graves daños ambien-tales en la región amazónica delEcuador. Aunque la empresa
abandonó el Ecuador en 1990, elimpacto de sus actividades sobreel ambiente sigue siendo visible.En la imagen mencionada, los ha-bitantes indígenas de la zona figu-ran como meros observadores.Las campañas internacionales de-penden de golpes mediáticos deeste tipo, pero hay que preguntar-se si estrategias como éstas ayudana solucionar los conflictos am-bientales a largo plazo.
La problemática petroleraen la región amazónicaecuatoriana
Más del 95 por ciento del petró-leo ecuatoriano proviene de lacuenca amazónica. En 1967, Te-xaco estableció la primera torrede perforación en la provincia deSucumbíos, fronteriza con Co-lombia. Entretanto, gran partede la región amazónica, que ocu-
Unidad indígena en la diversidad del bosque tropical amazónicoConflictos en territorios indígenas
por Volker Frank
La diversidad de los pueblos indígenas en la Amazonía ecuatoriana se refleja también en sus posicio-nes divergentes sobre la explotación petrolera en sus territorios. En vista de este hecho, ¿cómo fueposible que elaboraran y presentaran una propuesta conjunta a la Asamblea Constituyente del país?
Miembros del pueblo Huaorani en unamarcha de protesta en Quito contra laexplotación petrolera en su territoriotradicional.
Fuen
te: a
ccio
neco
logi
ca.o
rg
// 12

pa casi la mitad del territorio delEcuador, ha sido dividida enbloques petroleros. 16 empresasse encuentran en posesión deconcesiones estatales de explota-ción, entre ellas también la em-presa estatal Petroecuador. Hastala fecha, la explotación de petró-leo se realiza solamente en elnorte de la región amazónica. Enel centro se encuentran los cam-pos petroleros en fase de explora-ción; en el sur aún está pendien-te la entrega de concesiones porparte del Gobierno ecuatoriano.
Y éste está interesado en que con-tinúen las actividades petroleras.Al fin y al cabo, Ecuador dependede las divisas que ingresan a travésde este sector: cerca de un terciodel presupuesto estatal se financiacon el oro negro (Larrea 2006);los sistemas de educación y saludtambién se desplomarían sin estafuente de ingresos. Definitiva-mente, el desarrollo social ofreci-do por el Gobierno de Rafael Co-rrea será difícil de alcanzar si noingresan más divisas al país.
Sin embargo, la explotación pe-trolera conlleva una serie de efec-tos ambientales negativos. Laconstrucción de las piscinas quereciben las aguas contaminadaspor el petróleo es uno de ellos.Otro problema es el transportede la materia prima. Un daño enel oleoducto, en el año 2006,provocó uno de los accidentespetroleros más graves en la reser-va natural del Cuyabeno. Segúndatos oficiales, 500 barriles decrudo contaminaron cerca de35.000 hectáreas de bosque tro-pical. Investigaciones posterioresdemostraron que entre 2001 y2003 se produjeron cerca de 500accidentes de este tipo.
Un perjuicio adicional son lasvías de acceso que se construyen
para facilitar la producción pe-trolera. De acuerdo a estimacio-nes, solamente el consorcio Te-xaco-Gulf abrió una red vial de500 kilómetros por la selva ama-zónica ecuatoriana. Estas carre-teras permiten el acceso de colo-nos a zonas que antes estaban ha-bitadas sólo por pueblos indíge-nas. Como consecuencia se talanmás bosques y avanza la fronteraagrícola. Desde 1972, los colo-nos se han establecido en un áreade cerca de un millón de hectáre-as de bosque húmedo tropical.
Las comunidades indígenas de lacuenca amazónica soportan elmayor peso de la explotación pe-trolera: el noventa por ciento delas concesiones están ubicadas ensus territorios tradicionales. Porlo general, la presencia de em-presas petroleras conlleva la rup-tura de sus formas tradicionalesde vivir y manejar la economía.Por otra parte, los desechos sóli-dos y líquidos, productos de laexplotación, envenenan los ria-chuelos y ríos usados por los in-dígenas para lavar y obtener aguapara beber y cocinar. Las millo-narias ganancias que genera elnegocio petrolero, finalmente notrajeron una mejora notoria ysostenible del nivel de vida de loshabitantes del Oriente.
Conflictos ambientales in-trincados
Los conflictos provocados por laexplotación petrolera en la re-gión amazónica del Ecuador soncomplejos. Están en juego los in-tereses de numerosos actores, en-tre ellos los habitantes indígenasoriginarios, los colonos mestizos,las organizaciones ambientalis-tas, los grupos de activistas na-cionales e internacionales, los ac-tores estatales y las empresastransnacionales, además de las
organizaciones multilaterales ybilaterales de la cooperación aldesarrollo y las organizacionesno gubernamentales (ONG) na-cionales.
Por otra parte, los pueblos indí-genas de la Amazonía ecuatoria-na se diferencian entre sí, no sólopor su idioma y su cultura. Tam-bién varía su historia social, suscondiciones de vida y su inser-ción en la sociedad moderna. Enalgunas regiones del país, dife-rentes organizaciones indígenasse disputan el control de los te-rritorios ancestrales.
Por último, la posición de la po-blación indígena con respecto ala industria petrolera tampoco esuniforme. Algunos pueblos,
Fuen
te: U
rsul
a Tre
ffer
Testimonio silencioso de lasobreexplotación de la naturaleza: unapiscina de petróleo abandonada en elantiguo bloque de explotación de Texaco.
El Ecuador comprende tres grandes regiones naturales: lazona costera (Costa), la cordillera andina (Sierra) y la regiónamazónica (Oriente). Casi un tercio de la población delOriente –aproximadamente 160.000 personas– forma partede uno de los diez pueblos indígenas presentes en esa región;de ellos, los Quichua de la Amazonía y los Shuar representancerca del 90 por ciento de la población indígena. La mayoríade los otros grupos –como los Cofán, Huaorani, Secoya y Zá-para– no superan los 1.000 miembros.
// 13
Diversidad indígena en el bosque húmedo del Ecuador

como los Cofán o los Secoya, re-lacionan el establecimiento de laindustria petrolera con posiblesfuentes de ingreso y proyectos deinfraestructura. A veces, las em-presas petroleras ‘compran’ elconsentimiento de la poblaciónindígena a la explotación petro-lera en sus territorios mediantela construcción de escuelas ycanchas de fútbol. Otros pue-blos, en cambio, como por ejem-plo los quichuas de la comuni-dad Sarayaku, ofrecen resistenciaactiva a las empresas petroleras. La división y la debilidad institu-cional de las organizaciones indí-genas permite que las petrolerasmanipulen y enfrenten a las dife-rentes fracciones del movimien-to indígena. Sin embargo, otrasorganizaciones, como ONG am-bientalistas o entidades de la co-operación al desarrollo, tambiénbuscan sus aliados entre los gru-pos indígenas.
Todo esto es posible porque elEstado ecuatoriano no tiene pre-sencia en muchas partes de la re-gión amazónica y no asume fun-ciones centrales, como la presta-ción de servicios sociales, o losha trasladado a terceros (lo que,entre otros, ha puesto de mani-fiesto el estudio ‘GobernabilidadFrágil’ encargado por el DED1 ).En muchas zonas, las ayudas fi-nancieras para los indígenas hanfragmentado al movimiento in-dígena. No existe una posiciónúnica de los pueblos indígenasrespecto a la extracción petrole-ra, como tampoco existe tal cosaen relación al establecimiento deáreas naturales protegidas o lavalorización de servicios am-bientales.
El camino del DED
Desde enero de 2007, el DEDEcuador, en coordinación con la
Fundación Futuro Latinoameri-cano (FFLA), trabaja con laConfederación de Nacionalida-des Indígenas de la AmazoníaEcuatoriana, CONFENIAE (vé-ase cuadro sinóptico). El objeti-vo de la cooperación es fomentarel intercambio entre los pueblosindígenas amazónicos para quealcancen una posición consen-suada en relación a la presenciade la industria petrolera en susterritorios. En 2007, se realiza-ron nueve eventos de diálogo,con la participación de cerca de400 delegados de las organiza-ciones indígenas. En los eventosse elaboraron mapas de los terri-torios indígenas, se intercambia-ron informaciones sobre la in-dustria petrolera, se discutieronformas para controlar los territo-rios y, finalmente, se elaboraronestrategias de acción alternativas.
Los resultados de este proceso dediálogo sobrepasaron las expec-tativas. La convocatoria a unaAsamblea Constituyente porparte del Gobierno de RafaelCorrea motivó la elaboración deuna propuesta que exigía la de-claración del Ecuador como paísplurinacional; el derecho de lospueblos indígenas a impedir elasentamiento de la industria pe-trolera y minera en sus territo-rios; y el reconocimiento de for-mas propias de administraciónpolítica en los territorios indíge-nas. En enero de 2008, los parti-cipantes en la asamblea anual dela CONFENIAE suscribieroneste documento y conformaronuna comisión con el objetivo decabildear ante la AsambleaConstituyente. El en aquel en-tonces presidente de la CONFE-NIAE, Domingo Ankuash, ha-bló de un momento histórico:“Hasta ahora, los pueblos indí-genas de la Amazonía han sidoignorados por los políticos. Se
promulgaron leyes para la regiónsin siquiera habernos pregunta-do. Por primera vez tenemos laposibilidad de entablar un diálo-go. Queremos aprovechar estediálogo para incluir nuestra pro-puesta en la nueva Constitu-ción”.
A partir de enero de 2008, lasdemandas fueron discutidas conlas organizaciones de base y pre-sentadas en los foros regionalesde diálogo de la Asamblea Cons-tituyente. La CONFENIAE lo-gró el apoyo de algunos miem-bros de la Asamblea, y en la nue-va Constitución se reconoce alEcuador como un país plurina-cional. Además, la nueva cartamagna admite diferentes formasterritoriales de gobernanza. Aun-que no se incluyó el derecho delos indígenas al veto, al menos sefortaleció su derecho a ser con-sultados.
Desde el inicio de la cooperacióncon la CONFENIAE, se pusoénfasis en el ownership2 de la or-ganización y el respeto a la cultu-ra organizacional indígena. Laconfederación indígena orientóel proceso de diálogo, mientrasque el equipo del proyecto se li-mitó a resolver asuntos organiza-tivos y dar asesoramiento. El cro-nograma y los contenidos delproceso fueron desarrollados enestrecha colaboración con laCONFENIAE. En 2008, elZFD cofinanció un coordinadorindígena para el proyecto, encar-gado de acordar los planes detrabajo y los contenidos de loseventos con la CONFENIAE.
Fortalecimiento de las or-ganizaciones indígenas
“Sin lugar a dudas, los resultadosde la Asamblea Constituyenteson positivos”, opina Ankuash,
// 14
Fuen
te: U
rsul
a Tre
ffer
Aún años después del cierre de los pozospetroleros, los residuos tóxicos siguensurgiendo a la superficie.
1 Disponible para ser descargado comodocumento PDF de la página web delDED Ecuador, http://ecuador.ded.de/.2 Literalmente, la palabra inglesa ow-nership significa posesión o (derecho de)propiedad. La cooperación al desarrolloutiliza este término para referirse a la iden-tificación de las personas con un proyectoque va dirigido hacia ellas. Ownershiptambién implica que los grupos meta y or-ganizaciones contraparte se hagan respon-sables de los proyectos de cooperación. Setrata de un importante prerrequisito parala eficiencia, sostenibilidad y éxito de unproyecto (ver BMZ Glossar,http://www.bmz.de/de/service/glossar/).

que pertenece a la etnia shuar.“Pero no tenemos tiempo paracelebrar. Hasta la fecha, las nue-vas disposiciones legales sola-mente están en el papel. Tene-mos que seguir fortaleciendonuestra organización y nuestraunidad para poder hacer prevale-cer nuestros derechos”.
Una posición común es un pasoimportante para ser reconocidocomo interlocutor legítimo enlos procesos de diálogo con acto-res estatales. Las formas tradicio-nales indígenas de administra-ción y manejo de los recursos na-turales han demostrado su vali-dez a lo largo de los siglos. Sinembargo, hasta ahora no han ju-gado ningún papel en los proce-sos políticos de toma de decisio-nes. Dado el gran desequilibriode poder entre las partes involu-cradas en los conflictos socioam-bientales, todavía no es posibleentablar un diálogo entre igua-les. Sin embargo, el DED y lafundación FFLA han aportadoen cierta medida a que las pro-puestas de la CONFENIAE seantomadas en cuenta en el debatede la nueva Constitución delEcuador, en vigencia desde finesde septiembre de 2008.
El trabajo con los medios de co-municación, como el de TrudieStyler, puede aportar notable-mente al fortalecimiento de unactor débil en los conflictos pe-troleros. Puede dirigir la aten-ción global a la problemática pe-trolera en la Amazonía ecuato-riana y lograr apoyo internacio-nal para los pueblos indígenas.Sin embargo, estas medidas sola-mente tendrán éxito si se respetala gran diversidad del movimien-to indígena y si contribuyen alfortalecimiento de las formasexistentes de organización indí-gena.
El trazado del oleoducto representa unaherida abierta para la selva.
Las organizaciones de las comunidades indígenas de la cuencaamazónica ecuatoriana están agrupadas en la Confederaciónde Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana,CONFENIAE. El término “nacionalidades” es utilizado porlos indígenas para hacer referencia a sus pueblos, poniendo én-fasis en el derecho a la autodeterminación cultural y política.No lo usan con el afán de distanciarse del Estado o con inten-ciones separatistas. Con esta expresión más bien exigen el reco-nocimiento oficial del Ecuador como un Estado multiétnico,un tema muy controvertido en el debate público. Cuando sefundó la CONFENIAE, en 1980, fue una de las primeras or-ganizaciones indígenas del Ecuador. Hoy en día, reúne a 18 or-ganizaciones de pueblos indígenas del Oriente. Uno de sus lo-gros ha sido el establecimiento de un sistema indígena de edu-cación bilingüe. Junto a las confederaciones regionales de losindígenas de la Costa y la Sierra, la CONFENIAE es una de lastres organizaciones miembro de la Coordinadora de Naciona-lidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la máxima organi-zación nacional de confederaciones indígenas.
Volker Frank es sociólogo y más-ter en políticas de desarrollo. En-tre 2001 y 2004, trabajó para elZFD/DED en Ecuador. Desdejunio de 2007 hasta diciembrede 2009 trabajó nuevamentepara el DED en Ecuador, comoexperto en temas de paz.
Diez pueblos – una organización
// 15
Fuen
te: U
rsul
a Tre
ffer

La Escuela de Derechos – un trabajo preventivo a largo plazo Conflictos petroleros
por Mirjam Mahler
Por lo general, las instancias estatales y las comunidades indígenas defienden posiciones muy dife-rentes en los conflictos sobre los recursos en la Amazonía ecuatoriana. Una oferta de formación so-bre manejo alternativo de conflictos reúne a representantes de las dos partes.
Para los niños del lugar, la selva amazónicaes su entorno natural y, a la vez, una canchade juegos ilimitada. En la Escuela deDerechos, los participantes aprenden que laconservación de este hábitat es también underecho exigible.
Fuen
te: U
rsul
a Tre
ffer
Dayuma, fines de noviembre de2007: Como acto de protesta porsus malas condiciones de vida, loshabitantes de la localidad blo-quean las principales vías de acce-so a su pueblo. En este contexto,también se cierra la vía que con-duce al pozo petrolero local de laempresa petrolera estatal Petroe-cuador. El Gobierno de RafaelCorrea reacciona inmediatamen-te declarando el estado de emer-gencia y enviando un fuerte con-
tingente militar a la región. Lossoldados ingresan violentamentea las casas y detienen a 25 perso-nas, que son maltratadas física yverbalmente. La acusación: terro-rismo y sabotaje.
¿Cómo se llegó a la escala-da del conflicto?
Dayuma es un pequeño pueblode aproximadamente 2.800 ha-bitantes ubicado en la Provincia
de Orellana, en el norte de laAmazonía ecuatoriana. Las con-diciones de vida son las mismasque en muchas áreas rurales deesta región: falta de agua potable;aire, ríos y suelos contaminadoscomo consecuencia de décadasde explotación petrolera; pérdi-das económicas por muerte deanimales y daños a cultivos; y en-fermedades cada vez más fre-cuentes y graves, como cáncer yleucemia.
// 16

Reparación de una fuga en el Sistema deOleoducto Transecuatoriano (SOTE).
Fuen
te: M
icha
el B
uss
A pesar de las repetidas promesasestatales, después de años de es-pera los habitantes de Dayumaaún no disponen ni de agua pota-ble ni de una red eléctrica efecti-va. La carretera que conecta elpueblo con la capital provincialCoca está llena de baches. Cuan-do durante meses se suspendie-ron las obras para mejorar estacarretera, la paciencia de los da-yumenses se agotó.
Los actos de protesta tocaron elnervio más sensible del Gobier-no: la Amazonía. Las reservas depetróleo y de minerales, entreotras cosas, hacen que la regiónsea de especial importancia. Sinembargo, por décadas, se ha des-cuidado la situación de sus habi-tantes (véase también el artículode Volker Frank). Por ello, movi-lizaciones como la de Dayumason recurrentes en la región; así, amenudo, los medios de comuni-cación informan sobre cierres decarreteras, ocupaciones de insta-laciones de las empresas petrole-ras, secuestros y otros actos vio-lentos.
La transformación no violenta de conflictosse aprende
En este contexto, en febrero de2007 se inició el proyecto Es-cuela de Derechos. El objetivodel proyecto es la creación deuna red de representantes estata-les e indígenas en la Amazonía.Después de haber sido formadosen prevención y manejo cons-tructivo de conflictos, estos ex-pertos promoverán procesos dediálogo en la región. La organi-zación contraparte es el Centrosobre Derecho y Sociedad (CI-DES), una ONG ecuatorianaque, desde 1987, viene difun-diendo formas alternativas desolución de conflictos.
Después de una fase preliminar,la Escuela comenzó a funcionaren agosto de 2007 con un grupofijo de 30 participantes –ochode ellos mujeres– de Pastaza,Morona Santiago y ZamoraChinchipe, provincias de laAmazonía sur.
Los representantes de las insti-tuciones estatales provenían delGobierno provincial de Pastaza,diferentes municipios y la De-fensoría del Pueblo. Los repre-sentantes indígenas fueron se-leccionados en acuerdo con laCONFENIAE. La mayoría per-tenecía a la nacionalidad Shuar(13 personas), pero hubo tam-bién representantes de las nacio-nalidades Quichua, Zápara yAndoa.
Deconstrucción paulatina de la imagendel enemigo
Trabajar con un grupo tan hete-rogéneo fue delicado: antes delinicio del ciclo de formación, al-gunos integrantes indígenas sehabían referido a las institucio-nes estatales como “el enemigo”.Entre los funcionarios estatales,en cambio, parecía predominar
la imagen de los indígenas comoagitadores. En las reuniones pre-paratorias, ambas partes mani-festaban su malestar frente a laidea de discutir activamente losconflictos. Consecuentemente,en la primera fase sólo se logróconvencer a un representante es-tatal de la Provincia de MoronaSantiago y a uno de ZamoraChinchipe de que participasenen el proyecto.
Tomando en cuenta estos ante-cedentes, CIDES optó en los se-minarios por incluir una fase in-tensa de conocimiento mutuo ypor una metodología con nume-rosos elementos activadores quemotivasen al intercambio: tra-bajo en grupos pequeños, juegode roles, presentaciones a cargode los participantes, uso de dife-rentes materiales didácticos (ra-dionovelas, películas, pinturas).Además, juegos didácticos enfunción del tema tratado acom-pañaron todo el proceso. De es-te modo, se quería crear un am-biente de confianza en el cual sepudieran discutir también te-mas difíciles.
// 17

¿Qué se ha logrado?
En definitiva, se logró que par-ticipantes muy heterogéneosllegasen a formar un grupo sóli-do. Sorprendentemente, ya alfinal del primer seminario, tan-to los representantes estatalescomo los indígenas expresaronsu entusiasmo respecto a la po-sibilidad de intercambio yaprendizaje mutuo: “Conocer
la diversidad cultural de nuestropaís y compartirla con este gru-po maravilloso ha cambiado to-talmente mi actitud y me haayudado a entender cosas queantes criticaba”, comentó, porejemplo, Elizabeth Zambrano,de la Defensoría del Pueblo enZamora.
Una evaluación al final del pro-ceso de capacitación demostróque los participantes se mantu-vieron en contacto también en-tre los seminarios y que se con-sultaron mutuamente cuandotenían problemas. Esto permiteesperar que lo sigan haciendotambién a futuro.
Este logro se debe, por un lado,a la metodología antes descrita.Por otro lado, resultó ser clavedar un seguimiento de cerca algrupo, mediante personas fijasde contacto que apoyaban entemas logísticos y de contenido.De esta manera, se evitó que lostalleres se volviesen facultativos,a la vez que se reforzó el com-promiso de los participantescon el proceso de formación.
En todos los participantes, esteproceso incidió en un notoriocrecimiento personal. Ganaronen autoestima, autoconfianza ycapacidad de expresión oral yllegaron a estar más dispuestos atomar la iniciativa cuando sepresenten conflictos. “Los talle-res influyeron en mí en la medi-da en que ya no acepto compor-tamientos autoritarios. Piensoque las diferencias entre perso-nas deben ser resueltas medianteel diálogo”, comentó MartinaTiwi, responsable de género deuna comunidad shuar de Sevi-lla, provincia de Morona Santia-go.
Lo aprendido se pone enpráctica
La evaluación final demostróque ya durante la formación delos mediadores la mayoría de losparticipantes había comenzadoa involucrarse activamente en elmanejo de conflictos en su en-torno. Al término del proceso,15 de los 20 graduados indica-ron que ya habían mediado conéxito en varios casos. En total,entre conflictos familiares, con-flictos por deudas no pagadas,conflictos territoriales y peque-ños conflictos ambientales,nombraron unos cien conflic-tos.
Muchos participantes mostra-ron gran interés en fundar cen-tros de mediación en sus respec-tivas provincias. CIDES apoya alos interesados poniéndoles encontacto con otros mediadores afin de crear nuevas alianzas.Otro resultado digno de men-ción de los talleres es la extraor-dinaria motivación de los parti-cipantes por difundir los nuevosconocimientos adquiridos ensus comunidades, organizacio-nes o escuelas. Prácticamente
// 18
Foto del grupo de los participantes de unseminario de la Escuela de Derechos.
Fuen
te: c
ides
.org
.ec
El ciclo formativo de la Escuela de Derechos contempla ochoseminarios de una duración de tres días cada uno. En los cua-tro primeros seminarios se tratan los siguientes temas:
¿Qué es un Estado de derecho?Derechos humanos y derechos colectivosDerecho ambientalGéneroManejo de conflictos ambientalesTrabajo con la prensa
En cuatro seminarios adicionales, los participantes son for-mados como mediadores y mediadoras. El programa incluyepasantías en centros de mediación en Quito.
Los temas de la Escuela de Derechos
■
■
■
■
■
■

todos fungieron como multipli-cadores organizando talleres oconferencias sobre los temas tra-tados en la Escuela de Derechos.
El trabajo paralelo de relacionespúblicas de la Escuela (elabora-ción de tres radionovelas cortassobre derechos colectivos y me-diaciones, así como varias entre-vistas radiofónicas) y la publici-dad de boca en boca de los parti-cipantes hicieron que aumenta-ra enormemente el interés en lagestión de conflictos. Para el se-gundo ciclo del programa deformación, se han recibido másde 60 inscripciones, de institu-ciones tanto estatales como in-dígenas. Además, el segundogrupo cuenta con participantesde mayor peso político, como,por ejemplo, dos altos funciona-rios ministeriales, dos alcaldes yel jefe de la Defensoría del Pue-blo de Zamora. También valemencionar que las institucionesestatales ya están dispuestas aasumir parte de los gastos de lostalleres.
Perspectivas
El apoyo del Servicio Civil parala Paz, que permitió financiar laEscuela de Derechos, se acabó afines del año 2009. Por ello, elmayor reto de CIDES ha sidoencontrar otras fuentes de fi-nanciamiento para poder conti-nuar y ampliar la Escuela. Estacontinuación es necesaria paraconsolidar los logros alcanzadosy poder acompañar y seguirapoyando a los antiguos partici-pantes y a los actuales. Los inte-grantes de la primera promo-ción han conformado grupos anivel de sus provincias. Se reú-nen e intercambian experienciasregularmente. Sin embargo, pa-ra ello se necesitan recursos, so-bre todo porque algunas perso-
nas provienen de zonas muy ale-jadas y deben viajar en avioneta.Además, sería útil establecer elcontacto entre el primer y el se-gundo grupo para fortalecer loslazos de cooperación dentro yentre provincias. Finalmente,está previsto ampliar la cobertu-ra de la Escuela de Derechos alas tres provincias amazónicasrestantes para incrementar suimpacto.
La idea original de crear una redformal resultó difícil de concre-tar, porque faltó un objetivo cla-ramente definido. No obstante,se logró acercar los diferentessectores y organizaciones, y seincrementó la disposición aldiálogo. Esto implica la oportu-nidad de crear alianzas a largoplazo. Se pretende apoyar esteintercambio a través de una pla-taforma de Internet. Sin embar-go, algunos de los participantesindígenas no cuentan con cone-xión de Internet, de modo quese requerirán también otras for-mas de participación.
Conclusión
A lo largo de diez meses, la Es-cuela de Derechos ofrece espa-cios de aprendizaje e intercambiointensivos y se constituye comoun excelente foro para el diá-logo. Los encuentros intercultu-rales y la profundidad de lasdiscusiones sensibilizan a losparticipantes e incrementan sudisposición a tratar los conflic-tos en forma activa.
Muchos de los conflictos am-bientales en la región amazó-nica no son aptos para lamediación, ya que se caracteri-zan por un enorme desequili-brio de poder entre las partes.En estos casos, cobra mayorimportancia la fase de forma-
ción básica de la Escuela, en lacual se tratan los derechos ycómo exigirlos. Ésa es otraforma de prevención de la vio-lencia.
El compromiso y los resultadoslogrados por los participantespermiten abrigar esperanzas deque a futuro se logre evitarconflictos y excesos como losque se produjeron en Dayuma.Se puede, entonces, afirmarque seminarios que reúnen aintegrantes pertenecientes a lasdiferentes partes del conflictorepresentan un enfoque prome-tedor para un trabajo de pre-vención a largo plazo. LaEscuela de Derechos puedemuy bien servir de inspiraciónpara iniciativas similares enotras regiones.
Mirjam Mahler es periodista ymediadora profesional. De julio de2005 a junio de 2008, trabajó co-mo experta del Servicio Civil parala Paz en el DED Ecuador.
// 19
La cooperación se aprende jugando.
Fuen
te: c
ides
.org
.ec

Cuando el presidente de la co-munidad colona Las Orquídeasnos invitó a un taller, nunca nosimaginábamos que íbamos a sersecuestrados. El objetivo del ta-ller era elaborar una propuestaque ayude a solucionar el pro-blema de legalización de las más
de 150 fincas que se encontra-ban dentro del área del BosqueProtector Alto Nangaritza. Jun-to con dos colegas de la Funda-ción Ecológica Arcoiris acepta-mos la invitación al evento fija-do para el 6 de marzo de 2004.Había buena convocatoria: se
habían reunido cerca de 100 co-lonos. Sin embargo, pronto seevidenció que el real propósitode estos no era exactamente tra-bajar en la propuesta. La genteestaba enfurecida, porque la de-claratoria del bosque protectorhabía afectado sus intereses. Se
La creación de áreas protegidas debe tomar en cuenta los intere-ses de la población afectadaConflictos por la conservación de la naturaleza 1
por Arturo Jiménez1
En el proceso de la declaratoria del Bosque Protector Alto Nangaritza, en el sureste del Ecuador, eldescontento de los colonos locales se descargó de manera violenta contra representantes de la ONGambiental Arcoiris. Uno de sus miembros, Arturo Jiménez, quien vivió de cerca la situación, explicacómo se llegó a este extremo y cuáles son las lecciones que se aprendieron.
El río Nangaritza es la principal vía detransporte del cantón del mismo nombre.
Fuen
te: W
iebk
e Rös
sig
//20
1 Para la redacción de este artículo, se contó con la colaboración de WiebkeRössig.

produjo un acalorado debate.De repente, somos amenazadosfísicamente, y, finalmente, nostoman como rehenes. De estamanera, los pobladores queríanforzar la comparecencia de altasautoridades estatales, para daruna solución satisfactoria a lacuestionada legalidad de sus tie-rras.
Presos en la escuela
Se nos encerró en la escuelita dellugar, con una gran turba degente vigilando afuera. Si bienno fuimos maltratados, nuestraangustia aumentaba a la par delnerviosismo de la gente ante lano llegada de las autoridades. Eneso, toman cautivo también alpresidente de la asociación shuarde la zona. Los colonos acusan alos indígenas shuar de quererapoderarse de sus tierras. Duran-te estos momentos, pudimos es-cuchar a la gente hablar sobre supobreza, sus temores respecto ala restricción de la explotaciónde la madera y otros temas quelos tenían preocupados.
Nuestro encierro terminó cuan-do, después de casi tres días deespera, llegaron el gobernadorde la provincia y el jefe políticodel cantón Nangaritza acompa-ñados de un fuerte contingentepolicial. Junto con los dirigen-tes de la comunidad, se redactóy firmó un acuerdo, en el cuallas autoridades se comprometie-ron a realizar las gestiones perti-nentes para derogar la declara-toria del Bosque Protector AltoNangaritza. De parte de Arcoi-ris, nos obligamos a no efectuarestudios ni talleres hasta que seresolviera el problema de los tí-tulos de tierra.
Obviamente, en esta situaciónel acuerdo sólo significó un pa-
liativo que permitió nuestra li-beración y que se calmasen losánimos de los colonos. Sin em-bargo, la medida extrema deprotesta dio pie a un profundoanálisis del fallido proceso dedeclaratoria del área protegida,del cual se puede extraer algu-nas lecciones que pueden servirpara otros procesos parecidos.
Riqueza cultural y ecológica en un territorio reñido
El cantón Nangaritza pertenecea la provincia de Zamora Chin-chipe, en el sureste del Ecuador.La cuarta parte de sus aproxi-madamente 5.000 habitantesson indígenas, el resto, mesti-zos. El cantón está ubicado aloeste de la Cordillera del Cón-dor, que forma el límite conPerú. Las pendientes de la Cor-dillera son territorio ancestraldel pueblo indígena Shuar, elsegundo más importante del
país. Más allá de su significadocultural, la región es de gran in-terés ecológico. Los bosques quecubren las áreas bajas de las la-deras de los Andes, donde lasmontañas se unen con la llanuraamazónica, constituyen una delas regiones biológicamente másricas de toda Sudamérica. Lacuenca alta del río Nangaritza,llamado comúnmente AltoNangaritza, alberga los últimosremanentes de bosques húme-dos montanos no alterados de laregión sur del país.
En repetidas ocasiones, la zonafue el escenario de conflictosbélicos por disputas territorialesentre Ecuador y Perú. Para legi-timar su presencia en el lugar, elEstado ecuatoriano facilitó elingreso de colonos como ‘fron-teras vivas’, provocando conflic-tos con los indígenas shuar.Luego de la firma de la paz conel Perú, en 1998, llegó un ma-yor desarrollo a la región: se
Fuen
te: C
hrys
toph
er C
anad
ay /l
ife.n
bii.g
ov
Un campamento minero en la Cordillera delCóndor. Los desechos tóxicos se viertendirectamente al río.
//21

construyeron carreteras, centrosde salud, escuelas, etc. A iniciosdel año 2000, el Gobiernoecuatoriano promovió un pro-yecto de legalización de tierrasen la zona. Sin embargo, la defi-ciente planificación del proyec-to provocó la especulación contítulos de propiedad en tierrasconsideradas baldías, pero queen realidad habían sido territo-rio ancestral de los Shuar.
Dado que existen importantesyacimientos de cobre y oro en la
Cordillera del Cóndor, la zonareviste gran importancia para laminería. La mayor parte de lacadena montañosa está conce-sionada a empresas minerastrasnacionales. No obstante,por sus graves impactos am-bientales, la explotación mineraa gran escala ha enfrentado mu-cha resistencia, en especial delos indígenas shuar (véase tam-bién el artículo sobre conflictosmineros).
El largo camino hacia ladeclaratoria del bosqueprotector
Ya en 1997, la Embajada de losPaíses Bajos había dado inicio aun proyecto en la zona de amor-tiguamiento del Parque Nacio-nal Podocarpus, para fortalecerel manejo de éste y fomentar eldesarrollo sustentable regional.Para la zona del Alto Nangaritza,colindante con el parque nacio-nal, se recomendó la declaratoriade un bosque protector para asídetener la entrada de colonos yempresas mineras que amenaza-ban con acabar con bosques úni-cos en su tipo.
Esta declaratoria se concretó enfebrero de 2002 mediante la ges-tión del Ministerio del Ambien-te, que contó con el apoyo de ungrupo local multisectorial de co-gestión. 128.000 hectáreas de lacuenca alta del río Nangaritzaquedaron bajo la protección delEstado. A mediados de 2003, laFundación Arcoiris propone laelaboración de un plan de mane-jo para el Bosque Protector AltoNangaritza.
Con el aval del grupo de coges-tión, programamos las activida-des correspondientes a la elabo-ración de este plan. Inicialmen-te, se trataba sobre todo de even-
tos de información sobre el mar-co legal del área protegida y lasimplicaciones de un plan de ma-nejo. Luego se realizó un diag-nóstico rápido socioambiental.
Se visibiliza un conflictolatente
En aquel momento, se eviden-ció el descontento de los colo-nos de la zona. Muchos de ellosvieron truncados sus esfuerzospor obtener los títulos de pro-piedad de sus tierras ubicadasdentro del área del Bosque Pro-tector. Ellos habían iniciado lostrámites pertinentes con la enti-dad competente, el Instituto deDesarrollo Agrario (INDA), yahora tenían que pedir la auto-rización adicional del Ministe-rio del Ambiente. Su inconfor-midad creció por el hecho deque los indígenas shuar habíancomenzado a demarcar comosus territorios ancestrales sitiosque antes el INDA había consi-derado baldíos. Los colonos te-mían que, a futuro, ya no iban apoder acceder a nuevas tierras, yque sus hijos, por falta de pers-pectivas económicas, iban a te-ner que abandonar las comuni-dades. Estos temores hay queverlos en el contexto de las ex-periencias personales de los co-lonos, que, como campesinosempobrecidos, tuvieron quemigrar de sus pueblos en losAndes a la Alta Amazonía.
El desarrollo del plan de manejode Fundación Arcoiris logró unacercamiento entre el Ministe-rio del Ambiente y los colonos.No obstante, la desconfianza deéstos se mantuvo, ya que el Bos-que Protector les estaba impo-niendo restricciones que nuncaantes habían tenido. Con fre-cuencia repetían la frase “siem-pre hemos vivido libres, y que-
Una mujer shuar lavando yuca, uno de losalimentos básicos de los habitantes de estaregión.
Mediante la declaración del BosqueProtector, se pretende garantizar lasobrevivencia de la vistosa chara verde.
Fuen
te: W
iebk
e Roe
ssig
Fuen
te: F
ranc
isco
Enríq
uez/
life.
nbii.
gov
//22

remos seguir así”. A estas altu-ras, los recelos se acrecentaronpor las actividades de ambienta-listas radicales, que reafirmaronlos temores de la gente respectoa la tenencia de sus tierras y eluso de los recursos naturalesdentro de los límites del áreaprotegida.
Como un último intento de so-lucionar el conflicto, la Funda-ción Arcoiris propone crearnuevos espacios de diálogo. Sinembargo, no dimensionamosadecuadamente el grado de vi-rulencia del conflicto. Los suce-sos de los tres días en marzo de2004 dan cuenta de ello. Luegotuvo que pasar más de medioaño hasta que bajara la tensión yse pudiera encontrar una salidadefinitiva al conflicto, con elapoyo de la Fundación FuturoLatinoamericano (véase artículosiguiente).
Análisis de losdiferentes actores y sus intereses
En el Ecuador, como en la ma-yoría de los países de la región,las estructuras de poder tradi-cionales han producido inequi-dades sociales extremas. Estasinequidades también se eviden-cian en el conflicto en el AltoNangaritza: la mayoría de loscolonos tuvo que abandonarsus pueblos de origen en losAndes por las sequías, el agota-miento del suelo y la pobreza.Con la ilusión de acceder a tie-rras fértiles, se enfrentaron a unentorno desconocido y hostil,la Amazonía. Dada la falta deapoyo estatal, tuvieron que rea-lizar grandes esfuerzos paramejorar en algo sus condicio-nes de vida. Sin embargo, lapoca fertilidad del suelo ama-zónico nunca les permitió su-
perar la economía de subsisten-cia. Por tanto, el conflicto lesdio la oportunidad de reivindi-car sus demandas frente a unaexclusión crónica, demandasque van más allá del acceso a latierra.
La situación de las comunida-des shuar no es muy distinta dela de los colonos. En el pasado,este grupo indígena fue despla-zado a áreas cada vez más re-motas de la Amazonía. El AltoNangaritza representa la últimaposibilidad de los Shuar de ase-gurar su territorio ancestral.
En este contexto, el aprovecha-miento de los bosques es untema especialmente delicado.Las políticas públicas para elmanejo forestal en el Ecuadorhan sido fuente permanente deconflictos socioambientalespor no considerar la consultaprevia y el involucramiento ac-tivo de la población afectada.El Ministerio del Ambiente, asu vez, generalmente se ha li-mitado a ejercer sus funcionesde control. Además, la entidadno tiene las capacidades perso-nales y financieras para realizaruna gestión ambiental efectiva.
Al mismo tiempo, muchas ve-ces se producen divergenciasdentro del mismo Gobierno, alchocar los intereses de diferen-tes ministerios. Cuando se tratadel aprovechamiento de los re-cursos del subsuelo, frecuente-mente el Ministerio de Minas yPetróleos entra en conflicto conel Ministerio del Ambiente.
Mientras que el primero persi-gue la explotación de lo quehay bajo tierra, el segundo tie-ne a su cargo la protección delo que hay en la superficie. Ge-neralmente, se impone el inte-
rés del Ministerio de Minas yPetróleos, porque los recursosdel subsuelo son consideradosestratégicos por el Gobierno.
Lecciones aprendidas
El conflicto en el Alto Nangarit-za evidencia la compleja realidadde la Amazonía, que está marca-da por una gran diversidad deintereses. La presencia de pue-blos ancestrales, la colonizacióndescontrolada, el tráfico de tie-rras, así como la explotación mi-nera y petrolera han creado unescenario en el cual la declarato-ria de áreas protegidas y la legali-zación de territorios ancestralesinevitablemente afectan, de di-ferente manera, estos intereses.Por ende, los promotores de es-tas áreas tienen que analizarmuy bien las repercusiones de suactuar y clarificar el carácter delas relaciones entre los actores.
La preocupación estatal por el manejo de la riqueza naturaldel Ecuador inicia con la creación del Parque Nacional Galá-pagos, en 1936. Más tarde, se crea el Sistema de Áreas Natu-rales Protegidas (SNAP), con el cual se busca garantizar laperpetuidad de los ecosistemas más sobresalientes del país. Almomento, se ha llegado a declarar 35 áreas protegidas, quecubren el 18,5% de la superficie total del país.Paralelamente, existe el Sistema Nacional de Bosques y Vege-tación Protectores constituido por más de 200 áreas recono-cidas, que cubren más del 10% del territorio nacional. A di-ferencia del SNAP, su propósito es tanto la conservacióncomo el manejo sostenible contemplando ciertas actividadeshumanas en el interior de sus áreas protegidas.El Parque Nacional Podocarpus posee la mayor cantidad deecosistemas protegidos de la región austral del Ecuador. Llevael nombre científico de un árbol característico del bosquesiempreverde montano bajo de esta zona, que al mismo tiem-po es la única conífera nativa del país.
//23
Áreas protegidas en el Ecuador

//24
Arcoiris, por ejemplo, cometióel error de no tomar muy encuenta a los grupos ambientalis-tas radicales y sus intereses en elAlto Nangaritza. La preocupa-ción principal de estos no erabuscar una salida al conflicto:más bien sospechaban intencio-nes ocultas de organismos inter-nacionales de conservación de lanaturaleza con proyectos en la
región. Su estrategia era crear re-sistencia local a estas supuestasintenciones, para prevenir posi-bles atropellos a los derechos hu-manos. Dado que estos gruposeran actores claves del conflicto,debíamos haber buscado un ma-yor acercamiento a ellos identifi-cando puntos de encuentro.
Un factor clave que hizo queaflorase el conflicto del BosqueProtector Alto Nangaritza era lainsuficiente consulta previa a lapoblación. Sólo involucramos aunos pocos líderes y no a todaslas comunidades. Arcoiris asu-mió, equivocadamente, que larealización de talleres informa-tivos equivalía a un respaldo dela población a la declaratoriadel área protegida. Además, seenfocó demasiado en la pobla-ción shuar por considerarla lamás desaventajada, descuidan-do los intereses de los colonos yotros actores, como los ligadosa la minería y el tráfico de ma-dera.
En cuanto a la relación con lospobladores del sector, las vías yformas de comunicación delpersonal de Arcoiris no se ade-
cuaban a la realidad sociocultu-ral de éstos. Como consecuen-cia, nunca se logró informarlesdebidamente. Debíamos haberutilizado métodos y expresionesmenos sofisticados, más adapta-dos al medio rural.
Nuestro acercamiento fue muydesde lo técnico y urbano; y noestábamos lo suficientementefamiliarizados con la realidadde los campesinos. Casi se po-dría decir que no hablábamos elmismo idioma. Esto nos restólegitimidad. Este error se podíahaber evitado al conformar unequipo local conocedor de losintereses y necesidades de la po-blación.
Otra debilidad de Arcoiris fuesu enfoque demasiado conser-vacionista. La poca experienciay sensibilidad de su personalfrente a factores socioambienta-les y políticos –que en el AltoNangaritza fueron centrales–incidió mucho en la agudiza-ción del conflicto. Aprendimosuna lección básica: la proteccióndel ambiente tiene que conside-rar primero a la gente para re-ducir los conflictos. Ahora,
Fuen
te: A
rtur
o Jim
énez
/Arc
oiris
Fuen
te: J
osé L
oaiza
/life
.nbi
i.gov
Campamento de un consorcio minero en elAlto Nangaritza. Una respuesta al llamadodel oro, de la plata y del cobre.
La Cordillera del Condór, de unos 150 km de largo, se eleva hasta los 2.900 m,
y constituye la frontera natural entre Ecuador y Perú.

nuestro enfoque es más huma-no y respetuoso tanto con la na-turaleza como con las necesida-des de la población.
Arturo Jiménez es geólogo ymiembro fundador de la Funda-ción Ecológica Arcoiris, una de las24 organizaciones socias de la Pla-taforma de Acuerdos Socio-Am-bientales (PLASA), a la que aseso-raron profesionales del DED/Ser-vicio Civil para la Paz, entre sep-tiembre 2005 y mayo 2008.Sitio web de la Fundación Arcoiris:http://www.arcoiris.org.ec/
Fuen
te: W
iebk
e Rös
sig
La conservación de la naturaleza tambiéndebe tomar en cuenta las necesidades de lapoblación.
El Servicio Civil para la Paz en Ecuador revisó y analizó deteni-damente el conflicto en Nangaritza. Entre otras cosas, en 2005,realizó un análisis de conflictos en cinco áreas protegidas en lascuales se encontraban trabajando profesionales del DED, entreellas el bosque protector Nangaritza. Las lecciones aprendidasse presentaron en diferentes eventos a las organizaciones con-traparte del ZFD así como a colaboradores interesados de laCooperación Alemana al Desarrollo. A partir de la presentaci-ón del caso en diferentes eventos, el ZFD estuvo, y está, en ca-pacidad de poner de relieve la importancia de una planificaci-ón sensible hacia los conflictos en general y en especial en elDED Ecuador.
El mencionado estudio ‘Diagnóstico del Servicio Civil para laPaz sobre el manejo de conflictos socioambientales en el DEDEcuador’ puede ser descargado de la página web del DED Ecua-dor http://ecuador.ded.de como documento PDF.
Análisis de conflictos en áreas protegidas por el ZFD
//25

La región alrededor del cursoalto del río Nangaritza, llamadaAlto Nangaritza, alberga especiesde plantas y animales únicas. Ladeclaratoria del Bosque Protec-tor Alto Nangaritza (BPAN), en2002, podría haber constituidoun hito para la conservación dela naturaleza. Sin embargo, con-forme iba avanzando el proceso,
las reservas iniciales de una partede la población local frente a lainiciativa se convirtieron en unrechazo abierto que culminó, en2004, en enfrentamientos vio-lentos (ver artículo anterior).Después de esto, los actores delconflicto se distanciaron y elproyecto se estancó. En 2005, elMinisterio del Ambiente del
Ecuador solicitó el apoyo deFFLA para manejar el conflicto ydestrabar la situación.
Desinformación y desconfianza
Un primer análisis de las causasdel conflicto mostró que, desdeel inicio, la falta de información
//26
El camino de la violencia a la colaboración Conflictos por la conservación de la naturaleza 2
por Patricio Cabrera y Juan Dumas
La escalada violenta del conflicto en el cantón Nangaritza es un ejemplo drástico de qué puede suce-der cuando se establecen áreas protegidas sin la adecuada participación de la población afectada.Dos colaboradores de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), que facilitaron el diálogo conlos actores del conflicto, relatan cómo lograron restablecer relaciones de confianza entre las partes.
Para llegar al lugar de los acontecimientos,los facilitadores de la FFLA tuvieron querealizar largos recorridos fluviales por elpaisaje único del Nangaritza
Fuen
te: W
iebk
e Roe
ssig

causó desconfianza entre los co-lonos del área. Para ellos, las re-glas de aprovechamiento de losrecursos naturales dentro de susfincas –terrenos que literalmen-te tuvieron que ganar a la selva–habían cambiado de la noche ala mañana. Y nunca nadie leshabía explicado bien qué exac-tamente implicaban para elloslas nuevas reglas. Después dedécadas de ausencia crónica deapoyos estatales, de repente, elMinisterio del Ambiente pre-tendió interferir mediante regu-laciones en sus manejos econó-micos tradicionales.
Los derechos de propiedad nun-ca fueron claros en la zona. Porello, los colonos habían iniciadoengorrosos trámites de adjudi-cación de títulos de tierra indi-viduales ante el Instituto Nacio-nal de Desarrollo Agrario(INDA). De repente, todos susesfuerzos iban a ser vanos: conla declaratoria del área protegi-da, la competencia sobre la ma-teria pasó a manos del Ministe-rio del Ambiente, que sólo pue-de otorgar títulos de propiedadcolectiva. Otorgar títulos depropiedad individual en áreasde conservación no está con-templado.
No es exagerado sostener quepara la población colona –quevive en suma pobreza– el bos-que protector constituía unaamenaza a su supervivencia. Y, afalta de otros medios, optó pordefender sus intereses mediantemedidas de violencia. El casoNangaritza levantó discusionesclave sobre el impacto del esta-blecimiento de áreas protegidasy sobre los modelos de gober-nanza para estas áreas. De estasdiscusiones, se puede extraeruna serie de lecciones sobre me-todologías y enfoques en cuanto
a procesos de diálogo y manejode conflictos. A continuación sedetallan, de manera resumida,los puntos centrales de discu-sión.
Áreas protegidas vs. nece-sidades humanas
Las declaratorias de áreas prote-gidas a menudo se fundamen-tan exclusivamente en conside-raciones científicas sobre ende-mismo, biodiversidad, etc. Sinembargo, prácticamente todaslas áreas naturales albergan tam-bién poblaciones humanas cuyasubsistencia muchas veces de-pende del uso de los recursosnaturales. Generalmente, no sereflexiona sobre cómo las res-tricciones que conllevan las áre-as protegidas afectan a los inte-reses de estos grupos.
Comúnmente, las comunidadeslocales son conscientes de losbeneficios que tiene la conser-vación de la naturaleza; pero sino tienen alternativas de ingre-sos, y si está en juego la supervi-vencia de sus familias, se venobligados a (sobre)explotar losrecursos naturales. Como resul-tado, las carteras de Estado quemanejan el tema ambiental fre-cuentemente enfrentan tensio-nes entre su interés de conservarla naturaleza y los intereses eco-nómicos de la población.
Este choque de intereses seagrava cuando el enfoque gu-bernamental de conservación seaplica primordialmente me-diante reglamentos y activida-des de control. Este enfoquevertical (top-down) suele agudi-zar los conflictos latentes provo-cando resentimientos, rechazo yviolencia. Existen también formas alterna-tivas horizontales de gestión de
las áreas protegidas, basadas enuna relación de sociedad con losactores locales. Sus premisas son
la igualdad entre los socios,el respeto por las diferenciasde cada actor, yla necesidad de compartir elriesgo que cualquier cambiotrae consigo.
Nuevos modelos de go-bernanza
Involucrar directamente a loshabitantes locales implica pen-sar en nuevos modelos de go-bernanza de las áreas protegi-das. Comunidades, autoridadesy ONG deben cooperar en fun-ción de un objetivo común. Elcaso del BPAN es un ejemploclaro de dos factores centralesde una buena gobernanza: elacceso a la información y laparticipación de los actores lo-cales.
El Alto Nangaritza es reconocido por subiodiversidad. Arriba, una de las numerosasorquídeas, abajo el colibrí picohoz coliverde.
Fuen
te: W
iebk
e Roe
ssig
Fuen
te: F
ranc
isco
Enríq
uez/
life.
nbii.
gov
Un buen modelo de gobernanza, según el Institute of Governance (2002) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1997), abarca los siguientes elementoscentrales:
el acceso a la información la participación real de los actores en la toma de decisionesel compromiso para cumplir con las responsabilidadesacordadasel funcionamiento de las normas vigentesla visión estratégica de los actores para conseguir sus objetivosla sostenibilidad financiera necesaria para emprender accionesla rendición de cuentas sobre el accionar
¿Qué es la buena gobernanza?
//27
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

En los foros de diálogo, los participantessintieron por primera vez que alguien seinteresaba por sus necesidades.
Fuen
te: F
FLA
El papel central de la infor-mación
En la experiencia de FFLA, po-ner a disposición de los actoreslocales la información adecuadaes un componente indispensa-ble para iniciar una relación desociedad con ellos y prevenirconflictos. La población tieneque comprender qué objetivosse persiguen y por qué y paraqué se está proponiendo activi-dades conjuntas. Esto incluyetransparentar no sólo los benefi-cios sino también los riesgosque lleva consigo la iniciativa deconservación. Una buena estra-tegia de comunicación implica,además, ‘traducir’ la jerga de lostécnicos a un lenguaje entendi-ble. Cumplidos estos prerrequi-sitos, se puede dar un procesode participación efectivo, dondela información fluya en doblevía.
Participación no significalo mismo para todos
Hoy en día, cualquier profesio-nal involucrado en iniciativasde conservación y desarrollo tie-ne incorporada la palabra “par-
ticipación” en su discurso. Peroeste concepto no necesariamen-te tiene el mismo significadopara él que para las autoridadeslocales o las comunidades cam-pesinas e indígenas. Entre lasautoridades ambientales y lamayoría de las organizacionesde conservación, predomina laidea de que participación signi-fica reunirse con los actores lo-cales para obtener de ellos in-formación que pueda servir debase para generar planes y pro-yectos que, después, son presen-tados a los beneficiarios en for-ma de decisiones.
Las comunidades y autoridadeslocales suelen reclamar una par-ticipación más activa en la tomade decisiones, para asegurar quesus necesidades básicas esténadecuadamente contempladas.No quieren ser sólo fuentes deinformación pasivas sino, sobretodo, sujetos activos de su pro-pio proceso de desarrollo. Estadiferencia de significados impli-ca también una diferencia deexpectativas que, a su vez, sueleser fuente de conflictos. En elcaso del BPAN, las partes en eldiálogo facilitado por FFLAmanifestaron que por primeravez sintieron que se les estabaescuchando y que estaban apor-tando a la resolución de la situa-ción.
Avanzar hacia un diálogoentre socios
Considerar al actor local comoun socio supone avanzar haciaun enfoque de participaciónque privilegie el diálogo y la ne-gociación. Esto no significa quela autoridad ambiental abando-ne su rol, sino que comparta supoder con los actores locales,para idear, en conjunto, solu-ciones que tomen en cuenta las
múltiples necesidades en juego.En el caso del BPAN, el Minis-terio del Ambiente inicialmentequiso imponer sus criterios. Suposición cambió conforme elproceso de diálogo fue avanzan-do. Finalmente, accedió a ex-cluir del área protegida las fin-cas colonas, para lograr mayoreficiencia en el manejo y con-trol del área.
La efectividad del diálogo de-pende de múltiples factores.Vale la pena mencionar dos queconsideramos centrales. En pri-mer lugar, es fundamental el co-nocimiento y el respeto por lasdinámicas sociales locales y porlos conflictos preexistentes. Setrata de averiguar cuáles son losmecanismos locales de toma dedecisión, quiénes son los líderesy representantes de los gruposorganizados, y qué intereses tie-ne estos colectivos. En segundolugar, la construcción colectivade un proyecto de conservaciónde la naturaleza requiere de unproceso adecuadamente diseña-do. Esto implica reglas claraspara todos, un ente convocanteque goce de confianza y legiti-midad, y una persona u organi-zación encargada de asegurarque las necesidades de todos losactores sean puestas sobre lamesa.
Sensibilidad a los conflic-tos
Tanto autoridades ambientalescomo organizaciones de conser-vación suelen considerar losmecanismos de manejo de con-flictos como un recurso al queacudir sólo cuando se presentauna crisis o una escalada de vio-lencia. Muy pocos tienen incor-porado un enfoque de sensibili-dad a los conflictos en su pro-gramación y planificación. Sin
//28

embargo, mediante este enfo-que se reduciría sustancialmen-te el riesgo de fracaso de un pro-yecto.
Para aplicar el enfoque de sensi-bilidad a los conflictos, la orga-nización tiene que motivar a supersonal y a sus socios a recono-cer en los conflictos socioam-bientales oportunidades que de-ben ser reportadas cada vez queaparezcan durante la ejecuciónde un proyecto. Hay que modi-ficar el hábito de esconder losconflictos por considerarlos in-dicadores del fracaso. Solo al vi-sibilizar los conflictos se podrádesarrollar prácticas innovado-ras de manejo de conflictos.
Elementos para un buenmanejo de conflictos
Para un exitoso manejo y pre-vención de conflictos, hay queconstruir confianza genuina.Para poder construir acuerdosde colaboración sólidos, hayque procurar comprender a to-dos los actores y sus diferentespercepciones.
Ahora bien, cuando se ha pre-sentado una situación de escala-da de tensiones entre los acto-res, no existe una receta única aseguir. Cada conflicto tiene susparticularidades y, por ende, re-quiere un proceso diferente parasu abordaje. Sin embargo, haytres principios que deben guiarcualquier proceso de diálogo:1) el acceso oportuno a la infor-mación, 2) la equidad en lasoportunidades de participación, y3) la libertad en la toma de deci-siones.
En el caso de Nangaritza, las he-rramientas utilizadas por FFLAfueron básicamente comunica-cionales: talleres participativos
de socialización de la informa-ción y del proceso a seguir; y di-fusión de documentos y talleresde pre-negociación. De esta ma-nera, se buscaba que los actoresalcancen acuerdos cuya imple-mentación pudiera cimentar re-laciones de confianza.
Así, se logró que se firmara unacuerdo de redefinición de loslímites del BPAN, con respon-sabilidades para todos los acto-res. A este acuerdo se dio segui-miento hasta su consecución.Más allá de este resultado, la fa-cilitación por parte de FFLA co-adyuvó a mejorar el diálogo in-tercultural en la zona; a consoli-dar un liderazgo local y juvenil,y a visibilizar a las organizacio-nes locales. Además, se abrieronnuevas oportunidades para pro-yectos de conservación y des-arrollo, y se recuperó el turismoen la zona.
Del manejo de la crisis a latransformación del con-texto
Un conflicto debe ser vistocomo una expresión de cambiosocial de una sociedad que estáviva y de actores sociales quetienen el derecho de pujar por lasatisfacción de sus necesidades.Un adecuado abordaje de losconflictos requiere ir más allá dela simple prevención de la vio-lencia. Si se concentra única-mente en la atención de la crisis,se está desaprovechando un po-tencial de transformar el con-texto.
Hoy, años después del procesode diálogo, se sigue evidencian-do la mejora de la gobernabili-dad y de las relaciones entre losactores locales. Gracias a estamejora, FFLA ha podido facili-tar la elaboración de una visión
de futuro consensuada para elAlto Nangaritza como una ma-nera práctica de transformarconflictos a nivel local. Se iden-tificaron, de forma participati-va, los ejes de trabajo y desarro-llo del cantón. Para ello, previa-mente se abrió un espacio de re-flexión y se facilitó la informa-ción requerida para guiar las de-cisiones.
En un área donde la pobrezamantiene a la mayoría de los ha-bitantes enfocados en necesida-des de corto plazo, contar conun espacio estructurado e infor-mado para la reflexión y discu-sión acerca de retos, necesidadesy decisiones es un recurso inva-lorable. La conformación de uncomité de gestión local posibili-ta la gestión de iniciativas dedesarrollo sostenible en el can-tón Nangaritza. Así, se fortale-
Como resultado del proceso de diálogo, lasfincas de los pequeños agricultores (en elnorte) y las áreas de caza de los indígenasShuar (en el sur) fueron excluidas delBosque Protector. Los nuevos límites delárea protegida fueron publicados en unafiche financiado por el DED.
Fuen
te: D
ED E
cuad
or
//29

//30
Fuen
te: C
hrys
toph
er C
anad
ay/li
fe.n
bii.g
ov
ció al tejido social en el cantónreforzando relaciones de cola-boración y rompiendo el ciclode visiones y políticas de cortoplazo.
Adicionalmente, la interven-ción local realizada por FFLAincidió también en cambios anivel nacional. Al evidenciaruna situación de injusticia quese repite en prácticamente todoslos bosques protectores del país,se sentó un precedente impor-tante que llevó a la modifica-ción de la normativa ambiental.Se introdujeron cambios en lalegalización para la declaratoriade áreas protegidas, que impli-can una mayor participación dela población afectada e interesa-da. Además, hoy en día, el Mi-nisterio del Ambiente, bajociertos criterios, puede otorgartítulos de propiedad dentro de
bosques protectores. He aquíun ejemplo de cómo el manejoadecuado de un conflicto am-biental local puede contribuir acambios a nivel nacional.
Patricio Cabrera es ecólogo deprofesión, con una maestría en Sistemas de Gestión Ambiental, y actualmente es director deproyectos de FFLA. Juan Dumas Dumas es abogado yhasta 2009 fue director ejecutivode FFLA. De 2004 a 2006, FFLAdesempeñó la secretaría general dela organización contraparte PLASA (ver Panorama).
La región del río Nangaritza es un destinoecoturístico con mucho potencial.

En diciembre de 2007, dos gru-pos de usuarios de agua de laprovincia de Tungurahua se en-frentaron con picos y machetes.Los unos habían sorprendido alos otros mientras estaban des-viando el caudal de un canal deriego moderno y costoso haciauna antigua acequia de tierra.Las hostilidades se saldaron convarios heridos de gravedad deambos lados.
Un conflicto de larga data
La acequia en cuestión denomi-nada, por su trazado, Mocha-Quero-Pelileo fue construidahace más de un siglo para regarlas tierras de dos grupos de agri-cultores de la llamada Provinciade las Frutas y las Flores: los delcantón Quero, en el tramo ini-cial del conducto, y los del can-
tón Pelileo, en su parte final.Para administrar el agua de laacequia, los casi 2.000 usuariosse organizaron en juntas deagua.
A fin de distribuir el agua demanera justa, se acordó que lasjuntas de Quero regaran de díay las de Pelileo de noche. Sinembargo, las relaciones entre losdos grupos siempre estuvieron
//31
Unos pocos litros pueden hacer la diferenciaConflictos por el agua
por Martha Galarza y Alejandro Christ1
Frente a la escasez crónica de agua para la agricultura, la respuesta obvia parece ser la distribuciónmás eficiente de este recurso natural. Sin embargo, si no se analizan cuidadosamente las relacionesde poder locales y los derechos ancestrales de acceso al agua, nuevas obras de infraestructura de rie-go pueden causar más daño que beneficios. Incluso pueden agudizar conflictos latentes. Para ilus-trar esta aseveración, se presenta un conflicto en la Sierra central del Ecuador, tomado de un estudioauspiciado por el Servicio Civil para la Paz del DED Ecuador, donde un canal de agua acabó causan-do verdaderas batallas por el agua.
Fuen
te: T
hom
as M
ülle
r
En promedio, las precipitaciones en Ecuadorson tres veces más elevadas que en el restodel mundo. Pero dado que hay temporadasy regiones en las que llueve poco, la escasezde agua es un fenómeno frecuente.
1 Este artículo fue escrito con el apoyo deAsael Sánchez, jefe de la Agencia de AguasAmbato.

En principio, el agua abunda en Ecuador; a pesar de ello, apenas el 37% de lapoblación tiene acceso al agua potable.
Fuen
te: U
NES
CO
/And
es/C
ZAP
/ASA
tensas, ya que los usuarios de laparte baja tenían que vigilarcontinuamente que los de arri-ba no “les roben el agua” al de-jar abiertas sus tomas.
Un nuevo canal: una solu-ción a medias
Debido a la gran extensión delárea de riego y el reducido cau-dal de la acequia, nunca se logrósuperar el déficit de agua de rie-go en la zona. Para solucionareste problema, en los años 80, elInstituto Ecuatoriano de Recur-sos Hídricos (INERHI) empezóa construir el canal Mocha-
Quero-Ladrillos, en reemplazode la antigua acequia. En 2001,después de haber invertido unos20 millones de dólares, final-mente, la obra se inauguró.
Pero en vez de conciliar los dosgrupos enemistados, el nuevocanal no hizo sino agravar losconflictos. Sobre todo los usua-rios de Quero vieron afectadossus derechos tradicionales de ac-ceso al agua y se opusieron fé-rreamente a la operación del ca-nal. En vista de que el nuevo ca-nal conduce el agua de maneramás eficiente, permite regar unárea mayor y beneficia a unosmil agricultores adicionales,surge la pregunta ¿por qué el re-chazo?
Causas y agravantes delconflicto
Al emprender el mega-proyectode ingeniería hidráulica, el IN-ERHI se basó sobre todo en con-sideraciones técnicas y legales.No se tomaron en cuenta los im-pactos socioeconómicos y cultu-rales de la obra y no se socializa-ron oportunamente sus benefi-cios. Dada la conflictividad deltema del acceso al agua, esto hu-biera sido esencial para prevenirla escalada violenta de la situa-ción.
Al ver sus intereses vulnerados,los usuarios de Quero apelaronla autorización de funciona-miento del nuevo canal. Cuandola autorización se ratificó, recla-maron ante el Tribunal de loContencioso Administrativo.Mientras tanto, los dos gruposen conflicto habían llegado a unarreglo de hecho que permitió elflujo alternado del agua por losdos conductos evitando, así, quenadie se sienta perjudicado.
La situación se complicó cuan-do, en 2004, la autoridad estataldel agua exigió el cierre definiti-vo de la vieja acequia, a la vezque el Tribunal de lo Contencio-so declaraba la ilegalidad delnuevo canal. Como resultado delas posiciones oficiales contra-puestas, tanto los defensorescomo los oponentes del canal sesintieron respaldados por la ley ycon derecho a imponer sus inte-reses. Ante esta situación, los in-tentos de hacer cumplir el fallode última instancia estaban con-denados al fracaso desde el prin-cipio. Varias tentativas de cerrarel nuevo canal fueron rechazadascon violencia por los usuarios dePelileo. Algunos usuarios deQuero, a su vez, iniciaron actosde sabotaje al canal y desviaronsu caudal.
Con el apoyo de la fuerza públi-ca, en 2008, se logra finalmentecerrar el canal Mocha-Quero-Ladrillos. Esto provoca un levan-tamiento masivo de los defenso-res del canal. Mediante mingas,en las que participaron más de1.500 personas tanto de Pelileocomo de Quero, reparan y reha-bilitan el canal. A los dos días,hacen correr las aguas nueva-mente por su cauce anterior.Posteriormente, organizan comi-siones permanentes que velanpor la protección del canal. Hoyen día, existen denuncias mutuasde ambas partes: en un caso, pordaños generados a una obra delEstado, en otro, por resistencia ala ejecución de un fallo.
Perspectivas y conclusio-nes
El caso descrito de la provinciade Tungurahua no es un caso ais-lado. En la mayoría de las pro-vincias del Ecuador hay conflic-
//32

tos por el agua. Al mismo tiem-po, hay la esperanza de que la re-cién creada autoridad única delagua, la Secretaría Nacional deAgua (SENAGUA), y los meca-nismos que ésta diseñe para ga-rantizar un acceso equitativo alagua aplaquen los enfrentamien-tos sociales por el agua.
Una limitante para cumplir coneste propósito es la falta de infor-mación y análisis de los conflic-tos existentes. Viendo en esta in-formación una clave para latransformación no violenta delos conflictos, el Servicio Civilpara la Paz (ZFD) del DEDEcuador aceptó la solicitud deSENAGUA de realizar un estu-dio exploratorio. En marzo de2009, éste se presentó bajo el ti-tulo “Problemática y conflictossobre los recursos hídricos porefectos del cambio climático”.
Los investigadores analizaron lascinco cuencas hidrográficas másimportantes del país, e identifi-caron 16 conflictos como casosdemostrativos. Con base en estoscasos, se extrajeron tres conclu-siones centrales: 1) La escasez delagua es el detonante de la con-flictividad; 2) el sector agrícolaenfrenta conflictos entre usua-rios del mismo sector, y conflic-tos con otros sectores, particular-mente con los operadores decentrales hidroeléctricas y mine-ras; y 3) 15 de los 16 conflictosse ubican en el rango de “activosy latentes”, lo que es una señal dealerta para la gestión de los re-cursos hídricos.
El estudio encontró, además,que la sociedad se ha organizadode diferentes maneras para en-contrar soluciones a las disputaspor el uso y acceso al recurso hí-drico. Los diferentes actores so-ciales coincidieron en que, para
atender la conflictividad, es desuma importancia el acceso a lainformación de las partes enpugna.
Martha Galarza es ingenieraquímica con especialidad en Ges-tión Social y Ambiental. Ha cola-borado en diferentes procesos departicipación ciudadana e inci-dencia política para la gestión con-certada de recursos naturales.
El estudio, elaborado por la co-autorade este artículo en conjunto con RaúlVega, está disponible en formato PDFen la página web del DED Ecuadorhttp://ecuador.ded.de.
Fuen
te: D
ED E
cuad
or
//33

Fue la tercera vez que se realizóeste foro de debate regional, queya se ha convertido en un refe-rente fijo en el área del manejode conflictos socioambientalesen América Latina. El Foro ofre-ce un espacio importante de re-flexión y discusión sobre expe-riencias concretas. Además, pro-mueve el intercambio de leccio-nes aprendidas, métodos y estra-tegias. El aprendizaje colectivoes una de las funciones clave delForo.
El primer Foro Regional, que sedesarrolló en 2005, se organizócon el objetivo de analizar los“Desafíos para la transforma-ción de conflictos socioambien-tales en América Latina”. 40 ex-pertos participaron durante tresdías en un intenso debate sobrelos alcances, limitaciones y si-nergias de los diferentes enfo-ques de transformación de con-flictos en la región.
El siguiente Foro Regional, en2006, se realizó bajo el lema “Eldesafío de la prevención”. Esteevento mostró el amplio espec-tro de iniciativas de prevencióny manejo de conflictos que exis-ten en el subcontinente.
//34
El Foro Latinoamericano sobre Transformación de Conflictos Socioambientales Debate temático
por Volker Frank y Alejandro Christ
Los conflictos socioambientales son grandes obstáculos para el desarrollo, pero, frecuentemente,también son la consecuencia de procesos de desarrollo en América Latina. Algunos se agudizancomo resultado del cambio climático. Los potenciales de un manejo no violento de tales conflictos,y cómo estos pueden ser fomentados, fueron los temas centrales del Foro Latinoamericano sobre laTransformación de Conflictos Socioambientales que se realizó en Quito, Ecuador, el 21 y 22 de fe-brero de 2009.
Carátula de la sistematización del foroapoyado por el DED. El documento puede ser descargado en formato PDF de la siguiente dirección de Internet:www.ffla.net/images/stories/PDFS/PUBLICACIONES/III_Foro_Regional.pdf (18,28MB)
Fuen
te: F
FLA

El tercer Foro: una agendapara la región
El tercer Foro Regional, organi-zado conjuntamente por In-WEnt, el Servicio Civil para laPaz del DED Ecuador, la Fun-dación Futuro Latinoamerica-no, PLASA, la Fundación Frie-drich-Ebert y la UniversidadAndina Simón Bolívar, se dedi-có al tema del fortalecimientode competencias de transforma-ción de conflictos. La participa-ción de más de 160 expertos, re-presentantes de organizacionesestatales así como de pueblos in-dígenas y organizaciones de des-arrollo superó todas las expecta-tivas y muestra la creciente de-manda por compartir y apren-der sobre el tema.
La primera parte del evento es-tuvo dedicada a dos grandesfuentes potenciales de conflictoen la región: el cambio climáticoy sus consecuencias así como laIniciativa para la Integración dela Infraestructura Regional Sud-americana (IIRSA). Además, seanalizaron los cambios políticosmás recientes en América Latinay en qué medida estos puedengenerar nuevos enfoques estata-les en el manejo de conflictossocioambientales. Posterior-mente, se realizaron tres panelessobre conflictos mineros, con-flictos de agua y conflictos enáreas protegidas y territorios in-dígenas. En todas las ponencias,se hizo énfasis en las competen-cias existentes y faltantes quehan hecho o hubieran hecho po-sible una transformación exitosade los conflictos.
Tomando el ejemplo de los con-flictos de explotación de recur-sos marinos en Costa Rica, Mar-vin Fonseca, de CoopeSoliDar,demostró que el fortalecimiento
de competencias es más que lasimple realización de semina-rios. Relaciones duraderas, esta-bles y solidarias entre las ONGexternas y los grupos de baseafectados fueron pre-requisitospara poder adquirir las compe-tencias necesarias para unatransformación exitosa de con-flictos. En otras ponencias, sellamó la atención sobre la faltade transmisión de competenciasrelevantes, como el acceso a lainformación adecuada, afianza-miento de identidades étnicas,fortalecimiento organizativo yplanificación de procesos.
El III Foro Latinoamericanoaportó con importantes contri-buciones conceptuales y prácti-cas al fortalecimiento de compe-tencias en procesos de transfor-mación de conflictos. Al mismotiempo, surgieron nuevas pre-guntas. ¿Cómo se puede llegar aun proceso de aprendizaje con-junto y superar la relación jerár-quica entre docentes y estudian-tes? ¿De qué manera se podránaprovechar los mecanismos in-dígenas de solución de conflic-tos y los métodos occidentales–que hasta la fecha no se relacio-nan– para el desarrollo de for-mas innovadoras de transforma-ción de conflictos? ¿Qué instru-mentos para la medición de im-pactos pueden ser aplicados enprocesos de fortalecimiento decompetencias?
Volker Frank es sociólogo con unmáster en políticas de desarrollo.Trabajó para el ZFD/DED enEcuador de 2001 a 2004. De ju-nio de 2007 hasta diciembre de2009, se desempeñó nuevamentecomo cooperante del ZFD/DEDEcuador.Alejandro Christ es sociopedagogocon un máster en políticas de des-arrollo, y trabajó para el DED enEcuador desde 2000 a 2009. Des-de el año 2005 se desempeñó en elprograma del Servicio Civil parala Paz del DED, entre otras cosas,como asesor del Programa en lagestión de conocimientos.
//35

//36
Los países en desarrollo incluyende antemano la utilización de susrecursos naturales, especialmen-te de los recursos energéticos yyacimientos de minerales no re-
novables, en sus esfuerzos paralograr el desarrollo nacional. Enalgunos países, como Ecuador, laexplotación del petróleo, los re-cursos minerales y las maderas
preciosas tiene además unaextraordinaria importancia parael producto interno bruto, al-canzando casi el 50% del mis-mo. Por lo tanto, para muchos
Con frecuencia, los grupos indígenas estáninvolucrados en conflictos ambientales, yaque muchos de los recursos naturalesestratégicos se encuentran en susterritorios tradicionales.
Fuen
te: T
hom
as M
ülle
r
El aumento de los conflictos ambientales en América Latina comodesafío para la cooperación técnica al desarrollo Perspectivas
por Lothar Rast
Esta publicación ilustra, a través del ejemplo de Ecuador, qué tipos de conflictos concretos se escon-den detrás del a veces impenetrable término “conflictos socioambientales”. Sin embargo, los casosseleccionados –por ejemplo, del ámbito de la explotación petrolera, el aprovechamiento de los re-cursos hídricos o la minería– demuestran también la dimensión nacional y muchas veces incluso in-ternacional de estos conflictos: por más que en primera instancia estallen o se presenten –lamenta-blemente, muchas veces con violencia– a nivel local (como fue el caso en Nangaritza, Dayuma o en elterritorio de los indígenas de Sarayaku), se trata de líneas de conflicto de dimensión nacional queguardan una importancia fundamental para los países en desarrollo.

//37
de los Gobiernos de estos países,la cuestión central no es si debenexplotarlos, sino, y sobre todo,cómo explotarlos.
Indudablemente, en esta temáti-ca, cada país tiene su propia di-námica de conflictos y sus pro-pios actores. Pero el ejemplo deAmérica Latina pone de mani-fiesto que sobre todo las organi-zaciones de conservación de lanaturaleza (muchas veces con elapoyo de ONG internacionales)y las organizaciones indígenasmuchas veces no sólo cuestionanel cómo sino también si los recur-sos naturales deben o no explo-tarse. Los primeros ven amena-zada la biodiversidad, las últimasven amenazadas sus formas tra-dicionales de vida. Por ello, losconflictos entre estos grupos ylos respectivos Gobiernos, mu-chas veces, también implicanuna crítica radical de los mode-los y estrategias estatales de des-arrollo. Los aportes de VolkerFrank y Mirjam Mahler ilustranla magnitud de la brecha que se-para los intereses de los pueblosindígenas de los intereses de lasentidades gubernamentales cuan-do se trata de la explotación pe-trolera y minera en Ecuador. Sinembargo, también demuestran lagran diversidad de posiciones,incluso al interior de las organi-zaciones indígenas.
Evidentemente, también elcómo usar los recursos naturalesgenera conflictos. De forma ge-neral, se puede diferenciar entredos tipos de conflictos: los quesurgen por la explotación de losrecursos naturales (y sus conse-cuencias sociales, ecológicas yeconómicas), y los conflictos re-lacionados con la distribución delos beneficios obtenidos con laexplotación (distribución de in-gresos, asignaciones financieras,
empleos). Al mismo tiempo, lasacciones concretas de conserva-ción de la biodiversidad y delambiente generan muchos con-flictos. Los aportes de Arturo Ji-ménez y Juan Dumas, sobre lacreación de un área protegida enZamora Chinchipe, demuestrande manera concreta con qué ra-pidez estos conflictos puedenescalar e incluso desembocar enla toma de rehenes, cuando losafectados sienten amenazada susupervivencia. La contribuciónde Martha Galarza y AlejandroChrist se ocupa de la conflictivi-dad latente en la distribución,protección y el uso del recursoagua. Una conflictividad que in-cluso se presenta en un paíscomo Ecuador, que, en realidad,dispone de suficientes recursoshídricos.
¿Qué se puede esperar delEstado?
En estas situaciones cargadas deconflictos, las políticas estatales yla capacidad de los Gobiernos deintervenir mediante políticas re-guladoras tienen un papel cen-tral. Independientemente de lasposiciones ideológicas concretasde los Gobiernos –y los Gobier-nos casi siempre son actores enlos conflictos socioambientales,o son percibidos como tales– lapregunta sigue siendo cuál es lacapacidad de intervención realde las entidades estatales en estosconflictos. Un estudio elaboradopor encargo del Servicio Civilpara la Paz (ZFD) del DEDEcuador llega a la conclusión deque tradicionalmente el Gobier-no ecuatoriano ha tenido muypocas posibilidades para interve-nir en los conflictos sobre la ex-plotación del petróleo en la regi-ón amazónica. De este modo, laspartes en conflicto se enfrentandirectamente, sin la intervención
local del Gobierno, ya sea comomediador o como ejecutor depolíticas estatales reguladoras.
Los ejemplos concretos del ZFDque se presentan aquí evidencianel apoyo constructivo que pro-gramas como éste pueden brin-dar en la transformación de con-flictos socioambientales. Ademásde medidas financieras de acom-pañamiento, la cooperación me-diante personal especializadojuega un papel sobresaliente: elfortalecimiento de capacidadesde análisis (como, por ejemplo,en el marco del Foro Regional),la difusión de conocimientos so-
El cálculo de las ganancias inmediatas de latala de los bosques primarios no toma encuenta las consecuencias negativas y loscostos a largo plazo.
El bosque nublado de Ecuador esreconocido por su gran biodiversidad.
Fuen
te: T
hom
as M
ülle
rFu
ente
: Tho
mas
Mül
ler

bre derechos colectivos (como,por ejemplo, la Escuela de Dere-chos de CIDES) o la elaboraciónconjunta de métodos de manejode conflictos (como, por ejem-plo, el Programa de Diálogo dela FFLA) requieren de un proce-so adecuado de introducción,aplicación conjunta y segui-miento. Esto se puede asegurar oposibilitar, en primera instancia,a través del empleo de profesio-nales nacionales o internaciona-les adicionales; y en este aspectoradica también la fortaleza delprograma ZFD. Pero el personalapoyado por el ZFD crea –mu-chas veces conjuntamente conlas organizaciones contraparte–también espacios nuevos y adi-cionales de diálogo y de encuen-tro que los actores de los conflic-tos no pueden crear más por símismos.
Al mismo tiempo, los expertosde paz y sus organizaciones con-traparte pueden servir de puenteentre actores del conflicto. El roljugado por Arcoiris o FFLA en elconflicto de Nangaritza es unbuen ejemplo de ello. La solici-tud del Gobierno ecuatoriano alZDF en Ecuador, de facilitar elproceso de diálogo sobre los con-flictos mineros, es otra prueba deque también los actores ecuatori-anos identifican y aprovechaneste potencial de los profesiona-les del ZFD. Muchas veces, elcumplimiento de sus funcionesse basa en la confianza que laspartes en conflicto depositan endeterminadas organizaciones ypersonas. Frecuentemente, laconstrucción de esta confianza esun proceso largo y arduo; y, conel transcurso del tiempo, la con-fianza también se puede perderseotra vez. No obstante, en últimainstancia, este potencial de con-fianza depende de personas con-cretas. Por lo tanto, requiere del
apoyo prolongado por parte deprofesionales locales e interna-cionales.
El Servicio Civil para la Paz delDED en Ecuador demuestra quelos instrumentos que ofrece lacooperación a través del empleode personal constituyen unapoyo acertado a la gestión pací-fica de conflictos socioambienta-les a diferentes niveles (local, re-gional y nacional). Además, en elmarco de una estrategia de pre-vención, el ZFD también puedeayudar a evitar el desencadena-miento (trigger) de conflictosviolentos locales, así como con-tribuir a la transformación de lascondiciones estructurales de di-ferentes tipos de conflictos a ni-vel nacional. Tal como se señalóanteriormente, el prerrequisitode este tipo de trabajo es la exi-stencia de una base de confianza,que los expertos de paz deben sa-ber construir y conservar. Los ar-tículos reunidos en esta publica-ción dan testimonio de lo difícilque puede resultar esta tarea.
No solo la relevancia, sino tam-bién el potencial violento de losconflictos socioambientalesestán aumentando. Si bien elcambio climático no siempre esel detonante de estos conflictos,el hecho de que los recursos na-turales también estén cambian-do por este fenómeno a menudoagudiza los conflictos latentes.La cooperación al desarrollo re-cién está comenzando a adaptar-se a esta nueva realidad. Por ello,la herramienta del Servicio Civilpara la Paz debe, también a futu-ro, brindar un aporte significati-vo a la transformación de con-flictos socioambientales en Amé-rica Latina.
Lothar Rast es politólogo, y peri-odista y Dr. phil. en relacionesinternacionales. Desde marzo de2005, está a cargo de la direcciónnacional del DED Ecuador; de2000 a 2005 dirigió el Departa-mento Servicio Civil para la Pazdel DED en Alemania.
//38

//39
Pie de ImprentaEdición: Servicio Alemán de Cooperación Social-TécnicaDeutscher Entwicklungsdienst (DED) gGmbHDED EcuadorAv. Amazonas N39-234 y Gaspar de VillarroelQuito - EcuadorTelf.: [++593] (0)2 2432 738Fax: [++593] (0)2 2468 588Correo electrónico: [email protected]: http://ecuador.ded.de
Redacción: Angela Krug (responsable), Alejandro Christ
El DED
Foto portada: Michael Buss
Traducción: Birte Pedersen, Alejandro Christ
Corrección de estilo: Ángel García
Diseño e impresión: IÁCOBOS Diseño & ImpresiónQuito - Ecuador
Quito 2010
El Servicio Alemán de Coopera-ción Social-Técnica (DED) esuno de los principales servicioseuropeos de envío de personal de-dicado a la cooperación para eldesarrollo. Por encargo del Minis-terio Federal de CooperaciónEconómica y Desarrollo (BMZ)de Alemania, trabaja en 47 países.Desde su fundación, en 1963,más de 16.000 profesionales delDED se han esforzado por mejo-rar las condiciones de vida de loshabitantes de África, Asia y Amé-rica Latina.
En cooperación con sus organiza-ciones contraparte locales, el
DED trabaja por la reducción dela pobreza y un desarrollo autode-terminado y sostenible. En fun-ción de ello, apoya la creación decapacidades para el desarrolloeconómico; fomenta el desarrollodemocrático mediante el fortale-cimiento de la sociedad civil y losgobiernos locales; promueve eldesarrollo rural y el manejo soste-nible de los recursos naturales; eimpulsa sistemas de salud eficien-tes así como el manejo civil deconflictos y el fomento de la paz.El DED apoya a los cooperantestras su regreso a Alemania en acti-vidades educativas de aprendizajeglobal para el desarrollo sosteni-
ble, como un aporte a una socie-dad más abierta y tolerante.
A través del Programa para la Pro-moción de Profesionales Jóvenes,el DED ofrece a jóvenes profesio-nales la oportunidad de iniciar sucarrera profesional, vivir expe-riencias interculturales y conocerla cooperación al desarrollo en unpaís contraparte.
El programa de voluntariado“weltwärts con el DED” permiteque jóvenes alemanes adquierancompetencias interculturales através de una experiencia de vida ytrabajo en una cultura diferente.

//44
Tulpenfeld 7
D-53113 Bonn
Fon: +49 (0) 228 24 34-0
Fax: +49 (0) 228 24 34-111
E-Mail: [email protected]
Internet: www.ded.de