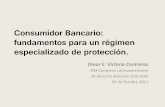La Tutela Al Consumidor en Los Planes de Ahorro Previo
-
Upload
adrian-aquiles -
Category
Documents
-
view
300 -
download
3
Transcript of La Tutela Al Consumidor en Los Planes de Ahorro Previo

Tomo La Ley 2013-caÑo Lxxvii N° 102 DIRECTOR: JORGE HORACIO ALTERINI
BUeNoS aiReS, aRgeNTiNa - MARTES 4 DE JUNIO DE 2013 iSSN 0024-1636
Los sistemas de ahorro previo con fines determinados constituyen un sistema de contratos conexos y tienen como fundamento la incorporación de un grupo de suscriptores o adherentes con la finalidad de adquirir determina-dos bienes o servicios mediante la intervención de la sociedad de ahorro y préstamo en su calidad de administra-dora de los fondos, todo lo cual funda-menta el régimen especial de fiscaliza-ción que el Estado impone a los organizadores de estos sistemas.
i. introducción: un primer acercamiento al siste-ma de ahorro previo
En primer lugar, cabe recordar la ense-ñanza de Lorenzetti (1) relativa a la noción del ahorro previo como aquella en la que un sujeto, denominado suscriptor, paga una cantidad de dinero en cuotas anticipadas, a los fines de la adquisición de un bien mueble o inmueble, la que tendrá lugar en el futuro, una vez que se cumpla con las condiciones de adjudicación pactadas, de sorteo o de li-citación.
El autor citado explica que este tipo de con-trato produce las ventajas de aunar un grupo de personas que permite reunir una masa de dinero relevante y se apoya en la financiación recíproca de los integrantes, mientras que la fábrica no se arriesga a una sobreproducción, ya que la producción se ajustará a una serie de pedidos ya realizados de antemano.
Así, Guastavino (2) afirma que la contrata-ción por sistemas de ahorro para la compra de bienes determinados se ha difundido de manera sorprendente y la ventaja del ahorro es que la empresa cobra, y luego entrega el
bien, con lo que se altera sustancialmente el ciclo económico, disminuyendo los riesgos.
Por su parte, Mosset Iturraspe (3) al expli-car la conexidad contractual puntualiza que: “...abierto por los créditos al consumo, se lle-ga a caracterizar el “contrato vinculado”: un contrato de compraventa está vinculado a un contrato de crédito cuando este último sirve para la financiación del producto o del ser-vicio, y los dos contratos tienen que conside-rarse como una unidad económica”.
ii. antecedentes
Este sistema tiene sus antecedentes en el “ahorro contractual anticipado”, mediante el cual las empresas vendedoras de bienes o prestadoras de servicios comenzaron a cap-tar, “a costo financiero cero”, una acumula-ción importante de dinero entregado por los interesados en adquirir tales bienes o servi-cios, de cumplimiento futuro, en cuotas men-suales, con lo cual, se logra financiar la fabri-cación o compra de dichos bienes.
En esta línea, cabe reconocer que este sistema ha sido, y sigue siendo, el proce-dimiento utilizado por muchas empresas que promueven la construcción y venta de unidades que serán sometidas a propiedad horizontal, o a barrios cerrados o clubes de campo.
Desde otro punto de vista, resulta útil el estudio de la temática bajo la perspectiva de la contratación conexa. En este sentido, la aparición de los contratos conexos en el dere-cho argentino se visualiza a partir de las “XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil”, cele-bradas en Mar del Plata en 1995, en las que se determinó que: “en los supuestos de conexi-dad contractual la responsabilidad puede ex-tenderse más allá de los límites de un único contrato, otorgando al consumidor una ac-ción directa contra el que formalmente no ha participado con él, pero ha participado en el acuerdo conexo a fin de reclamar la presta-ción debida o la responsabilidad por incum-plimiento”. (4)
En una palabra, mediante esta modalidad, la empresa crea un “capital monetario flotan-te” renovable en la medida en que aparezcan nuevos adquirentes, que le sirve para susten-tar la producción y venta de los bienes que comercializa.
En definitiva, este mecanismo del plan de ahorro llevado a productos como automoto-res, artefactos del hogar y productos simi-lares que, por su costo, requieren de la ca-pitalización y ahorro, es el que justifica esta modalidad operativa, tal como lo señalaron Guastavino y Lorenzetti. (5)
iii. en torno a una caracterización del contrato de ahorro previo
III. 1. Una modalidad de capitalización
Desde esta perspectiva, y aun cuando al ex-plicar el esquema general de este mecanismo ya se advierte una primera conceptualiza-ción, consideramos que es conveniente pro-fundizar la noción.
En esta línea, cabe afirmar que se está frente a un mecanismo o procedimiento de capitalización y ahorro previo a los fines de la adquisición de bienes o servicios que por su envergadura necesitan el aporte conjunto de una pluralidad de suscriptores.
Así, Aguilar (6) explica que la operación de capitalización permite al ahorrista mediante el pago a una sociedad administradora de una cuota única, o cuotas fraccionadas, contar con un título, nominativo o al portador, que otorga a su titular o tenedor los siguientes derechos:
a) participación en sorteos mensuales, me-diante los cuales el capital nominal inscripto en el título puede ser reembolsado por anti-cipado;
b) al vencimiento del plazo establecido en el título, el reembolso del total del capital no-minal, si no fue sorteado, con una suma adi-cional, en concepto de interés, participando en los beneficios u otros estímulos.
Por su parte, Sozzo (7) los ha conceptuali-zado afirmando que los sistemas de ahorro previo para fines determinados constituyen un sistema de contratos conexos en red. En esta línea, Giuntoli los ha definido como: “una operación compleja en sí, por los elementos, relaciones y controles que de ella emergen”. (8) Tiene su origen en contratos idénticos que celebran los ahorristas, suscriptores o adhe-rentes, con una institución autorizada para realizar esta actividad, denominada “socie-dad de ahorro y préstamo para fines deter-minados”.
Además, Sozzo afirma que las partes que integran el contrato son los ahorristas o sus-criptores, la sociedad de ahorro para fines determinados y, en realidad sus organizado-res, es decir, el fabricante, el importador, y su red de distribuidores o concesionarios.
De allí, que al comenzar estas líneas, ci-tamos lo que sería la definición que de este esquema brinda Lorenzetti, pero, induda-blemente, el sistema de ahorro previo tiene como centro a la empresa organizadora, nor-malmente denominada “administradora”, que es la que nuclea al grupo de ahorristas, con la idea de establecer un vínculo de cola-boración asociada, y no como un contrato de cambio.
La clave del ahorro de los grupos cerra-dos consiste en que el capital aportado por los suscriptores se actualiza mensualmente y, por tanto, las obligaciones de la adminis-tradora, en forma tal que no pierde valor ad-quisitivo, en especial cuando dicha actualiza-ción queda ligada a la validación del precio del bien o del servicio que el suscriptor desea adquirir.
En una palabra, el plazo de los créditos que la administradora otorga es igual al plazo del compromiso de los suscriptores de abonar sus cuotas; y el monto de los fondos adjudica-dos es igual a lo recaudado, de forma tal que
FR
AN
QU
EO
A PA
GA
R
CU
EN
TA N
° 10269F1
CORREO ARGENTINO
CENTRAL B
coNTiNúa eN La págiNa 2
DocTRiNa. La tutela del consumidor en la capitalización y ahorro previo para fines determinadosFrancisco Junyent Bas y María Constanza Garzino ................................................................1
NoTa a FaLLo. Despido abusivo con daño moral y componentes del salario en una misma sentenciaHugo Roberto Mansueti ..............................................................................................................5
La tutela del consumidor en la capitalización y ahorro previo para fines determinados
Francisco Junyent Bas y María Constanza Garzino
SUmaRio: I. Introducción: un primer acercamiento al sistema de ahorro previo.- II. Antecedentes.- III. En torno a una caracterización del contrato de ahorro previo.- IV. La vinculación negocial: la causa común de la colaboración.- V. Las relaciones jurídicas emergentes del sistema de ahorro.- VI. El esquema legal.-
VII. La vigencia de la ley de Defensa del Consumidor.- VIII. Una cláusula predispuesta.- IX. Epítome.
JURiSpRUDeNciaCONTRATO DE TRABAJO. Daño moral. Declaración testimonial en proceso laboral contra el empleador. Remuneración. Alcance del concepto. Uso de cochera. (CNTrab.) ...............4
JURiSpRUDeNcia agRUpaDaTentativa inidóneaJorge Alberto Diegues .................................................................................................................7
coN eSTa eDiciÓN
Suplemento Actualidad

2 | MARTES 4 DE JUNIO DE 2013
el sistema resulta autosuficiente y no re-quiere de fuentes exógenas.
III. 2. El ahorro como base de la adquisición de bienes y servicios
Así, este tipo de contratación tiene como finalidad la acumulación de capital, de ma-nera tal que la empresa vendedora se hace de los fondos en forma inmediata y puede ir entregando el producto de que se trate, en la medida que los suscriptores sigan abo-nando nuevas cuotas y, por ende, la cadena o círculo de capitalización permitirá la ad-quisición de los bienes.
En esta línea, el objeto del contrato se describe como: “hacer posible la adjudica-ción en propiedad de bienes muebles, pren-dables y asegurables para cada adherente del grupo” o “formar grupos de cien sucrip-tores que pagarán una cuota mensual sufi-ciente para que la sociedad administradora adquiera y pague por cuenta de cada sus-criptor adjudicatario un automotor” o más simplemente “posibilitar la obtención de una suma de dinero que el suscriptor adju-dicatario destinará a la adquisición de bie-nes o a la prestación de un servicio”. (9)
En una palabra, el sistema se basa en la captación del ahorro público, lo que justifica su regulación y control estatal, así como tam-bién la aplicación analógica de los contratos de crédito y las disposiciones de las entida-des financieras a las sociedades organizado-ras que articulan la relación entre el grupo de suscriptores y la empresa fabricante.
En igual sentido, la jurisprudencia (10) ha puntualizado que como el sistema se basa en la captación del ahorro público, requie-re de una regulación específica y su corres-pondiente autorización, a la cual le son apli-cables analógicamente las normas relativas a los contratos de crédito.
En cuanto a la característica de estos contratos, denominados “sistemas de aho-rro”, es necesario discriminar la variedad contractual que implican, teniendo presen-te que el fin inmediato es establecer un sis-tema de comercialización que consiste en la integración de grupos de consumidores, so-bre la base de aportes periódicos de sumas de dinero, que forman un “fondo común”, administrado por un tercero, y destinado a la adquisición de bienes y servicios.
iv. La vinculación negocial: la causa común de la colaboración
En esta inteligencia, cabe señalar que la doctrina se manifestó sobre el tema en las
La tutela del consumidor en la capitalización y ahorro previo para fines determinados
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, (11) de donde se desprende el debate existente sobre si se trata de un contrato de colabora-ción asociativa o si, por el contrario, se está frente a un contrato de compraventa some-tido a modalidades especiales.
Así, el tema de los círculos de ahorro fue extensamente abordado en las Jornadas re-ferenciadas, donde se puntualizó la necesa-ria intervención y fiscalización del Estado, tendiente a proteger a los suscriptores, y a definir y sincerar el sistema operativo a los fines de proteger al consumidor como últi-mo eslabón de la cadena negocial.
Desde otro costado, se advierte clara-mente que los contratos de ahorro para fi-nes determinados, si bien tienen como fun-damento o finalidad la compraventa de bie-nes o servicios, están organizados por una entidad que se dedica a establecer la vincu-lación asociativa.
En una palabra, estamos frente a una unión convencional de contratos que tiene como sustento final una compraventa, pero que requiere de la capitalización y ahorro del grupo, de su administración, del pago a la empresa fabricante, para finalizar el pro-ceso en la entrega de los productos de que se trate.
En definitiva, tal como explica Lorenzet-ti, (12) hay una unión externa de contratos que requiere del análisis de los distintos ro-les. En esta línea, el autor citado puntualiza que en el sistema de ahorro previo hay que distinguir dos partes: la organizativa, que incluye al fabricante, al concesionario y a la sociedad administradora que exhiben dis-tintos tipos de integración entre sí y, por el otro lado, la parte compradora del bien.
v. Las relaciones jurídicas emergentes del sis-tema de ahorro
V. 1. El rol de los suscriptores
Desde este punto de vista, cabe hacer re-ferencia a las diversas relaciones jurídicas que se generan a partir de esta organiza-ción del círculo para el ahorro previo.
Así, existen tantos contratos de adhesión al sistema de la organizadora como suscrip-tores haya, los que se celebran con garan-tías especiales para el pago, una prenda y un seguro sobre el bien, además de un se-guro de vida que cubre el fallecimiento del titular. (13)
En consecuencia, existe una relación in-dividual de cada suscriptor con la organi-zadora, que se incorpora a una red contrac-tual, integrada por el grupo de ahorristas y que funciona relacionando a la organiza-dora con la comercializadora por un lado, y con la fábrica por otro, aun cuando la orga-nizadora y comercializadora pudieran ser la misma persona.
En este sentido, Lorenzetti (14) afirma que el contrato de ahorro es un vínculo de cam-bio celebrado entre dos partes que compro-meten obligaciones recíprocas, sin finalidad asociativa, mientras que el sistema de aho-rro es un grupo de contratos de cambio, los que sólo pueden funcionar eficazmente si conviven armónicamente entre sí.
V. 2. La conexidad contractual
De lo dicho se deriva que existe un fin co-mún, supracontractual que fundamenta la red contractual, cuyos principios y reglas deberán ser analizadas a fin de determinar la regulación jurídica de estas relaciones.
En esta inteligencia, enseña Mosset Itu-rraspe (15) que los contratos están unidos en un sistema, y que existe una causa-fin o finalidad económica social que trasciende la individualidad de cada contrato, y que constituye la razón de ser de su unión o li-gamento.
Messineo (16) explica que los contratos vinculados constituyen algo más amplio que la mera reciprocidad y que esa vinculación puede ser tanto “genética” como “funcio-nal”. Así, estamos frente a una vinculación genética cuando un contrato ejerce un in-flujo decisivo sobre los otros, mientras que la relación será funcional si existe mutua in-fluencia, aun cuando se caractericen por la subordinación a la causa común, cual es la distribución de bienes y, consecuentemen-te, la compraventa por parte de los consu-midores.
De esta forma, la red contractual permite superar el clásico principio de la relatividad de los contratos prevista en el art. 1137 del Código Civil y extender la responsabilidad que de aquellos se derive en forma solida-ria tanto al fabricante como al distribuidor, comerciante, administrador del plan de ahorro, etcétera, es decir, a todos los que han intervenido en la cadena de comercia-lización, tal como lo hace el art. 40 de la ley 24.240, que será de aplicación en caso de que se den los requisitos de los arts. 1, 2 y 3 de dicha normativa especial.
En esta línea, cabe recordar que el ante-cedente del art. 40 de la LDC debe buscarse en la “Directiva 85/374” de la Comunidad Económica Europea, y luego en el “Proyec-to de Unificación Civil y Comercial de 1987”, oportunidad en que la doctrina vio con be-neplácito la definición de la responsabilidad objetiva de todos los intervinientes de la ca-dena negocial, sea con base en la relación de consumo, en el riesgo de empresa, en el ne-gocio fiduciario, es decir, en la cadena inin-terrumpida de contratos.
vi. el esquema legal
VI. 1. El decreto 142.277/43: las operaciones de captación de ahorro público
Desde esta perspectiva, Farina (17) re-cuerda que la regulación básica de este tema se halla en el Decreto 142.277/43, que se refiere a las empresas que acuden al pú-blico con la promesa de entregar bienes o servicios en el futuro, mediante el ahorro destinado a ser capitalizado a ese fin.
Así, el art. 1 de la mencionada normativa es una enumeración amplia que comprende a todas las entidades que reciban dinero en razón de operaciones de ahorro, y que tien-dan a desembolsos únicos o periódicos para la constitución de fondos especiales, que ac-túan como un modo de capitalización; y de allí el nombre de “círculo de compradores” o “círculos de ahorro previo para fines de-terminados”.
En esta línea, el art. 2° del decreto citado, modificado en 1986, estableció que las ac-tividades de planes de ahorro para la com-praventa sólo podían ser autorizadas previa autorización de la Inspección General de Justicia y que debía tratarse de sociedades anónimas o cooperativas inscriptas en sus respectivos registros.
También habilita a cumplir dicha función a los bancos oficiales de carácter nacional, o provincial o local que cuentan con la confor-midad del Banco Central, y a los entes pú-blicos que por su especial naturaleza y es-pecíficas actividades sean compatibles con las características del sistema, y que cuen-ten con la autorización administrativa de la autoridad de la cual dependen.
Cabe recordar que este decreto regla-mentario del art. 93 de la ley 11.672 debió su-frir diversas reformas para adecuar su pre-ceptiva a la nueva actividad.
En esta línea, las normas que organizan el control por parte del Estado Nacional tuvie-ron que contemplar las nuevas exigencias planteadas por el vertiginoso crecimiento del número de actividades dispuestas a or-ganizar planes de ahorro previo por grupos cerrados.
El decreto reglamentario fue modificado por los decretos 11.651/59, 4061/67, 1344/74, 650/80, 1021/82 y 34/86.
A su vez, la ley 23.270 de Presupuesto de la Nación, en su art. 40, modificó el ya men-cionado art. 93 de la ley 11.672 y extendió el alcance de contralor y reglamentación por parte de la Inspección General de Justicia a este tipo de actividades.
En esta línea, el panorama legislativo se completó con las resoluciones de la inspec-ción general de justicia a partir de la Reso-lución 2337/68.
Por su parte, en el año 1970, la ley 18.805 que instituyó el régimen legal de la entonces Dirección General de Personas Jurídicas atribuyó a este ente, en materia de “opera-ciones de capitalización y ahorro”, la facul-tad de autorizar y fiscalizar las actividades comprendidas por estas entidades antes re-ferenciadas.
A su vez, en 1980 la ley 22.315 rearticuló la Inspección General de Justicia y denominó a la actividad examinada como “operacio-nes de capitalización y ahorro”, confirien-do a la repartición aludida las atribuciones establecidas en el viejo decreto 142.277/43, con el título de “Sociedades de capitali- zación, de ahorro y préstamo, de constitu-ción de capitales u otra denominación simi-lar o aparente que requieran bajo cualquier forma, dinero o valores del público, con la promesa de adjudicación o entrega de bie-nes, prestación de servicios o beneficio fu-turo.
Por otro lado, cabe señalar que la regla-mentación vigente es pródiga en requisi-tos y controles, de quienes decidan llevar adelante un sistema de ahorro previo por grupos cerrados, y tratándose de socieda-des anónimas rige automáticamente la ley 19.550 y, en especial, su artículo 299, en cuanto impone el control estatal permanen-
vieNe De Tapa
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) LORENZETTI, Ricardo L., “Tratado de los Con-tratos”, t. I, segunda edición, Santa Fe, Rubinzal Culzo-ni, 2004, p. 747.
(2) GUASTAVINO, Elías P., “Contrato de ahorro pre-vio”, Buenos Aires La Rocca, 1988, p. 31.
(3) MOSSET ITURRASPE, Jorge, “Contratos co-nexos, Grupos y redes de Contratos”, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 1999, p. 29.
(4) MOSSET ITURRASPE, J., ob. cit., p. 35.(5) GUASTAVINO, E., ob. cit., p. 31; LORENZETTI,
R., ob. cit., p. 747.(6) AGUILAR, Fernando, “Sistemas de ahorro previo
por grupos cerrados, Bienes, Dinero e Inmuebles”, Bue-nos Aires, Astrea, 1988, p. 26.
(7) SOZZO, Gonzalo, “Los consumidores de círculos de ahorro previo, frente a la emergencia económica”, en: “Defensa del Consumidor”, Coordinadores: Ricardo
Lorenzetti y Gustavo J. Schotz, Buenos Aires, Abaco de Depalma, 1998, p. 295.
(8) GIUNTOLI, María C., “Panorama general para el ahorro y préstamo para fines determinados”, ED, 98-754.
(9) AGUILAR, F., ob. cit., p. 99.(10) CNCom., sala B, 4/8/81, El Derecho, 96-4-77.(11) XI Jornadas de Derecho Civil, Buenos Aires, 1987,
Comisión 3, citadas por LORENZETTI, ob. cit., p. 751.
(12) LORENZETTI, R., ob. cit., p. 757.(13) LORENZETTI, R., ob. cit., p. 748.(14) LORENZETTI, R., ob. cit., p. 750.(15) MOSSET ITURRASPE, J., ob. cit., p. 22.(16) MESSINEO, citado por MOSSET ITURRASPE,
J., ob. cit., p. 23.(17) FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Mod-
ernos”, t. 2, tercera edición actualizada, Buenos Aires, Astrea, 2005, p.144.
{ NoTaS }

MARTES 4 DE JUNIO DE 2013 | 3
te a cargo del organismo de contralor de su domicilio.
VI. 2. Las operaciones de capitalización y ahorro y la supervisión de la IGJ
En este sentido, la ley 23.270 atribuye a la Inspección General de Justicia el contralor y reglamentación de las siguientes activi-dades:
a) de capitalización, acumulación de fon-dos y de capital;
b) de créditos recíprocos y ahorro para fines determinados
c) de todas aquellas que impliquen el re-querimiento público de dinero con las pro-mesas de futuras contraprestaciones, sea la adjudicación y entrega de bienes y servi-cios,
Asimismo, también debe controlar la for-mación previa de conjuntos de adheren- tes, el resultado de sorteos, remates o lici-taciones, la cantidad de cuotas abonadas o de un mínimo de integración del monto a aportar o integrar, y cualquier otro recau-do relacionado con los fondos recaudados, y con la situación relativa que cada uno tenga en el conjunto de adherentes de que se trata.
La función de contralor la lleva a cabo la Inspección General de Justicia, tanto para los planes de ciclos cerrados, para los de ci-clo abierto, y se establece los requisitos que deben observar los contratos de adhesión y los recaudos exigidos para publicitar planes de ahorro, entre otras cosas.
A partir de allí, la repartición aludida ha dictado una serie de reglamentaciones que deben cumplimentar las entidades adminis-tradoras en orden a los contratos tipo, a las menciones obligatorias, a la publicidad, a la adjudicación de sumas de dinero y a las co-municaciones de precio de bienes suscepti-bles de adjudicación para asegurar la tutela del ahorro público.
Va de suyo que los ahorristas se suscri-ben al círculo de capitalización y ahorro mediante un contrato de compraventa, de cláusulas predispuestas y, más correcta-mente, a un verdadero contrato de adhe-sión, redactado por la administradora del plan, en el que no tienen ninguna capacidad de negociación.
En este sentido, la Resolución Nº 3/2008 de la IGJ establece una serie de modifica-ciones en los sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados, que esta-blece el deber de información a través de las páginas web por las empresas que ad-ministran los planes de ahorro en círculos cerrados para la adjudicación directa de los bienes muebles, debiendo las entidades au-torizadas adecuar sus contenidos mínimos a dicha normativa.
De todo lo dicho se sigue que los suscrip-tores son consumidores en los términos del art. 1° de la ley 24.240, y que el objeto del ne-gocio es la adquisición de bienes nuevos a título oneroso, y siempre que su utilización sea con carácter de destino final; y tanto la
administradora, como la concesionaria in-termediaria, y la empresa fabricante que-dan articuladas en la cadena de comercia-lización propia de este tipo de negocios y, por ende, sometidas a la ley referenciada, (18) tal como explicaremos infra.
vii. La vigencia de la ley de Defensa del con-sumidor
VII. 1. La tutela del ahorrista y suscriptor del plan
En esta línea, cabe recordar la jerarquía constitucional del derecho del consumidor, el que ha sido expresamente regulado en el art. 42 de nuestra Carta Magna desde la re-forma de 1994.
En esta inteligencia, Wajntraub (19) sos-tiene que no pueden caber dudas acerca de que el contrato de círculo de ahorro es un contrato de consumo, conforme las pautas que surgen de la ley 24.240.
Desde esta perspectiva, de todo lo que venimos explicando se sigue que los sus-criptores del plan de ahorro previo y con la finalidad de adquirir un bien determinado como destinatario final, sea un mueble o in-mueble, están tutelados por la ley de Defen-sa del Consumidor, por engastar dicho suje-to en el artículo 1 de la LDC, siempre que se den las características resumidas.
Por su parte, la fabricante, la adminis-tradora y/o la comerciante cumplen con los requisitos previstos en el art. 2 de la LDC, en cuanto se trata de personas jurídicas, de naturaleza privada, que desarrollan de ma-nera profesional actividades de producción, montaje, creación, importación, concesión, marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumido-res.
En consecuencia, siempre que se den los requisitos expuestos, existirá una re-lación de consumo y, por ello, vale afirmar que rige en plenitud el principio del “in du-bio pro consumidor”, del art. 3° de la LDC, las obligaciones referidas a la información, publicidad, de los artículos 4° y 8°, como así también el trato digno que merecen los consumidores, artículo 8° bis, deberes del proveedor que rigen en todas las etapas del contrato: previamente, durante la ejecución y posterior a ésta.
En igual sentido, el contrato de compra-venta debe ajustarse a las pautas del art. 7° y 10, en cuanto a la oferta y al contenido del negocio; y conlleva con relación al produc-to las garantías que se siguen de los artícu-los 5, 6, 11, 12 y concordantes del plexo con-sumeril.
Además, no cabe duda que un capítu-lo fundamental lo constituyen las figuras del abuso del derecho, la lesión y la excesi-va onerosidad sobreviniente, y específica-mente las pautas establecidas en los arts. 37 y 38 de la ley 24.240 referidos a las cláu- sulas abusivas, tema sobre el que volvere-mos infra.
Por último, la ley 24.240 establece un ré-gimen de responsabilidad especial objetiva y solidaria que deviene aplicable a todos los
integrantes de la cadena de comercializa-ción en virtud del art. 40. (20)
En esta línea, tal como explica Wajntraub, (21) la responsabilidad de la cadena de co-mercialización puede llegar al fabricante e incluye a todos los intermediarios en la co-mercialización del producto, mencionando expresamente al vendedor, pues la ley quie-re responsabilizar a todas las personas fí-sicas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio.
La responsabilidad solidaria de los inter-vinientes en la comercialización también se desprende de la confección de los recibos que debieran ser emitidos en forma con-junta por la sociedad administradora, y por aquel que coloca los vehículos en el merca-do.
Desde otro costado, es interesante el análisis desde la perspectiva del control de sociedades, en donde la “controlante” es aquella que ostenta la dirección y gestión de la empresa controlada; y, por ello, si nos tomamos el trabajo de investigar la compo-sición del capital social de las empresas ad-ministradoras de estos planes, encontrare-mos que, en muchos casos, quienes colocan los automóviles en el mercado a través de ellas son justamente sus fabricantes, con-figurándose así la “cadena de comerciali-zación”.
Por su parte, no podemos obviar que la LDC prevé la posibilidad de solicitar en sede administrativa el daño directo a que hace referencia el art. 40 bis de la norma-tiva legal; y, finalmente, regula la función punitiva del derecho de daños al habilitar la sanción pecuniaria disuasiva, o comúnmen-te denominado “daño punitivo”, de confor-midad a la previsión del art. 52 bis.
De todo lo dicho se sigue que se está frente a operaciones creditorias en donde el dinero dado por los ahorristas pasa a ser un bien propio de la demandada, aunque sea para cumplir una finalidad convencionalmente establecida, cual es acumular fondos para comprar automotores de una cierta produc-tora, y entregarlos periódicamente a cada uno de los ahorristas, actividad que puede implicar una relación de consumo si se dan los requisitos del art. 1, 2 y 3 de la LDC.
VII. 2. Un caso típico: la compraventa de au-tomotores
Desde esta atalaya, consideramos útil el análisis del tema en relación a un caso con-creto, esto es, la adquisición de automóvi-les por medio de planes de ahorro, dada la cantidad de automotores que se adquieren diariamente por este medio. En otras pala-bras, todo lo dicho hasta el momento se vi-sualiza de manera patente en el caso de la adquisición de automóviles, por lo que con-sideramos útil detenernos en este caso en particular.
En este sentido, Farina (22) pone de re-lieve que estos planes también requieren la previa aprobación de la Inspección General de Justicia, que ejerce el control de la em-presa administradora, y que, consecuente-mente, verifica los contratos.
En esta línea, la Resolución IGJ 1502, re-glamenta estos contratos bajo la modalidad de círculos cerrados para la adjudicación y entrega de automóviles y otros rodados, ya que también mereció la resolución del Mi-nisterio de Justicia Nº 61/01.
De tal modo, queda absolutamente claro la relación de conexión que existe entre la administradora y la empresa fabricante, que puede modificar unilateralmente cues-tiones relevantes, como puede ser el modelo del vehículo, variación significativa de con-tenido objeto de la obligación y que ha lle-vado a que se sostenga que la terminal au-tomotriz resulta responsable junto con la administradora por la falta de entrega del automotor, tal como ya fue resuelto en la ju-risprudencia nacional. (23)
En esta operatoria, se suelen dar una se-rie de incumplimientos por parte de la pro-veedora, sea durante la vigencia del plan o al momento de la entrega del automóvil, que la doctrina y la jurisprudencia han aborda-do en forma reiterada, y que nos lleva a que nos detengamos en el tema puntual que vin-cula la operación del crédito y el precio del automóvil, es decir, la determinación del monto de la cuota.
viii. Una cláusula predispuesta
VIII. 1. El monto de la cuota
Desde esta atalaya, es característico de este tipo de contratos en donde se conjugan el ahorro, la capitalización y el pago del pre-cio del automóvil, que una de sus cláusulas establezca la variabilidad y modo de cálculo del importe de cada cuota del precio del au-tomóvil.
Aquí, resulta necesario recordar todo lo que se ha dicho sobre la red contractual que tiene como causa-fin la adquisición del automóvil, pero que al articularse sobre un sistema de capitalización debe respetar el precio actual del bien adquirido para que con cada cuota la administradora pueda ad-judicar, sea por sorteo o por licitación, un número determinado de automotores.
En esta inteligencia, cabe preguntarse ¿cuál es el margen que tiene la fábrica para cambiar el precio del automóvil?, pues ello impacta directamente en el precio de la cuota que pagará el adherente.
Así, se ha señalado con toda claridad que su valor se determina tomando en cuenta el precio actualizado del bien a adquirir y el plazo para pagarlo. (24)
A modo de ejemplo, si hay 50 cuotas, cada una de ellas debería representar el valor del bien dividido 50, por lo que las cuotas puras, valga la redundancia, se determinan por el precio del automotor, al cual hay que adi-cionarle los gastos de administración, que no es un dato menor.
En esta línea, Farina (25) explica que la cuota mensual está integrada por la cuo-ta pura y los gastos de administración, y que ambos rubros se determinan sobre la
{ NoTaS }
coNTiNúa eN La págiNa 4
(18) De esta forma resolvió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, en los autos: “Fasán, Alejandro Luis Arnoldo c. Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados”, 26/04/2011, AR/JUR/21761/2011, al disponer que: “El contrato de ahorro previo para fines determinados se encuentra contenido dentro de las previsiones del art. 1 de la ley 24.240, pues su finalidad es permitir la adquisición de cosas para uso o consumo del adquirente o de su grupo familiar o so-cial”.
(19) WAJNTRAUB, Javier, “Contrato de ahorro pre-vio”, en: “Defensa del Consumidor”, Coordinadores: Ricardo Lorenzetti y Gustavo J. Shcotz, Buenos Aires, Abaco de Depalma, 1998, p. 264.
(20) En este sentido se resolvió en autos: “Galván, Oscar Rafael c. Fiat Uno S.A. s/daños y perjuicios”, 27/05/2009, Superior Tribunal de Justicia de la Provin-cia de Corrientes, AR/JUR/21300/2009, que: “Es proce-dente hacer lugar a la demanda interpuesta por el su-scriptor de un plan de ahorro previo con el objeto de que
la administradora le hiciera entrega del automotor cuya adjudicación había sido invalidada por el incumplim-iento de presentar la documentación requerida para la carpeta de crédito, pues la demandada demostró un comportamiento contrario a la buena fe y violatorio al derecho de información del consumidor establecido en la ley 24.420, cuando le notificó la imposibilidad de en-tregarle la unidad más sin explicar las razones de esa imposibilidad”.
(21) WAJNTRAUB, Javier, ob. cit., p. 270.
(22) FARINA, Juan M., “Defensa del Consumidor y del usuario”, Buenos Aires, Astrea, 4ª edición, 2011, p. 99.
(23) CNCom., sala C, 9/2/2001, votos de los vocales Monti y Caviglione Fraga, LA LEY, 2001-C, 579.
(24) CNCom., sala E, “Plan Ovalo s. Devolución de cuotas”, LA LEY, 1990-B, 171.
(25) FARINA, Juan M., “Contratos Comerciales Mod-ernos”, t. 2, Tercera Edición actualizada, Buenos Aires, Astrea, 2005, p. 174.

4 | MARTES 4 DE JUNIO DE 2013
base de un porcentaje del precio de lista del bien.
En una palabra, el precio de lista es el precio oficial de venta del producto al pú-blico, determinado por el fabricante de aquél. (26)
En este sentido, la Resolución General Nº 3/2008 de la IGJ, en el Anexo relativo al texto ordenado de la Resolución General 14/06, establece puntualmente en el apartado 9 la forma de determinación del “valor mó-vil”, es decir, la explicación sobre cómo varía por el precio del bien y cuáles son los precios de referencia.
A su vez, regula el derecho de suscrip-ción como un porcentaje sobre el valor bá-sico del automotor; y establece también la diferencia entre la cuota pura de ahorro y la cuota pura de amortización en cada plan, como así también la carga administrativa y el derecho de adjudicación entre otras co-sas, todos los cuales deben ser publicitados vía página web.
En correlación con lo explicado prece-dentemente, nuestros tribunales han dicho que no existe la facultad de fijar unilateral-mente un precio, sino que el convenio de ajustarse de modo mensual el precio básico depende de la variación del precio oficial del bien.
Dicho de otro modo, como la sociedad administradora es un apéndice de la socie-dad fabricante, a cuyo servicio se halla la determinación del precio del bien, depen-de en gran medida de la parte vendedora; y, de allí, la cláusula de ajuste sólo puede habilitar el cálculo de la cuota a los precios corrientes u oficiales del automotor de que se trata.
En definitiva, de todo lo dicho se sigue que puede ocurrir que la cláusula que determina el modo de actualización del monto de la cuo-ta sea abusivo en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, si aquélla engasta en las previsiones previstas en el art. 37, por lo que resulta necesario su análisis en el caso concreto a los fines de determinar si corres-ponde o no dicha tacha.
VIII. 2. La eventual abusividad de la cláusula que fija el valor móvil de las cuotas
Desde esta atalaya, cabe puntualizar que nos encontramos frente a un contrato con cláusulas predispuestas y, puntualmente, la cláusula que hace referencia al “valor básico” del automotor a adquirir es la que se toma en cuenta a los fines del cálculo de la cuota.
De tal modo, cabe puntualizar que la admi-nistradora no establece el precio del rodado de manera potestativa, sino que éste depende de la fábrica y, por ende, la cuota no puede ser fija, por el propio sistema de que se trata, sino que se va adecuando a las variaciones del mercado, en la medida que esta actualización no sea abusiva de conformidad a los precios medios del merca-do para el tipo de modelo de que se trate.
En una palabra, si bien es cierto que el pre-cio lo define unilateralmente la fábrica, éste debe adecuarse a los valores oficiales y/o de lista en la que el rodado en cuestión se comer-cializa en las operaciones comunes de com-praventa al momento de la adjudicación o li-citación del vehículo, por lo que la variación del precio no debe ser caprichosa, pues en-tonces sí sería abusiva, sino que debe corres-ponderse con los valores oficiales.
De todo lo dicho se deriva que, en virtud del art. 37 de la LDC, ciertas cláusulas de los contratos se consideran abusivas y, por ende, cabe dilucidar si se está frente a una desna-turalización de las obligaciones o a una limi-tación de la responsabilidad por daños, o a una renuncia o limitación de los derechos del consumidor o ampliación de los derechos de la parte predisponente. Identificada dicha re-gulación, el juez debe declarar la nulidad de la cláusula e integrar el contrato. (27)
En esta inteligencia, el deudor debe entre-gar al acreedor la misma cosa a la que se obli-gó y, por ello, con relación a la cuota, se exige un monto que no surge del instrumento con-tractual, sino que se ajusta según el valor del modelo y sólo en este caso es viable el aumen-to del importe del canon.
De lo contrario, si el valor de la cuota no tiene relación con el precio del automóvil según las lis-tas oficializadas en el mercado, se estará frente a una modificación unilateral que mejora la situa-ción de la predisponente y, consecuentemente, la tacha por abusividad será procedente.
ix. epítome
De lo que hemos desarrollado se concluye que los sistemas de ahorro previo con fines determinados constituyen un sistema de con-tratos conexos y que tienen como fundamen-to la incorporación de un grupo de suscripto-res o adherentes con la finalidad de adquirir determinados bienes o servicios mediante la intervención de la sociedad de ahorro y prés-tamo en su calidad de administradora de los fondos, todo lo cual fundamenta el régimen especial de fiscalización que el Estado impo-ne a los organizadores de estos sistemas.
En este sentido hemos explicado que las partes son los ahorristas, es decir, los sus-criptores y posteriores adjudicatarios que adhieren al contrato predispuesto por la so-ciedad de ahorro para fines determinados; y que normalmente se encuentra relacionada o controlada por la empresa fabricante que distribuye sus productos a través de agentes y/o concesionarias.
En igual sentido, en el terreno de los desa-rrollos inmobiliarios se configura el mismo tipo de modalidad de capitalización, con la particularidad de que los sujetos intervinien-tes mantienen la pluralidad subjetiva entre la loteadora, la constructora, la comercializado-ra; con la finalidad de que los suscriptores ad-quieran la propiedad sobre un bien inmueble.
En todos los casos de sistema de capita-lización y ahorro previo se puede afirmar que existe una relación de consumo entre los adherentes o suscriptores, como con-sumidores o usuarios, y el resto de los su-jetos que integran la cadena de comercia-lización del bien de que se trate, en calidad de proveedores, por engastar cada su- jeto y el objeto del negocio en las previsiones de los arts. 1, 2, 3 y concordantes de la ley 24.240.
En una palabra, siendo contratos celebra-dos por adhesión a las condiciones genera-les y de consumo, la tutela del consumidor es una manda de orden público que torna aplicable el plexo consumeril reglado en la ley citada precedentemente.
Así, cabe destacar el deber de informa-ción establecido en el art. 4 del plexo con-sumeril, en todas las etapas de la negocia-ción; en igual sentido rige el deber de bue-na fe en toda su extensión, de conformidad
al art. 3 de la ley, y muy especialmente el régimen de oferta y publicidad específicos, art. 7 y 8, así como el trato digno que mere-cen la persona del consumidor de conformi-dad a la pauta del art. 8 bis.
Asimismo, resulta de suma utilidad la regulación prevista en la LDC relativa a las cláusulas abusivas del art. 37, como así también lo dispuesto en el art. 38 para todo tipo de contrato de adhesión, que habilita el análisis de la contratación para descubrir si se han incluido estipulaciones que desna-turalicen la relación entre las partes, limi-ten la responsabilidad del predisponente, o restrinjan los derechos del consumidor am-pliando los del proveedor.
El encuadramiento aludido resulta re-levante en atención a las facultades juris-diccionales de invalidar la cláusula abusiva e integrar el contrato de conformidad a la causa-fin que otorga unidad a la conexidad contractual, evitando el abuso de la parte predisponente.
Por último, es necesario recordar que en caso de daño a los consumidores, se dispara el régimen de responsabilidad objetiva y so-lidaria de toda la cadena de producción, co-mercialización y distribución de los bienes frente al consumidor, tal como prevé el art. 40 de la LDC.
En síntesis, los sistemas de ahorro como base para la adquisición de bienes y servi-cios engasta en el concepto de “relación de consumo” que prevé el art. 3° de la LDC, y en consecuencia, torna aplicable todo su ré-gimen legal protectorio de los derechos del consumidor y usuario. l
cita on line: AR/DOC/1974/2013
Zentner, Diego Hernán. “La protección del consumidor en las operaciones de crédito”. DJ, 2010/06/23, p. 1674 - LA LEY, 2010-D, 252. Sobrino, augusto Roberto. “Responsabilidad de las empresas de ahorro previo (Para la compra de automotores “círculo cerrado”, en los casos de la liquidación de las compañías de seguros)”. DJ, 1998-2, p. 725.
vieNe De La págiNa 3
(26) CNCom., sala A, 9/5/1991, JA, 1991 IV-209.(27) La CCC de 3º Nominación se pronunció sobre la
abusividad de determinadas cláusulas de un contrato de ahorro previo, en la causa: “Villegas, Claudia c. Turín S.A. s/abreviado — daños y perjuicios — otras formas de re-sponsabilidad extracontractual”, AR/JUR/40401/2012, en la que se resolvió: “...pone en evidencia un obrar de mala fe,
tanto en la etapa previa a la conclusión del contrato como en la celebración misma, que encuadra en el art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor ...” y que: “Las violaciones de la empresa automotriz demandada a sus deberes de informar y de obrar con buena fe y con lealtad comercial, vician de nulidad el contrato que suscribió la actora a los fines de adquirir un cero kilómetro, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor y por ello corresponde que se restituya a la actora el mon-to de las cuotas abonadas con más sus intereses”. Por su parte, se sancionó el obrar abusivo de la administradora en la causa: “De Simone, Silvia Mabel c. Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados”, 28/05/2010, CNCom. Sala C, AR/JUR/28491/2010, al resolverse: “Un adherente
a un plan de ahorro promovió demanda contra su admin-istradora, alegando que, pese a haber abonado todas las cuotas pactadas, el automotor no le había sido entregado, ni se le había restituido el dinero aportado. La sentencia de grado hizo parcialmente lugar a la acción. Contra dicha resolución, ambas partes apelaron. La Cámara confirma en lo sustancial la sentencia recurrida”.
{ NoTaS }
jurispruDEncia
maS iNFoRmacioN
cUaNTiFicaciÓN DeL DaÑo coNTexTo DeL FaLLoContrato de trabajoDaño moral. Declaración testimonial en proceso laboral contra el empleador. re-muneración. alcance del concepto. uso de cochera.
véase en página 5, Nota a Fallo
Hechos: Una empresa despidió a un traba-jador tras la declaración testimonial presta-da por el dependiente en un proceso laboral seguido contra aquélla. El juez de grado en-tendió que el despido careció de justa causa. La Cámara confirmó la decisión y otorgó una indemnización por daño moral.
Resulta procedente otorgar al traba-1.- jador una indemnización por daño moral
—en el caso, de $ 80.000—, en tanto fue cesanteado luego de prestar declaración testimonial en un proceso laboral seguido por un ex compañero de trabajo contra la empresa, pues la conducta de la deman-dada, plasmada en el despido, impone el resarcimiento de daños originados, no ya por la mera denuncia del contrato de trabajo, sino más allá de tal acto.
Cabe asignar naturaleza remuneratoria a lo 2.- abonado en concepto de uso de cochera, si la empleadora no acreditó que el actor carecía de derecho al uso de cochera fija y sólo la utili-zaba en caso de que hubiera lugar libre [1]
117.078 — CNTrab., sala VIII, 2013/02/25. - Bur-las, Daniel Sergio c. Aerolíneas Argentinas S.A. s/despido.
el hecho dañoso: Despido del dependiente por prestar declaración testimonial en un proceso laboral seguido por un ex compañero de trabajo contra la empleadora.
Referencias de la víctima:Sexo: MasculinoActividad: Piloto de línea aérea
componentes del daño: Daño extrapatrimonialDaño moral genérico: .............................$80.000
cita on line: AR/JUR/2819/2013
Jurisprudencia vinculada: [1] Ver también. Entre otros: CNTrab., sala IV, “Basualdo, Ale-jandro Nicolás c. CTI Compañía de Teléfonos del Interior S.A.”, 2010/06/30, IMP 2010-12, 250, DT 2010 (noviembre), 2944 con nota de Osvaldo A. Maddaloni, AR/JUR/38173/2010.
citas legales: leyes 18.345 (t.o., DT, 1998-A, 333); 20.744 (t.o., DT, 1976-238); decreto ley 16.638/57(Adla, XVII-A, 988).
[el fallo in extenso puede consultarse en aten-ción al cliente, o en laleyonline.com.ar]

MARTES 4 DE JUNIO DE 2013 | 5
nota a faLLo
Despido abusivo con daño moral y componentes del salario en una misma sentenciaSUmaRio: I. Introducción.- II. La irrenunciabilidad y sus alcances.- III. El despido, como ejercicio de los poderes de dirección del empleador.- IV. El “daño moral”, como daño adicional que excede la fórmula tarifada de reparación.- V. El carácter salarial de determinados rubros que constituyen ventaja o ahorro a favor del trabajador durante la vigencia del vínculo.- VI. Conclusiones.
i. introducción
En oportunidad de resolver la causa la Cá-mara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirma en lo principal la solución adopta-da en la instancia anterior, que admitió la pretensión del trabajador, consistente en la condena a su empleador al pago de diferen-cias salariales derivadas de un acuerdo de modificación de tareas, las indemnizaciones por carecer de justa causa el despido moti-vado en una declaración testimonial contra-ria a los intereses del empleador, la repara-ción del daño moral adicional infringido por ese despido y la admisión del carácter sala-rial, de rubros tales como consumo de celu-lar, gastos de cochera y seguro de retiro.
Los hechos que confluyeron en la causa han sido varios y complejos. A su vez, tam-bién lo son las decisiones que conforman diversos aspectos de los contenidos de la condena, que llaman la atención del jurista y podrían merecer, cada uno, su propia elabo-ración doctrinaria.
En el caso, nos parece que los contenidos de mayor trascendencia pasan por la inter-pretación de los alcances de la irrenuncia-bilidad, de los poderes de dirección del em-pleador frente al despido, su tarifa legal que no comprende al daño moral emergente del despido abusivo, como asimismo el análisis referido al carácter salarial de determina-dos beneficios adicionales que, por cumplir-se determinadas condiciones en el caso, han sido admitidos con carácter remuneratorio.
ii. La irrenunciabilidad y sus alcances
El actor se vinculó laboralmente con la de-mandada a través de una extensa relación laboral, iniciada en su asistencia rentada a cursos de capacitación en el manejo de ae-ronaves en junio de 1978 y concluida con su despido en octubre de 2006. En el ínterin desempeñó diversos cargos en aire (Copilo-to - Comandante) y tierra (Gerente de Ope-raciones, Gerente de Expansión y Desarro-llo).
En el mes de mayo de 2006, en un contex-to de cambios en la dirección de la empresa y conflictividad gremial, le fue solicitado al actor “diera un paso al costado”, alejándo-se de la Gerencia de expansión y desarro-llo, para retomar a sus tareas de aire por un
tiempo, suscribiendo de ese modo una re-nuncia al cargo gerencial que le fuera redac-tada desde la dirección de la empresa y en la cual constaban lo referido a la “coyuntura” y el “paso al costado”.
Como consecuencia de ese acto, retoma sus tareas de aire y la remuneración se ve disminuida, hasta su despido en octubre de ese mismo año.
Reclama las diferencias salariales deri-vadas del cambio de función así instrumen-tado, por los meses de mayo a octubre de 2006.
El alcance de la irrenunciabilidad consa-grada por el art. 12 de la LCT, pasa por de-terminar si resultó legitimado el accionar del empleador, consistente en pagar remu-neraciones de menor valor, como conse-cuencia de acceder a un pedido de renuncia al cargo mejor retribuido.
Es decir, el reclamo de diferencias sala-riales no estaba fundado en los dos niveles obligacionales tradicionales del art. 12 LCT (texto de la ley, estatuto profesional o Con-venio Colectivo de Trabajo), sino en el con-trato individual (nivel incorporado con la reforma por ley 26.574 de 2009), que debía ser interpretado con el alcance del acto de renuncia al cargo suscripto por el trabaja-dor y los efectos que podían ser válidamente admitidos del mismo.
La sentencia de 1ª Instancia admite el reclamo, sobre la base de considerar los si-guientes argumentos: a) el cambio de la Gerencia de Operaciones a la Gerencia de expansión y desarrollo fue llevado a cabo sin merma salarial para el actor; b) ambas designaciones fueron con carácter perma-nente y no eventual o transitorio, al punto de justificar merma salarial por cambio de fun-ciones en el futuro (arg. art. 78 LCT); c) el instrumento de renuncia al cargo reflejaba en sus términos la existencia de un acuerdo previo con la empresa y el carácter no defi-nitivo del cese en las tareas gerenciales a las que había arribado el trabajador y d) la falta de previsión, en el texto de la renuncia, refe-rida a la posterior reducción salarial.
La sentencia de Cámara confirma tal de-cisión, sobre la base de interpretar, bajo el prisma de la buena fe exigida para las partes por el art. 63 de la LCT, que el trabajador no acordó una variación en su contrato que im-plicara su alteración al punto de admitir una reducción salarial.
Más allá de la interpretación realizada en las sentencias de los hechos que dieron ori-gen a la renuncia al cargo gerencial, para retomar el trabajador su desempeño de la comandancia en aire, se sostuvo, con rela-
ción a los niveles salariales, que no habién-dose previsto su reducción por la “renuncia-acuerdo”, no debieron ser unilateralmente disminuidos por el empleador, admitiendo el consecuente reclamo de las diferencias sa-lariales.
Fue la solución que consideramos correc-ta, atendiendo al “núcleo” protectorio de di-chos derechos, que se deriva de las disposi-ciones contenidas en los arts. 58, 131 a 134, 148, 259 y 260 de la LCT.
Los arts. 131 a 134 LCT son normas desti-nadas a proteger la remuneración del tra-bajador frente a la posibilidad de su dismi-nución unilateral por parte del empleador. El art. 131, en particular, es el que determina el principio general acerca de que “No podrá deducirse, retenerse o compensarse suma algu-na que rebaje el monto de las remuneraciones”.
Dicha prohibición, se ve complementada con el art. 148 de la LCT, en cuanto determi-na la invalidez de cualquier tipo de cesión que se realice sobre “Las remuneraciones que deba percibir el trabajador, las asignaciones familiares y cualquier otro rubro que configure créditos emergentes de la relación laboral, in-cluyéndose las indemnizaciones”.
Los acuerdos contrarios a dichas disposi-ciones, como consecuencia directa de la in-fracción de normas de orden público, pasan a ser nulos y de ningún valor.
Para las consecuencias derivadas de me-nores beneficios que pasa a recibir el tra-bajador como consecuencia del contrato de trabajo modificado en términos nulos, la LCT ha determinado, en su art. 260, que: El pago insuficiente de obligaciones origina-das en las relaciones laborales efectuado por un empleador será considerado como entrega a cuenta del total adeudado, aunque se reciba sin reservas, y quedará expedita al trabajador la acción para reclamar el pago de la diferen-cia que correspondiere, por todo el tiempo de la prescripción.
Los arts. 58 y 259 LCT vienen a comple-mentar estas disposiciones, con previsio-nes destinadas a la interpretación de situa-ciones de hecho, derivadas del silencio del trabajador, el cual en modo alguno puede revestir el carácter de presunción en con-trario, de la cual pudiera derivarse la re-nuncia del empleo “o de cualquier otro dere-cho” (art. 58). La regla de interpretación, en tales supuestos, es la de tipicidad, esto es: no hay otros modos de caducidad (o pérdi-da de derechos) que los que resultan de la propia LCT.
Es razonable y justificado interpretar, en ese contexto normativo, que la renuncia al cargo no conlleva una renuncia “implícita” a los niveles salariales. Con la actual redac-ción del art. 12 de la LCT no quedan dudas de que siendo nula una renuncia expresa, con mayor razón aún debiera asignarse tal efec-
to a una renuncia que no fue incluida en la instrumentación del acto.
iii. el despido, como ejercicio de los poderes de dirección del empleador
Luego del desplazamiento gerencial y funcional del actor, la empresa dispone su despido, imputándole como injuria, en lo sustancial, violación al principio de buena fe, por haber declarado como testigo en la medida cautelar promovida por un ex subor-dinado suyo contra su empleador, sin auto-rización de este último y afirmando hechos inexactos.
Lisa y llanamente se despide al trabajador por considerar que el hecho de haber decla-rado como testigo en causa promovida por otro empleado contra su empleador consti-tuiría un acto de mala fe, infidelidad o com-petencia desleal.
La sentencia de 1ª Instancia afirma que la declaración testimonial es un servicio o car-ga que se presta a la justicia y, como tal, no puede revestir incumplimiento que justifi-que un despido, porque ningún empleador se encuentra legitimado para exigir tal tipo de conductas a sus empleados, esto es, prohi-birle preste declaración testimonial al punto de despedirlo, si lo hace.
Agrega que considera al despido fundado en dicha causal como un hecho discrimina-torio y cita, en refuerzo de esta conclusión, la doctrina emergente de la sentencia dic-tada por la sala IV de la misma Cámara en oportunidad de resolver la causa “Lescano” (1).
La sentencia de Cámara confirma esta decisión, agregando consideraciones refe-ridas al componente “pérdida de confianza” que el empleador alegó en la comunicación rescisoria. Aun cuando este componente de la relación presenta una elevada dosis de subjetividad, entiende que si la demandada consideraba que el trabajador, por su tra-yectoria, desempeño de cargos directivos que le exigían reserva en la información que manejaba, debía haber actuado de otro modo, no correspondía la sanción del des-pido, sino, en todo caso, una de menor en-tidad. Entiende que la inmediatez entre el conocimiento de la declaración testimonial brindada por Burlas y el despido convier-ten a este último en un “despido represa-lia”, donde la demandada no observó los lí-mites del poder disciplinario que el ordena-miento legal coloca a su cuidado, esto es, la proporcionalidad entre el incumplimiento y la sanción.
La referencia común de ambas sentencias a la solución adoptada en la causa “Lescano” debe ser leída sin descuidar las diferencias existentes entre ambos casos. En la causa “Lescano” fue debatido el carácter discrimi-natorio de un despido, adoptado en un con-trato de trabajo comprendido en el estatuto especial del obrero de la construcción (ley 22.250), donde el despido carece de las conse-cuencias indemnizatorias previstas por el ré-gimen general y que son sustituidas, en este aspecto, por la fuente especial de regulación. A su vez, en la causa “Lescano” se trató el caso de un despido “ad nutum”, desnudo o sin ex-presión de causa, que, sobre la base de fuer-tes indicios (contemporaneidad de la medida con la declaración testimonial del trabajador en juicio contra su empleador y ausencia de otros motivos de despido acreditados por el empleador), fue considerado como respuesta del empleador al hecho de haberse prestado el trabajador al cumplimiento de una carga
Hugo Roberto Mansueti
coNTiNúa eN La págiNa 6
Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)
(1) CNTr., sala IV, sent. Nº 94.267 del 31/08/2009, “Lescano, Víctor César c. Ingeplam S.A. s/despido”; ED, 236-326, con comentario de nuestra autoría “El despido al testigo “infiel” como acto discriminatorio, aún en la in-dustria de la construcción”.
{ NoTaS }

6 | MARTES 4 DE JUNIO DE 2013
pública o bien asumido la “condición” de tes-tigo.
El desarrollo novedoso de la solución adopta-da en la causa “Lescano”, por el cual se concluye el carácter discriminatorio del despido y se con-dena al empleador a reincorporar al trabajador, está dado por haberse admitido, por primera vez allí, que la “condición” de testigo integra la nómina de grupos de pertenencia que hacen al “motivo determinante” de la diferencia del trato, en los casos de discriminación.
No todo despido arbitrario o aun abusivo participa de la condición de acto discrimina-torio. Sólo revestirá esta condición cuando el “motivo determinante” de la medida esté dado por uno de los admitidos como tales por el or-denamiento jurídico vigente.
Para la O.I.T. el término discriminación la-boral, según la definición contenida en el art. 1° del Convenio Nº 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación), comprende: “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión po-lítica, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocu-pación”.
La enumeración de causales incluidas en el Convenio es del tipo “abierta”, toda vez que permite el agregado de otras por parte de los Estados miembros, previa consulta con las organizaciones representativas de emplea-dores y trabajadores (art. 1° inc. b.-), o, sin seguir dicho procedimiento, en cumplimien-to del deber de “formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto” (art. 2°).
La O.I.T. ha considerado algunas de estas causales o “motivos determinantes” ya com-prendidos en otros Convenios. Tal el caso de la opinión sindical (o afiliación sindical), implí-citamente contenida en el Convenio Nº 87, que reconoce como derecho de todos los tra-bajadores la libertad de afiliación; y expresa-mente contemplada, como causal de discrimi-nación, en el art. 1° del Convenio Nº 135 sobre los representantes de los trabajadores y el art. 4°, párrafo 2°, del Convenio Nº 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (2). Del mismo modo, la condición fa-miliar ha sido objeto de tratamiento específi-co por parte de la O.I.T. en el Convenio Nº 156 sobre los trabajadores (de uno y otro sexo) con responsabilidades familiares.
Como criterio de interpretación, cobran virtualidad los elementos contenidos en la definición de discriminación, aprobados por la O.I.T. (3). Luego de aclarar que la defini-ción del art. 1° del Convenio 111 tiene carácter meramente descriptivo, considera incluidos en ella los siguientes tres elementos:
- un elemento de hecho (la existencia de una distinción, exclusión o preferencia origina-das en un acto o en una omisión) que consti-tuye la diferencia de trato;
- un motivo determinante de la diferencia de trato, y
- el resultado objetivo de tal diferencia de tra-to (o sea la anulación o alteración de igualdad de oportunidades y de trato).
La discriminación laboral tendrá lugar cuando un empleador confiere a un trabaja-dor trato desigual y que el “motivo determi-nante” esté dado por el solo hecho de la perte-nencia de este último a un grupo (raza, sexo, ideología, religión, condición social, etc.).
Por su parte, el art. 1° de la ley 23.592, lue-go de tipificar a la discriminación como un hecho que “impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”, agrega una casuística meramente enunciativa, acerca de los móviles del hecho discriminatorio, incluyendo allí la “raza, reli-gión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
Desde que entre nosotros fue resuelta la causa “Greppi” (4), hay consenso doctrinario y jurisprudencial acerca de que el despido puede revestir el carácter de hecho discrimi-natorio, cuando se dan los móviles propios de dicha figura (5). También que, como conse-cuencia de la nulidad del acto discriminato-rio, que es el despido, puede ser condenado el empleador autor de dicho acto a reincor-porar al trabajador discriminado. Esto es, a reparar el daño in natura, solución legitimada por nuestro máximo Tribunal a partir de la causa “Alvarez” (6).
Las consecuencias jurídicas que se deri-van de la calificación del despido como acto discriminatorio -y que, como tales, surgen del art. 1° de la ley 23.592- están dadas por la citada reparación “in natura” a través de la reincorporación del trabajador afectado, si así lo solicita, más la reparación del daño mo-ral adicionalmente infringido, sin perjuicio de los daños materiales que se hubieran pro-ducido como consecuencia del hecho.
En el caso en comentario, tanto las senten-cias de 1° y 2° Instancias consideran al des-pido como un hecho discriminatorio, porque el “motivo determinante” de la medida estuvo dado en la “condición” de testigo por parte del trabajador. La sentencia de 2° Instancia deja entrever la posibilidad, para determinados casos donde es exigible cierta reserva en la información por parte del trabajador, que su “condición” de testigo sea motivo para que el empleador le aplique una sanción menor.
Y en ninguna de las dos decisiones, fue apli-cada la consecuencia que jurídicamente se deriva de la calificación del hecho como dis-criminatorio y que estaría dada por la repa-ración del daño moral infringido por la discri-minación en sí misma, tal como lo impone el art. 1° de la ley 23.592. Veremos que tal con-dena tuvo otro fundamento.
iv. el “daño moral”, como daño adicional que ex-cede la fórmula tarifada de reparación
La pretensión del trabajador incluyó el pe-dido de condena al empleador a resarcir el daño adicional provocado con el despido. No
surgen de las sentencias de 1° y 2° instancias las normas o hechos invocados en sustento de dicha pretensión. La sentencia de 1° instancia admite el rubro, sobre la base de considerar que el despido del caso fue una medida abu-siva, con daños adicionales no comprendidos en la tarifa legal, cual fue, en el caso, “un daño espiritual superior”, tratándose de un reduci-do mercado laboral para la especialidad del actor el haber descalificado sus servicios por razones de “idoneidad moral”. Omite fijar el monto por el cual se admite el rubro y tam-bién el sustento jurídico o fuente normativa obligacional de la condena, fuera de la cita a algunos fallos que admiten el rubro tratán-dose de imputación de delito en la comunica-ción rescisoria.
La sentencia de 2ª Instancia, confirma la condena y determina el importe de este ru-bro que fija en la cantidad de $80.000.- En su fundamentación, coincide en que los límites de la tarifa legal ceden en los casos de daños causados “cuando las imputaciones formuladas exceden del marco laboral” “para alcanzar la de un delito”. Ejemplifica con cita al Plenario Nº 168, de la misma Cámara, por el cual se con-denó al empleador a publicar en el mismo Bo-letín, donde había hecho circular el despido del trabajador, el carácter injustificado de la medida como fuera resuelto en forma judicial (7). El fundamento jurídico de la decisión está dado por entender que las fuentes del dere-cho del trabajo pueden complementarse con las normas del Código de fondo, en lo referi-do a la culpa y el daño moral. Considera de manera implícita que el hecho generador del daño habría sido del tipo extracontractual (por la cita a los arts. 1068 y 1078 del Código Civil), dando a entender que el mismo estaría dado por la imputación de un falso testimo-nio, al acusar al trabajador de haberlo come-tido contra su empleador en ocasión de noti-ficarle el despido.
El apoyo de la condena a resarcir el daño moral en uno u otro sistema de reparación del Código Civil, esto es, contractual o ex-tracontractual, resulta determinante al mo-mento de apreciar la entidad del hecho que se pretende reprochar con la condena.
Ocurre que en el ámbito de las contratacio-nes privadas sólo por excepción el incumpli-miento de las respectivas obligaciones puede llegar a afectar derechos de tipo extrapatri-monial e inherentes a las personas, como ser la vida, integridad física, honor, intimidad, tranquilidad, paz, libertad, etc.
Es el criterio que recepta el Código Civil ar-gentino, cuyo art. 1078 establece el carácter obligatorio de la reparación del daño moral en materia de responsabilidad extracontrac-tual, mientras que en el terreno de la respon-sabilidad contractual el art. 522 del mismo Código no le asigna tal carácter, pero deja librada su procedencia a la apreciación judi-cial, según las circunstancias de cada caso.
En el terreno de las relaciones laborales, los hechos generadores de responsabilidad civil no siempre encasillan con facilidad en algunos de los sistemas de responsabilidad que ha previsto el Código de fondo. Sin ir más lejos, fue necesario un Plenario de la Cámara Nac. de Apelaciones del Trabajo, para esta-blecer la aplicación del art. 1113 del Código Ci-vil (propio de la responsabilidad contractual)
en los accidentes de trabajo, donde no hubie-ra existido un delito del derecho criminal (8), después otro Plenario para considerar proce-dente la reparación del daño moral en recla-mos de accidentes del trabajo (acción común) fundados en el vicio o riesgo de la cosa (9) y, otro más, para determinar la equiparación del daño causado por el esfuerzo desplega-do por el trabajador para desplazar una cosa inerte, al provocado por el riesgo de la misma cosa (10).
Ello es así, porque en el contrato de tra-bajo se presenta una particularidad que no es común al resto de las contrataciones pri-vadas; y está dada por la circunstancia que una de las partes, el trabajador, que debe ser necesariamente una persona física, tiene el deber de cumplir en forma personal la prin-cipal prestación a su cargo, y lo hace, por lo general, con carácter habitual y permanente, en un contexto de subordinación o dependen-cia con respecto al ejercicio de los poderes de dirección del empleador. De manera tal que, en esta especie de contrato privado, el traba-jador ve expuestos en forma permanente sus bienes personales más preciados, como ser su vida, honor, integridad física.
Es que en el trabajo humano, en el contexto de la relación que vincula a los obreros con sus patronos, encuentra su clave filosófica en que es un contrato “antrópico”. Como bien lo explica Gialdino, la “antropía” de un contrato, en esta perspectiva, consiste en la forma como la dignidad humana interviene en la esencia del mismo, y en la influencia que ella ejerce, de consiguiente, sobre el régimen de derecho de las relaciones entre las partes. Y, en dicho contrato laboral, la prestación de uno de los celebrantes está constituida por la “actividad humana, inse-parable e indivisible” de la persona del hombre, y, por tanto, de su dignidad (11).
Ese componente antrópico del contrato de trabajo es el que determina la existencia de una unidad de derechos en la persona huma-na que trabaja. El trabajador no es titular de los derechos humanos fundamentales, basa-dos en su dignidad, sólo en sus relaciones ci-viles y fuera del ámbito laboral. Cuando in-gresa al establecimiento, no deja colgados en el vestuario, junto a su ropa de calle, los de-rechos humanos fundamentales, para cam-biarlos por un ordenamiento especial, que se-ría su mameluco o ropa de trabajo. Conserva ambos en plenitud, apoyados en su dignidad, como ser humano, que lleva a todos lados.
La dignidad de la persona humana, en el contexto de una relación de empleo, que nuestro ordenamiento jurídico encasilla en la figura contractual, puede verse tan afectada como la de un tercero, por los mismos o simi-lares hechos.
La imputación calumniosa, hecha a cual-quier vecino, lo daña en su dignidad con de-recho a reparación, del mismo modo que si es llevada a cabo por un empleador contra su dependiente.
Ese hecho que lesiona la dignidad de la persona ofendida, sea dependiente o terce-ro ajeno, merece sin duda una respuesta del ordenamiento jurídico. No parece razonable, atenuar esa respuesta en el ámbito de las re-laciones de empleo, por el carácter excep-cional con que se admite el daño moral en el
vieNe De La págiNa 5
(2) 83° Conferencia Internacional del Trabajo, Gine-bra, Suiza, 1996, Informe III, Parte 4B, sobre Igualdad en el Empleo y la ocupación, Nº 63, p. 23.
(3) 83° Conferencia Internacional del Trabajo, Gine-bra, Suiza, 1996, Informe III, Parte 4B, sobre Igualdad en el Empleo y la ocupación, Nº 23, p. 12.
(4) CNTrab., sala IX, 31/05/2005, “Greppi, Laura Ka-rina c. Telefónica de Argentina S.A. s/despido”; publi-cada en edición digital Microjuris del 10/04/2006 con nuestro comentario (ref. MJ-DOC-2878-AR | MJD2878).
(5) Nos hemos ocupado en extenso de esta temática en los trabajos “Discriminación laboral e integración nor-mativa”; en Microjuris, edición electrónica del 10/04/06; en Microjuris, edición electrónica del 21/02/06; también publicado en Revista de Direito do Trabalho, Editora Revista dos Tribunais, San Pablo, Brasil, Año 33 Nº 125 - Enero - Marzo - 2007, pp. 257 a 266; y también en “Dis-criminación y despido”, publicado en elDial.Express el 19/09/2006; ambos disponibles en www.estudiomansue-ti.com, a los cuales nos remitimos.
(6) CSJN, 07/12/2010, “Álvarez, Maximiliano y otros c. Cencosud S.A. s/acción de amparo”; publicado en ED, 241-195, con comentario de nuestra autoría “La nulidad del despido discriminatorio en el juicio de la Corte”.
(7) CNTrab., en pleno, 18/10/71, “Katez de Echazarre-ta, Catalina c. ENTEL”; LA LEY, 144-332; DT, 1971-814.
(8) CNTrab., en pleno, Nº 169, 14/10/71, “Alegre, Cor-nelio c. Manufactura Algodonera Argentina S.A.”; LA LEY, 144-380; DT, 1972-24.
(9) CNTrab., en pleno, Nº 243, 25/10/82, “Vieites, Eli-seo c. Ford Motor Argentina S.A.”; LA LEY, 1983-D, 198; DT. 1982-1665.
(10) CNTrab., en pleno, Nº 266, 27/12/88, “Pérez, Mar-tín I. c. Maprico S.A.I.C.I.F.”; LA LEY, 1989-A, 561; DT, 1989-224.
(11) GIALDINO, Rolando E., “Dignidad, justicia social, principio de progresividad y núcleo duro interno. Apor-tes del derecho internacional de los derechos humanos al derecho del trabajo y al de la seguridad social”.
{ NoTaS }

MARTES 4 DE JUNIO DE 2013 | 7
camente pagando con un cheque cuya nume-ración coincidía con la del cartular entregado un mes antes, cuyo cobro fue rechazado toda vez que la conducta endilgada no resulta una tentativa inidónea en tanto la falta de consu-mación del suceso no se debió a la ineptitud del medio escogido por los imputados para lograr el fin propuesto, sino a un factor total-mente externo, como lo fue el aviso dado por un colega de la empresa que había resultado víctima de un hecho ilícito con idéntico modus operandi.
CNCrim. y Correc., sala IV, Apolito, Alfre-do A. y otro, 27/04/2012.
5. En una causa en la cual se investiga la presunta comisión del delito de administra-ción fraudulenta por parte de un croupier que habría intentado sustraer una ficha de casi-no, debe revocarse el auto que sobreseyó al imputado por considerar que su conducta había constituido una tentativa inidónea en virtud de las exhaustivas medidas de seguri-dad existentes en el lugar del hecho, ya que la
existencia de cámaras de vigilancia y perso-nal de seguridad no torna imposible el accio-nar típico que intentó llevar a cabo el encar-tado, sino que tal sistema de control tiene por fin detectar la comisión de delitos y evitar su impunidad.
CNCrim. y Correc., sala IV, Castro, Cris-tián David s/sobreseimiento, 10/06/2009, Sup. Penal 2009 (setiembre), 73, LA LEY, 2009-E, 523.
6. Resulta improcedente subsumir dentro de las previsiones de la tentativa inidónea —artículo 44 “in fine”, Código Penal— la con-ducta de quien intentó desapoderar el patri-monio de una firma concursada mediante la presentación ante una entidad financiera de un documento de identidad falso, pues los medios elegidos por el imputado son aptos para realizar el delito de estafa, sin que obste a ello el hecho de que un experimentado em-pleado del banco haya advertido la maniobra.
contrato y admitirlo con libertad cuando se trata de cualquier vecino, por encontrarse este envuelto en la amplitud del esquema re-sarcitorio extracontractual del art. 1078 del Código Civil.
La aplicación de la fórmula extracontrac-tual de reparación del daño moral en el con-texto de la relación de empleo, en casos como el que aquí nos ocupa, donde se admite que el descrédito del trabajador innecesariamente provocado con la comunicación de su despido y que excede los límites tarifarios, es de anti-gua data en nuestro medio. Fue aplicada an-tes de ser admitido el daño moral en la repa-ración por incumplimientos contractuales, lo que ocurrió recién en 1968 con la reforma por ley 17.711 al art. 522 del Código Civil.
Se trata del primer caso conocido en nues-tro país, sobre procedencia del agravio moral en el despido, que tuvo lugar en el año 1938. La Cámara Civil 1a de la Ciudad de Buenos Aires reconoció el derecho a este resarcimiento adi-cional, en el caso de un maître del City Hotel, que había sido despedido acusado de defrau-dación y que, por haber sido el hecho cono-cido en el gremio, no pudo obtener un nuevo empleo sino hasta después de doce meses. En el caso se estimó que la existencia de una in-demnización tarifada no impide la que pueda reclamarse por los daños y perjuicios origina-dos en la culpa o ligereza en que ha incurrido el empleador, al formular acusación criminal contra su dependiente, al que despidió del em-pleo. Concluye que la indemnización por daño moral es procedente en los cuasidelitos (12).
A partir de allí, por muchos años, la doc-trina iuslaboralista se dividió entre los de-fensores del carácter omnicomprensivo y absoluto de la tarifa (13) y aquellos otros que, por el contrario, sostuvieron desde un comienzo la necesidad de revisarla en casos excepcionales, reparando los daños morales provocados (14).
Hoy día es un debate ya superado. La repa-ración del daño moral, en aquellos casos don-de presenta matices del tipo excepcional, sea porque excede como “daño adicional” los lími-tes previsibles de la tarifación legal o porque se deriva de la aplicación de normas que vie-
nen a integrar el derecho del trabajo (caso de los hechos discriminatorios), no se discute.
La aplicación del sistema de reparación ex-tracontractual prevista por el Código Civil, dada la antropía propia de la relación laboral, tampoco.
v. el carácter salarial de determinados rubros que constituyen ventaja o ahorro a favor del tra-bajador durante la vigencia del vínculo
Un último aspecto, que considero tiene in-terés en la comunidad jurídica y se deriva de la sentencia en comentario, tiene que ver con el análisis referido al carácter salarial, o no, de determinadas ventajas o beneficios reci-bidos por el trabajador durante la vigencia de su contrato.
El análisis reviste importancia práctica, al punto que aquel beneficio o ventaja cuyo carácter salarial fue admitido pasa en forma automática a integrar la base de cálculo de los demás rubros salariales e indemnizato-rios por los cuales fue admitido el reclamo.
En el caso fue admitido el carácter salarial de los beneficios recibidos por el trabajador en concepto de uso de celulares, cochera y se-guro de retiro del HSBC.
Con relación al uso de celulares, su costo fue incluido como salario, atendiendo a la fal-ta de restricciones del empleador en lo refe-rido a su uso personal por el trabajador, por ser dicho beneficio ajeno a la relación laboral o prescindible en los servicios comprometi-dos por el trabajador y por ser la erogación cubierta por el empleador.
La cochera también fue considerada como un beneficio ajeno a los servicios comprome-tidos por el trabajador y que le irrogaba un beneficio estimable en dinero.
Igual carácter fue asignado al seguro de re-tiro del HSBC, por tratarse de un costo adi-cional al salario, cubierto por el empleador, y que representaba beneficio estimable en dine-ro para el trabajador. El empleador no logró acreditar que estos pagos resultaran de des-cuento de haberes con cargo al trabajador.
No fue admitido igual carácter, en lo referi-do a los rubros “gastos de representación del CCT 402/2000 E”, “viáticos”, “gastos de representación o movilidad”; “asignaciones no remuneratorias pactadas en la negociación colectiva” y “pasajes”.
Los “gastos de representación del CCT 402/2000 E” no se incluyen en la base de cál-culo del art. 245 de la LCT, por considerar que, de acuerdo a su fuente convencional, son de liquidación y pago semestral.
Para los “viáticos”, la sentencia legitima la disponibilidad colectiva, llevada a cabo en el CCT 402/00 E, en cuanto le asigna carácter no remuneratorio al reintegro de estos gas-tos (sin obligación de rendir cuentas), que se consideran necesarios para cubrir erogacio-nes de comida, traslado o alojamiento.
Tampoco es admitido el reclamo de SAC proporcional y carácter salarial de los “gastos de representación o movilidad”, por tratarse de un rubro que requería rendición de cuentas trimestral.
En el caso, las “asignaciones no remunera-torias pactadas en la negociación colectiva” no fueron admitidas con carácter salarial, por aplicación del principio de congruencia, aten-diendo a que en la propia demanda fue plan-teado su carácter no remuneratorio.
Tampoco le fue asignado tal carácter al be-neficio de los “pasajes”, otorgados en especie a favor del trabajador y su familia, por con-siderar que no importaban un beneficio eco-nómico estimable en dinero, debido a la cir-cunstancia que aquéllos caducaban si no se utilizaban en un tiempo determinado.
vi. conclusiones
De esta breve reseña, de aquellos que con-sideramos puntos salientes de la sentencia comentada, podemos detraer las siguientes conclusiones.
En materia de irrenunciabilidad, la senten-cia confirma que aun con la redacción ante-rior a la reforma, el art. 12 de la LCT conside-ra comprendidos en su prohibición la renun-cia a beneficios derivados del contrato indi-
vidual de trabajo y que se traduzcan en una mejora al régimen general.
No se justifica el despido del trabajador que cumple con la carga pública de prestar declaración testimonial en proceso seguido contra su empleador. Se ratifica que un impe-dimento en tal sentido por parte del emplea-dor importaría un exceso no admitido por la legislación. Asimismo, el despido de un tra-bajador debido a su condición de testigo es un hecho discriminatorio. Aun tratándose de trabajadores que debido a la jerarquización de sus funciones debieran guardar reserva sobre la información de su empleador, no se justifica el despido por su divulgación en una declaración testimonial, sino, en todo caso y de acuerdo a la valorización realizada por la sentencia de 2ª Instancia, un incumplimiento que habilitaría una sanción menor.
La sentencia ratifica que el esquema de resarcimiento tarifado previsto por la le-gislación laboral, puede ceder en los casos de abusos o daños adicionales infringidos a la dignidad humana del trabajador, los que pueden ser reparados con la indemnización del daño moral adicional, en la esfera extra-contractual prevista por el art. 1078 del Có-digo Civil.
Por último, en lo referido al salario, la sen-tencia se define por asignar carácter salarial a rubros discutibles, como ser el uso de ce-lular y cochera, descartándolo en otros cuyo carácter remuneratorio se viene imponiendo a partir de la decisión adoptada por la CSJN en “Pérez, Aníbal Raúl c. Disco S.A. s/despido”.
Tal el caso del carácter salarial de rubros que no debieran tenerlo sólo, por base en la ne-gociación colectiva, como ser las sumas pac-tadas en acuerdos complementarios al CCT 547/03 “E” como “vales alimentarios” y “asig-naciones no remuneratorias”, que entendemos tienen carácter salarial (CNTrab., sala II, 05/05/2011, “Barille, Roberto Eduardo y otros c. Telefónica de Argentina S.A. s/diferencia de sa-larios”; Expte. Nº 35.213/08, SD Nº 99.208). l
cita on line: AR/DOC/2115/2013
i. principios generales
1. Para que se verifique la concurrencia de una tentativa inidónea, los medios de ejecución empleados por el autor deben resultar absolu-tamente inidóneos para realizar la conducta tí-pica y deben representar un comportamiento del cual puede valorarse, ex ante, su absoluta in-capacidad para la obtención del fin perseguido.
CNCrim. y Correc., sala IV, Cannavo, Mar-tín, 31/07/2012.
2. La tentativa inidónea designa un compor-tamiento del cual se puede valorar, ex ante, su absoluta incapacidad para realizar la conducta típica y, eventualmente, lograr el resultado.
CNCrim. y Correc., sala IV, Hermida, Gus-tavo A, 5/11/2009.
3. En la tentativa inidónea hay afectación de bien jurídico tutelado al igual que en la tenta-tiva idónea; la diferencia que media entre am-bas es que en la tentativa inidónea es menor la afectación por la notoria inidoneidad del me-dio, por ello la perturbación se puede sufrir y nadie está obligado a soportar conductas que tiendan a lesionar sus bienes jurídicos.
CNCrim. y Correc., sala I, Orieta, Diego O., 13/05/2008.
ii. casuística
i) Estafa y administración fraudulenta
4. Debe confirmarse el procesamiento en orden al delito de estafa en grado de tentativa a quien intentó retirar una gran cantidad de mercaderías solicitada telefónica y electróni-
Tentativa inidónea
(12) Ex Cám. Civ. 1° de la Capital, 11/6/37, Fallo Nº 5697, “Monteferrario, Dante c. Hogg y Cía. David”, LA LEY, 1938-11, 1191, citado por ERNESTO E. MARTO-
RELL, en “La procedencia de la indemnización por daño moral ante la ruptura abusiva del contrato de trabajo”, en TySS, 1982-758; también en nuestro trabajo “El daño
moral y los ilícitos adicionales del empleador”, publicado en TySS, 2003-209.
(13) DEVEALI, Mario L., “Indemnización por despido
y facultades judiciales”, DT, 1948-26.(14) TISSEMBAUM, Mariano, “Las bases determi-
nantes de la indemnización por despido”, DT, 1942-193.
{ NoTaS }
jurispruDEncia agrupaDa
coNTiNúa eN La págiNa 8

pRopieDaD De La Ley S.a.e. e i - Administración, Comercialización y Redacción: Tucumán 1471 (C. P. 1050 AAC) Teléfono: 54-11-4378-4765 - Bs. As. Rep. Arg. - Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº5074180Impreso en La Ley, Rivadavia 130, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
8 | MARTES 4 DE JUNIO DE 2013 Síganos en /thomsonreuterslaley @TRLaLey
31525/2013. KASABE JAIME Y CUCH DE-LIA, s/ SUCESION AB-INTESTATO. El Juz-gado Nacional de Primera Instancia en lo Ci-vil N° 11, Secretaría Unica, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de JAIME KASABE y DELIA CUCH. Publíquese por tres días en el diario La Ley.
Buenos aires, 8 de mayo de 2013Javier A. Santiso, sec.
La Ley: i. 31/05/13 v. 04/06/13
18738/2013. CARBALLO ELSA JULIA s/ SUCESION AB-INTESTATO. El Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 24 cita y emplaza por treinta días a acreedores y herederos de ELSA JULIA CARBALLO para que hagan valer sus derechos. Publíquese tres días en el diario La Ley.
Buenos aires, 7 de mayo de 2013Maximiliano J. Romero, sec. int.
La Ley: i. 31/05/13 v. 04/06/13
11784/2013. FONTANA MARIO VICTOR s/ SUCESION AB-INTESTATO. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 51, Secretaría Unica, sito en Uruguay 714, piso 2°, Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de MA-RIO VICTOR FONTANA, a efectos de estar a derecho. El presente edicto deberá publicarse por tres días en La Ley.
Buenos aires, 14 de marzo de 2013María Lucrecia Serrat, sec.
La Ley: i. 31/05/13 v. 04/06/13
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 68, Secretaría única, cita
y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de RAFAEL JUAN INIESTA y de AMALIA CANDIDA CAMARA, a los efectos de que hagan valer sus derechos. Publíquese por tres días.
Buenos aires, 14 de mayo de 2013Graciela Elena Canda, sec.
La Ley: i. 31/05/13 v. 04/06/13
LUCENA DIONICIA LIDIA s/ SUCESION AB-INTESTATO. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 36 cita y emplaza a los herederos y acreedores de la Sra. DIONICIA LIDIA LUCENA a los efectos de hacer valer sus derechos por el término de treinta días. Publíquese por tres días en La Ley.
Buenos aires, 16 de mayo de 2013María del Carmen Boullón, sec.
La Ley: i. 31/05/13 v. 04/06/13
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 29, Secretaría Unica, Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de MARIO EN-RIQUE TRONCONI a los efectos de que comparezcan a hacer valer sus derechos. El presente deberá publicarse por tres días en La Ley.
Buenos aires, 7 de mayo de 2013Claudia Alicia Redondo, sec. int.
La Ley: i. 31/05/13 v. 04/06/13
30178/2013. BARCOS FELIX s/ SUCE-SION AB-INTESTATO. El Juzgado Nacio-nal de Primera Instancia en lo Civil N° 11, Secretaría Unica, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de FE-
LIX BARCOS. Publíquese por tres días en el diario La Ley.
Buenos aires, 13 de mayo de 2013Javier A. Santiso, sec.
La Ley: i. 31/05/13 v. 04/06/13
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 96, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de ADEMAR BOLIVAR VAZQUEZ DROVANDI. Para ser publicado en La Ley por tres días.
Buenos aires, 10 de septiembre de 2013
María Constanza Caeiro, sec.La Ley: i. 03/06/13 v. 05/06/13
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 58, Secretaría Unica, cita y empla-za por treinta días a herederos y acreedores de RINA JULIA DELLA SAVIA. El presente deberá publicarse por tres días en el Boletín Judicial y en el diario La Ley.
ciudad autónoma de Buenos aires, 14 de mayo de 2013
María Alejandra Morales, sec.La Ley: i. 03/06/13 v. 05/06/13
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 49, Secretaría Unica, sito en Uruguay 714, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-res, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de TAVELLA ENRIQUE HORA-CIO. Publíquese por tres días en La Ley.
Buenos aires, 3 de mayo de 2013Viviana Silvia Torello, sec.
La Ley: i. 03/06/13 v. 05/06/13
El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil N° 16, cita y emplaza por treinta días a here-deros y acreedores de SARA ELENA DUC-DOC a fin que comparezcan a hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días.
Buenos aires, 22 de mayo de 2013Adrián E. Marturet, sec.
La Ley: i. 03/06/13 v. 05/06/13
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 103 a cargo del Dr. Martín A. Christello, Secretaría a mi cargo, sito en la Av. de los Inmigrantes 1950 piso 1°. Cita y emplaza por el término de treinta días a he-rederos y acreedores de Doña FRANZETTI ERMELINDA OLGA a los efectos de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días en el diario La Ley.
Buenos aires, 16 de abril de 2013Eduardo Alberto Villante, sec.
La Ley: i. 03/06/13 v. 05/06/13
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 21, secretaría única con sede en Talcahuano 490 piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de EDUARDO DANIEL CAMARA a los efectos que hagan valer sus derechos. El presente deberá publicarse por tres (3) días en el dia-rio La Ley.
Buenos aires, 8 de mayo de 2013Horacio Raúl Lola, sec.
La Ley: i. 03/06/13 v. 05/06/13
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 51, Secretaría única, sito en Uruguay
714, piso 2°, Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de JOSE MATTEO, a efectos de estar a derecho. El presente edicto deberá publicarse por tres días en La Ley.
Buenos aires, 20 de mayo de 2013María Lucrecia Serrat, sec.
La Ley: i. 03/06/13 v. 05/06/13
El Juzgado Civil N° 95 cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de ANTONIA MARIA TERESA MARSILII. Publíquese por 3 días.
Buenos aires, 24 de mayo de 2013Juan Pablo Lorenzini, sec.
La Ley: i. 04/06/13 v. 06/06/13
29603/2013. MONTEAGUDO BEATRIZ HAYDEE s/ SUCESION AB-INTESTATO (int. 8). Juzgado Nacional en lo Civil N° 31 cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de BEATRIZ HAYDEE MONTE-AGUDO. Publíquese por tres días.
Buenos aires, 14 de mayo de 2013María Cristina García, sec.
La Ley: i. 04/06/13 v. 06/06/13
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 55, Secretaría Unica, a cargo del Doctor Hernán Bernardo Lieber, cita y em-plaza por treinta días a herederos y acreedo-res de Don BECCARINI LORENZO AGUSTIN a efectos de hacer valer sus eventuales dere-chos. Publíquese por tres días en “LA LEY”.
Buenos aires, 14 de mayo de 2013Olga María Schelotto, sec.
La Ley: i. 04/06/ 13 v. 06/06/13
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 72, Secretaría Unica, cita y empla-za por treinta días a herederos y acreedores de Don HECTOR MARCELO SANTOS. Pu-blíquese por tres días.
Buenos aires, 17 de mayo de 2013Daniel H. Russo, sec.
La Ley: i. 30/05/13 v. 03/06/13
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 55, Secretaría Unica, de la Capital Federal cita y emplaza por treinta días a los herederos y acreedores de NELIDA FERNANDEZ, a efectos de hacer valer sus derechos.
Buenos aires, 14 de mayo de 2013Olga María Schelotto, sec.
La Ley: i. 30/05/13 v. 03/06/13
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109, a cargo del Dr. Guillermo Dan-te González Zurro, Secretaría Unica a cargo de la Dra. Pilar Fernández Escarguel, sito en Talcahuano 490 piso 4°, Capital Federal, en los autos caratulados: “SACO MANUEL c/ RODRIGUEZ FRANCISCA IRENE MARINA s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA” (Nro. 58.218/2011) cita y emplaza a herederos de FRANCISCA IRENE MARINA RODRIGUEZ, para que en el término de 15 días comparezcan a tomar la intervención que les corresponda en autos, bajo apercibimiento de designarse a la Defensora Oficial. El presente edicto se deberá publicar en La Ley por el plazo de 2 días.
Buenos aires, 9 de mayo de 2013Pilar Fernández Escarguel, sec.
La Ley: i. 31/05/13 v. 03/06/13
EDictos
CFCasación Penal, sala III, García, Hugo Amadeo s/rec. de casación, 04/10/2007, LA LEY, 2008-B, 103, Sup. Penal 2008 (febrero), 42.
7. Debe confirmarse el auto de procesa-miento dictado respecto del delito de tentati-va inidónea de hurto —en el caso, en concur-so real con el delito de estafas reiteradas—, si se encuentra acreditado que el acusado in-tentó extraer dinero en distintos cajeros au-tomáticos y que no pudo concretar las manio-bras debido al desconocimiento de las claves respectivas.
CNCrim. y Correc., sala I, Galloso, Raúl V., 14/09/2006, La Ley Online.
8. Debe confirmarse el procesamiento con prisión preventiva del imputado como par-tícipe necesario del delito de falsificación en concurso real con tentativa de estafa confor-me a los arts. 292 párr. 2° y 172 del Cód. Penal, en tanto mediante la utilización de un docu-mento de identidad falso —para cuya con-fección él mismo habría entregado una foto-grafía de su persona— intentó realizar una compra con una tarjeta de crédito que tenía pedido de retención, toda vez que la conducta endilgada no resulta una tentativa inidónea en tanto ni el medio utilizado, ni el autor o el objeto pudo haber frustrado el ardid.
CFed.Crim. y Correc., sala I, Valenti, Gui-llermo, 15/04/2004, LA LEY 02/08/2004, 7.
ii) Estupefacientes
9. El transporte de la droga realizado por el agente que desconocía totalmente que ac-cionaba controlado desde el inicio por la pre-vención policial y que su intento conduciría inevitablemente a la frustración no consti-tuye un supuesto de tentativa inidónea, pues tanto el accionar desplegado por los imputa-dos como los medios utilizados fueron lo su-
ficientemente idóneos como para lograr el transporte ilegal que se habían propuesto de antemano, resultando finalmente desbara-tados los actos de tráfico ilegal por la eficaz intervención policial en legítimo ejercicio de sus tareas específicas.
CFCasación Penal, sala I, Villaroel Tapia, Francisco y otros s/recurso de casación, 30/11/2009.
10. La forma en que se habría acondiciona-do la sustancia estupefaciente, en las bases de juegos de rompecabezas y en un banderín, resultaba en principio idónea para ocultarla de las autoridades aduaneras, y el peso, sin perjuicio de que habría llamado la atención de la guarda de aduana, no resultaba tan sig-nificativo como para afirmar que el medio elegido ex ante carece en absoluto de idonei-dad para consumar el hecho —en el caso, se confirmó el procesamiento del acusado por el delito de contrabando agravado, en grado de tentativa—, o que se trate de una grosera inadecuación de los pretendidos medios a los fines, observable por cualquier tercero, que se requiere para calificar el caso como atípi-co por falta de un medio idóneo.
CNPenal, sala B, Ayos, Marcelo Gastón, 11/04/2008, La Ley Online.
11. Cabe procesar como autor del delito de contrabando de exportación de estupefacien-tes en grado de tentativa a quien despachó equipaje que contenía oculto en su interior material estupefaciente y no pudo abordar a tiempo su vuelo, pues siendo que el art. 60 inc. 2 del reglamento 1001/82 permite que el equi-paje pueda ser transportado sin el pasajero, no se trata de un supuesto de tentativa inidónea.
CNPenal, sala B, González Pinto, Miguel A., 01/11/2006, La Ley Online.
iii) Extorsión
12. Debe confirmarse el procesamiento del imputado en orden al delito de extorsión a
quien, con la exigencia de dinero, simuló te-ner a un pariente secuestrado, pues si bien el rescate fue pagado, la intervención del per-sonal policial junto con la aparición del se-cuestrado, luego de cuarenta y cinco minutos de negociación y con posterioridad a la exi-gencia formulada, fue lo que impidió la con-sumación del delito, circunstancia extraña a la voluntad de sus autores que obstó a que el hecho pudiera alcanzar consumación.
CNCrim. y Correc., sala IV, Sarabia Quis-pe, Ketty M., 18/05/2011.
iv) Homicidio
13. Es procedente subsumir la conducta del imputado dentro de las previsiones de la tentativa inidónea —art. 44 “in fine”, Cód. Penal—, pues considerando ex ante el ins-trumento filoso que empleó para efectuar un corte en el cuello de la víctima éste era idóneo y por tanto apto para poner en peligro la vida, pero analizado ex post, dada la forma notoria-mente defectuosa con la que lo usó —escasa profundidad del corte y posición corporal del damnificado—, se infiere la “imposibilidad” de consumación entendida como el bajo gra-do de probabilidad de lesión del bien jurídico vida.
TOral Criminal Nro. 7 de la Capital Fede-ral, Martínez, Ambrosio L., 04/07/2001, LA LEY, 2001-F, 206; DJ 2002-1, 74.
v) Robos y hurtos
14. Toda vez que la falta de consumación del delito de robo de automotor se debió a la oportuna intervención de un agente po-licial, y que del informe técnico correspon-diente no surge que la llave secuestrada al imputado fuera inapta para lograr la aper-tura de la puerta del rodado, debe concluir-se que no se está ante un supuesto de tenta-tiva inidónea.
CNCrim. y Correc., sala IV, Murguía, Gon-zalo Mauricio, 19/05/2010, La Ley Online.
15. Es improcedente considerar la existencia de tentativa inidónea por parte de quien se ha-lla imputado por el robo de un automóvil, pues si bien el vehículo sustraído contaba con un sistema de seguimiento satelital que se había activado —el cual le permitió al empleado de la empresa de rastreo localizar el automóvil—, ese sistema lo que permite es la ubicación del automóvil, pero en modo alguno impide o tor-na imposible la consumación del ilícito.
CFCasación Penal, sala I, Aguilar, Ra-món Maximiliano s/recurso de casación, 19/03/2010.
16. La inexistencia de bienes en el interior del inmueble cuya puerta habría intentado violentar el imputado pone de manifiesto la existencia de un supuesto de tentativa inidó-nea de robo, pues el apoderamiento de algún objeto era utópico.
CNCrim. y Correc., sala V, Saavedra, Héc-tor A., 23/10/2003, LA LEY 12/11/2004, 6.
17. Si la motocicleta de la cual se trató de apoderar el imputado se encontraba asegu-rada con una cadena que sujetaba la rueda al asiento, resultaba materialmente imposible llevar a cabo con éxito el delito de robo y ca-reció de aptitud para poner en peligro el bien jurídico tutelado por la ley penal, constitu-yéndose en una tentativa de delito imposible.
TOral Criminal Nro. 14 de la Capital Fe-deral, Blanco, Sebastián R., 08/03/2000, LA LEY, 2000-D, 299, DJ, 2002-2, 1064, Colec-ción de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Penal y Procesal Penal - Director: Andrés José D’Alessio - Editorial LA LEY, 2005, 154, con nota de Elizabeth A. Marum. l
Jorge Alberto Diegues
cita on line: AR/DOC/1561/2013
vieNe De La págiNa 7