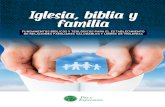Las Iglesias Evangélicas en El Combate a La Pobreza
description
Transcript of Las Iglesias Evangélicas en El Combate a La Pobreza
LAS IGLESIAS EVANGLICAS EN EL COMBATE A LA POBREZA
LAS IGLESIAS EVANGLICAS EN EL COMBATE A LA POBREZA
Angel Luis Rivera
I. Planteamientos Tericos Generales desde lo Social y lo Eclesial
El trabajo que desarrolla la Iglesia Evanglica en Amrica Latina y el Caribe es uno similar al relato bblico de la Alimentacin de los Cinco Mil, ubicado en Marcos 6:30-44. Mientras los discpulos esbozaron su solucin inmediatista al problema del hambre de dicha multitud, Jess inici todo un proceso de capacitacin y organizacin de la gente, evalu los recursos con los que contaba al momento, y, encomendndose a Dios, bendijo el pan, los peces y dio de comer a cinco mil hombres. Lo que a simple vista se nos revela como un milagro es tambin una clara seal sobre cmo estamos llamados a la utilizacin ptima de los recursos disponibles de manera que podamos ejercer una diacona proftica y una mayordoma cristiana pertinente a nuestra realidad en la Patria Grande. A fin de cuentas, Jess y sus discpulos dieron de comer a la gente, con la participacin activa de ellos mismos en dicho proceso.
Resulta importante proponer la elaboracin de reas de misin y accin testimonial con las iglesias evanglicas de manera que se puedan dinamizar todas las virtudes de su labor callada y sencilla en el continente con las nuevas corrientes de actividad solidaria que se estn dando en diferentes partes, no solamente en Amrica Latina, sino en el mundo entero.
Con el socioeconomista y educador Marcos Arruda, partimos de la hiptesis de que el problema no necesariamente es la globalizacin sino esta globalizacin. Esto significara que otra globalizacin es posible y deseable, desde el punto de vista de la mayoras de nuestro continente. Dejarse encerrar en el fatalismo del discurso oficial, de que la globalizacin competitiva es el nico camino hacia el progreso y la nueva modernidad y que hay que inserirse en ella y ajustarse a ella, es aceptar la sumisin, la subordinacin y la deshumanizacin como nico destino para Amrica Latina y el Caribe. Por otra parte, reaccionar slo con palabras, denuncias e ideas no cambiar ni crear nada nuevo. Leer el mapa solamente no hace que uno llegue a donde quiere. Es necesario hacer el camino para alcanzar su objetivo. En el campo histrico-social, igualmente, es necesario actuar para que otro orden global se vuelva realidad.
Habra dos caminos para pensar y construir alternativas a la globalizacin competitiva. El camino "de fuera a dentro" y "de arriba abajo", que implica actuaciones exteriores, o marginales al sistema de mercado globalizante y a la democracia individualista predominantes; y el camino "de abajo arriba" y "de dentro a fuera", que parte de la diversidad de las personas, comunidades, pueblos, culturas, naciones, para construir una globalidad enraizada en la diversidad y en la complementaridad de sus componentes. El primero fu intentado en las diversas formas de estadismo denominadas "socialismo real". La cada del Muro de Berln y los gobiernos satlites del sistema sovitico nos ensearon dos lecciones importantes, entre muchas: una, que el predominio del Estado no corresponde necesaria ni automticamente a la creacin de un orden justo ni genuinamente socialista y democrtico; dos, que el camino del estadismo, aun cuando centrando en los trabajadores el discurso sobre el proyecto emancipador, no logra generar una alternativa viable al capitalismo globalizante y monopolizador. Tampoco logra generar un desarrollo centrado en lo humano y en lo social y una democracia cuyos sujetos sean los mismos trabajadores y trabajadoras, a un tal grado organizados, concientes y activos que logran, en cuanto sociedad civil, "absorber" la sociedad poltica y crear un nuevo Estado orientado efectivamente al interes general (Gramsci)
El segundo camino, el que se basa en iniciativas "de adentro hacia fuera" y "de abajo hacia arriba", en el cual se da un proceso personalizante y socializante al mismo tiempo, y que se construye de lo micro a lo macro, se le llama globalizacin cooperativa y solidaria. Partimos de esta propuesta para construir una ciudadana global efectiva4 . No se puede concebir la ciudadana efectiva en la esfera global que no sea, al mismo tiempo, local y nacional; y no hay ciudadana integral en el plano poltico, cultural e institucional, que no est anclada en la praxis de una ciudadana activa y plena tambin en el campo econmico y financiero;
Todas las medidas necesarias para estimular la ciudadana global y de poner en prctica una democracia global -- instituciones globales de gobierno, estructuras de regulacin, fiscalizacin y sanciones globales, un contrato social global, cdigos que orienten la conducta de los diversos agentes y de las naciones, un sistema jurdico global, un estatuto de derechos y deberes de la ciudadana global, etc. -- estn subordinados a aquellos procesos de construccin de la ciudadana activa y de una democracia integral e incluyente de todas las ciudadanas y ciudadanos a nivel local y nacional. Y tales objetivos exigen una educacin adecuada, animada por el objetivo de elevar la consciencia para la creciente autonoma, autodesarrollo, autoeducacin y autogobierno del individuo y de la colectividad.5 Esta educacin solo puede existir si se funda en una metodologa adecuada, que valoriza el conocimiento de cada persona y de cada colectividad, articula teora y prctica y realiza la orquestracin del desarrollo de la autoconciencia individual con el proceso colectivo de visualizar y de construir lo nuevo.
Aqu podemos puntualizar la capacidad de nuestras iglesias evanglicas para asumir este proyecto que nace en lo local y se proyecta a lo regional y nacional. La Iglesia Evanglica en Amrica Latina goza de las siguientes cualidades que la hacen un adecuado punto de partida a una propuesta de solidaridad global y de globalizacin cooperativa. Reproducimos los textos del manual redactado por la Comisin de Teologa CLAI: Iglesia, Sociedad y Pobreza en Amrica Latina. Documentos de reflexin para la Consulta de Misin y la Cuarta Asamblea del CLAI, Quito, CLAI, 2000, pgs. 30-33 :
1. En su dimensin propiamente social y cultural, las iglesias evanglicas constituyen espacios o lugares de relaciones, de interacciones, de intercambio y de comunicacin entre personas, entre grupos, entre comunidades y entre diversos segmentos de la sociedad. Por ello, las iglesias evanglicas operan tambin como redes de personas, de grupos y comunidades en y a travs de las cuales se realizan constantemente un activo proceso de distribucin de los bienes espirituales, humanos y materiales de la sociedad. Ese proceso se funda en principio y valores de solidaridad, de hermandad, de reconocimiento de la dignidad del prjimo, de manifestacin inmediata y concreta del amor de Dios. Ello se expresa en nuestra comprensin de la "Diacona" y a ello se refiere tambin nuestra reflexin respecto del presente y futuro de los pobres en la regin.
2. Nuestra comprensin de la "diacona" se nos presenta como un llamado a "crecer en comunidad". Desde nuestra perspectiva, tal llamado nos interpela al menos a tres tareas principales:
-- En primer lugar, nos interpela a restaurar los daos espirituales, psicosociales y fsicos que la experiencia de la pobreza ha producido sobre nuestros hermanos y hermanas, evanglicos y no evanglicos, nios y adultos, jvenes y ancianos, mujeres y hombres, mestizos e indgenas (en este mbito se ubican las iniciativas orientadas a recuperar a las personas y los grupos sociales expuestos por largo tiempo a condiciones de amenaza o dao sostenido).
-- En segundo lugar, nos interpela a reconstruir la comunidad local en cuanto lugar social de la experiencia de encuentro, aceptacin, inclusin y participacin de todos y todas.
-- En tercer lugar, nos interpela a animar la esperanza en el esfuerzo personal y colectivo por superar la pobreza; dotar al trabajo humano de valor personal, familiar y social; y a apoyar su realizacin en condiciones de sustentabilidad, de dignidad, de justicia y de equidad ( en ste mbito se ubican mltiples iniciativas orientadas a promover las actividades productivas comunitarias, micro empresas, micro crditos, etc.)
3. Nuestra comprensin de la diacona se nos presenta tambin como un llamado a posibilitar la realizacin de "proyectos de vida", especialmente en los grupos sociales ms vulnerables y expuestos a riesgos biogrficos severos. Desde nuestra perspectiva, tal llamado nos interpela a tres tareas principales:
-- En primer lugar nos interpela a prevenir el dao biogrfico o psicosocial en la infancia, adolescencia y juventud. La drogadiccin, la violencia, la desercin escolar, el trabajo precoz, el embarazo en adolescentes, el SIDA, la vagancia, la delincuencia, etc., constituyen amenazas severas que pueden poner en riesgo la posibilidad de que las generaciones jvenes puedan imaginar y analizar proyectos de vida orientados a la plenitud de la vida que Dios ofrece. Desde esta perspectiva, los temas de la educacin, de la recreacin, de la capacitacin, del empleo juvenil, etc., nos demandan una permanente y activa preocupacin.
-- En segundo lugar, nos interpela a hacer posible la reconstruccin de las relaciones entre hombres y mujeres, a partir del reconocimiento mutuo como seres humanos dotados de igual dignidad, libertad y responsabilidad. La construccin de comunidades inclusivas, la erradicacin de la violencia intra-familiar o de la violencia contra la mujer, la superacin de las discriminaciones por causa del gnero, etc., constituyen manifestaciones directas e inmediatas de este llamado.
-- En tercer lugar, nos interpela a generar condiciones para que las personas de la tercera edad tengan un lugar legtimo, valorado y plenamente participativo en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades locales y en la sociedad. Su presencia entre nosotros y nosotras constituye una enorme riqueza, susceptible de expresarse en mltiples mbitos ( en esta lnea se ubican las iniciativas de voluntariado de tercera edad, de servicios a la tercera edad, etc.)
4. Nuestra comprensin de la diacona se nos presenta tambin como un llamado a preservar la creacin y a reconstruir nuestra relacin con la naturaleza. Desde nuestra perspectiva, tal llamado nos interpela a dos tareas principales.
A persistir en el carcter sagrado de la creacin y en la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Ello implica educarnos a nosotros mismos y educar a nuestras comunidades y a la sociedad en la adopcin de estilos de vida, de labores y de prcticas cotidianas que causen el menor dao ambiental posible ( en esta lnea se encuentra la produccin teolgica, la produccin educativa, la difusin, etc.).
Nos interpela a encontrar formas de articular nuestros esfuerzos con lo de otros grupos y sectores de la sociedad, en la bsqueda de soluciones inmediatas y de largo plazo a los graves problemas ambientales ya creados por los seres humanos ( en esta lnea se ubican mltiples iniciativas en las cuales las iglesias, en tanto redes de personas y grupos comunicados entre s, pueden participar activamente; por ejemplo, en la recoleccin de residuos residenciales para su reciclaje las iglesias locales pueden tener una fuente de ingreso y una actividad de servicio a la comunidad).
5. Nuestra comprensin de la diacona se nos presenta tambin como un llamado a ejercer una opinin pblica proftica y testimonial. Desde nuestra perspectiva, ello tiene tres expresiones principales.
Nos interpela a hacernos cargo de los temas fundamentales de la sociedad, participando responsablemente, en el debate pblico, tanto en la construccin de una opinin propiamente comunitaria, cuanto como expresin de una voz proftica en la sociedad.
Nos interpela a expresar una postura tica que nos comprometa profundamente con nuestro ser evanglico y con las experiencias de vida, con los esfuerzos y las esperanzas de los pobres en la regin, de modo que nuestra palabra y nuestra accin muestren una coherencia y una consistencia que las hagan crebles e interpeladoras.
Por ltimo nos interpela a animar y afirmar la esperanza en el "nuevo cielo y nueva tierra".
II. Hacia una Diacona de las Iglesias Evanglicas en el combate contra la pobreza.
No cabe duda de que las iglesias evanglicas ejercen un efectivo servicio a las comunidades de Amrica Latina y el Caribe. Dicho servicio se caracteriza por los siguientes elementos:
Acompaamiento e intervencin en emergencias en una sociedad de permanente emergencia. En tal virtud la iglesia se constituye en el espacio propicio de solidaridad, refugio en algunos momentos, espacio de operaciones en otros. Amrica Latina y en general se ha constituido en un continente de desastres sean estos naturales o humanos es en estos casos donde en primera instancia se interviene en ayudas asistenciales, de all se pasa al acompaamiento y la recuperacin emocional, para entrar enseguida a la etapa de reconstruccin.
Acompaamiento al mejoramiento econmico de las comunidades a partir de un nuevo concepto de autoestima y de valores ticos de vida. Nos hemos lanzado como iglesias evanglicas a apoyar esfuerzos econmicos entre los sectores pobres de nuestras sociedades.
En este sentido la promocin humana y el mejoramiento del tejido individual y social de los seres humanos ha sido un elemento fundamental en el trabajo comunitario de las iglesias, tanto para hombres como para las mujeres. De forma particular las mujeres han encontrado en la iglesia un espacio que aporta en sus procesos de crecimiento individual y colectivo, fortalecimiento de su autoestima, capacitacin tcnico manual, y en ciertos casos insercin laboral. En las Iglesias las mujeres se han constituido en dinamizadoras de cambios, no solo intra iglesia sino han proyectado su servicio a la comunidad.
Una propuesta de diacona desde el accionar colectivo de las iglesias evanglicas en Amrica Latina y el Caribe en el combate de la pobreza, en un desarrollo humano sustentable y la prctica de la equidad fuera de las leyes del mercado parece utpico, pero es posible. Desde nuestros fundamentos cristianos podemos influir con esperanza en tiempos de desesperacin, con sanidad en tiempos de enfermedad, con alegra en tiempos de tristeza. Se trata de promover un uso racional de recursos en tiempos de consumo indiscriminado y la defensa de la vida y la dignidad humana en tiempos de destruccin.
Cabe ahora repensar este accionar evanglico y eclesial, de manera que, como comunidades de fe, podamos escalar en temas y desafos desde nuestra realidad, proyectada a nuevos horizontes. Si bien dichos temas y desafos no han formado necesariamente parte de la agenda de las iglesias, stas pueden asumir y colaborar en su desarrollo para nuestros pases dadas sus particulares formas de organizacin. Esta descripcin de retos no implica, en s, una "camisa de fuerza", sino la forma de despertar nuevos enfoques para nuestras comunidades de fe. La misma est sujeta a la propia creatividad de las iglesias y el replanteo de stas y otras necesidades.