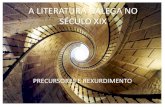Literatura del no
-
Upload
preferiria-no-hacerlo -
Category
Documents
-
view
235 -
download
0
description
Transcript of Literatura del no



EditorialLa postmodernidad nos ha mostrado los límites del mun-
do y del individuo. Los metarrelatos, aquellos que aspiraban a dar cuenta del sentido de nuestro lugar en el universo, han fracasado. La física cuántica y la deconstrucción le han dado al ser humano, ése que nació con la modernidad y que aspi-raba a explicarlo todo, un revolcón de humildad ¿Habitamos en la paradoja de ser animales racionales en un mundo irra-cional? ¿Se debe a eso la extraña fascinación que en nuestra mente despiertan las paradojas?
La paradoja nos muestra, en cierto sentido y desde mucho antes de que existiera la mecánica cuántica, los límites de la razón, ese privilegiado instrumento del que tantas veces se ha jactado a lo largo de su historia el ser humano. Todos los cretenses mienten, dijo Epiménedes el cretense mucho antes del gato de Schrodinger, y no podía ni estar mintiendo ni estar diciendo la verdad. En Bartelby el escribiente, de Mel-ville, el tal Bartelby es, como indica el título, un escribiente que, cada vez que su jefe le pide que escriba algo, responde: preferiría no hacerlo, y no lo hace. La paradoja del escribien-te –el escritor- que no escribe, la literatura como animal ase-diado por el silencio.
Preferiría no hacerlo es una revista que pretende hacer -y en la paradoja se recrea- de la literatura un divertimento. De ella venimos y hacia ella andamos, construimos un mundo al cual ir, lo construimos poco a poco, partiendo de las pa-labras y de la apertura de horizontes que la posmodernidad nos dio. Somos la aporía del mundo, el espíritu crítico que encuentra en la literatura su sitio más querido, el lugar privi-legiado en el que se transforma –se genera- la realidad. Par-timos de la negación del escribiente Bartelby para reaccionar contra el mundo lógico y nos dejamos embarcar en el río de la resignificación del nuestro. Venimos de la frontera, de la orilla, de lo extraterritorial, para decir nada y todo, para decirnos que somos el mentiroso de Creta y sólo decimos la verdad.

Preferiríanohacerlo Enero 20114
Índice Enero 2011
Presentación
32 Ollin Rafael La cinta de Moebius
32 Josep Antoni Roig Microvida
32 Raúl Del Valle Vida Conyugal y Cambio de papeles
34 Laura Carreras Libros en cajas
35 Daniel Bolsa Y entonces... y La pistola de Chéjov
Bestiario Microrrelato
Ficciones Relatos
10 Raúl Del Valle CULEBRILLAS MACHETEADAS Reflexiones literarias de un filósofo desorientado y Poesía a domicilio
12 Ollin Rafael METALEPSIS El último hombre sobre la tierra y Confusión
18 David Roas HORROAS Palabras
22 Albert Mesas CUESTIÓN DE ESTILO Una vez oí contar y Re-elección
26 Inma Ponce Torres Antropofagia
27 Anaïs Egea El maletín
28 Daniel Bolsa Creaciones

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 5
Tubo de Ensayo Crítica
Interlunio Poesía
38 David Roas La literatura del no: Bartleby y compañía
44 Victor Gómez Pin Destrucción de los trascendentales y Apólogo de la presencia de un intruso
48 Raúl del Valle Tengo una tontería en el coco
54 Inma Ponce Torres
Maite Martí Vallejo
Zoramena
62 Antonio Marco Greco El cerdo es un don de Alá, de Marco Greco
64 Violeta Serrano Historia del silencio, de Pedro Zarraluki
66 Maria Fortuny Logofagias, de Túa Blesa
Libros
4


Enero 2011 Preferiríanohacerlo 7
Presentación
El desierto es un lugar en apariencia carente de vida, sus condiciones extremas de humedad y temperatura hacen prácticamente inconcebible la vida orgánica tal y como normalmente la entendemos. Y sin embargo hay vida en el desierto: reptiles que se entierran en la arena durante las horas centrales del día para evitar morir achicharrados, insectos que se desplazan a tal veloci-dad que sus minúsculas patas apenas tocan el suelo, matorrales de treinta centímetros de altura que hunden sus seiscientos metros de raigambre en las inestables dunas, arbustos nómadas con las raíces al aire que se dejan transportar por el viento en busca del más mínimo resquicio de humedad ambiental… Incluso en los hábitats más adversos, la vida desarrolla estrategias para instalarse: en el fondo del océano, junto a chimeneas sulfurosas, se han encontrado peces que han aprendido a respirar azufre.
De un modo parecido, la autoexigencia de no repetirse –motor oculto del devenir literario-, ha conducido a la literatura a la búsqueda de sus propios límites. Si todo está dicho ya, ¿puede seguir diciéndose algo? Ésta parece ser la pregunta que subyace a toda una corriente literaria que atraviesa la literatura del siglo XX y extiende sus ramas hasta la del XXI, una tendencia que parece conducir a los escritores hacia un abismo de silencio y que ha sido definida por Vila Matas como literatura del no y en la que se encuentra el único camino que queda abierto a la auténtica creación literaria; una tendencia que se pregunta qué es la escritura y dónde está y que merodea alrededor de la imposibilidad de la misma y que dice la verdad sobre el estado de pronóstico grave –pero sumamente estimulante- de la literatura (Bartleby y compañía).
La literatura del no tiene un texto fundacional y un personaje emblemático. El texto fun-dacional es la Carta de Lord Chandos, del escritor alemán Hugo Von Hofmannsthal, donde Chandos le explica a su amigo Francis Bacon su renuncia a toda actividad literaria pues, a fuerza de desconfiar en el lenguaje, las palabras se le desintegraban en la boca como saetas mohosas, haciéndole perder por completo la capacidad de pensar o hablar coherentemente sobre ninguna cosa. El personaje emblemático es, claro, Bartleby y su conocida fórmula: preferiría no hacerlo, fórmula que pone en crisis el lenguaje mismo al excavar una zona de indeterminación que hace que las palabras ya no se distingan, hace el vacío en el lenguaje (Bartleby o la fórmula, Gilles Deleuze).
Esta crisis de los mismos cimientos de la disciplina no es un fenómeno exclusivamente liter-ario, tiene también su equivalente en otras disciplinas artísticas e incluso científicas o filosóficas. Las propuestas musicales de John Cage no dejan de ser una manera de llevar a la música hasta sus propios límites, ¿es música una pieza de cuatro minutos y treinta y tres segundos de silencio? ¿Qué es la abstracción con respecto a la pintura o la mecánica cuántica con respecto a la física?
Sin embargo, cual vegetal en el desierto, la literatura encuentra salidas a este callejón en apari-encia sin ellas y, en lugar de caer en el silencio, encuentra formas que trascienden esa desconfi-anza en las palabras, extiende sus raíces, aprende a respirar azufre, consigue, incluso, textualizar el silencio como una forma de sobreponerse al asedio al que la somete el silencio mismo.
La literatura del no: vegetales en el desierto


Enero 2011 Preferiríanohacerlo 9
Ficciones
Raúl Del Valle CULEBRILLAS MACHETEADAS Reflexiones literarias de un filósofo y Poesía a domicilio
Ollin Rafael METALEPSIS El último hombre sobre la tierra y Confusión
David Roas HORROAS Palabras
Albert Mesas CUESTIÓN DE ESTILO Una vez oí contar y Re-elección
Inma Ponce Torres Antropofagia
Anaïs EgeaEl maletín
Daniel Bolsa Creaciones

Preferiríanohacerlo Enero 201110
Raúl del Valle
Reflexiones literarias de un filósofo desorientadoTodo lo que somos es una amalgama de recuerdos
inevitablemente deformados, percepciones sensibles que, a partir de una serie de datos, construyen en nuestro cerebro el mundo y un puñado de proyectos que se saben, por definición, inalcanzables.
¿Qué somos sino la trayectoria que un cúmulo de moléculas eventualmente asociadas recorren en el es-pacio durante el tiempo que dura una vida? ¿Qué que-da de una trayectoria más allá de sus huellas? ¿Somos las huellas que dejamos? ¿Es posible la noción de au-tor desde la vacuidad esencial implícita en esta visión vectorial de la existencia? ¿Puede escribir una huella?
El autor no existe, de acuerdo, lo ha matado la pro-pia deriva literaria. Pero entonces, ¿quién cojones está escribiendo esto? Lo estás escribiendo tú, se me podría contestar, tú eres el personaje que está escribi-endo esto. ¿Pero cómo es posible que sea yo el respon-sable de estas palabras si yo ni siquiera existía antes de que estas palabras fuesen escritas?
CULEBRILLAS MACHETEADAS

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 11
Poesía a domicilioLe gustaba echar poemas en los buzones. Poemas
ciegos, sin destinatario concreto. Cada vez que es-cribía uno, doblaba el folio un par de veces, se lo metía en el bolsillo trasero del pantalón y, pasada la medi-anoche, deambulaba por la ciudad hasta encontrar un portal abierto e introducía el papelito por la ranura de un buzón cualquiera sin haber guardado copia alguna del texto, era un poeta desprendido.
La costumbre le venía de su época de repartidor de pizzas. Casi siempre escribía algún verso en el dorso de las facturas antes de entregársela al cliente cor-respondiente. Uno de aquellos clientes –una chica joven y guapa a la que no le sentaron nada bien los diez minutos tarde que llegó la pizza por culpa de las veleidades pseudoliterarias del pizzero- malinterpretó el objetivo que perseguían los versos y llamó hecha una furia a la pizzería para quejarse. A raíz de aquella llamada se desencadenó un proceso que concluyó con el despido del poeta.
Tampoco es que le apasionase su trabajo, no fue ninguna tragedia. Lo único que iba a echar de menos, además de conducir el ciclomotor las noches de lluvia, era la posibilidad de distribuir sus versos a domicilio. Fue entonces cuando adoptó la costumbre de buscar un buzón cualquiera cada vez que conseguía rematar un poema. No tenía la cosa promiscua de su época
al manillar pero, a cambio, poseía el encanto de ni siquiera poder ponerle un rostro al destinatario de sus palabras.
Una noche, la casualidad hizo que un marido que regresaba a casa de madrugada y borracho entrara en el portal justo cuando él introducía el poema precisa-mente en su buzón. No tienes pinta de cartero, le soltó el tipo apartándolo de un empujón. Abrió el buzón, desplegó el papel y, sin ni tan siquiera leer los versos, quizá viendo en aquellas líneas incomprensibles el germen de un futuro adulterio, la emprendió a golpes con el poeta causándole contusiones por todo el cu-erpo y varias fracturas: pómulo, un par de costillas y tres dedos de la mano izquierda.
Por suerte no era zurdo, pero lo cierto es que nunca más volvió a escribir un poema.

Preferiríanohacerlo Enero 201112
METALEPSISOllin Rafael
Aquel es un día como otro cualquiera: llueve suave-mente pero sin descanso, los árboles se agitan al rit-mo cálido del Mediterráneo y se inclinan como ado-radores de un extraño culto. Un rumor tormentoso cimbra el viento.
Se despertó sin sueño después del profundo reposo que el Diazepan y el vino le habían otorgado. Sucedía que en días como el de hoy algo parecía inquietar su espíritu ya de por sí sensible. Más que el cambio, la calma hacía que un ligero temblor habitase su cuerpo.
Ha decidido, después del primer café, que hoy quiere leer todo lo posible. Como en los viejos tiem-pos desea sentarse en un rincón obscuro y perder la vista en algún libro de los que por cientos se acumulan a la orilla de cada muro y en cada esquina deshabitada.
Toma el que está más cerca pero al mirarlo descu-bre en él a un nervioso suicida, a un ser raquítico que le jala de las tripas como un niño de las faldas de su madre. Lo llama con tierna desesperación y le vuelve la vista hacía la ventana que, exuberante en su trans-parencia, le ofrece el abismo. Un salto y nada más lo liberaría de ésta y de todas las historias, de todos los pensamientos que le hacen sentirse terriblemente equívoco. Un salto al vacío y nada más, sólo quedaría la dispersión ósea, un no-nada sobre el pavimento.
Intenta volver al libro pero al tomarlo descubre que no reconoce ninguna frase; confuso, coge otro que tampoco le dice nada, revisa varios más al azar pero no encuentra lo que busca. La confusión es la causa del olvido, cada libro en aquella casa se encima a otro y a otro y a otro más y no es capaz de sujetar ninguno, sabiendo de manera inequívoca, que existe.
Su caso es, en resumen, el siguiente: ha perdido por completo la capacidad de pensar coherentemente so-bre ninguna cosa. Los pensamientos, suyos y de otros, se entremezclan. Ya no sabe si lo que lee, lo lee o lo es-cribe; ya no sabe si los sonidos que le salen de la boca no son sino grafismos en el papel. Por eso se esconde detrás de la ventana con desconfianza.
Y se asoma de vez en cuando, sigiloso, para ver lo que ocurre fuera. Ayer por ejemplo: un hombre de sombrero y abrigo largo recorría la calle, iba con mu-cha prisa y evidentemente contrariado, no decidía si era mejor sujetar el sombrero que el viento se llevaba o evitar que la lluvia mojase el cuaderno que protegía debajo del abrigo. Él lo observaba; incrédulo y des-confiado, no le creyó ni un solo movimiento. Se quedó ahí, mirándolo fijamente, listo para descubrir en su indeterminación cualquier gesto que le mostrase su falsedad gramatical. Estaba preparado para abrir la ventana de par en par en el instante preciso y reírse de
Confusión

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 13
la mentira que era aquel viento, el sombrero y su triste y breve existencia.
Ya no sabe si escribe o lee. Las palabras se le con-funden con los pensamientos y los pensamientos con la mecánica de las frases y con los párrafos que por millones se extienden por la casa.
Hace varios meses que no sale, apenas se alimenta y le cuesta un enorme esfuerzo dormir. La comida se la trae semanalmente la señora de la limpieza. Ya no le permite ni siquiera entrar al rellano; tiene miedo de que también sus ideas lo invadan. Ella, rápida y discre-ta, deja la comida en el portal dentro de una cesta que él no recoge hasta que la ve doblar la esquina. Cuando necesita algo, escribe una lista que deposita en la cesta vacía. La deja al costado de la entrada con dinero, una frase amable y el párrafo de algún libro.
Cuando se dio cuenta de que tenía un problema pen-só que deshacerse de los libros era la mejor solución, así que comenzó a tirarlos. El inconveniente era que cada vez que abandonaba alguno en la calle, que lo lan-zaba desde la ventana o que lo quemaba en la chime-nea, todas las frases que contenía volvían durante la noche asfixiando sus sueños. Con el tiempo se le ocur-rió que las frases al ser lanzadas, tiradas o quemadas, no encontraban un mejor recipiente e impulsadas por el viento y la lluvia, aprovechaban la noche y el descui-do para inundarlo. Tal vez lo que necesitaba era que la idea encontrase un receptor, un lector dispuesto. Fab-ricó aviones de papel con las hojas de los libros, lanzó cientos que llenaron la calle, pero igual que antes las palabras volvieron para atormentarlo. Nadie se detenía a leer los aeroplanos que al final del día eran barridos por el viento.
Desesperado, concluyó que la única manera de de-shacerse de las líneas ajenas era colocarlas poco a poco en otra mente. Cómo su único contacto con el mundo era la señora de la limpieza y decidió depositar en ella toda su carga literaria. Así en cada lista de la compra escribiría frases extraídas y borradas de los libros de la casa, en un último intento para restaurar el orden. Tampoco dio resultado. Al caer la noche, el viento volvió como siempre, colándose entre los muros, sil-bando su fatídica suerte.
La literatura le había enfermado y poco a poco se iba resignando a la idea de no poder encontrarse jamás entre tanta retahíla extraña. De vez en cuando pensaba en el suicidio pero siempre renunciaba; era un arte que, para ser natural, requería práctica y esfuerzo.
El primer síntoma de su enfermedad lo notó una mañana de viento. Al comenzar un nuevo relato acudi-eron a su mente íncipits de otros, inicios de libros que
ya había leído. Le costó varias horas deshacerse de esas frases intrusas, pero cuando lo logró, una idea terrible le asaltó: ¿y si lo que acababa de escribir era la frase de algún libro no leído? La posibilidad existía ¿acaso no pertenecía él a una tradición de millones de textos? ¿Cuántos de ellos conocía? ¿Cuántos de ellos suponían una carga histórica de la que no podía sustraerse? ¿Y si cada relato flotaba en la conciencia universal del hom-bre?
Pasó seis días tras la frase inicial. Buscó en la hab-itación principal pero no encontró nada. Buscó luego en el resto de la casa. Sin dormir y sin comer, rastreó cada rincón hasta encontrar por fin en la buhardilla, olvidada, la frase: la cosa mejor que ha hecho la ley eterna es que, habiéndonos dado una sola entrada en la vida, nos ha procurado miles de salidas.
El desasosiego sustituyó a la calma y, por primera vez, pensó en la muerte. Aquel libro nunca lo había leído.
Poco a poco la enfermedad se fue agravando y dejó de salir a la calle. Cada día que pasaba desconfiaba más de sus pensamientos hasta que, finalmente, cuestionó la realidad. Pasó horas delante de la ventana para des-cubrir los errores de la construcción metafórica del mundo.
Aquel es un día como otro cualquiera: la noche se acerca y los recuerdos se van apaciguando para dejar espacio al deseo. Quiere librarse de la literatura entera, quiere quemar la casa y arder él mismo, quiere estrel-larse contra el mundo que a pesar de su infortunio, seguramente, sigue existiendo. Se acerca a la ventana para ver la intermitencia del agua y casi, sin desearlo, la abre de par en par. La lluvia y el viento le mojan la cara y se siente entonces completamente feliz. Sin pensarlo demasiado se coloca en el alféizar y de un simple salto se lanza al vacío. El suicidio es un arte natural que req-uiere práctica y esfuerzo.

Preferiríanohacerlo Enero 201114
METALEPSISOllin Rafael
El último hombre sobre la tierraDesde mi piso pude ver sin demasiado entusias-
mo cómo las primeras gotas impactaban contra la ventana. No tengo paraguas y nunca lo he tenido. El día había sido gris, triste como una despedida sin adi-oses, sin diálogos, como un lento alejarse.
La lluvia era espesa cuando me metí debajo, me aparté el cabello mojado de la cara y empecé a cami-nar. Mis pantalones comenzaron a chorrear, los zapa-tos absorbían el agua como esponjas y cada vez me era más difícil seguir. Continué sin rumbo por donde la lluvia se abría trazando un sendero como un camino de tierra pedregosa.
Yo no era uno de esos tipos que se consideran va-lientes o de aquellos a los que no les importa mojarse, yo de hecho, me enfermaba constantemente y pasaba largas temporadas recluido.
Hace años, cuando era más joven, solía salir de la casa en el campo, cerca de Oaxaca, cuando llovía. Caminaba sin rumbo durante horas siguiendo mis pasos que, intuitivos, me llevaban a lugares altos en donde me tumbaba boca arriba. Pasaba horas bajo la lluvia, muy diferente a ésta que es sucia y rígida.
Bajo la empapada chaqueta llevaba la única cosa que deseaba preservar de la humedad: un cuaderno de cubierta roja, de cuadros pequeños y lleno de letras
compactas, alargados caracteres que corrían a lo largo de las hojas y que parecían no tener fin, una palabra unida a otra en trazos continuos e ilegibles.
Casi nunca prescindía de este cuaderno, o de otro, es decir, de un sustento para la tinta. Me gustaba el de color rojo.
Alguna vez había escuchado algo sobre cuader-nos rojos y poco a poco me había ido construyendo una creencia. Me gustaba pensar que había signos atrapados en la superficie de las hojas: historias, po-emas, números, notas, cuentos, teléfonos, etcétera; tú sólo debías pasar la pluma por su superficie y la tinta saldría escurriéndose sobre los surcos invisibles y conformando signos que siempre habían existido, sin tiempo.
Compraba cuadernos rojos porque tenía la sen-sación de que escribía mejor en ellos, sobre todo cuen-tos que era lo que, últimamente, más hacía. En los cuadernos azules la poesía salía mejor. En otros, casi todos, mi pluma se volvía pesada y se arrastraba con dificultad. La tinta también era una variante impor-tante: la azul, la que es casi morada, me iba bien en el cuaderno rojo y en el azul mejor la más clara; siempre azul pero más tenue para la poesía “descriptiva”, la “in-timista” era mejor escribirla en negro sobre el cuad-

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 15
erno de tapa verde; la tinta roja era sumamente vulgar y la negra torpe y severa, se apelmazaba en cada inicio de palabra, en cada frase, en cada verso.
Mi cuerpo era débil y voluble. No se enfermaba como consecuencia de actos o situaciones, lo hacía sin mucho sentido, de forma más bien, extraña: a veces, y esto era más normal, después de mojarme bajo la lluvia, aunque ésta no era un requisito sino una casu-alidad, otras veces sufría los rigores de la cama tras un día soleado, en verano o en invierno, daba igual.
Solía pensar en la muerte, la idea de morir me agradaba, no de forma depresiva o morbosa, sino ras-gada por la curiosidad. Me gustaba la vida pero con-sideraba que también la muerte era seductora, porque un día dejamos de existir y ya no hay más.
Sin duda, no rehuía el impulso de la vida eterna, pero la imagen de la inexistencia total -quiero decir, nada de recuerdos, nada de imágenes, nada de sus-piros- era tentadora. No quiero ser el recuerdo de un muerto, una ilusión falaz, quiero que mi memoria se olvide y se pierda en la ciudad bajo un manto gris.
La lluvia era una especie de muerte, cuando deja de caer todo parece nuevo porque la ciudad se am-ortaja y se entierra y se la comen los gusanos que se hunden en la arena y se olvidan y se van muriendo. Y cuando brilla el sol otra vez, todo se ha perdido y todo es nuevo.
Las gotas se habían vuelto ligeras, sutiles; así que
pensé que ya era tarde y que estaba completamente mojado y que el bar al que iba no sería más cómodo que mi casa y que tendría frió y además, tal vez, había sido una mala decisión salir con este tiempo y era me-jor regresar a casa.
Cuando miré a mí alrededor no estuve seguro de dónde me encontraba, no reconocí nada, todo parecía conformado por grandes naves industriales grises, de muros enormes. Me sentí perdido como en un sueño olvidado y antiguo; mi corazón empezó a latir a gran velocidad y, por un momento, pensé que me iba a des-mayar. Me sujeté a la pared e intenté respirar lento, tranquilo, pensé: no es un sueño, todo está bien. El espacio se había dilatado y yo con él, la calle en la que estaba parecía larguísima, la lluvia ya no era gris sino amarilla, de un amarillo pastoso como el de una tarde a través del humo de chimeneas ocres, una tarde sin sol y sin atardecer y sin vida y sin verde o azul o rojo, todo simplemente amarillo, pastoso, sucio, ajeno.
Volví sobre mis pasos y en el primer cruce ya no supe a dónde dirigirme, no encontré el nombre de las calles y aquello no me sonaba para nada, pínche en-simismamiento. Estoy en una ciudad abandonada, de enormes edificios vacíos, pensé. Y entonces, la lluvia se hizo densa. Sujeté con fuerza el cuaderno y comen-cé a correr.
¿Mexicano? ¿Qué significa ser mexicano? Yo no lo sé, Octavio Paz lo puede explicar mejor, yo me he per-dido en algún momento, igual que Octavio Paz, pero él se explica mejor. Yo intento ser mexicano pero todo lo mexicano que soy está cubierto por una babilla de entendimiento, igual que le pasó a Paz perdido en la India traduciendo haikus y a Fuentes en París, y a Pitol en Praga, pero ellos lo explican mejor... Es como caminar sabiendo que no llegarás nunca, lo sabes, no hay duda ni esperanza, pero caminas. El mexicano simplemente es mexicano, no hace tantas preguntas ni se agobia con la construcción identitaria, ni quiere ser mexicano. ¿El mexicano?, se pregunta un intelec-tual a la salida de Bellas Artes mientras camina con aire pensativo por la alameda central entre árboles y chachas vestidas de fiesta y de domingo, y responde sin dudar: Un crisol de culturas, claro. El pinche en-tendido mexicano: un pendejo.
Pensar en la esencia mexicana que he perdido y que a lo mejor nunca tuve es como correr bajo la lluvia y perderse y seguir corriendo y no encontrarse nunca más.
Poco a poco fui disminuyendo el ritmo de la car-rera hasta que al final, simplemente estaba caminan-do, exhausto. Me percaté de que la ciudad volvía a ser

Preferiríanohacerlo Enero 201116
reconocible, pasaron dos coches a mi lado. Al final de la calle un hombre con paraguas se perdía de vista. Me tranquilicé, no estaba en una ciudad abandonada.
Seguí caminando y mientras tanto recuperé el sen-tido de la orientación, no estaba tan lejos de casa, de hecho estaba en el barrio junto al mío, vaya tontería.
Siempre caía en mis trampas, en mis historias. Cuántas veces había sido arrastrado por la fantasía hasta sitios que me aterraban; sugestionable era la palabra, yo era sugestionable. Además, las ciudades abandonadas era un tema sobre el cual escribía con-stantemente, un argumento terrorífico.
Hace tiempo escribí un relato que trataba de un hombre, un asesino que consideraba arte sus crímenes y la muerte sublime. Seguía a sus víctimas durante lar-gos ratos intentando adivinarles la vida y, sólo cuando lo había hecho, los mataba extasiado en su fragilidad, intuyendo la suya propia; hasta que un día, guiado por los pasos ajenos hasta un lugar de grandes edificios y muros enormes, descubrió con terror, perdido en un calle amarilla y sucia, una tarde sin azules, que se había convertido en víctima de su víctima, derrotado en su ilusión. Y así, mientras la tarde se despedía y el amarillo coloreaba el cielo contaminado, terminó derramado en el suelo de una calle monocromática, sobre la roja mancha de la vida que finalmente se le escapaba.
La lluvia, había parado y el cielo era azul y claro, y en esta certeza me quedé cuando un coche blanco me impactó por el costado y me lanzó a una veintena de metros. El cuaderno rojo se me escapó de las manos y saltando por los aires lentamente aleteó. Poco an-tes de morir, recostado y con la cabeza apoyada en el pavimento, mientras un hilo de sangre me brotaba del oído, vi cómo, cayendo en un charco, llenaba sensual-mente el agua calma con listones de tinta azul.

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 17

Preferiríanohacerlo Enero 201118
Masaje cardíaco. Uno, dos, tres... Desfibrilador. Nada. Los enfermeros llevan varios minutos intentan-do reanimarlo, pero el cuerpo de David se niega a re-sponder. Yace tumbado sobre el suelo de la cocina. Su mano derecha agarra con fuerza una botella de whis-ky. Los zapatos de los enfermeros hacen ruido cuando pisan la multitud de pastillitas que rodean su cuerpo. Es un ruido divertido, me digo. Pero no hay nada cómico en la escena. David está muerto. Bueno, estará definitivamente muerto cuando cubran su cuerpo con una manta. Como están haciendo ahora mismo.
Toda la escena parece desarrollarse a cámara lenta. Uno de los enfermeros me habla. No le entiendo. Veo su boca moviéndose, pero yo no puedo hacer más que mirar el bulto que se adivina bajo la manta. Espero. Espero que el pecho se mueva indicando una imposi-ble respiración. Nada.
Sólo tres horas antes David me había llamado a casa. Al otro lado del teléfono, su voz sonaba agita-da. Parecía estar en uno de sus esperados y repetidos ataques de (falsa) ansiedad, y no le hice demasiado caso. Sabía que solían pasar pronto. Hacía semanas, es verdad, que no me llamaba (también había interrum-pido su comunicación mediante e-mails), pero eso no me alarmó. Me había acostumbrado a sus periodos de silencio, como también a sus intempestivas llamadas,
sobre todo desde que se había encerrado, meses atrás, para terminar de escribir un nuevo libro de cuentos. “Nuevo” era la palabra que él empleaba, aunque en realidad llevaba tres años dándole vueltas obsesiva-mente a aquellas historias.
Junto al cuerpo de David hay una nota. No me de-jan tocarla. Dicen que debo esperar a la policía. No les hago caso. Está llena de tachones (algunos, bru-tales, han rasgado el papel). Las muchas palabras que David parece haber escrito han quedado reducidas a un escueto y ridículo “Lo dejo”. Sin poderlo remediar, viene a mi mente otra nota de suicidio tan absurda como ésta, la que deja el filósofo judío en la película de Woody Allen Delitos y faltas: “He saltado por la ventana”. Trato de borrar esa imagen y la estúpida son-risa de mi boca. David está muerto, me digo. Pero me resulta imposible dejar de sonreír. Salgo de la cocina. En ese momento, llega la policía. Les informo que he sido yo quien ha dado el aviso. Uno de los agentes me invita a esperar en la sala para tomarme declaración. Añade que enseguida llegará el forense y procederán a levantar el cuerpo. “Levantar el cuerpo”. De pronto, esa expresión me parece enormemente ridícula y ten-go que morderme los labios para no reír. Salgo cor-riendo y me siento en un sofá.
No me costó ni un segundo deducir que David se
PalabrasSólo cabe fiarse de los monosílabos, y tampoco de todos.
J.M. Coetzee, Desgracia
HORROASDavid Roas

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 19
hallaba en uno de sus habituales ataques de ansiedad. Sin saludarme siquiera, empezó a hablar atropellada-mente. Me costaba seguirlo. Y no sólo por su evidente nerviosismo, sino por su extraña forma de hablar. No parecía él mismo (tópico que en el momento de pen-sarlo me hizo sonreír, pero ahora tiene un sentido muy diferente). Utilizaba, cosa rara en él, frases ampulosas y, a la vez, relamidas: “estoy en un túnel que me lleva a mí mismo” o “desplomado sobre una botella siento un dolor intruso”. Su dicción pastosa delataba, además, que había bebido. Todo eso me llevó a pensar que Da-vid estaba bromeando (algo habitual sobre todo en sus llamadas más intempestivas). En lugar de reñirle por telefonearme a esas horas para contarme tonterías, le seguí el juego: “Menudas florituras verbales, David. Espero que no se te cuelen en los cuentos, no vaya a ser que...”. Antes de que pudiera terminar la frase, me colgó lanzando un gruñido (o así me lo pareció).
No puedo dormir. No me quito de la cabeza la ima-gen de David tumbado en el suelo de la cocina. Me maldigo de nuevo por lo que tardé en intuir lo que estaba pasando, por lo que tardé en reaccionar. En ese momento me pareció que lo mejor era esperar a que se calmara, algo que, como era habitual, no tardaba demasiado en suceder. No quería molestar a nadie con lo que, aparentemente, no era más que otra de sus rarezas. Nada parecía advertir, anticipar, lo que iba a ocurrir. Me equivoqué. Vuelven a mis oídos los rui-dos de las pastillas al aplastarse bajo los zapatos de los enfermeros. No puedo seguir tumbado, atormentán-dome inútilmente. Me levanto de la cama, enciendo el ordenador y reviso sus e-mails. El más antiguo lo rec-ibí el 3 de mayo. Tal y como sucedía cuando nos veía-mos (cada vez menos), en ellos sólo me habla de sus problemas con los cuentos, con ese libro que nunca terminaba de completar (en muchas ocasiones llegué a dudar de que existiera, aunque él me enviaba de vez en cuando nuevos cuentos o, mejor, nuevas versiones de cuentos ya leídos bastante tiempo atrás). Habla de problemas de inspiración, de problemas con el estilo,
con las palabras... Tras recibir un montón de mensajes semejantes, lo reconozco, dejé de prestarles atención. Los mensajes diferían muy poco unos de otros. Inclu-so algunos ni los abrí: me bastaba leer su título para intuir que en ellos volvía a repetir sus quejas, sus ago-bios. Yo respondía con breves mensajes llenos de ba-nalidades (no te preocupes, eso pasará, ya verás como todo se arregla) que él no debía ni leer, obsesionado con seguir mandándome sus reflexiones. Leídos aho-ra, sus e-mails adquieren un sentido muy diferente. Y no por lo que dicen, sino por la forma en que lo hacen. Yo estaba habituado a sus experimentos lingüísticos, a sus cambios de estilo (que se reflejaban en los vari-ados seudónimos con que solía firmarlos: Dr. No, Kurtz, Mr. Hyde...). Pero el proceso que ahora percibo al leer sus mensajes como capítulos de un texto mayor me hace ver que hacia el mes de junio empezó a culti-var un extraño exhibicionismo lingüístico que se fue acentuando conforme pasaban los días. Un exhibi-cionismo que, ahora, descubro semejante a su forma de hablar en su última llamada telefónica. Una mez-colanza de frases en muchas ocasiones ridículas que meses atrás yo había tomado a broma, a puro juego literario: “Mi soledad –me dice en uno de ellos- se puebla de insomnios. Contemplo la vendimia de los años desde el dolor del fracaso...”. ¿Vendimia de los años? La verdad es que aún recuerdo mis carcajadas ante lo que entonces tomé por una imitación de esos autores amanerados que escriben como lo harían sus tatarabuelos y que son tan populares hoy en día. En sus últimos e-mails (recibidos hace tres semanas) esos juegos, sin embargo, son sustituidos por el puro caos: las frases se hacen breves, otras se abandonan como si David estuviera buscando la mejor expresión, pero sin ganas de borrar lo ya escrito. Como si no quisiera volver a posar los ojos sobre las palabras ya anotadas.
Hace poco que ha amanecido. Suena el teléfono. Es Gonzalo. La noticia ya se ha extendido. Le digo que no pienso ir al tanatorio. Su familia estará allí, me dice. Le respondo que no me apetece volver a ver su cadáver (le cuento lo que ha pasado) ni las caras de todos los que allí van a reunirse. No le digo que lo que voy a hacer, en lugar de aparecer por el tanatorio, es ir a casa de David. Cuelgo y salgo hacia allí.
Todavía tengo la llave. Rompo los precintos que ha dejado la policía. Sé que no debería entrar, pero necesito comprender lo que todavía me es imposible aceptar. Nada va a cambiar por mucho que descubra, pero será una manera (inútil) de pedirle perdón. No sé por dónde empezar a buscar. Me acerco a su mesa de trabajo. Salvo el ordenador, no hay ningún papel ni libros sobre ella. Lo pongo en marcha. Quizás en él encuentre signos, advertencias de esa muerte impre-

Preferiríanohacerlo Enero 201120
vista. Entre las carpetas, reconozco una que he visto en otras ocasiones: “Ficciones”. Y dentro de ella apare-cen otras: “La herrería del alma” (una novela nunca acabada; todavía recuerdo lo mucho que hablamos de ella), “Los dichos de un necio” (su primer libro de cuentos) y “Horrores cotidianos”, donde se encuen-tran los archivos correspondientes a los relatos aún inéditos (“La agonía del salmón”, “Y por fin desper-tar”...). Entre ellos llama mi atención un archivo llam-ado “Palabras”. El título no me suena. Debe tratarse de uno de los cuentos en los que estaría trabajando y del que aún no me había enviado copia alguna. Pero no parece un cuento, sino una especie de diario, pues está compuesto por una multitud de anotaciones fragmen-tarias acompañadas de una fecha (y en ocasiones de la hora, algo extraño en una persona tan poco metódica como David). La anotación más antigua corresponde al 27 de febrero y la última, me sobrecoge verlo, es de ayer (18 de octubre), poco después de llamarme por teléfono.
Llevo una hora leyendo el contenido del archivo y no puedo creer lo que David ha escrito en él. En más de una ocasión he pensado que lo que tomaba por un diario era en realidad un cuento que imitaba la forma de un diario. Todo lo narrado es demasiado invero-símil, fantástico, para poder aceptar que sean acontec-imientos reales en la vida de una persona real.
Las primeras entradas del diario son anodinas y es-perables. Como es (era) su costumbre, David se queja de todo lo que le sucede: de los nuevos cuentos, que no acaban de funcionar como quiere; de los libros que está leyendo; de sus problemas con el dinero (aunque había pactado con la editorial en la que trabaja un subsidio bastante decente, temía que se le acabase antes de terminar el libro); de su vida cada vez más solitaria...
Pero hacia el mes de julio (tan sólo hace tres meses) el tono de sus anotaciones cambia. Se vuelven som-brías y, sobre todo, extrañas. Un ejemplo, correspon-diente al 4 de julio: “He renunciado a escribir a mano. El teclado todavía puedo controlarlo...”.
Es cierto que mucho de lo que cuenta podría deber-se a una evidente depresión (que, por otra parte, nin-guno de sus amigos supimos percibir en su momen-to), puesto que, conforme pasan las semanas, el tema de la muerte se convierte en una presencia constante. Aunque, por otro lado, eso no era nada nuevo en él. Pero lo que hace extrañas tales anotaciones es la otra preocupación esencial que éstas revelan: el lenguaje. Al principio, lo reconozco, me parecieron simples des-varíos de una mente trastornada: no deja de insistir en que, trabajando en sus cuentos, ha descubierto que se
le cuelan palabras que él no quiere escribir: tribulac-ión por inquietud, estólido por imbécil... y otras del mismo jaez. En sus primeras anotaciones del diario, David iba confeccionando una lista de esas palabras ajenas, como si con ello no sólo quisiera registrar su presencia (y el fenómeno que revelaban) sino también evitar olvidarse de lo que le estaba ocurriendo. Pero esas simples anomalías (por utilizar la palabra con la que él las bautizó) no tardaron en perder toda singu-laridad y fueron incrustándose (no creo que haya otro verbo mejor para expresarlo) en el estilo de David de forma más reiterada. Él mismo se refiere a ellas en sus anotaciones en un tono irónico, proponiendo explica-ciones –pronto las desechará- que tienen que ver con el cansancio, con el estrés de las muchas horas que dedica al libro cada día, con su vida retirada alejado de todo y de todos...
La anotación del 1 de agosto resulta verdadera-mente inquietante: “Algo se atraviesa en mis palabras, algo que no es mío... No escribo exactamente lo que pienso”. Esas son las pocas palabras que –paradójica-mente- puedo reconocer como propias de David. Porque el resto de anotaciones aparecen bañadas de un inesperado barroquismo, de un estilo pomposo que, en otro momento, me parecería una tonta broma de su autor. Todas esas anotaciones giran en torno a un misma idea, que él denomina insistentemente “el extravío de su lenguaje”. Incluso llega a hablar de una desconexión entre su mente y sus dedos, los cuales “vagan indecisos por el teclado del ordenador, pilo-tados por una voluntad ajena que porfía en trasmu-tar mis palabras en otras que desprecio como propias. Todo lo que escribo me perturba. Mis enunciados son irremediablemente adulterados con un sustantivo, un adjetivo o un verbo inesperados”.
Leer estas anotaciones resulta cada vez más enojoso conforme pasan los días, conforme avanza lo que sin duda podría calificarse de enfermedad. Aunque no haya ninguna lógica detrás del uso de ese término.
Es entonces cuando pienso en la nota de suicidio, en sus tachones, en las palabras escritas unas encima de las otras, como si David no acertara a trasladar al papel lo que verdaderamente quería decir. Desde esta perspectiva, la única frase que sobrevivió a sus bru-tales correcciones –“Lo dejo”- puede leerse como una victoria. Con ella dice mucho más de lo que esas dos simples palabras contienen.
Ahora puedo imaginar todo lo borrado y corregido, su lucha con las palabras, tratando de hallar, de re-cordar, su estilo y de poder expresar su desesperación por ello. Sabiendo, al mismo tiempo, lo falso e inadec-uado de esas palabras. E imagino también la sensación

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 21
de pánico antes de escribir cada palabra, sabiendo que lo pensado nunca iba a reflejarse exactamente en lo escrito. Como si aquello fuera obra de otra persona. Como si al mirarse en un espejo, ya no contemplara su propia cara.
Y entiendo que al principio protegiese su secreto, que no contase a nadie lo que le estaba sucediendo. Debió pensar que era demasiado absurdo, demasiado inverosímil. O que se estaba volviendo loco (en varias ocasiones se refiere a ello: así, el 20 de agosto escribe: “la cabeza se me extravía. ¿Loco?”). Además, en al-gunas de sus anotaciones declara su miedo a llamar por teléfono, a salir a la calle, a hablar con amigos o con extraños. Teme que no le entiendan, que su boca pronuncie palabras que él no quiere decir (“no me aventuro a pronunciar palabra alguna en voz alta, ni siquiera dirigidas a mí mismo”, escribe). Por eso no nos contó nada. Porque no se trataba simplemente de explicar algo que no entendía y le asustaba, sino porque le angustiaba no controlar sus palabras para hacerlo (“Temo referir lo que estoy padeciendo, el pa-vor a las burlas me atenaza... ya he podido compro-barlo”... aunque no dice con quién). Por eso prefirió guardar silencio y luchar a solas contra aquel mal in-verosímil que no sólo infectaba su escritura sino tam-bién su habla (su última llamada telefónica se vuelve ahora todavía más inquietante).
No entiendo cómo siguió escribiendo. O quizá sí. Debió hacerlo por desesperación. Por tozudez. Porque David se empeñó hasta su último día en anotar lo que le ocurría. Como si no quisiera verse vencido por las palabras, entes que hasta ese momento no podían exi-stir sin que él las escribiera o las pronunciara, pero que, incomprensiblemente, habían adquirido (no sé cómo puedo escribir esto) voluntad propia.
Conforme pasan las semanas sus anotaciones se van haciendo cada vez más sobrias, fragmentarias e inconexas. Como si usar unas pocas palabras y ale-jarse de toda complicación sintáctica, le permitiera controlar o, al menos, acercarse lo más posible a lo que había pensado, a lo que quería decir. Y a cómo quería decirlo. En algunos casos (sobre todo al final), los apuntes correspondientes a un día constan de una sola frase.
La única anotación en la que David no intenta hablar directamente de su trastorno es la del 1 de octubre: “Hoy he examinado los relatos que concluí tiempo atrás. Tampoco me reconozco en ellos...”. Hay algo en ella que me asusta. Abro uno de los archivos al azar (“Tránsito”) y descubro que está vacío. Reviso los demás y sucede lo mismo: lo único que ha sobre-vivido son los títulos de los propios archivos. Pero si
quería librarse de esos cuentos, ¿por qué no eliminó los archivos sin más en lugar de conservarlos vacíos? Quizás en su desesperación se había propuesto volver a escribirlos. ¿O es que dominado por ese nuevo len-guaje (y me aterroriza pensar algo semejante) com-prendió que esos cuentos ya no tenían nada que ver con él, que no era él quien los había escrito? Una se-mana después anota lo siguiente, quizá refiriéndose a dicha cuestión: “pese a todo, debo seguir escribiendo. Esto pasará”. Pero sólo dos días después escribe: “Mie-do a seguir escribiendo”. Hasta ese momento nunca se había referido explícitamente a abandonar la litera-tura (¿o es más que eso?).
El diario acaba con la anotación del 18 de octubre. Tras una referencia a nuestra última charla telefónica (“Juan no entiende”), cuya brevedad la hace aún más dolorosa, David escribe una frase sobrecogedora, por su franqueza, por su desesperación: “Las palabras no funcionan”.
En un célebre poema, Edgar Allan Poe afirmó que “Nuestro mundo es un mundo de palabras”. David creía en las palabras. Cuando estas escaparon definiti-vamente a su control, supo que ya nada tenía sentido. Ni la propia vida.
Yo mismo contemplo ahora con inquietud mis pro-pias palabras. Ya no me queda nada más que añadir. O no me atrevo a hacerlo.
¡Nuevo libro ya a la venta en todas las librerías!
Extraído de Horrores cotidianos, Editorial Menoscuarto 2006

Preferiríanohacerlo Enero 201122
CUESTIÓN DE ESTILOAlbert Mesas
Como te iba contando, no era la primera vez que tenía que cruzar aquél río para salvar a un perro her-ido. Incluso dudo que yo fuese el primer hombre en cruzarlo con un perro en brazos para salvarle la vida, porque por aquella zona era muy frecuente escuchar que alguien había salvado la vida a otro alguien cru-zando el río. Y otro alguien puede entenderse como un animal, ¿no?
Claro, abuelo
Y como animal puede entenderse un perro, ¿no?
Por supuesto, abuelo.
Pues bien, aquella mañana me levanté tarde, no muy tarde por eso, porque en esos tiempos nadie se levantaba muy tarde, no como ahora, que la gente dice que se levanta pronto a las once de la mañana... ¡habrase visto! A las once de la mañana, en mi juven-tud, era muy, pero que muy tarde. Atiende: una vez, mi gran amigo Joselito se levantó a las doce, a me-diodía, aunque claro, todo tenía una explicación, la noche anterior, al ser su cumpleaños, se había ido a tomar unas copas con toda la cuadrilla, y tú ya sabes qué pasa cuando nos juntamos todos los de la cuad-rilla ¿verdad?
Sí, abuelo.
Además, ese día Paquito el comerciante estaba por aquí…Te acuerdas de Paquito ¿verdad?
¿Paquito dices?... ¿El de la tienda de muebles?
No, ese es Bernardo, que menudo está hecho tam-bién. Mira, en una ocasión Bernardo se apostó que era capaz de beberse diez chupitos de whisky irlandés seguidos, porque, por más que te digan, el verdadero whisky es el irlandés, y cualquiera que te intente con-vencer de lo contrario miente.
¿En serio?
Pues claro. Y verás, Bernardo no sólo ganó la apu-esta, sino que encima nos invitó a un par de rondas a todos, él incluido. Imagínate, acabamos con una borrachera épica. Todavía hoy, si te pasas por la zona vieja del pueblo, allá donde cayeron las bombas en la guerra, cerca de la pescadería de Doña Carmen, y preguntas, estoy seguro de que alguien te hablará de esa noche, y es que, como te digo, fue épica. Para no recordarla, si nos tuvieron que echar a patadas del bar de Manolo. ¿Recuerdas el Bar Manolo?
No, abuelo.
Sí, hombre, si cuando eras un canijo te llevaba siempre ahí para que fueras conociendo el auténtico ambiente de los bares, aunque a tu madre eso no le
Una vez oí contar

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 23
acababa de convencer.
Pues ahora no caigo, abuelo.
¿Cómo que no? Si fue precisamente ahí donde hicimos el banquete de la comunión de tu hermana. Lo que pasa es que ahora ha cambiado mucho. Para empezar, desde que lo heredó su hijo, Carlitos creo que se llama, dejó de llamarse Bar Manolo. Carlitos es muy amigo de tu padre, seguro que si lo ves sabes quién es. Pues eso, desde que lo regenta el hijo que ya no es lo que era. ¡Ah!, el Bar Manolete, ¡qué recu-erdos! Ahí fue donde vi por primera vez a tu abuela. Sí señor, en ese cuchitril, aunque no sería ahí donde empecé a cortejarla. No, ni mucho menos; pese a que tenga ascendencia campesina hay cosas que sé dónde y cuándo deben hacerse. Sabes que tu abuela era una de las chicas más hermosas del pueblo, y además, de las más ricas. Aún no sé qué hacía ese día en ese lugar, pero, en cuanto la vi, supe que tarde o temprano sería mía. Y mira si me equivoqué... Es cierto que tuve que sudar sangre para conseguirla, pero mereció la pena ¿no?
Si tú lo dices, abuelo
Verás, una vez, cuando ya éramos novios oficiales, no como en tus tiempos, que os hincháis a follar con desconocidas sin consideración alguna.
¡Abuelo!
Pues verás, para sorprenderla, me la llevé un fin de semana que yo no trabajaba, porque por aquel enton-ces yo trabajaba siete días a la semana, a una casita en medio del bosque. La casita estaba a un par de horas de aquí, en la sierra, y era de mi amigo Paquito, no te vayas a pensar tú ahora que en nuestra familia hemos tenido dinero como para comprarnos una casa de fin de semana. No, aquí hemos sido, somos y seremos siempre pobres. Como decía, la choza era de Paquito, lo conoces ¿verdad?
¿Paquito el comerciante?
Sí, ese mismo. Pues bien, me llevé a tu abuela a esa casita para pasar unos días en plan romántico. Si no recuerdo mal, muy posiblemente, fue ahí donde hici-mos a tu padre.
¡Abuelo!
Cerca de la casa había un pueblecillo de apenas cin-co habitantes, y no exagero nada al decir que aquella gente era algo rara, pero no rara en un sentido malo o peligroso, sino que era rara porque se hacía evidente que por ahí no pasaban muchos forasteros. Eran de-masiado hospitalarios, y mira que a mí me encanta la gente abierta y bonachona, pero eso era para verlo. En
el bar del pueblo, el dueño nos invitó a beber todo lo que quisiéramos y, mientras bebíamos, nos contó un sinfín de leyendas e historias que sucedían o habían sucedido por los alrededores. Total, que con tanta charla y tanto beber se nos hizo de noche y, como sa-brás, mi Ford Fiesta no tenía luces... porque ahora que pienso, ¿verdad que te he contado cómo me quedé sin luces en el Ford?
Sí, abuelo, fue aquella vez que te jugaste que tu Ford era capaz de subir la cuesta del cementerio con doce personas dentro ¿no?
Joder, qué memoria, niño. Efectivamente, fue ahí, y no veas que si subió... Como decía, se hizo de noche y decidimos que lo mejor y más seguro era ir andando hasta la casa. A mí tanto me daba ir caminando que en coche, pero tu abuela, que siempre ha sido muy pre-cavida para ciertas cosas, insistió en ir a pie; decía que no se fiaba de mí con unas copas de más al volante… ¡Chorradas! Por suerte, era luna llena y ésta ilumina-ba todo el bosque. La noche era preciosa. De repente nos cruzamos con un río; no era muy caudaloso, era más bien como aquel en donde te llevamos cuando cumpliste los sietes años, cerca de Portugal, ¿recuer-das aquel verano?
No, abuelo, ahora no recuerdo.

Preferiríanohacerlo Enero 201124
En fin, que el río era perfecto para tomarse un bañi-to y, puesto que tu abuela estaba de escándalo, le pro-puse que nos bañásemos en culos, porque tu abuela, aunque ahora no lo parezca, era una mujer hecha y derecha, tenía unas curvas que…
¡Abuelo!
Niño, entiéndeme. Ya sabes que los Serrano, en ciertas ocasiones, sólo podemos pensar en una cosa
¡Abuelo, joder!
¡Ay!, esta juventud… Resumiendo, que cuando ya tenía a tu abuela casi convencida un aullido nos heló la sangre. Un aullido típico de las películas de terror de hoy, porque las que veía yo eran en blanco y negro y mudas, nada que ver con la mierda que os tragáis ahora, con vampiros maricones que ni chupan sangre ni chupan nada. Me entiendes ¿no?
Claro, abuelo, claro.
Como decía, un aullido nos interrumpió. Un lobo, pensé, un lobo o una manada de lobos que viene a devorarnos. Joder, estaba acojonado, y eso que yo no me asusto con facilidad; he llegado a mirar a los ojos de un toro bravo que se había escapado de la fiesta del pueblo sin pestañear y sin sudar. El problema era que no conocía la zona, si eso me hubiese pasado por aquí...
¿Y qué?, ¿qué pasó abuelo?
Nada. Tanto miedo y tanta mierda y resultó ser un perrillo que se había lastimado una pata. Tuve que lle-varlo en brazos hasta el pueblo.

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 25
CUESTIÓN DE ESTILOAlbert Mesas
Re-elección
Todo empezó como una broma; mis amigos y yo, ante el desolador abanico de posibilidades políticas que había, decidimos crear un partido revolucionario y alternativo. “Partido de los absentistas” lo llamamos y, como su propio nombre indica, nuestra intención era recibir los votos de aquella gente que no se identi-ficaba con ningún poder establecido y, antes de votar en blanco o quedarse al margen, prefería darle un uso práctico a su derecho al absentismo.
Nuestra idea terminaba ahí, en presentarnos y ya está. Sin embargo, el boca a boca nos convirtió en un partido emergente a tener en cuenta; creíamos que eso eran bulos y manipulaciones de los medios, que era evidente que jamás llegaríamos a nada serio. No obstante, nos equivocamos.
En la primera y única entrevista con la prensa, nos limitamos a señalar que, en el caso de obtener rep-resentación en el parlamento, dejaríamos nuestro escaño vacío, tal y como dice el lema de nuestra for-mación: nosotros nos abstenemos.
Pero el acoso mediático fue en aumento, de modo que tuvimos que replantearnos ciertas cosas. Por ejem-plo, cuando comenzaron a llamar insistentemente de programas de televisión y radio para que entrásemos en debates y discusiones, desviamos el teléfono a un número móvil que siempre estaba apagado o fuera de cobertura; haber hecho cualquier otra cosa hubiese
significado una traición a nuestros principios. Inten-tábamos representar a los absentistas.
Otra medida fue cambiar la dirección de la sede del partido; de casa de Miguel la trasladamos a un chalet abandonado que hay en el centro del pueblo. Perfecto.
La noche anterior a la mañana de las elecciones nos fuimos de borrachera, de larga borrachera. Cu-ando desperté, a eso de las nueve de la noche y vi, incrédulo, por la televisión cómo centenares - o mil-lares tal vez- de personas se agrupaban en frente del chalet abandonado que hay en el centro del pueblo, con claros síntomas de euforia desenfrenada y alegría descontrolada, supe, al instante, que nuestro partido había ganado.
Obtuvimos la mayoría absoluta, una mayoría ab-soluta histórica; teníamos más del 85% de los votos que nos respaldaban, teníamos el parlamento bajo nuestro control, teníamos el dominio de un país en-tero, teníamos el futuro de toda una nación: teníamos un problema. Pero, como bien dice nuestro lema, el haber hecho cualquier cosa hubiese significado alta traición hacia nosotros y hacia nuestros votantes, así que únicamente hicimos aquello que prometimos: ab-stenernos de todo.
Desde ese día han pasado casi cuatro años, creo.
“El partido político que mejor representa al pueblo no es aquel que obtiene el mayor número de votos o una may-oría absoluta. El partido que mejor representa al pueblo es aquel que no aparece en las urnas, aquel tanto por
ciento muy elevado que hace uso de su derecho constitucional a no votar” Thomas ('Tommy') Carcetti, Teorías de la política moderna.

Preferiríanohacerlo Enero 201126
CUENTOInma Ponce Torres
Rebeca come tierra pero prefiere celulosa. Come tierra porque las piedras rechinan más que la letra y la digestión es divertida, se le alargan las tripas como un caminito y después se siente bien. Se come la cal de las paredes, la arenilla de los parques, lame los ter-raplenes; la tierra siempre tiene un sabor particular. El papel no, se reblandece como maizales llovidos en verano y se hace una bola que bloquea el intestino, pero está rico.
Mi mamá me ha dicho que si te lo comes entonces no puedes pensar, que la boca del estómago te muerde los dientes y no puedes leer sin perderte y las líneas se te escapan entre los dedos. Mi mamá me ha dicho que entonces desapareces, que te repliegas en las co-misuras de moléculas gigantes hechas de cosas peque-ñísimas, como panales melosos que chupan abejas muertas.
Hoy Rebeca mira los libros abriendo la boca para imantar la celulosa. Le he dicho lo que dice mi mamá, que es peligroso comérsela porque tiene un bichito que es como una araña minúscula que teje el cerebro. Que después eres un pulpo mil veces tú en los bracitos y que no sabes si te da la mano tu mamá o la de otro niño, y no te acuerdas si estás en el cole o ves la tele.
Es muy peligroso, Rebeca. Yo le grito, pero ella no
me escucha cuando mastica celulosa y las letras crepi-tan. Acuérdate de lo que dice mi mamá. Pero es tarde y creo que Rebeca se está volviendo loca. Todos los papás le dan la manita. Mamá no. Se ha enfadado conmigo y me ha castigado. Yo leo. Pobrecilla, Rebeca no sabe dónde está. ¡Qué razón tenía mamá!, piensa desconchando la pared con sus tentáculos.
Antropofagia

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 27
CUENTOAnaïs Egea
El maletínEra un hombre muy gris: siempre vestía de mar-
rón. Jamás lo vi separado de su viejo maletín, raído y miserable como el cadáver de un gran roedor que va perdiendo un pelaje que nunca llegó a ser hermoso. El maletín pendía de un asa que su mano gris, llena de nudillos salientes que parecían querer escapar de dentro de su triste cuerpo, asía con una contundencia rayana en la desesperación.
A veces me hablaba y yo le contestaba; pero jamás supe, al término de la conversación, qué nos habíamos dicho. Estaba ahí, pero casi no existía. Probablemente no habría nacido de no haber sido porque aquel maletín necesitaba que alguien lo portara.
Un día encontré al hombre gris dormido sobre su silla giratoria. El traje marrón y arrugado se cernía sobre él como una crisálida mortuoria. El maletín descansaba sobre la mesa. Como siempre, las rojizas bisagras no parecían capaces de contener la marea de folios que pugnaba por salir de su prisión asomando sus ocres esquinas. El maletín, abombado, descan-saba sobre la mesa. Parecía palpitar, con su barriga inmensa y rancia, un ritmo hipnótico de reminiscen-cias tribales. Maletín, maletín, maletín. Tuve que acer-carme. El maletín, abombado y solo, descansaba sobre la mesa. Dos cierres herrumbrosos se me ofrecían ob-scenamente con bermejos destellos. Cuando los abrí,
me sonrieron con un alegre chasquido.
Abrí la maleta como quien abre un cofre. Centenares de folios se desparramaron con muda violencia sobre la mesa, sobre el suelo, sobre las piernas marrones del hombre dormido. Centenares de folios en blanco. Con sorpresa, tomé varios de esos folios y les di la vuelta, les busqué las letras, el dorso, el sentido. Una ira tre-menda me embargó y agarré las hojas a puñados y las volteé y las zarandeé, esperando que las palabras se rindieran y salieran de sus escondites o que se des-prendieran de los folios y cayeran sobre la mesa para que yo las viera. Pero las palabras no estaban. Y con-forme yo tomaba más papeles, el hombre gris se iba borrando. El hombre gris se fue difuminando hasta desaparecer y yo fui haciéndome más gris hasta volv-erme marrón. La ira se disipó.
Guardé cuidadosamente cada folio dentro del maletín y lo cerré. Aferré su asa con una contundencia rayana en la desesperación y salí, con la cabeza gacha, de la estancia.

Preferiríanohacerlo Enero 201128
CUENTODaniel Bolsa
Creaciones“Realmente, doctor, estoy muy preocu-
pada por él. No sé cómo puedo ayudarle.
La primera vez que le pasó pensamos que había sido un despiste, le explico: se había encerrado a es-cribir un cuento sobre un panda que trabajaba en una gasolinera. Al salir me acercó una gran hoja. La miré. Unos segundos más tarde me pregunto qué me parecía y no supe que responder: era el plano de una catedral gótica de tres plantas con cine multisalas, una escuela canina y hasta un helipuerto en el tejado. Nos reímos.
Esa noche cenando centollos, bebiéndonos dos Riveiros y manteniendo relaciones sexu-ales bastante apasionadas, olvidamos el incidente.
Una semana más tarde, Alejandro recibió otro en-cargo. Debía escribir un cuento sobre un gusano que se negaba a arrastrarse. A la hora de cenar subí a su despacho y le encontré sentado frente a un pequeño ejército de figuritas de tonos verdosos y marrones. Le pregunté por el cuento y me señaló las figuritas. Sonreí nerviosa, esperando una respuesta satisfac-toria. Me dijo que era una recreación de la batalla de Guadalete hecha a base de cera y mocos. Pude reconocer a Tárig Ibn Ziyad, pegado en la mesa en frente del ejército musulmán, con todo lujo de de-talles. Volví a sonreír y le dije que la cena estaba lis-
ta. “No tengo hambre” espetó, ligeramente sombrío.
La tercera vez no se hizo esperar más de una se-mana. Recuerdo perfectamente que yo estaba sen-tada en mi butaca favorita, tomando un brandy al sonido de la Tocata y fuga en Re menor, dejándome adormecer por el imprevisible contoneo de las lla-mas de la chimenea. Alejandro estaba en su despacho para escribir un relato sobre una bola de nieve que arrasaba Manhattan. A fuera la cortina de nieve era impenetrable. Cerca de las doce, Alejandro apare-ció por el salón con el semblante poqueriano. Me entregó una docena de hojas escritas por delante y por detrás, que empecé a leer inmediatamente.
Una, dos, tres, ocho páginas. “¿Qué te parece?” preguntó ansioso. “Cariño, esto es una entrevista a Elvis.” Me arrancó el manuscrito de las manos y lo ar-rojó al fuego. Me puse a llorar y él huyó con un fuerte alarido a emborracharse en la caseta del jardinero.
Unos días más tarde apareció desaliñado y medio ausente, y me contó que había decidido dejar los encar-gos. Escribiría un cuento sobre un escritor incapaz de escribir. Sonreí, le felicité por la idea y decidí tomarme unas vacaciones en las Bermudas para dejarle tranquilo.
Cuando volví, dos semanas más tarde, encon-tré la casa mucho más ordenada, limpia y silen-

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 29
ciosa de lo que me esperaba. Fui directa al despa-cho y allí le encontré con la mirada perdida frente a una hoja en blanco. “Pero cariño, ¿cuánto rato llevas así?”, grité. “Un millón ciento ochenta y nueve mil ochocientos noventa y un segundos.”


Enero 2011 Preferiríanohacerlo 31
Ollin RafaelJosep Antoni Roig
Raúl Del ValleLaura Carreras
Daniel Bolsa
MicrorrelatoBestiario

Preferiríanohacerlo Enero 201132
Mic
rorr
elato
…me senté a escribir. Tres noches me había llevado aquel cuento. Mi personaje, un escritor frustrado por el éxito vano, relataba, como si de otro se tratase, su propia vida. En el capítulo final de la obra, el yo del relato, azuzado por la tragedia ajena, la del autor, decidía contar la historia de un sujeto que en tres noches seguidas narraba, como si de otro se tratase, el relato de su propia derrota, en un último intento por escapar de su destino, el eterno retorno: Me senté a escribir...
por Ollin RafaelCinta de moebius
Sense recordar-ho. Devia entrar-hi possiblement encara més atordit i esmaperdut de com ho estava llavors, envoltat de negror i humitat dins aquella cambra sense vida. Relliscava per les parets que palpava a bocins, buscant de forma desesperada una sortida, un auxili, un retrocés; el seu aspecte blanquinós s’apropava més al d’una natura morta que no pas al del doll de vida que, batent com una papallona, cridava contra la claustrofòbia d’aquell espai. Les marques de la seva angoixa es petjaven a les parets de metall i com unglades de desesperació dignificaven el dret a viure.
Per sort, de sobte, un home va obrir el dipòsit número 17 amb el cadàver 24.312 a dins, i per sorpresa absoluta del propi metge forense, el cuc en va sortir aferrant-se a la pell superior de la mà esquerre, movent-se entre els pèls de damunt el canell on moriria esclafat al cap de dos segons degut a l’impacte del palmell de la mà dreta.
por Josep Antoni RoigMicrovida
por Raúl Del Valle
Cansado de sus preguntas, le confesé que era una muñeca hinchable y le quité el tapón.
Vida conyugal
M
M

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 33
Mic
rorr
elato
Mi perro ladra cuando llueve, no hay quien duerma las noches de tormenta.
No me quejo, sé que podría ser aún peor. El perro de un amigo es epiléptico, a él los relámpagos le caen dentro de casa.
Tu perro es tu perro y no hay nada que hacerle.
A mí incluso empieza a gustarme lo de tener que traerle todas las mañanas el diario y las zapatillas.
Cambio de papeles
M
por Raúl Del Valle

Preferiríanohacerlo Enero 201134
Mic
rorr
elato
por Daniel Bolsa
Y entonces, el muy cabrón me mató.
Abrí la puerta de su despacho de un puntapié y traté de intimidarle apoyándome en su escritorio.
-¿Cómo te atreves a matarme? Soy el protagonista.
-Estas cosas pasan, tío. ¿Qué quieres que te diga?
-Llevamos trabajando juntos 6 novelas.
-¿Trabajando juntos? Perdona que te diga esto, pero, tú trabajas para mi. Sin tus investigaciones yo no podría comer.
-¿Cómo? Querrás decir que tú trabajas para mi... Si tú no escribieses mis investigaciones yo ni siqui-era existiría!
-Bah, dejémonos de dialéctica. ¡Qué cojones! Me he cansado de tu personaje.
-¡Pues tómate unas vacaciones, coño! Cuando uno se cansa de su jefe no le mata.
-Hombre, pues en “Sangre en el callejón” el asesino era un empleado cabreado...
-Vaya, tienes razón...
-Si...
-Ya...
-No sé...
-Bueno, pues si te has cansado de mis novelas, al menos relégame a un microrrelato.
Y entonces
De la misma forma en que, algunas veces, uno se da cuenta de que está soñando, yo acabo de per-catarme de que estoy en un microrrelato. Y, como sé que ningún elemento aparecerá porque sí, no puedo dejar de preguntarme qué papel tendrá la pistola que el autor me ha puesto en la mano.
La teoría de Antón
M
por Daniel Bolsa

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 35
Mic
rorr
elato
Hay días en los que tengo momentos de lucidez. Me puede suceder a cualquier hora del día y puedo estar haciendo la cosa más insignificante. De repente, me asalta la certeza de la verdad absoluta, y se descorre la cortina que muestra aquello que siempre estuvo allí pero que yo no veía. Por un instante, quizá apenas unos segundos, todo cobra sentido, como si por fin encontrara la última pieza del pu-zle inacabado que es mi vida.
Me lanzo al vacío sin cerrar los ojos, haciendo malabares con las penas y los miedos, sin temor a lo que halle allí abajo. Es entonces cuando tomo las decisiones importantes, cuando por fin me decido entre colgar otra estantería o guardar los libros en cajas.
Decido utilizar la estantería, convencida de que no puede ser de otro modo, de que esta vez seré jodidamente intransigente con mis otras voces… Y, cuando voy a hacerlo, cuando saco el taladro y lo aproximo con decisión a la pared, me doy cuenta de que los libros siguen metidos en cajas desde el último traslado.
Miro los libros, miro la pared y miro el taladro. Pared, taladro, pared. Vuelvo a los libros: será mejor dejarlos en cajas.
por Laura CarrerasLibros en cajas
M


Enero 2011 Preferiríanohacerlo 37
Tubo deensayo C r í t i c a
David RoasVictor Gómez Pin
Raúl del Valle

Preferiríanohacerlo Enero 201138
En una reciente entrevista, Enrique Vila-Matas ex-puso una idea que me parece fundamental para en-frentarse a la lectura de Bartleby y compañía (2000): «no puede existir ya buena literatura si en ésta no hay implícita de fondo una reflexión que cuestione incluso la posibilidad o la noción misma de la literatura».
El cuestionamiento (e incluso el descrédito) de la literatura, la desconfianza en el lenguaje como ex-presión adecuada de los juicios, afectos y designios del ser humano (son palabras de Mallarmé), se han convertido en asuntos fundamentales de la literatura y de la teoría literaria contemporáneas (pienso, evi-dentemente, en la Deconstrucción).
Y una manifestación radical de ese cuestionami-ento es, sin duda, el abandono de la práctica literaria. Sobre dicha idea se reflexiona largamente en Bartleby y compañía.
A primera vista, lo que este libro nos ofrece es un catálogo, un canon de autores contagiados por el «sín-drome de Bartleby» —así denominado por Vila-Matas en honor del célebre personaje de Melville («el escriba que ha dejado de escribir») —, un síndrome que es definido como «el mal endémico de las letras contem-poráneas, la pulsión negativa o la atracción por la nada que hace que ciertos creadores, aun teniendo una con-
ciencia literaria muy exigente (o quizá precisamente por eso), no lleguen a escribir nunca; o bien escriban uno o dos libros y luego renuncien a la escritura; o bien, tras poner en marcha sin problemas una obra en progreso, queden, un día, literalmente paralizados para siempre».
Marcelo, el narrador de esta novela (si es posible denominarla así), ha sido también unbartleby: vein-ticinco años atrás publicó una novela sobre la imposi-bilidad del amor (no deja de ser significativo que su nuevo libro trate de otra imposibilidad: en este caso la de la escritura), una novela que le llevó a pelearse con su padre y, como resultado, a abandonar la creación literaria. Asimismo, Marcelo es un oficinista, como el Bartleby original, que ha preferido dejar de trabajar (finge una falsa depresión) para regresar a la escritura.
Su nueva obra, la que nosotros leemos, es un con-junto de 86 notas a pie de página que comentan un libro invisible, aunque —como el propio Marcelo ad-vierte— no por ello inexistente (un aspecto sobre el que enseguida volveré). En esas 86 notas, se examina un conjunto de variadas excusas, de diversas justi-ficaciones en relación al abandono de la literatura. Algo que le sirve a Marcelo, al mismo tiempo, para exorcizar su propio silencio, como él mismo reconoce: «Siempre me ha funcionado bien este sistema de via-
Nuestro mundo es un mundo de palabras.E.A. Poe, Al Aaraaf
El silencio de la escritura (A propósito de Bartleby y compañía)
David Roas

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 39
jar a la angustia de otros para rebajar la intensidad de la mía» (p. 91).
Rulfo y la muerte de su tío Celerino, la crisis lingüística de Hoffmansthal, la «huida» de Rimbaud, los problemas de Alfau con el inglés, la confusión total del lenguaje en que cae Larbaud, la voluntad de ser nadie de Pepín Bello, la adicción al opio de Thomas De Quincey, la necesidad de vivir por encima de la necesidad de escribir de Henry Roth, el suicidio de Vaché o de Chamfort... son muchas las justificaciones,
más o menos sinceras, ligadas a circunstancias vital-es y/o artísticas, acerca del abandono de la literatura (aunque también hubo quien se negó a inventar justi-ficación alguna, como Hart Crane o Arthur Cravan).
Así pues, Marcelo vuelve a la escritura gracias a los autores que la abandonaron. Como él mismo advierte al referirse al primero de los bartlebys del libro: «es-
cribir que no se puede escribir, también es escribir» (p. 13).
El silencio de la escritura (unido a la desconfian-za en el lenguaje) es, además, un tema recurrente en la obra de Vila-Matas. Sin ánimo de exhaustividad, podemos encontrar referencias a dicho tema, por ejemplo, en Historia abreviada de la literatura por-tátil (1985), cuando se dice que el suicidio entre los shandys sólo podría ser realizado en el espacio mismo de la escritura: «ya fuera recurriendo al silencio más radical, o bien convirtiéndose en personaje literario, o traicionando al lenguaje mismo, o bebiendo licores fuertes como metal fundido, o derivando hacía el trampantojo o desvarío óptico, o hacia una variante del espejismo». Una idea semejante se expone en su novela Una casa para siempre (1988), donde se hace referencia en varias ocasiones a la desconfianza en las palabras: pienso, por ejemplo, en esa tertulia silen-ciosa del grupo de pintores que no hablan («estaban convencidos de que, al hablar, se ausentaban, y por ese motivo preferían dedicarse exclusivamente a pen-sar»); o cuando el narrador (un ventrílocuo que sólo tiene una voz, pero que disgrega su relato en muchas voces) afirma: «Todo lo que pensaba me parecía inútil expresarlo, puesto que ya lo había pensado. Y para col-mo perdía el hambre. Y no digamos las ganas de escri-bir» (p. 66). En esa mismo novela aparecen otras tres referencias muy significativas a dicho asunto: «Adoro el silencio como idea o, si lo prefiere, como quimera. Entenderse sin palabras, qué maravilloso sería poder llegar a eso» (p. 117); «las palabras eran las cosas con-vertidas en puro sonido, su fantasma» (p. 123); y en el último capítulo del libro, cuando el narrador afirma que «Incluso las palabras nos abandonan [...], y con eso está dicho todo» (p. 133) (la misma frase, por cier-to, que cierra Bartleby y compañía, donde es atribuida a Samuel Beckett).
O, por citar un último ejemplo, en su relato «Rosa Schwarzer vuelve a la vida», incluido en Suicidios ejemplares (1991), donde el narrador afirma lo sigu-iente: «Durante el camino le destrozó el alma la casi absoluta certeza de que nunca podría expresar, ni con alusiones, y aún menos con palabras explícitas, ni siquiera con el pensamiento, los momentos de fugaz felicidad que tenía conciencia de haber alcanzado».
Todas estas citas apuntan hacia la misma idea, hacia la desconfianza en la capacidad expresiva del lenguaje, de la literatura al fin, que ya expusieran magistralmente Hoffmansthal, en su Carta de Lord Chandos (1902) (aunque no podemos olvidar que éste sólo abandonó la poesía, no la práctica literaria en su totalidad), y, entre otros, Marcel Duchamp, quien advierte que «Las

Preferiríanohacerlo Enero 201140
palabras no tienen absolutamente ninguna posibili-dad de expresar nada. En cuanto empezamos a verter nuestros pensamientos en palabras y frases todo se va al garete» (cito de Bartleby y compañía, p. 65).
Pero lo fundamental de todo ello, y ahí está la para-doja (como nos enseña la práctica deconstruccioni-sta), es que los autores citados utilizan el lenguaje para decir que el lenguaje no funciona (y, por extensión, la literatura). Eso justifica, por ejemplo, la crítica que Maurice Blanchot hace del célebre aforismo de Witt-genstein «De lo que no se puede hablar, hay que cal-lar», puesto que, como señala el autor francés, «el demasiado célebre y machacado precepto de Witt-genstein indica efectivamente que, puesto que enun-ciándolo ha podido imponerse silencio a sí mismo, para callarse hay, en definitiva, que hablar. Pero ¿con palabras de qué clase?» (cito de la versión recogida en Bartleby y compañía, p. 142).
Yo creo que ésa es la gran pregunta del texto. Un as-pecto que ha sido descuidado en la mayoría de las re-señas y comentarios que han aparecido sobre Bartleby y compañía, centradas fundamentalmente en el prob-lema de la imposibilidad de la escritura, conectando los diversos bartlebys rastreados por Vila-Matas con el inexcrutable escribiente creado por Melville. Es decir, destacan como tema central el silencio de la es-critura y, unido a ello, las limitaciones del lenguaje, así como la hábil mezcla que se produce en el libro entre realidad y ficción (algo, por otro lado, habitual en toda la obra de Vila-Matas).
Y digo esto porque una cuestión esencial (quizá la más importante) es el hecho de que preguntarse sobre el problema de por qué no se escribe, supone, a la vez, preguntarse sobre los motivos de por qué se sigue es-cribiendo. Y a ello va unida otra pregunta fundamen-tal que, a mi entender, Vila-Matas trata de responder en su libro: ¿cómo hacerlo, cómo seguir escribiendo?
Así, pues, todo ese juego con los bartlebys de la lit-eratura nos ofrece también un buen número de justifi-caciones para seguir escribiendo (pienso, por ejemplo, en Primo Levi y su lucha contra el olvido a través de la escritura; o en Kafka, quien en sus Diarios no cesó de aludir a la imposibilidad esencial de la literatura, pero nunca dejó de escribir), porque —como ha afirmado el propio Vila-Matas— «queda algo todavía por decir.
No digo que mucho, pero algo queda. [...]. Mi idea es que hay que volver a empezar, que la literatura nace de un equívoco: alguien escribió una vez algo y el que lo leyó entendió otra cosa. De modo que ya hay un equívoco en el origen y por lo tanto no hay por qué dejar de lado la posibilidad de que se pueda reinventar
la literatura, que se pueda volver a empezar».
«Reinventar la literatura». Esa es, creo yo, una de las ideas centrales, uno de los secretos del libro. A lo que habría que añadir la «constante necesidad de fabular» del propio Vila-Matas, quien se comporta como el pa-dre del protagonista de su novela Una casa para siem-pre (1988), a quien nada —ni su agonía final— puede retraer «de su gusto por inventar historias» (p. 140). Esa actitud es, además, la que le habría permitido a Vila-Matas —como ha reconocido en sus entrevistas más recientes— vencer el síndrome de Bartleby y of-recernos una nueva novela: El mal de Montano (2002), íntimamente relacionada, como enseguida veremos, con la obra que estoy comentando.
Así pues, si bien es cierto que Bartleby y com-pañía descansa sobre un juego en torno a la «litera-tura del No», dicho juego esconde también una reflex-ión sobre los caminos por los que debe discurrir la literatura actual y futura, puesto que como advierte paradójicamente el narrador al principio del libro, la «literatura del No» es el único camino que queda abierto a la auténtica creación literaria; una tendencia que se pregunta qué es la escritura y dónde está y que merodea alrededor de la imposibilidad de la misma y que dice la verdad sobre el estado de pronóstico grave

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 41
—pero sumamente estimulante— de la literatura de este fin de milenio (p. 12).
Cabría preguntarse entonces cuáles son las razones que, según Vila-Matas, justifican esa grave situación actual de la literatura. En primer lugar, podríamos ci-tar la inutilidad de los modelos narrativos y estéticos tradicionales. Como señala explícitamente el narra-dor de El mal de Montano: hay que renunciar a crear obras de arte «que sólo se dedican a repetir fórmulas ya archisabidas» (p. 32), entre las cuales está el realis-mo, contra el que arremete explícitamente en la citada novela.
Otra razón, directamente relacionada con lo expues-to en Bartleby y compañía, es lo que podríamos lla-mar el «exceso de literatura» en el que vivimos. Como ha señalado el propio Vila-Matas en algunas entrevis-tas recientes, «hay demasiados libros», lo que supone un efecto contrario al que produce el «síndrome de Bartleby». De ese modo, lo que irónicamente parece decir Vila-Matas en su novela es que muchos escri-torzuelos/as actuales podrían dejase contagiar por el síndrome de Bartleby. Este es un asunto sobre el que continúa reflexionando en El mal de Montano: «todo el mundo, exactamente todo el mundo, se siente capaz de escribir una novela sin haber aprendido nunca ni siquiera los instrumentos más rudimentarios del ofi-cio, y sucede también que el vertiginoso aumento de estos escribientes [nótese que no les llama escritores] ha terminado por perjudicar gravemente a los lector-es, sumidos hoy en día en una notable confusión» (p. 64).
A todo ello podría añadirse también el grave prob-lema de la influencia de la Teoría Literaria tiene sobre los autores y los lectores. Aunque habría que referirse mejor a esos teóricos «de segunda mano» (la expresión no es de Vila-Matas), simples repetidores de tesis que no acaban de comprender pero que se empeñan en utilizar, sin darse cuenta de que con ello hacen un fla-co favor a la Teoría de la Literatura, puesto que, más que ayudar, se interponen entre el lector y los textos, además de ofrecer un discurso empeñado en la oscu-ridad y en la confusión. Basta pensar en la inteligente burla que se hace de la negativa influencia que tuvo el grupo de Tel Quel sobre la creación literaria (Bartleby y compañía, pp. 47-50), o en el ataque contra la De-construcción (mal entendida), a la que se califica en El mal de Montano de «jerga feroz y cabalística» (p. 98).
Y junto a todos estos problemas y males que acosan a la literatura actual, está también el de su propia de-saparición, esa muerte constantemente anunciada por agoreros sin nada mejor que hacer o decir, pero que para nuestro bien nunca acaba de producirse. Y esto
es así porque la literatura, como ya señalara Maurice Blanchot, siempre está en continuo cambio: «la esen-cia de la literatura consiste en escapar a toda determi-nación esencial, a toda afirmación que la estabilice o realice: ella nunca está ya aquí, siempre hay que en-contrarla o inventarla de nuevo».
Frente a todos esos problemas y males que padece la literatura actual, Vila-Matas opone una «Poética de la resistencia», que busca «la supervivencia de la lit-eratura amenazada por los enemigos de lo literario».
En Bartleby y compañía el camino para esa recu-peración de lo literario surge, como antes señalé, de la «literatura del No», postulada como el «único camino abierto a la verdadera creación literaria»:
Sólo de la pulsión negativa, sólo del laberinto del No puede surgir la escritura por venir. ¿Pero cómo será esa literatura? [...] Si lo supiera, la haría yo mismo.
A ver si soy capaz de hacerla. Estoy convencido de que sólo del rastreo del laberinto del No pueden surgir los caminos que quedan abiertos para la escritura que viene. A ver si soy capaz de sugerirlos (pp. 12-13).
¿Y cómo se sugieren tales caminos? Mediante un libro que no es un libro (en el sentido tradicional del término), un libro «inexistente» que es, al mismo tiempo, un conjunto de notas a pie de página, un di-ario, una novela, un ensayo... En otras palabras, nos encontramos ante un libro híbrido, mestizo, que tras-ciende los límites de los géneros y de la propia ficción.
En ese cruce de géneros, creando, además, la falsa sensación de un libro compuesto de fragmentos, se ensamblan materiales de todo tipo: notas, citas liter-arias (de sus autores-fetiche), reflexiones de carácter ensayístico, parodias, imposturas, materiales reales y autobiográficos, y retazos novelísticos (por llamar de algún modo a esos momentos en los que Marcelo abandona sus comentarios sobre los diversos bartle-bys y pasa a relatar acontecimientos de su propia vida: sus inicios literarios, el enfrentamiento con su padre, su crisis creativa, su amistad con Juan, su relación amorosa con María Lima Mendes, las dudas sobre su propia identidad y la adopción de un nuevo apellido —Casi-Watt, la historia de su amigo Pineda, su falso encuentro con Salinger en Nueva York, etc.).
Un grupo heterogénero de materiales que Vila-Ma-tas combina mediante un estilo fragmentario, elíptico, laberíntico, y que muy bien podría definirse con las palabras con que Marcelo describe el suyo propio en el libro: «Sólo sé que para expresar ese drama navego muy bien en lo fragmentario y en el hallazgo casual o en el recuerdo repentino de libros, vidas, textos o sim-plemente frases sueltas que van ampliando las dimen-

Preferiríanohacerlo Enero 201142
siones del laberinto sin centro» (p. 150). Un estilo que coincide con el del protagonista de la última novela de Vila-Matas y que en un evidente juego de espejos describe tambiιn el de su autor:
Ese estilo emocionado, que acaba derivando hacia la melancolía más turbadora, consiste en detestar la línea recta y vagar, ribetear, seguir elipsis y laberin-tos, retroceder, dar vueltas en círculo, tocar de repente ese inalcanzable centro [...] y de nuevo retroceder y de nuevo más rodeos obedeciendo a instintos opuestos, o lo que es lo mismo: hasta desnudar y ridiculizar sin piedad la verdad, cualquier verdad de cualquier cosa susceptible de ser cierta (El mal de Montano, pp. 29-30).
Vila-Matas apuesta en Bartleby y compañía (de un modo mucho más radical, creo yo, que en obras an-teriores) por la experimentación y el riesgo, apuesta por un estilo que desborda —por anticuados— los modelos narrativos anteriores, empeñados todavía en concebir la literatura como un absoluto, como to-talidad. Así lo reconoce el propio narrador hacia el final del libro: «Ya que se han perdido todas las ilu-siones de una totalidad representable, hay que rein-ventar nuestros propios medios de representación» (p. 169). Una idea que concuerda casi literalmente con la «condición posmoderna», según Lyotard, con el abandono de todo intento de entender el mundo desde un discurso totalizador. Ello se traduce en un evidente descrédito hacia las grandes narrativas; en su lugar queda la fragmentación y el azar. Una idea que comparte el narrador del El mal de Montano cuando afirma que «el mundo se halla desintegrado, y sólo si uno se atreve a mostrarlo en su disolución es posible ofrecer de él alguna imagen verosímil» (p. 222). Ante la desintegración de lo real, sólo nos queda la litera-tura. Porque en el lenguaje, en el uso autoconsciente del lenguaje, nos construimos. Por ello, el gran tema de la literatura posmoderna es el de las posibilidades y condiciones de su propia producción. Como se hace evidente en Bartleby y compañía (y también en El mal de Montano).
Los medios de representación de esa desintegración a los que se refiere el narrador deBartleby y com-pañía se relacionan claramente, a mi entender, con los valores postulados por Italo Calvino en sus Seis pro-puestas para el próximo milenio. Sobre todo con dos de ellos:levedad y multiplicidad.
La levedad tiene que ver con la idea (ya presente en Lucrecio y Ovidio) de que conocer el mundo es dis-olver la idea de que es compacto. Como insistía Borg-es, el mundo como totalidad es indescifrable. Y para reflejar ese mundo fragmentado, azaroso, ya no sirven
las grandes tramas.
Eso nos permite enlazar con el segundo de los valores mencionados. Según Calvino, lamultipli-cidad tiene que ver con la visión de la novela con-temporánea «como enciclopedia, como método de conocimiento, y sobre todo como red de conexiones entre los hechos, entre las personas, entre las cosas del mundo». Como antes decía, las grandes tramas han dejado de ser válidas en la literatura actual. En su lu-gar queda la fragmentación, la dispersión, la descom-posición del relato en una estructura plural, compu-esta por elementos heterogéneos, por múltiples fugas que rompen con las expectativas narrativas tradicion-ales. Todo ello se traduce en esa inteligente mezcla que hace Vila-Matas de autoficción, metaliteratura, cul-turalismo, hibridismo y parasitismo literario (como el propio autor lo denomina). Un universo narrativo —claramente calificable de posmoderno— en el que todos esos elementos heterogéneos, y esto es funda-mental, tienen el mismo derecho a la representación artística.
Podríamos añadir aquí la sexta propuesta planteada por Ricardo Piglia en relación a la literatura del nuevo milenio (como es sabido, Calvino nunca llegó a escri-bir la suya, titulada Consistencia, que tenía que versar —cosas del azar— sobre el Bartleby de Melville). Ese nuevo valor, que denomina distancia o desplazami-ento, significa «Un desplazamiento hacia el otro, un movimiento ficcional hacia una escena que condensa y cristaliza una red de múltiple sentido. Así se trans-mite la experiencia, algo que está mucho más allá de la simple información. Un movimiento que es interno al relato, una elipsis, podríamos decir, que desplaza hacia el otro la verdad de la historia». De ese modo, «la literatura sería el lugar en el que siempre es otro el que viene a decir». Así, el hecho de que Marcelona opte por narrar su crisis a través de la crisis de otros escritores, le permitiría comunicarla y, sobre todo, vencerla.
Para terminar, quisiera —dejándome llevar por ese vicio de citar que inoculan los textos de Vila-Matas— reproducir unas palabras del autor que pueden re-sumir, en buena medida, todo lo dicho: «Hay que ir hacia una literatura acorde con el espíritu del tiempo, una literatura mixta, mestiza, donde los límites se confundan y la realidad pueda bailar en la frontera con lo ficticio, y el ritmo borre esa frontera». Una literatura sin género, en estado puro, consciente, paradójicamente, de su imposibilidad, y que haga de la exposición de dicha imposibilidad su cuestión fun-damental.
C

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 43

Preferiríanohacerlo Enero 201144
Victor Gómez Pin
Si se hace abstracción de la Mecánica Cuántica cabe decir que las disciplinas que intentan describir el or-den natural, interpretarlo, hacer previsiones sobre el mismo o incluso someterlo a fuerzas extrínsecas, se basan en el respeto a una serie de principios básicos del espíritu. Ya he evocado el excelente artículo inédi-to de un equipo dirigido por el físico Miguel Ferrero en el que los autores sostienen que, en concepciones del mundo físico que van de la Magia a La Relativi-dad General, se cree al menos en un mundo regido por leyes inmutables y que determinan un universo de contigüidad, es decir en el que los acontecimientos se hallan determinados por leyes locales (volveré sobre este término).
Sólo la Mecánica Cuántica introduciría trascend-entes novedades en relación a los principios que rigen nuestra concepción de la Physis. Tratándose de las otras disciplinas, la diferencia residiría sobre todo en la manera de abordar lo incuestionable, en la in-terpretación que se da de estos principios. No es lo mismo por ejemplo suponer que las leyes que gobier-nan el orden natural son trascendentes al sujeto que suponerlas vinculadas a la propia mente. La distorsión puede también venir dada por el hecho de que se so-bredeterminen las leyes generales con otras relativas a un ámbito específico del conocimiento en el que sin
embargo se introduce una perspectiva errónea. Así (como se indica en el artículo evocado) la cosmología de Aristóteles sería desplazada finalmente en razón fundamentalmente de introducir dos leyes erróneas relativas al movimiento, leyes que Galileo tuvo el in-genio de corregir. Pero estos aspectos, que explican el por qué finalmente ciertas teorías se imponen mien-tras que otras quedan relegadas no son óbice para que todas ellas respeten lo que en términos de la Escolásti-ca cabría llamar un orden trascendental (entendiendo por tal aquello que es condición de posibilidad de la experiencia).
El gran Francisco Suárez procedió a una depu-ración de la teoría de los trascendentales, elaborada previamente entre otros por Tomas de Aquino, Escoto y Guillermo de Ockham. Los trascendentales son los atributos mínimos a los que debe responder aquello que se presenta ante nosotros, atributos omniaplica-bles, predicados de toda entidad, sin los cuales todo quedaría sumergido en la tiniebla, o por mejor decir: ni siquiera podríamos distinguir la diferencia misma entre luz y tiniebla.
Por atenerse al dominio físico, del que ahora vengo ocupándome, lo que se presenta ha de tener cuando menos la característica de la indivisión respecto a sí y separación respecto a los demás (unum), la poten-
La destrucción de los trascendentales

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 45
cialidad de adecuarse al entendimiento (verum) y la correlación con el sano apetito (bonum). Sin duda los trascendentales que propone Suárez no coinciden for-zosamente con los que cabría establecer a partir de la física clásica (o aristotélica). El físico como tal no se preocupa de los rasgos subsumidos por el trascenden-tal bonum y por otra parte lo designado por unum y verum afecta asimismo a entidades imaginarias, o ab-stracciones matemático-geométricas como líneas, su-perficies, volúmenes y las figuras construidas en base a ellas. Por otra parte trascendental de la entidad física es asimismo, por ejemplo, la cantidad de movimiento, producto de la masa por la velocidad, que obviamente no afecta a entidades carentes de masa.
Esta disparidad entre las dos listas posibles de tras-cendentales no es óbice para la sumisión de la realidad física a los dos primeros señalados por Suarez. Físico alguno, aristotélico, galileano-newtoniano o einsteni-ano, avanzaría la conjetura de que aquello de que se ocupa no se halla sometido al principio de individ-uación, corolario de unum. Tampoco entraría en su mente que el conocimiento adquirido no resulta de la feliz disposición del espíritu que le permite adecuarse a una realidad que le trasciende. Pues bien:
Varios son los trascendentales de la entidad física, suarezianos o no suarezianos, que parecen dejar de serlo cuando la naturaleza es contemplada desde la perspectiva de lo que nos enseña esa ciencia funda-mental de nuestro tiempo que es la Mecánica Cuán-tica. Así, la cantidad de movimiento y la posición, pierden su estatuto de predicados omniaplicables para se como mucho predicados clasificatorios. No se trata sin embargo de lo más espectacular. Seguiré con el asunto
Vinculada a la "filosofía natural de nuestro tiempo", por recoger la expresión de Heisenberg, asistimos a la demolición de ciertos principios que pueden ser considerados por así decirlo como lo más natural, tan natural que el hecho de que la naturaleza no responda a los mismos puede parecernos simplemente un sin sentido.
*¿A quién, por ejemplo, se le ocurre que el lazo con el entorno fuera posible si la naturaleza no estuviera subordinada al principio de individuación, es decir si aquello que percibimos como un individuo (o sea, di-vidido respecto a todos los demás e indiviso respecto a sí mismo), se revelara carecer de existencia indepen-diente?
*O bien-aspecto correlativo- ¿qué seguridad de que hay ámbitos locales, es decir ámbitos protegidos de externas influencias, si algo que se produce en un objeto físico en Santiago de Compostela se hace pre-sente de inmediato en un objeto otrora vinculado al anterior, pero ahora privado de contigüidad física con él en Barcelona.
*Asimismo, ¿cómo conservar la confianza en la regularidad de los fenómenos en nuestro entorno si no tenemos certeza de que idénticas causas- y en aus-encia de otras variables- generarán idénticos efectos?
* ¿Cómo mantenerse fieles a la sana convicción de que propio del espíritu humano es confrontarse a lo real, si llegamos a la conclusión de que las observa-ciones que hacemos y los resultados que obtenemos no nos dicen lo que el mundo era antes de haberlo observado, sino más bien aquello en lo que se ha con-vertido como resultado de la observación? ¿Cómo en definitiva no caer en la tentación del solipsismo si la ciencia natural de nuestra época parece poner en entredicho el axioma según el cual existe un mundo exterior?
* En fin: si el realismo, consiste en afirmar que el mundo físico es independiente, es decir, que se da aun en ausencia de todo observador, el determinismo añade que este mundo subsistente no es aleatorio, sino que se haya sometido a una regularidad que eventual-mente permite hacer previsiones: "posibilidad general de predecir exactamente como cambiará el estado del sistema en una circunstancia dada cualquiera", dice al respecto el físico D. T. Gillespie. Pero también el deter-minismo parece barrido en esta suerte de destrucción de los principios elementales sobre los que -según la afirmación de Einstein- reposa la ciencia física.
La Mecánica Cuántica rompe con la idea deter-minística postulando que antes de haber efectuado una medida, lo único que podemos prever es la prob-

Preferiríanohacerlo Enero 201146
abilidad de que el vector que actualmente representa el sistema se convierta en uno u otro de los vectores propios del operador que representa el observable a medir (y en consecuencia la probabilidad de que surja el número real que es valor propio de tal operador).
Supongamos que efectuamos una operación de medición tendiente a determinar la cantidad de mov-imiento. Supongamos además que lo hacemos tras haber efectuado una operación de medición tendiente a determinar la ubicación. En la jerga del formalismo matemático de la mecánica cuántica ello significa que, antes de la nueva intervención, el sistema se halla en-tonces bajo la legislación del operador del espacio de Hilbert posición y que carece propiamente hablando de cantidad de movimiento. Esta sólo surgirá como resultado de que en el espacio de Hilbert el operador posición (que carece de vectores propios que lo sean también de la cantidad de movimiento) ha sido susti-tuido por el operador cantidad de movimiento, y que el rasgo de la entidad que la cantidad de movimiento constituye surge como resultado de tal sustitución. Tenemos
a) El rasgo físico ha sido literalmente creado, por la intervención, o al menos cabe decir que ésta ha posi-bilitado su paso de un ser meramente potencial a un ser actual. Acéptese además,
b) El investigador tiene antes de la intervención una posibilidad de hacer previsiones sobre lo que va a resultar de la operación que va a realizar, es decir: conoce la probabilidad estadística de que salga una determinación (un número real) u otra.
Como corolario de la asunción de a) y b) cabe enunciar.
c) El investigador hace previsiones, no exacta-mente sobre la realidad que a él le es dada sino sobre la realidad que él mismo forja. El investigador hace previsiones estadísticas sobre una contingencia (con-tingencia porque, al menos que se vuelva a medir lo que ya está dado, es decir, en el caso señalado volver a intervenir con el operador posición (y aun así haci-endo abstracción de la perturbación termodinámica) la probabilidad 1 de que deba salir tal valor determi-nado nunca se da. Pero el espectro global de tal con-tingencia sólo depende del propio observador, en tan-to sujeto que mide. Como escribe D. T. Gillespie "una medida nos dice mucho más acerca del estado del sis-tema inmediatamente después de la medida, que del estado del sistema antes de la medida.
De todos los resultados posibles de una medida, sólo saldrá uno. Quizás salga el que tenga mayores probabilidades, pero ello no es seguro pues no hay
lazo directo entre el estado actual y lo que saldrá. Aquí es dónde la teoría de los múltiples mundos tiene algo a decir
Apólogo de la presencia de un intruso
Supongamos que un ruido no familiar me despi-erta en la noche. En la oscuridad de la habitación me embarga el temor de que un extraño se ha introducido en ella. Me esfuerzo en apartar la idea, pero recuerdo que, en razón del calor, he dejado abierto el balcón en la sala contigua, y que la calle se encuentra a escasos metros. La presencia de un intruso no es pues imposi-ble, no hay probabilidad cero de que así sea. Me hallo escindido entre dos horizontes muy diferentes, deter-minados por dos probabilidades:
1) La probabilidad de que no haya nadie, que me tranquiliza y me mueve a intentar conciliar de nuevo el sueño.
2) La probabilidad real de que haya un intruso, que me obliga a aventurar conjeturas que pueden tener enormes consecuencias, como la de ser agredido, o la de adelantarme yo mismo a la agresión, lo cual según como vayan las cosas puede incluso convertirme en algo tan inesperado en mí como un homicida, etcé-tera.
En suma: el avance de dos conjeturas cuyo grado de probabilidad no es nulo conduce a una forma de des-doblamiento de la personalidad. Esta quiebra psíquica puede resultar más insoportable aun que la conjetura negativa, por lo cual para superarla me decido a...en-cender la luz, comprobando quizás felizmente que no hay nadie.
***
Modificaré el apólogo que precede, introduciendo una premisa filosófica, que de momento pido al lec-tor que postule, es decir, acepte sin reflexionar si es razonable o no:
Toda hipótesis que no tiene probabilidad cero, toda hipótesis que reúne condiciones de posibilidad, reúne también las condiciones de necesidad, o en otros té-rminos: todo lo que es posible necesariamente se re-aliza.
Sometidos a esta premisa volvamos a la situación de mi despertar en la noche en plena oscuridad: la probabilidad de que haya penetrado un intruso no es nula, por consiguiente el intruso está ahí; la probabi-lidad de que no haya penetrado el intruso no es nula, por consiguiente el intruso no está ahí. Situación pues ontológicamente bipolar la mía: soy a la vez aquel que debe conciliar el sueño para estar en condiciones de realizar su cotidiana tarea al día siguiente, y aquel para

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 47
quien el sueño sería un disparate, aquel que tiene ur-gencia en alzarse y acaso esgrimir un arma.
¿Qué pasa ahora si enciendo la luz y compruebo que hay efectivamente un individuo al que- adelan-tándome a su agresión- reduzco? Obviamente yo soy esa personalidad temperamental, apta a adelantarse a una agresión y hasta complaciente en la pelea. ¿Qué se ha hecho pues de mi personalidad pacífica y quizás algo pusilánime, que tendía a descansar para estar en condiciones de rendir en el trabajo al día siguiente? Pues no tuvo ocasión de imponerse a la otra se diría clásicamente. Respuesta a rechazar de inmediato si seguimos fieles al postulado de que lo que tiene con-diciones de posibilidad reúne también las condiciones de necesidad:
El yo conciliador tanto en lo referente al sueño como en las relaciones con los demás, ha tenido su es-pacio de realización plena, pues el hecho de encender la lámpara no ha hecho en absoluto colapsar la plácida situación en la que en el dormitorio me encuentro solo, sino que meramente esa situación es contemp-lada por un yo diferente del que ahora está llamando a la policía.
Y ¿qué tiene en común este yo al que amenazan pleitos con el que se dispone a dormir placidamente? Pues el pasado, un pasado que llega hasta el momen-to en que la lámpara -al iluminar la habitación- les escindió. Yo, que espero a la policía, ignoro si el que quedó solo en la habitación está quizás impedido de dormirse por un síntoma alérgico, o si ha decidido aprovechar la circunstancia para levantarse y adelan-tar su trabajo; yo que espero a la policía vivo en otro mundo, un mundo ortogonal al suyo, un mundo sin comunidad de presente o de futuro con el suyo. Artículo extraído de: www.elboomeran.com/.../blog-de-victor-gomez-pin/
C

Preferiríanohacerlo Enero 201148
Victor Gómez Pin
Supongamos que un ruido no familiar me despi-erta en la noche. En la oscuridad de la habitación me embarga el temor de que un extraño se ha introducido en ella. Me esfuerzo en apartar la idea, pero recuerdo que, en razón del calor, he dejado abierto el balcón en la sala contigua, y que la calle se encuentra a escasos metros. La presencia de un intruso no es pues imposi-ble, no hay probabilidad cero de que así sea. Me hallo escindido entre dos horizontes muy diferentes, deter-minados por dos probabilidades:
1) La probabilidad de que no haya nadie, que me tranquiliza y me mueve a intentar conciliar de nuevo el sueño.
2) La probabilidad real de que haya un intruso, que me obliga a aventurar conjeturas que pueden tener enormes consecuencias, como la de ser agredido, o la de adelantarme yo mismo a la agresión, lo cual según como vayan las cosas puede incluso convertirme en algo tan inesperado en mí como un homicida, etcé-tera.
En suma: el avance de dos conjeturas cuyo grado de probabilidad no es nulo conduce a una forma de des-doblamiento de la personalidad. Esta quiebra psíquica puede resultar más insoportable aun que la conjetura negativa, por lo cual para superarla me decido a...en-
cender la luz, comprobando quizás felizmente que no hay nadie.
***
Modificaré el apólogo que precede, introduciendo una premisa filosófica, que de momento pido al lec-tor que postule, es decir, acepte sin reflexionar si es razonable o no:
Toda hipótesis que no tiene probabilidad cero, toda hipótesis que reúne condiciones de posibilidad, reúne también las condiciones de necesidad, o en otros té-rminos: todo lo que es posible necesariamente se re-aliza.
Sometidos a esta premisa volvamos a la situación de mi despertar en la noche en plena oscuridad: la probabilidad de que haya penetrado un intruso no es nula, por consiguiente el intruso está ahí; la probabi-lidad de que no haya penetrado el intruso no es nula, por consiguiente el intruso no está ahí. Situación pues ontológicamente bipolar la mía: soy a la vez aquel que debe conciliar el sueño para estar en condiciones de realizar su cotidiana tarea al día siguiente, y aquel para quien el sueño sería un disparate, aquel que tiene ur-gencia en alzarse y acaso esgrimir un arma.
¿Qué pasa ahora si enciendo la luz y compruebo que hay efectivamente un individuo al que- adelan-
Apólogo de la presencia de un intruso

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 49
tándome a su agresión- reduzco? Obviamente yo soy esa personalidad temperamental, apta a adelantarse a una agresión y hasta complaciente en la pelea. ¿Qué se ha hecho pues de mi personalidad pacífica y quizás algo pusilánime, que tendía a descansar para estar en condiciones de rendir en el trabajo al día siguiente? Pues no tuvo ocasión de imponerse a la otra se diría clásicamente. Respuesta a rechazar de inmediato si seguimos fieles al postulado de que lo que tiene con-diciones de posibilidad reúne también las condiciones de necesidad:
El yo conciliador tanto en lo referente al sueño como en las relaciones con los demás, ha tenido su es-pacio de realización plena, pues el hecho de encender la lámpara no ha hecho en absoluto colapsar la plácida situación en la que en el dormitorio me encuentro solo, sino que meramente esa situación es contemp-lada por un yo diferente del que ahora está llamando a la policía.
Y ¿qué tiene en común este yo al que amenazan pleitos con el que se dispone a dormir placidamente? Pues el pasado, un pasado que llega hasta el momen-to en que la lámpara -al iluminar la habitación- les escindió. Yo, que espero a la policía, ignoro si el que quedó solo en la habitación está quizás impedido de dormirse por un síntoma alérgico, o si ha decidido aprovechar la circunstancia para levantarse y adelan-tar su trabajo; yo que espero a la policía vivo en otro mundo, un mundo ortogonal al suyo, un mundo sin comunidad de presente o de futuro con el suyo.Artículo extraído de: www.elboomeran.com/.../blog-de-victor-gomez-pin/
C

Preferiríanohacerlo Enero 201150
Raúl Del Valle
Tengo una tontería en el cocoEs tal la magnitud de la desmesura que rodea a la
figura de Mágico González que incluso se ha generado una leyenda utilizando dos de los más importantes di-oses del panteón maya para explicarla. Cuenta la ley-enda que Kukulkán –dios civilizador- le pide permiso a Itzanmá –jefe de los dioses- para bajar al mundo de los hombres y entrar en contacto con ellos, pero It-zanmá, temeroso de la alteración del orden natural de las cosas que eso supondría, se lo deniega.
Sin duda, otro gallo le hubiera cantado a Kukulkán de haber tenido como dios supremo a Zeus, pero lo cierto es que, a pesar de la prohibición, una noche en la que abusa del saká –licor de los dioses por aquellos pagos-, Kukulkán desciende al mundo terreno y posa sus manos sobre la barriga de una mortal embarazada de su octavo hijo. La mujer, a pesar de sentir un pro-fundo estremecimiento, ni siquiera despierta de su sueño.
Sin embargo, el contacto divino ha dejado marcado el futuro del niño que porta en su vientre, que será un virtuoso de lo primero que sus ojos contemplen al nacer pero que, en contrapartida, cargará sobre sus hombros con una incontenible e irrefrenable tenden-cia al desorden y la indisciplina. Y lo primero que vio Jorge Alberto González fue un valón de fútbol, objeto que le haría acreedor, con el paso de los años, de su
mágico sobrenombre.
Nacido en San Salvador en 1957, deslumbró en el Mundial del ochenta y dos a pesar de formar parte de una de las selecciones más débiles del torneo. Ese mis-mo año fichó por el Cádiz C.F., equipo en el que per-maneció hasta el año noventa y uno, con el paréntesis de una temporada en la que fue traspasado al Vallado-lid. En esos ocho años, el considerado por muchos el jugador más técnico del mundo, se convirtió en el ído-lo indiscutible de la afición gaditana y en la pesadilla permanente de la directiva del club, que no sabía qué hacer con él. Un año, al renovarle el contrato, añadi-eron una cláusula que establecía que al jugador se le descontarían del sueldo ciento cincuenta mil pesetas por cada entrenamiento al que faltase. Mágico se negó a firmar porque decía que, en aquellas condiciones, iba a tener que poner dinero de su bolsillo.
David Vidal, su entrenador, se recorría todas las discotecas de Cádiz buscando al jugador para man-darlo a casa y que se levantase temprano al día sigu-iente. Pero el portero de la discoteca, si Mágico estaba dentro, al ver al míster pulsaba un botón que encendía una bombillita en la barra y el camarero de turno escondía al jugador en el cuarto de la limpieza o la cabina del disc jockey. Una de aquellas veces iba tan borracho que se quedó dormido y, al despertar, se en-

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 51
contró encerrado en una discoteca vacía de la que no pudo salir hasta que volvieron a abrirla. Es de suponer que se prepararía algún que otro cubata para aligerar la espera.
Sus continuas faltas de disciplina hacían que el en-trenador, para castigarlo, lo dejase en múltiples oca-siones en el banquillo. Pero un equipo modesto como el Cádiz no se podía permitir prescindir de uno de los mejores jugadores del mundo sin consecuencias; así que, en aquellas ocasiones, entre las necesidades deportivas y las exigencias del respetable, al final el entrenador casi siempre acababa recurriendo a él en la segunda parte. Y muchas veces le bastaban cuarenta y cinco minutos para armar el taco.
Una de esas legendarias tardes aconteció en el tro-feo Ramón de Carranza, que organiza el Cádiz a fina-les de agosto, en un partido que enfrentaba al equipo local con el poderoso Barcelona y en el que ni siquiera fue necesario que el entrenador le dejase en el ban-quillo. Mágico, a quien la noche anterior se le había quedado corta para la juerga, no llegó al estadio hasta bien entrado el primer tiempo.
Se cuenta que allí, solo en el vestuario, soportando con estoicismo los rigores de la resaca, se vistió de corto, acabó de dos tragos con una botella de agua de litro y medio para calmar los ardores que le hacían llevarse la mano continuamente al pecho como un pistolero tuberculoso y se sentó en el banco a esperar el regreso de sus compañeros.
Al descanso se llegó con un marcador de tres goles a cero a favor del club catalán. Lo que pasó en el seg-undo tiempo no hace falta que lo cuente nadie porque forma parte de la historia: el Cádiz, con dos goles y dos asistencias del Mágico, le dio la vuelta al partido y acabó ganando cuatro a tres para delirio de los miles d espectadores que abarrotaban el estadio.
Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en el coco: no me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera no sería yo. Sólo juego por divertirme.
Declaró el propio Mágico en lo que supone toda una declaración de principios de alguien que fue capaz de rechazar una suculenta oferta de un club italiano -que multiplicaba por diez lo que cobraba en el Cádiz- con el peregrino argumento de que en Italia no había pes-caíto frito. Hubiera podido ser el mejor, acumular tro-feos, ganar títulos, hacerse multimillonario; pero pre-firió no hacerlo, eligió el lado de la renuncia.
En una sociedad vacía que premia por encima de todo el éxito y la eficiencia, nada más heroico que, sa-biéndose capacitado para la victoria, no presentarse al partido.
C

Preferiríanohacerlo Enero 201152

Inma Ponce TorresMaite Martí Vallejo
Zoramena
Interlunio

Inma Ponce Torres
Tierra sonámbula
Pisan descalzos el techo del mundopara saber dónde está la oquedad.(Son vestigios desolados de la furia y la violencia).
Ruedan con el perfil en la arena,buscando el vacío, desoliendo el crisantemo.Ellos querrían desertar del llantollanoy dejar la muerte sin brazos.Ellos querrían gritar sin que la vozretumbara en la boca de los muertos.
Pero la tierra está preñada de cuerpos esterados.La tierra duerme trasnochando el mundo.El sueño es el ojo de la vida, (despierta un silencio).Sonámbula, la tierra celebra dejar de parir ciegos.
IPo
esía
ver
tical

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 55
Maite Martí Vallejo
Poes
ía v
ertic
al mujer de unos treinta años presenta cuadro severo de desorden léxico
autóctona del humedal, de natural septentrionalreside entre semana, en remotos sintagmasperdón por el poemapor erosionar la lengualas imágenes acústicas atraviesan la penínsulason los primeros efectos del cambio fonético
mujer caleidoscópica de alteraciones morfológicasinsólita ciudadana de una acepción muy lejanavelo por la aliteración de los hechosrespeto la fisiología de tu acentoperdón por el poemapor la escritura inconsecuentefenómeno analógico que sale por el este y se pone por el oestese intensifican las precipitaciones sintácticas en el golfo de bizkaiaperdón por el poemapor lo que representa en mi cabeza
aventura semiológica que nace en oriente y muere en occidente
por la disolución de algunos hitospor amor a un sistema de signos
porque me significo.
Curso de lingüística general(matrícula abierta)

Preferiríanohacerlo Enero 201156
A tijeretazo limpio,de la raíz a las puntas.
El ojo izquierdo lagrimea,el derecho evita el llanto;no cree en la simetría de los elementos.
El corazón tampoco cree.El corazón late pendiente de un hilo.
Cómo no extinguirme. Si a tijeretazo limpio.Si con brutal azada,tú abres en mícamino,tú me labras,de la raíz a las puntas.
En plena crisis de los treinta,deniego la asistencia sanitaria,me aplico una mascarilla de algas.
Cómo no extinguirme. Si a golpe de martillohaces estragos.Si con brutal azadate bebes toda el agua.El corazón latependiente de un hilo.
Estoy harta de terrenos baldíos,de la raíz a las puntas.
Cómo no extinguirme.
En vías de extinción
I
Poes
ía v
ertic
al
Maite Martí Vallejo

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 57
Zoramena
Cortar el resquicio de la ventanaPara deshacer otoños enclaustradosSalir de la membrana de un segundoPara cortar el estertor del desencanto.Redimirme, tal vez, de mí mismaReconocerme de una vez inmensa en la caídaY retroceder a golpesPara retomar el cantoY escupiros el desprecio ambiguo del quebranto.Tal vez, resquebrajar el tiempoNo esperar que venga algoRescindir la propuesta de la inocenciaFirmando ante la vida un no sé cuándo.
I
Poes
ía v
ertic
al

Preferiríanohacerlo Enero 201158
Zoramena
Poesía horizontal
Estoy pensando qué hacer entre la Puta y la Virgen, perdonen mi sinceridad. Dudo si asomarme al abismo de mi rostro o más bien hacer escaramuzas en el agua misma del acantilado. Aún no lo sé. Déjenme decid-irme.
Por ahora recibo plenamente la luz de una Minerva todopoderosa, desengañada de un Neptuno, en el fondo intrascendente. Sin embargo, ¡ay, sabiduría, cómo te diluyes tan mínimamente! Te me pierdes en rías asiladas, à son tour, en montañas de rocas casi inertes. Y es entonces cuando se me olvida.
No recuerdo las fuerzas que me condujeron hasta aquí. Hasta este lecho vacío de presupuestos y desborda-do de mí misma. Pierdo aquí de vista esta alegría huidiza que, sin embargo, vuelve y vuelve, invariablemente. Me gustaría asirla, pero, en el fondo, ¿para qué?
No nos engañemos: de todos es sabido que sentimos por contraste.Mon semblable, mon frère,
¿estamos ya de acuerdo?
I

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 59

Preferiríanohacerlo Enero 201160

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 61
Antonio Marco Greco El cerdo es un don de Alá, de Marco Greco
Violeta Serrano Historia del silencio, de Pedro Zarraluki
Maria Fortuny Logofagias, de Túa Blesa
Libros

Preferiríanohacerlo Enero 201162
I diavoli sono sostanzialmente inoffensivi. Gli an-geli, invece, possono essere molto pericolosi. Maria di Nazareth, Il mio utero in affitto, ediz. Paoline, pag. 7
Scrivere allenta la tensione, scarica l’ansia, favorisce la razionalizzazione e lubrifica le funzioni dello spirito. Questa, però, è una situazione in cui l’uso della penna sembra offrire l’unica possibilità di sopravvivenza. Quello di Maria di Nazareth, infatti, è un coma vigile e la scrittura è l’ossigeno continuamente erogato che nessun medico si sognerebbe di negare. Ed è un coma determinato dalla onnivora presenza del Divino, che svuota tutto dall’interno e induce anche l’animo più crudele ad una tristissima pietà. Da quel giorno an-gelico e fatale, la piccola figlia di Israele scrive e scrive per vuotare un sacco troppo pieno e crudele che non l’avrebbe mai abbandonata. In qualsiasi luogo e circos-tanza annota angosce e perplessità, formula giudizi e tormentate riflessioni. Poi eternamente rivede tutto e fa mille correzioni perché tutto e ormai eternamente problematico e anche le emozioni più forti sono solo formule astratte, sentimenti presi in prestito e da res-tituire al legittimo proprietario. L’inferno dell’animo.
E in questo pulviscolo sospeso la casa non può che popolarsi di diavoli. Maria ormai li vede dappertut-to. In cucina, sotto il letto, nel cassetto dove ripone le tovaglie. Sono diavoli destinati a diventare amici,
custodi di ogni tipo di confidenza, gente semplice e sempre disposta al dialogo. Uno di questi un giorno le dice: “nessuna donna è stata espropriata tanto della sua esistenza. Ora sai quanto può essere crudele il tuo Dio.” (pag.34)
Lasciata viva da quel bacio di Dio che sostanzial-mente l’ha uccisa, Maria trascina i suoi giorni ormai privi di sintassi e la scrittura si ostina a fiutare tracce che non portano da nessuna parte. Unica ascoltata compagnia, quei poveri diavoli che diventano ogni giorno più umani. Se qualcuno chiede in affitto il tuo utero per averne poi il frutto, il gioco è crudele ma, comunque, leale. Ci si può sempre rifiutare o scappare al momento del parto.
Non è così per la povera Maria che, senza spiegazi-one alcuna, si vede privata non solo del figlio ma della stessa gravidanza. Chiunque sia stata madre sa com’è dolce, nell’intimità della notte, immaginare le fattezze della propria creatura, carezzarle i piedini e antici-parne i sorrisi. Un dialogo umano e senza parole, dove il Divino deve solo tacere e osservare di nascosto.
“Lo conosco bene – disse Lucifero – Non ho mai visto tanta violenza nel Dio di Israele.” (pag.96)
È quando cala la sera, durante la povera cena, che eternamente si considera l’intera situazione. Lucifero
El cerdo es un don de Alá
Antonio Marco Greco

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 63
si accanisce contro tanta crudeltà e cerca nuove argo-mentazioni per esprimere affetto e solidarietà.
Ma è quando si chiude in un pensoso silenzio che Maria prova un brivido di conforto. Vede, in quel volto luminoso che un giorno fu tanto caro a Jhaveh, la presenza di elementi inesplorati, l’accenno vago ad un’intuizione che non sa come precisarsi.
Al parto manca veramente poco ed ogni singolo diavolo, raccolto l’essenziale, ha voluto accompagnare Maria in quella povera stalla malamente illuminata. Educatissimi, prendono forma solo quando Giuseppe si allontana per qualche commissione. Nell’intimità delle prime doglie un diavolo, umanissimo, rivela: “Un giorno ti troverai ai piedi di una croce e sarà quel-la di tuo figlio. Il Padre, commosso e stupito, troverà quell’umanità della quale aveva tanto bisogno e farà venir giù tanta acqua dal cielo. Ma le lacrime più vere, Maria, saranno soltanto quelle tue.” (pag.120)
E la Madonna intravede ciò che le era sempre sfug-gito e si scioglie in un sorriso: vuole sapere il nome di quell’amico tanto sensibile.
“Avrò un nome solo qualora dovessi riuscire ad es-sere uomo. Quel giorno, necessariamente, dovrò chia-marmi Giuda.” (pag.121) “e verrà un tempo – aggi-unse – in cui le tue lacrime e la mia straziata umanità avranno finalmente un Editore.”
Il maiale è un dono di Allah, Maometto, Istruzioni per il Corano, ediz. Il Profeta, pag. 24
Quando una casa editrice che è nel cuore dell’intera ecumene islamica pubblica un libro come questo, non sono leciti i dubbi sulla sua autenticità. Ed è forte la tentazione di ammettere la superiorità della religione del Profeta. Cercheremo di resistere alla seduzione ma permetteteci tutta l’ammirazione per un’astuzia dial-ettica raffinatissima. Di quelle che possono fiorire solo nei deserti e mettersi alla testa delle carovane beduine.
“Ho demonizzato il simpatico animale con le se-tole solo per motivi storici. Non potevo certo lasci-are il monopolio ai nostri fratelli ebrei e non avevo le certezze alimentari che solo il secolo XX saprà pro-durre.” (pag.36)
Delizioso!
Mentre propone il dogma, Maometto già lo relativ-izza e lo mette in relazione con il mutare dei contesti umani.
Poi, l’azzardo della profezia.
“Verrà il giorno in cui il cuore di un maiale abiterà nel petto di un uomo e gli salverà la vita. Quando ogni fedele ospiterà un cuore suino, saremo senz’altro noi il
popoo eletto.” (pag.42)
Trascendi il testo con intelligenza e fantasia, lettore, e vedrai scenari magnifici.
Milioni di porci cinesi prenderanno le vecchie vie carovaniere per allietare le tavole dell’Islam mentre, stanne certo, i migliori cardiochirurghi statunitensi staranno già affilando i loro bisturi. In questa econo-mia finalmente razionalizzata e planetaria si realizzerà l’antico sogno dei filosofi. Ma non saranno le strutture liberal- democratiche a realizzare la pace perpetua bensì la simpatica bestiola tanto cara ad Allah e al suo Profeta.
Poi, un grugnito.
Antonio Marco Greco

Preferiríanohacerlo Enero 201164
La historia del silencio constituye un nuevo intento de decir lo indecible. Desde la irrupción en el pasado siglo XX de la literatura del no, varios han sido los autores que han intentado ponerle rostro y nombre a un concepto que, por otra parte, resulta imposible de caracterizar específicamente. Para aproximarnos en alguna medida al concepto, podríamos decir que se trata del abandono de la obra antes de su inicio, de un temor en la potencia que impide la consecución del producto final, de una inseguridad derivada de reflexiones personales que desemboca en el vacío de la idea inicial. Bolaño –en un sentido más teórico so-bre lo que es y no es literatura- ya hizo una tentativa de ejemplificar los límites de la novela a partir de su obra Literatura nazi en América –Seix Barral, 1996-, consistente en un tipo de escritura enciclopédica, es decir, de nuevo una reflexión sobre lo que podemos concebir como literatura y lo que no podemos con-cebir como tal. Vila-Matas, por su parte, desgranó a un Rulfo aquejado de apatía creativa desde la muerte de su tío Celerino, el contador de historias –Bartleby y compañía, Anagrama, 2000-, y lo hizo intercalando sabiamente la opacidad de un cuaderno de notas con la abulia vital de ese personaje rendido ante el estrépito de la página en blanco. Zarraluki rema en esta obra en la misma dirección: hacia la ‘otredad del decir’, hacia la logofagia -del griego. λογος, "palabra", y φάγομαι,
"comer"-, es decir, hacia ese concepto descrito por Túa Blesa que englobaría los diversos mecanismos textu-ales, marcas o trazos, que rompen la linealidad discur-siva y que representan todas las posibles plasmaciones del silencio. El estilo de Zarraluki sin embargo, va más allá del de los anteriores en el sentido en que este autor crea una novela al uso para explicar el silencio que at-enaza a veces a la literatura, o al proyecto de la misma, como lo sería ese libro que el protagonista de esta his-toria jamás llegará a escribir.
Los personajes que Zarraluki crea son al fin y al cabo herramientas para esa explicación imposible del silencio. El protagonista, cuyo nombre nunca se des-vela -¿hace falta?- es la encarnación de esa literatura del no, esa imposibilidad del decir, esa logofagia. Los recursos utilizados, bastante tradicionales en lo que a género novelesco se refiere –narración en primera persona, enredos amorosos, golpes de dramatismo, etc-, están al servicio de una exposición más profunda consistente en la definición de ese silencio. Los diver-sos personajes secundarios se desarrollan a lo largo de tramas urdidas asimismo de silencios. Silencios que los aprisionan más tarde o más temprano y que sirven de nuevo de base a la reflexión del protagoni-sta sobre la importancia o irrelevancia del silencio. El ejemplo de Olga sería el más claro entre los personajes
Violeta Serrano
La historia del silencio, de Pedro ZarralukiLa actividad poética nace de la desesperación ante la impotencia de la palabra y culmina en el reconocimiento
de la omnipotencia del silencio.Octavio Paz

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 65
secundarios, ella jugó con el ocultamiento hasta que éste se hizo imposible de sobrellevar en el marco de una situación extrema:
‘Pensé que aquel matrimonio llevaba roto largo tiem-po. Todos ignoramos muchas cosas de las personas con la que vivimos, pero ellos habían decidido –hacía años, seguramente- ignorarse por completo. Y el accidente los había condenado. Encerrados entre aquellas cua-tro paredes, no podían hacer otra cosa que alimentar el odio creciente que sentían el uno por el otro’.
La trama vital del protagonista es una metáfora del mismo cariz. Nuestro escritor fallido juega constante-mente con la ocultación. Él teje una relación secreta que oculta a su compañera. Se cree poseedor de su silencio hasta que el telón cae y, aturdido, empieza realmente a comprender la consistencia de lo omitido. Entiende al fin, o atisba a comprender con la ayuda de nuevo de algunos de los personajes secundarios, en qué consiste la literatura, en qué dirección hay que navegar para que el silencio no se instaure en el que-hacer del novelista. Irene, su compañera, es en reali-dad la encarnación de la literatura que no debe morir. Sólo cuando ella desaparece, él oye el silencio base de la pretendida novela aún no articulada:
‘A menudo, durante aquellas semanas, me daría la vuelta asustado no por un sonido repentino, sino por su ausencia, mucho más sobrecogedora que el más in-quietante de los rumores cotidianos. Pocas cosas podían afectarme tanto como oír de pronto lo que nunca había sonado, […]’
Él es el pretendido escritor que, sin embargo, no comprende la esencia misma de lo literario sin la pro-pia Irene. Ella consigue hacer ver al escritor que la lit-eratura es como el amor de una mujer: hay que reani-marlo y reconquistarlo continuamente so pena de que muera en la cotidianeidad, so pena de que la literatura del no que asomó la cabeza en el siglo XX se instaure. La pista se la da Olga cuando él pretende simplemente buscar a Irene:
‘-Me debes un favor –le dije-. Quiero que me lo de-vuelvas ahora.
[…] –No hago otra cosa, aunque por el momento no me puedas entender. Irene vuelve a ser un potro salvaje. Está tan encabritada que es mejor apartarse un poco de ella. Si quieres echarle el lazo tendrás que empezar de nuevo’.
Cuando ella desaparece, él comprende en qué con-sistía la actividad real de Irene entre los libros, en su infatigable búsqueda bibliográfica. Comprende que es ella la que realmente conoce el secreto que él jamás ha sabido ver de forma transparente y es entonces
cuando determina que la vida sin ella, sin la Irene-literatura, es insoportable:
‘Y supe que quería hundirme con Irene en aquel pozo insondable, en aquel murmullo de voces enmudecidas para siempre, en aquel silencio que se demoraba ina-barcable, tan intenso que se demoraban en él todas las ausencias, la angustia más poderosa y hasta la vida misma, tan bello y terrible que en su seno se dejaba de ser miserable y las traiciones lo eran de verdad, el amor se volvía sublime y la muerte acababa siendo algo muy grande que apartaba de su lado a las almas mediocres. Y todo ello gracias al enorme simulacro de la litera-tura, quizá la única actividad sincera de una especie acostumbra a los engaños. La vida, que yo tendía a ver como un paseo aburrido, era para Irene una herida abi-erta por la que entraba en su cuerpo aquel esplendor que sin duda no existía. Supe que, detrás de sus ojos grises, Irene escondía un secreto tan ínfimo como aquel, y supe en fin que no iba a poder vivir sin tenerla a mi lado […]’.
Ese temor absoluto a perder su rastro le da fuerzas para salir de su ensimismamiento natural, de su litera-tura del no, y ser capaz de rehacer el amor, de rehacer la literatura para no dejarla morir, porque ella sola es a veces la que da sentido a esta especie de engañados urdidos de silencio. El protagonista se salva en cierto modo del abandono del oficio de escritor, a diferencia de Rimbaud, Gracq o el propio Rulfo al que aludía-mos al inicio, porque comprende al fin que ‘quienes piensan que ya está todo dicho sólo pueden aspirar a la repetición, la glosa o el espionaje’, o lo que es lo mismo y siguiendo la metáfora de esta obra: quienes no renuevan su amor están condenados a hundirse en su propio trasiego de silencios.
Pedro Zarraluki

Preferiríanohacerlo Enero 201166
Túa Blesa nació en Zaragoza en el año 1950 y estudió Filología Románica en la Universidad de Zaragoza. Actualmente es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en esta misma universidad. Es editor y director de Tropelías: Revista de teoría de la literatura y literatura comparada. Es autor de más de un centenar de publicaciones y estudios. Logofa-gias: los trazos del silencio es un libro de 1998, pub-licado en la colección Trópica, Anexos de Tropelías. Túa Blesa es cantante y guitarrista del grupo “Doctor Túa y los Graduados”.
Logofagias es un estudio sobre los límites de la lit-eratura y el silencio, que analiza textos de poetas como José Miguel Ullán, Leopoldo María Panero, Eduardo Hervás… Autores que aun conociendo los límites del lenguaje han sido capaces de sobreponerse al silencio total y han continuado su escritura, pero no sin se-cuelas. Estas secuelas son Los trazos del silencio que analiza Túa Blesa en su investigación.
La palabra logofagia forma parte del idiolecto de Blesa quien la construye a partir de los términos griegos λογος, "palabra", y φάγομαι, "comer", para denominar aquellas marcas textuales que a pesar de haber sido devoradas, permanecen en el texto.
Según Blesa, la literatura se enfrenta al silencio; a
un silencio que está presente en todas las obras liter-arias desde el comienzo; la literatura tiene que librar una auténtica batalla con la incapacidad de la palabra para trasladar una experiencia absolutamente insólita. Pero el escritor de la logofagia no se deja asustar por este silencio al cual se enfrenta, -como sí hizo Arthur Rimbaud, quien a los 19 años ya había escrito toda su obra poética- sino que sigue escribiendo y consigue plasmar este silencio en el texto: el escritor de la logof-agia no renuncia definitivamente a continuar su tarea, “ha tenido la experiencia del límite y aun la de afuera de los límites y la consecuencia es la incorporación del silencio al texto”, pero no como materia de reflexión, ni como tema… de una manera en que la textualidad se devora, se consume, pero sobrevive.
La logofagia está en aquellos escritores que han su-frido la parálisis de Chandos o de Rimbaud, pero han sido capaces de sobreponerse al silencio total. Son ar-tistas sensibles al «mal du silence», pero que han re-sistido.
Túa Blesa analiza la logofagia como formas o figu-ras retóricas y nombra algunos de sus tipos. Después de la introducción en la cual se explica en que consiste la logofagia, se dedica a analizar cada figura detallada-mente y con un buen número de ejemplos de poetas españoles que ilustran a la perfección cada definición.
Maria Fortuny
LogofagiasPor la logofagia, se textualiza el silencio en unos trazos a través de los cuales se dice el silencio.

Enero 2011 Preferiríanohacerlo 67
En el apartado Excursus in Rhetoricam, analiza y re-sume cada tipo.
En este glosario final encontramos figuras como el Óstracon, o fragmentos de un texto completo que no está presente del cual distingue cuatro manifes-taciones diferentes: La fenestratio, que consiste en substituir partes indefinidas del discurso por puntos suspensivos o por comas en lugar de punto final para mostrar el inacabamiento del texto; la lexicalización, que es la advertencia léxica de que el texto es frag-mentario; el Leucós, que consiste en la utilización de espacios blancos para señalar la ausencia de discurso entre los fragmentos de un texto y el Tachón, que con-siste en ocupar parte del discurso con trazos que im-piden o dificultan la lectura. Otra figura que analiza es el Ápside, por la cual la unidad textual se disemina en dos o más textos del mismo rango, es decir, pro-poniendo variantes para un mismo discurso. También está la Adnotatio, por la cual se produce la disemi-
nación de la unidad textual en dos o más fragmentos, incluye cualquier paratexto. Babel es la figura de la logofagia por la cual se renuncia a la lengua en la cual está escrito el texto y se emplea vocabulario de otras lenguas. Por Hápax se entiende la forma que consist-ente en la incorporación de palabras inventadas. Por último, Blesa define el Criptograma, figura por la cual se utilizan signos convencionales o inventados como sustitutos de letras, sílabas o palabras en el texto.
Siguiendo a Túa Blesa acabamos así: “La logofagia quiere decir la posibilidad del texto intexto, del dis-curso sin phoné ni lógos, de una escritura que puede dejar de ser tal para ser «ex-critura». Así la logofagia, los trazos del silencio.”
Túa Blesa

Año II Enero 2011 Número 4Director
Enrique Bartleby
RedacciónMaria Fortuny, Raúl del Valle,
Albert Mesas, Ollin Rafael
CorrecciónMaria Fortuny, Raúl del Valle, Ollin Rafael, Inma
Ponce
Redacción de InterlunioInma Ponce Torres
Edición Ollin RafaelJoan Vives
Edición webOllin Rafael
Consejo editorialRaúl del Valle, Albert Mesas, Ollin Rafael,
María Fortuny, David Roas, Antonino Marco Greco
Ilustración de portadaJordi Pujol
Ilustraciones interiores:Marta Pagés Rufé, Pere Fortuny, Oriol Capella, Ester
Pujol, Meritxell Escuert Mas y Joan Vives
Preferiría no hacerlo